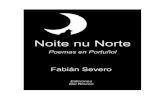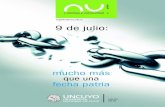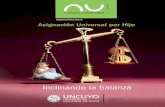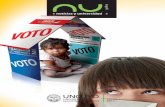Nuñez_2013
Transcript of Nuñez_2013
-
8/17/2019 Nuñez_2013
1/20
89Revista de Geografía Norte Grande, 55: 89-108 (2013) Artículos
La frontera no deja ver la montaña:
invisibilización de la cordillerade Los Andes en la Norpatagonia
chileno-argentina1
Andrés Núñez2
RESUMEN
El presente artículo se refiere a la relación entre frontera y montaña. En una mira-da geohistórica se plantea analizar el proceso a través del cual la cordillera de LosAndes perdió presencia cultural para superponerse como frontera política. Ello hallevado a que hasta la actualidad, la montaña y la cordillera de Los Andes en Chilehaya sido dominada por una lectura que la homologa con la idea de barrera, líneao “raya”. Desde esta perspectiva, la cordillera se interpreta como un espacio físicoque sirve para separar a “unos” de “otros”. Aquello ha invisibilizado o minimizadoel valor sociocultural que la cordillera de Los Andes ha tenido históricamente yque posee en el presente. Analizamos el caso de la Norpatagonia chileno-argen-tina para mostrar el histórico enclave que ella representó y proyectó, el que fueresignificado a partir de la presencia de una frontera jurídica.
Palabras clave: Frontera, Montaña, Norpatagonia, Región, Representación.
ABSTRACT
This article concerns the relationship between border and mountain. At a geohis-toric perspective we analyzed the process through which the Andes lost culturalpresence as a political boundary overlap. This has led to the present, the moun-tains and the Andes in Chile has been dominated by a reading that homologouswith the idea of barrier or “line”. From this perspective, the Anes is interpreted as aphysical space serves to separate the “ones” of “other”. That has obscured or min-imized the socio-cultural value to the Andes has had historically and which has atpresent. Analyze the case of the Chilean North Patagonia-Argentina to show thehistorical enclave she meant and planned, which was re-meaning from the pres-
ence of a legal border.
Key words: Border, Mountain, North-Patagonia, Region, Representation.
1 Proyecto Posdoctoral CONICYT N° 3110027 Estudio
de la frontera norpatagónica chilena y argentina:de la línea divisoria a la frontera permeable o inter-cultural. Siglos XIX y XX. Artículo recibido el 22 de
mayo de 2012, aceptado el 15 septiembre de 2012
y corregido el 29 de marzo de 2013.2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católi-ca de Chile (Chile). E-mail: [email protected]
-
8/17/2019 Nuñez_2013
2/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE90
En la actualidad en Chile la cordillera deLos Andes conserva la imagen de una barre-ra, línea o raya cuya omnipresencia naturalsirve para separar dos naciones, la chilenay la argentina. La escala de esta representa-ción, como puede verse, es de nivel nacio-nal. Aquella “fuerza natural”, tan familiar yevidente a nuestros ojos, sin embargo, nosiempre reflejó aquella posición. En formaprevia, su representación y modo de com-prender la cordillera se vinculó a una seriede intercambios, conflictos, circulaciones ovínculos de un lado y otro que la proyectómás que como barrera como área de soportede aquellas relaciones sociales y culturales.
De este modo, se observa un proceso, impul-sado por los Estados nacionales durante el si-glo XIX y muy concerniente con el tiempo dela racionalización territorial llevada a cabopor ellos, que colaboró a que la imagen de lacordillera adquiriese (y requiriese) una nuevalectura, un nuevo horizonte interpretativo:un macizo nevado de gran elevación, impe-netrable y desértico3. Aquella resignificaciónde la cordillera iba de la mano a la necesidadde fijar una frontera política que delineara deforma clara a la nación chilena en relación ala argentina.
De esta suerte, el dominio discursivo de lacordillera como sinónimo de frontera o límitecolaboró a que ella, la cordillera, la montaña,perdiese otras lecturas, otros saberes, comopor ejemplo los asociados a una cordillerasocial y cultural. Es decir, la cordillera físicase impuso, en la escala nacional, a la cordi-llera cultural. En otras palabras, la cordillerade Los Andes fue jerarquizada como fronterapolítica y natural entre dos países, ocultandoo encubriendo saberes locales o referencias
especí ficas que hacían de ella un espacio de
3 La imagen del desierto implica un espacio vacío,deshumanizado. Usamos el término en el mismosentido dado por numerosos investigadores argenti-nos respecto de la Campaña del Desierto en la con-quista de territorios patagónicos hacia fines del sigloXIX y la construcción de los Territorios Nacionales.Al respecto, puede consultarse los trabajos de Pe-dro Navarro Floria (1999, 2002, 2007) y Carla Lois(1999, 2004). Del lado argentino, nos advierte elpropio Navarro Floria, la cordillera y la zona andinade la Norpatagonia fueron en una primera instancia
desierto y luego una tierra fértil que se asoció yresumió en la imagen de la Suiza argentina” (2007:38-39)
sociabilidad más que de barrera o muralla.Como era un asunto de Estado, aquella ne-cesidad de “elevar” la cordillera, cual con-trafuerte, se llevó a cabo como estrategia depoder ante la necesidad de delinear una so-beranía territorial. Los tiempos y los procesosde este cambio en los diferentes espacios demontaña no fueron sin duda similares. Pero laracionalidad territorial de la escala nacional,actuando con perspectiva universal y conun marcado énfasis ideológico, llevó a velarotros sentidos que la cordillera tuvo –y sinduda los tiene aún– en una dimensión menor,local o regional.
Desde este punto de vista, el presentetexto apunta a ponderar los niveles o escalasde análisis territorial y de poder. Es decir,colabora a comprender que los territoriospresentan lecturas diversas, plurales que nonecesariamente se condicen con interpreta-ciones de carácter central o de nivel nacionalcomo tampoco de orden normativo y abstrac-to, aunque estas muchas veces influyan sobreaquellas. En la actualidad, asimilacionesterritoriales asumidas bajo la ideología de laglobalización imponen una situación escalarsimilar a la acaecida en el siglo XIX desde unEstado nacional que racionalizó el territoriobajo un imaginario de poder surgido desdeel centro y en base a valores y proyeccionesque, muchas veces, poco o nada tenía quever con lo que sucedía a nivel o escala “re-gional”. Es decir, produjo un espacio politi-zado para lo cual organizó el territorio bajoun prisma impositivo, lo que desvalorizó oinvisibilizó una producción espacial de esca-la menor (Núñez, 2009)4.
Nos parece que un buen ejemplo de
aquello se da en el proceso de construcciónde una frontera política que llevó a anular o
4 Grimson (2000b) plantea que la construcción deuna región o zona fronteriza no es solo la imposi-ción de arriba hacia abajo o desde el centro haciala periferia, ya que los procesos de territorializaciónimplican una dialéctica y grados de retroalimen-tación entre las partes. En efecto, acá se constataque determinadas producciones sociales son mini-mizadas o invisibilizadas en nombre de estructurasideológicas de alcance más amplio (“la patria”, “la
historia nacional”, “la montaña es una frontera”,etc.) y que en base a la consolidación de esas pro-ducciones los sujetos sociales se resignifican.
-
8/17/2019 Nuñez_2013
3/20
91LA FRONTERA NO DEJA VER LA MONTAÑA: INVISIBILIZACIÓN DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA NORPATAGONIA CHILENO-ARGENTINA
velar la referencialidad que actores socialesregionales o locales poseían y poseen de lacordillera de Los Andes. El resultado: la fron-tera se impone a la montaña.
Para exponer el asunto, dividiremosel texto en cuatro partes. La primera estáorientada a otorgar un marco teórico alproblema, es decir, a trabajar en torno a lahistoricidad del espacio, y por ende de lamontaña, llevando a observar que la relaciónentre espacio geográfico y montaña no es unasunto únicamente físico. Un segundo punto,siguiendo la línea anterior, se concentra enanalizar diversos usos e interpretaciones de
la montaña, buscando con ello relativizarla idea dominante de montaña como sinó-nimo de frontera. Un tercer título, llamado“Fronteras políticas, fronteras diseñadas”,tiene por propósito mostrar el contexto his-tórico en que la montaña se alza como unafuerza divisoria. Finalmente, nos centramosen la escala regional, la Norpatagonia an-dina chileno-argentina, a fin de indicar quesu territorialidad ha sido dinámica, móvil ycambiante y, en este contexto, durante largosperíodos ha sido concebida como una regiónen sí misma, incluyendo la cordillera de LosAndes que, desde una perspectiva únicamen-te política, solo sería útil a los propósitosde separar la región en dos espacialidadesdiferentes.
Historicidad del espacio:definiendo la cordillera de Los
Andes
De acuerdo a la Real Academia Españolay a otros diccionarios consultados, el tér-
mino cordillera es “una serie de montañasenlazadas entre sí”. Si observamos la palabramontaña, ella se define como una “elevaciónnatural del terreno de gran altura, que desta-ca del entorno; tiene mayor altitud que unacolina y un volumen superior al del monte”.A su vez, asocia el término frontera al “confínde un Estado”, significando con ello que setrata de una “raya que divide las poblacio-nes, provincias, territorios, etc., y señala loslímites de cada uno”. En ambos casos, uno seremite solo al aspecto físico de la cordillera ymontaña y en el otro se define únicamente apartir de un límite en el marco del surgimien-to de los Estados-nación. Sin embargo, nada
expresan sobre otras perspectivas, desde uncontexto temporal o hermenéutico, de lo quepodría entenderse por cordillera, montaña ofrontera.
En este sentido, es relevante, a fin deampliar la mirada, tener a la vista los plan-teamientos del sociólogo francés Bourdieu(1988: 115) respecto si es posible trabajare interpretar determinadas nociones o tipode lenguaje social sin preguntarse sobre quéy cómo se definen, cómo se estructuran. Esdecir, si es factible trabajar sobre la relaciónmontaña-frontera sin intentar comprenderel horizonte cultural o histórico que lo ha
proyectado y los proyectan en el presente.Este asunto es vital, por cuanto la imagen defrontera comúnmente aceptada, es decir, unalínea, surge en un marco temporal especí ficoe influido por determinada escala territorial,nacional en este caso. Este imaginario cultu-ral de la frontera, surgido al alero de la confi-guración del Estado-nación, ha colaborado amodelar o fijar un sentido de la montaña –elde barrera– que no siempre ha encajado conrepresentaciones territoriales cuya historici-dad es más especí fica o se ha movido a otraescala, regional, por ejemplo.
La interpretación dominante de fronteracomo sinónimo de línea es una consolidacióntardía, que se puede fijar hacia fines del sigloXIX y principios del XX con la maduraciónde los Estados-nación y supone territorios ysociedades distintas de un lado y otro, aun-que cada una de estas, en su fuero interno,homogéneas. Sin embargo, como veremos, lafrontera no necesariamente ha separado unacosa de otra, ya que ha sido también un lugarcomún, un espacio integrado en sí mismo,
con sus códigos, sus representaciones, susconflictos, que no se condicen necesaria oúnicamente con la “línea de la nación”. Esdecir, una frontera fue y puede ser compren-dida también como “región”.
Interesa, entonces, exponer que la territo-rialidad de la montaña en Chile, es decir suproceso de significación territorial, y con ellola cordillera de Los Andes, se ha ido forjandomediada o dominada por un lenguaje culturalque aún se encuentra fuertemente arraigadoen torno al surgimiento de las fronteras comolímite “natural” de la nación chilena y argen-tina (siglo XIX).
-
8/17/2019 Nuñez_2013
4/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE92
Al plantear la metáfora de “la fronterano deja ver la montaña”, parte del título,estamos refiriéndonos a la necesidad de com-prender la montaña y la frontera desde unahistoricidad múltiple y diversa, menos mono-pólica. Esta actitud unívoca se ha asociado almodo de objetivización a través del cual loque comprendemos por frontera y montañase transforma en discurso dominante o, comolo ha llamado Foucault, verdadero5. Así, latransmisión histórica a partir de la cual visua-lizamos y le damos un sentido a la montaña,es en sí un acto lingüístico-sociocultural, queestá “cargado” de efectos. La comprensiónde la montaña, desde este planteamiento,
no es un asunto que nos llegue de manera“vacía” u objetiva (Gadamer, 1999). Por elcontrario, su percepción está intervenida poraquella interpretación de carácter históricoque proyectada al futuro la fija como un lugarpredominantemente natural que sirve para di-vidir o separar una nación de otra. Su nociónse legitima en un uso y discurso dominante,de poder, minimizando otras interpretacionesrespecto de su territorialidad6.
El espacio geográfico es, desde esta lógica,a la vez que materia, historicidad. De estemodo, dado que el hombre se desenvuelveen el mundo, en el Dasein, las actitudes, losvalores asociados a determinados espaciosgeográficos, la montaña por ejemplo, irán mu-tando a través del tiempo, por lo que lo quesignificó un espacio geográfico para unos noserá lo mismo para otros, transformándose unmismo espacio en ilegible a partir del tiempo.
Aquella historicidad de la cordillera deLos Andes arraigada en un vínculo político hacolaborado, por tanto, a invisibilizar numero-
sas otras perspectivas. La montaña, en escala
5 “… el estudio de los modos según los cuales elsujeto ha podido ser insertado como objeto en losjuegos de verdad, a través de qué formas diversasy particulares de gobierno de los individuos” (Fou-cault, 1999: III, 16).
6 Fija Gadamer (1999), a través de una HermenéuticaOntológica, que el que comprende siempre lo haceen un contexto histórico, que es, a su vez, una crea-ción interpretativa, cuyos efectos se desenvuelven yproyectan en el presente. Así, la interpretación his-tórica no es el pasado sino su secuela, un resultado
que no es fijado para siempre –en el pasado– sinoque es móvil y cambiante de acuerdo a nuevos pro-cesos interpretativos.
amplia, ha manifestado variados significados,desde religiosos hasta una barrera inexpugna-ble. Ella, por ende, como espacio geográficotangible, es parte de una “producción de sen-tidos y valores” (Geertz, 1987: 24-25).
Durante el siglo XIX y principios del XX,la cordillera de Los Andes fue transformán-dose en un medio necesario para constituirfrontera y, de ese modo, construir la nación.Es decir, la naturalizó. El naciente Estado-nación dibujó sus límites, delineando unterritorio propio, marcando con ello en lacordillera de Los Andes el nicho ideal o“natural”, como dijimos, para diferenciarse
de los otros. El antropólogo argentino DiegoEscolar lo ilustra de forma muy clara para elcaso argentino al expresar: “… la instalaciónde la imagen de la frontera natural andina fueun poderoso efecto de verdad con concretosefectos geopolíticos y sociales en el proceso–articulado desde la segunda mitad del sigloXIX– de sustancialización espacial del Estadonacional argentino. Hasta hoy, la consecuen-cia más notoria fue la relativa invisibilizaciónde la cordillera de Los Andes como área deproducción, sociabilidad e intercambio y, es-pecialmente, de los actores sociales que par-ticipan en esta dinámica, pese a que gruposlocales provenientes en su mayoría del sectorchileno continuaron desplazándose estacio-nalmente a los valles interandinos mantenien-do vínculos sociales, económicos y culturalestranscordilleranos” (2000: 260).
Ahora bien, la historicidad de la cordillerano es, como manifestamos, su pasado sino suproyección, por lo que la humanización deLos Andes, bajo el proceso de creación delos nacionalismos, es decir, la idealización
a imagen del hombre, configuró un sentidodominante para ella que opacó o anuló otros,cual historia oficial: “la montaña es una fron-tera”, es decir, una “raya”. Aquello no implicaque ella presente una “lectura oculta” o “nodescubierta”, ya que lo que despliega, sim-plemente, son otros significados, para otroshombres. Esos valores, esas visiones de mun-do están allí, lo que sucede es que no se hanlegitimado o expandido como conocimientode poder.
En este contexto, una definición de cor-
dillera de Los Andes que la homologa conuna frontera política resulta excluyente de
-
8/17/2019 Nuñez_2013
5/20
93LA FRONTERA NO DEJA VER LA MONTAÑA: INVISIBILIZACIÓN DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA NORPATAGONIA CHILENO-ARGENTINA
una serie de dinámicas territoriales en tornoa ella que precisamente resaltan un sentidorelacional y referencial tanto de la montañacomo de los espacios fronterizos. Como seráexpuesto más adelante, la región andina dela Norpatagonia chileno-argentina es buenejemplo de nuestro planteamiento, aunqueclaramente no el único.
En definitiva, en el análisis de la monta-ña que acá se lleva a cabo se busca inten-tar responder a esta pregunta: “¿cómo hanaparecido tales o cuales objetos posibles deconocimiento y poder?” (Foucault, 1999:22), en nuestro caso, la imagen –para el caso
chileno– de una frontera que ha llevado arepresentar a la montaña como un área ajena,cuya función y valorización principal es la deser el “límite de la nación”7. También, resul-ta importante preguntarse cómo se instalanaquellos objetos posibles de conocimiento ypoder, a partir de los cuales más adelante seenumerarán una serie de estrategias que cola-boraron a que ellos aparecieran y se situaran.
Espacio diverso, montañaplural: valor y representaciónde la cordillera en los siglos
XVIII y XIX
Antes de exponer la producción de lafrontera política a partir de la cordillera deLos Andes, visualizaremos aquellos otros va-lores y representaciones que de ella y de lamontaña en general, se generan a partir deotros contextos históricos. Aquello colaboraráa poner en perspectiva el problema aquí for-mulado.
En la antigüedad la montaña fue asociadamás bien a un “espacio mágico”, justificandocon ello una interpretación cósmica y reve-rencial; o vista como “lugar religioso”, es de-cir, como un territorio de gran espiritualidad.El geógrafo griego Heraclides Crético en sudescripción de Grecia destacaba que “en lo
7 En cierto modo, el ejercicio metodológico es inver-so, se trabaja en desconstruir el sentido común, laracionalidad que se alza como totalizante y buscar
nuevos puntos de vista que permitan visualizar te-rritorialidades que se mueven en diversas y móvilesescalas.
más alto de la cumbre del monte (montaña)se encuentra la gruta llamada Quironion y eltemplo de Zeus Acreo, en el cual (…) bajo elardiente calor en su plenitud extrema, ascien-den los más esclarecidos de los habitantes dela región y los más jóvenes; una vez que hansido sorteados por el sacerdote, son ceñidoscon pieles de cordero nuevas, de triple gro-sor…”. El mismo geógrafo hace referencia ala fecundidad en remedios medicinales dela montaña. (Garzón, 2008: 214). En China,también en tiempos antiguos, las montañasadquirían la calidad de divinidad, dondeincluso se llevaban a cabo sacrificios (Tuan,102). Diversas religiones orientales, por lo
mismo, instalaron templos en ellas. La mon-taña, por tanto, no fue comprendida como unasunto extraño o una barrera inexpugnabley, junto a su majestuosidad física, ella estabacargada o mediada bajo el hálito de un len-guaje mágico o religioso, parte importante delo cual se reflejaba en la toponimia asociadaa esos espacios de altura, donde primabanpalabras como Sombra o Silencio y otras muydescriptivas como Cola de Pez, La Fortalezade Nieve, El Lugar de los Santos o La Madreque Abraza (Vaidya, 1977).
Tal posición cambió con la cultura geo-gráfica renacentista de la Europa del sigloXVI donde la idea del espacio se asoció a unanaturaleza que se presentaba al hombre parasu descripción, es decir, en vínculo con él.La tradición de la llamada Edad Media había,indirectamente, colaborado a este cambio alafirmar la creación de la tierra como moradade los descendientes de Adán y Eva8. Conello, se negaba el concepto griego de ecúme-ne expresado en la teoría de las antípodas,que había sostenido la existencia de espacios
propicios a la presencia humana separadospor otros, cuyo carácter sagrado o inhabitable,hacía inviable la vida de los hombres. A esteprimer impulso, se sumó una incipiente desa-cralización del espacio (es decir, una mayor
8 El término Edad Media nos plantea un ejercicio si-milar al de montaña-frontera, ya que su definiciónes una imagen consolidada en el siglo XIX, justifi-cada por los historiadores, donde se proyectaba unespacio de oscuridad y superstición por la ausenciade la ciencia o respuestas comprobables. Esta ima-
gen colaboró a evidenciar, entre otros múltiplesaspectos, la combinación de la “muerte de Dios”(Nietzsche) y la “invención del hombre” (Foucault).
-
8/17/2019 Nuñez_2013
6/20
-
8/17/2019 Nuñez_2013
7/20
95LA FRONTERA NO DEJA VER LA MONTAÑA: INVISIBILIZACIÓN DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA NORPATAGONIA CHILENO-ARGENTINA
forma recurrente y múltiple en sus diversospasos, básicamente para el comercio con elmundo pehuenche, los contactos con Cuyo,con Buenos Aires y con otras zonas locales,como la zona del Maule, Araucanía, entreotras. En su representación es indispensabledistinguir entre la territorialidad indígena, la
ya mencionada territorialidad local y la pro-yectada desde el discurso de poder españoly, posteriormente, republicano11. Desde esteúltimo punto de vista, la cordillera fue unelemento natural que colaboró con la defini-ción de límites y, posteriormente, de frontera,obviando la serie de relaciones o circuitosexistentes tanto en el mundo indígena comodespués en el espacio colonial y republicano.En esta línea, respecto a la zona de la Norpa-
11 Los indígenas, del altiplano o de la cordillera mau-lina o de la Araucanía, dimensionaban un espaciomóvil y una cordillera como parte integrante de sucosmovisión. Al respecto, Bengoa (2000).
tagonia chilena-argentina, Bandieri expone:“Numerosas fuentes documentales han per-mitido reconstruir las sólidas relaciones so-cioeconómicas del área andina de Neuquéncon las provincias del sur chileno, repitiendoformas heredadas de los grupos indígenaslocales que hasta su definitivo sometimiento
habían actuado como eficientes intermedia-rios entre las sociedades capitalistas de am-bos lados de la cordillera” (2005: 347).
El territorio del siglo XVII, XVIII, perotambién buena parte del XIX, fue, entonces,una “identidad múltiple”, una pluralidad quecontrastó con la uniformidad con que se fueordenando a medida que avanzaba el propiosiglo XIX. Para el caso de la cordillera, aquel“telón de fondo” que visualizamos en la ac-tualidad.
De aquella pluralidad da cuenta Téllez(1990) al estudiar el espacio pehuenche ydefinir que la cordillera de los Andes, lejos de
Figura N° 1Descripción del Obispado de la Concepción y derrotero general de la visita que hizo el Sr.
Presidente Don Joseph Manzo de Velasco
Fuente: José Toribio Medina. Cartografía Hispano-colonial de Chile. Santiago de Chile: Imprenta Universidad,1924. Biblioteca Nacional.
-
8/17/2019 Nuñez_2013
8/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE96
semejar un bloque compacto como es refleja-da en el presente, “se anarquiza en una plu-ralidad de reducidas cordilleras transversa-les”, representando una geografía complicaday diversa. Abundaban a los ojos de aquelloshabitantes coloniales, los valles y pasos inter-cordilleranos, los típicos ríos torrentosos dela cordillera y, por cierto, la multiplicidad debosques. Solo en la zona de la Pehuenía, delLaja al sur o Norpatagonia, se han identifica-do alrededor de 27 pasos que manifiestan laactiva comunicación transversal entre gruposde indígenas de ambos lados de la cordillera,definiendo así el sentido del territorio: ButaMallín, Leña Malal, Picunleo, Trapa-Trapa,
Pucón Mahuida, de Rahue, de Pehuenco, dePino Solo, de Pino Hachado, de Mallín deIcalma, de Icalma, de Llaima, Tres Picos, Pi-rihueico, entre otros (Ugarte, 1996). Muchosde estos pasos subsisten en la actualidad,algunos con carácter oficial y otros de usotradicional.
Fronteras políticas, fronterasdiseñadas
En el siglo XIX, el espacio se politiza enfunción de un poder estatal que se encaminaa definir una racionalidad territorial de escalanacional. Al buscar configurar y delimitarun territorio, la cordillera de Los Andes y lafrontera aparecen, entonces, en función de lainstitucionalización del espacio.
En ese marco, la frontera, como imagina-rio y discurso, comienza a adquirir la formade un instrumento de poder, es decir, “laconstatación de un Estado que posee un terri-torio sobre el que ejerce la soberanía. Este te-
rritorio, delimitado por una frontera, contienea la ciudadanía sometida a dicha soberanía”(Nogué y Rufi, 2001: 69).
La percepción del concepto de fronterarequirió y se justificó, por tanto, en un sen-tido de línea, representación social que, endefinitiva, fue un “borde” consustancial alcuerpo cierto que era el Estado-nación: “Lafrontera fue el órgano periférico estatal inhe-rentemente unido a la existencia de los Es-tados nacionales. Desde este punto de vista,la frontera era el resultado de una dialécticahistórica que producía la creación de unafranja defensivo-ofensiva que concentraba a
las fuerzas enfrentadas de cada Estado. Estaidea fue desplegada e incorporada como unelemento clave en el pensamiento geopolíticoargentino en las primeras décadas del sigloXX” (Hevilla, 2001: 44).
La producción de un borde fronterizo sesumó al despliegue de una serie de formas deracionalización que buscaron también definirun determinado tipo de proyecto territorial.Estos dispositivos o estrategias se iniciaron elsiglo XVIII y con mayor fuerza en los siglos si-guientes, escenario que fue válido tanto paraChile y Argentina como para el horizonte co-mún latinoamericano. Se trataba de construir,
en tanto nación, formas de identidad colecti-vas, entre las que era identificable una de al-cance espacial: el territorio de la nación12. Lamodernidad, por tanto, terminó por desplazarlos límites del espacio hacia un panoramamás amplio, por lo que “el espacio, debido almovimiento de circulación de personas, mer-cancías, referentes simbólicos, ideas, se dila-tó (…) Presupuso el desdoblamiento del ho-rizonte geográfico, al retirar a las personas desus localidades para recuperarlas como ciu-dadanos. La nación las desencajó de sus par-
ticularidades, de sus provincianismos, y lasintegró como parte de una misma sociedad.Los hombres, que vivían la experiencia de suslugares, inmersos en la dimensión del tiempoy del espacio regionales, fueron así referidosa otra totalidad” (Ortiz, 2002: 82). Aquellatotalidad y dilatación territorial actuó, en elfondo, como referente para “la construcciónde la comunidad imaginada”: “La invencióndel territorio es entonces no solo necesariapara los fines económicos sino también a losfines simbólicos (…) la formación del Estado-
nación argentino fue un proceso planifi
cadoque implicó la ‘invención’ de un territorio‘legítimo’ sobre el cual era posible ejercerel dominio, entendiendo por invención laexistencia de un proyecto político ‘a priori’al ámbito geográfico que será de dominio delEstado..”. (Zusman y Minvielle, 1995: 2).
De esta manera, como indican las citadasautoras, la tesis que establece que un ciertoterritorio le pertenece de manera natural a
12 Para el caso argentino, entre otros, ver Navarro Flo-ria (2004); Bandieri (2009) y Lois (1997).
-
8/17/2019 Nuñez_2013
9/20
97LA FRONTERA NO DEJA VER LA MONTAÑA: INVISIBILIZACIÓN DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA NORPATAGONIA CHILENO-ARGENTINA
una nación es solo consustancial a los discur-sos o representaciones de poder de los queimaginaron la nación. Al respecto, la genera-ción de conocimiento cientí fico que respaldelas decisiones de orden político llevó a que elobjeto-territorio se transformase en un objetopolítico, un asunto donde la Geografía noestuvo ausente: “La Geografía, en consecuen-cia, fue el campo disciplinario legitimadorde las nacionalidades, de los proyectos na-cionales, de los sentimientos patrióticos y delas identidades espaciales, no creando sinoapropiando, sistematizando, escolarizandoy naturalizando la reflexión estatal sobre laidentidad territorial” (Moraes, 1991, citado en
Navarro Floria, 2007: 14)
Desde otra perspectiva, la definición dela territorialidad de la nación y con ella dela frontera, fue un proceso de configuracióndel espacio que no solo fue un asunto físicoo geográfico, es decir, el hecho de anexartierras así como la definición del límite fue unescenario con un trasfondo social relevante,en tanto, determinadas relaciones sociales(agentes sociales) implicaron, a su vez, rela-ciones espaciales (Sánchez, 1979). Este punto
es importante: las acciones asociadas a ladefinición de la territorialidad de la naciónestaban –y están– cargadas de intención,de propósitos, todas proyectadas desde unaestructura social, normalmente vinculada avalores forjados desde el ámbito de poder:“De esta forma, la articulación del espacio noobedecerá exclusivamente a causas geográfi-cas, sino que estará en relación, dependerá,del poder; es decir, el medio es manipuladopor el poder para ponerlo a su servicio encada momento” (Sánchez, 1979)13.
Con este importante cambio de escenario,la cordillera de Los Andes sufrirá la mutaciónde sentido, es decir una metamorfosis, queserá de gran utilidad a un espacio consustan-
13 Al respecto es interesante el planteamiento deMichel de Certau quien formula que el hombrecomún, a través de sus prácticas cotidianas, “se rea-propia del espacio organizado por los técnicos de laproducción sociocultural”, lo que supone una suertede reinvención frente al sometimiento absoluto que,de acuerdo a Foucault cada conocimiento institu-
cionalizado impone a los hombres. Para un caso,La invención de lo cotidiano. (2000) y para el otroVigilar y castigar (2002).
cial a las necesidades de aquella articulacióne institucionalización espacial a partir del po-der estatal, es decir, a la configuración de unaterritorialidad de alcance fronterizo14.
La frontera del país llamado Chile, porende la cordillera de Los Andes, comenzó,por tanto, a comprenderse en relación a un“otro”, Argentina y Bolivia, por ejemplo,y, por lo mismo, ella se posicionó en unaorientación vertical (línea que corre paralelaentre dos territorios-nación entendida en dis-posición norte-sur (o viceversa), imaginario,simbólico y material, resultante, como expre-samos, de la construcción de territorios ho-
mogéneos a partir de la configuración de lanación en el siglo XIX (Núñez, 2009, 2012).
A los dispositivos de control territorialimpulsados por los borbones durante el sigloXVIII, el imaginario territorial de la naciónen construcción fabricó los propios, aunquemuchos de ellos fueron la continuación deaquellos. Entre las estrategias de poder quecolaboraron a fi jar el sent ido de nación enun Chile más unitario, a las que hay que su-mar el diseño de la frontera, se encuentran:
(1) el control de los “espacios vacíos”, esdecir, la creación de nuevos asentamientos yespacios urbanizados con el fin de controlardistancias y, a través de ellas, al territorio; (2)la búsqueda y acumulación de información,que en el fondo fue una continuación de loscuestionarios borbónicos, en lo que podríadenominarse un verdadero catastro de losbienes existentes en el territorio asociado ala nueva nación; (3) la exploración de nuevosterritorios, en tanto la nueva nación necesi-taba definir su marco territorial, para lo cualera indispensable explorar como sustentopara la incorporación de nuevos espacios; (4)la supremacía simbólica de la ciudad sobrelo rural, lo que, como en otras latitudes, co-
14 El poder estatal no es abstracto, es racionalizado porgrupos a partir de una práctica de gobernar: “Go-bernar un Estado será, pues, poner en práctica laeconomía, una economía a nivel de todo el Estado,es decir, tener con respecto a los habitantes, a lasriquezas, a las conductas de todos y cada uno, unaforma de vigilancia, de control, no menos atentaque la del padre de familia sobre todos los de la
casa y sus bienes” (Foucault, 1999b, 182). La fronte-ra, entonces, era la tarea ineludible a fin de “cercar”el hábitat de la familia-nación.
-
8/17/2019 Nuñez_2013
10/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE98
laboró a fi jar en lo urbano el dominio de undiscurso hegemónico; (5) la conformación deuna historia nacional que diese sentido a sushabitantes, una perspectiva que generó mitosy héroes comunes, impactando en la memo-ria de la nación y en su necesidad de mirarun futuro, fruto de su propia tradición; (6) lamaterialización del telégrafo, que colaboróa minimizar distancias; (7) del correo, quehizo que la temporalidad sufriera cambios devalorización y sentido; (8) mejoramientos decaminos y puentes, representantes del, comoha dicho Navarro Floria (2007), paisaje delprogreso; y (9) la implementación del ferro-carril, tal vez la más simbólica de los dispo-
sitivos de control, por enumerar algunas deaquellas estrategias.
Aquella producción ideológica de la“cultura nacional” o comunidad, siguiendo aAnderson (1993), ha tenido efectos territoria-les claros, impactos a veces complejos, comoel rol que jugaron en aquella proyección losgrupos aborígenes, simplemente marginadosen el contexto de aquella necesidad de ho-mogenizar e integrar social y territorialmentea la nación. Pero más allá, ha permitido invi-sibilizar y minimizar una serie de intereses yrelaciones que surgen en espacios fronterizos,muchos de ellos, cargados de historicidad ymemoria no asimilables a la escala “nacio-nal”. Un claro ejemplo de aquella histori-cidad y particularidad territorial es posibleobservarla en el amplio espacio Norpatagó-nico chileno-argentino, espacio cultural cuyorelato de memoria se ha encargado, entreotros, de mostrarnos la historiadora argentinaSusana Bandieri (1993, 2003, 2005, 2005b,2009). Desde esta perspectiva, serán consus-tanciales al Estado no solo preocuparse por la
territorialidad soberana de la nación y por laexistencia de una institucionalidad vigorosa ycoercitiva sino que, este aspecto es clave enel desarrollo de los imaginarios territoriales,alimentar una noción colectiva que defina un“nosotros”:
“A nosotros nos basta con establecer esasfronteras en nuestras mentes; así pues,ellos pasan a ser ellos y tanto su territoriocomo su mentalidad son clasificados di-ferentes de los nuestros… A las fronterasgeográficas les siguen las sociales, étnicasy culturales de manera previsible” (Said,87).
La sociedad estatal actúa bajo la lógica deuna actitud de imposición del o los valoresasociados a aquel “nosotros”. Este “nosotros”queda definido, por tanto, como verdad yrepresenta el horizonte cultural a través delcual desplegamos sentidos de lo que se trans-forma en real y lo que no: “Para el caso deloccidente industrial, aquella hegemonía cul-tural ha resultado muy evidente, al proyectarel mundo de los “ellos” (otros) desde la ópti-ca de un “nosotros” (Said, 27)15.
Se han dibujado en aquellos espaciosmenores fronteras no asimilables a la “es-cala nacional”. De ello nos encargaremos
en el siguiente y último punto. Es necesario,sin embargo, aclarar un aspecto sustancial:que la frontera Norpatagónica haya tenidointercambios permanentes y fluidos hasta almenos fines de la década del 30 del sigloXX (Benedetti, 2005) y que en la actualidadaquellos contactos se revivan a partir del tu-rismo, no implica que las fronteras de escalaregional no hayan vivido tensión o presentennuevas y marcadas formas de nacionalismode una parte y otra. No sugiere, como lo haresaltado adecuadamente Grimson (2000b),
que ellas respondan a una suerte de imagenromántica donde unos y otros son hermanosy la frontera política rompe aquella fraterni-dad. Las fronteras son diversas, cambiantes,precisamente como expresamos páginasatrás, porque ellas, como otros espacios geo-gráficos, manifiestan una historicidad pecu-liar. Como plantea el propio Grimson (2011:177) “visualizar las fronteras del mundo –susliteraturas, sus películas, su vida cotidiana–equivale a hacerse de un caleidoscopio”.
Norpatagonia en elcaleidoscopio: fronteracultural, territorialidad
dinámica, imaginarios múltiples(siglos XVIII, XIX, XX)
Los estudios de historia regional muchasveces han sucumbido al protagonismo de las
15 Michael Foucault lleva el asunto del poder a una
posición ontológica, determinando, en consecuen-cia, que la producción cultural es inherente al po-der.
-
8/17/2019 Nuñez_2013
11/20
99LA FRONTERA NO DEJA VER LA MONTAÑA: INVISIBILIZACIÓN DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA NORPATAGONIA CHILENO-ARGENTINA
historias nacionales. A su vez, las territoria-lidades regionales y sus procesos de signifi-cación y cambio, han sido desdibujados poraquella racionalidad territorial de alcancenacional. Sin embargo, esas historias y susterritorialidades resultan claves cuando serequiere indagar y “acceder al conocimiento
de la riqueza y dinamismo que encierran lasáreas de frontera, entendidas como verda-deros espacios construidos en procesos his-tóricos de larga duración” (Bandieri, 2007).Al trabajar “más de cerca” encontramos quenuevas perspectivas surgen a la vista. Una deellas es la constatación de una montaña vivay compleja, cargada de movilidad y presen-cia, cuya sociabilidad la aleja de la posiciónde índole político y mayormente difundida de“línea fronteriza”.
En esa escala menor, la cordillera de LosAndes en la zona denominada Norpatagonia(Figura N° 2) presenta una historia territorial
fronteriza particular16. En primer término,desde una perspectiva histórica, se trata deuna región con una definición administrativatardía, cuya significación se articula en unarelación distinta de la construcción nacional,no necesariamente en oposición a ella, sinocomo territorialidad, es decir, como “cons-
trucción simbólica que se hace en relacióncon un referente” (Ortiz, 2002: 60 y 77). Elasunto es clave, ya que aquella región sefue desenvolviendo en gran parte en rela-ción a referentes que no tenían que ver conla nacionalidad y, además, y por lo mismo,se construyó según perspectivas tanto de unlado de la cordillera y otro (chilenos y argen-tinos). Bajo esa matriz, la montaña, actuó no
16
Actuales provincias de Río Negro y Neuquén, en Ar-gentina y regiones de La Araucanía, Los Ríos y LosLagos en Chile.
Figura N° 2La Norpatagonia comprende las actuales provincias de Río Negro y Neuquén (Argentina) y las
regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (Chile)
Fuente: Elaborado por Paulina Gatica.
-
8/17/2019 Nuñez_2013
12/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE100
como elemento separador o barrera, sino, alcontrario, como espacio articulador, dondese desplegaron vínculos que fijaron sujetossociales especí ficos17. Siguiendo al ya citadoAnderson (1993), podríamos decir que laNorpatagonia fue en sí una comunidad imagi-nada, proyectada en forma independiente dela organización espacial del Estado-nación,al menos hasta la década del 30 del siglo XX,cuyas referencias estuvieron durante largotiempo en un sentido este-oeste, es decir, enuna posición territorial donde la cordillerade Los Andes era parte central de la construc-ción identitaria de la zona.
Numerosos estudios, precisamente deescala regional, han mostrado el carácterporoso, social y referencial de la cordillera.Entre otros es posible mencionar a Bandie-ri (2005), Benedetti (2005), Navarro Floria(2007, 2011), Pinto (1996), Tozzini (2004),Bondel (2008), Valverde, et al. (2011), Bello(2011), Flores (2006). En general, todos ellosdan cuenta del sentido relacional del espaciofronterizo. Unos fundan su análisis desde lalógica de las articulaciones económicas, otrosdesde el ámbito etnohistoriográfico y otros
desde una visión antropológica, por nombraralgunas perspectivas de análisis.
Lo que es claro, como muchos coinci-den, es que los vínculos transfronterizos dela Norpatagonia fueron permanentes en eltiempo, desde el siglo XVII hasta muy avan-zado el siglo XX, incluso, aunque se trata decontextos distintos, procesos migratorios dechilenos a Argentina continuaron, con distin-tas fluctuaciones, en las décadas del 50, 60 y70, prolongándose muchos de ellos hasta laactualidad (Matossian, 2010). Como indica
Pinto (1996), la solidez del mundo fronterizo,cordillera de Los Andes mediante, persistióen la Norpatagonia incluso al proceso deracionalización territorial de los Borbonesdurante el siglo XVIII así como al procesoindependentista. Una característica relevantede toda esta larga época fue la interrelacióny complementariedad de “las redes indígenas
17 Esta visión se refiere a una región “como elementode estructuración social que articula tiempo y espa-
cio y condensa diferentes procesos sociales que im-plican el desarrollo de una territorialización de lasrelaciones histórico-sociales” (Bandieri, 2007, 49).
con las capitalistas” que alejadas del centrose desenvolvían en una lógica especí fica, concódigos propios (Pinto, 1996). Entre otras ra-zones, aquello se dio así por
“la marginalidad del territorio con res-pecto al mercado nacional y al modelode desarrollo basado en la exportación debienes primarios con fuerte orientaciónatlántica, la perdurabilidad de las rela-ciones comerciales con el sur chileno, laincomunicación con otros mercados re-gionales del país, la persistencia de aéreasproductivas de subsistencia y la escasa ge-neralización de las formas capitalistas de
producción, así como la débil presenciadel Estado nacional en la región…” (Ban-dieri, 2005: 70).
Del lado chileno, la relación con las pam-pas argentinas perduró hasta que la amplia-ción de las fronteras productivas, impulsadasdesde el Estado en el último cuarto del sigloXIX ante la necesidad de contar nuevas tierraspara explotación de trigo así como a la nece-sidad de control de los territorios indígenas,vinieron a cambiar el panorama (Carmagnani,1984).
En el marco de este horizonte histórico-cultural, la cordillera de los Andes fue unsímbolo de traspaso, de encuentro –no, comodijimos, en el sentido romántico– de accesomás que de barrera. Su imagen, por tanto,más allá de las dificultades propias de espa-cios de montaña, debe comprenderse en unmarco de significación de transferencia cul-tural de escala regional ajena a la homogeni-zación nacional surgida durante el siglo XIX.Como acertadamente expresa Cavieres:
“Cuando en nuestras relaciones argentino-chilenas aparece la imagen de la cordille-ra de los Andes como una frontera naturalseparadora de sendas alteridades sociales,culturales, económicas y de esencias na-cionales, debe recordarse que esa imagenfue una construcción articulada y genera-lizada por los mismos Estados nacionales”(2005: 21).
Desde esta perspectiva, las fronteras im-puestas por los poderes centrales hicieroncaso omiso de la historia y procesos que en laescala regional se desarrollaban, procedién-
-
8/17/2019 Nuñez_2013
13/20
101LA FRONTERA NO DEJA VER LA MONTAÑA: INVISIBILIZACIÓN DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA NORPATAGONIA CHILENO-ARGENTINA
dose a escribir una (nueva) historia –esta vezsí escrita y difundida, llamada paulatinamen-te historia nacional– que tuvo como puntode origen el establecimiento de la soberaníaen la zona de la Norpatagonia en detrimentola trayectoria y memoria de las poblacioneslocales, junto con sus intereses y los significa-dos que le daban a su entorno. A esto Bandie-ri le ha llamado el proceso de desestructura-ción de la región (2005: 348).
La figura N° 3 es ilustrativa de aquellaidea. La foto es actual y remite al valle ElManso en la frontera norpatagónica chileno-argentina. La casa, que data de 1899, existíaprevia al hito fronterizo instalado por el Es-tado a principios del siglo XX. Es decir, sim-bólicamente hablando, una parte de ella esargentina y la otra es chilena.
Figura N° 3Casa ubicada en el valle El Manso en la frontera norpatagónica chileno-argentina
Fuente: Imagen incluida en el artículo de Xicarts et al ., 2011. Gentileza de sus autores.
A partir de la irrupción de una frontera dealcance nacional, la cordillera de Los Andesmutó su representación en una (re) signifi-cación que la marcaba como “natural”. En1895, el influyente diplomático e ingeniero-geógrafo, Eduardo de la Barra manifestaba,emulando a Dios, que “la Naturaleza pusoentre ambas naciones (Chile y Argentina) lagran cordillera nevada de Los Andes paradividir sus tierras y sus aguas, por la “raya”imborrable de la cumbre” (1895: 49). En otraspalabras, proyectaba en la cordillera un hitoimpuesto por la naturaleza para definir a lasnaciones.
Aquel punto de vista, es decir, que elterritorio de la nación era un elementocongénito e inherente a la nación, se hizoestructural en la época y muchos estudios yfuncionarios de gobierno se encargaron deestamparlo como oficial, tanto de un lado dela cordillera como del otro.
En efecto, aquella interpretación se fueconsolidando en la larga búsqueda de hitosque definiesen las fronteras nacionales, unproceso que tomó varias décadas, partiendopor los tratados de 1881 y 1893 para el casode Chile y Argentina. Remitiéndose a nume-
-
8/17/2019 Nuñez_2013
14/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE102
rosas fuentes coloniales y otras de cientí ficosdel siglo XIX, ambas basadas en lecturas decarácter positivista o naturalista de la cor-dillera, esta era hacia 1902 definida como“cumbre”, “muralla”, “raya”, “cadena de granelevación”, “compacta en su encadenamien-to”, entre otras acepciones. Incluso el propioDiego Barros Arana, historiador chileno yencargado de las negociaciones de fijaciónde límites, expresaba, con notoria exagera-ción, que “es la cadena misma del Himalayala que se parangona con la cordillera de LosAndes…” (Argentina, 1902: 89). En el proce-so de definición de la frontera, era, por tanto,necesario reafirmar lo que era físicamente
evidente: que la cordillera era una barreraimponente.
El proceso de la instauración de la fron-tera política fue lento. Como expresamos,una serie de otras acciones llevaron a quela fronterización de la montaña madurara yfinalmente colaborara a invisibilizar la cor-dillera de Los Andes desde una perspectivasociocultural. En efecto, en paralelo al avancede las fronteras productivas en Chile y la ocu-pación de la Araucanía por parte del ejército
nacional, ambas insertas en los modos deproducción capitalista y, por otra parte, dela imposición de los Territorio Nacionales asícomo el avance del ferrocarril en Argentina,la Norpatagonia mantuvo una interculturali-dad, un lenguaje territorial y una historicidad,al menos no discursivamente nacional18. Noes, como bien aclara Grimson (2011: 113),que en ella solo hubiese habido intercambioarmónico sin cambios o sin conflictos, perolo que es notorio es que ellos no eran deescala nacional y funcionaban en una lógica
Oeste-Este y viceversa, por lo que se asenta-ban, por tanto, en una amplia zona que hoypodemos denominar Norpatagonia. Parafre-seando a Grimson (2011: 126), la región sepresentó como una “heterogeneidad cultural”en un ámbito territorial común.
18 Lo mismo que para Argentina, otra arista del mismoproblema, es el avance del ferrocarril a las zonasde la región norpatagónica, es decir, Neuquén yAraucanía. El ferrocarril se transforma, desde esta
perspectiva, en un dispositivo simbólico y materialde avance en el marco de una producción capitalis-ta (Ver Núñez, 2009).
El espacio cordillerano de la Norpatago-nia se resignificó con el tiempo, en tanto “elEstado y la nación fueron incorporados a lascategorías y a las prácticas nativas” o prece-dentes:
“Durante la década de 1880 los ejércitosde ambos países lograron someter a laspoblaciones indígenas de la región cor-tando la tradicional comunicación entrela Araucanía y las Pampas. El éxito de lasoperaciones militares permitió consolidarunidades territoriales nacionales interrum-pidas hasta allí por la existencia de terri-torios indígenas. Expropiados estos a sus
dueños originarios se impuso a la regiónuna frontera, la cordillera de Los Andes,como límite geográfico y político. Sin em-bargo, la organización social de las áreasfronterizas continuó actuando casi inalte-rablemente, por encima de la imposiciónde tales límites. La red de intercambioseconómicos y demográficos entre amboslados de la cordillera se vio favorecidadurante años por el predominio de losacuerdos entre los dos países, donde pri-mó la fórmula de cordillera libre” (Ban-dieri, 1996: 182).
Es decir, aquella cordillera integrada a laregión binacional no detuvo su movilidad ydinámica sino hasta muy avanzado el sigloXX.
En 1914 según el censo de la época en elTerritorio Nacional de Neuquén el 61% dela población era chilena (Torres, 2005: 427).Como expresamos párrafos atrás, recientesinvestigaciones han demostrado la existenciade una relevante movilidad transfronteriza en
las décadas de 1950 y 60, especialmente Ma-tossian (2010). En palabras de Benedetti:
“A lo largo de la cordillera de los Andes,lugares de frontera fueron cobrando formay sentido a lo largo del siglo XX. Sin em-bargo pareciera difícil hablar de fronterascomo ‘barreras’ a la circulación hasta ladécada de 1920/1930, ya que los contro-les a la movilidad eran reducidos o nulos.Esto no significa que no existiera ningunaclase de control y que la movilidad trans-fronteriza estuviera completamente libe-rada a los intereses regionales, sino quehasta entonces no hubo una clara milita-
-
8/17/2019 Nuñez_2013
15/20
-
8/17/2019 Nuñez_2013
16/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE104
que llevó, representación aún sólida, a que,volviendo a nuestra metáfora, la frontera nodeje ver la montaña.
En definitiva, cuando hacia la década de1930 la producción del imaginario territorialde la frontera política por parte del Estado,es decir, de la frontera como línea, adquiereperspectiva y solidez, suceden tres situacio-nes que interesa resaltar. La primera, que delmismo modo que la nación se construyó unrelato de una historia común, a partir de locual surgieron numerosas Historias de Chile yArgentina, ella, la nación también ideologizóel territorio, fijando en el espacio “nacional”
una imagen universal, amplia y general, todolo cual fue plasmado en una cartografía ofi-cial que colaboró a dar sentido e identidada los habitantes y a partir de lo cual, la cor-dillera pasó a representar el límite político,valor que aún mantiene. Aquella producciónde paisajes limítrofes (Figura N° 4) así comoel carácter homogéneo del espacio bajo unhorizonte nacional no permitió dar cuenta deuna multiplicidad cultural y territorial de in-determinados espacios de escala menor.
En forma paralela, como segundo esce-nario a destacar, la Norpatagonia a partirde lo anterior se fue reterritorializando yreconstruyendo en torno a un nuevo sentidoidentitario, esta vez influido y marcado porel sentido nacional de los territorios fron-terizos, donde se entregaron propiedades ynumerosas concesiones a nuevos habitantesen la zona andina, muchos de ellos extran-
jeros (Risopatrón, 1907: 111 y ss.) . En lafabricación de aquella nueva representación,se desplegaron numerosas tareas, entre otras,una nueva productividad para el área, crea-
ción de Parques Nacionales, una valoriza-ción de colonización de aquellos territorios,una conectividad indispensable y la difusiónde un conocimiento más acabado de lo queera pertenencia (Chile), de lo que era alteri-dad (Argentina):
“Las prácticas de conquista y exploracióndel territorio, personificadas en el Estado yen instituciones funcionales a él, constitu-yen una secuencia lógica y metodológicade operaciones por las cuales se ponía enjuego el instrumental técnico y conceptualde la apropiación del espacio, se estructu-raba una representación del espacio y del
tiempo y se organizaba la realidad regio-nal misma” (Navarro Floria, 2007: 58).
Finalmente, la chilenización, así comola argentinización de aquellos territoriosnorpatagónicos, aunque de muchos otros,homologó las diferencias trazando nuevas in-terpretaciones y lecturas para un espacio tanamplio como el cordillerano. Nuevas prácti-cas, nuevas identificaciones, nuevos sueños yproyecciones se fijaron en torno a este reno-vado espacio fronterizo. Los sujetos socialesse adaptaron y reprogramaron a la nuevaidentidad coyuntural que surgió en torno a lanación, un referente que, en definitiva, los re-
significó cultural y territorialmente.
Consideraciones finales
En la actualidad la globalización ha cau-sado gran impacto en las distancias, comu-nicaciones y fronteras. Las comunicacionesson tan rápidas y efectivas que existe unasensación de unión total o muy grande. Para-lelamente, a partir de aquel proceso, muchosEstados-nación se han privatizado o, al me-nos, disminuido su tamaño a tal nivel que la
línea entre producción pública y privada setorna muy delgada y en muchos casos, comoen Chile, la balanza se inclina ostensible-mente en relación a la segunda. Lo anteriorha llevado a plantear a algunos autores, entreotros a la socióloga Saskia Sassen (2001), quelos territorios se van desnacionalizando y quelas fronteras adquieren un doble estándar sise trata de capitales o migraciones ordinarias.
A nivel escalar, por tanto, parece ser quenos enfrentamos a un nuevo proceso que dis-
torsiona y desfigura producciones sociales yterritoriales cuya certeza parecía estar resuel-ta. Nos referimos, por supuesto, al Estado-nación. Hoy, el Estado-nación, en definitiva,como antes la Norpatagonia respecto de lanación, se relaciona y referencia en vínculoa una mundialización que integra y homo-geniza las costumbres y culturas. En algunosámbitos incluso se habla de una “cultura dela globalización”, lo que nuevamente lleva aremitirnos al siglo XIX cuando los nacientesEstados-nación destacaban también imagi-narios universales como el de la “culturade la nación”, muchas veces asentada en labúsqueda de una “cultura del progreso” o
-
8/17/2019 Nuñez_2013
17/20
105LA FRONTERA NO DEJA VER LA MONTAÑA: INVISIBILIZACIÓN DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA NORPATAGONIA CHILENO-ARGENTINA
“cultura de la civilización”, como un todo,un solo cuerpo, cuyos valores se tornaban tanamplios como ideológicos.
Lo anterior nos lleva, interés del texto, aponer en duda afirmaciones de índole uni-versal en tanto no todo está globalizado ni elmundo es una sola cultura. Sin duda, objetode numerosas investigaciones, persisten ysubsisten “culturas menores” o menos oficia-les, como lo fue la región de la Norpatagoniarespecto de un territorio de alcance nacional.Como expresamos, incluso al interior deaquella Norpatagonia perduraron identidadesque fueron en el tiempo replanteando su sen-
tido, es decir, no fueron en ningún caso fijas.
La escala nacional, desde nuestra pers-pectiva, buscó homologar y definir un sentidocomún, frente a lo cual la incorporación ydefinición de territorios fue crucial. Para ello,por ejemplo, fue de gran utilidad la produc-ción de Historias de Chile y Argentina, el de-sarrollo de modos de producción capitalistaasí como la valorización de una geopolíticavinculada al aparato estatal. La globalización,en la misma lógica, nos remite a un capital
de alcance mundial, cuyo modo de produc-ción colabora a unificar el, precisamente,mundo, transformándose, como para el sigloXIX lo eran el “desarrollo” y el “progreso”, enuna figura teleológica de amplio alcance.
La globalización, por tanto, desde supostura ideológica y política, invisibiliza unaserie de manifestaciones de escala menor,cuya representación frente al mundo no soloes disímil y móvil sino también menos oficial.Del mismo modo, la interpretación dominan-te de una cordillera cuya única función es lade “línea” o “raya”, de base política, es el re-sultado de una producción histórica y socialque ha terminado por minimizar un amplioespacio social de montaña como lo es la cor-dillera de Los Andes.
Referencias bibliográficas
ANDERSON, B. Comunidades imagina-das . México: Fondo de Cultura Económica,1993.
ARGENTINA. OFICINA DE LÍMITES. Me-
moria presentada al tribunal nombrado por
el Gobierno de su majestad Británica paraconsiderar e informar sobre las diferenciassuscitadas respecto a la frontera entre lasRepúblicas Argentina y Chilena. Londres: Wi-lliam Clowes Ltda., 1902.
BANDIERI, S. La persistencia de los an-tiguos circuitos mercantiles en los AndesMeridionales. En: MANDRINI, R. y PAZ, C.(editores). Las fronteras hispanocriollas delmundo indígena Latinoamericano en los siglosXVIII-XIX. Un estudio comparativo. BuenosAires: IEHS (UNCPBA)-UNS-CEHIR (UNCo.),2003, p. 253-286.
BANDIERI, S. (compilador). Cruzandola cordillera… La frontera argentino-chilenacomo espacio social. Neuquén: CEHIR-UNco,2005a.
BANDIERI, S. Historia de la Patagonia.Buenos Aires: Sudamericana, 2005b.
BANDIERI, S. Estado nacional, frontera yrelaciones fronterizas en los andes norpatagó-nicos: continuidades y rupturas. En: BANDIE-RI, S. (compiladora). Cruzando la cordillera...La frontera argentino-chilena como espaciosocial. Siglos XIX y XX. Neuquén: CEHIR-UNCo, 2005c, p. 345-374.
BANDIERI, S. Nuevas investigaciones, otrahistoria: la Patagonia en perspectiva regional.En: FERNÁNDEZ, S. Más allá del territorio. Lahistoria regional y local como problema. Dis-cusiones, balances y proyecciones. Rosario:Prohistoria Ediciones, 2007, p. 47-72.
BANDIERI, S. Cuando crear una identidadnacional en los territorios patagónicos fue prio-
ritario. Revista Pilquén, 2009, Nº 11, p. 1-10.
BELLO, A. Nampülkafe. El viaje de losmapuches de la Araucanía a las pampas ar- gent inas. Territorio, política y cultura en lossiglos XIX y XX. Temuco: Ediciones UC Temu-co, 2011.
BENGOA, J. Historia del pueblo mapuche (Siglos XIX y XX). Santiago de Chile: LOMEdiciones, 2000.
BENEDETTI, A. Un territorio andino paraun país pampeano. Geografía histórica delTerritorio de los Andes (1900-1943). Buenos
-
8/17/2019 Nuñez_2013
18/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE106
Aires: Tesis Doctoral de Geografía de la Fa-cultad de Filosofía y Letras, Universidad deBuenos Aires, 2005.
BONDEL, S. Transformaciones territoriales y análisis geográfico en ámbitos de montaña.La comarca andina del paralelo 42. BuenosAires: Tesis Doctoral de Geografía de la Uni-versidad Nacional de La Plata, 2008.
BOURDIEU, P. Cosas dichas. Buenos Ai-res: Gedisa, 1988.
CARMAGNANI, M. Estado y sociedad en América Latina. Barcelona: Crítica, 1984.
CAVIERES, E. Espacios fronterizos, identifi-caciones nacionales y vida local. Reflexionesen torno a estudios de casos en la frontera ar- gentino chilena. La revalorización de la histo-ria. En: BANDIERI, S. (coordinadora). Cruzan-do la cordillera. La frontera argentino-chilenacomo espacio social . Neuquén: UniversidadNacional del Comahue, 2005, p. 15 30.
DE CERTAU, M. La invención de lo coti-diano. México: Universidad Iberoamericana,2000.
DE LA BARRA, E. El problema de los An-des. Buenos Aires: Coni, 1895.
ESCOLAR, D. Identidades emergentes enla frontera argentino-chilena. Subjetividad ycrisis de soberanía en la población andinade la provincia de San Juan. En: GRIMSON.A. (compilador). Fronteras, naciones e iden-tidades. La periferia como centro . BuenosAires: Ediciones CICCUS-La Crijía, 2000, p.256-277.
FLORES, J. Economías locales y mercadoregional. La Araucanía, 1883-1935. RevistaEspacio Regional, 2006, Nº 3, p. 11-28.
FOUCAULT, M. Saber y verdad . Madrid:Serie Genealogía del Poder, 1991.
FOUCAULT, M. Obras esenciales: Estra-tegias de poder . Vol. 2. Barcelona: Paidós.1999a.
FOUCAULT, M. Obras esenciales: Estética,ética y hermenéutica. Vol. 3. Barcelona: Pai-dós, 1999b.
GADAMER, H.G. Verdad y Método. Sala-manca: Ediciones Sígueme, 1999.
GARZON, J. Geógrafos griegos. Oviedo:KRK Editores, 2008.
GEERTZ, C. La interpretación de las cultu-ras, México: Gedisa, 1987.
GRIMSON, A. (compilador). Fronteras,naciones e identidades. La periferia comocentro. Buenos Aires: Ediciones CICCUS-LaCrujía, 2000a.
GRIMSON, A. La fabricación cotidiana de
la frontera política. Texto enviado al encuen-tro de la Asociación de Estudios Americanos,2000b. Disponible en internet: http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Grimson.pdf
GRIMSON, A. Los límites de la cultura.Crítica de las teorías de la identidad . BuenosAires: Siglo XXI Editores, 2011.
HEVILLA, C. Confi guración de la fronteracentro-oeste en el proceso de constitucióndel Estado argentino (1850-1902). Barcelona:Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona,2002.
INVERNIZZI, L. La representación de latierra de Chile en cinco textos de los siglosXVI y XVII. Revista Chilena de Literatura,1984, N° 23, p. 5-37.
LOIS, C. La invención del desierto cha-queño. Una aproximación simbólica de losterritorios del Chaco en los tiempos de for-mación y consolidación del Estado naciónargentino. Scripta Nova Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, 1999, Nº38. Disponible en internet:http:/www.gh.ub.es/geocrit/sn-38.htm
MATOSSIAN, B. Expansión urbana y mi-gración. El caso de los migrantes chilenosen San Carlos de Bariloche como actoresdestacados en la conformación de barrios po-pulares. Scripta Nova. Revista Electrónica deGeografía y Ciencias Sociales, 2010, N° 331,Vol. XIV. Disponible en internet: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-76.htm
MEGE, P. La fuerza del símbolo. RevistaUniversitaria, 1994 , N° 45.
-
8/17/2019 Nuñez_2013
19/20
107LA FRONTERA NO DEJA VER LA MONTAÑA: INVISIBILIZACIÓN DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA NORPATAGONIA CHILENO-ARGENTINA
NAVARRO FLORIA, P. Un país sin indios.La imagen de la Pampa y la Patagonia enla geografía del naciente Estado argentino.Scripta Nova. Revista de Geografía y CienciasSociales, 1999, N° 51.
NAVARRO FLORIA, P. (compilador). Pa-tagonia. Ciencia y conquista. La mirada de la primera comunidad cientí fi ca argentina. Neu-quén: Centro de Estudios Patagónicos. Facul-tad de Ciencias de la Educación. UniversidadNacional del Comahue, 2004.
NAVARRO FLORIA, P. Paisajes del pro-greso. La Norpatagonia en el discurso cien-
tí fico y político argentino de fines del sigloXIX y principios del XX”. Scripta Nova,Revista Electrónica de Geografía y CienciasSociales, 2006, N° 218, Vol. X. Disponibleen Internet: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-76.htm
NAVARRO FLORIA, P. (coordinador).Paisajes del progreso. La re-signi fi cación dela Patagonia Norte, 1880-1916. Neuquén: Centro de Estudios Patagónicos. UniversidadNacional de Comahue, 2007.
NAVARRO FLORIA, P. y DEL RÍO, W.(compilador). Cultura y Espacio. Araucanía-Norpatagonia. Río Negro: Universidad de RíoNegro, 2011.
NOGUE, J. y RUFI, J. Geopolítica, identi-dad y globalización. Barcelona: Ariel, 2001.
NÚÑEZ, A. La Formación y consolidaciónde la representación moderna del territorioen Chile: 1700-1900. Santiago de Chile: Tesispara optar al grado de Doctor en Historia,
Pontificia Universidad Católica de Chile,2009.
NÚÑEZ, A. Discursos territoriales fuertesy débiles: ¿tensión o coexistencia? Chile, Si-glos XIX-XX. En: NAVARRO FLORIA, P. y DELRÍO, W. (compiladores). Cultura y Espacio. Araucanía-Norpatagonia. Río Negro: Univer-sidad de Río Negro, 2011, p. 28-44.
NÚÑEZ, A. El país de las cuencas: Fronte-ras en movimiento e imaginarios territorialesen la construcción de la nación. Chile, siglosXVIII-XIX. In: XII Coloquio Internacional deGeocrítica, Bogotá, mayo 2012. Disponible
en internet: http://www.ub.edu/geocrit/colo-quio2012/actas/02-A-Nunez.pdf
ORTIZ, R. Otro territorio. Ensayos sobreel mundo contemporáneo. Quilmes: Univer-sidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2002.
POLICASTRO, C. Paraje El Manso: instau-rando límites y fronteras al territorio. En: VAL-VERDE, S.; MARAGLIANO, G.; IMPEMBA,M. y TRENTINI, F. (coordinadores). Procesoshistóricos, transformaciones sociales y cons-trucciones de fronteras. Buenos Aires: Univer-sidad de Buenos Aires, 2011, p. 223-252.
RISOPATRÓN, L. La línea de frontera conla República Argentina entre las latitudes 35°y 46° S. Santiago de Chile: Imprenta Universi-taria, 1907.
SÁNCHEZ, E. J. Poder y Espacio. ScriptaNova, Revista Electrónica de Geografía yCiencias Sociales, 1979, N° 23.
SASSEN, S. ¿Perdiendo el control? La so-beranía en la era de la globalización. Barcelo-na: Ediciones Bellatera, 2001.
TÉLLEZ, E. Los Pehuenches Primitivos.Santiago de Chile: Tesis de Magíster, Universi-dad de Chile, 1990.
TOZZINI, A. Del Límite Natural a la fron-tera Social. Tierras, Linajes y Memoria en LagoPuelo. Buenos Aires: Tesis de Licenciatura,Universidad de Buenos Aires, 2004.
TORRES, S. La inmigración chilena enla Patagonia Austral en la primera mitad delsiglo XX y su inserción en los centros urba-
nos de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos yUshuaia”. En: BANDIERI, S. (coordinadora).Cruzando la cordillera. La frontera argentino-chilena como espacio social . Neuquén: Uni-versidad Nacional del Comahue, 2005, p.421-458.
TREBBI DEL TREVIGIANO, R. Desarrolloy tipología de los conjuntos rurales en la zonacentral de Chile siglos XVI-XIX. Santiago deChile: Ediciones Nueva Universidad, 1980.
TUAN, Y. Topofi lia: un estudio de las per-cepciones, actitudes y valores sobre el entor-no. España: Melusina, 2007.
-
8/17/2019 Nuñez_2013
20/20
REVI STA DE G EOGRAFÍ A NORTE GRANDE108
UGARTE, R. Los Pehuenches y su espacio.Santiago de Chile: Tesis de Licenciatura, Pon-tificia Universidad Católica de Chile, 1996.
VALVERDE, S.; MARAGLIANO, G.; IM-PEMBA, M. y TRENTINI, F. (coordinadores).Procesos históricos, transformaciones socialesy construcciones de fronteras. Buenos Aires:Universidad de Buenos Aires, 2011.
VEGA, A. Descripción geográfi ca e iden-tidad territorial: representaciones hispanasde la cordillera de los Andes del Reino deChile en el siglo XVI. Santiago de Chile: TesisDoctoral, Pontificia Universidad Católica de
Chile, 2005.
XICARTS, D.; CARACOTCHE, S. y CABRE-RA, S. El poblamiento del valle del Mansoa principios del siglo XX: diálogos entre
Antropología e Historia. En: VALVERDE, S.;MARAGLIANO, G.; IMPEMBA, M. y TREN-TINI, F. (coordinadores). Procesos históricos,transformaciones sociales y construcciones defronteras. Buenos Aires: Universidad de Bue-nos Aires, 2011, p. 253-274.
ZUSMAN, P. y MINVIELLE, S. Sociedadesgeográficas y delimitación del territorio en laconstrucción el Estado-Nación argentino. Tra-bajo presentado en V Encuentro de Geógrafosde América Latina, La Habana, Cuba. 1995.Disponible en internet: http://www.educar.ar.
ZUSMAN, P. Representaciones, imagi-
narios y conceptos en torno a la producciónmaterial de fronteras. Biblio 3W. Revista Bi-bliográfi ca de Geográfi ca y Ciencias Sociales,1999, Nº 149. Disponible en internet:http:/www.ub.es/geocrit/b3w-149.htm