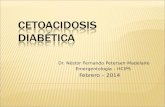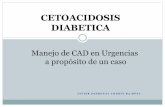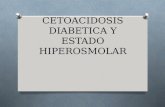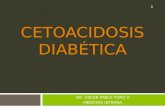Cetoacidosis diabtica manejo
-
Upload
alexander-ivan-leon-fonseca -
Category
Documents
-
view
237 -
download
8
Transcript of Cetoacidosis diabtica manejo

52210 FMC 2004;11(4):210-8
La cetoacidosis diabética (CAD) es una complicaciónaguda potencialmente fatal de la diabetes mellitus1
(DM) que suele ocurrir en el curso de una descompensaciónmetabólica extrema de la DM tipo 12,3, aunque recientes es-tudios muestran que puede ser también la forma de presenta-ción en algunos casos de DM tipo 24,5. La incidencia de laCAD es del 4,6 al 8% en pacientes con DM6. Según una es-timación realizada el presente año en la población diabéticacanadiense, en torno a 5.000-10.000 pacientes ingresarán ca-da año en los hospitales a causa de la CAD6,7. Consideradacomo una emergencia médica, el conocimiento de los sínto-
mas principales de presentación (hiperglucemia, deshidrata-ción y cetoacidosis), así como la rápida actuación, se antojacomo un elemento primordial para evitar la aparición de po-sibles complicaciones, potencialmente graves para el pacien-te. La prevención es otro de los aspectos que es importanteresaltar en los pacientes con riesgo de desarrollar una CAD3.
El conocimiento de dicha enfermedad puede resultar deinterés para los profesionales de la atención primaria vincu-lados a los servicios de urgencia hospitalarios, así como parapromover una adecuada educación diabetológica, al igualque con respecto a las complicaciones crónicas.
Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéuticoJ.L. Cabrera MuñozResidente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Consorci Sanitari de Terrassa. Hospital de Terrassa. Terrassa.Barcelona. España.
Terapéutica en APS
Puntos clave
Palabras clave: CAD • Cetoacidosis diabética • Complicaciones agudas.
● La cetoacidosis diabética (CAD) es una complicación agudapotencialmente fatal de la diabetes mellitus (DM) que sueleocurrir en el curso de una descompensación extrema de ladiabetes mellitus tipo 1.
● Considerada como una emergencia médica, los síntomasprincipales de presentación son: hiperglucemia,deshidratación y cetoacidosis.
● Las alteraciones metabólicas implicadas en la génesis de laCAD son principalmente 2: la insulinopenia y el incrementoplasmático de hormonas contrainsulares como glucagón,catecolaminas y cortisol.
● Las pequeñas infecciones, el comienzo de la DM, laadministración de fármacos hiperglucemiantes y los erroresen el control/tratamiento con insulina representan el 95%de los factores precipitantes.
● El diagnóstico definitivo de CAD lo obtendremos a través delos hallazgos del laboratorio: glucemia de 250-300 mg/dl,osmolaridad plasmática > 300 mOsm/l, pH arterial de 7,30y cetonuria: +++.
● El tratamiento de la CAD se cimentará en 4 pilares: larehidratación intravenosa, la corrección de lahiperglucemia, los valores de potasio y la acidosis.
● El uso de bicarbonato es controvertido, dadas lascomplicaciones que puede ocasionar, y únicamente se debeadministrar cuando el pH arterial sea inferior a 7,0 y sesuspenderá cuando se supere esta cifra.
● Hay diversos estudios en los que se han hechoestimaciones de la mortalidad ocasionada por la CAD, y hoydía parece oscilar entre el 5 y el 15%, debidofundamentalmente a sus complicaciones.
● La prevención mediante una correcta y gradual reposiciónde la natremia y el déficit de agua puede evitar la apariciónclínica de una de las complicaciones más temidas: eledema cerebral.
● Como profesionales de la atención primaria, nuestra actitudpreventiva no debería centrarse sólo en la prevenciónsecundaria, sino también en la primaria.
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Fisiopatología
Las alteraciones metabólicas implicadas en la génesis de laCAD son principalmente 2: por un lado, la insulinopenia y,por otro, el incremento plasmático del glucagón, las cateco-laminas y el cortisol2,3,6,8. El déficit de insulina será causan-te del aumento de la neoglucogénesis, la glucogenólisis y ladisminución en la captación celular de glucosa, lo que con-tribuirá al estado de hiperglucemia, que en consecuenciaconducirá a la glucosuria, la diuresis osmótica, y la deshi-dratación y pérdida de electrolitos subyacente2, Na+ y Cl–
principalmente (fig. 1). La neoglucogénesis también será es-timulada de forma importante por la liberación de aminoáci-dos (precursores de ésta) originados en la proteólisis induci-da por el cortisol6.
El glucagón, así como las hormonas contrarreguladoras,estimularán la lipólisis y la cetogénesis2,6,9. La liberación,en consecuencia, de gran cantidad de ácidos grasos será ab-sorbida en el ciclo de Krebs para la formación de acil-CoA.La superproducción de dicho compuesto excederá la capaci-dad oxidativa del ciclo de Krebs, por lo que las acil-CoA se-rán derivadas a otras rutas metabólicas, en concreto a la for-mación de cuerpos cetónicos, principalmente ácido beta-hi-droxibutírico (que representa el 75% de éstos)10. La acidosisacontecerá en el momento en que se rompa el equilibriomantenido por los mecanismos de efecto tampón (de los queel bicarbonato es el más importante) y los mecanismos com-pensatorios respiratorios y renales2,6,11. Además, hay que re-señar que si en situaciones normales los cuerpos cetónicosson expulsados en la orina, la progresiva deshidratación con-ducirá a la retención tanto de cuerpos cetónicos como deglucosa, contribuyendo aún más si cabe a la cetoacidosis yla hiperglucemia3,6,12. El resultado neto será, pues, una hi-perglucemia con una acidosis metabólica normoclorémica ocon anión GAP aumentado (anión GAP = Na+ – [HCO3
– +Cl–]3,6). Otras alteraciones metabólicas serán la hipopotase-mia o la disminución de los valores de fosfato y magnesio,que se comentarán más adelante.
Etiología: factores precipitantesHace algo más de 20 años una de las principales causas deCAD era la sustitución de la insulina por los antidiabéticosorales (ADO). En algunos países esto continúa siendo vigen-te. En los últimos años, en gran parte debido a la buena edu-cación diabetológica, así como al buen quehacer de la aten-ción primaria, el abandono de la insulina ha ido decreciendocomo primera causa, de manera que hay que buscar otrasposibles etiologías, más adecuadamente designadas comofactores precipitantes (tabla 1). Los errores en el tratamientoo control de la insulina, junto con pequeñas infecciones, elinicio de la DM (algunos autores sugieren que hasta en un20-30% de los casos la DM se presenta en forma deCAD2,3), así como la administración de fármacos hiperglu-
cemiantes representan el 95% de las causas que se observanen la clínica2.
En un 20-25% de los casos, la infección en diabéticos noconocidos suele ser el factor6 desencadenante (algunos auto-res hablan incluso de hasta un 35%)3; entre ellas las más fre-cuentes son las infecciones del tracto respiratorio y urinario,y con menor frecuencia las intraabdominales. En raras oca-siones el causante es un foco de infección oculto, como ocu-rre con las sinusitis o los abscesos dentarios o perirrectales13.Hoy día, la infección se considera como el principal factorprecipitante de la CAD, por lo que no se debería pasar por al-
Cabrera Muñoz JL. Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéutico
FMC 2004;11(4):210-8 21153
Disminución de insulina Aumento de glucagón yhormonas contrainsulares
Aumento de laneoglucogénesis yde la glucogenólisis
Aumentode la
proteólisis
Aumento dela lipólisis
Hiperglucemia Liberación deácidos grasos
Glucosuria Colapso delciclo de Krebs
Diuresisosmótica
Formación decuerpos cetónicos
Deshidratación ypérdida de electrolitos
Cetosis, acidosis,cetonuria
+
Figura 1. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética2,6.
TABLA 1. Factores precipitantes2,3,5,6
Infecciones (tracto urinario y respiratorio principalmente. No descartar otras posibilidades)
Errores en el tratamiento insulínico o en su control
Comienzo diabético o presentación inicial
Administración de fármacos hiperglucemiantes: glucocorticoides, diazóxido, difenilhidantoína, carbonato de litio, tiacidas,anticonceptivos orales, agonistas betaadrenérgicos,antagonistas de los canales de calcio, neurolépticos16
(clozapina, olanzapina, risperidona)
Situaciones de estrés físico o psíquico: infarto agudo de miocardio, isquemia mesentérica, accidente cerebrovascular,traumatismos graves, cirugía, sepsis, pancreatitis, leucemia15
Transgresión dietética
Hipertiroidismo
Embarazo
Desconocido
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

to la posibilidad de que se produzcan cuadros infecciosos conmás frecuencia en la población diabética que en la general,como otitis externa maligna, mucormicosis rinocerebral, pie-lonefritis enfisematosa, colecistitis enfisematosa o infeccio-nes necrosantes de los tejidos blandos14.
Tampoco hay que olvidar la importancia de los factoresautoinmunes en la génesis de DM tipo 1, lo que explicaríala asociación, en algunos casos, de la CAD con otros tras-tornos metabólicos de etiología autoinmune. Cabe recordar,asimismo, que la DM tipo 1 puede formar parte del síndro-me pluriglandular autoinmune tipo 2 (SPGA-2) junto al deGraves-Basedow, la insuficiencia renal o la tiroiditis au-toinmune2,17. No obstante, y a pesar de lo descrito anterior-mente, en un 2-10% de los casos de CAD no se lograráidentificar un factor precipitante6.
Diagnóstico
Presentación clínica
Es característico el inicio insidioso. El paciente refiere poli-dipsia y poliuria, así como en ocasiones anorexia (paso pre-vio de la hiperglucemia a la cetosis)2. Dos son los signos fí-sicos que llamarán la atención en el paciente cetoacidótico sise constatan con claridad: la deshidratación y la hiperventi-lación. El grado de deshidratación puede ser variable, conaparición de hipotensión, taquicardia, signo del pliegue, etc.,y puede manifestarse con mayor intensidad por los vómitos,que son frecuentes, y que pueden llegar a ser bastante im-portantes, incluso en poso de café.
La hiperventilación como mecanismo para la compensa-ción de la cetosis puede dar lugar a la aparición de la conoci-da respiración de Kussmaul-Kien, taquibatipnea con olor ce-tonémico característico, y que indica que el pH es bajo y quehemos entrado en situación de CAD2.
Las náuseas y los vómitos, así como el dolor abdominalgenerados por la situación de acidosis, originarán una dismi-nución de la perfusión mesentérica, que puede hacernos con-fundir el cuadro con un abdomen agudo6. Por tanto, si el do-lor abdominal no desaparece con la corrección metabólicanos plantearemos otras posibilidades diagnósticas, ya que,por ejemplo, la hipertrigliceridemia podría ocasionar unapancreatitis química secundaria2. El paciente puede presen-tar hipotermia, debido a la vasodilatación periférica, que asu vez puede ser responsable de bradicardia o alteracionesdel ritmo cardíaco. Si bien la apirexia no garantiza la ausen-cia de procesos infecciosos, cabe destacar que una tempera-tura superior a 37,5 °C es un signo bastante sugestivo de in-fección2,6,18(tabla 2).
Datos de laboratorioA pesar de los signos y síntomas clínicos anteriormente re-saltados, en los últimos años el perfil de estos pacientes seha ido modificando progresivamente en cuanto a incidenciade casos se refiere, así como a su gravedad; por lo tanto, engeneral, en nuestro ámbito no encontraremos a pacientescon una clínica tan elocuente. Por ello, el diagnóstico defi-nitivo de CAD se obtendrá a través de los hallazgos del la-boratorio (tabla 3), por lo que la mínima sospecha de CADdebería inducir a obtener una determinación de cuerpos ce-tónicos en orina mediante tira reactiva, así como una gluce-mia capilar17. Una vez confirmado el cuadro, se solicitaráuna analítica completa y una gasometría arterial, para com-probar el estado del equilibrio ácido-base.
La hiperglucemia es un dato fundamental. Suele ser supe-rior a 250-300 mg/dl, y valores mucho más altos nos puedensugerir un cuadro de coma hiperosmolar no cetósico(CHNC). Dos aspectos son reseñables: por un lado, puedeexistir CAD con cifras euglucémicas en embarazadas y alco-hólicos1,21, y por otro, la concentración plasmática de gluco-sa no guarda relación con la gravedad de la CAD21.
Otros datos característicos son la cetonuria positiva, laacidosis metabólica con pH inferior o igual a 7,3, así comobicarbonato inferior o igual a 15 mEq/l con hiato amónicoelevado (tabla 3). La depleción de volumen debida la diure-sis osmótica inducida por la hiperglucemia determinará elaumento de la osmolaridad plasmática, así como las altera-ciones iónicas de sodio, potasio, fósforo o magnesio. La hi-ponatremia suele ser una seudohiponatremia debida a la hi-perglucemia, la hiperosmolaridad y la hipertrigliceridemia.Cabe recordar que por cada 100 mg/dl en que se exceden lascifras de glucemia, la cifra de sodio sérico disminuye 1,6mEq/l1,3.
Cabrera Muñoz JL. Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéutico
212 FMC 2004;11(4):210-8 54
TABLA 2. Signos y síntomas de la cetoacidosis diabética2,6,14,18
Signos
Deshidratación: mucosas secas, signo del pliegue, colapso de las venas del cuello, taquicardia, hipotensión. En casos graves,shock hipovolémico
Respiratorios: hiperventilación, fetor cetonémico, respiración de Kussmaul
Temperatura: piel tibia y/o caliente aún con el paciente afebril, generalmente hipotérmica
Neurológicos: están en relación con la osmolaridad plasmática, somnolencia con tendencia a coma, sin focalidad, hipo oarreflexia y signos plantares normales
Síntomas
Generales: polidipsia, polifagia, poliuria, astenia, debilidad, anorexia, calambres en extremidades inferiores
Digestivos: náuseas, vómitos, dolor abdominal
Neurológicos: el sensorio suele estar normal o deprimido. En casos graves, estupor o coma
Síntomas acompañantes
Los propios del factor desencadenante; por ejemplo, los derivados de las infecciones respiratorias o urinarias
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Es curiosa la presencia de leucocitosis, incluso en ausen-cia de infección, que al parecer se ha relacionado con el es-trés y la deshidratación6. La amilasa sérica puede estar au-mentada6,21, aunque suele originarse en mayor proporción apartir de las glándulas salivales, no del páncreas21. Puedehaber un aumento en las cifras de hemoglobina, hematocritoy proteínas totales en función del grado de deshidrataciónexistente.
Los valores de transaminasa glutamicooxalacética (GOT),transaminasa glutamicopirúvica (GPT), lactato deshidroge-nasa (LDH) y creatincinasa (CK) totales pueden estar au-mentados en un 20-65% de los casos debido a la interferen-cia metodológica del acetoacetato en los métodos colorimé-tricos21. Las CK también podrían estar aumentadas debido ala depleción de volumen y la rabdomiólisis21.
TratamientoEl tratamiento de la CAD se cimentará en 4 pilares: la rehi-dratación intravenosa, la corrección de la hiperglucemia, losvalores de potasio y la acidosis (fig. 2). Finalmente, se debentener en cuenta las otras alteraciones iónicas que puedan coe-xistir. Es importante recordar que no sólo nos debemos limi-
tar a solucionar las alteraciones metabólicas, puesto que estanto o más importante solucionar el posible factor desenca-denante. Por ello, se solicitará: ECG, radiografía de tórax(para descartar una posible neumonía) y también de abdo-men, así como hemocultivos y/o cultivos específicos, si haypresencia de fiebre o sospecha de infección3,6,18. Dado que elriesgo de mortalidad fetal asociado a una CAD es elevado, esprimordial eliminar la posibilidad de embarazo en mujeres enedad reproductiva6, y no sólo hay que limitarse a solucionarlas alteraciones metabólicas, puesto que es tanto o más im-portante solucionar el posible factor desencadenante.
Fluidoterapia intravenosaEl valor de deshidratación vendrá determinado por la dura-ción de la hiperglucemia, así como del estado de la funciónrenal3. Se puede valorar este estado de deshidratación clíni-camente calculando la osmolaridad plasmática: Osm = 2 ×Na+ (mEq/l) + glucemia (mg/dl)/18 + BUN (mg/dl)/2,8(siendo el BUN = urea/2,14). La fluidoterapia tiene comoobjetivo inicial expandir el volumen extracelular (intra y ex-travascular) y restaurar la función renal6, a la vez que diluirála concentración de hidrogeniones y de las hormonas contra-rreguladoras14. La controversia la genera la cantidad de lí-quidos que se debe aportar, el tipo de líquido o la velocidadde perfusión. Se aportará suero salino fisiológico isotónicoal 0,9% y tan sólo hipotónico si el Na+ corregido muestra hi-pernatremia importante (> 155 mEq/l), para evitar el riesgode edema cerebral1,6,13,14.En caso de shock hipovolémico sepodrían asociar expansores del plasma3. En caso de aportargrandes volúmenes se corre el riesgo de ocasionar un edemacerebral, pulmonar o aumentar el grado de acidosis. Si loque aportamos es insuficiente se puede favorecer el compro-miso hemodinámico así como una hipoperfusión renal. Porlo general, si la función cardíaca es buena, se suele aportarun litro cada hora durante las primeras 2 h para recuperar lavolemia y, posteriormente, se recuperará el déficit de aguacorporal con una velocidad de perfusión menor y con el sue-ro adecuado en función del estado de hidratación y la natre-mia1,18,23(fig. 2). Cuando la glucemia descienda por debajode 250 mg/dl se administrará suero glucosado al 5% paraevitar la aparición de hipoglucemias.
InsulinaJunto con la corrección hidroeléctrica, la administración deinsulina es fundamental para la resolución de la CAD. Se uti-lizará insulina rápida a un ritmo de perfusión de 0,1 U/kg/hinicialmente, administrada por vía intravenosa mediantebomba de infusión o en sueros24,25. Una forma práctica paracontrolar la dosis y la velocidad de perfusión en bomba po-dría ser diluir 100 U en 100 ml de suero fisiológico (concen-tración de 1 U/ml), de manera que podamos pautar la bombade infusión en ml/h. Usualmente se utiliza la bomba de infu-sión, ya que permite un mejor control y seguimiento.
Cabrera Muñoz JL. Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéutico
FMC 2004;11(4):210-8 21355
TABLA 3. Datos de laboratorio y déficit principales2,3,6,14,19,20-22
Hallazgos analíticos
Glucemia: ≥ 250-300 mg/dl
Osmolaridad plasmática: > 300 mOsm/l
pH arterial: ≤ 7,30
Bicarbonato sérico: ≤ 15 mEq/l
Anión GAP: > 12
Cetonemia: +++
Cetonuria: +++
Hiponatremia (seudohiponatremia)
Normo o hiperpotasemia
Parámetros de función renal elevados: urea, creatinina
Signos de hemoconcentración: aumento de hemoglobina, hematocrito o proteínas totales
Elevación de GOT, GPT, LDH o CK
Hiperamilasemia
Leucocitosis con desviación a la izquierda y en ocasiones linfopenia y eosinofilia
Principales déficit
Agua: 6-7 l (100 ml/kg)
Sodio: 7-10 mEq/kg
Potasio: 3-5 mEq/kg
Fósforo: ~1 mmol/kg
GOT: transaminasa glutamicooxalacética; GPT: transaminasaglutamicopirúvica; LDH: lactato deshidrogenasa; CK: creatincinasa.
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

El hecho de que utilicemos la insulina rápida y, además,por vía intravenosa tiene mucho que ver con la celeridaden la obtención de resultados que nos exige nuestra actua-ción respecto a este cuadro. La insulina rápida vía intrave-nosa será eficaz más rápidamente que otro tipo de insuli-nas y/o a través de otras vías, aunque podría utilizarse lavía intramuscular en caso de deshidratación importan-te1,2,13,18,23.
De inicio, se administrará un bolo por vía intravenosa deunas 10 U para proseguir con el ritmo mencionado previa-mente. Si no se producen descensos de entre 50-75 mg/dl ala hora, con buena hidratación y aporte de insulina correc-
to, debe sospecharse resistencia a la insulina por lo que sedebe aumentar la dosis entre un 50-100% progresivamentea lo largo de las horas hasta lograr una respuesta glucémicaadecuada1.
Cuando la glucemia descienda por debajo de 250 mg/dl,se disminuirá la perfusión a 0,05-0,01 U/kg/h hasta que lasituación de cetoacidosis se haya disipado, lo que requiere almenos 2 de estos 3 parámetros: pH venoso superior o igual a7,3, anión GAP inferior a 12 mmol/l o HCO3
– superior a 18 mmol/l13. A partir de aquí se podrá pasar a administrar lainsulina por vía subcutánea, entre media hora y una hora an-tes de finalizar la vía parenteral1,13,14,18,23.
Cabrera Muñoz JL. Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéutico
214 FMC 2004;11(4):210-8 56
Tras evaluación completa, iniciar sueroterapia intravenosa con NaCl al 0,9% 1.000 ml/h
Sueroterapia Insulina Potasio Bicarbonato
Determinar el estado de hidratación Infusiónintravenosa a ritmo
de 0,1 U/kg/h
Si el K+ sérico esmuy bajo < 3mEq/linfundir 40 mEq/l, y
esperar con lainsulina hasta
normalizar el K+
Después de 1 hde hidratación
pH < 7,0 pH ≥ 7,0
El descenso de laglucemia debería
ser de unos3-4 mmol/h
(50-75 md/dl), sino es así se doblarála dosis de insulina
hasta lograrlo
Si el K+ sérico esmuy elevado
> 5-6 mEq/l, noinfundir y sólo
controlar valores
Infundir entre50-100 mEqde NaHCO3
en 1 h
NoNaHCO3
Si el K+ sérico seencuentra entre 3-5
pasar entre20-40 mEq/l lasprimeras horas y
continuar enfunción de resultados
Repetir cada 2horas hasta que el
pH > 7,0. Considerarañadir dosis adicionalde K+, 10 mEq, con
cada infusión deNaHCO3
Controles cada2-4 h, vigilando
los posibles factoresprecipitantes
Shockhipovolémico
Levehipotensión
Shockcardiogénico
NaCl al 0,9%(1.000 ml/h)
y/o expansoresdel plasma
Monitorizaciónhemodinámica
Valores de Na+ plasmático
NormalAlto Bajo
NaCl al 0,45%4-14 ml/kg/h,en función dedeshidratación
NaCl al 0,9%4-14 ml/kg/h,en función dedeshidratación
Cuando la glucemia haya descendido entre 12-14 mmol/l (es decir, sea < 250 mg/dl),pasaremos a administrar suero glucosado 5% + NaCl al 0,45% con perfusión
de insulina a 0,05-0,1 U/kg/h, hasta resolver la situación metabólica de acidosiso la osmolaridad plasmática se haya normalizado, mientras el paciente se mantendrá
consciente
Tras la normalizacióndel pH podremos pasara insulina subcutánea
Figura 2. Algoritmo terapéutico de la cetoacidosis diabética1,3,6,8.
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Tratamiento con potasioEn un paciente afecto de CAD, habrá que tener en cuentaque el potasio corporal total estará disminuido fundamental-mente por las pérdidas renales mientras que el sérico serágeneralmente entre normal y alto. Esto es debido al gradien-te intra/extracelular inducido por la situación de hipergluce-mia y acidosis que favorece la salida de potasio de las célu-las al espacio extracelular. La corrección de la hipergluce-mia y la acidosis generará una redistribución del potasio alcompartimento intracelular, lo que conducirá a la hipopota-semia2,3,6,12,14,18.
Una vez comprobado el estado de la función renal y la calie-mia, se intentará mantener los valores de potasio lo más esta-bles posible, para evitar los fatales efectos cardiológicos de lahipopotasemia1. Clásicamente, como se expone en la figura 2,si la hipopotasemia es importante se administra potasio a ra-zón de unos 40 mEq/l, si el potasio está próximo a valoresnormales entre 20-30 mEq/l. Si hay hiperpotasemia nos man-tendremos a la expectativa con controles seriados de la calie-mia3,6. Se administrará en principio en forma de ClK, junto asueroterapia, y posteriormente en forma de fosfato potásico,que servirá también si hay que administrar fostato1,24.
Uso de bicarbonatoEl uso de bicarbonato es controvertido dadas las complica-ciones que puede ocasionar su manejo. Habrá que valorar,por tanto, sus ventajas y desventajas, así como, y sobre todo,las indicaciones para su uso en la CAD. Entre las posiblescomplicaciones producidas por el bicarbonato destacan laacidosis paradójica del sistema nervioso central, hipopotase-mia, hipofosfatemia, disminución de la oxigenación de lostejidos, edema pulmonar por la expansión de volumen quegenera o alcalosis de rebote2,3,614,18,24. La clave, por tanto,estará en conocer cuándo administrar bicarbonato, cuándofinalizar la administración y qué cantidades administrar.
Se administrará bicarbonato cuando el pH arterial sea in-ferior a 7,0 tras una hora de hidratación, y se suspenderácuando se supere dicha cifra. Se puede administrar en formade bicarbonato 1 M (1 mEq/ml) o 1/6 M (1 mEq/6 ml). Laconcentración a administrar será de 50-100 mEq a pasar enuna hora, repitiendo posteriormente cada 2 h hasta que el pHsea superior a 7,01,3,6,14. Para evitar la hipopotasemia se de-be administrar una dosis extra de 10 mEq de K+ con cada in-fusión de bicarbonato a menos que exista hiperpotasemia1.
Terapia con fosfato y magnesioEl fósforo total se encuentra deplecionado en la CAD. Lapérdida se debe, entre otros factores, a la disminución de lareabsorción tubular renal debido a la presencia de la diuresisosmótica promovida por la hiperglucemia3,14. También exis-te una redistribución compartimental del fósforo intracelularal espacio extracelular ocasionado por la insulinopenia, laacidosis, la hiperglucemia y la osmolaridad plasmática au-
mentada14. Este déficit no tiene excesiva significación clíni-ca1, salvo con hipofosfatemias superiores a 1-1,5 mg/dl concalcemia normal3,13. La mayoría de los ensayos clínicosconcluyen que el uso de fosfato de manera rutinaria no tienebeneficio clínico, recomendándose reponer un tercio del dé-ficit de potasio en forma de fosfato potásico3,6,8.
Al igual que con el fósforo, la reposición de magnesio noes imprescindible, salvo que nos encontremos con arritmiasventriculares o alteraciones electrocardiográficas y valoresde potasio normales1,18,23. No olvidemos tampoco la dificul-tad que habrá para monitorizar estos iones en un área de ur-gencias23.
Tratamiento del factor desencadenanteEs importante recordar que el tratamiento del factor desenca-denante es esencial para conseguir la compensación-estabili-zación del paciente. Por ello, ante la mínima sospecha de in-fección hay que comenzar un tratamiento antimicrobiano porvía intravenosa empírico sobre todo si el paciente estáséptico1,14.
Medidas de soporte, control del tratamientoen fase agudaPara poder aplicar el tratamiento mencionado anteriormentede forma correcta y que éste sea efectivo, el paciente debeestar correctamente monitorizado y dependerá de las medi-das de soporte aplicadas según la situación individual de ca-da paciente. Así, por ejemplo, se empleará una sonda naso-gástrica en pacientes comatosos, con vómitos, para evitar laaspiración. Si hay riesgo de insuficiencia cardíaca, se debe-ría controlar la presión venosa central (P). Se aplicará tam-bién un sondaje vesical en los casos necesarios, y se practi-cará heparinización profiláctica en pacientes de riesgo paraprevenir el riesgo de trombosis13,14,18,23.
La monitorización debe ser tanto clínica como analítica(tabla 4). Hay estudios que hablan de la posibilidad de mo-
Cabrera Muñoz JL. Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéutico
FMC 2004;11(4):210-8 21557
TABLA 4. Monitorización clinicoanalítica de la CAD1,2,6,18,23
Monitorización clínica
Peso al inicio del cuadro y a las 24 h si es posible
Constantes vitales cada media hora en la primera hora, cada hora las en 4 siguientes y posteriormente cada 2-4 h
Balance hídrico con diuresis horaria estricta
Control del estado mental
Monitorización analítica
En el ingreso: analítica completa (con ionograma, función renal), gasometría arterial, hemocultivos (2), cetonuria, sedimento,urinocultivo, cultivo de focos sospechosos, electrocardiograma,radiografía de tórax y de abdomen
Posteriormente: glucemia horaria, ionograma (Na+, K+) cada una o 2 h y pH venoso cada 4 h hasta que la CAD esté controlada
CAD: cetoacidosis diabética.
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

nitorizar la concentración de hidroxibutarato para el controlde la CAD26, aunque es un método costoso y poco accesi-ble para la mayoría de los servicios de urgencias, por lo quees aconsejable seguir las recomendaciones habituales.
Tratamiento en la fase postagudaSe considera que la CAD está controlada en el momento enque han desaparecido la acidosis, la cetonuria, y la glucemiaes inferior a 250 mg/dl. Entonces es el momento de iniciar lainsulinoterapia subcutánea. Si el paciente no puede comer,por ejemplo debido a los vómitos, mantendremos una suero-terapia de mantenimiento con suero glucosado o en su de-fecto con hipotónico y glucosado en “Y”3,23. Si el pacientetolera la alimentación oral, se iniciará una dieta blanda singrasas, a base de hidratos de carbono y líquidos.
La insulina que se debe utilizar es la NPH, y la dosis depen-derá de la dosificación de insulina rápida las 24 h previas, demanera que se usarán 3 cuartas partes de esa dosis, adminis-trando 2 tercios en el desayuno y el tercio restante antes de lamerienda o la cena18,23. Es importante iniciar la vía subcutáneauna hora antes de suspender la infusión intravenosa. Posterior-mente se irán ajustando las dosis en función de las necesidadesdel paciente y de los resultados de la determinación de la glu-cemia capilar que debería practicarse cada 6 h.
Como ya se ha comentado en puntos anteriores, dado queun cierto número de casos de CAD son inicios diabéticos,sería muy útil aprovechar el ingreso para instruir al pacientesobre su enfermedad, sus posibles complicaciones y su trata-miento correcto. En caso de que se presenten factores preci-pitantes, el paciente debería conocer esa etiología con el finde evitar una nueva recaída.
Pronóstico
MortalidadSe han llevado a cabo diversos estudios, en los que se han he-cho estimaciones de la mortalidad ocasionada por laCAD2,6,14,27. Hoy día parece oscilar entre el 5 y el 15%2,27 aescala global. En países desarrollados la tasa es menor (2-5%)que en los países en vías de desarrollo, donde puede extender-se hasta el 24%14. Si el paciente ingresa en la UCI, el pronós-tico empeora puesto que es donde se produce el 30% de lasmuertes27. Existen estudios que manifiestan que es posible es-tratificar incluso el riesgo de mortalidad ocasionada por laCAD, según la monitorización de los parámetros de laborato-rio, la presentación clínica o si hay comorbilidad asociada27.
Es importante recordar que la mortalidad en la CAD seráproducto, principalmente, de sus complicaciones, por lo quenuestra actitud terapéutica debe ir encaminada a no obviarsu posible aparición, tanto las propias de la enfermedad co-mo las que puede generar el tratamiento.
Complicaciones
Edema cerebralAfortunadamente es una complicación poco frecuente enadultos; no obstante, se dispone de evidencias científicas(tomografía computarizada, electroencefalograma) de que lapresencia de edemas cerebrales subclínicos, tanto en adultoscomo en niños, no es tan infrecuente8.
Se han implicado muchos factores en la fisiopatología deledema cerebral durante la terapia de la CAD, por ejemplo laosmotonicidad del acetoacetato28, la rehidratación o la correc-ción excesivamente rápida de la hiperglucemia. Durante la hi-perglucemia, el cerebro aumenta la osmolaridad para equipa-rarla a la del plasma sanguíneo. Al descender la plasmáticacon el tratamiento, entra agua en el cerebro para restablecer elequilibrio osmótico, lo que puede generar el edema cerebral2.
En conclusión, el edema cerebral es una complicación po-tencialmente mortal14 que suele ocurrir en niños y adoles-centes en las primeras 24 h de tratamiento, que se puede sos-pechar por la cefalea y el deterioro neurológico progresivo.El tratamiento adecuado es la infusión de manitol3,14. Noobstante, quizá, lo más importante sea la prevención me-diante una correcta y gradual reposición de la natremia y eldéficit de agua6. El tiempo es también primordial para iden-tificar el cuadro y responder de forma adecuada29.
Síndrome del distrés respiratorio del adultoEsta complicación, afortunadamente, suele ocurrir en pocasocasiones, aunque es potencialmente fatal3,8. Suele ser con-secuencia del desarrollo de edema pulmonar debido a unaexcesiva reposición hídrica. Los fenómenos biológicos queocurren en las neuronas son similares a los que ocurren enlas células pulmonares. Hay autores3 que sugieren la proba-ble presencia de una alteración biológica común a diversostejidos. Los pacientes con un gradiente alveoloarterial de O2aumentado o con estertores en la exploración física tienenun riesgo aumentado de síndrome del distrés respiratorio deladulto, por lo que sería interesante la monitorización de lasaturación de oxígeno8.
Acidosis metabólica hiperclorémicaNo suele ser un fenómeno común durante el tratamiento de laCAD12. Su aparición tiene lugar en circunstancias diversas quepueden aumentar el cloro sanguíneo, como la excesiva admi-nistración exógena durante la rehidratación endovenosa. Nosuele cursar con demasiadas manifestaciones clínicas, y sueleresolverse en 24-48 h con el aumento de la excreción renal3,6.
Complicaciones trombóticasLos mecanismos que pueden explicar la aparición de fenó-menos trombóticos en los pacientes afectos de CAD son di-versos. La situación de deshidratación contribuye a una hi-perviscosidad sanguínea, que a su vez puede verse incre-
Cabrera Muñoz JL. Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéutico
216 FMC 2004;11(4):210-8 58
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

mentada por la más que frecuente inmovilidad de los pacien-tes y la arteriosclerosis subyacente, en pacientes de edadavanzada2,6. Además, también tienen lugar numerosas alte-raciones de la actividad trombótica de la sangre: incrementodel factor de Von Willebrand o descenso de los valores deproteína C y S30. Todas estas alteraciones pueden manifes-tarse en forma de accidente cerebrovascular, infarto agudode miocardio o isquemia arterial1. Se debe, pues, proceder ala profilaxis con heparina de bajo peso molecular en los pa-cientes con riesgo alto de trombosis6.
Hipoglucemia e hipopotasemiaUna correcta fluidoterapia intravenosa, así como una ade-cuada terapia insulínica, tal y como se ha comentado enapartados previos, nos evitará la aparición de estas compli-caciones.
Otras complicacionesOtras posibles complicaciones, menos frecuentes, puedenaparecer durante el tratamiento de la CAD. Por ejemplo, deforma iatrogénica puede aparecer una alcalosis de rebote pormala utilización del bicarbonato. También es posible el de-sarrollo de neumotórax y neumomediastino como conse-cuencia de la rotura de alguna ampolla enfisematosa, facili-tada por la hiperventilación2. La acidosis láctica que puededesarrollarse en un paciente con CAD, debido a la deshidra-tación prolongada, shock, infección e hipoxia tisular, debesospecharse ante una acidosis persistente pese al correctotratamiento de la CAD1.
Hay autores que afirman que dado que la CAD ocasio-na una alteración importante en el metabolismo de losaminoácidos, provoca un descenso en algunos de ellos,como el triptófano; este hecho podría predisponer a estospacientes a alteraciones afectivas secundarias a un dese-quilibrio en los neurotransmisores, ya que diversos ami-noácidos sirven de precursores para la síntesis de los neu-rotransmisores31.
Por último, existen 2 complicaciones que también hayque evitar en la medida de lo posible: la aparición deshock hipovolémico y la recaída en la CAD, esta últimageneralmente más tardía y que se desarrolla en el próximoapartado.
PrevenciónAl inicio de esta revisión se ha afirmado que esta complica-ción aguda de la DM es potencialmente fatal, y éste debeser el estímulo que nos guíe para intentar evitar que el pa-ciente vuelva a incurrir en un nuevo episodio de CAD. Elpaciente, después de su ingreso, y una vez estabilizadocorrectamente, debería marcharse a su domicilio, no sin an-tes haber reforzado su educación diabetológica, haciendoespecial hincapié en los aspectos relacionados con las acti-
tudes que se deben tomar con la aparición de signos de en-fermedad, la necesidad del organismo de más insulina (ynunca de menos) durante esos días, la investigación de ce-tonuria y las posibilidades de obtener asesoramiento médicooportuno y preventivo1.
Es decir, hay que asegurarse de que el paciente puede ma-nejar los síntomas premonitorios y evitar una recaída en unnuevo episodio de CAD, y a su vez que posee, asimismo, elconocimiento de los signos y síntomas que le deberán hacerdirigirse a un servicio de urgencias hospitalario, como losvómitos persistentes o la imposibilidad para controlar cifraselevadas de glucemia.
Pero no sólo hay que dirigir la actitud preventiva haciala prevención secundaria, como se ha venido argumentan-do hasta el momento, sino que también hay que enfocardesde el punto de vista de la prevención primaria. Bien escierto que desde la atención primaria se insiste con énfasisen el buen control de las cifras glucémicas para evitar eldesarrollo de las complicaciones crónicas de la DM, perono es menos cierto que se dejan un poco de lado las com-plicaciones agudas, ya que no hay que olvidar que su trata-miento será intrahospitalario. Esto no quiere decir que nohaya que alentar y supervisar el buen control domiciliariopara evitar un episodio de CAD; además, el paciente debeconocer el cuadro, las complicaciones y, tal vez lo más im-portante, los factores precipitantes y cómo evitar que elcuadro se desarrolle.
AgradecimientosAl Dr. Luis Tsi, médico adjunto de medicina interna (Hos-pital de Terrassa), y al Dr. Enric Simó, médico especialistaen medicina familiar y comunitaria, CAP Terrassa Nord.
Bibliografía1. Dagogo-Jack S. Diabetes mellitus y trastornos relacionados: diabetes ti-
po 1 y cetoacidosis diabética. En: Ahya S, Flood K, Paranjothi S, edi-tor. The Whashington manual of medical therapeutics. 30th ed., ed. esp.Barcelona: Lippincott Williams & Wilkins, 2001; p. 458-63.
2. Figuerola D, Reynals E. Diabetes mellitus: complicacions agudes de ladiabetes mellitus: cetoacidosi diabètica. En: Farreras P, Rozman C, edi-tores. Medicina interna. Vol. 2. 13.a ed. 1.a ed. en catalán. Barcelona:Harcourt Brace de España, 1997; p. 1959-63.
3. Kitabchi AE, Wall BM. Management of diabetic ketoacidosis. Am FamPhys 1999;60:455-64.
4. Valabhji J, Watson M, Cox J, Poulter C, Elwig C, Elkeles RS. Type 2diabetes presenting as diabetic ketoacidosis in adolescence. DiabetesMed 2003;20:416-7.
5. Umpierrez GE, Kelly JP, Navarrete JE, Casals MM, Kitabchi AE. Hy-perglycemic crises in urban blacks. Arch Intern Med 1977;157:669-75.
6. Chiasson JL, Aris-Jilwan N, Belanger R, Bertrand S, Beauregard H,Ekoe JM, et al. Diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis andthe hyperglicemic hyperosmolar state. CMAJ 2003;168:859-66.
7. Choi BC, Shi F. Risk factors for diabetes mellitus by age and sex: re-sults of the National Population Health Survey. Diabetologia 2001;44:1221-31.
8. Kitabchi AE, Wall BM. Diabetic ketoacidosi. Med Clin North Am1995;79:9-37.
9. Foster DW, McGarry JD. The metabolic derangements and treatmentof diabetic ketoacidosis. N Engl J Med 1983;309:159-69.
Cabrera Muñoz JL. Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéutico
FMC 2004;11(4):210-8 21759
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

10. Samuelsson U, Ludvigsson J. When should determination of ketonemiabe recommended? Diabetes Technol Ther 2002;4:645-50.
11. Shafiee MA, Kamel KS, Halperin ML. A conceptual approach to thepacients with metabolic acidosis. Application to a patient with diabeticketoacidosis. Nephron 2002;92(Suppl 1):46-55.
12. Adrogue HJ, Wilson H, Boyd AE III, Suki WN, Eknoyan G. Plasmaacid-base patterns in diabetic ketoacidosis. N Engl J Med 1982;307:1603-10.
13. Estopiñán García V. Algoritmo diagnóstico y terapéutico de la cetoaci-dosis diabética en el paciente adulto. Endocrinol Nutr 2003;50(Supl1):11-3.
14. Solari LA, Leone JL, Quintana EB, Yánez AA. Cetoacidosis diabética[consultado 20/11/2003]. Disponible en: www.drwebsa.com.ar/smiba/revista/smiba_02/ceto.htm
15. Hsu YJ, Chen YC, Ho CL, Kao WY, Chao TY. Diabetic ketoacidosisand persistent hyperglycemia as long-term complications of L-aspara-ginase-induced pancreatitis. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 2002;65:441-5.
16. Jin H, Meyer JM, Jeste DV. Phenomenology of and risk factors fornew-onset diabetes mellitus and diabetic ketoacidosis associated withatypical antipsychotics: an analysis of 45 published cases. Ann ClinPsychiatry 2002;14:59-64.
17. Sola E, Morillas C, Garzón S, Gómez-Balaguer M, Hernández-MijaresA. Association between diabetic ketoacidosis and tyrotoxicosis. ActaDiabetol 2002;39:235-7.
18. Godoy Tundidor G, Morales Gavilán MV, Rodríguez Robles A. Diabe-tes mellitus. Hipoglucemias: cetoacidosis diabética. En: Acedo Gutié-rrez MS, Barrios Blandino A, Díaz Simón R, Orche Galindo S, SanzGarcía M, editores. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 4.a ed.Madrid: Grupo MSD, 1998; p. 664-7.
19. American Diabetes Association. Hospital admission guidelines for dia-betes mellitus. Diabetes Care 2002;25(Suppl 1):S109.
20. Normal laboratory values. En: Beers MH, Berkow R, editors. TheMerck manual of diagnosis and therapy. 17th ed. Whitehouse Station:
Merck & Co, 1999 [consultado 28/02/2003]. Disponible en:www.merck.com/pubs/manual/section21/chapter296/296a.htm
21. Jacques Wallach MD. Interpretación clínica de las pruebas de laborato-rio. 4.a ed. Barcelona: Masson, 2002; p. 793-6.
22. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, Barrett, EJ, Kreisberg RA,Malone JI, et al. Management of hyperglycemic crises in pacients withdiabetes. Diabetes Care 2001;24:131-53.
23. Martínez González J, Vílchez Joya R. Urgencias en diabetes. En: Víl-chez Lara M, Fernández Castillo A, Jiménez Villegas F, Martínez Gon-zález J, Hermoso Sabio A, editores. Manual de urgencias. 1.a ed. Bar-celona: Masson, 1999; p. 183-92.
24. Muñiz Nicolás G, López López J. Hiperglucemias. Hipoglucemias. Eldiabético en urgencias. En: Julián Jiménez A, editor. Manual de proto-colos y actuación en urgencias. 1.a ed. Toledo: Complejo Hospitalariode Toledo, 2001; p. 531-8.
25. Fleckman AM. Diabetic ketoacidosis. Endocrinol Metab Clin NorthAm 1993;22:181-207.
26. Wiggam MI, O’Kane MJ, Halper R, Atkinson AB, Hadden DR, Trim-ble ER, et al. Treatment of diabetic ketoacidosis using normalization ofblood 3-hydroxybutyrate concentration as the endpoint of emergencymanagement. Diabetes Care 1997;20:1347-52.
27. Efstathiou SP, Tsiakou AG, Tsioulos DI, Zacharos ID, Mitromaras AG,Mastorantonakis SE, et al. A mortality prediction model in diabetic ke-toacidosis. Clin Endocrinol (Oxf) 2002;57:595-601.
28. Puliyel JM. Osmotonicity of acetoacetate: posible implications for ce-rebral edema in diabetic ketoacidosis. Med Sci Monit 2003;9:BR130-3.
29. Carlotti AP, Bohn D, Halperin ML. Importance of timing of risk factorsfor cerebral edema during therapy for diabetic ketoacidosis. Arch DisChild 2003;88:170-3.
30. Carl GF, Hoffman WH, Passmore GG, Truemper EJ, Lightsey Al,Cornwell PE, et al. Diabetic ketoacidosis promotes a prothrombotic sta-te. Endocr Res 2003;29:73-8.
31. Carl GF, Hoffman WH, Blankenship PR, Litaker MS, Hoffman MG,Mabe PA. Diabetic ketoacidosis depletes plasma tryptophan. EndocrRes 2002;28:91-102.
Cabrera Muñoz JL. Cetoacidosis diabética: manejo diagnóstico-terapéutico
218 FMC 2004;11(4):210-8 60
Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 03/05/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.