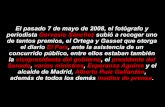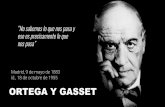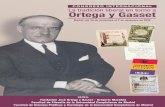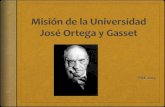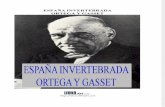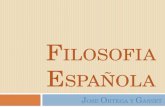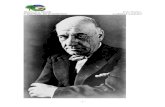Ortega y Gasset 3
-
Upload
ana-maria-morales -
Category
Documents
-
view
44 -
download
3
description
Transcript of Ortega y Gasset 3


1.Contexto Histórico cultural y filosófico.2.Raciovitalismo.3.Razón Histórica

1.Marco histórico y cultural del pensamiento de siglo XX
Veíamos en temas anteriores cómo algunos pensadores del siglo XIX -Marx yNietzsche- se enfrentaron críticamente al modelo de razón de la tradición idealista -larazón especulativa-, por considerar que este modelo no servía ni para entender al hombrereal ni para contribuir a su emancipación. La propuesta nietzscheana quería, por ejemplo,resituar a la razón en el lugar que le corresponde, considerándola como una fuerza (unaentre otras) de la que se sirve el hombre para ser más y crecer. Ortega y Gasset tienetambién como objetivo revisar el uso de la razón situándola en el ámbito de la propiavida,de las vivencias. Por eso su razón se dirá que es vital e histórica. En este sentido siguela línea de Nietzsche, pues se trata también de ubicar a la razón al servicio de la vida (razónvital).
Ortega y Gasset (1883-1955) es un filósofo que desarrolla su obra en la 1ª mitad delsiglo XX. Procedente de una familia de la burguesía ilustrada, Ortega y Gasset estudiófilosofía en la Universidad de Madrid, al tiempo que se iniciaba en el periodismo,culminando ambas tareas con la fundación de la Revista de Occidente, que fue órgano deexpresión de su filosofía y núcleo de una actividad pública, que aglutinó a la mayoría de laintelectualidad española de la época.
Dentro del marco histórico,la transición al siglo XX vino marcada en Europa por latoma de conciencia de la crisis en todos los terrenos de la vida (crisis social, política,existencial...), de manera que la 1ª Guerra Mundial fue interpretada como un desastreinevitable, la explosión final de una crisis que se había ido gestando con anterioridad. Enlíneas generales, podemos afirmar que la 1ª Guerra Mundial fue provocada por losconflictos nacionalistas e imperialistas que caracterizaron a la 2ª mitad del siglo XIX. Laconsecuencia fundamental de la 1ª Guerra Mundial fue, sin embargo, que Europa perdió lahegemonía política y económica, a favor de las grandes potencias emergentes -EstadosUnidos y Rusia, China y Japón- que inauguran un nuevo capítulo del imperialismocontemporáneo.
Junto con la 1ª Guerra Mundial, el gran acontecimiento de la primera mitad del siglo fuela Revolución rusa, que supuso el triunfo provisional y precario de las doctrinas marxistas,que habían surgido para tratar de superar los desgarramientos y conflictividades socialesentre burguesía y proletariado, generados por la 1ª Revolución Industrial. El triunfo de lasdoctrinas marxistas en un país que no había realizado siquiera la Revolución Industrial y elposterior desarrollo de los acontecimientos abría una brecha en la capacidad predictiva de ladoctrina.
Pero los conflictos nacionalistas e imperialistas no terminaron al acabarse la 1ª GranGuerra, de forma que la segunda Guerra Mundial fue, en realidad, una consecuencia de laprimera, exacerbada por la aparición en Europa de nuevas ideologías totalitarias -nazismo yfascismo-, interesadas en anular las conquistas de la democracia liberal y volver a fórmulasde absolutización del poder, más bárbaras aún que las del Antiguo Régimen.
La 2ª Guerra mundial trajo, además de las pérdida de vidas humanas y bienes materiales,la división del mundo en bloques antagónicos y enfrentados, que dio lugar a la guerra fría.En los países del bloque occidental, la guerra supuso el triunfo de la democracia y ladesaparición de los regímenes totalitarios (tan sólo en España y Portugal perviven gobiernosdictatoriales). Pero el modelo liberal puro, en donde la intervención estatal en lo económicoera nula, va cediendo terreno, evolucionando el liberalismo hacia una concepción más social

del sistema democrático, atento a corregir por la vía fiscal y mediante la nacionalización desectores económicos básicos, las desigualdades sociales entre las clases. El hecho de que lasdemocracias europeas evolucionaran hacia cotas más elevadas de justicia social fue unfactor de estabilización social en el mundo occidental, que frenó los impulsosrevolucionarios del proletariado europeo, conteniendo la expansión de las ideasrevolucionarias, encarnadas en un principio en los países del bloque socialista.
En el enfrentamiento entre los dos bloques acabaría vencedor el bloque occidental, con lacaída en 1989 del Muro de Berlín y la subsiguiente desmembración y muerte de la UniónSoviética y de los sistemas políticos imperantes en los países del llamado telón de acero.
Así mismo,la filosofía orteguiana se sitúa en un período de vital importancia en lahistoria de nuestro país: la Restauración borbónica (1874-1923), iniciada en la persona delrey Alfonso XII; la dictadura del general Primo de Rivera desde 1923, con la alternanciaformal entre el partido conservador y el liberal; la proclamación de la II República, el 14 deabril de 1931 y la caída de la República, la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años dela dictadura del general Franco. Fruto de esta guerra se producirá posteriormente el periodode exilio de España de Ortega.
Desde el punto de vista cultural,Ortega pertenece a la generación del 14 que secaracterizaba por una actitud muy politizada y europeísta. Criticaron la actitud neutral deEspaña en la 1ªGuerra Mundial y defendieron las tesis republicanistas. Esta generación secaracteriza también por tener como modelo la cultura alemana,que en el caso de Ortega yGasset, le llevó a sostener una polémica con Unamuno acerca de la necesidad de europeizara España (frente al tópico unamuniano de españolizar a Europa), y que en aquel entoncessignificaba básicamente la necesidad de elevar la vida política e intelectual española a laaltura necesaria para equipararse al resto de los países europeos. Su actividad intelectualenlaza con la línea regeneracionista de la vida intelectual y política, que tuvo en elpensamiento krausista y en la Generación del 98 sus más claros adalides. Con los ojospuestos en esta meta, Ortega funda primero la Liga de Educación Política de España yposteriormente la Agrupación al Servicio de la República, que supuso el inicio de suactividad política, actividad ésta que lo llevó incluso a ser elegido diputado en 1931.Desengañado pronto de la participación activa en la política, vuelve al magisteriouniversitario, hasta que al estallar la guerra civil se exilia de España, viviendo en París,Holanda, Argentina y Lisboa para regresar a España en 1945, diez años antes de su muerte.
En el terreno científico hay que decir que se produce un cambio del paradigma científico,dominante desde Galileo y Newton, sustituyéndose la visión mecanicista de la naturalezapor el triunfo del evolucionismo y la física relativista. Sin embargo, lo más digno dedestacar en la evolución de la ciencia contemporánea es sin duda la orientación del sabercientífico hacia el desarrollo tecnológico, que en el campo de la biología ha supuestoaplicaciones a la medicina de tanto interés como los antibióticos, en física la aplicación delas teorías de la fisión y fusión nuclear, todo ello sin olvidar la gran revolución informática yde los medios de comunicación, transformaciones todas que han convertido la vida de loshombres de finales del siglo XX en algo inimaginable para los seres humanos de los siglosanteriores.
Las producciones filosóficas contemporáneas se caracterizan por la variedad ypluralidad. La filosofía sigue a lo largo del siglo XX orientaciones muy diversas. En primerlugar, la quiebra del paradigma mecanicista, que hemos comentado, se refleja en el campofilosófico bajo la forma de un progresivo alejamiento de los postulados del positivismo,

filosofía que se ha visto siempre muy ligada al modelo científico dominante. Así como todoslos filósofos de la segunda mitad del XIX estuvieron bajo la influencia del positivismo, en laprimera mitad del siglo XX, muchos filósofos consideran insuficientes los postuladospositivistas. En particular hay una rechazo en alguno de ellos a identificar conocimiento consaber elaborado bajos los auspicios del método científico, por lo que conlleva de renuncia aaclarar todas las cuestiones que no pueden ser conocidas de modo científico, pero queforman parte de la sabiduría humana. En concreto, nos estamos refiriendo a todo el universode los valores (morales, artísticos, religiosos) y al mundo de la vida. Dentro de esta línea derechazo al positivismo estaría la fenomenología de Husserl y el existencialismo deHeidegger, Sartre, Jaspers... La misma filosofía de Ortega no es ajena a la influencia de estaorientación, que representa la fenomenología y el existencialismo.
A pesar de lo que acabamos de decir, la tradición empirista y positivista continúa viva enel siglo XX, a través de lo que se ha dado en llamar el movimiento analítico, que se hadesarrollado en toda el área cultural anglosajona a lo largo del siglo XX. La orientaciónanalítica se caracteriza, además de por su proximidad al empirismo humeano, por atender demanera especial al estudio del lenguaje (giro lingüístico), al estimar que las preguntasclásicas de la gnoseología en torno a lo que podemos y no podemos conocer han de sersustituidas por las preguntas en torno a qué es lo que podemos o no decir , para quenuestras afirmaciones y negaciones tengan sentido. La teoría del significado ocupa y centralas investigaciones del movimiento analítico, tanto de los filósofos del llamado Círculo deViena -neopositivismo- como de la filosofía analítica del lenguaje ordinario.
En la evolución intelectual de Ortega y Gasset tuvieron una trascendencia especiallos diversos períodos de ampliación de estudios que pasó en Alemania, donde recibióenseñanzas de los filósofos neokantianos -Cohen y Natorp- y donde pudo conocer tambiénla obra de Nietzsche, que le influyo significativamente, así como el pensamientofenomenológico de Husserl y Max Scheler y las doctrinas existencialistas de Heidegger. . Ensu filosofía está presente la influencia de Nietzsche, Husserl y Heidegger, así como lostemas del pensamiento vitalista, historicista (Dilthey) y existencialista, sin que puedaafirmarse que su obra se encuentre incluida completamente en ninguna de esas corrientes.Son obras de interés: Meditaciones del Quijote, El Espectador, El hombre y la gente,Historia como sistema, España invertebrada, La deshumanización del arte, La rebelión delas masas, ¿Qué es filosofía? y el libro del que tendremos que comentar algunos fragmentosEl tema de nuestro tiempo.
2.EL RACIOVITALISMOEl núcleo central de la filosofía de Ortega gira en torno a los dos apartados que
constituyen el objeto de nuestra exposición: la reflexión sobre la vida como realidad radicaly sus relaciones con la razón. Alrededor de esta reflexión ha surgido lo que se ha llamado elraciovitalismo de Ortega, conjunto de ideas-fuerza o sistema que dan vida a la ontología,gnoseología y antropología del autor. En segundo lugar, está la reflexión sobre la historia,que le permite integrar en su pensamiento los temas sociales y políticos de su mayor interés.
El pensamiento de Ortega crece desde sus tesis primeras abarcando más realidades parael análisis. Sin entrar en contradicción con sus primeras formulaciones, la filosofía deOrtega fue madurando desde una casi exclusiva gnoseología hasta una teoría de la Historiacomprensiva de la vida humana. El perspectivismo gnoseológico que constituyó la primeraetapa de Ortega, se fue enriqueciendo con nuevos materiales filosóficos. Se suele admitirque el perspectivismo, presente desde sus primeras publicaciones y manifiesto ya en las

Meditaciones del Quijote (1914), deja paso al raciovitalismo a partir de la publicación en1923 de El tema de nuestro tiempo (lectura de nuestro temario junto con Ni vitalismo niracionalismo, de un año después). No parece adecuado pensar que Ortega abandonara sustesis iniciales (aunque renunció expresamente al término perspectivismo como relativo parasus sistema) sino que más bien las asumió bajo nuevos acentos, como luego haría cuandoincorporara el hecho histórico a su explicación de la vida humana, a partir de 1934 con Entorno a Galileo, en la que sus estudiosos llaman su época historicista.
Ortega y Gasset concibió la filosofía como una forma de conocimiento que se plantea losproblemas de forma absoluta, sin partir de creencias previas, que trata de abrirse camino conmétodos propios, hasta constituir un saber teórico, capaz de ser comunicado y entendido porotros.
La filosofía es un saber que no puede ser sustituido por el saber científico, pues a juiciode Ortega el hombre moderno está ya tomando conciencia de que la ciencia no es la panaceauniversal del saber. En concreto, a pesar de que la ciencia quiere ofrecer un conocimientouniversal, que resuelva los problemas de todos los órdenes de la realidad, ha resultadoincapaz de explicar lo humano, pues todo lo vital se escapa de la racionalidad físico-matemática, que sólo puede tratar a los objetos como cosas.
Una de las primeras tareas de la filosofía de hoy es, según Ortega, volver a hacerse denuevo la pregunta ontológica fundamental, sin caer en los errores del realismo ni delidealismo gnoseológico. Antiguos y modernos han coincidido, según Ortega, en intentar através de la filosofía llegar al conocimiento del Universo, de todo lo que hay. Pero discrepanentre ellos al buscar la 1ª verdad, la realidad más indudable y radical. Para los antiguos larealidad radical es el Mundo, para los modernos, el Espíritu, el yo, el ser subjetivo .El errorsocrático-platónico consistía en que la razón,los conceptos pretendían suplantar lavida,fijarla,anularla en su aspecto cambiante.El error de los racionalistas consistió ensubrayar lo cultural frente a lo vital.Pero también los relativistas(empiristas)cometieron otroerror a jucio de Ortega,anular la cultura potenciando la vida(en ese sentido tanto vitalistascomo irracinalistas cometerían también el mismo error) Por eso para los antiguos, sersignificaba cosa, para los modernos, ser significaba intimidad, conciencia, subjetividad.
Como alternativa superadora a la realidad radical propuesta por el realismo y elidealismo, este filósofo, señala que la vida es el dato radical del universo, la coexistenciadel yo y su mundo. Los filósofos realistas consideraron la existencia de las cosas comoindependientes de mi pensamiento, los idealistas estimaron que lo único indudable es que yopienso las cosas y que por lo tanto la existencia de las cosas es dependiente de mi, se hacerealidad a través de mí, Por eso el idealismo concluyó que las cosas son contenidos de miconciencia, estados de mi yo y de mi pensamiento. Esta última afirmación no puede seraceptada, pues el modo de relación entre el yo y las cosas no es la dependencia unilateral,que el idealismo creyó, sino que se trata de una relación de interdependencia, de unacorrelación. Si existo yo que pienso, existe el mundo que pienso, por lo que la realidadradical es la coexistencia de yo y el mundo. Y a esta coexistencia de yo y el mundo es a loque llamó Ortega vivir.
La tarea de la filosofía sería conocer el universo,la vida sin caer en los errores delrealismo y el idealismo,por eso la verdadera realidad radical es la vida. El hombre se hallaen un mundo que le condiciona y está obligado a vivir a actuar. La vida sostiene y alimentatodo lo que nos ocurre. Todo lo que ocurre, no ocurre en la vida, en nuestra vida. Por eso elfilósofo debe averiguar cuáles son las categorías del vivir para poder entender el mundo y a

nosotros mismos.
En primer lugar, vivir es lo que hacemos y nos pasa, entendiendo que nada de lo quehacemos sería nuestra vida si no nos diésemos cuenta de ello, pues la vida humana -diceOrtega- es esa realidad extraña que tiene el privilegio de existir para sí misma. Por esopodemos afirmar que “todo vivir es vivirse, sentirse vivir, saberse viviendo”. A diferencia dela piedra que no sabe que es piedra, que es para sí misma ciega, “la vida humana es unarevelación, un no contentarse con ser, sino comprender y enterarse de lo que se es, puesvivir es el descubrimiento incesante que hacemos de nosotros mismos y del mundo que nosrodea.”
En segundo lugar, vivir es encontrarse en el mundo, entendiendo por mundo todo loque nos afecta, pues nuestra vida no es sólo nuestra persona, sino que de ella forma partetodo lo que nos rodea, nuestro mundo. Por eso -dice Ortega- podemos representar la vidacomo un arco que une el mundo y el yo, pero no es primero el yo y luego el mundo, sinoambos a la vez. Este es uno de los sentidos de la conocida afirmación de Ortega, “yo soy yoy mis circunstancias”. Pero vivir es también encontrarse en el mundo sin saber cómo ni porqué, pues nos encontramos en esta vida sin haber elegido este mundo ni esta circunstanciaconcreta en la que tenemos que existir. El yo primero (real, resultado) es yo (comovocación, como proyecto) topándose con las circunstancias, habitándolas.Elhombre,determinado por sus circunstancias,es libre de elegir cómo enfrentarse a ellas. Deahí que se diga que “el hombre no tiene naturaleza,sino historia”(en este sentido es en el queOrtega dirá que la razón además de ser vital ha de ser histórica)
En tercer lugar, encontrarse en el mundo es encontrarse ocupado con algo del mundo yla ocupación puede ser hacer filosofía, participar o hacer una revolución o hacer tiempo.Según Ortega, el mundo vital se compone de un poder hacer, de un conjunto deposibilidades, limitadas por la circunstancia en la que somos y vivimos. La circunstancia esun cauce que la vida va trazando, dentro de una cuenca inexorable, pues en cierto sentido lacircunstancia es libre y la construimos nosotros, y en cierto sentido también es fatal y nopodemos elegirla. La vida es fatalidad y libertad, es posibilidad limitada y en cuantoposibilidad está abierta, en cuanto limitada está sujeta a unos cauces dados. Por eso vivir estener proyectos y desarrollar una vocación. Estamos obligados a actuar,a escribir nuestrapropia novela,nuestra propia historia.La obligación moral del ser humano es desarrollar suvocación.Esta es la consecuencia ética y antropológica del concepto de razón de Ortega yGasset ,nuestro deber es el que se deduce de la frase de Píndaro :”Llega a ser el que eres”.
En cuarto lugar, la vida es naufragio.La cultura crea valores estables para que el hombreno se ahogue.Estos valores nos desnaturalizan,nos hacen olvidar la verdadera esencia de lavida que es cambio,devenir.Pero a cambio,nos proporcionan seguridad,ilusión de fijeza deestabilidad.Como veremos luego,los periodos de crisis rompen con la continuidad de la vidapero permiten la renovación,la evolución y la toma de conciencia de lo que condiciona ydetermina nuestro ser en el mundo.El ser humano necesita conocer,no por curiosidad,ni poradmiración(como dijo Aristóteles) sino para saber a qué atenerse en la vida.
Concebida ya la vida como realidad radical, le interesa también a Ortega determinarel papel que tiene la razón y el conocimiento en la vida humana.
El carácter circunstancial del vivir conlleva que el conocimiento humano se ofrezcasiempre en perspectivas o puntos de vista. La realidad no puede ser entendida sino desdeel punto de vista visual, intelectual, emocional y valorativo, que cada cual ocupa fatalmenteen el universo. Todos los sistemas filosóficos han pretendido inútilmente valer para todos

los tiempos y para todos los hombres, buscando las condiciones que garanticen launiversalidad y necesidad del conocimiento. Esta pretensión carece de sentido, pues todosistema es un punto de vista parcial, limitado, de comprensión de lo real, y cada hombre hade ser fiel al punto de vista, sin que pueda fingir o sustituir su perspectiva.
En su obra El tema de nuestro tiempo, Ortega comienza reflexionando sobre una cuestiónque ya ocupó a Nietzsche, el papel desempeñado en el pensamiento griego por la figura deSócrates. Ortega cree que, aunque la fª socrática ha demostrado su fecundidad histórica,partió de un error (como vimos antes)que los siglos posteriores terminaron por consagrar : lapretensión de que la razón ha de suplantar a la vida, la cultura y el intelecto a la vitalidad.Este error socrático continúa a lo largo de toda la historia de la filosofía sin encontrar unequilibrio conciliador, pues el mundo moderno ha entendido de forma antagónica eirreconciliable las relaciones entre la vida y la cultura, entre lo racional y lo vital. Y así nosencontramos que las posiciones racionalistas subrayaron lo cultural y anularon lo vital y lasposiciones relativistas hicieron desaparecer el valor objetivo de la cultura para potenciar lavida (Ortega se refiere al relativismo cultural y al vitalismo extremo con el que él no quiereser identificado). Desde la posición orteguiana, las relaciones complementarias y noantagónicas que existen entre la cultura y la vida se muestran en el análisis delconocimiento, que es una parte o porción del universo cultural.
Y en el análisis del conocimiento -nos dice Ortega- sabemos que el racionalismosubrayó el carácter universal, necesario e invariable de la verdad, de manera que para poderalcanzarla sin deformaciones consideraba que el sujeto cognoscitivo (la razón) ha de ir a lascosas despojada de sus peculiaridades, de sus condicionamientos, tratando de situarse enuna posición ajena a lo vital y a lo histórico. En la otra banda, el relativismo, al subrayar elcarácter parcial, peculiar, histórico y vital del sujeto cognitivo, consideró imposible alcanzarverdades objetivos y compartidas, pues su inevitable captación subjetiva deformaría laobjetividad de la verdad. Ortega propone una tercera postura no antagónica, que recuperetanto el valor de la verdad como el papel de la subjetividad.
Ortega comienza, pues, por preguntarse cuál es el papel del sujeto en el conocimiento. Laprincipal función del sujeto -afirma- es seleccionar los datos e informaciones que le llegande lo real, eliminando unos y atendiendo a otros. Al igual que nuestra percepción visual yauditiva no está capacitada para captar nada más que determinadas ondas vibratorias, elintelecto de cada hombre, de cada pueblo y de cada época está capacitado paraentender determinadas verdades, según la perspectiva vital, histórica y social en la quese encuentra. Ortega se vale para ejemplificar su doctrina de un ejemplo: la contemplaciónde un paisaje. Dos personas, situadas en lugares diferentes perciben el mismo paisaje, perosu conocimiento depende de la perspectiva en que se hallen. Lo que para una ocupa elprimer plano de la visión, para el otro aparecerá en un segundo plano oscuro y borroso.Carecería de sentido una disputa para determinar cuál es el paisaje verdadero y cuál elilusorio; los dos son verdaderos y justamente porque son distintos, porque son fieles a laperspectiva desde la que el paisaje es contemplado. Lo absurdo es querer situarse en elconocimiento fuera de toda perspectiva, en un punto de vista abstracto y ficticio. Lo falso-decía Ortega- es la verdad inlocalizable, la utopía. Este error utópico ha sido cometido porla filosofía, al pretender elaborar sistemas que valgan para todos (universalidad) y parasiempre (necesidad). La filosofía de hoy ha de asumir la perspectiva desde la que se haelaborado, de manera que pueda articularse y vertebrarse con otros sistemas del futuro,elaborados desde otros puntos de vista. Cada hombre, cada época, cada pueblo, cada sistemafilosófico es sólo una perspectiva, un punto de vista para la comprensión de lo real. Los

hombres no tienen la verdad, colaboran a ella.
Como dijimos en la introducción, el perspectivismo gnoseológico característico de suprimera etapa filosófica, se enriqueció con nuevos contenidos en su etapa raciovitalista. Esen ella donde aborda, bajo el concepto razón vital, el hecho del conocimiento como el hechocaracterístico de la vida humana. Conocer y vivir, razón y vida, no sólo no son términosantitéticos para Ortega, sino que con-funden, se hacen uno en la experiencia de los hombres.Conocer es la forma característica de vivir de los humanos, presente en todos sus encuentroscon la circunstancia.
El nuevo paradigma gnoseológico de razón vital le servirá a nuestro autor revisar ycuestionar el papel de la razón en el conocimiento, sin caer en los extremos del racionalismoy del irracionalismo. La posición de Ortega es muy clara al respecto: no hay más forma deconocimiento teorético que el racional, pero no se puede identificar razón con racionalismo.Ortega analiza en la historia de la filosofía el significado profundo del concepto razón,remontándose para ello hasta Platón.
La operación fundamental de la razón consiste en penetrar en la intimidad de su objeto,descubriendo su ser más oculto, tras el ser manifiesto. Esa penetración tiene lugar cuando deun fenómeno averiguamos su causa, de una proposición su fundamento, cuando, enresumidas cuentas, somos capaces de reducir lo complejo y confuso a lo simple y claro. Deahí que la operación fundamental de la razón es el análisis, pues es a través del análisiscomo la razón es capaz de inventariar los elementos últimos de un problema. En esta tareade reducción de lo complejo a lo simple, la razón se encuentra con sus propios límites,pues llega un momento en que los elementos no pueden descomponerse más y ya no cabesino renunciar a la cognoscibilidad última o dar el salto a lo irracional. Es entonces cuandoaparece la intuición, que nos muestra el abismo de la irracionalidad, pues la intuición, encuanto excluye la prueba (el dar razones), es ilógica, no es racional. Es por eso por lo queOrtega considera que la razón ha de tomar conciencia de sus límites, pues ella es sólo unabreve zona de claridad analítica, que se abre entre los estratos insondables de lairracionalidad. Son estos estratos insondables que rodean a la razón los que el racionalismono quiere ver, por suponer que las cosas funcionan, se comportan y operan como nuestrasideas. El racionalismo cree erróneamente que la estructura racional de las ideas -estructuraanalítica y lógica- puede ser encontrada completamente en la realidad. Según Ortega, portodas partes lo que constatamos es más bien que las cosas poseen una estructura, un orden yuna conexión distinta del orden y conexión que tienen nuestras ideas.
Como conclusión final de la doctrina orteguiana del conocimiento, habría que decir queel raciovitalismo exige entender el conocimiento en el marco de la realidad global e integradel hombre y no como una tarea del entendimiento o de la razón, desarraigada de la vidahumana. El concepto de razón vital supone una ampliación del concepto de razón pura, puesparte de la relación que la razón humana tiene con la vida y la circunstancia personal, sociale histórica del hombre.
Es manifiesta la renuncia de la razón orteguiana al racionalismo, como hemos analizadoen los anteriores párrafos pero ¿puede calificarse, a raíz de esta interpretación, la filosofía deOrtega de irracionalista en el sentido de vitalista? En El tema de nuestro tiempo tomaposición ante los diversos sentidos que a su entender tiene este concepto en el marco de lafilosofía. Por vitalismo filosófico cabe entender:
1. La doctrina que considera a la filosofía un simple capítulo de la biología, al estimarque el conocimiento humano es un proceso biológico que se rige por las mismas leyes

que al resto de los procesos orgánicos (ley de adaptación, ley del mínimo esfuerzo, leyde economía...)
2. La doctrina de autores como Bergson, que considera que el concepto no es el medioadecuado de comprensión de la realidad, siendo precisa una aproximación más íntimaa las cosas de forma diferente a la aproximación racional. Esto se consigue gracias a laintuición.
3. La doctrina que considera a la razón el método más adecuado del conocimiento, peroentiende que el problema central sobre el que ser humano ha de reflexionar es el de lavida humana.
Sólo esta tercera posición es aceptada por Ortega como descriptiva de su vitalismo. Niracionalismo ni vitalismo, raciovitalismo.
3. LA RAZÓN HISTÓRICA
La reflexión que realiza Ortega sobre la vida humana le lleva a tropezarse con la historia,pues lo que somos los hombres requiere ser analizado dentro de la corriente en quetranscurre nuestra vida, que es la corriente de la historia.
El fundamento de la centralidad de la historia en la vida de los hombres es la afirmaciónorteguiana de que el hombre no tiene naturaleza, sino historia, pues nada en lo humano esinvariable, de manera que la historia viene a ser el modo propio de existir de una realidad,como es la realidad humana, cuya sustancia es la variación. Por no tener el hombrenaturaleza y carecer de un ser fijo, está abierto a intentar ser lo que quiera y además lo quehace ahora, tiene su causa en cierto modo en lo que fue e hizo antes. Todo en él viene dealgo y va a algo, todo en lo humano está sujeto al devenir histórico. Por eso cuando la razóntrata de esclarecer lo humano, tanto a nivel personal como colectivo, no tiene más remedioque contar una historia. La vida del hombre es su biografía, la crónica de las cosas que haido haciendo en el tiempo, y la vida colectiva de una nación o de un pueblo es la narraciónde lo que ese pueblo ha hecho.
Ahora bien, para que la vida humana se haga transparente a la razón no basta la narracióndescriptiva y superficial de las gestas del hombre, sino que hay tratar de esclarecer y hacercomprensible las claves que hicieron posible esos sucesos y esas gestas. La comprensión delo histórico exige la participación de la razón, del logos. No se trata, sin embargo, de unaracionalidad que aplica a priori unos esquemas preestablecidos, pues la razón histórica-dice Ortega- es una razón a posteriori y una razón dialéctica, que quiere ser capaz -comoocurre en las ciencias naturales- de realizar predicciones. Y el hombre a través de la razónhistórica se descubre a sí mismo como un proyecto inacabable, cuya vida consiste en irdescubriendo nuevos horizontes. La razón histórica es tan razón como la razón pura, peroademás está capacitada para captar la realidad fluida que es la vida.
Con el objetivo de clarificar la historia desde la razón, Ortega se sirvió de instrumentosintelectuales nuevos, de conceptos por él elaborados, que le permitieran una mayorcaptación de la realidad social y histórica. Veamos algunos de los conceptos que le sirven aOrtega para pensar lo social y lo histórico.
1)Uno de estos conceptos es la relación que la dinámica histórica establece entre lasideas y las creencias.
La función central que tienen las ideas y las creencias en la vida humana tiene su razónde ser en una categoría de la vida humana ya comentada, que es el hecho de que la vida de loshombres no se nos dé dada, no se dé hecha, sino que tengamos que hacérnosla; la vida humana

es quehacer. Pero antes de hacer algo, tiene cada hombre que decidir por su cuenta y riesgo loque va a hacer, de manera que la decisión sobre sus tareas y actos requiere la posesión dealgunas convicciones o creencias sobre lo que son las cosas de su alrededor, los otroshombres y él mismo. Sólo en vista de estas creencias y de acuerdo con ellas se puede preferiruna acción a otra, se puede elegir. De ahí que Ortega considerara que la estructura de vidahumana depende primordialmente de las creencias y que las claves para la comprensión de unpueblo o de una época están en las creencias que ese pueblo o esa época tiene. Las creenciasconstituyen, pues, el suelo de nuestra vida, pues el conjunto de nuestras convicciones (tantoreligiosas como existenciales) soportan y sostienen nuestra vida, la totalidad de nuestraexistencia.
Frente a las creencias que son subjetivas y sin fundamento racional, se alzan lasideas, que son objetivas y fundamentadas, pues así como las creencias nos tienen a nosotros,nos sostienen, somos nosotros los que tenemos ideas. Por eso las ideas pueden ser discutidas yconstituyen el objeto de nuestro discurso, mientras que las creencias son sólo objeto de nuestrasuposición, pues están tan arraigadas en nosotros que apenas somos conscientes de ellas. Esoes lo que explica que podamos dominar nuestras ideas y estemos dominados por nuestrascreencias. Por las ideas se puede luchar y hasta morir, pero no se puede vivir de ellas, a menosque se conviertan en creencias. Cuando las creencias nos abandonan, la vida se vuelvevacía, de manera que se abre ante nosotros la necesidad de llenarnos con ideas que sustituyan alas creencias y puedan mantener a flote nuestra vida. Es por eso por lo que dice Ortega que unade las claves del devenir histórico es la dialéctica que existe entre las ideas y las creencias,pues las crisis históricas que tienen lugar en determinados momentos de la cultura suelenobedecer a una crisis de las creencias, a una quiebra de la relación dialéctica entre ideas ycreencias.
2) Además de esta relación dialéctica que acabamos de comentar existe otra interacciónconceptual, que puede también alumbrar el devenir histórico. Se trata de la interacciónexistente entre masas y las minorías, que junto con el concepto de generación, le sirven aOrtega para estructurar el devenir histórico, pues la sociedad es una unidad dinámica de estosdos elementos o formas con que lo social se muestra. En su obra La rebelión de las masas,Ortega define la masa como un fenómeno social y la describe con categorías psicológicasrealizando una aproximación psicosocial a esta realidad de nuestro tiempo. A nivel socialpodríamos decir que la masa es todo conjunto de personas no especialmente cualificadas. Anivel psicológico, masa es todo aquel que no se valora a sí mismo -en bien o en mal- porrazones especiales, sino que se siente como todo el mundo, sin angustiarse por su uniformidad.La generación refleja la articulación que en un momento del tiempo existe entre lasmasas y las minorías selectas. Las personas que pertenecen a una misma generaciónparticipan de la misma sensibilidad vital e histórica, pues dice Ortega que la generación escomo “un órgano visual con que se percibe en su efectiva y vibrante autenticidad la realidadhistórica”. Es interesante introducir aquí la distinción que hace Ortega entre contemporáneos,los que viven en el mismo tiempo, y coetáneos, los que pertenecen a la misma generación. Enun mismo tiempo histórico conviven como contemporáneos hombres de hasta cincogeneraciones ( cada una con duración de quince años). Ahora bien, sólo entre los coetáneos seda una comunidad de creencias. Entiende Ortega que los que provocan una ruptura con lascreencias vigentes son los integrantes de las minorías, mientras que las masas habitaninercialmente las creencias generadas por aquellos. Esa actividad renovadora de las minoríasse hace especialmente manifiesta en la cuarta generación (entre los 45 y 60 años), dado que esla que en cada momento histórico gestiona el poder.

Forman parte de las minorías aquellos que se exigen a sí mismos más que a los demás,acumulando sobre sí todo tipo de tareas y deberes. Esta división de la sociedad en masas yminorías no coincide, sin embargo, con la estratificación social en clases sociales, pues dentrode cada clase social hay hombres masa y hombres minoría.
A pesar de esto hay que decir que,al igual que en la actualidad,Ortega cuando analizó larealidad de su época,advertía del predominio y la hegemonía del hombre masa, pues las almasvulgares, sabiendo que lo son, afirman su derecho a seguir siéndolo y lo imponen a los demás,de manera que en el momento presente vivimos en el imperio de las masas. La sociedad en laque se asienta el hombre masa es una sociedad invertebrada, que se caracteriza por laaglomeración, por la presencia de muchedumbres, que vagan por todas partes, en la política, enel deporte, en los espectáculos. Es también una sociedad brutalizada, que engendra la simientede las ideologías totalitarias.
¿Cómo ha tenido lugar este fenómeno? Ortega se remonta al liberalismo político paraver la génesis histórica del fenómeno, por ser el liberalismo la doctrina que sirvió parapregonar la teoría de los derechos humanos, al considerar que cualquier hombre, por el merohecho de nacer y sin cualificación de ninguna clase, posee ciertos derechos políticos ynaturales fundamentales. Durante todo el siglo XIX, la masa, que asumió estos ideales, fue sinembargo, incapaz de vivenciarlos como propios, de forma que en palabras de Ortega “ elpueblo sabía que era soberano, pero no lo creía.” Hoy aquel ideal se ha convertido en realidad,no sólo en las legislaciones, sino en el interior de los hombres, pero sin que se haya producidola transformación deseable en la mayoría de ellos, pues la meta y sentido del reconocimientode los derechos humanos era potenciar la conciencia de la dignidad y de la autonomía delhombre.
El ascenso del nivel vital del hombre medio, al nivelarse las fortunas de los hombres yla cultura provoca también la nivelación de las clases y los sexos. Dicho en una terminologíacaracterística de Ortega “el imperio de las masas significa una subida de todo el nivel histórico,pues la vida humana se mueve hoy a altura superior a la de ayer”. Y al mismo tiempo que esteascenso del nivel histórico, se ha producido otro fenómeno nuevo, la mundialización de lavida, pues el ámbito de la vida del hombre medio es hoy no sólo el lugar donde habita, sinotodo el planeta, tanto en sentido espacial como en sentido temporal. La vida se hamundializado y ha crecido, ampliándose todas las potencialidades humanas, tanto lasposibilidades de desarrollo del conocimiento, como las posibilidades para el gozo, que se hanmultiplicado, de forma casi fantástica. Lo paradójico es que este conocimiento cuantitativo dela vida humana y ese dominio creciente de todas las cosas no es paralelo al dominio de símismo, pues el hombre masa no es dueño de sí, sino que se siente perdido en su propiaabundancia.
Son dos los rasgos que perfilan el retrato psicológico de este ejemplar humano: la libreexpansión de sus deseos vitales y de toda su persona y la ingratitud hacia aquello que lo hahecho posible. Ha sido la perfección con que hemos sido capaces de organizar ciertos ámbitosde nuestra vida, lo que ha dado origen a la riqueza de nuestras formas de existencia. Pero lasmasas beneficiarias no captan el trabajo de organización, esfuerzo y cultura requerido paralograrlo y lo consideren como natural, como si estuviera allí desde siempre, como algo quepuede ser disfrutado sin costo alguno. En palabras muy expresivas del propio Ortega: “ En losmotivos que la escasez provoca, suelen las masas buscar pan y el medio que emplean suele serdestruir las panaderías” (La Rebelión de las Masas: 87)

En La Rebelión de las masas analiza también Ortega el papel jugado por la técnica en laconfiguración de la realidad actual. La constitución de la ciencia moderna -dice Ortega-, porobra de los grandes científicos del XVI y XVII, fue el resultado de un proceso de unificaciónque permitió la elaboración de teorías globalizantes y totalizadoras. Sin embargo, el desarrollode la física posterior exigió el esfuerzo opuesto, a saber, la especialización creciente. Elresultado es el científico del siglo XX, un hombre que sólo conoce bien la pequeña porción enla que es activo investigador, trabajando con unas técnicas cuyo sentido y finalidad ignora, asícomo también es absoluto desconocedor de las condiciones históricas y sociales en las quevive. El resultado es que,al igual que la época presente, en la que hay mayor numero decientíficos que nunca, existen muchos menos hombres cultos que en el siglo XVIII, pues elcientífico de hoy es el prototipo del hombre masa. Es lo que Ortega llama la barbarie delespecialismo, otra de las claves de la hegemonía de las masas en nuestra época.
Tras el panorama vital y cultural expuesto, se interroga Ortega por el futuro,constatando por un lado como dato primero, la incógnita sobre el mañana, pues otro de lossíntomas de nuestro tiempo es la ignorancia y el desconocimiento hacia qué centro degravedad va a inclinarse el porvenir, sin que sea posible predecir qué sistema de preferencias,de normas y de resortes vitales configurarán nuestro futuro. Ortega apuesta, sin embargo, porel fortalecimiento cultural y político de Europa, como entidad supranacional que supere laestrechez del nacionalismo y la vaciedad del internacionalismo.
Lo curioso es que estas palabras de Ortega parecen retratar perfectamente y augurarmuchas de las cosas del mundo en que vivimos ¿no?