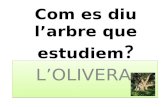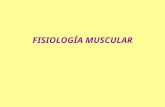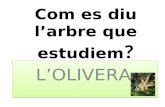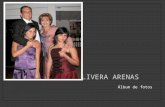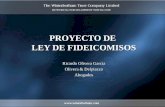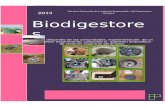Olivera - “Malas” Escrituras, Una Vocación Versátil
-
Upload
marcelo-muschietti -
Category
Documents
-
view
3 -
download
2
description
Transcript of Olivera - “Malas” Escrituras, Una Vocación Versátil

“MALAS” ESCRITURAS, UNA VOCACIÓN VERSÁTIL.
(Apuntes para la reflexión)
JORGE OLIVERA
Ciencias de la Comunicación
Universidad de la República
La “mala” escritura siempre persiste. Esa es su principal fortaleza pero también
su debilidad. La “mala” escritura puede cambiarse pero para ello necesita del
acto de conciencia de quien la practica. Escribir mal puede ser una vocación
cambiante. Y digo vocación porque, quizás haya quien escribe mal por gusto,
por placer estético o por desconocimiento. Pero en cualquiera de los casos
siempre es posible modificar esa situación y hacer de ella algo dinámico y
versátil. Quizás pueda ser una herramienta posible de expresión, un estadio
más allá de la lengua de uso. Pero entonces ya no será una “mala” escritura y
será buena, si acaso se me permite esta contradicción que lleva en sí, una
dinámica de conocimiento y acción sobre la lengua o de desconocimiento y no
acción, imposibilidad de operar sobre aquella de manera fructífera. Entonces,
para que una “mala” escritura se transforme en buena o sea una “mala”
escritura versátil debe mediar el conocimiento exhaustivo de la lengua y esta,
sólo se posee, a través del ejercicio continuado de trabajo.
Intentaré mostrar en este trabajo las virtudes o no de una “mala”
escritura.1 El concepto no me pertenece, pero en este caso me parece válido
para armar estas reflexiones que pretenden visualizar algunos aspectos del
conocimiento de la lengua en los estudiantes universitarios. La “mala” escritura
es aquella que “distinguiría un estilo clásico, “pleno”, de óptima eficiencia y un
estilo “imperfecto”, sucio, técnicamente deficiente o desaliñado.”2 Si bien el
término se ha aplicado al estudio de la mala literatura o literatura menor3 me
parece relevante para explicar el fenómeno del “malescribir” por parte de los
estudiantes de la licenciatura en comunicación. Como dije el término aparece
asociado a problemas de uso de la lengua en la escritura, o a su mal uso. Pero
no siempre un uso desprolijo puede llegar a ser censurable, recordemos el

juicio de Rodríguez Monegal sobre la obra de Felisberto Hernández. En él se
subraya la necesidad de adecuar “los procedimientos técnicos y estilísticos”
aunque cuando estos puedan ser catalogados como “desorden” al sentido del
tema que se trata. Es por ello que “la descuidada sintaxis en que están dichas
estas experiencias humanas”4 cobra importancia en la literatura del escritor
como un rasgo de estilo necesario para proyectar determinadas formas de
escritura del yo. Y agrega Rodríguez Monegal:
“…ese carácter es necesario ya que no se podría conseguir una imagen tan exacta de la frustración sin la forma incompleta y vacilante que se emplea. Idénticos propósitos justifican las ambigüedades en la exposición lógica y la imprecisión en la sintaxis -un estilo pleno de incorrecciones y coloquialismos. El autor sacrifica la corrección idiomática y el rigor lógico a la necesidad poética de crear el misterio y de señalar su impotencia frente al inactualizable pasado. Es cierto que por momentos se excede en el sacrificio, pero la mayor parte de las veces los defectos son necesarios para lograr una identidad de fondo y forma”.5
Hasta el momento he rehuido situarme en el tema propuesto.
Permítaseme detenerme un momento en el título del coloquio que nos
convoca. Lo hace con el título de “competencias lingüísticas”, sin embargo, en
estos tiempos parece riesgoso el uso de este término, especialmente cuando
se aleja del sentido que le asignó Noam Chomsky (1965) en su momento y fue
discutido luego por Dell Hymes (1971). En este momento la discusión pasa por
otros vectores de discusión (C. Leung, 2005), y es preferible, quizás, usar el
término “competencia comunicativa” antes que “competencia lingüística” al que
Bernárdez (2001) no duda en calificar como “un término ya pasado de moda”.6
Termina aquí mi disquisición sobre el término que considero inadecuado para
hablar de procesos de conocimiento como es el caso que nos ocupa. Prefiero
detenerme en lo que venía hablando antes.
Julio Prieto (2008), en un proyecto de investigación en curso en la
Universidad de Postdam, enumera cinco propuestas diferentes del “malescribir”
que pueden darnos una pista un poco más acertada de hacia dónde quiero ir
con todo esto:

“1) Textos que inscriben un gesto de “mala” escritura, que proponen un discurso de escribir “mal”, ya sea utilizando este término o apelando a un campo metafórico de negatividad equivalente: pobreza, desaliño, impropiedad, hambre, subdesarrollo; 2) Textos que manejan la lengua con agramaticalidad, ya sea al nivel léxico o sintáctico, o que trabajan en un límite trans-lingüístico, donde se da una mezcla de lenguas (textos que trabajan el portuñol, el spanglish etc.); 3) Textos que hacen productiva la carencia: textos que trabajan la carencia en el nivel de la composición, que proponen un despojamiento de recursos, una pobreza retórica; 4) Textos que proponen un escarnio e irrisión de la altura poética y de la institución literaria; 5) Textos que se caracterizan por su irregularidad y heterogeneidad; textos que practican el cruce abrupto de discursos y géneros; textos que cultivan el tajo textual y el descarrilamiento discursivo –lo que Perlongher llama “cercanía del escarpe”.7
En todos los casos enumerados como criterios de clasificación de las
“malas” escrituras se presupone un conocimiento que posibilita este ejercicio
creativo sobre la lengua, lo mismo sucede con la obra de Felisberto Hernández.
Cada vez que un escritor toma el camino de la “mala” escritura lo hace desde
un ejercicio de libertad para construir y crear algo nuevo. Ahora bien. Cómo se
produce ese ejercicio, ese pasaje desde la inoperancia hasta la excelencia.
Con frecuencia decimos los estudiantes “escriben mal”, sin saber a ciencia
cierta si nos referimos una “mala grafía” o “una mala sintaxis” o a otra cosa.
Analicemos esto brevemente.
Creo más bien que en el ámbito universitario el problema tiene que ver
con el conocimiento y el lenguaje. No me refiero al lenguaje como sinónimo de
lengua de uso sino a una aplicación mucho más técnica del término. Coseriu
(1986) la denominaría dimensión diafásica de la lengua. Se trata de una lengua
que media en la relación del hablante, la lengua y el objeto de conocimiento
que, en este caso es el saber universitario, específico según la disciplina. El
asunto se complica aún más si tomamos en cuenta que el estudiante
universitario debe aspirar a ser un hablante “experto” en relación a su
disciplina. En la medida en que esa brecha o escisión entre el saber disciplinar
y su relación con el lenguaje sea menos profunda mejor será el desempeño de
los hablantes y mayor su capacidad de comunicación. El egresado universitario
debe tener un uso óptimo del lenguaje, no ya de la lengua estándar sino del

lenguaje técnico, porque inevitablemente en su desempeño social deberá
trasladar el saber técnico a una lengua de uso, o incluso a un saber de
divulgación que le permita su inserción en el medio.
Este tema nos plantea varios problemas en una carrera de
comunicación. El primero es el conocimiento de la lengua, y esto incluye, el
conocimiento de las estructuras de la lengua. La segunda cuestión es el uso de
la lengua en sus diferentes modalidades. Pero existe un tercer factor que, con
frecuencia no se percibe, que es el cognitivo, es decir, el conocimiento que
emana del saber lingüístico y del uso del mismo, y por tanto, el
aprovechamiento de ese saber. Si sumamos la dimensión diafásica tendremos
que la dificultad de conocimiento es aún mayor y por tanto, mayor aún el
desafío.
Conviene detenerse en determinar cuáles son los aspectos técnicos
donde se producen las falencias. Las áreas parecen ser dos: el conocimiento
de la lengua (sus estructuras, categorías) y el uso creativo de la misma. Estos
dos factores deberían ser los ejes rectores de un proceso de conocimiento y
trabajo sobre la lengua en una carrera de comunicación. En una primera
instancia un conocimiento profundo de la lengua y en segundo lugar, un
proceso de uso de la misma en relación a lo disciplinar y en relación a un uso
creativo a nivel individual. Dos anécdotas ilustran bien estos ejemplos.
Existe la concepción generalizada que los estudiantes escriben “mal”, sin
embargo, en la investigación realizada en 20048 se arrojaron algunos
resultados interesantes en cuanto al conocimiento de la lengua por parte de los
alumnos de primer año. Dentro de las categorías propuestas un gran número
de estudiantes tenía un nivel “bueno” (es decir aceptable) en cuanto a
conocimiento de la lengua (estructuras y categorías), de donde inferimos que el
problema se encontraba en otro lado: la relación de la lengua con el saber, el
uso de la misma o la capacidad de construir textos técnicos en función de esa
dimensión diafásica de la lengua. Así lo recogimos en los resultados de esa
investigación: “En los casos de comprensión y elaboración de textos, el nivel es
pobre. Los textos propuestos para indagar sobre la comprensión lectora no
fueron textos complejos. Aún así se detectó que el alumno promedio tuvo
dificultades serias para reflexionar y crear relaciones sobre lo que el autor dice
y lo que se infiere del texto”.9

La segunda anécdota tiene que ver con la experiencia de los talleres
de escritura. Y es aquí donde me interesa resaltar la experiencia entre la
capacidad de crear y la “mala” escritura anotada al comienzo de estos apuntes.
En los datos recogidos en primer año encontramos que existía un problema en
la producción de textos. Los problemas más habituales se manifestaban “en
relación a la organización y jerarquización del conocimiento: en la explicitación
de las ideas y en el uso de información relevante” mientras que en las otras
categorías era adecuado: “Adecuación a la consigna; uso de léxico; uso de
párrafos; puntuación, uso de mayúsculas, legibilidad”.10
En la experiencia de los talleres de escritura de cuarto año la
problemática parecía ser la misma, es decir, problemas en la organización y
dificultades en la determinación de la información relevante de un texto, y en la
mayoría de los casos, escaso conocimiento de las categorías de la lengua. Un
caso aparte se observaba en los alumnos que habían vuelto a cursar lengua ya
en tercer año, en esos casos el aprovechamiento del curso era mayor (el de
lengua y el taller) y por tanto, en este último, el desempeño era mejor, se
derivaba de un mejor conocimiento y una mayor experiencia en el manejo de
textos.
A estos problemas se deben agregar dos aspectos contradictorios: el
de aquellos alumnos del taller que se mostraban inseguros en un ejercicio
creativo sobre la lengua, y los otros, los que demostraban gran capacidad
creativa en dos aspectos: el de un estilo “pleno, de óptima eficiencia y un estilo
“imperfecto”, sucio, “técnicamente deficiente o desaliñado”.11 En los dos casos
la experiencia presentaba resultados notables. Y puedo citar dos casos en los
ejercicios finales del modulo de “escritura creativa”: el primero un ejercicio
sobre puntos de vista del narrador en un relato donde se hacía un ejercicio
pleno, optimo y eficaz de la lengua y otro, que, desde una estilo imperfecto,
sucio, en este caso a través de un “diario”, se registraban las actividades
cotidianas realizadas durante el verano, y se lograba un ejercicio de brillantez
estilística adecuando el tema a la estructura. El resto de los trabajos
presentaban problemas, sobre todo los ya anotados de determinación de la
información relevante del texto, junto a un rasgo de inseguridad a la hora de
ejercitar creativamente sobre la lengua.

Retomo para terminar estos apuntes sobre “malas” escrituras, el título
bajo el que sitúo estas reflexiones. Escribir mal no siempre está asociado a
problemas de uso de la lengua sino que puede estar determinado por una
postura hacia la lengua, una acción creativa y responsable sobre la misma que
puede encuadrarse dentro de las cinco categorías citadas más arriba. En la
mayoría de los casos el problema, como se indicó, es de otra índole, un
desconocimiento sobre la lengua y la falta de interés sobre sus posibles
alcances. Creo que la versatilidad de todo esto radica en cómo un estudiante
que posea un rendimiento escaso o poco adecuado al comienzo de la carrera
(en la lógica de este artículo, que “escriba mal”) puede realizar un recorrido que
lo lleve a “escribir bien”, o a realizar una “mala” escritura desde la
responsabilidad y la libertad creativa. En ambos casos, es necesario llevar
adelante una propuesta de trabajo y conocimiento profundo sobre la lengua, en
especial, sobre aquellos aspectos que he señalado antes. Para terminar diría
entonces que siempre, una “mala” escritura es posible de mutar, de ser
permeable al cambio, a través del conocimiento de los resortes de la lengua y
el ejercicio constante para transformarse en otro tipo de “mala” escritura, una
escritura versátil y creativa.
1 “Malas” escrituras. Ideología y políticas del estilo en Latinoamérica, proyecto de investigación
llevado adelante por Julio Prieto en el el Institut für Romanistik de la Universidad de Potsdam con el apoyo de la Fundación Alexander von Humboldt. Ver: http://www.malescribir.de/ Consultado: [5/6/09]. Julio Prieto es autor del excelente: Desencuadernados: vanguardias ex-céntricas en el Río de la Plata, Beatriz Viterbo, Rosario, 2002. 2 Ibíd, op. cit.
3 Ver el esclarecedor libro de Giles Deleuze – Félix Guattari, Kafka. Por una literatura menor,
Ediciones Era, México, 1975. 4 Emir Rodríguez Monegal, "Nota sobre Felisberto Hernández", en Marcha nº 286, 15 de junio
de 1945, p. 15. Ver: http://www.archivodeprensa.edu.uy/r_monegal/bibliografia/prensa/artpren/marcha/286.htm 5 Ibíd. op. cit. pág. 15.
6 Enrique Bernárdez, “De monoide a especie biológica: aventuras y desventuras del concepto
de lengua”, CLAC (Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación), 7/20017, septiembre 2001, http://www.ucm.es/info/circulo/no7/bernardez.htm 7 Op. Cit. http://www.malescribir.de/criterios
8 Proyecto de Investigación “Jóvenes Investigadores CSIC”: “Expectativas, fortalezas y
debilidades en el enfoque que realiza la cátedra de lengua escrita, sus relaciones y cruzamientos epistemológicos con ciertas asignaturas del plan 1995 de LiCCOM y su proyección según la demanda del alumnado”, Gabriela Cabrera Castromán, Cátedra de Lengua Escrita, Ciencias de la Comunicación, 2003 -2004. 9 Gabriela Cabrera – Jorge Olivera, “Los alumnos de primer año y su competencia
comunicativa”, ponencia presentada a Foro Universitario, La universidad como proyecto democrático y anticipatorio de formación: experiencias y perspectivas de flexibilización curricular, Comisión Sectorial de Enseñanza, 14 y 15 de noviembre 2005.

10
Ibíd. Op.Cit. 11
Julio Prieto, op. cit.
Bibliografía Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Synntax. Cambridge, MA: MIT Press. Versión española: Aspectos de la teoría de la sintaxis, Barcelona, Gedisa, 1999. Coseriu, Eugenio, “La lengua funcional” en Lecciones de lingüística general, Gredos, 1986. Bernárdez, Enrique, “De monoide a especie biológica: aventuras y desventuras del concepto de lengua”, CLAC (Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación), 7/20017, septiembre 2001, http://www.ucm.es/info/circulo/no7/bernardez.htm Hymes, D.H. (1971). On communicative competence. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Extracts available in Brumfit, C.J. & Johnson, K. (Eds.) (1979), The communicative approach to language teaching, pp. 5-26. Oxford: Oxford University Press. Versión en español: Hymes, Dell. (1996). “Acerca de la competencia comunicativa”. En: forma y función N°9. Bogotá, Departamento de Lingüística, Universidad Nacional. Leung, C. (2005). “Convivial communication: recontextualizing communicative competence”. International Journal of Applied Linguistics, 15(2), 119-144.