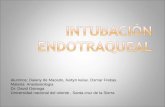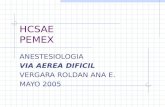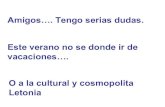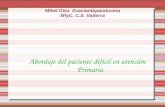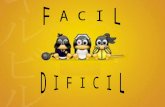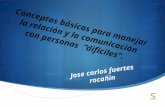Lo Dificil de Decir en Sesion
-
Upload
parparcita -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Lo Dificil de Decir en Sesion

Lo difícil de decir en sesión.
Su mediación a través de la escritura
Gustavo Lanza Castelli
[Publicado en dePsicoterapias.com, junio 2008]
Con la expresión “lo difícil de decir en sesión” me refiero a una serie de situaciones clínicas por todos
conocidas y de considerable frecuencia en nuestra práctica psicoterapéutica o psicoanalítica.
En estas situaciones la posición del paciente puede tener puntos en común con la actitud de aquél a
quien se ha dado en llamar el “paciente silencioso”, sobre el que se han explayado diversos
psicoanalistas, refiriendo en sus trabajos este silencio, sea a la reedición de situaciones pasadas (Khan,
1963b), sea a una actitud desafiante hacia el analista (Strean, 1990), sea a una variada y compleja gama
de motivos (Cfr., entre otros, Lowenstein, 1961; Greenson, 1961, 1967; Strean, 1990; Coltart, 1991).
En muchos de esos trabajos se ha puesto el acento en el carácter resistencial de dicha actitud.
Cuando hay algo difícil de decir en sesión, el resultado de ello puede, sin duda, ser el silencio, pero
también puede serlo una charla insustancial, o la evitación sistemática de ciertos temas.
Algunas veces el hecho será más fácil de advertir por el terapeuta, otras podrá permanecer oculto por
un período de tiempo prolongado y, en otros casos, será el paciente quien haga mención de que hay
cosas sobre las que no puede hablar.
Para organizar de algún modo este campo, que abordo ex profeso de un modo amplio, podríamos decir
que esta expresión “difícil de decir en sesión” alude a tres tipos de fenómenos: a) situaciones
específicas y puntuales que no pueden ser relatadas, como por ej. un secreto, un hecho traumático, etc.,
b) categorías temáticas sobre las que es muy difícil hablar, por ej. pacientes que no pueden hablar de la
sexualidad, c) una dificultad generalizada para poner en palabras en sesión, cuyos motivos pueden ser
ignorados por quien la padece.
Si enfocamos el tema desde el punto de vista de la resistencia al trabajo psicoterapéutico, diremos que
cuando esta dificultad adquiere suficiente intensidad, como para que el paciente evite por completo
ciertos temas o permanezca prácticamente silencioso, se convierte en una resistencia que muchas veces
es difícil de remover y que suele suscitar reacciones contratransferenciales problemáticas (Strean,
1990).
En el presente trabajo postulo que, en toda una serie de casos, la mediación a través de la escritura
puede convertirse en una alternativa fructífera para remover dicha resistencia y facilitar que el paciente
incluya en el diálogo terapéutico lo que le resultaba tan difícil de verbalizar.
La escritura a la que me refiero consiste en una actividad que el paciente puede realizar entre sesiones
en un diario personal o “de autoexploración” (Lanza Castelli, 2004), que se diferencia del típico diario
adolescente, o de aquellos que consisten en una enumeración tediosa de comportamientos y sucesos sin
mayor interés subjetivo, o de los típicos diarios de viajeros. Esta actividad puede convertirse en un
valioso auxiliar del trabajo psicoterapéutico, como lo ilustran las propuestas de diversos autores
(Oberkirch, 1983; Mahoney, 1991; Neimeyer, 1995; Schneider y Stone, 1998: Smith et al., 2000;
Leahy, R.L. 2003; Ryle, 2004; Thompson, 2004).
Cuando no está en juego la problemática objeto de este trabajo, el uso que el paciente puede hacer de
esta herramienta es amplio y variado. Puede, por ej., retomar en dicho diario un insight conseguido
durante la sesión y retrabajarlo a lo largo de la semana, utilizándolo para pensar desde este nuevo punto

de vista distintas circunstancias de su cotidianeidad, o para actuar de una manera diferente en
situaciones que le resultaban problemáticas. También puede anotar en él nuevas ocurrencias que tuvo
después de la sesión respecto a algún punto importante hablado con su terapeuta, o puede encarar por sí
mismo el intento de comprender distintas situaciones conflictivas que lo preocupan y que, mediante
esta herramienta, puede explorar de un modo pormenorizado.
Las técnicas y formatos que en él es dable utilizar son múltiples, y combinan la escritura libre con el
relato detallado de acontecimientos que son considerados importantes para la propia vida, con cartas en
las que se expresan sentimientos y pensamientos diversos, dirigidas a determinada persona, pero para
no enviar (Lanza Castelli, 2005a), con diálogos imaginarios tenidos con otros significativos o con
distintos aspectos de la propia personalidad (Progoff, 1975), etc.
Los rendimientos habituales de este trabajo de escritura son numerosos. Su práctica continuada
incrementa la capacidad para conectarse con los propios sentimientos, identificarlos y diferenciarlos,
así como la habilidad para discernir los distintos enlaces que poseen con otros elementos de la vida
mental e interpersonal. De igual forma, la escritura, al externalizar, ubicar en un lugar y corporizar los
distintos procesos internos que se vuelcan en el papel, favorece la toma de distancia respecto de los
mismos, lo cual aumenta la posibilidad de pensar sobre ellos y verlos en perspectiva, facilitando, de
este modo, la regulación emocional. Podríamos sintetizar estos rendimientos diciendo que la práctica
de la escritura, en el diario de autoexploración, mejora el funcionamiento reflexivo, entendido como
una habilidad que puede ser incrementada (Fonagy et al., 2002; Allen, 2003; Allen, Bleiberg, Haslam-
Hopwood, 2003; Allen, Fonagy, 2006), con lo que capacita al paciente para comprender mejor lo que le
pasa, regular más adecuadamente sus emociones y contribuir, de este modo, al trabajo que realiza en
común con su terapeuta, de forma tal que se profundice el alcance de la psicoterapia y se optimicen sus
resultados.
En otros trabajos he intentado ahondar en algunos de estos rendimientos (Lanza Castelli, 2004, 2005a,
2005b, 2005c, 2005d, 2006a, 2006b).
En el caso que nos ocupa, el de aquellas situaciones en que el paciente encuentra difícil hablar en
sesión, se pone en juego una aplicación específica del uso de dicho diario personal, consistente, como
consigné más arriba, en su utilización al servicio de facilitar que el paciente ponga en palabras lo que le
resulta difícil decir a su terapeuta.
Para ilustrar dicha utilidad me refiero a continuación, en primer término, a pacientes en los que
predomina el sentimiento de vergüenza como raíz de dicha dificultad, hago después una breve
referencia a aquellos que padecen un trastorno de la alimentación, a continuación doy un ejemplo de un
paciente con fuertes sentimientos de humillación y menoscabo que se activaban cuando se pretendía
mencionar sus sentimientos de envidia, lo que los tornaba de muy difícil acceso al intercambio
terapéutico. Cito, por último, una investigación de una autora norteamericana sobre la escritura del
diario por parte de personas que estaban en psicoterapia.
A) En relación a los pacientes en quienes predomina el sentimiento de vergüenza, advertimos que una
parte importante de sus dificultades para hablar de ciertos temas en sesión proviene de rasgos
narcisistas que conllevan una fuerte necesidad de mantener una imagen esplendente ante su
interlocutor, motivo por el cual surgen sentimientos de vergüenza y menoscabo ante la aparición de
contenidos que contradicen o deslucen dicha imagen, por lo que dichos elementos son sistemática o
permanentemente silenciados, con las limitaciones que esta actitud plantea en el tratamiento
psicoterapéutico.
El problema que esto supone en la práctica, ha sido subrayada fuertemente por Miguel Angel Paz:
“Mucho se ha dicho de la vergüenza como un algo pasivo, femenino y preedípico, mientras se ha

dejado para la culpa las categorías más activas, masculinas y postedípicas. Se dice que lo activo del
culposo lo lleva a confesar, en cambio lo pasivo del vergonzoso lo lleva a callar y a aislarse, por lo
cual cuando el elemento predominante de una psicopatología es la vergüenza, los pacientes han sido
históricamente bastante reacios a pedir tratamientos psicoanalíticos” [subrayados y cursivas
agregados] (Paz, 2005).
Podríamos agregar que en aquellos casos en que el sujeto sí busca tratamiento, se le hace difícil hablar
con su terapeuta de aquellos temas que harían surgir sentimientos de vergüenza y menoscabo; por este
motivo estos sentimientos se tornan fuente de fuertes resistencias a asociar libre y espontáneamente, o a
comunicar algunas de las ocurrencias, o a profundizar en ciertos temas que los activarían. De este
modo, el trabajo en la sesión queda dificultado y el paciente mismo permanece alejado de una serie de
aspectos de su mundo interno que, en la medida en que no son verbalizados en modo alguno, tampoco
pueden acceder a la plena percatación consciente o al pensar acerca de ellos de un modo productivo
(Morin, 2005; Lanza Castelli, 2006a).
No es este el lugar para llevar a cabo consideraciones teóricas sobre las características psicológicas de
los pacientes en los que predomina la vergüenza. Una serie de trabajos se han ocupado de indagar en
esta problemática, en la que queda mucho todavía por investigar (Kohut, 1977; Morrison, 1984;
Wachtel, 1987; Rizzuto, 1991; Valedón, 2002; Paz, 2003, 2005).
Por el momento, sólo deseo agregar algunos testimonios más, referidos a las dificultades que se
presentan en la clínica cuando este sentimiento alcanza considerable intensidad.
“En mi experiencia, la aparición del sentimiento de vergüenza en algunos de mis pacientes ha operado
primeramente como factor de dificultad, de resistencia, al tratar de ocultar o retener un material cuyo
contenido es conscientemente para ellos avergonzante ante la figura del analista (Ideal del Yo) en la
medida en que muestran debilidades, defectos, errores personales o familiares” (Valedón, 2002).
“Esta manifestación del sentimiento de vergüenza en la transferencia, tratar de ocultar materiales con
contenidos avergonzantes, es de frecuente observación en la práctica psicoanalítica” (Valedón, Ibíd.)
“Debemos recordar que la vergüenza misma, al igual que el material que la origina, será
frecuentemente escondida y retirada del análisis, particularmente en pacientes con patología narcisista”
[subrayado agregado] (Morrison, 1984).
Basten estas citas para poner de manifiesto que no son pocos los analistas que han advertido la
dificultad que esta situación plantea, y que la intensidad de la vergüenza se encuentra muchas veces en
la raíz de resistencias difíciles de remover, con lo que el material que la origina se vuelve
incomunicable e inaccesible al empeño terapéutico.
En estos casos, la escritura del diario personal, como espacio en el que el paciente expresa sus
vivencias más personales y difíciles de comunicar, puede servir a un doble propósito: por un lado,
favorecer que el paciente se diga, al menos a sí mismo, aquellas cosas que le despiertan estos
sentimientos, lo cual es un medio importante para conectarse mejor con ellas y poder pensar acerca de
las mismas (Pennebaker, 1990).
Por otro lado, y esta es la idea central que postulo en esta ocasión, el poner por escrito puede hacer las
veces de paso previo que favorezca que, en un segundo momento, lo consignado en el diario pueda ser
verbalizado y compartido en la sesión. Este escribir sería, entonces, como un estadio intermedio que
tendería un puente entre el vivenciar puramente interno y la expresión verbalizada en un trabajo
terapéutico en común.
Deseo ilustrar esta propuesta a partir del fragmento del diario de un paciente con rasgos narcisistas,
material que me fuera cedido por una colega que supervisó conmigo el caso desde el comienzo mismo
del tratamiento.

Material clínico
El paciente, a quien llamaremos Juan José, tiene 45 años, está casado y tiene tres hijos de 19, 18 y 16
años respectivamente. Consulta por indicación de varios médicos a los que había ido a ver debido a sus
continuas somatizaciones, entre ellas gastritis, colon irritable y dermatitis, las cuales se habían
incrementado en los últimos tiempos. Los distintos profesionales a los que acudió insistieron en que su
problema era “nervioso” y que debía consultar a un psicólogo.
El paciente es arquitecto y dueño, junto con un socio, de una empresa constructora que en los últimos
años había venido creciendo de modo significativo. La relación con este socio, en el momento en que
consulta, es problemática y parece ser la fuente de muchas de las tensiones que Juan José venía
padeciendo.
La terapeuta lo describe como un hombre elegante, alto y de muy buena presencia, con una actitud
afable y agradable, pero distante, como con aire de superioridad.
En la presentación que hizo de sí mismo el paciente describió, con cierto detalle y manifiesta
satisfacción, la historia de sus logros, comenzando por su desempeño brillante en la Facultad y
prosiguiendo con sus éxitos profesionales y económicos de los últimos tiempos. Habló también de su
alto nivel de exigencias y del perfeccionismo que lo caracterizaba. Hizo referencia asimismo, en varias
ocasiones, a una serie de personas que lo admiraban, dejando traslucir el agrado que esto le producía.
A lo largo de los tres primeros meses de tratamiento, Juan José, que hacía terapia cara a cara, mostraba
una dificultad considerable para asociar libremente y para moverse y expresarse con espontaneidad.
Sus comunicaciones se referían, en lo esencial, a problemas con su socio y a otros asuntos que no
parecían revestir, para él, mayor importancia.
Recién en los comienzos del cuarto mes, el paciente comenzó a referir una sensación de malestar que lo
acometía por las mañanas, apenas se despertaba, una especie de desgano que, aclaraba, “no era una
depresión”. Comentó también que se recuperaba de la misma cuando se levantaba y se ponía a hacer
cosas, y que, dado que durante el resto del día mantenía un alto nivel de actividad en su trabajo, la
sensación no volvía a presentarse hasta la mañana siguiente.
También expresó, en la última parte de una sesión, en la que por primera vez parecía apesadumbrado,
que ya no tenía una visión tan positiva de la vida como la que solía tener, tras lo cual comenzó a
interrogarse acerca de cuáles eran las cosas en las que creía en ese momento. Tras dar algunas vueltas
en torno al tema sin poder decir mucho al respecto, la sesión llegó a su término.
La terapeuta le sugirió entonces que tomara su diario personal (el paciente llevaba un diario personal,
por sugerencia de la terapeuta, desde el comienzo del tratamiento) y que escribiera en él todo lo que se
le ocurriera a partir de la pregunta “¿en qué creo?”, durante 15 minutos. Agregó la recomendación de
que lo hiciera de modo espontáneo y libre, esto es, dejando correr la pluma lo más rápido que le fuera
posible y sin preocuparse por el contenido de lo que escribía. Le dijo también que, si le parecía
conveniente, llevara ese escrito para trabajarlo en la sesión, agregando, como solía hacerlo, que él sólo
leería aquellas partes que quisiera compartir.
El paciente aceptó de buen grado esta sugerencia y, en la noche de ese mismo día, escribió el texto que
cito a continuación.
[Nota: en el texto, Juan José menciona a las siguientes personas: Angélica, la terapeuta; Pedro, amigo;
Laura, empleada de la empresa; Susana, la esposa; la vieja, la madre; los chicos, los hijos; Alicia, la
secretaria; Silvia: amiga de él y de su esposa; Andrés, socio con el que muchas veces elaboraba
proyectos de las casas que iban a construir. Al lado de cada nombre repito, entre corchetes, de quién se
trata, y numero los párrafos, para que sea más fácil ubicar las frases en los comentarios posteriores].

1) “Yo creo....que puedo hacer cosas...miro la hora...no es fácil escribir sobre esto. En realidad siempre es un
problema para mí saber en qué creo....me distraigo, miro de nuevo la hora.
2) En qué creo? No sé si alguna vez me lo pregunté...no creo en Dios. Hubiera querido creer, pero no. Creí
en otro momento, pero eso ya hace muchos años....
3) Me llama la atención que empiezo poniendo en qué no creo y temo que de acá va a surgir una visión muy
negativa de mí mismo....pienso en Angélica [terapeuta], que me daría vergüenza leerle esto...
4) En qué creo? Yo creo....no sé. Creo en algo? Ahora me trabé....creo en la maldad humana.
5) Me viene ahora a la cabeza la imagen de Pedro [amigo] que en el almuerzo de ayer tenía una actitud
humana, cálida. Yo soy más duro....me parece que no me trato muy bien...
6) Miro la hora, recién pasaron menos de 5’.
7) Yo creo...es difícil. Además quiero escribir rápido, no quiero ponerme a pensar y que se distorsione todo
o que escriba desde afuera...
8) me acuerdo ahora de Laura [empleada de su empresa] y que ella sí es muy positiva en todo. Y yo? Me
veo ahora como la contracara.
9) Yo creo...bueno, me gusta lo que hago...ah, bueno, creo en eso, creo que algunas veces trabajo bien y que
puedo hacer cosas que sirvan....
10) ahora pensé que hasta ahora sólo puse cosas de mí en las que creo, no de los otros...bueno, pero en eso
creo.
11) Yo creo...que vale la pena hacer las cosas...ahora estoy un poco condicionado por la reflexión
anterior...que trabajar me gusta, me hace sentir bien, me halaga la admiración de los demás.
12) Creo en los demás? Cómo es eso? Creo en Susana [esposa], le confío...pero esto tiene poca fuerza, como
de la boca para afuera, aunque sea cierto.
13) Yo creo....que puedo hacer cosas, creo que ya lo puse....
14) Miro la hora, falta todavía....Yo creo...es una pregunta difícil.
15) En qué creo? No creo en nada fuera de mí? Creo sólo en lo que puedo lograr yo? No sé. Ahora me
parece triste esto. Será tan así?
16) Me vino la imagen de los chicos [hijos]. Creo que me quieren? Sé que me quieren, a veces lo sé. Pero, lo
creo?.
17) Me vino la imagen de la vieja [la madre]. Creo que me quiere? No sé. Estos últimos años dice que sí y
hasta puede que sí. Pero no sé si le creo.
18) Susana y los chicos están demasiado metidos en sus cosas....es que me siento tan solo? Esto me pone
triste…..
19) de nuevo pienso en Angélica [terapeuta]. Le leo esto y piensa “es desolador” Pero no vivo la vida como
algo desolador!
20) Yo creo...ahora me trabé y miro la hora....
21) Yo creo...que la gente siente, que la gente sufre. Lo veo en Alicia [secretaria]. Hoy lo vi, creo que se fue
mejor mucho mejor después que la escuché. Yo estuve bien con ella. Fui genuino? Yo creo saber que sí, pero
de algún lado me viene la duda.
22) Ahora me acuerdo cuando Silvia [amiga de él y de la esposa] me ponderó tanto y dijo que yo era tan
buena persona. Me sentí mal, como si engañase. Ahora no lo siento tan vívido, pero lo sentí así. Habré
cambiado? No sé...
23) Yo creo...en qué creo? Ahora sería bueno hacer una lista: creo que la gente se ama y necesita. Eso lo
veo muy claro. Todo/mucho se juega ahí. En qué más creo?
24) Yo creo...en qué más creo? Creo que la gente se ama? Iba a poner que no, porque me venía la imagen de
un tipo, digamos un financista sin amor.

25) Creo que puedo hacer cosas, que puedo mejorar, pero, ¿crear? Con el último proyecto que hice con
Andrés [socio] sentí que yo no podría haber hecho la parte que él hizo, que no se me habría ocurrido. Lo vi
a él en más y a mí en menos. Entonces, es verdad que creo que puedo hacer cosas?
26) Ahora creo que tengo distintos estados y en ellos como distintas cosas. Este pensamiento me gusta,
ayuda....”
Sería interesante realizar un análisis detallado del conjunto de ocurrencias presentes en este texto,
mostrando los diversos elementos que salieron a la luz, la articulación entre los mismos y los diversos
procesos mentales implicados. Pero, dado que esta tarea nos alejaría del tema específico que nos ocupa
ahora, me limitaré a hacer una breve síntesis de aquellos aspectos más significativos que fueron
surgiendo durante la escritura libre que llevó a cabo Juan José.
El conjunto de sentimientos, pensamientos y creencias con los que el paciente pudo conectarse en esta
práctica de escritura incluyen: su creencia de no ser amado o las dudas sobre el hecho de serlo (16, 17);
su apreciación de que su esposa e hijos no le prestan la atención que desearía, ya que se encuentran
“demasiado metidos en sus cosas” (18); una imagen de sí menoscabada en la comparación con otros (5,
8, 25) que contrasta con el autoconcepto muchas veces referido en sesión, donde en comparaciones
análogas se ubicaba él en el lugar superior; un sentimiento de sí disvalioso, tal que cuando es
ponderado siente que engaña (22); el discernimiento de una actitud hostil hacia sí mismo (5); la
vivencia de soledad y el sentimiento de tristeza (15, 18); la vergüenza de que la terapeuta se entere de
todo esto (3, 19); su necesidad de ser admirado (11).
Cabe subrayar un elemento significativo, consistente en que parecería que el paciente codifica estos
diversos sentimientos y creencias desde un código narcisista (Bleichmar, 1997), por lo que los vive -
con excepción del deseo de ser admirado- como disvaliosos, menoscabantes, suscitadores de
vergüenza. De ahí su afirmación inicial [3) …temo que de acá va a surgir una visión muy negativa de mí
mismo....pienso en Angélica [terapeuta], que me daría vergüenza leerle esto...] y la expresión posterior [19)
de nuevo pienso en Angélica [terapeuta]. Le leo esto y piensa “es desolador”].
Lo central aquí es que, dado que la vergüenza es “angustia narcisista en la intersubjetividad”
(Bleichmar, Ibíd.), dicho sentimiento se habría activado fuertemente en las sesiones, ante la presencia
real de la terapeuta, si hubiera surgido alguno de estos contenidos. Para neutralizar esta posibilidad, el
paciente solía dar una imagen esplendente de sí, hablando de sus éxitos y logros y teniendo muchas
dificultades para hacer mención de aquello que sentía que no andaba bien en su vida. De hecho, cuando
se refirió al malestar que le surgía por las mañanas, aclaró que “no era una depresión” y prosiguió
poniendo el énfasis en cómo dicho sentimiento desaparecía en la medida en que se ponía en actividad.
El temor de que la terapeuta lo viera en menos, que pensara que lo que él decía era “desolador”, le
inhibía, no sólo de verbalizar pensamientos que conocía, sino también de dejarse llevar por el fluir
asociativo, a los efectos de permitir la emergencia de una serie de elementos de su interioridad, con los
que tampoco él se había conectado previamente.
En el trabajo que realizó en su casa -en el espacio protegido de la escritura- la situación fue diferente,
ya que, en ese ámbito, la terapeuta tenía una presencia meramente virtual en su mente, por lo que pudo
dejarse llevar por aquello que emergía de su interior, al punto que surgieron una serie de contenidos
altamente significativos, para sorpresa del propio Juan José.
Es verdad que durante la escritura tuvo una serie de reparos, dudas e inhibiciones, así como una
excesiva autoconciencia de lo que estaba escribiendo y de la imagen de él que de ahí surgiría (3, 4, 6, 7,
10, 14, 19, 20), sin duda debido a la presión que dicha presencia ejercía sobre él. No obstante, esto no
impidió, como hemos visto, que pudiera soltarse y dejarse llevar. Lo central aquí es que, en la medida
en que el paciente sabia todo el tiempo que tenía la posibilidad de leer en sesión sólo el fragmento que

él eligiera, o de no leer nada de lo que consignara en su diario, la presión de la presencia virtual de la
terapeuta era mucho menor que la ejercida por la presencia real de la misma.
Esta contraposición: presencia real -- presencia virtual, parece ser la clave de la diferencia entre su
escrito y las verbalizaciones previas en sesión, habida cuenta de la intensidad de su sentimiento de
vergüenza. Por esta razón, lo sustantivo fue la posibilidad de crear un espacio libre de la presión que
para el paciente significaba la presencia real de la terapeuta, a los efectos de favorecer la emergencia y
registro de un material que después, en un segundo momento, el paciente pudiera, finalmente,
compartir. (Más adelante me referiré a las condiciones que vuelven posible este compartir). En el caso
de Juan José esto llevó algún tiempo. En la sesión siguiente dio algunas vueltas, aludió de modo
tangencial a lo que había escrito, hizo comentarios “acerca de” algunos puntos de lo que había
consignado y, poco a poco, en las sesiones subsiguientes, fue incluyendo en el diálogo terapéutico lo
que había surgido en la práctica de escritura. Primeramente hizo referencia a la actitud de su mujer e
hijos, muy metidos en sus cosas; habló sobre cómo se había ido dando esa situación, las muchas
actividades de los hijos, etc. O sea, el paciente fue dosificando el cuánto, el cuándo y el cómo de lo que
iba verbalizando en la sesión, y sólo varias semanas después llevó finalmente lo que había escrito y
pudo leerlo textualmente en su totalidad.
Hemos dicho ya que gracias a la práctica de la escritura libre, en un espacio protegido, el paciente pudo
registrar una serie de pensamientos y sentimientos de los que no tenía conciencia hasta ese momento.
En otros casos, no es tanto lo que el paciente descubre en el acto de escritura, sino que el rendimiento
mayor de esta práctica estriba en su utilidad a los efectos de crear un espacio intermedio, que facilita un
posterior verbalizar en sesión.
Por lo demás, desearía agregar que las consideraciones precedentes, así como la propuesta del recurso a
la escritura como una ayuda para superar situaciones difíciles de la clínica, no pretenden soslayar el
análisis de los motivos por los cuales la presencia real del terapeuta torna tan difícil hablar en sesión.
Mas aún, entiendo que el material al que se accede de esta forma, es de considerable ayuda para dicho
análisis. En el caso de Juan José, por ej., el poder trabajar sobre su sentimiento de desamor y
menoscabo, en tanto éste fue verbalizado luego del trabajo de escritura, fue de ayuda para que pudiera
comprender su compulsión a ser admirado y a dar una imagen esplendente, ya que dicha admiración se
revelaba como un sustituto del amor que suponía no recibía por parte de los otros, y la imagen, por su
parte, era el medio por el cual suponía que podía despertarla.
No obstante, hemos de tener en cuenta que, en casos como el de Juan José, en los que la necesidad de
dar la imagen se ha convertido en un rasgo de carácter, es sumamente difícil y requiere mucho tiempo,
analizar y modificar estas características de su personalidad.
Esto hace que cuando el formato del tratamiento que el paciente está llevando a cabo no es el de un
análisis prolongado, que posea una frecuencia de varias sesiones semanales, sino el de una psicoterapia
breve o el de una terapia focalizada de una vez por semana, podamos conjeturar que, en toda una serie
de casos, la modificación de dicho rasgo de carácter será harto difícil, razón por la cual quedará un
resto de elementos que no serán incluidos en el diálogo terapéutico. Estimo que en estos casos es
todavía mayor la utilidad de proporcionarle al paciente una herramienta, como el diario de
autoexploración, que lo ayude a conectarse con esos aspectos suyos que desconoce y que le cuesta
tanto compartir con los demás, a los efectos de que pueda conocerlos y pensar sobre ellos. Lo mucho
que se puede lograr en esos casos ha sido plasmado en un libro notable, escrito por Marion Milner,
antes de formarse como psicoanalista (Field, 1936) y ampliamente investigado y documentado por
James Pennebaker (Pennebaker, 1990).

B) En un trabajo publicado hace pocos años, Ulrike Schmidt y colaboradores (Schmidt et al., 2002),
comparan el desempeño de los pacientes con trastornos de la alimentación con el de los sujetos
normales en el experimento diseñado por James Pennebaker, consistente en proponerle a un grupo de
sujetos que escriban diariamente, a lo largo de 4 días, 20 minutos por día, acerca de los eventos más
traumáticos que hayan experimentado.
Como resultado de esta comparación dicen que, para los sujetos normales, el escribir sobre sucesos
traumáticos no parece ser superior al hablar acerca de los mismos, en cuanto a los beneficios logrados
con esa actividad -beneficios extensamente documentados por Pennebaker (Pennebaker, 1990)-, a
diferencia de lo que ocurre con pacientes que padecen alguno de dichos trastornos.
Posteriormente agregan: “...en la población de sujetos con trastornos de la alimentación, que
encuentran difícil hablar, la escritura puede ser un primer paso en la comunicación y procesamiento de
los sucesos problemáticos. Nos hemos sorprendido a menudo al observar que aún pacientes sumamente
renuentes a hablar cara a cara, están dispuestos a producir en sus casas un detallado trabajo escrito. Es
como si la palabra hablada fuera mucho más “peligrosa” que aquello que se pone en el papel. Tal vez el
perfeccionismo del paciente y su actitud evitativa puedan explicar esto. Al poner algo por escrito
primeramente en privado, pueden sentir que tienen un control mayor sobre ello y chances de corregir o
censurar lo que escribieron si fuera necesario, o aún de no revelarlo a nadie más. No obstante, hemos
de decir que lo habitual es que los pacientes no den la impresión de haber retrabajado extensamente sus
escritos” [subrayados agregados].
Más adelante, los autores citan el testimonio de una paciente con un trastorno alimentario: “Para mí la
poesía se ha convertido en el mejor medio de expresarme. Mucha gente que tiene un trastorno de la
alimentación es incapaz de decir cómo se siente.
Sé que cuando comencé a ir a lo de mi terapeuta, ella no sabía casi nada acerca de mí. Entonces
comencé a escribirle un diario día tras día, en el que pude comenzar a abrirme un poco. Encontré que
podía escribir cosas que jamás hubiera podido decir verbalmente. Decidí entonces tratar de escribir
más, lo que me llevó a escribir poesía y, si bien me he abierto un montón en mi diario, no tengo
barreras para ello en la poesía (...)
Sé que soy muy afortunada de tener la habilidad de escribir poemas, pero todo el mundo puede poner
por escrito lo que siente y expresar de ese modo sus emociones. Muchos encontrarán esto mucho más
fácil que hablar...Sé que si no hubiera comenzado escribiendo, no me encontraría hoy donde estoy”
[subrayados y cursivas agregados] (Schmidt et al., Ibíd., pp. 308-309).
C) En mi propia experiencia clínica me ha sido posible observar situaciones análogas con varios
pacientes. Por razones de espacio me circunscribo a uno de ellos, a quien llamaré Fernando, en el que
la razón por la cual se le hacía muy difícil hablar de ciertos tópicos, en particular de su recurrente
sentimiento de envidia, eran fuertes sentimientos de humillación y menoscabo ante su mención. La
situación se tornaba aún más problemática si era yo quien hacía alguna referencia a este sentimiento, el
cual jugaba un rol muy importante en su vida y le traía diversos problemas en las relaciones con los
demás, en particular con su pareja, médica como él, pero con más años de experiencia y mayores logros
profesionales.
La dificultad que se presentaba era que cada vez que yo hacía alguna referencia a esa temática, el
paciente sentía que yo se lo decía “desde arriba” y que se lo “refregaba” produciéndole un fuerte
sentimiento de humillación y menoscabo. En esos casos, la furia que le acometía era tan intensa que se
cegaba para darse cuenta de lo que le estaba pasando, tras lo cual se ponía a la defensiva en una actitud
marcadamente paranoide. De este modo, se tornaba sumamente difícil poder clarificar lo que había
ocurrido.

Los diversos intentos por analizar estas reacciones, mostrándole, por ejemplo, cómo proyectaba en mí
sus propios deseos vindicativos y denigratorios, no fueron suficientes como para atemperar de modo
suficiente sus reacciones, de modo tal que fuera posible trabajar de modo fructífero esa problemática.
Por lo demás, en tanto una raíz fundamental de la envidia era, justamente, el sentimiento de
menoscabo, el insistir interpretativamente en este punto se volvía finalmente iatrogénico, como bien
observó Herbert Rosenfeld (Rosenfeld, 1997).
Como de todos modos habíamos identificado una serie de situaciones en las que se activaban sus
aspectos envidiosos, le dije que una vez más le reiteraba que mi propósito no era “refregarle” nada y
que consideraba que podía serle de utilidad estar atento para detectar estos sentimientos, poniéndolos
por escrito en su diario personal (que el paciente había comenzado a llevar poco antes). Le sugerí
también que practicara la escritura libre cada vez que se presentara una de esas situaciones
problemáticas y le di algunas ideas respecto a cómo trabajar por su cuenta con este material, agregando
también que esto era algo para él, que compartiría, o no, conmigo, en función del deseo que tuviera de
hacerlo.
Fernando pareció aceptar mi sugerencia sin hacer mayores comentarios. Algunos meses después refirió,
muy brevemente, que la escritura le había sido de mucha utilidad y que ahora estaba más conectado con
esos aspectos suyos, por lo que el malestar que le producían era menor. Respeté, por supuesto, que el
paciente mencionara tan tangencialmente este hecho.
No obstante, a partir de ese momento, empezó a relacionar por sí mismo distintas situaciones sobre las
que trabajábamos, con su sentimiento de envidia. Durante un tiempo ocurría que se irritaba si era yo el
primero en aludir a ello y nuevamente sentía que lo estaba queriendo rebajar; pero si era él quien lo
mencionaba en primer término, no era tan problemático que yo agregara alguna acotación.
Paulatinamente, fue tornándose cada vez más factible que habláramos de este tema sin que resultara tan
conflictivo, si bien siempre subsistió alguna tensión en Fernando cuando lo abordábamos.
A lo largo de esas ocasiones pude ver cuánto provecho había obtenido el paciente de su trabajo con el
diario sobre este aspecto en particular y cómo esto le había permitido entender algunos de sus
problemas en la relación con los demás, a partir de lo cual habían mejorado sus vínculos. Sin duda que
esta actividad que realizó por su cuenta se entramó con el trabajo que hacíamos en común en el
transcurso de las sesiones, no obstante lo cual, como he mencionado, durante bastante tiempo fue difícil
tender un puente entre ambas actividades, en lo que hacía a ese problema específico.
Conjeturo que de no haber utilizado este recurso, el trabajo sobre este aspecto de Fernando, del que en
un principio le era tan difícil hablar, habría resultado mucho más arduo y habría llevado más tiempo.
Por lo demás, lo habría privado del sentimiento de autoeficacia (Frank, 2001) que consiguió con el
trabajo de descubrimiento que llevó a cabo en su diario personal, gracias al cual pudo detectar,
controlar y en algún punto elaborar esta problemática. Este sentimiento, por otra parte, funcionó como
un interesante antídoto contra el menoscabo mencionado, lo cual favoreció también la disminución de
la envidia. Se creaba, de este modo, una retroalimentación positiva sumamente provechosa.
D) Deseo citar, por último, una interesante investigación llevada a cabo por Jill Colman (Colman,
1997), quien entrevistó a un grupo de mujeres que estaban en psicoterapia y llevaban un diario
personal. Entre otras cosas, descubrió que un número considerable de las mismas escribía en sus diarios
acerca de temas sobre los cuales les resultaba muy difícil hablar en las sesiones de terapia. No obstante,
en toda una serie de casos, esta escritura era un paso preliminar que favorecía un posterior hablar de
esas cosas con el/la terapeuta. Vale decir, el ponerlo primeramente por escrito, el decírselo a ellas
mismas, les facilitaba el poder llevarlo, en un segundo momento, a la sesión. Esto último ocurría de
distintas formas: algunas de las participantes se lo daban a su terapeuta para que lo leyera por su cuenta

y recién después podían comentar acerca de lo escrito; otras necesitaban que fuera el/la terapeuta quien
lo leyera en voz alta, otras, por último, lo leían ellas mismas a medida que iban pudiendo hacerlo.
Una de las entrevistadas manifestó: “Cuando comencé a escribir [el diario] era mucho lo que podía
escribirle [a la terapeuta] pero no podía hablar al respecto. No obstante, sí podía escribirlo. Y entonces,
paulatinamente, fui pudiendo hablar con ella de lo que escribía en el diario. No me habría sido útil si lo
hubiera escrito para nadie, en mi caso sentía que lo escribía para ella” (Colman, 1997, pág. 62).
De este modo, la escritura se convertía en un paso previo respecto del hablar en la sesión, que no habría
tenido lugar, o cuya realización habría insumido mucho más tiempo, de no haber sido por este escribir,
previo al compartir.
Por lo demás, en la medida en que el reclutamiento de voluntarias para esta investigación no estuvo
determinado por su pertenencia a un grupo diagnóstico en particular, sino que se basó en la
accesibilidad de las mismas y en su interés por participar en dicha indagación (Colman puso anuncios
en universidades y centros de counseling y salud mental, invitando a tener entrevistas para participar),
el alto porcentaje de entrevistadas que hizo mención a materiales no comunicados en sesión, pero
consignados en el diario y sólo incluidos en un momento posterior en el diálogo terapéutico, da pie para
conjeturar que tal vez sea éste un fenómeno muy extendido, por lo que el uso del diario personal para
estos fines podría tener una utilidad y un alcance mayores de los supuestos cuando nos centramos en
pacientes como los mencionados en este trabajo.
Desearía graficar la ubicación del uso del diario como espacio intermedio entre el vivenciar puramente
interno y el decir en sesión, para realizar, a continuación, algunas consideraciones sobre la razón de ser
de la utilidad de dicho espacio.
Querría caracterizar ahora, con mayor detalle, las operaciones que se ponen en juego en el espacio
intermedio del diario personal y que facilitan el poder verbalizar los contenidos problemáticos en
sesión, en tanto, en virtud de dichas operaciones, disminuyen los sentimientos (vergüenza, etc.) que
Contenidos internos
problemáticos
(avergonzantes, etc)
NO hablar en
sesión
Contenidos internos
problemáticos
(avergonzantes, etc)
Operaciones en el
espacio intermedio
del diario personal.
Disminución
de la
vergüenza, etc
Modos de comunicar lo
escrito: darlo a leer al
terapeuta, etc.
Presencia REAL
del terapeuta
Hablar en
sesión
Vergüenza, etc.
Presencia
VIRTUAL del
terapeuta
Mayor fluidez
asociativa.
Nuevo material

producían la inhibición. A tal efecto, puede ser de utilidad diferenciar, por un lado, el carácter
avergonzante o humillante de ciertos contenidos, que hace que el paciente no quiera que nadie los
conozca, y, por otro, la escena temida, consistente en leerlos o verbalizarlos en sesión.
1) En relación al tema de los contenidos problemáticos, hasta el momento sólo hemos mencionado que
la fluidez asociativa se incrementa en el espacio de la escritura, en la medida en que el terapeuta se
halla presente en él de un modo meramente virtual. De este modo, dijimos, queda favorecida la
emergencia de un material que muy difícilmente podía surgir directamente en la sesión, tal como
resulta elocuente en el caso de Juan José.
Podríamos agregar ahora que quien traduce sus procesos de pensamiento en escritura realiza con ello
una triple operación, consistente en la externalización de los mismos, su ubicación en un lugar, su
corporización.
En cuanto a la externalización, se trata de un movimiento por el cual una serie de procesos internos son
exteriorizados, dejando de estar contenidos sólo dentro de la mente.
La ubicación en un lugar alude a que el diario personal proporciona un espacio que contiene y aloja,
tanto los sucesos vividos como los procesos internos, que se externalizan en el acto de escribir. De este
modo, el diario se convierte en continente de dichos elementos. James Pennebaker (Pennebaker, 1990)
ilustra este hecho con la metáfora de una computadora y el acto de grabar en un disquette la
información que se encuentra en pantalla. Después de esta operación, el monitor queda aligerado para
acoger nueva información, mientras que los datos que se encontraban en la pantalla han encontrado un
espacio diferenciado, que los contiene y alberga. En un sentido análogo, una paciente, pintora, escribe
en su diario: “...veo como que al escribir hay un efecto secundario al de autorreflexión ...el de correr el
problema o el dolor de costado, no estar rumiando el mismo, como ocurre a veces con el pensamiento....sería
como pintar, ponerlo en la tela y tranquilizarse....y poder seguir con otras cosas...”
Asimismo, al realizar este movimiento de externalización, los distintos procesos internos se
materializan en una serie de trazos que se construyen en una secuencia temporal. Tal como decía una
paciente: “el pensamiento toma cuerpo en la escritura”
Este triple movimiento tiene varios efectos. En esta ocasión me interesa subrayar uno de ellos,
consistente en que, en virtud de dicho movimiento, se produce una distancia psicológica respecto de
aquellos elementos que se encontraban en el interior de la mente. Un breve ejemplo, de una colega,
ilustra este hecho con claridad. En un mail escribe: “Estos días he estado escribiendo sobre cuestiones
que me tenían a mal traer desde hace tiempo. Me ha ocurrido algo sensacional, porque al escribir pongo
delante de mí la situación, la veo, la analizo; es como si realizara una intervención quirúrgica, sustrajera
parte de un órgano y lo pusiera sobre una mesa para analizarlo; así, lo mismo, con cuestiones que yo llamo
"del alma". Es un proceso en el que no he parado a excepción de algún día, que me ha permitido verme de
otro modo, quizá en mi verdadera dimensión”
[subrayados agregados]
Quien escribe, entonces, logra una distancia que le favorece la posibilidad de pensar sobre su
experiencia, traducida en escritura y alojada en la exterioridad del papel. Este pensar sobre los propios
contenidos mentales, habiendo logrado la distancia mencionada, permite conquistar una perspectiva
diferente sobre los mismos (”verme de otro modo”). El paciente puede, entonces, comprender mejor los
elementos que ha consignado y articularlos con otros, incrementando el conocimiento que tiene de sí
mismo (en el caso de Juan José, vemos que al escribir se conectó con su tristeza y pudo vincularla con
el sentimiento de no ser amado, la soledad, etc). Asimismo, y en relación al tema puntual que nos
ocupa, podríamos agregar que, en la medida en que el acto de escribir implica, como hemos dicho, la
posibilidad de tomar distancia respecto de los contenidos vividos como avergonzantes y humillantes, y

verlos desde otra perspectiva, el paciente puede, al reflexionar sobre ellos, redimensionar este carácter
suyo y lograr, por ende, una disminución de dichos sentimientos, acorde a esta reevaluación (Gross,
2005).
2) Hemos visto que mientras Juan José escribía, anticipaba en su mente la situación temida, consistente
en que la terapeuta se enterase de lo que iba consignando en su diario (19) de nuevo pienso en Angélica
[terapeuta]. Le leo esto y piensa “es desolador”). En relación a ello el paciente puede realizar, en el
espacio de la escritura, una nueva operación, consistente en trabajar sobre dicha escena temida,
poniéndola, a su vez, por escrito. Puede, entonces, detallar en su diario cómo imagina ese momento,
qué expresiones supone que tendría el/la terapeuta, cómo lo miraría, qué cosas pensaría y diría,
incluyendo también los sentimientos que imagina que él sentiría en esa situación.
Dicho trabajo puede ser de utilidad por más de un motivo. Por un lado, también aquí podemos aplicar
las consideraciones precedentes referidas a la distancia psicológica, la perspectiva conseguida y la
reevaluación eventual de dicha situación, con la morigeración de la vergüenza acorde a ella.
Pero, además, se pone en juego aquí la disminución habitual de los afectos por el hecho de traducirlos
en escritura. Nuevamente ejemplifico con breves fragmentos de diarios de pacientes:
a) “... estoy escribiendo bastante con todos estos temas… qué notable, el otro día escribía que estaba muy
amargada...y al final de la escritura, me surgió escribir que mi amargura se había convertido en
tristeza....dentro de todo, es algo positivo...”.
b) “...cuando escribo acerca de mis miedos (que son muchos) pierden intensidad, parece que puedo
separarme de ellos y mirarlos...”
c) “Lo del diario me asombra; a veces me pasa que por el sólo hecho de escribir, cuando me siento mal,
siento una mejoría o un alivio. Al haberlo puesto ahí es como sacarlo, verlo de afuera, como a una pintura...”
La experiencia clínica, así como diversas investigaciones (Pennebaker, 1990; Donnelly, Murray, 1991;
Murray, Segal, 1994; Colman, 1997; Esterling et al., 1999), muestran que, en efecto, por el hecho de
traducir los afectos en escritura, estos se morigeran, se atenúan.
De este modo, al poner por escrito la escena temida, tal como el paciente la imagina, puede ser de
utilidad para lograr la disminución de los sentimientos que en ella surgirían, disminución que obedece,
tanto al hecho de traducirlos en escritura, como a la mencionada reevaluación cognitiva de dicha
escena.
3) El paciente tiene todavía otro camino para lograr la reducción de los sentimientos inhibitorios,
consistente en favorecer la habituación a los mismos. Me refiero con ello a un fenómeno muy estudiado
por los terapeutas cognitivo conductuales, consistente en la progresiva reducción de la ansiedad, la
vergüenza, etc. ante la reiterada exposición a un estímulo que produce dichos sentimientos, siempre y
cuando no se realicen respuestas de evitación o huída en relación al mismo.
Las razones que se han dado para explicar este hecho son diversas. Algunos autores consideran que es
ésta una manifestación de una habituación fisiológica, otros enfatizan más bien que estas exposiciones
ayudan a cambiar las cogniciones disfuncionales de los pacientes, y otros, por último, aducen que
incrementan su sentimiento de autoeficacia. (Caballo, 1991) Sea como sea, en lo que todos concuerdan
es en la eficacia de este procedimiento para lograr la disminución de tales sentimientos. Plantean
también que hay dos formas de realizar esta exposición: en vivo y en la imaginación.
En el caso, entonces, en que el paciente transpone por escrito la situación temida (poner en palabras en
sesión) con los afectos que le surgen al hacerlo, la anticipación de la misma que realiza al consignarla
en su diario le da la oportunidad de lograr, en su imaginación, alguna familiaridad (habituación) con la

misma en un espacio protegido; en primer término, a través de la escritura misma y, posteriormente,
mediante eventuales relecturas de lo escrito.
Por lo demás, esta habituación, con la consiguiente disminución que conlleva de los diversos
sentimientos inhibitorios (vergüenza, ansiedad, menoscabo, etc.) (Schoutrop et al., 2004), puede ser
aún mayor si el paciente relee lo que ha escrito y se imagina haciéndolo delante de su terapeuta las
veces que sea necesario, hasta que le resulte tolerable y pueda tomar valor para llevarlo finalmente a la
sesión.
4) Por último, en cuanto a los modos de comunicar dichos contenidos, vemos que en el caso de Juan
José, el paciente fue dosificando la información que verbalizaba en la sesión. Primeramente habló de
algunos aspectos de lo que había consignado en su diario, que le resultaban más factibles de expresar, y
sólo posteriormente, y en forma gradual, fue incluyendo otros aspectos de lo que había escrito hasta
que, finalmente, pudo leer la totalidad del texto en la sesión.
Es verdad que esta dosificación puede (y suele) ser llevada a cabo sin necesidad de recurrir a la
mediación de la escritura. Es habitual que un paciente al que le cuesta mucho hablar de determinado
tema lo vaya incluyendo en forma paulatina en el diálogo terapéutico. No obstante, la escritura previa
en el diario favorece este procedimiento, en la medida en que, en virtud de dicho poner por escrito el
paciente logra mayor claridad acerca del conjunto de elementos que le resultan avergonzantes o
humillantes y puede, entonces, elegir más fácilmente aquellos que le resultan más factibles de
comunicar.
Más significativo aún es el hecho de que, al tener los contenidos internos problemáticos consignados en
el papel, el paciente puede, por ej., entregarle dicho escrito al terapeuta para que éste lo lea, acordando
con él que sólo hablarán acerca de su contenido cuando se encuentre preparado y dispuesto para ello, o
pedirle que sea el terapeuta quien realice la lectura en voz alta, etc.
En virtud de estas operaciones, entonces, la escritura en el diario personal se convierte en un paso
previo al poner en palabras en la sesión, en un espacio intermedio entre el vivenciar puramente interno
y el hablar, en el que es posible llevar a cabo las actividades mencionadas con el objetivo de mitigar los
sentimientos que tornaban tan difícil hablar, o decir determinadas cosas, en sesión. Se convierte así en
una herramienta que puede ser de la mayor utilidad cuando nos encontramos con dicha situación
clínica.
Podríamos ahora graficar el conjunto de estas operaciones:
Contenidos:
reevaluación
cognitiva
Escena temida
Reevaluación
cognitiva.
Disminución
de afectos al
escribirlos.
Poner
por
escrito
Disminución
de la
vergüenza
Habituación
Modos de la
comunicación,
dosificar, dar a
leer, etc.
Hablar en
sesión

Por último, desearía agregar que es obvio que lo que resulta significativo del hecho de incluir tales
contenidos en la sesión no es el mero hecho de decirlos (al modo de una confesión), sino el trabajo
conjunto que se pueda hacer sobre ellos. En ese sentido, la actividad de escritura en el espacio del
diario de autoexploración, permite un primer grado de procesamiento de ese material por parte del
paciente, quien puede, mediante esta práctica, alcanzar grados elevados de comprensión y elaboración,
tal como consigné que había ocurrido con Fernando.
Este hecho no es menor, ya que lo que en realidad importa en un proceso terapéutico es que sea el
paciente, y no el terapeuta, quien tome conciencia, piense acerca de, y elabore determinados contenidos
problemáticos. El rol del terapeuta es sólo el de un facilitador de este proceso y, en ese sentido, todo lo
que el paciente logre por sus propios medios tiene la mayor importancia para su propio crecimiento
mental y la adecuada resolución de los problemas que lo aquejan.
Vemos, entonces, tres beneficios distintos del uso del diario de autoexploración como adjunto o
auxiliar del proceso psicoterapéutico. El primero tiene que ver con el nivel de procesamiento, recién
mencionado, que el paciente puede lograr por sí mismo. El segundo consiste en que, en virtud de su
utilización se enriquece la cantidad y calidad del material que el paciente puede aportar al trabajo en
común. En tercer término, como hemos visto, encontramos la utilidad que tiene, en ciertos casos, para
favorecer la inclusión de dicho material en el diálogo terapéutico.
Bibliografía:
Allen, J. G. (2003) Mentalizing. Bulletin of the Menninger Clinic, 67, 2, 91-112.
Allen, J. G., Bleiberg, E., Haslam-Hopwood, T. (2003) Mentalizing as a Compass for
Treatment. The Menninger Clinic.
Allen, J.G., Fonagy, P. (editors) (2006) Handbook of Mentalization-Based Treatment
John Wiley and Sons, Ltd
Bleichmar, H (1997) Avances en psicoterapia psicoanalítica. Hacia una técnica de
intervenciones específicas. Paidos, Barcelona.
Bucci, W (1997) Psychoanalysis and Cognitive Science. A Multiple Code Theory.
The Guilford Press
Caballo, V. E. (1991) Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de Conducta. Siglo XXI, 1998
Colman, Jill Kramer (1997) Writing between the lines: The patient's experience of
Journal writing while in psychotherapy. Dissertation-Abstracts-International:-
Section- B:-The- Sciences-and- Engineering. 1997 Nov; Vol 58
Coltart, N (1991) The Silent Patient. . Psychoanalytic Dialogues, 1:439-453
Donnelly, D. A., Murray, E. J. (1991). Cognitive and emotional changes in written essays
and therapy interviews. Journal of Social and Clinical Psychology, 10, 334-350.
Esterling, B.A., L´ Abate, L., Murray, E.J., Pennebaker, J.W. (1999) Empirical
Foundations for Writing in Prevention and Psychotherapy: Mental and Physical Health
Outcomes Clinical Psychology Review, Vol 19, Nro 1, pp. 79-96.
Field, J., (1936) A Life of One´s Own Jeremy P. Tarcher/Putnam Book. New York, 1981
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., Target, M. (2002) Affect Regulation, Mentalization,
and the Development of the Self Other Press.

Frank, K. A. (2001) Ampliando el campo del cambio psicoanalítico: La motivación
exploratoria-asertiva, la autoeficacia, y el nuevo rol psicoanalítico para la acción
Aperturas Psicoanalíticas, Nro 11, Julio 2002.
Greenson, R.R. (1961) On the Silence and Sounds of the Analytic Hour. Journal of the American
Psychoanalytic Association, 9:79-84
Greenson, R.R. (1967) The Technique and Practice of Psychoanalysis, volume I, The
International Psychoanalytic Library
Gross, J.J. (2005) Emotion Regulation: Conceptual Foundations, en (Gross, J.J. ed)
Handbook of emotion regulation. New York: Guilford
Khan, M.M.R. (1963b) El silencio como comunicación, en (Khan, M.M.R.) La Intimidad del Sí Mismo,
Editorial Saltés, 1980.
Kohut, H. (1977) La restauración del sí-mismo. Ediciones Paidos, 1980
Lanza Castelli, G. (2004) El uso del diario personal en la psicoterapia psicoanalítica
Actualidad Psicológica, Julio 2005
Lanza Castelli, G. (2005a) Cartas en psicoterapia. Publicado en dePSICOTERAPIAS.com
Lanza Castelli, G. (2005b) El diario personal y sus funciones en la psicoterapia
psicoanalítica. Trabajo presentado en el IV Congreso Mundial de Psicoterapia, Buenos
Aires, Agosto 2005
Lanza Castelli, G. (2005c) Actividad del paciente y escritura en al proceso psicoterapéutico.
Publicado en dePSICOTERAPIAS.com
Lanza Castelli, G. (2005d) Funciones de la escritura en la psicoterapia. Trabajo presentado en el 8vo
Congreso Virtual de Psiquiatría, Febrero 2007.
Lanza Castelli, G. (2006a) La escritura en psicoterapia: regulación emocional y
funcionamiento reflexivo (a ser publicado en Aperturas Psicoanalíticas, abril de 2007).
Lanza Castelli, G. (2006b) Consideraciones sobre el efecto terapéutico de la escritura personal
(en preparación).
Leahy, R. L. (2003) Emotional Processing Techniques, capítulo 8 de Cognitive Therapy
Techniques. A practitioner´s guide, New York, The Guilford Press.
Lowenstein, R.M. (1961) The Silent Patient—Introduction. Journal of the American Psychoanalytic
Association, 9:2-6
Mahoney, Michael J. (1991) Human Change Processes. The Scientific Foundations of
Psychotherapy Basic Books, 1991
Morin, A. (2005) Possible Links Between Self-Awareness and Inner Speech.Theoretical
background, underlying mechanisms, and empirical evidence. Journal of
Consciousness Studies, 12, (4-5) pp. 115-134.
Morrison P. A. (1984) Working with shame in psychoanalytic treatment. Journal of the
American Psychoanalytic Association, Vol 32, Nro 1, Pags 479-505
Murray, E. J., Segal, D. L. (1994). Emotional processing in vocal and written expression of
feelings about traumatic experiences. Journal of Traumatic Stress, 7, 391-405.
Neimeyer, Robert (1995) Las Narrativas generadas por el Cliente en Psicoterapia, en
Neimeyer, R., Mahoney, M. (1995) Constructivismo en Psicoterapia Ed Paidós,
Barcelona, 1998.
Oberkirch, Ann (1983) Personal Writings in Psychotherapy American Journal of
Psychotherapy, Vol XXXVII, Nro 2, Pags. 265-272.
Paz, M.A. (2003) Vergüenza, Narcisismo y Culpa en Psicoanálisis. Tesis presentada en
la Universidad CAECE, Departamento de Postgrado.

Paz, M.A. (2005) Vergüenza, narcisismo y culpa en psicoanálisis. Psicología
psicoanalítica del self. Aperturas Psicoanalíticas, 21,
Pennebaker, J.W. (1990) Opening Up. The Healing Power of Expressing Emotions.
The Guilford Press. New York, London. 1997.
Progoff, Ira (1975) At a Journal Workshop. Writing to Access the Power of the
Unconscious and Evoke Creative Ability Penguim Putnam Inc., New York, 1992
Rizzuto (1991) Shame in Psychoanalysis: the function of unconscious phantasies.
International Journal of Psychoanalysis, 72, 297-312.
Rosenfeld, Herbert (1987) Impasse and Interpretation. Therapeutic and anti-therapeutic
factors in the psychoanalytic treatment of psychotic, borderline and neurotic patients.
Routledge, London, 1990
Ryle, A (2004) Writing by patients and therapists in cognitive analytic therapy, en Bolton, G., Howlett,
S., Lago, C., Wright, J.K. Writing Cures. An introductory handbook of writing in counselling and
psychotherapy Brunner-Routledge.
Smith, C.E., Holcroft, C., Rebeck, S.L., Thompson, N.C., and Werkowitch, M. (2000)
Journal writing as a complementary therapy for reactive depression: A rehabilitation
teaching program. Nursing Rehabilitation Research, 25 (5), 170-176
Schmidt, U., Bone, G., Hems, S., Lessem, J., Treasure, J. (2002) Structured Therapeutic
Writing as an Adjunct to Treatment in Eating Disorders. European Eating Disorders
Review, vol 10; 5, 299-315.
Schneider, Mary Frances; Stone, Mark (1998) Processes and techniques of journal writing
in Adlerian therapy. Journal of Individual Psychology. 1998 Vol 54(4): 511-534
Schoutrop, M., Lange, A., Brosschot, J., Evearerd, W. (2004) Overcoming Traumatic Events by Means
of Writing Assignments.
Thompson, K (2004) Journal writing as a therapeutic tool, en Bolton, G., Howlett, S., Lago, C.,
Wright, J.K. Writing Cures. An introductory handbook of writing in counselling and
psychotherapy Brunner-Routledge.
Valedón, C (2002) La vergüenza como una motivación para el análisis. Publicación
virtual de la Asociación Psicoanalítica de Caracas.
Wachtel, P. (1987) Action and Insight. New York. The Guilford Press