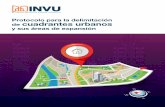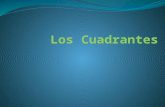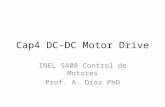CUADRANTES - CVC. Centro Virtual Cervantes · relaciones de deseo. Y ahí está el punto. Porque el...
Transcript of CUADRANTES - CVC. Centro Virtual Cervantes · relaciones de deseo. Y ahí está el punto. Porque el...
-
CUADRANTES
Fanny Rubio, Cuadrantes. Diputación Provincial de Jaén. 1984.
E1 libro de Fanny Rubio empieza por entrársenos por los ojos: un volumen esmerado, blanco, teja y oro, fachada en la que se
abre un rosetón de lo más catedralicio, que nos asoma a la luz. La LUZ, azul celeste, se la ha dibujado Rafael Alberti, en una preciosa obertura de cuatro páginas. Y se puede resumir el libro así: luminoso. A quince años del 2000 y quince después de nuestro 68, todo él mayo, Fánny nos cuenta cosas.
FANNY RUBIO
CU.ADRANTES
Tras la primera lectura, como sucede con los libros cercanos y transparentes, nos reconocemos en sus páginas («este libro podía haberlo escrito yo») y agradecemos la exposición, la tarea de síntesis y que alguien se haya tomado la molestia de confirmarnos en nuestro sentir y recordar. Tal vez, sin la necesidad de una relectura con-mhas esta reseña, nos hubiéramos quedado en eso, en su facilidad.
Pero en CUADRANTES hay mucho más. Está, por un lado, la contemporánea que escribe nuestra autobiografía, sin darnos apenas datos de la suya. Porque su amiga Marina es, desde luego, mi amigo Manolo, y aquel proyecto socioerótico, clavadito-clavadito, no nos salió tampoco bien a ningu-
Los Cuadernos de la Actualidad
no de nosotros. Y los viajes y viajes ... pues eso: hemos sido compañeros de viaje. Y, en cuanto a la eterna sentimientalidad «cada uno de los ciudadanos de a pie es definitivo en primera instancia según el papel que desde, con, contra, etc., la institución matrimonial mantenga». (Pág. 13. lTal vez de ahí la mala pata?) SOLAR, este primer cuadrante, nos acerca a la autora, nos la hace entrañable, amiga de""toda la vida. Pero ya el segundo, SUPERVIVENCIAS, nos pone en contacto con la escritora, con la mujer de vocación definida, de elecciones irrenunciables, que después de vivir quiere contar.
Contar como lo hicieran Santa Teresa y María Zambrano. «Toda mujer que escribe es una superviviente» (Tillie Osen). Contar como Fortunata, que se las arregló para liar a Don Benito, o como La Regenta, que hizo lo propio con Don Leopoldo. Fanny cuenta sensata, profesoralmente. Muy docta ella, y muy erudita ( esta bachillera parece muy leída) y también muy bienhumorada. Después de todo, fue nuestra generación la que acuñó aquel, despropósito, «cachondo mental», que desposeía a ambas palabras de su anterior significado; y F.· Rubio, digna representante, nos presenta a la carmelita de Avila como a la santa Velasco, en un tú por tú de la literatura con la tele, de la crítica profunda con el acontecer de nuestro tiempo.
El tercer cuadrante, MIRADORLITERARIO, aúna a la profesora, preocupada por el alumnado, a la crítica y al poeta. iQué diferentes los fragmentos, por ejemplo, dedicados a los poetas jóvenes, tan solitos con sus minúsculas ediciones, y a Rafael Alberti! Tan tierno y comprensivo el estudio de los que comienzan, tan exultante la comunicación con el genial gaditano. Y qué certeras y eleccionadoras las páginas dedicadas a Pere Gimferrer ... Ahí empieza a ser fructífera la segunda lectura: cuando el lector se sorprende subrayando, «estudiando» un libro que tan sencillito parecía. Cuando las opiniones de F. Rubio triunfan con una originalidad que abre a nuevas reflexiones.
Y tras el EPILIRICO cuarto cuadrante, que redondea el libro con el mismo Alberti que lo inaugurara (ya se sabe, la esfera se muerde la cola) una joyita que no tiene desperdicio: AUTOPSIA EPILOGAL: DE LA ORFANDAD DEL BUZO.
96
lPor qué a los de aquella generación nos fascinaron tanto los buzos? «Coincidió -dice Fannynuestro turno con la derrota principal y eso nos ha dejado cierta identidad de supervivientes y de buzos después de los naufragios».
Sí. Rompíamos a cada momento con la Historia, así, con mayúsculas. Sí. Y a cada poco dábamos un salto: la política, los marginados, el feminismo, los hijos (ya no me acordaba: lo de bañarse juntos, comparar. .. ), y acabar plantando lechugas con Elisa Serna. Y la remesa de los que se vistieron de intercambio («fibra crítica, fibra utópica, fibra condicionada o fibra trepadora»). Todos formando «un magma heterogéneo de complicada definición, todavía, a estas bajuras del siglo».
Están en este libro nuestras lecturas, nuestras películas, nuestros novios, la poesía que recitamos, aullamos, musitamos; los libros que vivieron en nuestras mesillas de noche hasta perder la tersura de sus páginas y terminar en dulce pasta, ablandada a lecturas. Están Lennon, León Felipe, un poco conocido Vargas Llosa y un montón de poetas (mira qué, encontrar a tantos amigos aquí). Pero, si para nosotros ha sido el reencuentro, el recordatorio, la añoranza y el suspiro de alivio ocasional (i menos mal que no tengo que volver a pasar por esto: qué grande es ser adulto!) tal vez para esta generación que nos sigue pueda ser un texto de historia. «iAtiza! lPero es así como vivieron estos carrozas?» Porque hay que reconocer que, leído por junto, eso que nos sucedió resulta chocante. No trágico, como
-
las guerras de nuestros mayores. Algo más algodonoso e impreciso; más farragoso. ¿Bergamín o Víctor Manuel? lLos pueblos de Castilla o Benarés?
Esta mitología, tan subjetiva y tan de todos, empieza a sonarnos a clásica. Fanny Rubio ha metido en su catedral de papel a nuestros santos y a nuestros demonios, tan cotidianos e inalcanzables, pero ya, irremediablemente, nuestros para siempre.
Mara Aparicio
LAS DIOSAS
BLANCAS
Ramón Buenaventura, Las Diosas Blancas, Antología de la joven poesía es
pañola escrita por mujeres. Ediciones Hiperión, Madrid, 1985.
Las diosas blancas es una antología poco habitual. No va por la naturaleza
· de lo antologizado. se antologice la
poesía española escrita por mujeres» me parece tan legítimo como coleccionar crepúsculos vespertinos. Conozco un cineasta cuya verdadera vocación es filmar atardeceres y, a buen seguro, lo haría estupendamente si tal especialización le fuera consentida. Salvo otras relaciones inconfesables, las que hay (debe haber) entre el antólogo y el/ la/lo antologizado son (deber ser) relaciones de deseo.
Y ahí está el punto. Porque el deseo, siendo la más legítima de las razones, es a la vez la más inconfesada. Dice Ramón Buenaventura que «las antologías de eruditos, profesores, críticos, entendidos, y demás policías secretas del arte, están compuestas para seducir al público y mover su aplauso». Para él, sin embargo, hacer una antología es «rebuscar, entre los símbolos de los otros, atisbos de amor y seducción». Y a continuación añade: «hago esta antología de poemas escritos por mujeres porque me apetece levantar un censo de amores posibles».
Tan prístina y contundente declaración de intenciones ha levantado ampollas entre los que él llama «policías secretas del arte».
Los Cuadernos de la Actualidad
Siendo el objeto antologizado (el oscuro objeto del deseo) un ramillete de jóvenes mujeres poetas y confesando el autor («delincuente», se llama a sí mismo) una actitud sexual ante su tarea no es extraño que los antólogos habituales y la crítica dominante se hayan escandalizado ante tamaña obscenidad y desparpajo. Y es que las «sociedades de bombos mutuos» que conforman el poder literario han dictado normas de seriedad y polillas y nadie tiene derecho a sacar los pies del plato salvo anatema.
«Quién esté huero de libido, que lance el primer cantazo», advierte don Ramón Buenaventura. Pues ya lo sabe el antólogo: ilegiones de eunucos dispuestos a lapidarlo en plaza pública!
Nos tiene acostumbrados Buenaventura (como poeta, como traductor y como delincuente en general) al combate a cuerpo limpio. Necesita enemigos y, cuando no los hay, se los inventa de buena raza; en cualquier caso sobra la imaginación para toparse con animales de bellota literaria. Lo de él es una ternura a puñetazo y tente tieso. Y cuando digo a puñetazos me refiero a un discurso nítidamente epidíctico (sembrado de «dícticos» como índices acusadores: «aquí», «ahora», «tú», «yo», «esto», «aquello») y oraciones contundentemente aseverativas. Frente a la inanidad del discurso dominante la actitud de Buenaventura exige respeto aunque sólo sea por el riesgo que implica. Escribir es arriesgarse o no merece la pena. Y, aquí y ahora, cuando más necesario es decir algo, una palabra nueva, nadie se atreve a
97
decir nada. Los pocos disconformes que todavía mantienen el tipo han adoptado el cinismo como norma y son incapaces de decir palabras que les comprometan, confesamos de una puta vez qué es lo que piensan de algo (si es que piensan algo de algo), abrirse el corazón para enseñamos aquéllo, aunque sea parco, por lo que están dispuestos a jugarse el pellejo (es un decir). Ya sé que es difícil, pero hay que intentarlo. A fuerza de lamer las entretelas del poder no dicen sí a nada sin consultarlo antes, no dicen no a nadie que pueda otorgarles favor.
Y te digo lo contrario acerca del antólogo para que me entiendas. Pero hablemos de su antología.
Más que una antología Las diosas blancas es un libro epistolar, un catálogo de correspondencia amorosa. Las jóvenes poetas han sido ordenadas de mayor (Amparo Amorós, cuya edad ignora) a menor (Luisa Castro, de 19) y todas ellas son precedidas por un a modo de carta de amor de Buenaventura. Entre los versos de las unas y las epístolas del otro se establece un diálogo, por lo menos, divertidísimo. Diálogo, digo, porque, en cierta manera, se hablan: porque, pese a las apariencias, ambas partes gozan de parecidas oportunidades: y porque, aunque el antólogo no lo crea, los dos tienen la última palabra. Salvado el escollo de la selección (donde Buenaventura, naturalmente, ha mandado) merece la pena hacer notar que aunque en cada caso el antólogo hable primero no por eso lo hace más alto, pues las poetas utilizan como está mandado el verso y su corresponsal se ve limitado a la prosaica prosa. Para mejor hacerse una idea de la riqueza del debate amoroso haga el lector la prueba de invertir el órden que ha dado Buenaventura y lea primero los versos de cada poeta y luego las quejas de amor de aquél. Las diosas mandan. O, como dice un amigo mío, parco en palabras: «Ella puede».
Afirma el antólogo (no para el antólogo de afirmar) que ha detectado la voz de la Diosa en los nuevos escritos de las escritoras nuevas y que su misterio y liturgia avanza según decrece la edad de las autoras. Opinión, una vez más, contundente y comprometida que el tiempo negará o confirmará. Entretanto bien harían los críticos en trabajar este breve censo, averiguar los matices de la diferencia y enun-
-
ciar la metáfora nueva. Buenaventura se lo ha puesto a huevo y las poetas son, oculo currente, espléndidas.
Las cito aquí a todas porque así debe ser: Amparo Amorós, Margarita Arroyo, Isabel Roselló, Ana Rossetti, Carmen Pallarés, Mari Luz Escuin, Pilar Cibreiro, Edita Piñán, Angelines Maeso, Lola Salinas, Rosa Carpena, Isla Correyero, Menchu Gutiérrez, Teresa Rosenvinge, Andrea Luca, Blanca Andreu, Rosalía Vallejo, Lola Velasco, Amalia Iglesias, Mercedes Escolano, Almudena Guzmán y Luisa Castro.
Javier Maqua
SI UNA NOCHE (DE SIGLOS) UN VIAJERO
Gary Jennigs, El vza;ero. Editorial Planeta, Barcelona, 1985. H ace cinco años en «Grin
goland» publicaron un novelón titulado «�zteca» que, convementemente traducido, pasó a
ser un libro millonario en ejemplares vendidos. En Mexico, y por aquello del localismo, se lo tomaron en serio y a pesar de su característica de «best-seller» fue motivo de cultas disquisiciones hasta entre profesores de la universidad. Se llegó a rumorear que Jennigs no era más que el seudónimo de un colectivo de especialistas en cultura precolombina y una vez desmentida esa información se dijo que el escritor lo hacía con un ordenador conectado a la Biblioteca del Congreso U.S.A., que con sus veintitantos millones de libros es lo más parecido a la que soñó Borges. Ahora el millonario novelista vuelve a la carga con otro relato en el que ha tratado de acercar al gran público a una de las más enigmáticas figuras de la edad media europeo-asiática: Marco Polo. El viajero veneciano de Jennigs es un nombre en vez de un personaje y así cada uno puede complementar con lo que lee la idea que ya tiene
Los Cuadernos de la Actualidad
preconcebida sobre Marco Polo. Como el dinero no da la felicidad pero sí facilita el transporte, el escritor ha recorrido la ruta de la seda y ha redactado un catálogo de viaje en el que su Marco se confunde con Simbad y también con el judío errante. Puesto a emular el libro de las maravillas se nos describe el paisaje en un montón de lugares, en los que el artilugio central es el principio básico de la cultura universal... o sea la cama. Y resulta que para éste afortunado viajero, al igual que su futuro compatriota Casanova, todo el monte es orgasmo.
A lo largo de las muchísimas páginas de la novela se apuntan bastantes detalles de interés pero el relato sigue sin aclararnos quién era Marco Polo. No se explica la evolución del adolescente que llegó a ser gobernador de una extensa provincia del imperio de Kublay Kan, ni las causas del regreso a un Occidente que ya no era su hogar. Los Polo aparecen aquí como espías del Gran Kan más que como comerciantes. Y Marco sigue siendo una sombra a pesar de estar en primer plano durante toda la novela. Está visto que los personajes míticos no son los más adecuados para convertirse en protagonistas de relatos creíbles.
El Marco Polo que cabalga por la imaginación de Jennigs durante tantas páginas queda por completo desdibujado. En «Las ciudades invisibles» de Italo Calvino se hace aparecer al veneciano a través de unas cortas páginas de diálogo con Kublay. Este Marco Polo descarnado y casi onírico de Calvino tiene g más consistencia, en su brevedad, -� que el abigarrado Selecciones del §Reader Digest del norteamericano �Jennigs. Pero a pesar de los mu- -�chos pesares «El viajero» es una : novela-rio que cumple un objetivo muy poco alcanzado en la mayoría
98
de lo que se publica y es que entretiene .. .lo que constituye la regla sagrada del «best-seller».
Juan Antonio de Bias
PESSOA EN PROSA
Fernando Pessoa, Teoría Poética. Ed. Júcar (Serie Mayor), Noviembre, 1985
O ue Pessoa está de moda lo prueba la ingente cantidad de bibliografía, congresos, conferencias y demás actos conmemorati
vos de su múltiple personalidad. En España, gracias a la excusa de que lo portugués nos es completamente ajeno, se publican desde hace varios años un gran número de estudios, monografías o antologías, aunque no siempre avaladas por los criterios de publicación que Pessoa estableciera en vida.
Teoría Poética es la última recopilación de sus artículos y ensayos. La elaboración corrió a cargo del poeta y crítico José Luis García Martín, en lo que concierne a la antología, y del joven valor pessoano catalán J. A. Cilleruelo, que tradujo los textos. Es una significativa muestra de artículos sobre teoría literaria que incluye los que Pessoa fue publicando a lo largo de su vida en diversos diarios y revistas. La principal novedad de este volumen con respecto a lo que hasta ahora se ha publicado en España consiste en que los textos antologados, ex-
-
clusivamente de crítica literaria fueron revi�ados en su mayor part� por el propio Pessoa, y aparecieron en dos libros póstumos La nuevapoesía portuguesa (1944) y Páginasde doctrina estética (1946). Todos estos artículos tienen un enorme interés tanto para descubrir el meca!1ismo ,ª!1alítico de su pensamiento cntlco como para comprende� una época de agitada vida literana y una singular obra poética como es la de Pessoa.
Hubo quien dijo que su obra en prosa (lo mismo que la de Eliot o B_orges) sobrepasaría en importancia a la complicada trama poética. «Realmente», escribió García Martín «nunca hizo Pessoa crítica literaria e� sentido estricto. Las obras de los de�ás !e servían para exponer sus propias ideas».
De estas ideas son dos las que con mayor frecuencia recorren los escrit?s teóric?s de Pessoa, primero la idea casi obsesiva de definir su genio múltiple cuyo modelo es �hakespeare, y otra complementana, que es la de catalogar a los poetas en orden a su mayor o menor complejidad, a lo que le induce su aversión por la poesía de tono sim�lista y. subjetivo. «Lo que nuestraepoca siente es un deseo de inteligencia», dice Pessoa. La consecuencia es que las diversas poéticas que surgen de los heterónimos esa «gran payasada» de que habla Gaspar Simoes, es el embrión del movimiento modernista portugués, equivalente a las vanguardias europeas.
Sus primeros textos críticos fueron tres extensos artículos dedicados · a analizar «La nueva poesía portuguesa» que se publicaron en la revista de Oporto A Águia en 1912. !-,as tesis que en ellos propugna el Joven Pessoa tratan de mistificar las ideas nacionalistas de la época con la típica «saudade» portuguesa y con su peculiar sentimient� nacionalista-místico; para co�clmr proclamando el premonito�10 �dvenimiento de un nuevo mito hterario, un supra-Camoens, tan sólo comparable a Shakespeare. La polémica suscitada en torno a estos artículos provocó la ruptura de Pessoa con la corriente «saudosista» en la que se inscriben de forma más o menos subrepticia. Lo que más se les achaca es la excesiva Y rígida argumentación lógica que,_ «equilibrándose en verdadesparciales» (G. R. Lind), terminan por _desvirtuar esa realidad tan minuc10samente analizada: los tres
Los Cuadernos de la Actualidad
periodos álgidos de las dos literaturas europeas que él considera más significativas, la inglesa y la francesa, �on s�s an3:logías en lo político, social y hterano, y en relación con las nuevas corrientes literarias de su país. El propio Pessoa diría de lo� ar�íc�los que eran «episodios, psicologicamente curiosos tal vez de mi adolescencia intelectual». '
Dentro del mismo capítulo se incluyen otros ensayos más cortos destinados a co.mentar libros de algu1;1os poetas amigos suyos, y los articulos de la revista Contemporánea y Athena.
La segunda parte de Teoría Poética la integra una muestra del intenso epistolario pessoano. A pesar de su brevedad y de que no todas las cartas están completas es lo mejor del libro, por cuanto que traslucen a un Pessoa despojado de los énfa�is a que se entrega en su primera epoca de recargadas poses literanas. No son propiamente cartas sino artículos cuya publicación tendría lugar bajo esa forma.
La última parte consta de una peq1;1eña �u�s�ra de fragmentos y afonsmos meditos en vida de Pessoa que aparecieron en 1966 son la� _«Pág�nas �e estética y te¿ría y�n�ica hteranas» y las «Páginas mtlmas y de autointerpretación».
La aparente parcialidad de Teoría Poética (hay que tener en cuenta los otros ámbitos que abarcan el pensamiento de Pessoa: teoría política, ocultismo, astronomía filosofía, sociología) no limita aÍ libro, al contrario, pone a nuestra disposición una amplia muestra perfectamente estructurada de textos que generalmente hasta ahora estaban mezclados con otros de menor valor. Teoría Poética reúne sin lugar a duda, lo más sustancial del pensamiento literario de Fernando Pessoa.
Luis Salas Riaño
99
ESTE HOMBRE NO ESCRIBE, HUELE
Patrick Süskind, El perfume. Historia
de un asesino. Ed. Seix Barral; Barcelo
na, 1985.
Nuria, Nuria y Nuria. Hasta entre tres Nurias me encontraba cenando un día de noviembre del extinto 85 cuando, peleándonos
con un oloroso codillo germano -eso, nos con�esaron-, se nos presento un efusivo Mariano -director, amigo, de La Gaceta del Librotocado por un sombrero de ala y g�bardina ad hoc. Abrazos. Aspavientos. Siéntate. . Inevitablemente: libros, señoras.¿Has visto: .. ?, ¿1eíste ... ?, ¿qué esde ... ? Lo di por supuesto. ¿ Qué tepareció 'El perfume'? En efecto lo había leído. (Nuria, amiga, filól�ga -las otras no lo son-, no lo acabó)M� sobra la figura del asesino, semiagrede Mariano. Süskind no escribe, huele. Buen producto mercantil. Idea original. ¿Más? Una cerveza; alemana, por favor. Hasta aquí Mariano.
Tras leer y releer al catastrofista por antonomasia -René Thom- y sus descalificaciones del método experimental aderezadas con las críticas al inductivismo baconiano uno queda preso de la ignoranci¡ acumulada desde que la cigüeña le trajo deParís. Pasar a algo más light, te dicta la conciencia. Y el anaquel parece gritarte que allí es donde se encuentra reposando Elperfume, ese libro que ha traído de cabeza a am�s de casa, próceres, no-lectores, mteligentes y demás fauna del consumo indiscriminado ¿Que qué tiene que ver Thom co� S�skind, padre de El perfume? Lo rr:iismo que la línea clara con la !mea chunga, en asunto de comics.Nada.
Cuando llegué a la página 27 de El perfume («Hasta los tres años no se puso de pie y no dijo la primera palabra hasta los cuatro; fue la palabra 'pescado', que pronunció como un �co _e,n un momento de repentinaexc1tacwn cuando un vendedor de pescado pasó por la Rue de Charonnne anunciando a gritos su mer-
-
EDITORIAL ANAGRAMA
BIBLIOTECA NABOKOV
Vladimir Nabokov HABLA, MEMORIA
Con esta apasionante y estilizalisima autobiografía, inédita en Espana, se inaugura la Biblioteca Nabokov, que recogerá las obras más significativas de uno de los mayores escritores del siglo.
Vladimir Nabokov LOLITA
Una celebradlsima obra maestra que no necesita presentación. «Mientras nuestro siglo entra en sus anos finales, la última carcajada puede ser la mejor de todas: La gran Novela Americana fue escrita por un ruso» (Alan Levy).
Vladimir Nabokov PALIDO FUEGO
Junto con Lo/ita una de las novelas preferidas por su autor, tan elaborada e innovadora como regocijante. «Una de las mayores obras de arte de este siglo". (Mary McCarthy).
Maruja Torres iOH, ES EL!
La primera y esperadisima novela de Maruja Torres, sobre una audaz reportera de la prensa del corazón en busca del gran reportaje sobre Julio Iglesias.
Francisco Umbral GUIA DE PESCADORES/AS
Una desenfadada e insolente revisión de los protagonistas contemporáneos, de la espuma de la noticia. Políticos, folklóricas, artistas, «modernos,,, iccarro
zas», ,,jet set11 etc. en un espléndido retablo.
Jorge Ordaz PRIMA DONNA
Finalista del 111 Premio Herralde de Novela.
La historia de una famosa cantante en la época de mayor esplendor del bel canto. Una obra en la que campean el arte, la pasión y el entretenimiento.
Antonio Tabucchi EL JUEGO DEL REVES
«Una auténtica obra maestra que sitúa definitivamente a Tabucchi a la cabeza de la literatura europea". (Miguel GarclaPosada).
Elizabeth Taylor ANGEL
Seleccionada por el Book Council entre las 13 mejores novelas escritas en inglés desde la segunda guerra mundial.
Los Cuadernos de la Actualidad
canda») los primeros efluvios que pasearon por mis ventanillas nasales fueron los de El enigma de Gaspar Hauser (1974) del duro y también germano W erner Herzog (Munich, 1942). Jean-Baptiste Grenouille, personaje central de El perfume, me trajo a la memoria aquel niño indómito de Nüremberg, Gaspar Hauser; criatura vomitada en un mundo incomprensible e imperceptible, dada la carencia de signos referenciales para poder dominarlo. Un ser a la medida del pensamiento de Herzog, quien cree en la imposibilidad de goce con el mundo de evidencias que nos arropa; sin embargo, piensa, hay que destapar aquello que se conserva oculto, secreto, deformado, porque sólo eso ofrecerá un verdadero sentido a nuestra existencia. Y en este esquema Gaspar Hauser es un ser situado en la barandilla de lo insólito. Barandilla sobre la que también se apoya Jean-Baptiste Grenouille.
Sin embargo, a medida que usted va absorbiendo las páginas -no se lee, se absorbe porque engancha- la esencia de Gaspar Hauser se va evaporando.
Patrick Süskind es alemán (Ambach, 1949). Es hombre de siete líneas biográficas y de foto única -la de la solapa-. Con El perfumehan irrumpido virulentamente enla novela. Süskind, con ésta su primera novela, ha pasado a engrosarla nómina de autores de esa nuevaespecie que son los fabricantes de«novela culta de consumo masivo», como Lluis Bassets califica
100
acertadamente a estos best-sellers tipo Memorias de Adriano o El nombre de la rosa. Best-sellers, pero de calidad.
Y o no voy a entrar aquí a valorar si es o no un buen producto mercantil, simplemente me interesa el producto literario. Otros autores de memorable fama poseen auténticos resortes para lograr el éxito y escriben verdaderas patrañas literarias. Süskind es un gran escritor que ha acertado a la primera como pudo acertar Gabo con Cien años de soledad. Los ingredientes del éxito están en la pluma de Süskind y no en el proceso de mercantilización de la novela.
Escribir doscientas treinta y siete páginas tipográficas sobre aromas es tarea árdua y ciertamente encomiable. Inténtelo, póngase a escribir de olores y verá cómo no le salen más de dos folios mecanográficos. Bueno, pues Patrick Süskind no sólo carece de reiteración sino que, además, ha construido una novela, de convencional estructura narrativa, basada exclusivamente en el mundo del efluvio. Imparte una hermosa lección olfativa; un verdadero catálogo de perfumería, con una digna ambientación histórica. Descriptiva donde las haya (ver página 183 la sublime descripción que hace de la belleza de una joven exquisita o, en esa misma página, cómo retrata en un breve párrafo el mundo gitano del XVIII francés). Capítulo digno de mención es el dedicado a los siete años de reclusión ermitaña de Grenouille para comprobar que no olía a nada.
Aunque El perfume es la historia de un asesino, el asesino no es Grenouille, el personaje central, sino el propio Süskind. El autor va asesinando poco a poco a todos los personajes secundarios -a la madre de Grenouille, a la nodriza, al perfumista Baldini, el marqués de Taillade-Espinasse- para acabar con el personaje cardinal. Estaba por inventar el género negro serie P, de perfumería. Repito: estructura lingüística basada en el olfato.
Qué razón tenía Mariano. Este hombre no escribe, huele. Debe ser por aquello de que «nuestra lengua no sirve para describir el mundo de los olores» (p. 120). El perfume es la essence absolue de Süskind y éste es el mayor perfumista del mundo.
De la novela ya se ha dicho prácticamente todo. Y comenzar a des-
-
velar aquí el intríngulis narrativo me parece de mal gusto, pues es una obra de esas que no quieres que te cuenten, anticipen, el final. Final, por cierto, de una terrible crueldad, sobre todo la última frase.
Sólo unas claves: Francia. Siglo XVIII. Ha nacido una bestia. Perouna bestia delicada ¿? Bajito, abominable, inodoro, feo, deforme.Sus excrementos eran todo lo quedaba al mundo. Nunca ha sentidoamor ni puede inspirarlo. Un coleccionista de belleza que trabajaen el retrato de la perfección. Asesina a veinticinco hermosas doncellas. Siempre muchachas que acaban de convertirse en mujeres. Sonasesinatos ejecutados limpiamente.Instrumentos para matar: paño dehilo, tarro de pomada, espátula, tijeras y una pequeña maza de madera de olivo pulida.
Gracias, Mariano. Acábala, Nuria.
José Benito Fernández
ELIAS
CONTRAATACA
· Exposición de Elías G. Benavides.
Galería Biosca. Madrid. Enero 1986.
seis años después de su anterior aparición, vuelve Elías a colgar sus cuadros en Madrid. Si en aquella ocasión nos enseñó una
magnífica colección de pinturas sobre papel, en su mayor parte de pequeño formato (La Kabala, 1979), ahora, ha efectuado un audaz desembarco en la Galería Biosca, acompañado por el grueso de sus tropas pertrechadas con toda clase de armas y bagajes ... Llega esta vez arropado por tres padrinos de excepción, que dan prueba de su talento en las breves, pero certeras páginas introductorias al catálogo de la «mostra». Son, además, tres artistas creadores: un pintor como Juan Barjola, un poeta como Antonio Gamoneda y un todo terreno de las letras como Juan Cueto. Ellos han cumplido su cometido mucho mejor que si los encargados hubiesen sido críticos o historiado-
Los Cuadernos de la Actualidad
res del Arte, lo cual resulta tan lógico y natural como la vida misma.
Desde que lo conozco, Elías pinta casi siempre cabezas (normalmente una en cada lienzo), en un estilo muy personal; elaborado a partir de ciertos aspectos de movimientos como el expresionismo, el surrealismo o la abstracción; por su vigor, su misterio, su materia, su fuerza y su color ... Pero en los últimos tiempos las cabezas, más o menos claramente reconocibles para el espectador, han dado paso a unas rotundas formas ovaladas, a unos suntuosos abanicos, a unos inquietantes paisajes marinos y a unas esquemáticas formas arquitectónicas, irónicamente emparentadas con historias tan en boga como el eclecticismo y la posmodernidad.
De vuelta a mis ocupaciones normales (periféricas y provincianas) hago un repaso mental de lo visto en la galería madrileña. La exposición se abre con un grupo de cabezas (lretratos?) de brillante colorido e intención satírica, que forman el puente de enlace con su obra anterior y que, en algunos casos, se presentaban por partida doble: boceto y versión definitiva. Siguiendo este recorrido mental por la sala, aparecen luego, majestuosos y solemnes, casi místicos, los grandes óvalos llenando, con su misterio, la superficie rectangular de la tela e impresionando al espectador por el juego sutil de valorar con acierto los contrastes de color, en cuanto a tono e intensidad, o de ensombrecer el espectro de lapaleta hasta límites increíbles ...Sonríe luego el visitante ante la be-
101
lleza barroca de unos abanicos casi abstractos o ante el guiño cómplice y travieso, que el pintor hace a ciertos rasgos de la modernidad bien entendida, para sumergirse a continuación en una atmósfera inquietante, llena de presagios, con ecos de mar del norte o de lago suizo, en la que parece adivinarse un amanecer veneciano o un puente entre la niebla (n'est ce pas Monsieur Monet?) y terminar el recorrido con una vuelta a las formas ovaladas en cuyo interior aparecen, en esta ocasión, unos perfiles de reminiscencia levemente picassiana.
Hasta aquí hago la reseña de lo visto en la Galería Biosca de Madrid. Debo añadir que todos los cuadros están realizados con un evidente amor al oficio de pintar (lo que resulta muy de agradecer en estos tiempos de chafarrinón y chapuza), sin caer por ello en las ñoñerías académicas pues Elías, que utiliza en todo momento un lenguaje plástico vivo y actual, no se conforma con pintar cuadros técnicamente correctos sino que trata de infundirles siempre el máximo de fuerza y de expresividad. Al contemplarlos resulta evidente que se trata de obras creadas por un artista en plena forma. Rebosantes de vigor, de inventiva, de poesía, de ironía, de misterio, de amor, de humor, en definitiva ... de Arte. Fue una de las mejores exposiciones que pude ver en Madrid en los primeros días del año 1986 ... y eso que el pintor había decidido dejar en el banquillo series tan interesantes como las de los perfiles, los locos, los perros o los paisajes después de la batalla ...
Juan M. Monte
-
SUZ/O/SUZ, FRENTE A LA
ANTIPATIA DE
LOS CODIGOS
, La Fura deis Baus, Suz/o!Suz. D urante la primera quince-na de febrero La Fura -� dels Baus triunfaba en sBarcelona en un ámbito � casi exclusivamente juve- �
nil con el espectáculo que estrena- .::: ra meses antes en una antigua fu- � neraria madrileña. Con Suzlo/Suzla cartelera recupera el ventanal abierto a los valores perdidos del teatro.
Hay algo de pavoroso en una multitud que espera de antemano la sorpresa, aglomerándose en el centro más oscuro de una sala. Perfiles sigilosos como el tigre trepan por la estructura de mecano mientras curiosos artefactos Duchampescos van percutiendo un eco de jungla urbana y tecnológica. Los hombres se deslizan por las cuerdas, siluetas perfectas que funden la belleza y lo simiesco. Ha empezado el descenso a los infiernos, el siniestro viaje a la locura, al miedo, al aparente desenfreno y al deleite. Una cuidada estética de la agresión, en la que el gemido innato de la selva se genera desde la fría apoteosis del motor, y -lpor qué no?un cierto retorno a lo sublime.
Es difícil mantener la compostura cuando una víscera sanguinolenta te roza la mejilla o cuando una avalancha de motores te empuja hacia una multitud que todavía no ha encajado su función y se desplaza torpemente entre espasmos y risas, combinando brotes de pudor con ciertas ansias de supervivencia que le permitan esquivar tal embestida. De todas formas, se ha querido enfatizar demasiado sobre estos aspectos sensacionalistas del espectáculo que en realidad no rebasan lo anecdótico. Cierto es que el espectador es aparentemente perseguido con diversos artefactos, increpado con pedazos de pulmón, y en más de una ocasión mojado, pero, con todo, la agresión de Suzlo!Suz no es una agresión física. El espectador, esa masa obediente que intenta equilibrarse en un espacio que no consigue domi-
Los Cuadernos de la Actualidad
nar, es agredido con la imagen. Con el ritmo salvaje que determina el tiempo y lo retrasa o lo acelera. Con una estética cruel, doblemente agresiva por ser bella, y cuya dicotomía da sentido al espectáculo. Todo el juego descansa en lo aparente, en lo dual, en lo antagónico. Por de pronto, el espectáculo se reviste desde el principio de formas rituales en las que parece diluir la línea divisoria entre el actor y un receptor masivo que juega a creer «participar» activamente en él. Es ese grado de confusión tramposa lo que mantiene el climax casi agobiante de la obra. El espectador acepta la ritualización porque se ve implicado por estímulos directos no ficticios -más violentos y esenciales- con la misma complicidad. Lo que ocurre es que, no tratándose de un auténtico ritual, la complicidad es meramente receptiva y, pese a las pequeñas parcelas de libertad otorgadas, los aparentemente espontáneos movimientos del público vienen en todo momento determinados por el comportamiento premeditado de los extraños personajes.
Tras la función, uno de los actores me relacionaba el espectáculo entroncado dentro del sentir hispánico. El mismo que medio siglo atrás propusiera Don Ramón en Los cuernos de Don Friolera: «Si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética, sería un tea- -�tro heroico como la Ilíada. A falta ;;de eso, tiene toda la antipatía de �
, "los códigos, desde la Constitucion �a la Gramática.» .:::@
Esther Millán @
102
EL TERRIBLE
DESAFIO DE
LA FORMA
Witold Gombrowicz, Ferdydurke. Edhasa 1984.
E n el año 1937 aparecía en Varsovia «Ferdydurke» de Witold Gombrowicz. La literatura polaca sufría una renovación acelerada
y, con «Ferdydurke», seguirían este camino «Sanatorio bajo la clepsidra» de Bruno Schulz y «Adam Grymwald» de Tadeusz Breza. Con el paso del tiempo, el autor emigró a Argentina y «Ferdydurke» fue descubierta por sus contertulios porteños del café Rex. Editada en castellano en dos ocasiones, la versión corrió a cargo del propio Gombrowicz y un grupo de traductores dirigidos por Virgilio Piñera. La obra que llega ahora a nuestras manos es la publicada por Sudamericana en los años sesenta y sigue manteniendo el entusiasta prólogo de Ernesto Sábato y toda la frescura moderna de la virtualidad de un clásico.
Gombrowicz pasará a la historia de la literatura como un innovador y un demiurgo de la forma. Su teatro del absurdo es anterior a lonesco y Beckett, existencialista presartriano, el discurso de Gombrowicz, radicalmente antiromántico, suspendiéndose en los abismos de la inmadurez, la juventud, la inferioridad, y afirmando estos valores . frente a la madurez y lo superior, luchando contra todo proceso de formación, ejerciendo la crítica del absurdo infinito sobre el cauce de
-
la deformación, enunciando la grotesca del Absoluto. Pero Gombrowicz, a partir de estos valores nega0
tivos, enuncia un nuevo parámetro cultural, edifica una lógica creciente que se apodera del lector y le sumerge en los entresijos de unas relaciones muy simples, pero tan sutiles, que terminan construyendo una nueva concepción humana, «formándose». Gombrowicz es un moralista tremendamente cáustico.
Antes de esta obra, había publicado un libro de relatos, «Memorias del tiempo de la inmadurez» y la pieza de teatro «Yvonne, princesa de Borgoña». Ya en ellos mostraba un placer sobrehumano hacia la fealdad y el absurdo e iniciaba el conflicto del hombre con la forma.
«Ferdydurke» es, sin lugar a dudas, la obra núcleo y en ella expresa sus ideas centrales. En realidad, es un combate a muerte contra la forma-máscara.
Del resto de sus libros, sólo «Transatlántico», un panfleto antiromántico escrito al arrivar a Buenos Aires, consigue dar un nuevo toque de originalidad, una adicción diferente al corpus de «Ferdydurke». «Pornografía» (traducida en España como «La Seducción» (?) ) vuelve a repetir la dialéctica madurez-inmadurez y «Cosmos» -con esta obra le quitó de las manos a María Zambrano el Premio Internacional de Novela- es un juego de analogías y simetrías, una exploración en el mundo del caos que teje en paralelo la concepción de la novela policíaca como «una novela sobre la formación de la realidad», un tipo de conexión que ya surgía en «Ferdydurke» en el maravilloso capítulo que narra el duelo entre el profesor de Análisis y el de Síntesis.
Escribirá Gombrowicz en el Prefacio a «Pornografía»: «Ferdydurke es sin duda mi obra fundamental, la mejor introducción a lo que soy y represento». Y en el «Diario»: «Ferdydurke» es existencial hasta la médula ... en este libro resuenan «Fortissimo» casi todos los grandes temas existenciales: devenir, creación de mí mismo, libertad, angustia, nada ... sin hablar de la
-
técnica. Con frecuencia, el efecto está subrayado por el recurso anafórico; un ejemplo:
No hay un instante que no pueda ser el cráter del Infierno. No hay un instante que no pueda ser el agua del Paraíso. No hay un instante que no esté cargado como un arma. En cada instante puedes ser un Caín o Sidharta, la máscara o el rostro. En cada instante puede revelarte su amor Helena de Troya. En cada instante el gallo puede haber cantado tres veces. En cada instante la clepsidra deja caer la última gota.
(Doomsday)
El pasaje permite observar, además, cómo el prologuista y el poeta se prestan mutuamente imágenes y las reciclan continuamente. En especial las dos primeras líneas son un desarrollo de una de las citadas ideas claves del prólogo: cualquier día puede ser asombroso. Por otro lado, puede notarse en estos poemas, que son meras congregaciones de imágenes sueltas, una curiosa supervivencia (por vía inversa) del tantas veces invocado «fantasma ultraísta» de sus primeros años y del devoto estudioso de las kenningar nórdicas, esas imágenes analíticas y sobrias que son todo un modo de ver el mundo.
La obra de Borges constituye un sistema perfectamente orgánico, un orden ahora cerrado que prácticamente no consiente la intrusión de elementos nuevos: funciona co- "' mo un mecanismo de ecos, pará- ·� frasis, autorreferencias y variantes � de lo mismo. En «La trama» las § líneas finales nos repiten una ima- � gen privilegiada de Borges: «No � hay una sola de esas cosas perdidas @
Los Cuadernos de la Actualidad
táfora panteísta de la búqueda de Dios («Hay quienes lo han buscado en un pájaro, que está hecho de pájaros») alude, claro está, al Simurg, alegoría recurrente en sus narraciones y ensayos.
Esta poesía se basa en el recuerdo y en el placer del recuerdo; en gran medida hace del lector un memorioso, capaz de reactivar lo que Borges ya ha dicho otras veces. En algunas instancias, el lector puede
que no proyecte ahora una larga Borges" sombra y que no determine lo que haces hoy o lo que harás mañana». Un pasaje de «Elegía» («Ginebra te creía un hombre de leyes, un hombre dictámenes y de causas ... ») parafrasea otro, famoso, del «Poema conjetural». Lo que dice ahora en «La suma» lo ha dicho Borges mil veces con mínimas variantes: «En el preciso instante de la muerte/ descubre que esa vasta algarabía/ de líneas es la imagen de su cara». En otros textos pasa lo mismo: la línea «Ha soñado que alguien lo sueña» proviene directamente del cuento Las T"Uinas circulares; la me-
tener la impresión de que Borges no se repite porque se recuerde, sino porque ha olvidado. Eso explica insistencias mecánicas como las menciones a Uxmal, que se prodigan en varios textos, o duplicaciones de lo que es esencialmente la misma imagen («una terca neblina luminosa» en la p. 59 y «La niebla tenuamente luminosa» en la p. 73). Hay de vez en cuando una fatiga del verso, un vano afán de animar lo que la tradición ya ha convertido en fórmula: rosas, jardines, atardeceres, viejos libros desfilan una y
104
otra vez en Borges, confirmándonos que es el poeta más anacrónico (o, tal vez, acrónico) de la lengua. Un poeta que se ha abstraído del mundo y sólo contempla sus arquetipos. El mismo lo dice en la voz del maestro de «Otro fragmento apócrifo»: «Suelo hablar en parábolas para que la verdad se grabe en las almas».
Pero aun con esas ocasionales limitaciones inherentes a su arte, hay páginas notables. En «Cristo en la cruz» y en «Triada» ( donde figuran César y Carlos 1), parte de situaciones remotas en el tiempo y sabiamente desemboca en una nota personal (su dolor presente, el alivio presentido de la muerte), pero se detiene justo antes de caer en el patetismo. El mismo proceso se presenta en «Elegía de un parque», que comienza con la inevitable mención del laberinto para culminar en el parque ya perdido «que conmemoran estos versos», y que contiene un verso perfecto porque es verdadero: «ya somos el pasado que seremos». La misma celebración nostálgica de lo que ya no es se encuentra en su evocación de Enrique Banchs («un hombre que se pierde entre la gente,/ nos ha dejado cosas inmortales») y en «Posesión de ayer», que termina con una nota de contenida desolación: «No hay otros paraísos que los paraísos perdidos». Pero el momento más revelador del libro debe estar en el último texto, que da título al volumen. Los conjurados son un conjunto de hombres que «han tomado la extraña resolución de ser razonables» y fundar, en el corazón de Europa, una nación dividida entre razas, lenguas y religiones diferentes: Suiza. Borges recuerda que los cantones son veintidós y que el último es Ginebra, «una de mis patrias». Los versos finales proponen una especie de utopía política: la de que todo el mundo sea suizo, regido por «una torre de razón y de firme fe». Pero esta visión es una vuelta al pasado, a los años ginebrinos de Borges, donde fue joven, fue feliz y descubrió la literatura en la biblioteca de su padre. Así, recuerda otra realidad perdida y confirma su sospecha de que, por increíble que parezca, el Borges de ahora es el mismo de ayer porque la historia -que es cambiono pasa de ser algo banal.
José Miguel Oviedo