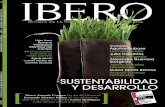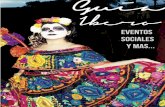Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - INICIO
Transcript of Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - INICIO





Antes de hablar de la evolución del Servicio deCirugía Plástica en el Hospital General de Méxicodebo aclarar que no pretendo hacer un análisis histó-rico formal. Carezco de la formación de historiador yno tengo a mano los documentos generados duranteese medio siglo. Mi participación personal en ese pro-ceso, por otro lado, invalida cualquier intento de jui-cio crítico. Asumo el papel de cronista; del que hatomado parte en un proceso y dejo para los profesio-nales de la historia, cuando haya transcurrido mastiempo, la evaluación final. Omitiré mencionar por sunombre a los participantes de esta aventura porque, através de los años, han colaborado o estudiado connosotros un gran número de médicos, hombres ymujeres, que sería largo enumerar pero, principal-mente, porque me da temor omitir el nombre de algu-no entre tantos amigos con quienes me unen lazos deafecto y respeto.
Dado que el grupo de Cirugía Plástica participóactivamente en la enseñanza de post-grado debo seña-lar brevemente algunos antecedentes. El HospitalGeneral de México fue construido los primeros añosdel siglo XX siguiendo el modelo europeo de múlti-ples pabellones aislados rodeados de jardines dentrode un gran predio que ocupaba varias manzanas de laciudad. Para mediados del siglo el modelo había supe-rado; se habían estructurado las especialidades queeran ejercidas por los profesores y jefes de los servi-cios con mayor o menor éxito.
Hacía 1946, fecha en que obtuve el título de Médi-co Cirujano, el aprendizaje de post-grado se llevaba acabo con el sistema tutelar. El joven médico que dese-aba aprender más o dedicarse a una especialidad debíaacercarse a alguno de los profesores, jefes de los ser-vicios, que lo aceptaban como aspirante ad honorem.No existían programas estructurados ni había manera
de predecir la duración de la enseñanza, ni el nivel dela misma. Aún cuando ese método produjo muchosmédicos notables, la calidad del producto final erairregular.
Interesado en la cirugía tuve el privilegio de iniciarmi formación bajo la tutela de Don Mario VergaraSoto, un profesor inteligente, enormemente estudiosoy disciplinado, teniendo como objetivo ser CirujanoGeneral. Cinco años más tarde volvió al hospitalAlfonso Serrano quien había iniciado su formaciónquirúrgica en el mismo servicio y completado su edu-cación como Cirujano Plástico en los E.E.U.U. Era uncirujano excepcionalmente hábil e imaginativo queestimuló mi interés por la Especialidad y me enseñólos primeros pasos.
No habiendo en México Servicios de Cirugía Plás-tica en ninguno de los hospitales de enseñanza, viajé alos Estados Unidos en 1952 para hacer una Residenciade la Especialidad en la Universidad de Texas, en Gal-veston, bajo la guía del Profesor Truman Blocker.
Volví al Hospital General en 1954, hace ahora 50años, a trabajar como Médico Adscrito, puesto quehabía obtenido por oposición algunos años antes. Eltrabajo se limitó a partir de esa fecha, exclusivamentea Cirugía Plástica. El Hospital General es un hospitalde concentración; tenía en ese tiempo mas de 1200camas con una afluencia de pacientes provenientes detodo el país presentando la más variada patología,incluyendo toda clase de malformaciones congénitas,secuelas de trauma y de quemaduras, tumores detodos los tipos, lesiones de la mano, etc.
Aún cuando no existía un pabellón destinado a laCirugía Plástica, Alfonso Serrano y el que escribe tuvi-mos la oportunidad de adquirir una experiencia consi-derable gracias a la generosidad de muchos de nues-tros antiguos profesores que nos permitieron ingresar
CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cincuenta años del servicio de CirugíaPlástica del Hospital General de
México. La crónica de una aventura
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 171-174
??
Ortiz Monasterio, F. Ortiz Monasterio, F.

pacientes en sus respectivos servicios. Al cabo dealgún tiempo disponíamos de un buen número decamas desperdigadas por todo el enorme hospital. Sehacía cirugía de tumores de piel en el Servicio de Der-matología; reconstrucciones mayores en la Unidad deOncología; trabajando y también aprendiendo en losServicios de Oftalmología, Otorrinolaringología,Ortopedia, Urología y Cirugía Vascular. Estos fueronlos inicios del trabajo multidisciplinario que habría deser la característica del grupo en el futuro.
En ese tiempo se empezaba estructurar la enseñan-za de post-grado a través de la División de EstudiosSuperiores de la Facultad de Medicina de la Universi-dad Nacional Autónoma de México. Existían cursosde adiestramiento en diversas especialidades las cua-les se impartían en el hospital durante las mañanascon duración de 4 horas diarias durante 2 años. Laenseñanza era principalmente teórica y la participa-ción de los alumnos en las actividades clínicas eramínima. Siguiendo la tradición universitaria se ense-ñaba la Patología, la Embriología, la Farmacología yotros conocimientos básicos de cada especialidad y elresto del programa era como el índice de un libro detexto de la disciplina correspondiente.
Existía el antecedente de una Residencia Generalde Medicina y Cirugía y Gineco- Obstetricia de tiem-po completo con duración de 2 años para médicosrecién graduados.
Por el volumen de trabajo hospitalario que requeríade más colaboradores y el interés de organizar laenseñanza de la Cirugía Plástica, se entablaron pláti-cas con la División de Estudios Superiores propo-niendo una Residencia tiempo completo de 3 años,después de 2 años de Cirugía General.
Este esquema no estaba contemplado y se nosinformó que podíamos seguir adelante pero oficial-mente sería reconocida solo como otro Curso deAdiestramiento. Acordamos que la Residencia Gene-ral ya existente sería el requisito previo para accedera la Residencia de Cirugía Plástica. Como inicialmen-te pensábamos recibir un alumno solamente se nosinformó que para tener aval universitario era necesa-rio tener un mínimo de 5 alumnos.
Se inició la Residencia en Cirugía Plástica conGustavo Barrera que había ya completado la Residen-cia General en el mismo hospital. Tres años mas tardeteníamos ya 5 Residentes y obtuvimos el reconoci-miento universitario y el nombramiento correspon-diente como Profesores.
El sistema de Residencia de tiempo completo nonos eximía de llenar el rígido programa de créditosestablecido para los cursos de adiestramiento. Otro delos obstáculos era obtener plazas remuneradas paralos Residentes así como las habitaciones y alimentos
que el hospital ofrecía. Pasados los años el programaadquirió una estructura sólida recibiendo cada año 5Residentes de los cuales 3 eran mexicanos y 2 extran-jeros para hacer un total de 15 alumnos.
Conviene decir que no inventamos nada. El progra-ma fue organizado copiando el sistema de Residentesde EU. Básicamente el más experimentado enseña almás joven. Los alumnos participan activamente en lasactividades clínicas; asisten en las operaciones; ope-ran asistidos por los profesores y finalmente solosbajo supervisión. El objetivo era formar cirujanos.Simultáneamente se van enseñando los conocimien-tos teóricos y se estimula la creatividad en las discu-siones académicas.
También es necesario decir que la Residencia deCirugía Plástica del Hospital General fue la primeraResidencia de Especialidad dentro del programa post-grado de la UNAM y sirvió de modelo para muchasotras.
Pasaron algunos años para lograr obtener un pabe-llón exclusivo para nuestro Servicio. Finalmente selogró y se fue adquiriendo equipo dentro de las limi-taciones económicas de la Institución. Recuerdo lasprimeras reuniones de la Clínica de Labio y Paladarcon el grupo de ortodoncistas, foniatras y psicólogoscon mínimo equipo. Ante la necesidad de ampliarnuestras facilidades de ortodoncia cometimos un roboespectacular que nosotros calificamos como translo-cación. Aprovechando un receso en el trabajo del hos-pital por reformas arquitectónica transportamos un finde semana una unidad dental completa nueva deldepartamento dental y la instalamos en el Servicio deCirugía Plástica lo que ocasionó un fenomenal dis-gusto del jefe del servicio despojado.
La demanda de tratamiento para malformacionescongénitas tuvo un crecimiento importante. Preocupa-dos porque los pacientes no acudían en edad tempra-na se inició un programa en los años sesenta quedenominamos la Unidad Móvil, transportando a ungrupo de cirujanos, anestesiólogos, ortodoncistas yfoniatras a pequeñas ciudades en el interior del paíspara operar niños con fisuras labio palatinas. Losobjetivos eran además de servir a los pacientes,fomentar la educación médica de la población. Aque-llas memorables sesiones de trabajo por 15 ó máshoras en el estado de Chiapas y más tarde en otroslugares contribuyeron a la mística del grupo y sirvie-ron de base para algunas publicaciones.
Este programa se ha continuado ininterrumpida-mente y es en la actualidad un programa nacional acargo del Sistema de Salud que brinda atención a milesde pacientes cada año no solo de cirugía plástica.
Las primeras comunicaciones de Paul Tessier en1968 conmocionaron el mundo de la Cirugía Plástica.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Ortiz Monasterio, F.
172

El grupo del Hospital General tenía entonces la expe-riencia y madurez suficiente para emprender el trata-miento de las grandes malformaciones craneofaciales.Con la ayuda de los ingenieros del Campus Universi-tario se diseñó un programa de adiestramiento para ungrupo multidisciplinario integrado por cirujanos plás-ticos, neurocirujanos, ortodoncistas, oftalmólogos,internistas, genetistas, radiólogos, anestesiólogos ypsicólogos que permitía a todos sus integrantes fami-liarizarse con esta nueva subespecialidad.
Se obtuvieron recursos fuera del hospital para com-prar equipo, se cortaron innumerables cráneos y seensayaron los procedimientos en cadáver. Nació así laClínica de Cirugía Craneofacial. Cinco meses mastarde, en un miércoles memorable, se llevó a cabo conéxito la primera intervención, una osteotomía LeFortIII que entonces nos pareció complicadísima y requi-rió 10 horas de trabajo. Los resultados se discutieronen la Clínica del siguiente martes y a partir de esafecha, se operó semanalmente un caso de Síndromede Apert, Crouzon, hiperteleorbitismo o alguna otramalformación craneofacial.
Este proyecto demandaba un esfuerzo considera-ble a todo el personal del servicio, algunas vecesmás allá de los recursos del hospital. Al no tener unlaboratorio adecuado durante la noche fue necesariocontratar un mensajero con su motocicleta que lleva-ba los productos a un laboratorio privado para anali-zar gases en sangre comunicando los resultados tele-fónicamente. Estos eventos, por fatigosos que fue-ran, contribuyeron también a configurar la místicadel servicio.
La cirugía craneofacial siguió desarrollándose. Seadquirió una muy considerable experiencia. Se afina-ron y modificaron las técnicas, se produjeron resulta-dos predecibles y se redujeron las complicaciones.
Simultáneamente se desarrollaron muchos otroscampos, entre otros, la Cirugía Maxilofacial y Ortog-nática y la Microcirugía. Recuerdo a Nicolás Sastréhaciendo anastomosis microvasculares en 1975 conun pequeño microscopio de fabricación brasileira queobtuvimos por alguna donación. La experiencia
adquirida entonces formó parte de la enseñanza detodos los Residentes a partir de esa fecha.
Los contactos establecidos a través de las publica-ciones científicas y participaciones en congresos delos miembros del equipo de Cirugía Plástica atrajerona muchos visitantes extranjeros inicialmente españo-les, italianos y latinoamericanos, más tarde francesesy norteamericanos. Estos contactos ampliaron elpanorama de ambos grupos, de los visitantes y de losanfitriones y produjeron relaciones académicas yamistosas de gran valor.
El crecimiento de la ciudad de México y del paísprodujo cambios en nuestro equipo. En 1977 un grupode nosotros cambiamos de sede e iniciamos un nuevoy exitoso programa en el Hospital General “ManuelGea González”. Otro grupo se quedó en el HospitalGeneral encabezado por el Dr. Enrique Margarit. Losque ocuparon la jefatura posteriormente: Sergio Zen-teno, Nicolás Sastré y Carlos del Vecchyo y sus cola-boradores han continuado la tradición de excelencia;llevan a cabo hasta la fecha un trabajo impecable yconducen un excelente programa de post-grado enCirugía Plástica.
Con la perspectiva de la distancia podemos ahoraver las consecuencias de aquella aventura iniciadahace 50 años con más entusiasmo que sabiduría. Hayprogramas de Residencia de todas las especialidades;los de Cirugía Plástica se han desarrollado en diferen-tes centros hospitalarios de todo el país; los progra-mas están sujetos a revisiones y deben llenar requisi-tos establecidos por las universidades a las que estánafiliados. Se forman los Cirujanos Plásticos que lapoblación requiere. En mi caso particular que tuve laoportunidad de particpar en este proceso desde su ori-gen tengo conciencia de la deuda contraída con elHospital General que me permitió desarrollarme pro-fesionalmente.
A todos aquellos profesores y alumnos que en dife-rentes épocas trabajaron en este proyecto les agradez-co que me hayan permitido compartir con ellos estamaravillosa aventura.
Cincuenta años del servicio de cirugía plástica del Hospital General de México. La crónica de una aventura
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
173

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 175-182
Key words Vertical mammaplasty
Código numérico 5210
Palabras clave Mamaplastia vertical
Código numérico 5210
La mamoplastía de reducción ideal es aquella quecrea una mama bella, con buena proyección, que per-manece por largo tiempo y con la menor cicatriz posi-ble. En este articulo se presenta nuestra experienciade 10 años con la técnica de mamoplastía vertical rea-lizada por los autores sobre la base de los trabajospublicados por Lassus, Bozola y Lejour, lo que hadado por resultado una técnica que posee las ventajasde cada una de ellas, como es el obtener mamas conmejor proyección y resultados mas duraderos, preser-vando la inervación e irrigación del complejo areolapezón, aun en resecciones mayores a los 1000 grs.;una cicatriz corta que posibilita utilizar bikinis peque-ños o escotes amplios, y disminuye las posibles des-ventajas o aspectos de pobre aceptación como son, lafalta de proyección del polo superior por sobre-resec-ción, la necesidad de liposucciónar la mama, quepuede ocasionar seromas además de calcificacionespost operatorias diseminadas en el tejido que enmas-carasen algún proceso oncológico. Con las modifica-ciones realizadas resulta además una técnica con unacurva de aprendizaje menos azarosa.
Diez años de mamoplastia vertical enel Hospital General de México
Resumen Abstract
A ten years experience with verticalmammaplasty in the Mexico General Hospital
Espinosa Maceda, S.*, Ugalde Vitelli, A.*
* Médico Especialista Servicio de Cirugía PlásticaMedicina Privada y Mutua Montañesa. Santander. España.
All plastic surgeons agree that the ideal breastreduction should create a long lasting beautiful breastwith minimal scar. Nowadays, surgeons are able toproduce those ideal results with vertical mamma-plasty
In this article we are going to discuss our ten yearsexperience with vertical mammaplasty. This paper isbased on Lassus, Bozola and Lejour works, the finalresult with this techniques, has many advantages likethat .the skin design is adaptable for any kind of bre-ast, it’s a superior pedicle technique, where the largerbreast the wider the pedicle is, the mammary gland isshaped independently of it’s skin envelop and produ-ce long lasting projection breast with minimal scar.Some controversial points are avoided like suctionlipectomy, because of the possibly calcifications thatcould hide some oncologic process, Finally we cansay that the learning curve is easy with this technique.
Espinosa Maceda, S.

Introducción
A través de los años, la mamoplastía vertical hatomado un lugar cada vez mas importante en el varia-do grupo de técnicas para el tratamiento de las mamashipertróficas y/o ptósicas, prueba de ello son las másde 20 referencias bibliográficas encontradas en tansolo los dos últimos años (1), trabajos en los que serealizan variaciones a la técnica original descritacomo mamoplastía vertical en 1964 por Lassus (2,3),mas tarde popularizada por Lejour (4,5), modificacio-nes que van desde la formación de colgajos dérmicosinfra-areolares basados en pediculo superior paradarle soporte a la mama como el descrito por Exner(6), hasta modificaciones en los tipos de liposuccióncomplementaria. Es así que siendo una técnica degran actualidad y aceptación damos a conocer nuestraexperiencia a través de 10 años, con las modificacio-nes efectuadas en base a la combinación de las técni-cas publicadas por Bozola, Lassus y Lejour.
La técnica tiene muchas ventajas, siendo las princi-pales: 1.-El diseño cutáneo dependerá del volumen aretirar, como lo demostró Lejour (4,5); 2.- Al no adop-tar un patrón rígido preestablecido, como el de Wise(7), su diseño se adaptara al tamaño de la glándula:cuanto mayor es está y por lo tanto mayor su resec-ción, más ancho será el pedículo, concepto preconiza-do por Georgiade (8) refiriéndose al pediculo inferior,y totalmente aplicable al pediculo superior, lo queaunado a un pedículo dermo glandular de 6 cm deespesor, permite la elevación del complejo areola-pezón más de los 12 cm. recomendados para las téc-nicas de pedículo superior que utilizan el patrón deWise (9).
Bozola (10) considera que existen cuatro tiposdiferentes de glándula mamaria tomando como puntode partida una estructura tridimensional en forma decono truncado, lo que hace la resección de la mamamuy dinámica, ya que la misma será de acuerdo a suclasificación: si la mama tiene dimensiones adecua-das y únicamente se encuentra ptósica solo se reque-rirá de ajuste cutáneo y armado de la misma en formacónica o con la interposición de un colgajo glandularde base inferior que se fija a nivel de la segunda cos-tilla para dar volumen al polo superior (Fig. 1A); unacuña central y resección de la base para las mamasanchas y altas (Fig. 1B); en las mamas anchas de altu-ra normal, se reseca una cuña central (Fig. 1C); yresección de la base en caso de mamas altas y estre-chas (Fig. 1D)
Con nuestra propuesta de técnica quirúrgica tam-bién obtenemos el ideal de cualquier técnica demamoplastía que es la restauración de la forma y loca-lización de la glándula, así como la obtención de un
volumen adecuado a los deseos de la paciente; unatécnica que ofrece seguridad en la viabilidad del com-plejo areola pezón y cuyo armado, al ser indepen-diente del diseño cutáneo, nos proporciona una ade-cuada proyección del polo superior a largo plazo. Sidicha técnica quirúrgica se aúna a una cicatriz cortapoco visible, los resultados siempre serán mucho mássatisfactorios para nuestra paciente.
Material y Método
Selección de pacientesLas candidatas ideales serán todas aquellas pacien-
tes que deseen disminuir o colocar su senos en posi-ción normal cuyo índice de masa corporal (IMC) seamenor de 30 (IMC = peso Kg. /estatura en metros alcuadrado), o sea que no sean obesas, y que no seanfumadoras crónicas.
Diseño CutáneoSe realiza en base a lo reportado por la Dra. Lejour
(4,5) con lo cual se limita el tejido a resecar. Con lapaciente de pie o sentada se determina el nuevo puntodel complejo areola pezón a la altura del surco sub-mamario, se traza la línea media de la glándula desdela clavícula hasta por debajo del surco submamario; acontinuación, elevando manualmente la glándula a suposición normal, se desplaza ésta lo mas medialmen-te posible y se traza la línea lateral que se unirá con lalínea media mamaria por debajo de la clavícula y delsurco submamario; de igual forma se moviliza lamama lo más lateralmente posible y se traza la líneaque limitara la resección medial, con lo que se obtie-ne un rombo dentro del cual se delimitará el tejido adesepitelizar y resecar. A partir del punto marcado enla línea media para el complejo areola pezón se trazaen forma de semicírculo o elipse , lo que será su
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Espinosa Maceda, S., Ugalde Vitelli, A.
176
Figura 1. Clasificación de Bozola. A) mama con ancho y alto adecuados;B) mama mas alta y ancha y requiere resección en cuña medial y de subase; C) mama ancha que requiere para resección de una cuña central; D)mama de base estrecha y muy alta que sólo requiere resección de su basesin cuña central.

nuevo sitio, el cual podrá medir entre 14 – 18 cm. deperímetro según la flaccidez del tejido mamario.Deberá tenerse cuidado de que la línea trazadamedialmente no se ubique a menos de 9 cm de la líneamedia torácica, (8cm para pacientes de menos de 150cm de talla.), para evitar pezones muy mediales
Técnica QuirúrgicaCon la paciente en decúbito dorsal, se tatúa todo el
diseño, incluyendo el complejo areola pezón con undiámetro de 45mm. Se desepiteliza el colgajo superiorhasta 2 cm por debajo de lo que será el nuevo com-plejo areola pezón, se incide el resto del diseño con 1cm. de profundidad y, siguiendo la técnica del Bozo-la (10), se coloca una pinza de Allis en el puntomedial más alto del tejido desepitelizado, se traccio-na, y con esta maniobra se forma el cono (Fig.2), posi-ción que se mantendrá para la resección, fijación yarmado de la mama; a continuación con otra pinza deAllis aplicada sobre el tejido glandular que será rese-cado, se tracciona horizontalmente para poder retirar-lo en forma de quilla, se identifica la fascia pectoral yse separa la glándula mamaria de la misma para per-mitir la movilización de esta última; se mide la alturadel parénquima mamario que deberá ser idealmente 6cms..(+ / - 1) ya que esto nos dará la altura final de lamama. Una vez marcados los 6 cms, en el parénqui-ma mamario se reseca el excedente en forma de cuñahorizontal. Terminada la resección de tejido se proce-de a conificarlo; se coloca una tijera de mayo a nivelde la línea media mamaria y se lleva al punto más altode fijación donde iniciamos la unión de la columnamedial con la lateral, fijando el primer punto a nivelde la segunda costilla con sutura nylon dos ceros osimilar. (Fig. 3) continuando la aproximación de lascolumnas medial y lateral a nivel de su base y poste-riormente a se va ascendiendo entre las columnascolocando algunos otros puntos, de manera que antesdel cierre cutáneo ya tenemos una forma de cono trun-
cado sostenido por puntos intraglandulares y de la fas-cia superficial, de acuerdo a lo descrito por Lockwo-od (11), lo que nos da la forma de cono sin el cierrecutáneo (Fig. 4). Tratándose de una mamoplastia dereducción en este momento observamos que fuera delo que será el cono glándular, se observa tejido pordebajo del nuevo surco, tejido que se resecara paradejar el grosor del colgajo igual al de la pared toráci-ca, detalle que no es contemplado en ninguna otra téc-nica y nos ofrece la ventaja de neoformar el surcosubmamario. Se coloca sonda de drenaje cerrada; serealiza una jareta en lo que será el sitio del complejoareola-pezón para obtener un diámetro entre los 38 y45 mm., según el tamaño de la mama, con suturaabsorbible (Monocryl o PDS) para disminuir la ten-sión y lograr cicatrices mínimas; debemos aclarar quecuando el complejo areola-pezón migrará más de 8cms. es necesario realizar cortes verticales dérmicoscuya longitud no deberá rebasar la mitad del comple-jo areola pezón a nivel de los bordes lateral y medialdel pediculo desepitelizado, para desplazarlo fácil-mente.
Diez años de mamoplastia vertical en el Hospital General de México
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
177
Figura 2. Conificación de la mama.
Figura 4. Conos mamarios formados sin el cierre cutáneo
Figura 3. Punto más alto de fijación del tejido mamario donde se coloca elprimer punto entre las columnas lateral y medial y se fija a la fascia pec-toral

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Espinosa Maceda, S., Ugalde Vitelli, A.
178
Figura 5. Despegamiento de los bordes cutáneos con el cono glandular yaarmado justo antes de cerrar la piel.
Figura 6. Sutura intradérmica colocada en la mama derecha y ya traccio-nada en la mama izquierda.
Figura 7. Caso 1 paciente de 35 años con hipertrofia mamaria bilateral: mama derecha más ancha y larga A, B preoperatorio; C, D seis meses despuésde la cirugía; E, F cinco años de post operatorio.

Finalmente los colgajos cutáneos medial y lateralse disecan con un espesor de 0.5 a 1 cm. según laconstitución de la paciente (Fig.5) y se suturan consutura intradérmica continua, que se reducirá por trac-ción a un máximo de 6 cms .de longitud (Fig.6 )
Al final se coloca un brassier de microporo sobre lamama sin tracción o tensión cutánea, lo que ayudará areducir el edema postoperatorio y a formar el nuevosurco; dicho vendaje se retira y cambia a la semanapara remplazarlo con microporo únicamente a niveldel nuevo surco submamario por 15 días más.
Resultados
El rango de edad de las pacientes operadas fue delos 18 a los 53 años.
La combinación de técnicas nos ha permitidomanejar volúmenes de resección mamaria muyamplios, que han variado entre 150 y 1500 gr pormama; en el 70% de los casos la resección fue entre380 y 850 grs.; en el 15% de los casos se efectuó mas-topexia sin resección de tejido.
La ventaja que ofrece el pedículo superior, al sermás ancho cuanto más grande es la mama, es la segu-ridad en la migración del complejo areola-pezón y nohemos observado en nuestros casos sufrimiento onecrosis del mismo; las cicatrices al no haber tensióncutánea por el armado intraglandular y de la fasciasuperficial de la mama, habitualmente son de buenacalidad.
Las complicaciones más frecuente han sido asime-tría discreta de las mamas en el 15% de los casos,necesidad de corrección de la cicatriz vertical cuandoésta pasa el surco submamario o existe hipertrofia dela misma en su porción inferior a nivel del nuevosurco submamario, en un 7% de los casos. Dospacientes que deseaban menor volumen fueron rein-tervenidas. Fuera de estas complicaciones el resto hansido pequeñas dehiscencias que no necesitaroncorrección, no tenemos casos de seromas o hemato-mas.
De las de 321 pacientes operadas a lo largo de 10años presentamos varios casos representativos de lasbondades de esta técnica (Fig. 7-8).
Discusión
La mayoría de las técnicas quirúrgicas basan susoporte en la dermis, o el brassier cutáneo, lo que dacomo resultado poca duración en la proyección de lamama, pues el soporte de la glándula al ser única-mente cutáneo permite la elongación de la piel por elpeso de la misma, apareciendo una pseudoptosis porla presencia de mayor volumen en el polo inferior. Por
el contrario, cuando manejamos en forma indepen-diente el cono glandular de su cubierta cutánea, obte-nemos la gran ventaja de una proyección mamariaadecuada con mayor duración por los puntos intra-glandulares y de la fascia superficial que arman lamama así como su fijación a la pared torácica antes decerrar la piel, lo que además permitirá un cierre cutá-neo sin tensión, uno de los mayores coadyuvantes enla formación de la cicatriz hipertrófica. Debemosrecalcar que en esta técnica realizamos un despega-miento de la glándula del músculo pectoral para podermovilizar adecuadamente tanto la porción lateralcomo medial de la misma y así conificarla adecuada-mente, en contra de lo que preconiza Lassus (2,3)quien prefiere resecar únicamente una cuña central yno disecar el tejido mamario. Dado que conocemosque este tipo de armado puede ocasionar calcificacio-nes postquirúrgicas en los puntos de sutura las pacien-tes según su grupo de edad son enviadas a ultrasonidomamario o mamografía preoperatoria y entre los seismeses y un año de operadas, para que sirva de base ensu examen mamario a futuro.
El manejo de la mamoplastia vertical de esta formanos permite controlar el miedo de una sobreresecciónglandular pues al trabajar la mama conificándola,siempre se mantiene una estructura tridimensional sinnecesidad de sentar a la paciente durante la cirugía,permitiendo valorar el tejido resecado y lo que es másimportante, el tejido remanente observando el volu-men del polo superior, lo que evitara una pobre pro-yección del mismo en el postoperatorio tardío; al limi-tar la dimensión vertical de la glándula y la formaciónde un nuevo surco por la resección del tejido glandu-lar excedente que hacemos una vez formado nuestrocono, evitamos la excesiva longitud del polo inferiorde la glándula, lo que evita aun con el paso del tiem-po, complejos areola pezón desplazados superiormen-te y mirando hacia arriba. Hemos encontrado a lolargo de los años que las mamas más bonitas y queperduran por más tiempo son aquellas cuya altura delparénquima mamario no va mas allá de los 7 cm., porlo que hoy en día, como mencionamos en párrafosanteriores, la altura de parénquima glandular ideal esde 6 cms (+ / - 1)
Si bien nunca se efectúa liposucción en la mamapor el temor de sobreresección de volumen principal-mente en el polo superior, o de ocultar algún procesooncológico por las calcificaciones que pudiesen ocu-rrir, esto nos ha traído el beneficio de no tener sero-mas o hematomas como los referidos en las series deLejour (5) y Berthe (12) entre otras.
En caso de que la cicatriz se elonge y quede pordebajo del surco o presente hipertrofia en su porcióninferior secundaria al plegamiento para reducir la
Diez años de mamoplastia vertical en el Hospital General de México
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
179

cicatriz, puede ser corregida mediante una pequeñaresección horizontal seis meses después, bajo aneste-sia local, lo que origina una T de brazos cortos.
La forma que se obtiene inmediatamente es la deuna mama muy llena en su polo superior y un tantoplana en su polo inferior, a los dos meses de promediotenemos ya una forma armoniosa de la mama que seprolonga mucho tiempo, en tanto la paciente utiliceun soporte adecuado al hacer ejercicio y evite modifi-caciones significativas en su peso corporal
Es importante hacer notar que a pesar de ser unatécnica de pediculo superior y aun en resecciones demas de 1000 gr. por mama, nunca se ha presentadonecrosis o sufrimiento del complejo areola-pezón apesar de que en el Servicio existen cirujanos en for-mación que pudiéramos considerar manos inexpertas,
Conclusiones
El realizar la combinación de técnicas de mamo-plastía, con algunas pequeñas adiciones, nos ha per-mitido adoptar lo mejor de cada una de ellas, lo queha redundado en: una técnica fácilmente reproducible
aun en manos inexpertas, con una curva de aprendi-zaje más breve, la obtención de mamas con una formacónica y proyección adecuada del polo superior quese mantienen a largo plazo en comparación con otrastécnicas, lo que permite la migración del complejoareola-pezón mas de 15 cms. aun con reseccionesmayores y cicatrices menos evidentes; en caso de sernecesario permite una reintervención cuando lapaciente desea un menor volumen; ha mostrado seruna técnica segura y con gran satisfacción de laspacientes, sin embargo no debemos olvidar que eléxito de toda cirugía incluida la mamoplastía vertical,dependerá del cuidado del cirujano en el diseño y eje-cución de la técnica, pues son los pequeños detalleslos que diferencian una cirugía de resultado promediode una cirugía de resultados óptimos.
Dirección del autor
Dra. Silvia Espinosa MacedaGonzáles de Cossió 353-2º pisoCol. De Valle C.P. 3100México, D.F. México
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Espinosa Maceda, S., Ugalde Vitelli, A.
180
Figura 8. Hipertrofia de mamas en paciente de 40 años. A, B preoperatorio; CD postoperatorio de seis años de evolución.

Bibliografía
1. “Vertical Mammaplasty” http /wwwgateway.ovid.com/ovid web2. Lassus C. “A 30 Years Experience with Vertical Mammaplasty”.
Plast. Reconstr. Surg. 1996; 97(2):373.3. Lassus C. “Updated On Vertical Mammaplasty”. Plast. Reconstr.
Surg. 1999; 104 (7):2289.4. Lejour M. “Vertical Mammaplasty and Liposuction of the Breast”.
Plast. Reconstr. Surg. 1994; 94(1) :100.5. Lejour M. “Vertical Mammaplasty: Early Complications after 250
Personal Consecutive Cases”. Plast. Reconstr. Surg. 1999;104(3):764.
6. Exner K. “Dermal Suspension Flap In Vertical-Scar ReductionMammaplasty” Plast. Reconstr. Surg 2002; 109(7):2289.
7. Wise R.J. “ A Preliminary Report On A Method Of Planning TheMammaplasty” Plast Recons Surg 1956; (17):367
8. Georgiade N.G. “Reduction Mammaplasty Utilizing An InferiorPedicle Nipple Areolar Flap” Ann Plast Surg 1979; 3 :211
9. Weiner D.L. et Al. “A Single Dermal Pedicle for Nipple Transpo-sition in Subcutaneous Mastectomy, Reduction mammaplasty”Plast. Reconstr Surg 1973. 51: 115 .
10. Bozola A.R. “Breast reduction with short L scar” Plast. Reconstr.Surg.1990; 85 (5):728.
11. Lockwood T. “Reduction Mammaplasty and Mastopexy withSuperficial Fascial System Suspension” Plast. Reconstr. Surg.1999;103 (5):1411.
12. Berthe J.V “The Vertical Mammaplasty: A Reappraisal of the Tech-nique and Its Complications” Plast. Reconstr. Surg.2003;111(7):2192.
Diez años de mamoplastia vertical en el Hospital General de México
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
181

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 183-194
Key words Breast Reconstruction.
Autologous tissues.
Código numérico 52140
Palabras clave Reconstrucción Mamaria.
Tejidos autólogos.
Código numérico 52140
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional,sobre 373 pacientes sometidas a reconstrucción de mama con tejídosautólogos entre enero de 1995 y abril de 2003 en el Hospital General deMéxico: 639 procedimientos, de los cuales 35 fueron bilaterales; 408fueron procedimientos primarios y 231 procedimientos secundarios. Loscasos de reconstrucción inmediata fueron 208 (51%) y los de recons-trucción tardía o diferida 200 (49%). Las técnicas empleadas en nuestraserie fueron: colgajo TRAM, 319 procedimientos (78.3%), el colgajo dedorsal ancho en 83 y el colgajo de Holmstrom en 6 ocasiones (1.4%).Consideramos que en la isla cutánea del TRAM las zonas originalmentedescritas por Moon y Taylor, no son las adecuadas y proponemos cam-biar la zona 2 por la zona 3 que tiene, de acuerdo a nuestra experienciaclínica, mejor aporte vascular, lo que se ha traducido en un menor nume-ro de necrosis grasas. Nuestra propuesta de cambio en las zonas derevasculazación del TRAM con respecto de mayor a menor es comosigue: zona 1 aquella suprayacente al músculo, zona 2 lateral al múscu-lo utilizado, zona 3 medial al músculo utilizado y zona 4 lateral a la zona3. La reconstrucción mamaria en la actualidad debe ser un procedimien-to rutinario en los Servicios de Cirugía Plástica, pues permite reintegraren forma completa a las pacientes que han padecido perdida de este órga-no representativo de la feminidad. Existe una gran variedad de técnicaspara lograr este fin, sin embargo, consideramos que los tejidos autólogospermiten obtener un buen resultado inmediato y, comparativamente conlos materiales aloplasticos un resultado a largo plazo superior.
El cirujano plástico actual debe conocer las diferentes posibilidades yadecuar cada una de ellas a cada caso en particular.
El tratamiento de una paciente que ha tenido una mastectomía no ter-mina hasta que ha sido totalmente reconstruida, recupere su autoestimay su integridad como mujer.
Reconstrucción Mamariacon Tejidos Autólogos
Resumen Abstract
??
Haddad Tame, J.L.*, Hirsch Meillon, M.J.**, Chávez Abraham, V.***Sastré Ortiz, N.****, Vecchyo Calcáneo, C.*****
* Cirujano Plástico, Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva y Jefe del Departamento de Cirugía Experimental del HospitalGeneral de México.
** Cirujano Plástico, Práctica Privada, México DF.*** Cirujano Plástico, Littleton Colorado, EE.UU.**** Cirujano Plástico, Consultor Técnico del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México.***** Cirujano Plástico, Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México.
A descriptive, retrospective study was done with 73 patients submit-ted to breast reconstructive procedures with autologous tissue betweenJanuary 1995 to April 2003 at the Hospital General de México. A total of639 breast reconstructive procedures from which 35 were bilateral. Fourhundred an eight were primary procedures and 231 were secondary.Inmediate breast reconstructions were 208 (51%) and 200 delayedreconstructions (49%). The methods used for reconstructions were 319tram flaps (78.3%), 83 latissimus dorsi (20.3%) and 6 Holmstrom flaps(1.3%).
We consider that the original skin island tram flap vascular zones des-cribed by Moon and Taylor are not adequate, and we propose a new clas-sification in order to interchange zone 2 for zone 3, that in our clinicalexperience is considered to have a better vascular supply; this has resul-ted in a lesser degree of fat necrosis. So, zone 1 is immediate above themuscle, zone 2 laterally, zone 3medially, and zone 4 lateral to zone 3.
Breast reconstructive surgery should be a routine procedure in plas-tic surgery departments because it renders a full clinical and psychologi-cal recovery for patients. There is a wide variety of techniques to dealwith this problem, although we consider autologous breast reconstructi-ve procedures to be the best to achieve long term good results, especiallywhen compared with alloplastic materials.
The plastic surgeon should know the different possibilities and selectthe best for each patient.
Until a mastectomized patient is not reconstructed, the final treatmentis not accomplished.
Haddad Tame, J.L.

Introducción
Inicialmente, la reconstrucción mamaria fuesecuencial mediante el uso de colgajos pediculadostubulares del abdomeno utilizando la mama contrala-teral para dar relleno al defecto de la mama faltante yque no fuera notorio con la paciente vestida(1). El per-feccionamiento de la reconstrucción mamaria fueposible cuando las técnicas oncológicas de mastecto-mía se convirtieron en procedimientos menos agresi-vos(2), que permitieron al cirujano plástico realizarmejores reconstrucciones mamarias al conservar unamayor cantidad de piel(3,4). El objetivo actual es lareconstrucción de una mama estéticamente aceptable,con características similares a la existente, con elmenor número de cirugías y, de ser posible, sin lanecesidad de utilizar materiales aloplásticos(5).
Son muchas las indicaciones para efectuar unareconstrucción mamaria, pero la principal es por cán-cer de mama, que en México ocupa el segundo lugaren frecuencia de cáncer(6). Actualmente toda pacientemastectomizada es candidata a una reconstrucciónmamaria sin que sean contraindicaciones la edad, obe-sidad, tabaquismo, el tipo de neoplasia ni la terapiaadyuvante(7). Gracias a la detección temprana y al tra-tamiento oportuno ha mejorado el pronóstico de estaspacientes en cuanto a supervivencia y posibilidades dereconstrucción inmediata, con mejores resultados psi-cológicos y estéticos(8). Aunque en la actualidad lareconstrucción mamaria es mejor aceptada por pacien-tes y oncólogos, el porcentaje general de pacientessometidas a reconstrucción temprana o tardía siguesiendo bajo(9,10), y México no es la excepción.
La reconstrucción mamaria puede ser de tres tipos:la que utiliza materiales aloplásticos, la reconstruccióncon tejidos autólogos, o la combinación de ambosmétodos. La selección del procedimiento dependeráde la calidad de la piel y músculos torácicos, rema-nentes, del tamaño de la mama contralateral, de la dis-ponibilidad de arcas donadoras de colgajos, de la nece-sidad de terapia adyuvante (radioterapia)(5) y, en nues-tro hospital, de las posibilidades económicas de lapaciente para adquirir materiales aloplásticos.
En los años sesenta, Cronin y Gerow utilizaron porprimera vez implantes de silicona en las reconstruc-ciones mamaria tardías(11); en 1971 Snyderman yGuthrie los utilizaron en la reconstrucción mamariainmediata(12). Actualmente, los implantes mamariosse utilizan cuando existe una cantidad y calidad sufi-ciente de piel para cubrir la prótesis. La localizaciónsubmuscular, por debajo del pectoral mayor, presentamenos riesgo de exposición y de contractura capsularque la localización subcutánea(13). La colocación deprótesis no interfiere con la administración de terapia
adyuvante(14, 15); sus principales complicaciones soncontractura capsular, infecciones, hematoma, seromay exposición de la prótesis, especialmente en pacien-tes con inmunosupresión, carcinomas invasivos, opiel comprometida por radiación(16).
La reconstrucción mamaria con expansores tisula-res fue popularizada por Radovan en 1982(17), y mejo-rada por Becker en 1984 con el uso de prótesis yexpansor integrados en un mismo dispositivo, que notiene que ser reemplazado al termino de la expansiónpor una prótesis definitiva(18). Entre sus desventajasencontramos que pueden requerirse dos o más tiem-pos quirúrgicos para lograr los resultados definitivosque estéticamente no son los más satisfactorios., ypueden presentarse complicaciones como dolor,infección, exposición y contractura capsular(19, 20).
En la reconstrucción mamaria con tejidos autólogosdestacan el colgajo dorsal ancho descrito por Tansinien el siglo pasado utilizado por primera vez porSchneider, Hill y Brown en 1977(21), y difundido porMuhlbauer y Olbrisch en 1977(22). En 1978 Bostwickpopularizo el uso de una isla de piel sobre el múscu-lo(23). En 1987 Hokin y Silverskiold describieron latécnica del dorsal ancho para llevarlo extendido,mediante el reclutamiento de tejido celular subcutá-neo vecino(24). Divehi, Carraway y McCraw estudia-ron el territorio vascular del músculo dorsal ancho,cuyo pedículo es la arteria toracodorsal y múltiplesperforantes musculocutáneas. Aunque puede ser pedi-culado o libre, su principal desventaja es que no apor-ta suficiente volumen y cobertura cutánea para defec-tos mayores, lo que hace necesario el uso de unexpansor tisular o prótesis mamaria para obtenermejores resultados estéticos, con el riesgo de contrac-tura capsular en 30 a 34 % según McCraw(25).
El colgajo libre musculocutáneo de glúteo mayor,basado en las arteria glúteas superior o inferior,actualmente solo se utiliza para la reconstrucciónmamaria cuando no es posible realizar otros colgajos,ya que tiene un pedicuro corto que dificulta su colo-cación en el sitio receptor y los resultados cosméticosson deficientes(26).
En 1974 Hasegawa describió un colgajo abdominaltransverso unilateral, basado en la arteria y vena epi-gástricas superiores(27). En 1979 Robbins describió eluso de un colgajo de músculo recto abdominal(28);anos después Drever y Dinner modificaron un colga-jo recto abdominal vertical para reconstrucciónmamaria(29) (30). Finalmente, en 1982 Hartrampf(31)
describió un colgajo musculocutáneo del recto ante-rior del abdomen en la modalidad de isla cutáneatransversa en el abdomen inferior o TRAM, como sele conoce actualmente. Este colgajo depende de losvasos epigástricos profundos superiores; Moon y Tay-
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Haddad Tame, J.L., Hirsch Meillon, M.J., Chávez Abraham, V., Sastré Ortiz, N., Vecchyo Calcáneo, C.
184

lor estudiaron la anatomía vascular y su influenciasobre las variaciones que pueden existir en las islascutáneas del TRAM(32). El colgajo TRAM proporcio-na un adecuado volumen para defectos mayores, per-mite obtener una forma y proyección similares a la dela mama contralateral no requiere del uso de materia-les aloplásticos. Su utilización puede no estar indica-da en casos en los que no existe tejido abdominal sufi-ciente y si la paciente no tiene paridad satisfecha.Existen varias modalidades para su realización: puedeser unilateral, bilateral, pediculado ipsilateral o con-tralateral, o libre microquirúrgico con anastomosis delos vasos epigástricos profundos inferiores a los vasosaxilares, toracodorsales, torácicos o a los mamariosinternos. Cuando se requiere aumentar el flujo san-guíneo del colgajo para asegurar su viabilidad, Haras-hina(33) sugiere usarlo supercargado mediante unaanastomosis microvascular de la arteria epigástricainferior contralateral a los vasos axilares. Semple en1994(34), lo lleva turbocargado, mediante la microa-nastomosis de las dos arterias epigástricas inferioresprofundas y Haddad en 1998 lo lleva turbolike(35)
mediante la microanastomosis de los vasos epigástri-cos inferiores profundos ipsilaterales a los vasos epi-gástricos superficiales contralaterales para aumentarla circulación en las áreas del colgajo como la zonaIV, que están desprovistas de ella en el TRAM pedi-culado.
El TRAM libre fue utilizado por Holmstrom en1979(36) para una reconstrucción mamaria inmediata,con lo que obtuvo una menor incidencia de necrosisgrasa y epidermólisis, así como un riesgo de perdidadel mismo del 2%. Schusterman reporta 211 casosreconstruidos con colgajos libres, tomando como vasosreceptores a los toracodorsales y los axilares, con loque registro pocas complicaciones(37). En 1994 Grot-ting, en sus series de 167 casos con colgajos ipsilatera-les anastomosando la arteria y vena toracodorsales,presenta mejores resultados que con el TRAM pedicu-lado, con menos morbilidad en la pared abdominal, ymejor vascularización del colgajo(38). Elliot, en unestudio comparativo entre TRAM pediculado y libre,encuentra que este ultimo tiene menor incidencia denecrosis que el pediculado y acorta el tiempo de hospi-talización(39). Los artículos mas recientes y de las seriesgrandes como los de Hammond, Schusterman y Shaw,coinciden que el TRAM libre, por sus ventajas y bue-nos resultados estéticos, se ha convertido en el métodode reconstrucción mamaria por excelencia(40).
Material y Método
Para realizar este estudio descriptivo, observacio-nal y retrospectivo, se revisaron los expedientes clíni-
cos de 373 pacientes sometidas a procedimientosreconstructivos mamarios en el periodo comprendidode enero de 1995 a abril de 2003, en el Hospital Gene-ral de México. De estos casos se incluyeron 263pacientes que fueron sometidas a reconstrucciónmamaria por cáncer de mama, de las cuales 9 fueronreconstrucciones bilaterales, 32 por tumor phyllodes,27 por síndrome de Poland, trece por secuelas de que-maduras de las cuales 4fueron bilaterales, 17 porinyección de modelantes (aceites), siendo las 17 bila-terales, 4 por cancerofobia (antecedentes que sugeríanla posibilidad de adquirir la enfermedad, una de ellasbilateral), 6 reconstrucciones mamarias en pacientescon complicaciones inherentes a aumento mamariapor prótesis (4 bilaterales), 11 por resultados no satis-factorios en reconstrucciones previas. Los datos serecabaron mediante una hoja de captura, que incluyocomo variables: edad, diagnostico preoperatorio de lamama afectada, reconstrucciones inmediatas y tardí-as, tipo de reconstrucción mamaria, complicaciones ytipo de procedimientos reconstructivos secundarios.
Resultados
Se revisó un total de 639 procedimientos parareconstrucción mamaria, de los que 35 fueron bilate-rales. Se realizaron 408 procedimientos primarios y231 fueron procedimientos secundarios. Por gruposde edad el mayor fue el de 36-45 años con 297 proce-dimientos (46.4%), seguido por el de 46-55 años con205 (32.1%) y por el de 26-35 años con 99 procedi-mientos (15.5%). En el grupo de más de 56 años, 32procedimientos (5.0%) y sólo 6 procedimientos(1.0%) entre los 15 y 25 años.
De los 408 procedimientos primarios que se reali-zaron, 373 fueron unilaterales (91.4%) y solamente 35bilaterales (8.6%).
Los casos de reconstrucción inmediata fueron 208(51%) y los de reconstrucción tardía o diferida 200(49%).
Las técnicas de reconstrucción mamaria que se uti-lizaron en nuestra serie fueron: colgajo TRAM, 319casos (78.3%); colgajo de dorsal ancho, con 83(20.3%) y colgajo de Holmstrom en 6 ocasiones(1.4%).
De las 319 reconstrucciones con colgajo TRAM,266 fueron colgajos pediculados (83.4%), 44 colgajoslibres microtransportados (13.8%), 6 turbocargados(1.9%) y 3 con vascularización turbolike (0.9%)
De los 83 colgajos de dorsal ancho a 62 se les aña-dieron materiales aloplasticos (75.2%) y en 21 no seutilizaron (24.7%).
Las complicaciones observadas en la reconstruc-ción con TRAM fueron del orden del 28% (complica-
Reconstrucción Mamaria con Tejidos Autólogos
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
185

ciones mayores y menores). De los 319 colgajos rea-lizados, 43 presentaron necrosis grasa (13.4%), 8hematoma en el sitio receptor (2.7%), 6 epidermolisis(2.1%), 18 hernias de la pared abdominal que semanifestaron en el primer año postoperatorio (5.8%);infección ya fuera en el sitio receptor o en la paredabdominal en 8 procedimientos (2.7%), seromas odehiscencias en 6 casos (2.1%) y perdida total de 4colgajos (1.2%). Cabe hacer notar que aquellos colga-jos que tuvieron una perdida mayor al 50% se consi-deraron como perdidas totales); de ellos 3 fueronpediculados y uno libre.
Las complicaciones relacionadas al dorsal anchofueron del orden del 38.7% (solamente se presentaroncomplicaciones menores). De los 83 colgajos, 22tuvieron sangrado y seromas en el área donante (27%)y 10 contractura capsular (11.7%). No se presentóninguna pérdida parcial o total.
Se reintervinieron 31 pacientes (7.7%): 8 fueronsometidas a un segundo tiempo reconstructivo(1.9%), 4 TRAM libres fueron sometidos a reexplora-ción vascular (0.9%), a 14 pacientes se les practicolavado y desbridacion (3.6%) y a 3 se les colocaroninjertos cutáneos sobre las áreas cruentas resultantes(0.7%).
Los resultados estéticos se evaluaron en forma sub-jetiva, por apreciación de las pacientes, como “satis-fechas” o “no satisfechas”. Con el TRAM, 30 pacien-tes no estuvieron satisfechas (9.4%) y con el dorsalancho 7 paciente no estuvieron satisfechas con losresultados (8.4%).
Los 231 procedimientos secundarios que se realiza-ron fueron los siguientes: remodelación del colgajo,reconstrucción del complejo areola pezón, mastopexiaen la mama contralateral, reducción de la mama con-tralateral, aumento de volumen ya fuera en el colgajoo en la mama contralateral mediante la colocación deimplantes mamarios, plastias de pared por hernias endonde utilizamos malla de polipropileno y cambio deimplantes mamarios por contractura capsular.
Discusión
Las mamas en el sexo femenino tienen una impor-tancia fundamental desde el punto de vista funcional,psicológico y sexual, por lo que la ausencia o asime-tría de alguna de ellas repercute gravemente en laautoestima y funcionalidad social de estas mujeres. Espor esto que la reconstrucción mamaria es esencial enel tratamiento integral de pacientes que han sido mas-
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Haddad Tame, J.L., Hirsch Meillon, M.J., Chávez Abraham, V., Sastré Ortiz, N., Vecchyo Calcáneo, C.
186
Figura 1. Pre y postoperatorio de reconstrucción mamaria inmediata con colgajo TRAM por mastectomía por vía periareolar; Reconstrucción de CAP eimplante mamario contralateral.

tectomizadas, o que presentan deformidad mamariapor alguna otra causa, existiendo hoy en día escasascontraindicaciones absolutas para realizarla.
Actualmente, la reconstrucción mamaria ha gana-do una mayor aceptación en la población general yentre los cirujanos oncólogicos, que a su vez realizanprocedimientos igualmente seguros y menos agresi-vos para el tratamiento del cáncer mamario, lo quepermite que la reconstrucción sea inmediata y conmejores resultados(3-41).
Hace años, la reconstrucción tardía se difería hastaun año después de la mastectomía para no pasar poralto la detección de recurrencias. En nuestro hospitallas reconstrucciones mamarias inmediatas ya superanen número a las tardías, a diferencia de nuestros tra-bajos anteriores(44). El factor que más ha contribuidoa ello es un mejor conocimiento por parte de laspacientes y de los oncólogos sobre las posibilidadesreales de una buena reconstrucción, al mismo tiempoque se ha perfeccionado la cirugía ablativa, ahorrandocon esto un procedimiento quirúrgico adicional yobteniendo mejores resultados cosméticos. El pronos-tico psicológico de estas pacientes es mejor que el delas que se someten a la deformidad provocada por laausencia mamaria por tiempo indefinido. Al igual que
autores como Grotting, Elliot y Shaw(38-40), creemosfirmemente que lo que tiene mayor influencia en elmejor resultado cosmético de una reconstrucciónmamaria inmediata es la mayor preservación de pielde la paciente por parte del cirujano oncológico. Unamastectomía en la que se utilice una incisión periare-olar (Fig 1) o bien, con una pequeña extensión lateral(Fig. 2.) para la disección axilar, permite al cirujanoplástico obtener un resultado cercano a la mama ideal,incluso en casos selectos de carcinoma ductal in situlejano al complejo areola pezón, se podrá preservaréste(45). (Fig. 3.)
Antes de cualquier reconstrucción mamaria debeevaluarse la cantidad y volumen de la mama compro-metida, así como la mama contralateral para elegir lamejor opción reconstructiva en cada paciente y lograrmejor simetría y resultados cosméticos(44). Aunqueexisten un número considerable de opciones, sea cualfuere el procedimiento de reconstrucción elegido éstedeberá ser individualizado para cada paciente confor-me a sus características y necesidades generales y sis-témicas.
El uso de materiales aloplasticos como prótesis,expansores o prótesis-expansor, siguen siendo técni-camente los procedimientos reconstructivos más sen-
Reconstrucción Mamaria con Tejidos Autólogos
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
187
Figura 2a. Carcinoma mamario izquierdo preoperatorio. Figura 2b. Reconstruccion mamaria inmediata con colgajo TRAM pormastectomia periareolar con extension lateral.

cillos y con menor morbilidad, pudiéndose obtenerexcelentes resultados (Fig.4 ); sin embargo, el presen-te trabajo pretende mostrar exclusivamente lasreconstrucciones mamarias con tejido autólogo y porlo tanto el análisis de este tipo de reconstrucción no seincluye. Debemos recalcar que ante la evidencia deradioterapia previa o la posibilidad de radioterapiafutura, preferimos cualquier método que incluya teji-dos autólogos por la alta frecuencia de complicacio-nes asociadas a materiales aloplasticos y radiotera-pia(46-50).
Actualmente la reconstrucción mamaria con tejidosautólogos es nuestro método preferido por la variedadde opciones en combinación o no con material alo-plástico, coincidiendo con lo publicado en estudiosque comparan los diferentes métodos reconstructivos(46). El colgajo TRAM nos permite lograr buenosresultados cosméticos en cuanto a simetría y volumencon un de mínimo de déficit funcional y con la venta-ja adicional de un procedimiento cosmético como esla dermolipectomía (fig. 5-7). Además, sus numerosasvariantes permiten adaptarlo a cada caso en particular.Como en todas las técnicas con tejidos autólogos elTRAM depende esencialmente de su vascularizaciónnosotros consideramos que en la isla cutánea las
zonas originalmente descritas por Moon y Taylor (31),
no son las adecuadas, y proponemos cambiar la zona2 por la zona 3 que de acuerdo a nuestra experienciaclínica tiene mejor aporte vascular; esto se ha traduci-do en un menor numero de necrosis grasas en los últi-mos casos en que hemos desechado la mayor parte dela zona 2 original de Moon y Taylor y hemos reem-plazado ese volumen con la zona 3 de los mismosautores.
Nuestra propuesta de cambio en las zonas de vas-cularización del TRAM con respecto de mayor amenor es como sigue: Zona 1, aquella suprayacente almúsculo; Zona 2, lateral al músculo utilizado; Zona 3medial al músculo utilizado y Zona 4 lateral a la zona3 (Fig 8).
Con el fin de obtener los mejores resultados y elmenor número de complicaciones con esta técnica,proponemos las siguientes consideraciones:
1.- Siempre resecar la zona 4.2.- Cuando esté en duda la vascularización del
colgajo se debe de resecar la grasa profunda ala fascia de Scarpa para disminuir los requeri-mientos del mismo.
3.- En mamas grandes, proponer desde un iniciola reducción contralateral para disminuir el
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Haddad Tame, J.L., Hirsch Meillon, M.J., Chávez Abraham, V., Sastré Ortiz, N., Vecchyo Calcáneo, C.
188
Figura 3a. Carcinoma mamario izquierdo in situ. Preoperatorio. Figura 3b. Postoperatorio: reconstruccion inmediata con colgajo TRAM ypreservación del complejo areola – pezón.

volumen requerido del colgajo y con elloaumentar proporcionalmente la vasculariza-ción.
4.- Cuando en la evaluación preoperatoria hayduda en la vascularización del colgajo, éste sepodrá retardar, bipedicular, supercargar o pre-ferentemente planear un colgajo libre.
5.- Cuanto mayor sea la experiencia del grupoquirúrgico, mejores serán los resultados.
6.- En pacientes obesas, utilizar preferentementeun TRAM libre.
7.- De manera idea,l hacer reconstruccionesinmediatas.
8.- El mejor resultado se obtiene en las mastecto-mías preservadoras de piel.
9.- El resultado más natural se obtiene con loscolgajos libres.
10.- Cuando se hacen reconstrucciones bilaterales
Reconstrucción Mamaria con Tejidos Autólogos
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
189
Figura 5.Reconstrucción mamaria tardia. 5 a Preoperatorio. Figura 5b. Postoperatorio con TRAM y mastopexia periareolar contralate-ral.
Figura 4a. Expansion de la region mamaria derecha. Figura 4b. Resultado final. Colocacion de implante y reconstrucción delcomplejo areola – pezón.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Haddad Tame, J.L., Hirsch Meillon, M.J., Chávez Abraham, V., Sastré Ortiz, N., Vecchyo Calcáneo, C.
190
Figura 6a. Mastectomía incompleta en paciente con cáncer mamario. Figura 6b. Postoperatorio tras mastectomía radical y colgajo TRAM.
Figura 7a. Carcinoma mamario izquierdo. Preoperatorio. Figura 7b. Reconstruccion mamaria inmediata con colgajo TRAM.

Reconstrucción Mamaria con Tejidos Autólogos
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
191
Figura 9a. Carcinoma ductal in situ bilateral. Preoperatorio. Figura 9b. Postoperatorio Inmediato.
Figura 7c. Postoperatorio final con reconstruccion del complejo areola -pezon y reduccion mamaria contralateral.
Figura 8. Zonas de Vascularización del TRAM. Nueva Propuesta.
Figura 9c. Resultado final.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Haddad Tame, J.L., Hirsch Meillon, M.J., Chávez Abraham, V., Sastré Ortiz, N., Vecchyo Calcáneo, C.
192
Figura 10. Pre y postoperatorio de reconstrucción tardía con dorsal ancho más implante.
Figura 11. Pre y Postoperatorio de reconstrucción mamaria tardia con dorsal ancho más colocación de implante y mastopexia contralateral.
Figura 12a. Nevus melanocítico gigante. Preoperatorio. Figura 12b. Expansión del dorsal ancho.
Figura 12c. Resección de nevus y rotación de dorsal ancho.

los resultados deben ser perfectamente simé-tricos. (Fig. 9)
El colgajo dorsal ancho sigue siendo de gran utili-dad en casos de reconstrucción primaria y en casos enlos que no se tuvo éxito con otro procedimientoreconstructivo, así como en aquellas pacientes en lasque se quiera asegurar el aporte vascular y en todasaquellas las que este contraindicada la utilización dela pared abdominal (Fig. 10-12.). La utilización deesta técnica esta actualmente en ascenso en nuestroServicio porque presenta pocas complicaciones ypoca deformidad en la zona donadora, con la desven-taja de precisar del uso de una prótesis mamaria parasuplir el poco volumen que aporta el colgajo enpacientes con defectos grandes o con mamas contra-laterales grandes.
El colgajo fasciocutáneo de Holmstrom, que senutre a través de perforantes intercostales, es de sumautilidad para defectos parciales causados por tumo-rectomías o cuadrantectomías; es de rápida ejecucióny prácticamente sin complicaciones si esta bien dise-ñado (Fig 13).
Para obtener los mejores resultados estéticos, prác-ticamente todas las pacientes requieren de procedi-mientos reconstructivos complementarios para lareconstrucción del complejo areola pezón, con colga-jos locales para el pezón y cualquiera de los métodosdescritos para la reconstrucción de la areola. Nuestrapreferencia actual es el tatuaje.
El manejo de la mama contralateral con el fin delograr una mejor simetría se consigue con unamamoplastía de reducción o una mastopexia, llegan-do incluso en algunos casos a considerar la coloca-ción de prótesis. Para nosotros, el momento idealpara operar la mama contralateral es cuando seremodela el colgajo o cuando se forma el complejo
areola pezón, bajo el supuesto de que el procesocicatrizal e inflamatorio de la mama reconstruida haterminado y no causará asimetrías y cuando el oncó-logo, de acuerdo con la terapia adyuvante en cadacaso en particular, nos sugiere seguir con el procedi-miento reconstructivo.
Conclusiones
La reconstrucción mamaria, en la actualidad, debeser un procedimiento rutinario en los Servicios deCirugía Plástica, pues permite reintegrar en formacompleta a las pacientes que por cualquier motivohayan tenido perdida de este órgano representativo dela feminidad. Existe gran variedad de técnicas paralograr este fin, sin embargo, nosotros consideramosque los tejidos autólogos permiten obtener un buenresultado inmediato y comparativamente con losmateriales aloplasticos, un resultado superior a largoplazo.
El cirujano plástico actual debe conocer las dife-rentes posibilidades y adecuar cada una de ellas acada caso en particular.
El tratamiento de una paciente que ha sufrido unamastectomía no termina hasta que ésta ha sido total-mente reconstruida, y pueda recuperar su autoestimay su integridad como mujer.
Director del autor
Dr. José Luis Haddad TameSierra Nevada 779Lomas de Chapultepec C.P. 11000Ciudad de México. Méxicoe-mail: [email protected]
Reconstrucción Mamaria con Tejidos Autólogos
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
193
Figura 13a. Cuadrantectomia y diseño del colgajo. Figura 13b. Resultado postoperatorio. Colgajo fasciocutáneo de Holms-trom.

Bibliografía
1. Millard DR Jr. “Reconstruction mammaplasty using an economi-cal flap from the opposite breast”. Ann Plast Surg 1981; 6: 374.
2. Haagensen SD. “Diseases of the breast”. WB Saunders Co. Phila-delphia, 1986; Pp 906-913.
3. Fisher B. Redmond C. “Eight year results of randomized clinicaltrial comparing total mastectomy and lumpectomy with or withoutirradiation in the treatment of breast Cancer”. N Engl. J. Med. 1989;320:822.
4. Veronesi U. Banfi A. “Breast conservation is the treatment of choi-ce in small breast cancer: Long term results of a randomized trial”.Eur J Cancer 1990; 26:668.
5. Martin J Ben J. Breast Cancer, “Cancer prophylaxis, and breastreconstruction”. Selected Readings in Plastic Surgery 1994; 8:10.
6. Villalba V, Miranda H. “Factores de riesgo en una población de1,128 mexicanas con cáncer mamario”. Residentes hoy AMMRHG1993; 3:5.
7. Goldwin RM. “Breast reconstruction after mastectomy”. N. Engl J.Med 1987; 3178:1711
8. Miller BA, Feuer EJ. “The increasing incidence of breast cancersince 1982, relevance of early detection”. Cancer causes control1991; 2:67.
9. Handel N. Silverstein MJ. “Reasons why mastectomy patients donot have breast reconstruction”. Plast Reconstr Surg 1990; 86:1118.
10. Scanlon EF. “The role of reconstruction in breast Cancer”. Cancer1991; 68:1144.
11. Cronin TD, Gerow FJ. “Augmentation mammaplasty: A new“natural feel” prosthesis”. In Transactions of the Third InternationalCongress of Plastic and Reconstructive Surgery. Amsterdam,Excepta Medica, 1963.
12. Snyderman RK, Guthrie RH. “Reconstruction of the female bre-ast following radical mastectomy”. Plast Reconstr Surg. 1971;47:565.
13. Gruber RP. “Breast reconstruction following mastectomy. A com-parison of submuscular and subcutaneous techniques”. PlastReconstr Surg 1981; 67:312.
14. Francel TJ. Ryan JJ. “Breast reconstruction utilizing implants, alocal experience and comparison of three techniques”. PlastReconstr Surg. 1993; 92:786.
15. Ryu J., Yahalom J “Radiation therapy after breast augmentation orreconstruction in early or recurrent breast cancer”. Cancer 1990;66:844.
16. Barreau- Pouhaer L., Lé MG. “Risk factors for failure of imme-diate breast reconstruction with prosthesis after total mastectomyfor breast cancer”. Cancer 1992; 70:1145.
17. Radovan C: “Breast reconstruction after mastectomy using thetemporary expander”. Plast Reconstr Surg 1982; 69:195
18. Becker H. “The permanent tissue expander”. Clin Plast Surg 1987;14:519.
19. Argenta LB Marks MW. Grabb WC. “Selective use of serialexpansion in breast reconstruction”. Ann Plast Surg 1983; 11:188.
20. Maxwell GP. Falcone PA. “Eighty –four consecutive breastreconstruction using a textured silicone tissue expander”. PlastReconstr Surg 1992; 89:1022.
21. Schneider WJ, Hill Hl. Brown RG. “Latissimus dorsi myocutane-ous flap for breast reconstruction”. Br J Plast Surg 1977; 30:277.
22. Muhlbauer W, Olbrisch R: “The latissimus dorsi myocutaneousflap for breast reconstruction”. Chir Plast (Berlin) 1977, 4:27.
23. Bostwick J III: Scheflan M. “The latissimus dorsi musculocutane-ous flap A one stage breast reconstruction”. Clin Plast Surg1980,7:71.
24. Hokin JAB, Silfversiiold KL. “Breast reconstruction without animplant. Results and complications using an extended latissimusdorsi flap”. Plast Reconstr, Surg 1987, 79:58.
25. McCraw JB. et al. “The autogenous latissimus breast reconstruc-tion”. Clin Plast Surg; 1994, 2:279.
26. Mathes SJ. Nahai F: “Clinical applications of muscle flaps”. C.Mosby. 1988.
27. Tau Y. Hasegawa H. “A transverse abdominal flap for reconstruc-tion after radical operations for recurrent breast cancer”. PlastReconstr Surg 1974; 53:52.
28. Robbins TH. “Rectus abdominis myocutaneous flap for breastreconstruction”. Aust NZ J Surg 1979; 49:527.
29. Drever JM. “Total Breast reconstruction”. Ann Plast Surg 1981;7:54.
30. Dinner MI., Labandter HP, Dowden RV. “The role of the rectusabdominis myocutaneous flap in breast reconstruction”. PlastReconstr Surg 1982; 69:209
31. Hartrampf CRM, Scheflan N, Black PW. “Breast reconstructionwith a transverse abdomen island flap”. Plast Reconstr Surg 1982;69:216.
32. Moon HK, Taylor GI. “The vascular anatomy of rectus abdominismusculocutaneous flaps based on the deep superior epigastricsystem”. Plast Reconstr Surg 1988; 82:815.
33. Harashina T: “Augmentation of circulation of pedicled transverserectus abdominis musculocutaneous flaps by microvascular sur-gery”. Br J Plast Surg 1987; 40:367.
34. Semple JL: “Retrograde microvascular augmentation (turbochar-ging) of a simple-pedicle TRAM flap through a deep inferior epi-gastric arterial and venous loop”. Plast Reconstr Surg 1994; 93:109.
35. Rodríguez DA, Haddad JL. “Aporte Vascular de la Arteria Epi-gástrica inferior superficial para la isla cutánea del TRAM”.UNAM. Tesis. 1998
36. Holmstrom H. “The free abdominoplasty flap and its use in breastreconstruction”. Scand J Plast Reconstr Surg 1979; 13:423.
37. Schusterman MA. “The free transverse rectus abdominis musculo-cutaneous flap for breast reconstruction. One center experience with211 consecutive cases”. Ann Plast Surg 1994; 32:234.
38. Grotting JC.: “Immediate breast reconstruction using the freeTRAM flap”. Clin Plast Surg 1994; 2:207.
39. “Elliot LF. “Immediate TRAM flap breast reconstruction: 128 con-secutive cases”. Plast Reconstr Surg 1993; 92:217.
40. Shaw WW, Agb CY. “Microvascular free flaps in breast recons-truction”. Clin Plast Surg 1992; 4:917.
41. Noone RB, Frazier TG. “Recurrence of breast carcinoma follo-wing immediate reconstruction a 13 year review”. Plast ReconstrSurg 1994; 93:96.
42. Elberlein TJ, Crespo LD: “Prospective evaluation of immediatereconstruction after mastectomy”. Ann Surg 1993; 218:29.
43. Haddad-Tame JL. “Reconstrucción mamaria con TRAM”. En Tra-tado de las enfermedades de la glándula mamaria. Editores Sán-chez-Basurto C. Sánchez-Forgach E. et al. México DF. Editorial ElManual Moderno, 2003. Pp. 571-77.
44. Haddad-Tame JL, Torres-G B, Bello-S JA, et al. “Reconstrucciónmamaria en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital General deMéxico, 1995-2000”. Rev Med Hosp Gen Mex 2001; 64(4):210.
45. Simmons RM, Brennan M, Christos P, Osborne M. “Analysis ofnipple areolar involvement with mastectomy: can the areola be pre-served?” Ann Surg Oncol 2002 Mar;9(2):165.
46. Clough KB, O’Donoghue JM, Fitoussi AD, Vlastos G, FalcouMC. “Prospective evaluation of late cosmetic results following bre-ast reconstruction: II. Tram flap reconstruction”. Plast ReconstrSurg. 2001; 107(7):1710.
47. Kroll SS, Ames F, Singletary SE, Schusterman MA. “The onco-logic risks of skin preservation at mastectomy when combined withimmediate reconstruction of the breast”. Surg. Gynecol. Obstet.1991; 172(1):17.
48. Rosen PB, Jabs AD, Kister SJ, Hugo NE. “Clinical experiencewith immediate breast reconstruction using tissue expansion ortransverse rectus abdominis musculocutaneous flaps”. Ann. Plast.Surg. 1990; 25(4): 249.
49. McCraw JB, Penix JO, Freeman BG, Vincent MP, Wirth FH.“An early appraisal of the methods of tissue expansion and thetransverse rectus abdominis musculocutaneous flap in reconstruc-tion of the breast following mastectomy”. Ann. Plast. Surg. 1987;18(2): 93.
50. Mansel RE, Horgan K, Webster DJ, Shrotria S, Hughes LE.“Cosmetic results of immediate breast reconstruction post-mastec-tomy: a follow-up study”. Br. J. Surg. 1986; 73(10): 813.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Haddad Tame, J.L., Hirsch Meillon, M.J., Chávez Abraham, V., Sastré Ortiz, N., Vecchyo Calcáneo, C.
194

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 195-200
Key words Mammary Reconstruction.
TRAM Flap
Código numérico 52140-158332
Palabras clave Reconstrucción Mamaria.
Colgajo TRAM
Código numérico 52140-158332
En los últimos años el colgajo TRAM ha sido una de las téc-nicas más utilizadas en todo el mundo para la reconstrucciónmamaria. Aunque es una técnica que requiere de experiencia y deun equipo bien entrenado en el manejo de la reconstrucciónmamaria, presenta un grado de morbilidad no despreciable. Apesar de lo anterior, el grado de satisfacción y los beneficios anivel psico-social son sobresalientes, por lo tanto se evaluó deuna manera más objetiva esta respuesta.
El estudio se efectuó con 19 pacientes con colgajo TRAMpediculado, a las cuales se les aplicó un cuestionario estructura-do, que permitió hacer un análisis de carácter retrospectivo,tomando en cuenta las tres etapas del proceso (antes de recibir eldiagnóstico, durante el proceso de la mastectomía y después dela reconstrucción). Asimismo, se evaluaron los siguientes aspec-tos: impacto emocional, ansiedad, angustia, depresión, y trastor-nos del temperamento, entre otros.
Entre los principales resultados se observó que el 74% de laspacientes relaciona sus mamas con aspectos de estética corporal,90% comenta que el diagnóstico de la enfermedad fue una de lasexperiencias más traumáticas de su vida. Posteriormente a lareconstrucción, 84% de la población entrevistada sintió que suvida cambió desde el momento en que se sometieron a la cirugíay argumentan el volver a sentir entusiasmo, y sentirse completasde nuevo. Además, el 100 % recomendaría este procedimientoreconstructivo a aquellas mujeres que tengan que vivir la expe-riencia de la mastectomía.
Reconstrucción Mamariacon colgajo TRAM: análisis de la
respuesta psicológica
Resumen Abstract
Breast reconstruction with TRAM flap: study ofthe psicological response
Zamora Córdoba, C.*, Ramírez Henderson, R.**, Chavarría León, G.***
* Licenciada en Psicología, Hospital México, San José-Costa Rica.** Doctor en Psicología, Práctica privada.*** Cirujano Plástico y Reconstructivo. Hospital México, San José-Costa Rica.
During the last years TRAM flap has been one of the mostutlilized techniques for breast reconstruction around the world. Itis a technique which requires a well trained and experiencedteam in breast reconstruction and can have an important rate ofmorbility. In spite of that, the satisfaction rate and psico-socialbenefites are remarkable. Therefore, this study asseses in anobjetive way that response. The study reviewed 19 patients withpediculated TRAM flaps to whom was applied a structured ques-tionnaire which allowed a retrospective analysis, taking intoaccount the three parts of the process ( before the diagnosis, afterthe mastectomy and after the reconstruction ). Also the fallowingaspects were evaluated: emotional impact, anxiety, anguish,depression and mood disorders among others.
In the review 74% of the patients relate their breast withaspects of body esthetics ; for 90% the diagnosis of the diseasewas one of the most traumatic experience in their life. After thereconstruction, 84% of the population felt that its life changedsince the moment they were operated on. Now, they feel enthu-siastic and “whole” again. Also the 100% of the patients recom-mended the operation to others patients who have lived the mas-tectomy experience.
Zamora Córdoba, C.

Introducción
Las opciones terapéuticas y reconstructivas dispo-nibles hoy en día para las mujeres con cáncer mama-rio son numerosas. Los primeros intentos de recons-trucción mamaria utilizaban tejidos de la mamaopuesta y del abdomen llevados como tubos pedicula-dos (1). De los métodos disponibles de reconstrucciónautóloga, el colgajo TRAM ha sido el más popular yaplicable a la mayoría de las pacientes. Este colgajodescrito por Carl Hartrampf (2) en 1982 ha sido con-siderado por algunos como el procedimiento másingenioso realizado en Cirugía Plástica (3).
Durante los años de residencia en el Hospital Gene-ral de México de uno de los autores (Chavarría) setuvo la oportunidad de tener una amplia experienciaen el manejo de pacientes de reconstrucción mamaria.El colgajo TRAM fue una de las técnicas que másllamó la atención y una vez a su regreso a Costa Ricala puso en práctica. Hasta el presente, se ha realizadoesta cirugía en más de 30 pacientes. En este estudiopresentan los resultados de la evaluación psicológicarealizada a 19 de estas pacientes.
Se ha observado a través del tiempo la respuesta delas pacientes a la cirugía, la cual ha sido de una ampliaaceptación. De diferentes maneras se han expresadolas pacientes acerca de su satisfacción con la técnica,lo cual ha creado la necesidad de analizar de unaforma más objetiva esta respuesta. Es así, como unequipo de psicólogos ha trabajado en conjunto paraestudiar el impacto emocional en estas pacientes.
Esta investigación se realizó con el objetivo de“determinar los efectos psicosociales que conllevapara las mujeres que han sido mastectomizadas, elser sometidas a una reconstrucción con la técnicaconocida como TRAM ”.
Por lo tanto, se analizaron aspectos como la per-cepción de su imagen, proceso psicosocial de laenfermedad, relaciones interpersonales y familiares,así como los posibles cambios emocionales a raíz dela mastectomía y de la reconstrucción mamaria.
Además, en este estudio se presentan también algu-nos de los aspectos puramente quirúrgicos que se hantenido con la experiencia de reconstruccion conTRAM, lo cual se ha analizado más extensamente enotra publicación (4).
Pacientes y Método
El estudio se realizó en 19 pacientes, reconstruidascon un colgajo TRAM pediculado entre Abril de 1999y Diciembre de 2000. El rango de edad oscila entrelos 37 a 60 años. A todas las pacientes se les había rea-
lizado una mastectomía radical modificada. La técni-ca se utilizó en pacientes previamente seleccionadascon las cuales se habían discutido ampliamente todaslas opciones de reconstrucción.
Para la medición del impacto psicosocial a raíz dela cirugía con TRAM en estas mujeres, se utilizó uncuestionario estructurado, desarrollado por los autorespsicólogos (Zamora y Ramírez) para analizar reaccio-nes pertinentes a la mastectomía y la reconstrucciónque no son accesibles a través de tests psicológicosestandarizados. De esta manera, se abarcaron tres eta-pas: la percepción que tuvieron las pacientes de suvida antes de ser diagnosticadas, durante el procesode la enfermedad y mastectomía y posteriormente, ala reconstrucción mamaria con la técnica del colgajoTRAM.
Para ello, se elaboró una entrevista con cada una delas mujeres. Este cuestionario está compuesto por 66ítems, donde se miden los siguientes indicadores:impacto emocional, percepción de la imagen corpo-ral, niveles de ansiedad, angustia, depresión, rol socialy satisfacción con la reconstrucción.
Descripción de la Muestra
Para la elaboración de este estudio se contó con lacolaboración de 19 mujeres, de las cuales el 84% fue-ron reconstruidas tardíamente y el 16% de manerainmediata.
En relación a las características sociodemográficas,las edades de estas mujeres oscilan entre los 37 a 60años. Asimismo, el 47% están casadas, un 26%divorciadas y el porcentaje restante 27%, solteras oseparadas. Asimismo, el 95% cuentan con la compa-ñía de sus hijos.
La escolaridad, en el 58% es universitaria comple-ta y el porcentaje restante corresponde a primariacompleta 16%, incompleta 10%, secundaria incom-pleta 5%, universidad incompleta 5% y estudios téc-nico vocacionales 5%.
La mayoría de las pacientes se mantienen laboral-mente activas y solamente un 26% están pensionadasy 21% son amas de casa.
Todas las pacientes residen en la zona urbana de lacapital.
Resultados
Aspectos quirúrgicos:Se realizó la cirugía con la técnica convencional del
TRAM pediculado. La reconstrucción fue unilateralen 18 pacientes y bilateral en un caso . En 16 pacien-tes se utilizó un pedículo contralateral y en 3 fue ipsi-lateral. El tiempo transcurrido desde la mastectomía a
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Zamora Córdoba, C., Ramírez Henderson, R., Chavarría León, G.
196

la reconstrucción tuvo un rango de uno a cinco años ydos reconstrucciones se realizaron de manera inme-diata.
Entre las complicaciones que se presentaron, lasmás frecuentes fueron: defecto abdominal en 4 casos,necrosis grasa en 3 casos, una hemorragia postopera-toria y una necrosis parcial en el colgajo de la abdo-minoplastía; todas se resolvieron satisfactoriamente.
Aspectos psicológicos:La investigación es de carácter exploratorio y
retrospectivo. Tal y como se señalo anteriormente, laevaluación contemplo tres momentos distintos de laexperiencia vital de estas personas, a saber: antes,durante y después de las intervenciones quirúrgicas.
En relación al primer momento, se les consultó alas pacientes la percepción que tenían de su cuerpo yla parte que siempre habían considerado más atracti-va y con la que se sentían más satisfechas antes dehaber sido diagnosticadas. Entre los principales resul-tados se encuentra que el 36% consideraba que eransus mamas la parte más atractiva, seguido por un 32%que se sentían satisfechas con todo su cuerpo y, por elcontrario, el 10% que nunca les había agradado suimagen corporal.
En la gráfica 1 se observa el criterio que cada unatenía de sus mamas y de su funcionalidad.
El 74% relacionan sus mamas con aspectos deestética corporal y solamente un 5% lo asoció a lafunción materna. Por el contrario, el 21% no les brin-dó importancia, muchas de ellas porque desde suinfancia no les agradaba su presencia o siempre estu-vieron inconformes con el aspecto estético de éstas..
Al 26% se le había diagnosticado la enfermedadhacía 5 años, al 21% 6 años atrás, 11% hace 7 años yel porcentaje restante (42%), de 2 a 4 años.
El 90% comenta que el diagnóstico de la enferme-dad fue en sus vidas una de las experiencias más trau-máticas y solamente el 10%, consideró que era unmomento para estar tranquilas y no desesperarse. Enel primer caso, uno de los aspectos que influyó en estapercepción fue la manera en que el médico les comu-
nicó la enfermedad y lo rápido que tuvieron que serintervenidas, lo cual provocó que no contaran con eltiempo suficiente para asimilar la noticia.
Tras la operación de la mastectomía se les consultóacerca de los posibles cambios que pudieron habertenido en la percepción corporal; la gráfica 2 muestralos resultados obtenidos.
Algunos de los comentarios que realizaron laspacientes son los siguientes: “me faltaba algo”, “nome sentía igual que otras mujeres”, “sentía rechazohacia mí misma”, “no podía mirarme al espejo, ni per-mitía que alguien me viera”, “extrañaba el pecho per-dido”, entre otros.
En esta etapa, a nivel anímico, 10 de estas mujerespadecieron de depresión, 11 de ansiedad, 9 de estrés,2 perdían el control del temperamento, 4 tenían pro-blemas para conciliar el sueño y 4 presentaban pro-blemas de alimentación.
A pesar de todo, los proyectos de vida para el 53%continuaron igual, mientras que para el 26% aumen-taron. Por el contrario, para un 21% disminuyeron.Asimismo, la vida social para la mayoría de ellas dis-minuyó, ya no salían con tanta frecuencia con el afánde evitar comentarios y estar tranquilas.
Es interesante observar la manera en que se carac-terizaban durante esta etapa. Por ejemplo, algunas sesentían “optimistas, positivas, libres, con deseo deayudar a los demás, seguir trabajando y con deseos desuperación”, mientras que el resto se caracterizabancomo “amargadas, depresivas, pesimistas y faltas decariño”.
La tercera etapa de este estudio se orientó a lareconstrucción mamaria con la técnica de colgajo deTram y un elemento de gran importancia lo constitu-yó la manera en que las pacientes se habían informa-do de la posibilidad de ser reconstruidas.
Las principales fuentes de información estuvierondentro del mismo centro hospitalario, ya sea con elpropio especialista en Cirugía Plástica y Reconstruc-tiva, el Oncólogo que las atendió, el Cirujano que lasoperó y a nivel externo, a través de los medios decomunicación como la televisión o por personas que
Reconstrucción Mamaria con colgajo TRAM: Análisis de la respuesta psicológica
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
197
Gráfica 1. Concepto acerca de la mama. Gráfica 2. Cambio en la percepción de sí misma.

tenían conocimiento de la existencia de la interven-ción quirúrgica.
En la gráfica 3 se observan las diferentes reaccio-nes de estas mujeres al enterarse de la posibilidad deser reconstruidas.
De toda la población entrevistada el 84% sintió quesu vida cambió desde el momento en que se sometierona la cirugía y argumentan el “volver a sentir entusias-mo, volver a nacer y el sentirse completas de nuevo”.
Entre las principales ventajas que la cirugía conlle-va a nivel psicológico se encuentran: “más seguridady confianza (26%), el sentirse completas (47%),aumento de la autoestima (16%), satisfacción (5%),olvidar el pasado (5%), entre otros”. Asimismo, 53%se sienten bien consigo mismas, 32% satisfechas y elporcentaje restante (15%), realizadas y libres.
Actualmente el 32% mantienen una excelente rela-ción de pareja, 68% tienen una excelente relación conla familia y un 32% de igual manera posee excelentesrelaciones con sus amigos.
Un aspecto importante fue el comprobar qué tantohan rescatado las pacientes de su vida cotidiana. Porejemplo la participación en actividades sociales:donde el 84% retomó estas actividades en las cualesargumentan sentirse muy satisfechas y seguras conrespecto a su cuerpo.
En cuanto al vestuario, el 74% comenta que cambiódespués de la operación de manera que algunas deellas utilizan blusas un poco más escotadas que antes.Lo mismo sucede con el uso de trajes de baño dondeel 90% comentó sentirse orgullosas de poder utilizary lucir un traje de baño sin el temor de ser señaladas ,observadas y además, sin tener que estar pendientesde que la prótesis externa no se desacomodara.
El 95% se propuso nuevas metas de vida que lespermitan compartir con sus seres queridos y disfrutarmás de los momentos especiales que les ofrece lavida.
Después de todo el proceso, la mayoría de laspacientes aseguran que la ansiedad, depresión, cam-bios de temperamento, trastornos del sueño y alimen-ticios desaparecieron.
En la gráfica 4 se presentan las autovaloracionesque las mujeres tuvieron acerca de su concepción delo que es ser mujer una vez que sus mamas fueronreconstruidas.
Como se puede observar en la gráfica 4, los comen-tarios expuestos reflejan que se complementó el sen-tido estético de la mama con la realización personalde la paciente.
Después de haber pasado por todo el proceso de laoperación, y dado el alto grado de satisfacción, todasestas mujeres recomiendan inequívocamente la ciru-gía a las que han vivido el mismo proceso de la enfer-medad. De esta manera, al final del estudio realizaronlos siguientes comentarios y sugerencias:
- “Divulgación de la existencia de la cirugíareconstructiva mediante colgajo TRAM”
- “Mejorar la atención en los centros hospitalariosdurante la estancia”
- “Brindar información preventiva que permita alas mujeres cuidarse más”
Discusión
El colgajo TRAM ha sido calificado por algunoslíderes en el campo de la Cirugía Plástica como elprocedimiento más ingenioso realizado en esta espe-cialidad (3). Este colgajo ha sido utilizado en formapediculada (5) o libre (6) retardado o inmediato.Algunos estudios han demostrado el beneficio psico-lógico de la reconstruction inmediata (7-11) Sinembargo, es una operación que requiere cirujanos conexperiencia ( retardada o inmediata ), el tiempo qui-rúrgico es prolongado, la convalecencia es mayor queen la reconstrucción con prótesis mamaria y, dada sucomplejidad, puede presentar complicaciones impor-tantes (12).
Aún así, el grado de satisfacción que mostraron laspacientes con la técnica TRAM fue alto, al punto deque el 100% recomendó que este procedimiento dereconstrucción sea utilizado por todas aquellas muje-res que han vivido la experiencia de la mastectomía.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Zamora Córdoba, C., Ramírez Henderson, R., Chavarría León, G.
198
Gráfica 3. Sentimientos ante la posibilidad de reconstrucción. Gráfica 4. Concepto de ser mujer, posterior a la reconstrucción

Durante muchos años después de una mastectomía,una mujer puede experimentar distréss psicológico ysentir que su vida diaria se ha alterado (3).
Un aspecto relevante lo constituyó el hecho de queel 90% de estas mujeres evaluaran la experiencia deldiagnóstico y el proceso de la enfermedad como unade las más traumáticas de sus vidas. Dos factoresdeterminantes que pueden explicar esta reacción son:el contexto en que se les comunicó el diagnóstico (lamayoría recibió el diagnóstico estando solas y elmédico careció de la sensibilidad para brindar elapoyo emocional que ellas necesitaban en dichomomento ) y la carencia de un apoyo psicológicoinmediato que las instrumentara para afrontar cons-tructivamente la crisis inducida por la inminente pér-dida de un órgano tan importante, e incluso, la posibi-lidad de perder la vida.
Otro elemento que podría estar implicado en ladimensión del impacto emocional que refirieron laspacientes corresponde a la percepción estética de lamama: el 74% consideró que tenía relación directacon aspectos de la estética corporal y tan sólo el 5%,la asoció con la función materna.
Conviene destacar que la mayoría de las pacientescomentaron que la decisión de llevar a cabo la recons-trucción fue por iniciativa personal y no por satisfacera su pareja, resultado que coincide con estudios pre-vios(13). Asimismo se pudo observar que tan sólo un32% de ellas mantenía una relación de pareja satis-factoria y el resto, tenían relaciones disfuncionalesdebido a múltiples factores (violencia doméstica, físi-ca, emocional y sexual; alcoholismo del cónyuge einfidelidad, entre otros).
En estudios previos se encontró que pacientes coníndices altos de depresión demuestran más deseos dereconstrucción (14), lo cual coincide con los resulta-dos obtenidos en este estudio donde 10 de las 19mujeres presentaban un alto grado de depresión. Sinembargo este trastorno emocional no repercutió tantoen sus proyectos de vida; por el contrario, en la mayo-ría de ellas, éstos aumentaron por el incesante deseode mejorar ingresos económicos y así proveer a sushijos en caso de que ellas llegaran a faltar.
Casi todas estas mujeres concuerdan que la utiliza-ción de la prótesis era bastante agobiante en sus vidasya que constantemente tenían que estarse protegiendode que no se desacomodara; además a nivel fisiológi-co su uso les causaba fuertes dolores de espalda (14).
Muchas de ellas argumentaron su satisfacción porla abdominoplastía que se incluye en el procedimien-to, ya que ésta contribuyó al mejoramiento completode la imagen corporal y trajo beneficios en la autoes-tima de aquellas mujeres que estaban enfrentando laetapa de la mediana edad.
Dentro de los múltiples comentarios que se realiza-ron es importante rescatar la frase que la mayoríaexpresó para caracterizar al proceso de reconstrucciónvivido: “volví a nacer”.
Conclusiones
Esta técnica de reconstrucción con tejido autólogo,aunque con un moderado grado de morbilidad, ha tra-ído indudablemente grandes cambios emocionalespositivos a las pacientes y lo más importante les hapermitido reincorporarse en su rol social, retomar susproyectos de vida con nuevos bríos y sobre todo conmás seguridad en sí mismas.
Los resultados obtenidos en esta investigación sonmúltiples y en este artículo se presentan los que seconsideraron de más relevancia inicial. Como en todoproceso de investigación se requiere profundizar en elanálisis de factores críticos que puedan ayudar a des-arrollar programas de apoyo emocional que facilitenel afrontamiento constructivo de la experiencia diag-nóstica, así como el proceso quirúrgico de reconstruc-ción mamaria, el cual de acuerdo con los resultadostentativos debería de ser inmediato a la realización dela mastectomia.
Dirección del autor
Reconstrucción Mamaria con colgajo TRAM: Análisis de la respuesta psicológica
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
199

Bibliografía
1. Alexander JE and Block LI: “Breast reconstruction followingradical mastectomy”. Plast Reconstr Surg 1967; 40:175.
2. Hartrampf C, Sheflan M and Black PW: “Breast reconstructionwith a transverse abdominal island flap”. Plast Reconstr Surg1982;69:216.
3. Bostwick J III, “Plastic and Reconstructive Breast Surgery”. StLouis Missouri: Quality Medical Publishing,1990.
4. Chavarría G. “Reconstrucción mamaria con colgajo recto abdomi-nal: reporte de primeros quince casos” Acta Médica Costarricense,2002 44; 24.
5. Shestak K.C “Breast reconstruction with a pedicled tram flap”.Clin Plast Surg 1998;25:167.
6. Grotting JC,Urist MM and Maddox WA. “Conventional tram vrsfree microsurgical tram flap for immediate breast reconstruction”.Plast Reconsr Surg:1989, 83, 828.
7. Rosengvist S,Sandelin K,Wickman M: “Patients’ psychologicaland cosmetic experience after immediate breast reconstruction”.Eur J Surg Oncol 1996, 22:262.
8. Wellish DK,Schain WS,Noone RB,et al: “Pychosocial correlatesof immediate versus delayed reconstruction of the breast”. PlastReconstr Surg 1985,76: 713.
9. Dean C, Chetty U, Forrest AP: “Effects of immediate breastreconstruction on pychosocial morbidity after mastectomy”. Lancet1983, 1:459-462.
10. Drever JM, Hodson-Walker NJ: “Inmediate breast reconstructionafter mastectomy using a rectus abdominis myoderma flap withoutan implant”. Can J Surg 1982, 25:429.
11. Noguchi M, Kitagawa H, Kinoshita K,et al: “Psychologic andcosmetic self-assesments of breast conserving therapy comparedwith mastectomy and immediate breast reconstrction”. J Surg Oncol1993, 54: 260.
12. Reece G,Stephen S.K. “Abdominal wall complications,Preventionand Treatment”. In Clincs in Plastic Surgery 1998, 25: 235.
13. Reaby L. “Reasons why women who have mastectomy decide tohave or not have breast reconstruction”. Plast Reconstr Surg:1998,101:1810.
14. David J et al. “Women who which breast reconstruction: characte-ristics, Fears and hopes” .Plast and Reconstr Surg 2003, 111:1051.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Zamora Córdoba, C., Ramírez Henderson, R., Chavarría León, G.
200

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 201-206
Key words Liposuction; ultrasound
Código numérico 14-46
Palabras clave Liposucción; ultrasonido
Código numérico 14-46
Se ha desarrollado un método de liposucción asistida conultrasonido externo, aplicado directamente sobre la piel, sinembargo no existe en la literatura un estudio formal que des-criba los cambios provocados en las diferentes estructuras ytejidos con la aplicación de diferentes intensidades de ultra-sonido externo por períodos variables.
Ante la inexistencia de una guía científica para el uso delultrasonido externo en la lipoescultura, este estudio se des-arrollo para conocer sus efectos, así como los parámetroscapaces de producir la destrucción selectiva de las células degrasa, facilitando su extracción por aspiración y que seanseguros para no lesionar los tejidos adyacentes. Se utilizarondiez cerdos machos de raza criolla, en los cuales se aplicó elultrasonido externo y se observaron los cambios macroscópi-cos del tejido graso bajo visión directa a través de una fibraóptica; simultáneamente se tomaron biopsias a diferentesintensidades y a diferentes periodos de tiempo, quefueronanalizadas histológicamente, con lo que se demostró que elultrasonido externo no produce los fenómenos de licuefaccióngrasa y microcavitación. Las quemaduras producidas en lapiel se presentan solo cuando el transductor se mantiene en unhalo igual a su diámetro durante un minuto o más; mientras serealice un movimiento continúo del transductor que sobrepa-se el diámetro de éste, la aplicación del ultrasonido externo essegura hasta periodos de 20 minutos.
Efectos del ultrasonido externosobre el adipocito en la liposucción
Resumen Abstract
Effects of external ultrasound on fat tissuein liposuction
Ugalde, A.*, Antillon, M.**, Espinosa, S.*, Sastré, N.***
* Cirujano Plástico del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital General de México.** Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.*** Profesor Titular del curso de Cirugía Plástica y Reconstructiva División de Estudios de postgrado, Facultad de Medicina Universidad Autónoma de
México.
Liposuction method assisted with external ultrasound hasbeen developed, applied directly on the skin, however it does-n’t exist in the literature a formal report that describes the pro-voked changes to the different structures and tissues and theapplication in different intensities of external ultrasound, pervariables periods.
There is not any scientific guide for the use of the externalultrasound in the liposculpturing. This study tries to know theeffects of this energy, as well as the parameters that are ableto produce the selective destruction of the cells of fat to faci-litate its extraction by aspiration and all that in a so safe waythat we don’t injure the adjacent tissues. Ten creole race malepigs were used, in which the external ultrasound was appliedand the macroscopic changes of the fatty low direct visionwere observed through an optic fiber; we took simultaneouslybiopsies to different intensities and periods of time. It wasdemonstrated that the external ultrasound does not producethe phenomenons of fatty liquefaction and acoustic cavita-tion. The burns on skin are presented when the transducerstays in a halo similar to its diameter for one minute or more;while the transducer is moving on a diameter bigger than itssurface, the external ultrasound application is safe until for 20minutes.
Ugalde, A.

Introducción
La liposucción es hoy en día un método quirúrgicode aplicación universal, y posiblemente, la operaciónde cirugía estética más frecuentemente realizada en elmundo. Hace aproximadamente 25 años que esta téc-nica fue introducida en la practica diaria de los ciruja-nos plásticos por Illouz (1). Tras el escepticismo ini-cial, fue aceptada como una forma de extracción detejido graso, que permite corregir la apariencia anties-tética provocada por la lipodistrofia y la adiposidadlocalizada (2). Con la liposucción se logran resultadosestéticos favorables y con pocas complicaciones enáreas como el cuello, la espalda, abdomen, regionestrocantereas y glúteos (3).
Esta técnica se basa en el principio de Venturi,mediante el uso de aparatos de succión para crear unefecto de vacío. Kesserling y Meyer (4) en 1978, des-arrollaron una cánula de abertura amplia y utilizaronuna presión de vacío de aproximadamente mediaatmósfera. Illouz en 1983 utilizó cánulas con orificiosmas pequeños y con la punta roma que requirieronpresión negativa de una atmósfera (5).
La extracción de más de 1500 ml de grasa podrárequerir de transfusiones sanguíneas (6). Klein descri-bió la técnica tumescente con la cual las pérdidas san-guíneas son aproximadamente de 12 ml por cada 1000ml de grasa aspirada (7).
A través de los años muchos autores han contribui-do a estandarizar y refinar la técnica. En 1992 Zocchidescribió una metodología totalmente nueva y origi-nal para la remodelación corporal o lipoesculturabasada en la aplicación de energía ultrasónica (2).Las ondas de ultrasonido se producen por la transfor-mación de energía eléctrica en energía de alta fre-cuencia, por encima de los 16 khtz (16 000ciclos/seg); ésta energía es transmitida a uno o máscristales de cuarzo o cerámica y se transforma envibraciones mecánicas, que pueden ser aplicadas ytransferidas. Los efectos del ultrasonido en los líqui-dos ya descritos en 1927 por Loomis, son secunda-rios a un complejo proceso físico que crea microca-vidades que contienen gas y vapor. Las ondas deultrasonido igual que todas las ondas de sonido, tie-nen ciclos de expansión y compresión en las molécu-las de líquido, que producen una presión negativa ypositiva respectivamente y alteran su cohesión; cuan-do se aplican a los tejido producen el mismo efectoen relación a la fuerza de unión molecular que pre-sentan. En la grasa las ondas ultrasónicas creanmicroburbujas y cavidades inestables que implosio-nan y vacían los adipositos (2).
Con la tecnología aplicada anteriormente se des-arrollaron nuevas técnicas como la liposucción asisti-
da con ultrasonido interno, con la cual se mejoran sus-tancialmente los resultados de la liposucción, ya quese puede extraer mayores cantidades de tejido grasosin tener mayor pérdida sanguínea (8).
Los efectos óptimos en la implosión de las célulasde grasa se han obtenido a una frecuencia de 22 500hertz, con variaciones de intensidad desde 1 hasta 5volts (9). Las ondas ultrasónicas producen en los adi-pocitos un fenómeno de licuefacción por microcavita-ción, lo que facilita la aspiración de la grasa mientrasque las estructuras arteriales y nerviosas permanecenindemnes debido a su mayor densidad (10). Sinembargo, se han descrito cambios conductivos pordesmielinización nerviosa secundarios a aplicación deondas de ultrasonido de alta frecuencia (11).
Recientemente se ha desarrollado un nuevo métodode liposucción asistida con ultrasonido externo, noexiste en la literatura una referencia formal de cómoactúan estas ondas ultrasónicas a través de la pielsobre el tejido graso, ni tampoco sobre los cambiosprovocados en las diferentes estructuras y tejidos enperíodos variables. Esto hace informal y hasta ciertogrado empírico el uso de esta modalidad dentro de laCirugía Plástica.
Algunos trabajos sugieren que el ultrasonido exter-no, funciona de la misma forma que el ultrasonidoaplicado de manera interna, pero no están basados enestudios formales; tampoco los fabricantes de apara-tos diseñados para el uso de ultrasonido externo en lalipoescultura especifican a qué intensidad y durantequé períodos deben utilizarse para obtener los efectosdeseados y evitar complicaciones, que pueden variardesde las lesiones leves hasta quemaduras graves enla piel (13, 15)
Debido a la inexistencia estudios bien fundamenta-dos en cuanto al uso del ultrasonido externo, se pensóen realizar este estudio para establecer objetivamentelos efectos del ultrasonido externo sobre el tejidograso y definir su forma de utilización segura.
Material y Método
Elaboramos un protocolo de tipo prospectivo,experimental y comparativo, llevado a cabo en delDepartamento de Cirugía Experimental del HospitalGeneral de México.
Se utilizaron 10 cerdos machos de raza criolla, conun peso de 80 a 100 kg., con edades comprendidas de5 a 6 meses; los cerdos se enumeraron del 1 al 10,marcándose en cada uno de ellos 3 áreas: abdomendel lado derecho con la letra “A”, abdomen del ladoizquierdo “B” y “C” en la superficie ventral del cue-llo. En cinco de los cerdos marcados con númerosnones, se aplicó ultrasonido externo a una intensidad
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Ugalde, A., Antillon, M., Espinosa, S., Sastré, N.
202

de 2 watts y en cinco cerdos marcados con númerospares, se aplicó el ultrasonido externo con una inten-sidad de 3 watts. Con esto se obtuvieron 30 áreas detrabajo que fueron divididas alternativamente paraque la aplicación del ultrasonido fuera en períodos de1 a 4 min. en un área, de 5 a 12 min. en otra y en unaúltima de 13 a 20 min.
En todas las áreas (A, B y C) se establecieron varia-ciones en los tiempos mencionados para obtener unacantidad significativa de muestras con las diferentescombinaciones de tiempo e intensidad, tomándosebiopsias tanto de piel como de tejido graso en todaslas zonas y en todos los tiempos de exposición alultrasonido; también se observaron de manera directa,mediante una fibra óptica los cambios macroscópicosque se presentaron con la aplicación del ultrasonido.Para aplicar el ultrasonido externo se utilizó un apara-to de la marca SMEI, modelo GB 026-0597 especial-mente diseñado para la realización de lipoescultura enCirugía Estética. Este aparato cuenta con un controlpara modular la intensidad en watts por cm2 hasta un
máximo de 3 watts y una pantalla digital que registrael tiempo de uso por sesión.
Para administrar los medicamentos necesarios, secanalizó una vena superficial de la oreja; los cerdosfueron anestesiados con azaperona a razón de 3 mgpor kg de peso por vía intramuscular y clorhidrato demetomidato de 3 a 5 mg por kg de peso intravenoso.Ningún animal requirió de intubación, únicamente deasistencia de oxígeno a una dosis de 3 l. por minuto(Fig. 1).
Con las medidas convencionales de asepsia y anti-sepsia se procedió a la toma de biopsia de piel y teji-do adiposo con medida de 1 cm. de circunferencia; enésta muestra inicial no se aplicó ultrasonido externo nise infiltró solución para producir tumescencia , utili-zando esta muestra como control en todas las áreas(Fig. 2). Posteriormente se infiltró solución Hartmannpreparada con 1 gr. de xilocaína simple al 2% y 1 mg.de epinefrina, a fin de lograr tumescencia de los teji-dos (Fig. 3). Después de la infiltración se tomó unabiopsia de control sin la aplicación de ultrasonido.
Efectos del ultrasonido externo sobre el adipocito en la liposucción
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
203
Figura 1. Ejemplo del animal de experimentación. Figura 2. Biopsia inicial de piel y tejido adiposo sin infiltración ni aplicaciónde ultrasonido Externo.
Figura 3. Infiltración de solución hartmann preparada con 1 gr. de xilocaí-na simple al 2% y 1 mg de epinefrina, para lograr tumescencia de los teji-dos.
Figura 4. Aplicación de ultrasonido externo con toma de biopsias simultá-nea.

Posteriormente se aplicó ultrasonido de acuerdo a alplan establecido, con movimientos circulares en todala extensión de las áreas marcadas y simultáneamentese fueron recopilando biopsias en las diferentes inten-sidades y tiempos establecidos en todos los especíme-nes de trabajo (Fig. 4). Antes de cualquier manipula-ción del tejido, se introdujo un endoscopio flexible demarca pentax FNL 10-P2 mediante una incisión alter-na con el fin de observar los cambios secundarios a lainfiltración y aplicación de ultrasonido (Fig. 5).
Como procedimiento final se mantuvo el transduc-tor del ultrasonido externo fijo en un solo punto, hastaproducir quemaduras cuyos datos en tiempo y apre-ciación de cambios locales fueron registrados (Fig. 6).Cada una de las 230 biopsias obtenidas: 10 de control,10 de infiltración, 200 con aplicación de ultrasonido y10 con quemaduras, se analizaron macroscópicamen-te para determinar los cambios; posteriormente se eti-quetaron y se enviaron al servicio de Anatomía Pato-lógica para su estudio histopatológico en forma ciega(Fig. 7).
Resultados
Todos los cerdos se recuperaron satisfactoriamentede los procedimientos realizados.
Las biopsias de los tejidos iniciales de control queno estuvieron expuestas a ningún procedimientomidieron entre 1.4 y 2.7 cm, el tejido graso estudiadofue de características normales. La piel de las áreasdonde se aplicó ultrasonido externo con movimientoscirculares presentó ligero eritema. El tejido grasoobservado en las biopsias tomadas en los diferentestiempos cambió de consistencia en forma directamen-te proporcional al tiempo en que se utilizó el ultraso-nido, sin importar la intensidad ni las diferentes áreasde donde provenía la muestra; no se observó licuefac-ción grasa (Fig. 8).
Cuando se mantuvo el transductor sin movimientosobre la piel hasta producir quemadura se observaroncambios por efecto térmico: en el primer minuto lapiel se tornó eritematosa (Fig. 9), al segundo minutode coloración blanquecina en un área central (Fig.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Ugalde, A., Antillon, M., Espinosa, S., Sastré, N.
204
Figura 5. Observación directa de los cambios macroscópicos del tejidograso mediante de fibra óptica flexible.
Figura 6. Aplicación de ultrasonido externo en un punto fijo hasta produ-cir lesión por quemadura.
Figura 7. Clasificación y etiquetado de las biopsias. Figura 8. Vista macroscópica de biopsias de piel y tejido adiposo: 0 =biopsia inicial . IN= biopsia con infiltración sin aplicación de ultrasonidoexterno. Biopsias a los 7,10 y 20 minutos de aplicación de ultrasonidoexterno.

10), en el tercer minuto la zona blanca central seamplió a la periferia del transductor y a partir delcuarto al sexto minuto, se observó un área de colora-ción obscura en el centro con ampliación a la perife-ria (Fig. 11).
Los resultados del estudio endocópico a través de lafibra óptica, fueron los siguientes. Al inicio, célulasgrasas de características normales. A la infiltracióncon la solución preparada se observa tumescencia detejido graso y a la aplicación del ultrasonido externoel tejido graso se torna blanquecino pero en ningúnmomento se observó de manera directa el fenómenode cavitación ni licuefacción grasa.
En cuanto al estudio histológico de las biopsias, lasde tejido graso de control fueron de característicasnormales, las biopsias con infiltración de soluciónpreparada se describieron como células con aumentode líquido intersticial y las biopsias con la aplicaciónde ultrasonido externo presentaron colapso del estro-ma graso, contractura de lobulillos y mínimas áreascon lisis grasa localizada en 105 casos, mientras que
95 piezas no se encontraron cambios.(Fig.12) Todosestos informes no tenían relación con el tiempo de usodel ultrasonido ni con la intensidad en watts. Estosdatos se presentaron en muestras en tiempos desde 3hasta 20 minutos con la aplicación de ultrasonidoexterno. Otros cambios como foliculitis y hemorragiase dieron uno de cada caso y se relacionaron con lasbiopsias de 20 minutos a la intensidad máxima de 3watts. Las 10 biopsias de las muestras de tejido conlesión por quemadura fueron informadas como necro-sis de piel y grasa superficial.
Discusión
La utilización de cerdos de raza criolla nos permi-tió trabajar con un panículo de grasa de mayor grosor.Las características tanto de piel como de tejido grasoestán bien reconocidas como representativas delhumano. Resultó fácil de observar tanto macroscópi-ca como microscópicamente que la coloración blan-quecina del tejido graso es por efecto directo de la
Efectos del ultrasonido externo sobre el adipocito en la liposucción
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
205
Figura 9. Cambios en la piel al minuto de aplicación de ultrasonido exter-no en un punto fijo.
Figura 10. Cambios en la piel a los 2 min. de aplicación de ultrasonidoexterno en un punto fijo.
Figura 11. Cambios en la piel tras 6 min. de aplicación de ultrasonidoexterno en un punto fijo.
Figura 12. Corte histológico que muestra la inexistencia de los fenómenosde licuefacción y microcavitación.

vasoconstricción secundaria a la infiltración de epine-frina.
Silberg (12), en una carta al editor, hace referenciaa su experiencia con la aplicación de ultrasonidoexterno en una pieza quirúrgica de piel y grasa obte-nida por dermolipectomía abdominal en donde anali-zó histológicamente una sola muestra y encontróreblandecimiento y coloración blanquecina de lagrasa, por lo que asegura una mayor facilidad para laextracción del tejido graso en pacientes que han sidosometidos a aplicación de ultrasonido externo; sinembargo con estos datos no se puede fundamentar laexistencia de una licuefacción grasa.
Aunque las ondas de ultrasonido producidas por lostransductores externos son en esencia las mismas quese generan en las cánulas para ultrasonido interno,éstas últimas se producen a una frecuencia de 22 500hertz mientras que los transductores de aplicaciónexterna lo hacen a 2 000 y 3 000 hertz. Esta es unarazón básica para deducir que no existe el fenómenode cavitación y por ende no encontramos la presenciade material producto de la licuefacción, emulsifica-ción ó implosión grasa. Si tomamos en cuenta la dife-rencia en la frecuencia de ultrasonido interno y exter-no, además de que el último aplica las ondas a travésde la piel y no directamente a través de la grasa, puedeafirmarse que no tienen los mismo efectos. Sinembargo, la facilidad con la que se extrae la grasaexcedente después de la aplicación del ultrasonidoexterno posiblemente se explique por la disminuciónprogresiva de la consistencia del tejido graso.
Los cambios reportados como áreas de lisis de tejidograso fueron atribuidos a lesiones secundarias a la tomade biopsia, ya que también aparecieron en biopsias nosometidas a la aplicación de ultrasonido externo.
Conclusiones
1. La liposucción asistida con ultrasonido exter-no es un método menos invasivo que el ultra-sonido interno y requiere de un menor entre-namiento.
2. No ofrece las mismas ventajas que el ultraso-nido interno.
3. La variación en la intensidad del ultrasonidoexterno no altera los efectos sobre el tejidoadiposo ni aumenta el número de complica-ciones.
4. Con el uso del ultrasonido externo no existeel fenómeno de cavitación ni licuefaccióngrasa.
5. La facilidad para la extracción grasa está enrelación a la disminución en la consistencia dela grasa.
6. Las quemaduras producidas en la piel se pre-sentan sólo cuando el transductor se mantieneen un halo igual a su diámetro por un minutoo más; mientras se realice un movimientocontinúo del transductor que sobrepase el diá-metro de éste, la aplicación del ultrasonidoexterno es segura hasta en periodos de 20minutos.
Dirección del autor
Antonio Ugalde, M.D.Chiapas#39-1Col. RomaC.P. 06700México, D.F.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Ugalde, A., Antillon, M., Espinosa, S., Sastré, N.
206Bibliografía
1. Illouz YG: “Une nouvelle technique pour les lipodystrophies loca-lisées”. Rev Chir Esthet Fr 1981; 6: 19
2. Zocchi M: “Ultrasonic liposculpturing”. Aesth Plastic Surg 1992;16: 287
3. Graser F.: “Body Contouring”. Plastic Surgery Ed. By Mc CarthyJ. Philadelphia: W:B: Saunders Co. 1990; Pp: 3964
4. Kesserling UK, Meyer RA. “A suction curette for removal ofexcessive local deposits of subcutaneous fat”. Plast Reconstr Surg1978; 62:305
5. Illouz YG. “Body contouring by lipolysis: A five year experiencewith over 3000 cases”. Plast Reconstr Surg 1983; 72: 591
6. Mandel MA. “Blood and fluid replacement in major liposuctionprocedures”. Aesth Plastic Surg 1990; 14: 187
7. Klein JA. “Tumescent technique”. Am J Cosmet Surg 1987; 4: 2638. Giuseppe A.: “ Ultrasonically assisted liposculpturing: Physical
and technical principles and clinical aplications”. Am Jour CosmetSurg 1997; 14: 317
9. Maxwell GP. “Ultrasonically assisted lipoplasty: A clinical study of250 consecutive patients”. Plastic aplications. Plastic Reconstr Surg1998; 101: 189
10. Zocchi M. “Ultrasonic assisted lipoplasty, technical refinementsand clinical evaluations”. Clin Reconstr Surg 1996; 23: 575
11. Young W, Cohen AR, Hunt CD.: “Acute physiologic efects ofultrasonic vibration on nervous tissue”. Neurosurgery 1981; 8: 689
12. Silberg BN. “Editorials: The technique of external ultrasound-assis-ted lipoplasty”. Plastic Reconstr Surg 1998; 101: 552
13. Servizi Medico Estetici Italiani. Manual de instrucciones 199714. Ablaza VJ, Gingrass MK, Perry LC, Fisher J, Maxwell GP.
“Tissue temperatures during ultrasound-assisted lipoplasty”. PlasticReconstr Surg 1998; 102: 534
15. De Luca L, Beckenstein M, Guyuron B.: “Yucatán pig: Optimalhairless model for a true random cutaneous flap”. Aesth Plastic Surg1997; 21: 205

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 207-218
Key words Otoplasty
Código numérico 2546
Palabras clave Otoplastia
Código numérico 2546
El tratamiento para la corrección de las orejas promi-nentes se basa en crear una forma simétrica y una aparien-cia normal de las mismas, con una protusión de 17 a 21mm de la cabeza. A través de los años se han descritomuchas técnicas quirúrgicas para corregir las orejas pro-minentes, cada una con sus propias características. La queaquí se describe ha sido usada por el autor en más de 50pacientes durante 5 años y ha resistido la prueba del tiem-po.
Basándonos en las propiedades físicas del cartílago, esposible la remodelación de la anatomía alterada de las ore-jas prominentes. Retiramos un segmento elíptico de piel enla superficie posterior de la oreja e incidimos el cartílagoauricular disecamos su superficie anterior y, con un bisturíel cartílago lo marcamos en dirección longitudinal en lasuperficie anterior. Este procedimiento favorece la forma-ción del antihelix, la crura, la fosa triangular y la escafa. Seobtiene un antihelix con una apariencia natural y contornoredondeado sin bordes evidentes. Nosotros hemos obteni-do resultados favorables a largo plazo, sin recurrencias nicomplicaciones en más de 50 pacientes, por lo que consi-deramos nuestra técnica útil, segura y reproducible.
Otoplastía: Técnica personal
Resumen Abstract
Otoplasty: Personal Technique
Del Vecchyo, C.*, Ugalde, A.**
* Jefe del Departamento.** Profesor del DepartamentoDepartamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México. México D.F.
The treatment for correction of prominent ears is basedon creating a symmetric form and normal appearance, witha protrusion of 17 to 21 mm from the head. Throughout theyears, there have been many descriptions of surgical tech-niques used to correct prominent ears, each with its owncharacteristics. The technique here described has beenused by the senior author on more than 50 patients in aperiod of 5 years and has, in our opinion, withstood the testof time. Based on the physical properties of cartilage, aremolding of the altered anatomy of the prominent ear ispossible. An elliptical segment of skin is excised on theposterior surface of the ear and the auricular cartilage isincised. The anterior surface of the auricular cartilage isthen dissected. With a scalpel, the cartilage is scored in alongitudinal direction in the anterior surface. This proce-dure favors the formation of the antihelix and crus, as wellas the triangular fossa and scapha. An antihelix with anatural appearance and a rounded contour without evidentborders is obtained. We have had favorable long-termresults with no recurrences and no complications whatsoe-ver in more than 50 patients, which is why we consider ourtechnique useful, safe and reproducible.
Del Vecchyo, C.

Introducción
La oreja es una dilatación laminar localizada enambas partes laterales de la cabeza, frente a la protu-berancia mastoidea y detrás de la articulación tempo-romandibular, equidistante entre el ángulo externo delojo y la protuberancia occipital externa. Se sitúa entredos líneas horizontales de las que la superior coincidecon la parte mas lateral de la ceja y la inferior ,unpoco más abajo del septum caudal. Su eje mayor es engeneral de 60 a 65 mm en longitud y la dimensióntransversal usualmente es de 25 a 35 mm.
EmbriologíaLa oreja deriva del primer y segundo arcos bran-
quiales. Durante la sexta semana de desarrollo fetal,seis pequeñas prominencias aparecen sobre estosarcos. Las tres prominencias anteriores desarrollaránel trago, la raíz del helix y la porción ascendente delhelix. Las tres prominencias posteriores forman elresto del helix, la concha, antitrago y lóbulo. Duranteel sexto mes, el margen del helix se curva para formarel pliegue del antihelix y aparece la crura del helix.
AnatomíaLibre en los dos tercios posteriores, la oreja está fir-
memente fija a la cabeza en el tercio anterior, en con-tinuación con el conducto auditivo externo y sin unlimite bien definido. Localizada en la parte lateral dela cabeza, forma posteriormente un ángulo llamadoángulo auriculocefálico. Este ángulo es de 20 a 30grados y presenta de individuo a individuo, variacio-nes en amplitud: desde orejas casi adyacentes a lapared lateral de la cabeza hasta las que forman unángulo de 90 grados. Entre estos dos extremos puedenexistir una gran variedad de posiciones.
La oreja se compone de un armazón cartilaginosodelgado y elástico cubierto por una delgada envolturadérmica con excepción del lóbulo, el cual está com-puesto de tejido fibroadiposo sin cartílago. McEvittestablece que la oreja está conformada por 18 estructu-ras de las cuales el helix, antihelix, concha, crura supe-rior e inferior y lóbulo son las de mayor importanciaestética. El aporte vascular de la oreja proviene de dosorígenes: la arteria temporal superficial y la arteriaauricular posterior, ramas ambas de la carótida externa.Las primeras son llamadas arterias auriculares anterio-res y las segundas, arterias auriculares posteriores.
El drenaje auricular se produce a través de lasvenas auriculares posteriores y las venas temporalessuperficiales y retromandibulares. El drenaje linfáticode la concha y el meato va hacia los nódulos paroti-deo e infraclavicular; el resto de la oreja drena hacialos nódulos mastoideo y retroauricular.
La inervación está dada por los nervios gran auri-cular y auriculotemporal, el nervio occipital menor ypor la rama auricular del vago.
La oreja prominenteDentro de la clasificación de Tanzer, la oreja pro-
minente es el tipo V. Después Brent estableció, quecualquier interferencia con el desarrollo de la estruc-tura intrínseca de la oreja provoca en una oreja pro-minente.
Egloff subdivide las deformidades de la oreja encuatro tipos:
1. Hipertrofia de la concha2. Ausencia o insuficiencia del pliegue del anti-
helix3. Una combinación de los tipos 1 y 24. Una combinación de los tipos 1,2 y 3 con pro-
trusión del lóbulo
Historia quirúrgicaEl tratamiento quirúrgico para la corrección de ore-
jas prominentes se basa en la creación de una formasimétrica y apariencia normal de ambas orejas, conuna protrusión de 17 a 21 mm de el cráneo.
Existe gran cantidad de técnicas quirúrgicas, cadauna con sus propias características. Pueden dividirseen las de acceso posterior, acceso anterior y otoplastíaabierta. Evidentemente, ninguna de éstas técnicascubren todos los objetivos deseables de la cirugía.
En 1845 Dieffenbach (1) resecó un segmento cutá-neo del surco auriculocefálico y suturó el cartílago dela concha al periostio de la mastoides. En 1881 Ely (2)resecó una tira de cartílago de la concha. Luckett (3)en 1910, fue el primero en describir y demostrar quela deformidad de la oreja prominente era resultado dela falta de pliegue del antihelix, lo que produce unaforma aplanada; este autor describió una reseccióncondrocutánea fuera de la superficie medial, a lo largode la línea del futuro antihelix. En 1930 Morestin (4)hace una modificación para resecar la piel redundan-te de la superficie anterior de la concha. McEvitt (5)en 1947 debilitó la escafa con incisiones paralelasmúltiples. Converse (6) en 1955 debilitó la escafa pormedio de una rueda abrasiva. En 1961 Strombeck (7)modificó la técnica de Luckett por resección de unaporción de cartílago en la porción inferior del antihe-lix y por abrasión de la crura posterior. En 1962, Tan-zer (8) utilizo incisiones paralelas y suturas perma-nentes para el antihelix. Mustarde en 1963 (9) publi-có la corrección de la oreja prominente utilizandosuturas permanentes, sin incidir el cartílago.
En 1963, Stenstrom (10) desgasta con un instru-mento especial el futuro sitio del antihelix a través deuna pequeña incisión caudal al helix en la superficie
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Del Vecchyo, C., Ugalde, A.
208

anterior de la oreja. En 1965, Bjorn Nordzell (11) des-cribe que, desgastando uno de los lados de el cartíla-go, el borde se pliega hacia el lado opuesto. Estomarcó posiblemente el desarrollo de la técnica basadaen el desgaste de toda el área del antihelix para obte-ner un pliegue de forma natural por medio de un acce-so posterior a lo largo del borde lateral del cartílago.
Kaye (12) en 1967 debilitó el cartílago y colocó sutu-ras permanentes. En 1968, Furnas (13) colocó suturasconchomastoideas. Psillakis (14) en este mismo año,resecó piel, grasa y músculo de la región auriculocefáli-ca con resección de un segmento de concha y formacióndel antihelix por medio de suturas y colocación de car-tílago en los espacios muertos. En 1983, Manning (15)utilizo una técnica similar a la de Nordzell, marcando elcartílago con un diamante. En 1999 Cuenca-Guerra (16)debilitan el futuro sitio del antihelix en ambas superfi-cies del cartílago, con colocación de grapas.
Finalmente en diciembre de 2000, Bjorn Nordzell(17) publica en la revista Plastic and ReconstructiveSurgery un artículo titulado “Otoplastía abierta” dondepresenta 30 años de experiencia con su técnica que bási-camente consiste en debilitar el cartílago de la concha.
Material y Método
Se propone una nueva técnica de otoplastía parauna corrección natural de la deformidad de las orejas
prominentes. En base a los principios publicados en1958 por Gibson y Davis (18) en relación a las pro-piedades físicas del cartílago, es posible modelar laanatomía perdida de la estructura cartilaginosa de laoreja, creando un antihelix con una apariencia naturaly un contorno redondeado, sin bordes evidentes. Pro-ponemos un nuevo concepto quirúrgico, tomando encuenta algunos detalles de otras técnicas publicadasen la literatura existente al respecto.
Un método quirúrgico debe ser simple, reproduci-ble y realizable en corto tiempo, a la vez que permiteuna apropiada y agradable recuperación del paciente.Este método debe ser adaptable a las diferentes varia-ciones anatómicas, basado en las propiedades natura-les de las estructuras de la oreja. Idealmente, debeestar libre de recurrencia y complicaciones y debe darpor resultado orejas estéticas sin evidencia de cicatri-ces desagradables.
Técnica quirúrgicaEl procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia
general en niños, o bajo anestesia local en adultos. Elprimer paso es la formación manual del antihelix ple-gando el helix. Marcamos seis puntos básicos (trespares) que formaran el nuevo pliegue del antihelix enforma simétrica en la región anterior de la oreja (Fig.1). Estos puntos son penetrados con una aguja 22 paramarcar así los puntos correspondientes en la piel pos-
Otoplastía: Técnica personal
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
209Fig. 1. En la región anterior de la oreja se marcan seis puntos que formaran el nuevo surco del antihelix.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Del Vecchyo, C., Ugalde, A.
210
Fig. 2 y 3. Con una aguja de calibre 22 se marcan la relación posterior de los puntos anteriormente marcados.

Otoplastía: Técnica personal
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
211
Fig. 4. Se forma una elipse en la piel posterior que incluya los seis puntos de marcaje.
terior de la oreja (Fig. 2 y 3). Una vez hecho esto seconectan unos con otros en forma longitudinal resul-tando una elipse en la piel de la superficie auricularposterior ( Fig. 4). Se infiltra una solución de xilocaí-na con epinefrina al 2% en la región anterior y poste-rior de la oreja y se incide usando una hoja de bisturídel número 15 siguiendo el trazado en la parte poste-rior de la oreja y para escindir el segmento elíptico dela piel y exponer el cartílago (Fig. 5 y 6). Se realizahemostasia. El cartílago es entonces incidido 2 mm.dentro de la zona elíptica, paralelamente al margenlateral de piel. (Fig. 7). La piel se diseca de la super-ficie anterior del cartílago auricular hasta el área iden-tificada para formar el nuevo pliegue del antihelix(Fig. 8) Con el bisturí, rayamos el cartílago en direc-ción longitudinal en la superficie anterior (Fig. 9).
Logramos así que dicho cartílago se debilite y sepliegue en dirección posterior (Fig. 10). El pliegueposterior obtenido en el cartílago auricular está enproporción directa al grado de rayado que se llevafuera, lo que favorece la formación del antihelix y lacrura, así bien como de la fosa triangular y de la esca-fa, visibles a medida que se repliega el cartílago.
Suturamos el cartílago en el sitio de la incisión contres o cuatro puntos simples de nylon 4-0 y la piel se
sutura con puntos simples de nylon 4-0 (Fig. 11 y 12).Debe hacerse notar que no escindimos el cartílago.
Al reducir los ángulos cefalocaudal y escafocaudal,obtenemos una apariencia natural de la oreja sin pielauricular posterior redundante.
Tras la cirugía, colocamos inmediatamente unacubierta sobre la herida y una banda cefálica que elpaciente llevará durante 3 semanas.
Resultados
Hemos utilizado la técnica descrita en más de 50pacientes durante un período de 5 años. Todos loscasos presentaron resultados estéticos favorables sinrequerir procedimientos secundarios. (Figs. 13, 14).No hubo hematomas, infecciones, cicatrices hipertró-ficas o necrósis. No ha habido tampoco recurrenciasen el seguimiento durante un año.
Discusión
Cuando el pericondrio y la hoja superficial del car-tílago auricular son extirpados en un lado, el cartílagotiende a plegarse hacia el lado opuesto. Por consi-guiente, en base a la propuesta de Gibson y Davis

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Del Vecchyo, C., Ugalde, A.
212
Fig. 5 y 6. Resección de la elipse de piel para exponer el cartílago auricular.

Otoplastía: Técnica personal
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
213Fig. 8. Disección del cartílago para exponer la superficie anterior.
Fig. 7. Incisión del cartílago cerca del borde libre.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Del Vecchyo, C., Ugalde, A.
214
Fig. 10. Debilitamiento del cartílago plegándolo en dirección posterior.
Fig. 9. Se raya la superficie anterior del cartílago en dirección longitudinal.

Otoplastía: Técnica personal
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
215Fig. 11 y 12. Sutura del cartílago en el sitio de incisión.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Del Vecchyo, C., Ugalde, A.
216
Fig. 13 A. Vista preoperatoria frontal de un paciente femenino de 12 añosde edad.
Fig. 13 B. Vista postoperatoria frontal de la misma paciente seis mesesdespués de la cirugía.
Fig. 13 C. Vista posterior preoperatoria de la misma paciente. Fig. 13 D. Vista posterior postoperatoria a los seis meses.
Fig. 13 E. Vista lateral preoperatoria de la oreja izquierda. Fig. 13 F. Vista lateral postoperatoria de la oreja izquierda.

(18), cuando la hoja superficial es extirpada en unlado del cartílago, la matriz expande y el lado intactotiende a contraerse resultando un plegamiento,; estaes la base de nuestra técnica quirúrgica.
Esta técnica puede realizarse bajo visión directa delas estructuras aruciculares. Además mediante el raya-do del cartílago con bisturí, obtenemos pérdida de laarquitectura anatómica visible durante el procedi-miento quirúrgico, simple y fácil de reproducir.
Conclusiones
A lo largo del tiempo, se han descrito muchas detécnicas quirúrgicas, desde las más simples como lasutura de la concha a la mastoides (13), a las mássofisticadas como la pericondrioplastía. En algunoscasos, estas técnicas producen una ausencia de la for-mación del contorno natural del antihelix o el apla-
namiento del antihelix, lo que tiene que ver con unrasgado del cartílago por suturas transfictivas, exce-sivo adelgazamiento o incisión del cartílago, resor-ción de las suturas, formación de bordes agudos,sobreposición del cartílago y sobreresección quecausa asimetrías y deformidad en otros sitios. Portodo esto, nosotros consideramos nuestra técnica sen-cilla, segura y reproducible, de manera que cualquiercirujano plástico puede obtener con ella resultadosfavorables.
Dirección del autor
Dr. Carlos Del VecchyoTepic 113-512Colonia Roma Sur México, D. F.C.P. 06760
Otoplastía: Técnica personal
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
217
Fig. 14 A. Vista frontal preoperatoria de un paciente varón de 25 años deedad.
Fig. 14 B. Vista frontal del mismo paciente a ocho meses de postoperato-rio.
Fig. 15 A. Vista frontal preoperatoria de un paciente femenino de 18 añosde edad.
Fig. 15 B. Vista frontal postoperatoria de la misma paciente.

Bibliografía
1. Dieffenbach, J.F. “Die operative Chirurgie”. Leipzig, F.A. Broc-khaus, 1945.
2. Ely, E.T. “ An operation for prominence of the auricles”. Arch. Oto-laryngol.1881; 10:97.
3. Luckett, W.H. “A new operation for prominent ears based on theanatomy of the deformity”. Surg. Gynecol. Obstet. 1910; 10:635.
4. Morestin, H. “De la reposition et du plissement cosmétiques dupavilion de l’oreille”. Rev. Orthop. 1930;14:289.
5. McEvitt, W.G. “The problem of the protruding ear”. Plast Reconstr.Surg.1947; 2: 481.
6. Converse, J.M., Nigro, A, Wilson, F.A., and Johnson, N. “A tech-nique for correction of lop ears”. Plast. Reconstr. Surg.1955;15:411.
7. Strombeck, J.O. “ Results for surgery for protruding ears”. ActaChir. Scand. 1965;129:317.
8. Tanzer, R.C. “The correction of prominent ears”. Plast. Reconstr.Surg.1962; 30:226.
9. Mustarde, J.C. “The correction of prominent ears using simplemattress sutures”. Br. J. Plast. Surg.1963; 16:170.
10. Stenstrom, S.J. “A “natural” technique for correction of congeni-tally prominent ears”. Plast. Reconstr. Surg.1963; 32:509.
11. Nordzell, B.A. “A new method for correction of protruding ears”.Acta Chir. Scand.1965; 129: 317.
12. Kay, B.L. “A simplified method for correcting the prominent ear”.Plast. Reconstr. Surg. 1967;40: 44.
13. Furnas, D. W. “Correction of prominent ears by concho-mastoidsutures”. Plast. Reconstr. Surg.1968; 42: 189.
14. Psillakis, J.M., “Prominent ears: correction with buried mattresssutures”. Acta Chir. Plast. 1968;10: 315.
15. Manning, B.L., Finger, R.E., and Dibbell, D.G. “Diamond burrotoplasty”. Ann. Plast. Surg.1983; 11: 114.
16. Cuenca-Guerra, R. “Oreja prominente: Plastía mínimamente inva-siva”. Cir. Plást.1999; 9:120.
17. Nordzell, B. “Open Otoplasty”. Plast. Reconstr. Surg. 2000;106:1466.
18. Gibson, T. and Davis, W.B. “The distortion of autogenous cartila-ge grafts: Its cause and prevention”. Br. J. Plast. Surg.1958; 10: 257.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Del Vecchyo, C., Ugalde, A.
218

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 219-230
Key words Prognathism, maxillary hypoplasia,
Lefort I
Código numérico 23002-2551
Palabras clave Prognatismo, hipoplasia maxilar,
Lefort I
Código numérico 23002-2551
Desde hace décadas el tratamiento habitual del prognatismoes la retrusión mandibular. Clásicamente nos apoyamos en lacefalometría para confirmar el diagnóstico y realizar prediccio-nes preoperatorias que guian el plan quirúrgico y lograr una oclu-sión normal mediante la retrusión mandibular. Sin embargo, enalgunos pacientes el estudio clínico sugiere hipoplasia del terciomedio de la cara y para su tratamiento se deben realizar avancesdel maxilar para mejorar la apariencia facial y la oclusión.
La cirugía ortognática ha evolucionado en sus indicaciones ytécnicas, y por lo tanto en sus objetivos. Inicialmente el objetivoprimordial era la corrección de la oclusión, mientras que actual-mente domina es la estética facial, sin olvidar la corrección oclu-sal.
Debido a que los resultados de la expansión de los tejidosblandos son más predecibles que los de la contracción, preferi-mos realizar un avance maxilar con osteotomías tipo LeFort Ipara tener una contribución estética más previsible de los tejidosblandos. Analizamos el resultado de 16 pacientes con medidascefalométricas de prognatismo, pero con evidencia clínica dehipoplasia en el tercio medio facial. Todos los pacientes fueronintervenidos mediante avance maxilar por osteotomías tipoLeFort I, que en algunas ocasiones se combinan con retroposi-ción mandibular, mentoplastía u otro procedimiento sobre lamandíbula en caso de deformidad importante de la misma.
Valoración clínica integral delprognatismo y su tratamiento con
avance maxilar (Le Fort I)
Resumen Abstract
Clinical evaluation of prognathism and histreatment with maxillary advancement (Le Fort I)
Sastré, N.*, Priego Blancas, R.**, Caravantes Cortes, I.**Ugalde Vitelly, A.**, Alanis Martínez, H.***
* Profesor titular del Curso de Postgrado en Cirugía Plástica y Reconstructiva, Universidad Nacional Autónoma de México.** Cirujano Plástico Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México, México D.F.*** Ortodoncista del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México.
By decades, the classic and traditional treatment of congenitalprognathism has been the surgical mandibular retrusion. Formany years we have used cephalometric values to make the diag-nosis and the preoperative predictions that would give us the sur-gical plan for the treatment of this pathology which consistent ina mandibular retrusion to achieve normal occlusion. In some ofour patients we have seen that the cephalometric analysis presentsigns of prognathism values even though the clinical study andthe external appearance tended to look-like a hypoplasia of thefacial medial third instead.
Techniques and indications for ortognatig surgery have beenevolutioned, and obviously the treatment goals. The primaryobjective was the occlusion’s correction, but now the mostimportant thing is the facial esthetics, obviously not forgettingthe oclusal correction.
The results of the tissue expansion are more predictable thancontraction outcomes, we rather to perform a maxillary advance-ment with LeFort I osteotomy to predict the soft-tissue changes.The present study evaluates the result of 16 patients with cepha-lometric confirmation of prognathism, even though the clinicalstudy and the external appearance tended to look-like a hypopla-sia of the facial medial third. All of them received surgicalcorrection through maxillary advancement with LeFort I osteo-tomy, sometimes was also used mandibular retrusion, chin sur-gery, or another surgical procedure in the mandible in case ofmandibular deformity.
Sastré, N.

Introducción
La mandíbula y el maxilar constituyen la mayorparte del esqueleto facial y debido a su localizaciónprominente y a la íntima relación que guardan con elresto de los huesos faciales, pequeñas variacionesestructurales pueden producir grandes alteracionesdesde el punto de vista funcional y estético. El prog-natismo se define como la evidencia clínica y radio-gráfica de la discordancia entre el maxilar y la mandí-bula, con una mayor proyección anterior de la última.Esta falta de armonía facial en algunas ocasionespuede reconocerse de manera incipiente durante laprimera dentición, pero siempre se hace evidentedurante la segunda década de la vida, con un incre-mento en la adolescencia (1,2).
En 1898, Angle (3) propuso una clasificación de lamaloclusión en tres grupos basada en la relación oclu-sal mesio-distal de los primeros molares. Al tipo III sele denomina mesioclusión y se relaciona con el prog-natismo, pero este dato clínico no es suficiente paradiagnosticarlo y se requiere hacer el análisis de lasdimensiones faciales (4). Por lo tanto la evaluaciónintegral del paciente prógnata incluye el estudio de laoclusión dental, la relación estética facial, las medidasantropométricas, los modelos dentarios en articulador,la cefalometría y los estudios fotográficos con predic-ciones de movimiento de las estructuras faciales.
Clásicamente se han utilizado los ángulos SNA,SNB y ANB para evaluar el prognatismo verdadero,el pseudoprognatismo y la biprotrusión (1, 5-7).
Según Steiner (5), los cuatro patrones clínicosencontrados en el prognatismo son: 1.- Maxilar contamaño adecuado y mandíbula anormalmente larga,con un tercio inferior prominente; 2.- Hipoplasiamaxilar con sobrecrecimiento mandibular, siendo estolo más frecuente; 3.- Mordida abierta anterior combi-nada con prognatismo, cefalometría con ángulogonial obtuso, con inclinación del cuerpo mandibular;4.- Sobrecrecimiento del maxilar y de la mandíbula.
Existen otras clasificaciones de los tipos de prog-natismo de acuerdo a sus características clínicas ycefalométricas, que también sirven para diferenciarlodel pseudoprognatismo. De acuerdo a varios autores(9, 10), en el psuedoprognatismo existe un subdesa-rrollo maxilar, con elevación de la cúpula palatina yapiñamiento dentario, y se recomienda un tratamientocombinado mediante el uso de expansores palatinos yosteotomía de avance LeFort I.
Es importante mencionar que la cirugía ortognáticaha evolucionado en sus indicaciones y técnicas, y porlo tanto en sus objetivos de tratamiento. Inicialmentesu objetivo primordial era la corrección de la oclu-sión, mientras que actualmente lo que domina el plan-
teamiento quirúrgico es la estética facial, sin olvidarla corrección oclusal.
A partir de que los análisis cefalométricos continú-an siendo la base del planteamiento quirúrgico y sonde gran importancia para la cirugía, tenemos queaceptar que estos estudios ignoran completamente losatributos estéticos o diferencias que involucran lostejidos blandos (11-15). Sin embargo, la apreciaciónclínica nos debe guiar en cuanto a la situación delmaxilar en el contexto de la arquitectura facial. Poresta razón existen tres variables importantes para pre-decir los resultados del tratamiento, que son: la técni-ca quirúrgica, la dirección y magnitud de los cambiosesqueléticos y la calidad intrínseca de los tejidos blan-dos, sin olvidar como punto clave a la oclusión.
Como la cirugía es la única opción de tratamiento,el manejo ortodóncico no corregirá un verdaderoprognatismo; las técnicas quirúrgicas básicamente seenfocan a la realización de osteotomías verticales,sagitales u oblicuas en la rama mandibular, siendo lasmás utilizadas las técnicas descritas por Georgiade,Hinds y Obwegeser, así como sus modificaciones,mediante abordajes intra y extraorales (16-25). Elavance maxilar en el prognatismo ha sido utilizado enúltimas fechas por Rosen26,27, en pacientes con SNBaumentado y SNA francamente disminuido, para rees-tablecer la armonía facial a pesar del crecimiento dela mandíbula.
Como la corrección quirúrgica de las deformidadesdentofaciales debe abarcar la corrección de la oclu-sión y la restauración de las proporciones estéticas dela cara simultáneamente, sabemos que, ante unpaciente prógnata tenemos dos opciones: la cirugía deretroposición de la mandíbula y el avance maxilar conosteotomías tipo LeFort I.
Se ha postulado la cefalometría como el estándar deoro para la evaluación del prognatismo, y para las pre-dicciones de la cirugía; pero en muchas ocasiones apesar de que este estudio muestra un aumento en laproyección de la mandíbula, tiene la limitante de noevaluar con precisión los tejidos blandos de la cara;Sin embargo, en los pacientes que clínicamente mues-tran datos compatibles con hipoplasia del terciomedio facial, el plan de tratamiento puede cambiarhacia la proyección anterior del maxilar.
Debido a que los resultados de la expansión de lostejidos blandos son más predecibles que los de la con-tracción, nosotros preferimos realizar un avancemaxilar con osteotomías tipo LeFort I para tener unacontribución estética más previsible de los tejidosblandos.
En el presente estudio analizamos el resultado depacientes con medidas cefalométricas de prognatis-mo, pero con evidencia clínica de hipoplasia en el ter-
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sastré, N., Priego Blancas, R., Caravantes Cortes, I., Ugalde Vitelly, A., Alanis Martínez, H.
220

cio medio facial. Todos los pacientes fueron interve-nidos quirúrgicamente mediante avance maxilar porosteotomías tipo LeFort I, que en algunas ocasionesse combinaron con retroposición mandibular, mento-plastia u otro procedimiento sobre la mandíbula, encaso de deformidad importante de la misma.
Objetivos.• Evaluar la importancia de la valoración clínica
en el paciente prógnata.• Reevaluar a la cefalometría como estudio con-
cluyente para la decisión quirúrgica en el pacien-te prógnata.
• Analizar detalladamente los estudios fotográfi-cos, modelos dentarios y cefalométricos tantopreoperatorios como postoperatorios de lospacientes prognatas tratados con avance maxilartipo LeFort I.
• Proponer el avance maxilar como otra opción detratamiento para el prognatismo mandibular.
Material y Método
Se trata de un estudio prospectivo, longitudinal,descriptivo y clínico, de dieciséis pacientes con diag-nóstico clínico y cefalométrico de prognatismo aten-didos en el Servicio de Cirugía Plástica del HospitalGeneral de México.
Se incluyó en el estudio a todos aquellos pacientesde ambos sexos, mayores de 16 años y menores de 62,sin patologías sistémicas, que cumplieran con los cri-terios clínicos y paraclínicos para el diagnóstico deprognatismo.
A todos se les realizó historia clínica completa y seles solicitaron los estudios siguientes: Cefalometríaen proyección lateral con trazos cefalométricosmediante técnica de Steiner; modelos dentarios mon-tados en un articulador, para valorar la mordida del
paciente y la proyección de la corrección que seobtendría de ésta con la cirugía; estudios fotográficospreoperatorio consistentes en 2 proyecciones latera-les, 2 oblicuas, una anterior y una basal en blanco ynegro y color y estandarizados con una distancia dellente al paciente de 1 m.
Todos tuvieron una valoración odontológica com-pleta por el Departamento de Odontología y fuerontratados por el ortodoncista en el preoperatorio paraobtener un buen nivel de oclusión dentaria cuando lacirugía se llevara a cabo.
Los pacientes fueron informados del diagnóstico ydel procedimiento quirúrgico al que serían sometidosy firmaron sus respectivas cartas de consentimientobajo información. Se revaloró a los pacientes con losmismos estudios a los seis meses de la cirugía.
Durante la intervención quirúrgica todos lospacientes tuvieron una fijación estable con placas ytornillos de 2.0 mm de diámetro, sin necesidad deamarres interdentomaxilares, sin importar si se llevó acabo solamente el avance maxilar o se combinó conotro procedimiento.
Se tomaron en consideración los siguientes paráme-tros: análisis cefalométrico completo y sobre todo losángulos SNA, SNB, ANB, preoperatorios y postopera-torios y se les aplicó un análisis estadístico de t de Stu-dent. Se consideró también la evaluación de la oclu-sión dentaria obtenida, la evaluación clínica del equi-po quirúrgico y la opinión subjetiva del paciente acer-ca de su aspecto estético preoperatorio y postoperato-rio, basados en una escala visual análoga del 0 al 10.
Resultados
La edad de los 16 pacientes de ambos sexos fluctuóentre 16 a 35 años, con una media de 22.5. En lascefalometrías preoperatorias el rango de variación delángulo SNA fue de 68 hasta 92 grados con una media-
Valoración clínica integral del prognatismo y su tratamiento con avance maxilar (Le Fort I)
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
221
NOMBRE SEXO EDAD PREOPERATORIOS POSTOPERATORIOSSNA SNB ANB SNA SNB ANB
CASO 1 F 17 68 74 -4 73 70 3CASO 2 M 17 78.5 90.5 -12 89 83 6CASO 3 F 26 92 96 -4 81 92 -11CASO 4 M 25 68 74 -4 72 70 2CASO 5 F 16 72 76 -4 76 70 6CASO 6 F 22 76 82 -6 86.5 80 6.5CASO 7 M 17 89 98 -9 102 102 0CASO 8 M 16 86 91.5 -5.5 90 87 3CASO 9 F 28 78 78 0 89 83 6CASO 10 M 20 74.5 81 6.5 78 78 0CASO 11 M 32 89 98 -9 102 102 0CASO 12 F 16 78 78 0 89 83 6CASO 13 M 17 78 90 -12 89 83 6CASO 14 M 35 80 82 +2 91 90 -1CASO 15 M 20 83 89.5 -6.5 88 85 3CASO 16 F 26 78 82 -4 89 87 2
TABLA I. Ángulos cefalométricos preoperatorios y postoperatorios.

na de 78 y un promedio de 79.25; en el ángulo SNBencontramos variaciones desde 74 a 96 grados conuna mediana de 82 y un promedio de 80.035; el ángu-lo ANB varió desde 0 hasta –12, con una mediana de
-4 y un promedio de –4.5 grados. En el análisis pos-toperatorio encontramos que los ángulos SNA presen-taban variaciones entre 72 y 102 grados con unamediana de 89 y un promedio de 86.53 grados, el
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sastré, N., Priego Blancas, R., Caravantes Cortes, I., Ugalde Vitelly, A., Alanis Martínez, H.
222
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No. CASO CLINICO
SNA
(G
RA
DO
S)
PREOPERATORIO
POSTOPERATORIO
Gráfica 1. Variación del ángulo SNA en el preoperatorio y postoperatorio. La variación del ángulo SNA preoperatorio es de 68° hasta 92° con un prome-dio de 79.25°. En el postoperatorio presenta una variación desde 72° hasta 102° con un promedio 86.53°. Al analizar esta variación con una prueba t deStudent se encuentra que es estadísticamente significativa con una p‹ 0.001.
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No. CASO CLINICO
SNB
(G
RA
DO
S)
PREOPERATORIO
POSTOPERATORIO
Gráfica 2. Variación del ángulo SNB en el preoperatorio y postoperatorio. En el preoperatorio encontramos variaciones desde 74° hasta 96° con un pro-medio de 80.035°. En el postoperatorio encontramos un rango de 70° a 102° con un promedio de 84.062 grados. Estadísticamente no se encuentra dife-rencia significativa ya que el esqueleto mandibular no sufrió cambios espaciales con la cirugía (p=0.76).
-15
-10
-5
0
5
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No. CASO CLINICO
AN
B (
GR
AD
OS)
PREOPERATORIO
POSTOPERATORIO
Gráfica 3. Variación del ángulo ANB en el preoperatorio y postoperatorio. En el preoperatorio varia de +2° a -12° con una mediana de -4. En el postope-ratorio se encontró una variación de +6.5 a -11 con una mediana de +3. Estas variaciones estadísticamente significativas se explican por los movimien-tos esqueléticos realizados en el maxilar (p=0.001).

ángulo SNB presentó variaciones desde 70 hasta 102grados con una mediana de 83 y un promedio de84.06 grados; con un ángulo ANB resultante de 0hasta –11 grados con una mediana de 3 y un prome-dio de 2.34 grados. (Tabla I) (Gráficas 1- 3).
Al aplicar la prueba estadística t de Student a loscambios de valores preoperatorios y postoperatoriosde SNA, SNB y ANB, encontramos que al compararlos ángulos SNA existe una diferencia estadística-mente significativa con una p < 0.001; en el ánguloANB la diferencia es también significativa con una p< 0.001 y, como era de esperarse, en el ángulo SNBno se encontró diferencia estadísticamente significati-va con una p = 0.76. Esto se explica por que losmovimientos óseos realizados alteraron la relaciónanteroposterior del maxilar y de éste con la mandíbu-la, mientras que la posición espacial de la mandíbulano se modificó (Tabla II).
Todos los pacientes obtuvieron una oclusión denta-ria satisfactoria y una mejoría ostensible en su aspec-to estético, según el grupo quirúrgico. Al aplicar a lospacientes una valoración subjetiva del resultado esté-tico obtenido mediante la aplicación de una prueba deescala visual análoga, se encontró que el grado desatisfacción estaba entre 8 y 10 en todos los casos.
Discusión
De acuerdo a la experiencia de Rosen (25, 26), elavance del maxilar en el prognatismo ha sido adecua-do en pacientes con SNB aumentado y SNA franca-mente disminuido. Con esto se evita la retroposiciónmandibular y se reestablece la armonía facial a pesardel crecimiento de la mandíbula (Fig. 1).
Los pacientes prógnatas presentan frecuentementedatos clínicos de hipoplasia del tercio medio facial(8), aunque cefalométricamente son prógnatas; por lotanto es posible la corrección del prognatismo con unaretroposición mandibular, como clásicamente se reco-mienda, o bien, con un avance maxilar apoyado por suaspecto clínico. Esto nos pone en la disyuntiva dealargar o disminuir el volumen del esqueleto facial.
Si se toman en consideración los parámetros de lacefalometría como único método para planear la ciru-gía, se obtienen limitaciones obvias. Por eso la explo-ración física del paciente basada en la interrelación delos tejidos blandos con el esqueleto debe ser lo quedicte el plan quirúrgico. Con base a lo anterior, y envista de que en estos pacientes se cuenta con variasopciones quirúrgicas, nos basamos en los hallazgos dela exploración física, lo que nos permite determinar eltipo de movimiento esquelético y podemos optar porel avance del esqueleto medio facial, siempre que seaposible.
Esto se basa en dos conceptos; el primero nos defi-ne que las proporciones y dimensiones faciales que seconsideran normales son más atractivas en los indivi-duos con cara angulosa. Y el segundo, que la respues-ta de los tejidos blandos a la expansión esquelética esmás predecible y favorable que la indefinible respues-ta a la contracción esquelética, en donde los tejidosblandos quedan en exceso por su limitada capacidadde retracción.
Debemos considerar que la cirugía ortognática haevolucionado en sus indicaciones y técnicas y por lotanto en sus objetivos de tratamiento. Aunque ini-cialmente dichos objetivos se encaminaban a lacorrección de la oclusión, actualmente el estableci-miento también de una estética facial óptima es loque domina el planteamiento quirúrgico. Después deesta evolución de prioridades los estándares con losque se plantean este tipo de cirugías también debencambiar.
Los análisis cefalométricos basados en el creci-miento y desarrollo normales continúan siendo la basedel planteamiento quirúrgico, pero desgraciadamenteestos estudios ignoran completamente los atributosestéticos o deficiencias que involucran los tejidosblandos. Estos estudios se limitan al plano mediosagital, ignorando la elasticidad de los tejidos blandosy nunca consideran que la respuesta de éstos a losmovimientos esqueléticos es impredecible; y al basar-se en datos normativos, no necesariamente se puedenconsiderar atractivos en un sujeto en particular.
Por esto, la apariencia clínica del paciente,así comosu observación precisa durante la exploración física,deben ser factores críticos en el planteamiento quirúr-gico ya que aún siguen siendo el método más efectivopara evaluar los tejidos blandos. Esta cubierta de teji-dos blandos es la que finalmente va a modular laforma del esqueleto subyacente mediante factorescomo el contorno, elasticidad, grosor, y redundanciaabsoluta o relativa. La interdependencia entre los teji-dos blandos y el esqueleto es fácilmente apreciable.Por esto, en los casos en que tengamos opciones deavance o retroposición del esqueleto, es preferible
Valoración clínica integral del prognatismo y su tratamiento con avance maxilar (Le Fort I)
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
223
PROMEDIO ± D.E. MEDIANA t DE STUDENT
SNAPREOPERATORIO 79.25 ± 7.11 78POSTOPERATORIO 85.53 ± 8.76 89 P < 0.001
SNBPREOPERATORIO 85.03 ± 8.32 82POSTOPERATORIO 84.06 ± 9.69 83 P = 0.76
ANBPREOPERATORIO 4.46 ± 4.93 -4POSTOPERATORIO 2.34 ± 4.40 3 P < 0.001
TABLA II. Análisis Estadístico. Prueba t de Student

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sastré, N., Priego Blancas, R., Caravantes Cortes, I., Ugalde Vitelly, A., Alanis Martínez, H.
224
Fig. 1. Varón de 25 años con datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar; se realizó osteotomía de avance tipo Le Fort I de 8 mm.Preoperatorio A, B, C.; postoperatorio D, E, F.

Valoración clínica integral del prognatismo y su tratamiento con avance maxilar (Le Fort I)
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
225
Fig. 2. Varón de 32 años con datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar; se realizó osteotomía de avance tipo Le Fort I de 10mm. Preoperatorio A, B, C.; postoperatorio D, E, F.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sastré, N., Priego Blancas, R., Caravantes Cortes, I., Ugalde Vitelly, A., Alanis Martínez, H.
226
Fig. 3. Mujer de 28 años con datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar; se realizó osteotomía de avance tipo Le Fort I de 10mm. Preoperatorio A, B, C.; postoperatorio D, E, F.

optar por el avance, ya que la respuesta de los tejidosblandos es más predecible (Fig. 2).
Los tejidos blandos presentan una capacidad finitade contracción en tanto que su capacidad de expan-sión es mayor y su respuesta estará determinada por latensión a que son sometidos. Esta es una de las razo-nes por las que consideramos que el avance maxilar esmejor opción para el tratamiento del prognatismo quela retroposición mandibular, ya que podemos modifi-car directamente durante la cirugía la respuesta quevamos a obtener de los tejidos blandos (Fig. 3)
Se han descrito como respuesta a las retroposicio-nes mandibulares, pérdidas del soporte de los tejidosblandos y aspecto de envejecimiento de los pacientespor la flacidez tisular resultante (28). Es muy impor-
tante considerar que los tejidos blandos redundantescon un soporte esquelético inadecuado van a ser resul-tado de una reconstrucción esquelética desproporcio-nada; y producirán la consecuente discordancia facial.
El otro concepto en el que basamos este trabajo esestimar cuántos grados moderados de desproporciónfacial en las dimensiones verticales y/o sagitales pue-den ser atractivas en un individuo en particular y sonademás estéticamente preferibles a una falta de sopor-te de los tejidos blandos. En algunos de nuestrospacientes, para disminuir este tipo de complicación,optamos por realizar junto con el avance maxilar pro-cedimientos de retroposición (29) con lo que la pérdi-da de soporte es despreciable y se consigue a cambiomantener la armonía facial sin producir caras largas
Valoración clínica integral del prognatismo y su tratamiento con avance maxilar (Le Fort I)
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
227
Fig. 4. Varón de 35 años de edad con secuelas de acromegalia; datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar, con una diferenciade 23 mm. en la oclusión. Se realizó una osteotomía de avance tipo Le Fort I de 12 mm. y una retroposición mandibular de 11 mm. Preoperatorio figurasA, B, C, D.

verticales. Empleamos esta combinación de técnicasen pacientes en los que la distancia anteroposteriorfue de 15 mm o más, con lo que reducimos el gradode avance maxilar y disminuimos la pérdida de pro-yección de la nariz por una divergencia anterior exce-siva de los tercios inferiores de la cara (Fig. 4).
Es indeseable una divergencia excesiva anterior;siempre debe procurarse obtener o mantener la con-vexidad facial. Una concavidad facial nunca debe serel resultado final de una retrusión del tercio inferiorde la cara por un mal planteamiento quirúrgico. Laproyección de la nariz también es una limitante esté-tica del avance del complejo maxilo-mandibular, loque tendrá efectos importantes en el tamaño aparentede la nariz.
Consideramos que la expansión esquelética para eltratamiento del prognatismo empleando el avancemaxilar es una opción terapéutica segura, de resulta-dos predecibles, siempre y cuando se lleve a cabo unplanteamiento cuidadoso al tomar no sólo en conside-ración los parámetros cefalométricos, sino tambiénlos parámetros clínicos con relación a la estética facialdel paciente, lo que lleva a resultados estéticos y fisio-lógicos muy alentadores.
Conclusiones
El avance maxilar con osteotomía tipo Le Fort I yfijación interna estable, en pacientes con medidascefalométricas de prognatismo, así como evidencia
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sastré, N., Priego Blancas, R., Caravantes Cortes, I., Ugalde Vitelly, A., Alanis Martínez, H.
228
Fig. 4. Varón de 35 años de edad con secuelas de acromegalia; datos cefalométricos de prognatismo y clínica de hipoplasia maxilar, con una diferenciade 23 mm. en la oclusión. Se realizó una osteotomía de avance tipo Le Fort I de 12 mm. y una retroposición mandibular de 11 mm. Postoperatorio figu-ras E, F, G, H.

clínica de hipoplasia del tercio medio facial, es el pro-cedimiento quirúrgico indicado para corregir dichadeformidad.
El avance maxilar es una opción segura, con resul-tados predecibles por los parámetros clínicos, foto-gráficos y las medidas cefalométricas. Con estos índi-ces se puede planear el grado de manipulación ósea arealizar, con lo que se obtienen los dos objetivos pri-mordiales de la cirugía ortognática, la corrección pre-cisa de la oclusión y la armonía estética facial.
Dirección del autor
Dr. Nicolás SastréDurango # 49-1000Mexico, D.F. 06700MEXICO
Valoración clínica integral del prognatismo y su tratamiento con avance maxilar (Le Fort I)
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
229
Bibliografía
1. Mc Carthy JR, Kawamoto H, Grayson BH, Colen SR, CoccaroPJ, Wood-Smith D: “Surgery of the jaws”, en Plastic Surgery, Vol.II, W.B. Saunders Company, 1990: Pp. 1228-1260.
2. Jacobsen PU, Lund K: “Unilateral overgrowth and remodelingprocesses after fracture of mandibular condyle: a longitudinal radio-graphic study”. Scand. J. Dent Res., 1972, 80: 68.
3. Angle EH: “Classification of malocclusion”, Dent. Cosmos, 1899,41: 248.
4. Zide B, Grayson B, McCarthy JG: “Cephalometric analysis”.Plast Recosntr Sur, 1981, 68: 816.
5. Kiehn CL, Desprez JD, Brown F: Maxillary osteotomy for latecorrection of occlusion and appearance in cleft lip and palatepatients, Plast Reconstr Surg, 1968, 42(3): 203-207.
6. Converse JM, Shapiro HH: “Bone grafting malformations of thejaws; cephalometric diagnosis in the surgical treatment of malfor-mations of the face.” Am J Surg, 1954, 8: 858.
7. Farkas JG, Sohm P, Katic MJ, Chur B: “Inclinations of the facialprofile: art versus reality”. Plast Recosntr Surg, 1985, 75 (4): 509.
8. Steiner CC: “The use of cephalometrics as an aid to planning andassessing orthodontic treatment”. Am J Orthod 1960, 46: 721.
9. Sanborn RT: “Differences between the facial skeletal patterns ofclass III malocclusion and normal occlusion”. Angle Orthod, 1955,25: 208.
10. Obwegeser HL: “Surgical correction of small or retrodisplacedmaxile”, Plast Reconstr Surg, 1969, 43(4): 351.
11. Bush K. Antonyshyn O: “Three-Dimensional facial antropometryusing a laser surface scanner: validation of the technique.” PlastRecosntr Surg 1996, 98(2): 226
12. Kobayahsi T, Ueda K: “Three-dimensional analysis of facial mor-phology before an after osthognatic surgery”. J Cran MaxF Surg1990, 8: 68.
13. Ono I, Ohura T: “Three-dimensional analysis of craniofacial bonesusing three-dimensional computer tomography”. J. Cran MaxF Surg1992, 20: 49.
14. Parker MG, Lehman JA: “Mandibular prognathism”. Clin PlastSurg Odth. Surg 1989, 16(4):740.
15. Chong PH: “A new osteotomy for the correction of mandibularprognathism: techniques and rationale of the intraoral vertico-sagi-tal ramus osteotomy”. J Cranio- Max Fac Surg 1992, 20: 153.
16. Michiwaki Y, Yoshida H, Ohmo K: “Factor contributing to skele-tal relapse after surgical correction of mandibular prognathism”. JCranio-Max Fac Surg, 1990, 18:195.
17. Ahlen K, Rosenquist J: “Anterior skeletal fixation as an adjunt tooblique sliding osteotomy of the mandibular ramus.” J. Cranio-MaxFac Surg, 1990, 18: 147.
18. Stajeic Z, Roncevic R: “Facial nerve palsy following combinesmaxillary and mandibulae osteotomy”. J Cranio-Max Fac Surg,1990, 18. 192.
19. Shiratsuchi Y, Kouno K, Tashiro H: “Evaluation of masticatoryfunction following osthognathic surgical correction of mandibularprognathism”. J Cranio-Max Fac Surg, 1991, 19: 299.
20. Hammer B, Etlin D, Rahn B, Prein J: “Stabilization of the shortsagittal split osteotomy: in vitro testing of different plate and screwconfigurations”. J Cranio-Max Fac Surg, 1995, 23: 321.
21. Hogevold HE, Trumpy IG, Skjelkbred P, Lyberg T: “Extraoralsubcondylar ramus osteotomy for correction of mandibular progna-thism”. J Cranio-Max Fac Surg, 1991, 19: 341.
22. De Vries K, Devriese PP, Hovinga J, Van den Akker HP: “Facialpalsy after sagital split osteotomies”. J Cran Maxfac Surg 21: 50.
23. Cohen SR, Kawamoto HK: “Rigid fixation of mandibular osteo-tomies by an intraoral approach: technique and instrumentation”.Plast Recosntr Surg 1993, 91: 793.
24. Kim HC, Essaki S: “Comparision of screw placement patterns onthe rigidity of the sagittal split ramus osteotomy:” technical note. J.Cran MaxF Surg 1995, 23: 54.
25. Rosen HM, “Definitive surgical correction of vertical maxillarydeficiency”, Plast Recosntr Surg 1990, 85(2): 215.
26. Rosen HM, “Facial skeletal expansion: treatment strategies andrationale”. Plast Recosntr Surg. 1992, 89(5): 798.
27. Van der Dussen FN, Egyedi P: “Premature aging of the face afterorthognatic surgery”. J Craniofac Surg 1990, 18: 335.
28. Satoh K, Tsukagoshi T, Shimizu Y: “Surgical refinement of theoperative procedure for minor degree of mandibular prognathism”.Plast Recosntr Surg 1996, 98(4): 740.

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 231-240
Key words Microsurgery. Reconstructive Surgery
Código numérico 158336
Palabras clave Microcirugía. Cirugía Reconstructiva
Código numérico 158336
Sin duda alguna la microcirugía reconstructiva hadejado de ser una serie de procedimientos esporádi-cos y se ha convertido en una herramienta muy valio-sa y cotidiana para el cirujano plástico. En la actuali-dad, la microcirugía reconstructiva cumple cuatrodécadas de activa práctica y evolución. Definitiva-mente tenemos la evidencia de que el Hospital Gene-ral de México, es una de las escuelas más importantesen la disciplina de la microcirugía reconstructiva, des-arrollando un muy amplio campo de trabajo tanto clí-nico como de investigación básica y experimental; elmayor compromiso lo constituye la formación denuevas generaciones de cirujanos plásticos adecuada-mente capacitados y entrenados para que puedanhacer frente a los más difíciles retos reconstructivos,razón por la cual establecimos los pormenores delentrenamiento clínico y experimental para residentesy cirujanos plásticos que estén interesados en aden-trarse en el fascinante campo de la microcirugíareconstructiva.
Evolución de la microcirugíareconstructiva en el servicio de cirugíaplástica del Hospital General de México
Resumen Abstract
Evolution of reconstructive microsurgery at theplastic surgery unit, Hospital General de Mexico
Chávez Abraham, V.*, Haddad Tame, J.L.**
* Cirujano Plástico. Lettleton. Colorado. EE.UU.** Cirujano Plástico, Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva y Jefe del Departamento de Cirugía Experimental del Hospital
General de México. México D.F.
Without a doubt, microsurgery is now a routineprocedure for the plastic surgeon. Microsurgery todayis in its fourth decade of active practice and evolution.The Hospital General de México is a very importantand leading school in Reconstructive Microsurgery;working on a daily basis in the routine practice aswell as in basic and experimental investigation are thekey to form new generations of plastic surgeons trai-ned enough to deal with the most challenging proce-dures of today plastic surgery practice.
Chávez Abraham, V.

Introducción
Sin duda alguna la Microcirugía Reconstructiva hadejado de ser una serie de procedimientos esporádicosy se ha convertido en una herramienta muy valiosa ycotidiana para el cirujano plástico.
En la actualidad, la Microcirugía Reconstructivacumple cuatro décadas de activa práctica y evolución.Desde su inicio en 1960, cuando Jacobson y Suárezdescribieron las primeras microanastomosis en vasossanguíneos de 1.5 a 3.0mm de diámetro(1) hasta hoyen día, con el desarrollo de colgajos prefabricados queincluyen inducción vascular con creaciones de pedí-culos vasculares y expansión tisular (colgajos tipoPIE) como los descritos por Roger Khouri en 1999 ytranspuestos a distancia por medio de técnicas micro-vasculares para corregir complejas deficiencias anató-mico-funcionales, o el alotrasplante de toda una manorealizado en Francia en 1998(2) por Jean MichaelDubernard o en EE.UU. por Breindenbach en el1999(3,4).
En la República Mexicana el Servicio de CirugíaPlástica y Reconstructiva del Hospital General deMéxico, ha sido uno de los pioneros en el campo de lacirugía reconstructiva microvascular, y específica-mente en dicho Servicio, el Dr. Nicolás Sastre-Ortiz,puede ser considerado como el iniciador de estecampo. Sirva el presente artículo como un homenajepara el Dr. Sastre, maestro de muchas generaciones einspiración de los verdaderos amantes de la Microci-rugía Reconstructiva.
El Dr. Sastre, tras finalizar su entrenamiento enCirugía Plástica y Reconstructiva en el HospitalGeneral de México, realizó un entrenamiento formalen 1975 con el Dr. Harry Bunke en el “Transplanta-tion Replantation Department” del Ralph K. DavisMedical Center en la ciudad de San Francisco, Cali-fornia. El Dr. Buncke es considerado por muchoscomo el padre de la Microcirugía Reconstructiva porel desarrollo de múltiples técnicas microquirúrgicasentre las que destaca la transferencia microvascular deortejos a la mano(5), siendo una figura de influenciadeterminante en muchos de los cirujanos plásticosmexicanos que realizar Microcirugía Reconstructiva.
Si bien a su regreso el Dr. Sastre impulsado por elDr. Fernando Ortiz Monasterio efectuó primordial-mente cirugía de reparación de nervios periféricos contécnica microquirúrgica(6), su tenacidad y capacidadlo llevaron a desarrollar ampliamente este camporeconstructivo, elaborando gran número de transfe-rencias microvasculares de diferentes bloques tisula-res entre los que se cuentan el colgajo inguinal des-crito por Daniel y Taylor(7), colgajo que el Dr. Sastrecomenzó a usar para dar cubierta cutánea a diferentes
áreas corporales, el colgajo microvascular de epiplón,para mejorar los defectos de contorno facial en el sín-drome de Parry Romberg (Fig. 1, 2), y sobre todo enla década de los 80 con los trabajos de Mathes yNahai(8) acerca del gran desarrollo de los colgajosmusculares y miocutáneos, para dar cubierta y tera-péutica a múltiples entidades como osteomielitis oexposición de ortesis entre otros.
La participación del Dr. Sastre no sólo se restringea lo quirúrgico. Destaca también su gran aporte yapoyo en el ámbito de la investigación básica, clínicay experimental en Cirugía Plástica y fundamental-mente en el campo microquirúrgico. A principios de ladécada de los 80, trabajó como Jefe del Departamen-to de Cirugía de La Facultad de Medicina de la Uni-versidad Nacional Autónoma de México y es aquídonde difundió la importancia de la investigaciónbásica y experimental en el desarrollo de nuestraespecialidad, fomentando un gran número de trabajosde investigación quirúrgica experimental presentadosen el Concurso Nacional de Residentes de la especia-lidad y ulteriormente como tesis de postgrado demuchos cirujanos plásticos. Fue ahí donde trabajó conel Dr. Alberto Chousleb, otro cirujano con una capa-cidad creativa y quirúrgica excepcional; con él des-arrolló líneas de investigación acerca del comporta-miento biológico del pericardio bovino en el sistemaarterial de la rata(9) y acerca de la revascularización decolgajos cutáneos con vasodilatadores(10). Otra perso-na muy importante que ha formado y estimulado a unsinnúmero de cirujanos en la investigación quirúrgicaes el Dr. Luis Padilla Sánchez, quien siendo colabora-dor del Dr. Sastre también ha inspirado y ha sidomodelo de muchos de nosotros, enseñándonos losprincipios básicos de la técnica microquirúrgica y dela investigación quirúrgica experimental.
De esta época, destacan los trabajos a partir de loscuales se han generado tesis de postgrado o publica-ciones científicas formales, entre los que encontramosestudios sobre la cicatrización y permeabilidad de lasanastomosis arteriales microquirúrgicas, realizadascon la técnica de intususcepción por la Dra. CeciliaCuesy bajo la asesoría del Dr. Abel De la Peña(11,12);el Dr. De la Peña juega otro papel importante en eldesarrollo de la microcirugía reconstructiva del Hos-pital General de México, cuando en el año de 1989ingresa como medico adscrito tras regresar de la ciu-dad de san Francisco California donde también tuvoun entrenamiento formal con el Dr. Bunke. En elHospital General de México participa activamentedurante los años de 1989-1993 en la ejecución demúltiples procedimientos reconstructivos microvas-culares y realiza paralelamente una excelente investi-gación microquirúrgica experimental sobre colgajos
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Chávez Abraham, V., Haddad Tame, J.L.
232

musculares de dorsal ancho y serrato anterior de larata(13).
En el año de 1990, ingresa como médico adscrito alHospital General de México, quien hoy y por los últi-mos 14 años ha sido la figura más importante en eldesarrollo de la microcirugía vascular reconstructivaen dicho Hospital, el Dr. José Luis Haddad Tame. ElDr. Haddad, también tuvo entrenamiento formal conel Dr. Bunke en la ciudad de San Francisco y ha des-arrollado trabajos de investigación quirúrgica experi-mental básica, como el titulado “Utilización deCiclosporina en microxenoinjertos vasculares”, traba-jo que le sirvió de tesis de postgrado y publicacióncientífica(14,15).
A partir del año 1993, existe una gran produccióncientífica en el campo de la microcirugía en el Hospi-tal General de México, y los Doctores Sastre y Had-dad han servido de guía para la realización de variostrabajos de investigación entre los que figuran, losdesarrollados por Gerardo Manuell Lee(16) acerca delpapel de la coCarboxilasa en el incremento de la tole-rancia del músculo a la isquemia; por Abel Sepulve-da, y Sastre (17) acerca de las variantes anatómicas dela topografía del nervio recurrente laríngeo; Rabell,Chávez-Abraham y Haddad(18) investigan el espectro
reconstructivo de la avulsión total de piel cabelludacon especial énfasis en la transferencia microvascularde un colgajo muscular de dorsal ancho (Fig. 3, 4); enel año 1994 los mismos autores publican el manejoreconstructivo microvascular de la atrofia hemifacialpor lupus eritematoso sistémico con especial interésen la sustitución de unidades cosméticas facialesempleando el colgajo antebraquial radial(19); en 1995,Haddad, Gómez Otero, López y Sastré(20) realizanimportantes observaciones clínicas y quirúrgicas alrealizar colgajos musculares libres en el tratamiento ycubierta cutánea de piernas con osteomielitis en lasque se había desarrollado la llamada enfermedad vas-cular postrauma descrita en 1990 por Acland(21), efec-tuando revascularización de los mismos a flujo rever-so a través de la arteria tibial posterior ya que la tibialanterior no presentaba flujo adecuado por pérdida delas vainas perivasculares debido a excesiva fibrosis ytendencia al vasoespasmo. De este trabajo derivó otroen relación a las alternativas que el cirujano debetener en cuanto a vasos receptores en la reconstruc-ción de casos severos de lesiones de la pierna(22). ElDr. Sastre, desarrolló trabajos clínicos como lareconstrucción del pulgar mediante la transferencia endos etapas de un ortejo al segundo metacarpo, previa-
Evolución de la microcirugía reconstructiva en el servicio de cirugía plástica del Hospital General de México
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
233
Figura 1. Preoperatorio. Sindrome de Parry Romberg. Figura 2. Postoperatorio con colgajo escapular microvascular.

mente pulgarizado de un dedo sin función por antece-dentes de trauma(23).
Todos estos trabajos clínicos evidencian el arduotrabajo de un gran grupo de cirujanos; sin embargo nofue hasta 1995 cuando el trabajo en equipo se logroreafirmar. Pese al extenso trabajo desarrollado en elcampo de la investigación tanto experimental comoclínica, los eventos quirúrgicos eran muy desgastado-res para el equipo quirúrgico-anestésico y para elpaciente; es entonces cuando se consolida un granequipo quirúrgico y donde Chávez-Abraham y Had-dad(24) desarrollan el trabajo sistematizado para laevaluación preoperatoria, el adecuado trabajo transo-peratorio y el óptimo manejo postoperatorio de lospacientes sometidos a reconstrucciones microquirúr-gicas. Fue con este protocolo sistematizado que lostiempos quirúrgicos se redujeron de 12 horas de pro-medio a cuatro y media, estableciendo las líneas parala selección adecuada de los paciente, las estrategias aseguir en el tiempo operatorio enfatizando la impor-tancia de trabajar en dos equipos simultáneamente, ypuntualizando los elementos fundamentales delmanejo postoperatorio de los pacientes mediante unaguía fácil de seguir para los residentes (especialmen-te los de primer año), de los eventos a identificar en
caso de trombosis arterial o venosa, así como los ele-mentos para la evaluación final del procedimiento enrelación a la restitución o detrimento estético funcio-nal del colgajo transferido-zona donadora y al estadoo pérdida estético-funcional de la zona donadora.
Otros trabajos de investigación que dieron pauta atesis de postgrado y publicaciones fueron desarrolla-dos por José Luis Pérez-Avalos(25), probando la utili-dad del piroxicam en la regeneración nerviosa en lasratas y por Chávez-Abraham(26,27) quien desarrolla untrabajo experimental en ratas empleando colgajosmusculares para revascularizar extremidades isqué-micas. Dichos trabajos fueron acreedores al primero ysegundo lugares en el Concurso Nacional de residen-tes “Dr. Fernando Ortiz Monasterio”, y representarona nuestro país en el X Concurso Iberolatinoamericanode la FILACP en la Ciudad de Viña del mar, Chile en1994. En 1995, Gustavo Chavarria(28), desarrolla unexcelente estudio experimental al tratar de probar querepetidos eventos de isquemia podrían capacitar a loscolgajos musculares y aumentar su supervivencia.
En 1995, el Dr. Haddad es designado como profe-sor del curso de postgrado en microcirugía avaladopor la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Esté-tica y Reconstructiva, estableciéndose el programa
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Chávez Abraham, V., Haddad Tame, J.L.
234
Figura 3. Avulsion total de piel cabelluda por maquina tortilladora. Figura 4. Postoperatorio con colgajo libre de dorsal ancho muscular injer-tado.

académico mediante rotación en cuatro diferentessedes docentes con residencia quirúrgica establecida ypractica continua de la Microcirugía Reconstructiva.Desde entonces, anualmente ha rotado un cirujanoplástico certificado por el Consejo de nuestro país,para capacitarse en Microcirugía Reconstructiva. Deellos por lo menos los Drs. Arturo Méndez, José Anto-nio Bello-Santamaría y Raymundo Priego, tienen enla actualidad práctica clínica microquírurgica activa.El Dr. Méndez en el Servicio de Cirugía Plástica delHospital Juárez de México, el Dr. Bello en BogotáColombia y el Dr. Priego desde 2003, en el HospitalGeneral de México.
En 1996, ingresa en el Servicio de Cirugía Plásticadel Hospital General de México el Dr. Víctor Chávez-Abraham, quien también realizó un entrenamientoformal en Microcirugía con el Dr. Harry Bunke; y esaquí donde se reafirma un equipo de trabajo con el Dr.José Luis Hadad hasta el año 2003. Este equipo qui-rúrgico evolucionó la Microcirugía Reconstructiva aun nivel de auténtica cirugía estético-funcional, efec-tuando cirugías de reemplazo funcional como la efec-tuada para la reconstrucción del tendón de Aquiles(29)
por exposición del mismo secundaria a reparacióntendinosa por ruptura (Fig. 5) realizando la recons-
Evolución de la microcirugía reconstructiva en el servicio de cirugía plástica del Hospital General de México
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
235
Figura 5. Pérdida completa del tendon de aquiles por trauma e infeccion.
Figura 6, 7. Reconstrucción total del tendón de Aquiles mediante una unidad músculo-funcional de tensor de la fascia lata.

trucción total del tendón de Aquiles mediante una uni-dad músculo-funcional de tensor de la fascia lata (Fig.6 y 7) salvamento en la extremidad pélvica con isque-mia severa y una sola arteria receptora (Fig. 8) altransferir colgajo muscular de fascia lata consititu-yendo de esta forma la cubierta cutánea y el salva-mento de dicha extremidad (Fig. 9) transferenciasmicroquirúrgicas tipo unidad mio-funcional de mús-culo dorsal ancho para reemplazo de musculatura fle-xora en antebrazo por avulsión (Fig. 10) realizando
microneurorrafias del nervio toracodorsal al muñónproximal del nervio cubital, con restitución de la fle-xión (Fig 11) un basto número de reemplazos de uni-dades cosméticas cervicofaciales(30) por etiologíastumorales, quemaduras o lupus eritematoso sistémico,reemplazos de segmentos esofágicos empleando asade yeyuno (fig 12) tras carcinomas epidermoides oquemaduras por cáusticos (fig 13) reconstruccionestotales de mandíbula con colgajo libre de peroné. Tra-tando de mejorar la calidad de los pacientes, se traba-jó en reconstrucción mamaria donde la transferenciamicrovascular de un colgajo tipo TRAM, ha repre-sentado ser la técnica con mejores resultados estéticosy de sobrevida a largo plazo, representando la recons-trucción microquirúrgica de la mama el 39% del totalde reconstrucciones mamarias y poniendo en eviden-cia las ventajas de perfusión del colgajo tipo TRAM através de la arteria epigástrica inferior profunda y surevascularización en procedimientos diferidos a losvasos mamarios internos, siendo estos superiores a lostoracodorsales en cuando a su disponibilidad, facili-dad de disección y ejecución de las anastomosis(31).Entre 1998 y 2000, los Doctores Rafael Reynoso yRicardo Pacheco López, se integran al grupo de médi-cos adscritos del Hospital General de México y parti-
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Chávez Abraham, V., Haddad Tame, J.L.
236
Figura 8. Salvamento en la extremidad pélvica con isquemia severa y unasola arteria receptora.
Figura 9. Colgajo muscular de fascia lata con anastomosis termino - late-ral distal a la tibial posterior.
Figura 10. Unidad mio-funcional de músculo dorsal ancho para reemplazode musculatura flexora.

cipan activa y ampliamente en el desarrollo de lareconstrucción micro quirúrgica en dicha institución.Ambos integraron toda su experiencia y capacidaddesarrollada en gran parte tras realizar un entrena-miento formal en el “Kleinert Institute for Hand andMicrosurgery” en la ciudad de Louisville, Kentucky,EE.UU.
En el año 2003, Chávez-Abraham y Haddad(32) ,describen las características anatómicas de la primeraarteria metatarsiana estableciendo la clasificación vas-cular de la primera arteria metatarsiana aplicable sola-mente a la población mexicana: Tipo I, la primera arte-ria metatarsiana tiene una distribución dorsal superfi-cial al primer músculo interóseo y al ligamento trans-verso intermetatarsiano (26%); Tipo II en el cual la pri-mera arteria metatarsiana tiene una distribución dorsalprofunda transcurriendo dentro del vientre del primermúsculo interóseo, pero pasando aún dorsal al liga-mento transverso intermetatarsiano(18%); y, Tipo IIIcon una distribución vascular que presenta una arteriasuperficial de diámetro pequeño ( 0.2mm) y otra arte-ria de diámetro óptimo ( 0.9-1.2mm) con curso distalprofundo al músculo interóseo, rodeando en forma
plantar y distalmente la cabeza distal del metatarsianopasando por debajo (plantar) al ligamento transversointermetatarsiano(56%) (Tabla I) La necesidad de esta-blecer la citada clasificación surge de la observaciónclínica al realizar transferencias microvasculares deortejos para restitución de dedos, frente a lo descritopor los autores anglosajones pioneros en la materia,como Gilbert en Francia que desarrolló estudios anató-micos en 50 cadáveres para evaluar los patrones vascu-lares y encontró tres tipos de distribución arterial: ElTipo I observado en el 66% presentaba una distribucióndorsal superficial de la arteria; el Tipo II tenía un ori-gen más profundo de la primera arteria metatarsianapero que pasaba dorsal y superficial al ligamento trans-verso intermetatarsiano en el 22% de los casos, y elTipo III en el cual la arteria tenía un origen y un cursoprofundo pasando por debajo del ligamento transversointermetatarsiano en el 12%(33).
May y Daniel, en 1978, determinaron que la anato-mía vascular en la transferencia microvascular del pri-mer ortejo presentaba una distribución dorsal en el78% de los casos mientras que el 22% restante teníauna distribución plantar (34).
Evolución de la microcirugía reconstructiva en el servicio de cirugía plástica del Hospital General de México
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
237
Figura 11. Microneurorrafias del nervio toracodorsal al muñón proximaldel nervio cubital, con restitución de la flexión.
Tabla I
Clasificación de la Primera ArteriaMetatarsiana en Población Mexicana
• Tipo I. Distribución DorsalSuperficial
Tipo II. Distribución DorsalProfunda
Tipo III. Distribución Plantar
• 26%
• 18%
• 56%
Chávez Abraham, Haddad, 2003Figura 13. Postoperatorio funcional de reemplazo esofagico con yeyunomicrotransportado.
Figura 12. Reemplazos de segmentos esofágicos empleando asa de yeyu-no.

Buncke y Buncke, en 1992 presentaron su expe-riencia clínica en 102 transferencias libres parciales,totales o múltiples de ortejos para el reemplazo dededos amputados en las cuales efectuaron una evalua-ción preoperatoria mediante arteriografía por subs-tracción digital y ultrasonido doppler concluyendoque el patrón de distribución dorsal de la primera arte-ria metatarsiana se observó solo en el 58% (35).
Definitivamente la evidencia muestra que el Hospi-tal General de México, es una de las escuelas másimportantes en la disciplina de Microcirugía Recons-tructiva, desarrollando un muy amplio campo de tra-bajo tanto clínico como de investigación básica yexperimental, por lo que su mayor compromiso loconstituye la formación de nuevas generaciones decirujanos plásticos adecuadamente capacitados yentrenados para que puedan hacer frente a los másdifíciles retos reconstructivos, razón por la cual esta-blecimos los pormenores del entrenamiento clínico yexperimental(36) para residentes y cirujanos plásticosque estén interesados en adentrarse en el fascinante
campo de la microcirugía reconstructiva, a sabiendasde que estos procedimientos obedecen la ley del todoo nada. Por último y no menos importante hacer unreconocimiento a todas aquellas personas que han tra-bajado arduamente en bien de los pacientes en el áreamédica y paramédica, especialmente a los médicosresidentes que han dedicando arduas horas de laborquirúrgica y desvelos en el cuidado pre, trans y posto-peratorio de los pacientes, a todos ellos muchas gra-cias; además es vital hacer énfasis en que la omisiónde algunos nombres en esta narrativa documental estotalmente involuntaria.
Dirección del autor
Dr. Victor Chávez AbrahamSierra Nevada 779Lomas de Chapultepec. C.P: 11000Ciudad de México. Méxicoie-mail: [email protected]
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Chávez Abraham, V., Haddad Tame, J.L.
238
Bibliografía
1. Jacobson JH, Suarez EL.: “Microsurgery in anastomoses of smallvessels”. Surg Forum 1960:11;243.
2. Dubenard, JM, Owen, E, Hertzberg, G et al.: “Human HandAllograft: a report on the first 6 months”. Lancet. 1999; 353:1315.
3. Francois C, Breidenbach WC, Maldonado C et al: “Hand trans-plantation: comparison and observations of the first four clinicalcases”. Microsurg. 2000; 20:360.
4. Breidenbach WC, “Update on the Louisville Hand TransplantPatients”. Transplant 2001 Annual Meeting. Chicago, Illinois. May15.
5. Buncke HJ, Shulz WP.: “Immediate Nicoladoni procedure in theRhesus Monkey or hallux to hand trasplantation utilizing micromi-niature anastomoses”. Br J Plast Surg. 1966;19:332.
6. Garcia Velasco J, Iglesias M.: “Breve Historia de la Microciru-gía”, en: Del Vecchyo C, Nuñez C. La Cirugía Plastica en México.Una historia colectiva. Asociación Mexicana de Cirugía Plastica,Estética y reconstructive, AC. P.p. 37-42.
7. Daniel RK, Taylor GI.: “Distant transfer of an island flap bymicrovascular anastomoses”. Plast Reconstr Surg. 1973; 52:111.
8. Mathes S, Nahai F.: “Clinical Atlas of muscle and musculocutane-ous flaps”. C.V. Mosby, Co. 1979; St Louis, Mo. USA.
9. Chousleb A, Shusleib, S, Padilla L, Sastre N.: “Comportamientode los parches de pericardio bovino en el sistema arterial de la rata”.Rev Fac Med. UNAM.. 1986; 29:341.
10. Sastré N, Rodríguez A, Blas R.: “Skin flap neovascularization bymeans of a vasodilator”. J Reconstr Microsurg. 1987; 3:265.
11. Cuesy C.: “Manejo de discrepancias vasculares en anastomosismicrovasculares”. Tesis de Postgrado. División de Estudios de Pos-tgrado, Facultad de Medicina, U.N.A.M.1991.
12. De la Peña A, Cuesy C.: “Management of size discrepancy in arte-rial microanastomosis”. Transaction of 7th Meeting. AmericanSociety of reconstructive Microsurgery. 1991.
13. De la Peña A, Lineweaver W, Bunke H.: “Microvascular Transferof latisimus dorsi and serratus anterior muscles in rat”. J ReconstMicrosurg. 1988; 9:18.
14. Haddad-T JL, Hasfield A F, Padilla S L.: “Papel de la ciclospori-
na en el trasplante de arterias umbilicales humanas en ratas”. Cir yCir. 1991; 58: 105.
15. Haddad- JL, Hasfield A F. “Expansión microvascular”. Cir y Cir.1991; 58: 86.
16. Manuell Lee G.: “Evaluación de la coCarboxilasaen el incrementode la tolerancia a la isquemia del músculo serrato anterior de larata”. Tesis de Postgrado. División de Estudios de Postgrado, Facul-tad de Medicina, U.N.A.M.1993.
17. Sepulveda A. Sastre N. Chousleb A. “Topographic anatomy of therecurrent laryngeal nerve”. J Reconstr Microsur. 1996; 12(1):5.
18. Rabell J, Chávez-Abraham V, Haddad JL, Sastré N. “Avulsióntotal de piel cabelluda”. Peculiaridades etiológicas en México y pre-sentación de un caso. Rev Med Hosp Gral Mex. 1994; 57:4;161.
19. Chávez-Abraham V, Rabell J, Martinez A, Haddad JL, SastréN.: “Manejo Reconstructivo Microquirurgico de la atrofia hemifa-cial en el Lupus Eritematoso Sistémico”. Cir Plas. 1994; 4(3):106.
20. Haddad JL. Gomez Otero A. Lopez H. Sastre N. “Free flap withreversed arterial flow in the leg: case report.” J Reconstr Microsur.1995; 11(5):351
21. Acland RD.: “Refinements in lower extremity free flap surgery”.Clin Plast Surg. 1990; 17:736.
22. Haddad JL, Sastré N, Gomez A, Chavez-Abraham V.: “Alterna-tivas de vasos receptors en la reconstrucción microquirúrgica de lapierna” Cir Plas. 1996; 6(2):63.
23. Sastre N. Caravantes MI. Mayoral-Garcia C. “Two-stage toe-to-thumb reconstruction in pollicized second metacarpal and uselessfingers”. J Reconstr Microsur. 1996; 12(7):431.
24. Chávez-Abraham V, Haddad JL, Sastré N, Rabell J, MartinezA.: “Sistematización del manejo pre, trans y posoperatorio depacientes microquirurgicos”. Cir Plas. 1995; 5(1):37-40.
25. Pérez-Avalos JL.: “Efecto del Piroxicam en la Regeneración delNervio Periférico”. Tesis de Postgrado. Division de Estudios dePostgrado, Facultad de Medicina, U.N.A.M.1994.
26. Chávez-Abraham V.: “Revascularización de la extremidad Isqué-mica a través de colgajos musculares en la rata”. Tesis de Postgra-do. Division de Estudios de Postgrado, Facultad de Medicina,U.N.A.M.1995.
27. Chávez-Abraham V, Haddad-Tame JL, Padilla-Sánchez L,Sastré-Ortiz N. “Revascularización indirecta de la extremidad

pélvica de la rata a través de colgajos musculares “Cir Plast. 2003;13 (1): 8.
28. Chavarria-Leon G, Sastré-Ortiz N, L{opez M H, Uribe U.N.,Arroyo V.A. “Isquemia y reperfusi{on repetida en el músculo serra-to de la rata”. Rev. Med. Hosp.. Gen. 1995; 58: 112.
29. Haddad JL. Chavez-Abraham V. Carrera J. Vilchis J. Sastre N.“Microsurgical reconstruction of the Achilles tendon with a fascialata flap”. J Reconstr Microsurg. 1997; 13(5):309-12.
30. Haddad-Tame JL, Chavez-Abraham V, Rodriguez D, Reynoso-Campo R, Bello-Santamaria JA, Sastre-Ortiz N. “ReconstructionOf The Aesthetic Units Of The Face With Microsurgery. Experien-ce In Five Years.” Microsurgery. 2000; 20:211.
31. Haddad Tame JL, Torres B, Bello JA, Sánchez-Forgach E, Chá-vez-Abraham V, Del Vecchyo Calcaneo C., Miranda HernándezH, Sandoval Guerrero. “Reconstrucción mamaria en el servicio deCirugía del Hospital General de México”, 1995-2000. Rev MedHosp Gen Mex. 2001; 64:210.
32. Chávez-Abraham V, Haddad JL, Sastré N.: “Variaciones Anato-micas De La Primera Arteria Metatarsiana Dorsal En PoblacionMexicana”. Cir Plas. (en prensa).
33. Gilbert A: “Composite Tissue transfers from the foot: Anatomicbasis and surgical technique”.. In Daniller AI, Strauch B (eds):Symposium on Microsurgery. 1976; CV Mosby, St Louis. Pp 230-242
34. May JW, Daniel RK: “Great toe to hand free tissue transfer”. ClinOrthop. 1978; 133:140.
35. Buncke GM, Buncke HJ, Oliva A, Lineaweaver WC, Siko P:“Hand reconstruction with partial toe and multiple toe transplants”.Clin Plast Surg1992; 19:859.
36. Chavez-Abraham V, Haddad-Tame JL, Del Vecchyo-CalcaneoC, Sastré-Ortriz N.: “Entrenamiento Experimental y Clínico enMicrocirugía para Residentes de Cirugía Plástica”. Cir Plas. (Enprensa).
Evolución de la microcirugía reconstructiva en el servicio de cirugía plástica del Hospital General de México
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
239

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
Cir. Plást. Iberlatinamer. - Vol. 30 - Nº 3Julio - Agosto - Septiembre 2004 / Pag. 241-250
Key words Rinoplasty, technical evolution
Código numérico 2510
Palabras clave Rinoplastia, Evolución técnica
Código numérico 2510
Se describe en este artículo, la experiencia y la evo-lución en la forma de realizar rinoplastias por parte delos autores.
Comenzamos nuestro entrenamiento en rinoplastiaestética en la ciudad de México con el Dr. OrtizMonasterio, y aprendimos una rinoplastia básica (5)que se aplica a todos los pacientes. En los pacientesde origen caucásico se obtienen unos fantásticosresultados simplemente con la rinoplastia básica, perolos pacientes cuya característica es tener una narizmestiza, necesitan injertos de cartílago en punta nasaly en el ángulo columelo labial, para dar angularidad auna piel gruesa y lograr sensación de refinamiento(camuflaje).
Posteriormente hemos evolucionado en nuestraforma de entender la nariz pasando de la visión clási-ca desde un punto de vista estático a una nueva visióndinámica, desarrollando técnicas para permitir larotación cefálica de la punta nasal y disminuir el des-censo de ésta al hablar o sonreír.
Rinoplastia: de la rinoplastia estática a la dinámica. Evolución de la técnica
Resumen Abstract
Rhinoplasty: from extatic to dynamic.Evolution of the technique
Sainz Arregui, J.*, Ezquerra Carrera, F.**
* Cirujano Plástico. Práctica privada. Clínica V. San Sebastián. Bilbao. España.** Cirujano Plástico. Práctica privada. Clínica Mompía. Santander. España.
In this paper the author’s experience in rhinoplastyis described, and their evolution in the way of perfor-ming it.
Our training in aesthetic rhinoplasty started inMexico D.F. with Dr. Ortiz Monasterio, and we learnta basic rhinoplasty that is applied to every patient. Inpatients with a Caucasian origin excellent results areobtained with this technique, but in patients with anethnic nose cartilage grafts are needed in the nasal tipand in the lip-columela angle in order to give sharperangles to the thicker skin. This way a sensation ofrefining is obtained (camouflage).
Our way of understanding the nose has evolvedfrom a classic, static vision to a new, dynamic one.We have developed surgical techniques to obtaincephalic rotation of the nasal tip and diminish thedownward tilt during speaking or smiling.
Sainz Arregui, J.

Introducción
LO APRENDIDO: RINOPLASTIA BASICALa rinoplastia básica que aprendimos, suponía una
evolución conservadora respecto a tratamientos másagresivos, tan en boga en los años 60-70.
Para evitar los excesos en la resección, tanto de loscartílagos alares como del dorso nasal, a todos lospacientes se les realiza sobre la propia nariz el dibujode la intervención, lo que va a determinar la reseccióntanto de los cartílagos alares como de la giba dorsal.(fig 1).
IncisiónIncisión transcartilaginosa sobre el cartílago alar a
la altura del dibujo realizado sobre la piel del alanasal, extendiéndose hacia el septum membranoso.
DisecciónA continuación se diseca un colgajo mucopericón-
drico, hasta el borde inferior del cartílago lateral supe-rior. Seguidamente, se introduce el bisturí (hoja 15)entre el borde cefálico del cartílago alar y el bordeinferior del cartílago lateral superior, despegando eldorso cartilaginoso de la piel, llegando por arribahasta el borde inferior de los huesos nasales y en la
parte inferior, hasta el septum membranoso. En estemomento introducimos la legra de Joseph despegandoel periostio de los huesos nasales en bloque con lapiel; esta disección está limitada a la cantidad de gibaosteocartilaginosa que se va a extirpar, para prevenirel colapso de los huesos propios después de la osteo-tomía.
Remodelado de la punta nasal Básicamente se realiza la extirpación de la porción
cefálica del cartílago alar programada al comienzo dela intervención. Con un bisturí hoja 15 y evertiendo elala nasal con una erina doble, se procede a seccionarel cartílago alar, disecándolo con unas tijeras de puntaaguda y extirpándolo posteriormente. Completado elmismo proceso en el otro lado se procede a liberar elcartílago alar de todas sus inserciones a la piel,mediante una tijera de Fomon, lo que permite que lapiel se adapte a la nueva punta nasal.
Resección Dorsal Reducimos la parte ósea de la giba mediante una
lima o escofina de Fomon, hasta llegar a la marcasexternas programadas. El limado del dorso nasal esoblicuo al eje nasal, al objeto de no desinsertar loscartílagos laterales de los huesos propios. La extirpa-ción de la giba cartilaginosa la realizamos con un bis-turí hoja 11, al que hemos despuntado, comenzando ala altura de los huesos propios, dirigiéndonos en sen-tido descendente hasta completar la extirpación de loscartílagos laterales y el septum cartilaginoso en blo-que, según el plan quirúrgico.
OsteotomíasSe realiza por vía externa con un escoplo de 2 mm
vía percutanea, comenzando a la altura de un puntosituado 4 mm por delante del canto interno, de formadiscontinua, sin disección periostica y “alta-baja”,para completarla con presión digital y conseguir asíuna fractura estable en tallo verde en la mayoría de lasocasiones (fig 2).
La rinoplastia básica descrita anteriormente, es labase de todo tipo de rinoplastias. A esta rinoplastiabásica se le realizan modificaciones según las carac-terísticas de cada nariz tales como alargamiento de laincisión hasta la espina nasal para realizar reseccio-nes del septum o de la espina nasal, o injertos de car-tílago.
Se trata de una rinoplastia segura, porque no alterala función al no interferir con el mecanismo de la vál-vula nasal; previene la extirpación excesiva de tejidosdel dorso nasal y hace mas difícil el colapso de loshuesos nasales después de las osteotomías, porque losmantiene adheridos al periostio, músculos y piel.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sainz Arregui, J., Ezquerra Carrera, F.
242
Foto 1 : Diseño intraoperatorio de la intervención.

Rinoplastia: de la rinoplastia estática a la dinámica. Evolución de la técnica
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
243
Foto 2 : Rinoplastia básica, a y b frontal, c y d lateral.
NARIZ MESTIZADebido a las características anatómicas de la nariz
de los pacientes mestizos, que consisten en: dorsopoco prominente, piel gruesa en la punta de la nariz,cartílagos alares débiles, espina nasal retruída y ángu-lo columelo labial cerrado, a la rinoplastia básica se leañadió en estos casos el uso de cartílagos en punta yen el vértice del ángulo columelo labial, para darledefinición y angularidad (1-2).
NUESTRO MEDIO. NUESTRA REALIDADEn nuestros pacientes de raza caucásica aplicamos
la misma técnica básica, pero tenemos en cuenta quela piel es fina, los cartílagos alares son grandes, lagiba osteocartilaginosa es prominente y la espinanasal y el septum caudal protuyen en dirección cau-dal, lo que determina modificaciones técnicas.
Durante muchos años hemos venido realizandorinoplastias de acuerdo con la técnica básica, aña-

diéndole además la reseccion del septum caudal, enun porcentaje muy elevado de casos, y en ocasionestambién reseccion de la espina nasal. Por tanto podrí-amos decir que nuestra rinoplastia básica es la descri-ta previamente, con el añadido de la resección delseptum caudal.
LA EVOLUCIONDurante los últimos años hemos asistido a una gran
profusión de técnicas muy intervencionistas para elremodelado de la punta nasal. Para conseguir que lapunta rote cefálicamente y mantenga su posición, sehan propuesto: suturas en los domos, injertos en lapunta, postes en la colmuela, etc. Todas estas técnicasconsiguen su objetivo, en grado variable, pero en lospacientes de “piel fina”, tantos injertos y ángulos tanmarcados acaban notándose, dando el aspecto denariz artificial, de “nariz operada”.
Nuestra evolución para conseguir puntas refinadasy proyectadas ha sido completamente diferente. Laresección dorsal conservadora se acompaña de lamodificación dinámica de la punta nasal, cambiandopor completo los conceptos para pasar de un concep-to estático, a uno nuevo dinámico, definiendo la “Uni-dad Funcional del Tercio Inferior de la Nariz” (3).
Dinámica nasal. Unidad funcional del tercio inferior de la nariz.Al estudiar la nariz encontramos dos partes bien
definidas: una zona superior, de soporte estático, for-mada por el armazón osteocartilaginoso, y una zonainferior móvil, constituida por los cartílagos alares yaccesorios, todo ello recubierto por los músculos de laexpresión facial y por la piel.
Describimos a continuación la “Unidad Funcionaldel Tercio Inferior de la Nariz” que explica el meca-nismo causante del descenso de la punta nasal cuan-do la persona habla o sonríe. Este mecanismo puedeconsiderarse como la interacción entre los tres com-ponentes de la zona móvil de la nariz: la estructuracartilaginosa, los músculos y las zonas de desliza-miento.
– Estructura cartilaginosa: formada por los cartíla-gos alares en continuidad con los accesorios, quese extiende desde la columela hasta la aperturapiriforme, es decir, actúan como una estructuraúnica (fig 3).
– Motores musculares: lateralmente los elevadorescomunes del ala nasal y del labio superior decada lado, que se insertan en el labio superior, enel ala nasal y en los cartílagos accesorios a la
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sainz Arregui, J., Ezquerra Carrera, F.
244
Foto 3 : Estructura cartilaginosa. (From Plastic and Rec Surg). Foto 4 : Motores musculares. (From Plastic and Rec Surg).

altura de la escotadura piriforme; y medialmenteel depresor del septum nasal que se inserta en lacrus medial (fig 4).
– Zonas de deslizamiento: la escotadura piriforme,la válvula ínter cartilaginosa, el tejido laxo deldorso nasal y el septo membranoso (fig 5).
Cuando una persona sonríe, la “Unidad Funcionaldel Tercio Inferior de la Nariz”, se activa por un parde fuerzas que actúan simultáneamente en direccionesopuestas: el elevador común del ala nasal y del labiosuperior eleva la base alar y el depresor del septonasal desciende la punta de la nariz (fig 6).
RINOPLASTIA ACTUAL. RINOPLASTIA DINÁMICA
La rinoplastia dinámica, es una rinoplastia básicacon una serie de cambios en la técnica que permitenmodificar la unidad funcional anteriormente descrita.
Estas modificaciones consisten en: – La incisión transcartilaginosa se extiende lateral-
mente hacia la escotadura piriforme y medial-mente hacia la base de la columela, liberando elarco alar desde la espina nasal hasta la escotadu-ra piriforme.
– Se diseca la parte lateral del arco cartilaginosopara liberarlo de la piel y de la mucosa, expo-niendo así los cartílagos accesorios.
– Se secciona el arco alar en los cartílagos acceso-rios para permitir la rotación cefálica de losdomos.
– Se separan las inserciones del elevador común enlos cartílagos accesorios. Si fuera necesario, y sequisiera disminuir la proyección en puntas ultraproyectadas o bulbosas, se reseca una porción delos cartílagos accesorios.
– Se libera la porción medial del arco de las inser-
ciones del depresor del septo nasal a la altura dela espina nasal.
Con estas maniobras se interrumpe la continuidaddel arco alar y se modifica la acción muscular, permi-tiendo una rotación cefálica espontánea de la punta(fig 7).
Como complemento a la rinoplastia dinámica ante-riormente descrita, a todos los pacientes se les realizaresección del septum caudal, porque como se produceuna rotación cefálica de la punta, en caso de no hacer-lo quedaría una columela colgante.
TRIPLE “A”En aquellas ocasiones en las cuales, a pesar de la
rotación cefálica de la punta nasal con un ángulo colu-melo labial correcto nos queda un vértice agudo porfalta de relleno en la espina nasal, dando la impresiónde ángulo columelo labial cerrado, se realiza un relle-no del vértice nasal con los cartílagos alares extirpa-dos. Es lo que denominamos “Triple A”:
– A1: Resección de los cartílagos alares.– A2: Sección de lo cartílagos accesorios.– A3: Injerto de alares al vértice del ángulo colu-
melo labial (4) (fig 8).
Rinoplastia: de la rinoplastia estática a la dinámica. Evolución de la técnica
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
245
Foto 5 : Zonas de deslizamiento. (From Plastic and Rec Surg).
Foto 6 : Unidad funcional de la nariz. Par de fuerzas musculares. (FromPlastic and Rec Surg.)

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sainz Arregui, J., Ezquerra Carrera, F.
246
Foto 7 a-d : Rinoplastia dinámica. Frontal pre y post seria y sonriendo.

Rinoplastia: de la rinoplastia estática a la dinámica. Evolución de la técnica
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
247
Foto 7 e-h: Rinoplastia dinámica. Pre y postoperatorio perfil seria y sonriendo.

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sainz Arregui, J., Ezquerra Carrera, F.
248
Foto 7 i-j: Rinoplastia dinámica. Pre y postoperatorio perfil seria y sonriendo.
Discusión
Con el paso de los años la punta nasal va descen-diendo, contribuyendo al envejecimiento de la perso-na. Este descenso se va produciendo progresivamentepor la acción la unidad funcional del tercio inferior dela nariz, que hace que la distancia entre el nasion y lapunta nasal vaya aumentando.
En nuestra práctica, hemos evolucionado desde unconcepto estático de rinoplastia hacia uno nuevo diná-mico, sin cambiar prácticamente el abordaje clásicoque aprendimos con el Dr. Fernando Ortiz Monasterio.
La rinoplastia es básicamente la cirugía de la puntanasal, y el resto de estructuras nasales: dorso, huesospropios, glabela, se adaptarán a la punta nasal.
Uno de los mayores desafíos de la rinoplastia sonlas narices aguileñas, con punta caída, que desciendeaún más al sonreír. Mediante abordaje transcartilagi-noso cerrado se puede actuar sobre la punta y sobre eltercio inferior nasal. Con la resección del borde cefá-lico alar, conseguimos afinar la punta nasal y corregirasimetrías, si fuera preciso.
La sección y/o resección del arco alar a la altura delos cartílagos accesorios en la escotadura piriforme,permite disminuir la proyección anterior de la puntanasal de una manera estática, facilita la rotación cefá-lica de la punta a la vez que actuamos simultánea-mente sobre el componente dinámico de la puntanasal, sobre los músculos elevadores del ala nasal ydel labio superior.
En el septum membranoso liberamos las insercionesdel depresor Septi nasi en los cartílagos alares para per-mitir el ascenso de la punta, modificando así el compo-nente dinámico inferior de la punta de la nariz.
Hemos observado que los cartílagos alares injerta-dos por delante de la espina nasal anterior, se adaptanmejor que los injertos de tabique por ser más blandosy de anatomía similar a la zona receptora; así mismoevitamos el acceso a otra área quirúrgica, llevando acabo la idea de Paul Tessier, de ser autosuficientes enel área de trabajo.
Conclusiones
En resumen, queremos transmitir en este trabajoque la rinoplastia básica es el soporte de una buenarinoplastia, a la que hay que añadir técnicas auxiliaresdependiendo de cada caso clínico en particular.
El conocimiento de las técnicas de aumento concartílagos autologos y las modificaciones dinámicasde la parte móvil de la nariz, son imprescindibles parauna rinoplastia moderna que de al paciente después deoperado un aspecto “natural”.
Dirección del autor
Dr. José Sainz ArreguiC/ Rafaela Ibarra 23-2º A48014 BILBAO. Españae-mail: [email protected]

Rinoplastia: de la rinoplastia estática a la dinámica. Evolución de la técnica
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
249
Foto 8 a-d : Rinoplastia dinámica. Triple “A”. Injerto de alares en el vértice columelo labial.

Bibliografía
1. Ortiz Monasterio F, Olmedo A: “Rhinoplasty in the mestizonose”. Clin Plast Surg 1977, 4:89.
2. Ortiz Monasterio F, Olmedo A, Oscoy LO: “The use of cartilaguegrafts in primary aesthetic rhinoplasty”. Plast Reconstr Surg 1981,67:597.
3. Ezquerra Carrera F., Sainz Arregui J., Berrazueta FernándezM.J.: “La Rinoplastia no Básica Primaria”. Cirg. Plast. Iberolatino-amer., Vol. 27 (1): 2001, 45-54.
4. Sainz Arregui J., Elejalde García M.V., Ezquerra Carrera F.,Berrazueta M.: “Dynamic Rhinoplasty for the plunging nasal tip:Functional Unity of the inferior third of the nose”. Plast. Reconstr.Surg. 2000, 106: 1624-1629.
5. Ortiz Monasterio F: “Rhinoplasty”. W.B.Saunders Company,1994.
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3 de 2004
Sainz Arregui, J., Ezquerra Carrera, F.
250

CCIIRRUUGGÍÍAA PPLLÁÁSSTTIICCAA IIBBEERROO--LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA
NECROLÓGICACartagena de Indias, 27 de Agosto de 2004
DoctorMANUEL SÁNCHEZ N. - M.D.Presidente & Miembros de la Junta Directiva-SECPREAtt. Sra. Monserrat de Planas & Flia.España
Apreciados colegas y amigos:Reciban cordial saludo.
La Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica, suConsejo Directivo y el Comité Ejecutivo lamentan profun-damente el fallecimiento del Prof. Dr. Jaime Planas, en laciudad de Barcelona, España, Miembro destacado de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica y de nuestra Insti-tución.
Su brillante trayectoria profesional, académica y huma-nística son su valioso legado, que hoy le coloca comoejemplo para las presentes y futuras generaciones de Ciru-janos Plásticos Iberolatinoamericanos.
Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su espo-sa Dra. Dña. Monserrat de Planas, a sus hijos Gabriel, Jai-me, Jorge y demás miembros de su queridísima familia,como también a todos los Miembros de la Sociedad Espa-ñola.
«Paz sobre su Tumba»Afectuosamente,
Manuela Berrocal R. - M.D.Secretaria General de la FILACP
El pasado día 20 de agosto, en pleno periodo estival, re-cibimos la triste noticia del fallecimiento del Profesor Jai-me Planas. Una larga enfermedad, que supo llevar con granentereza, nos dejó sin una de las personas que más hanaportado a nuestra especialidad.
Además de que era un profesional de reconocido pres-tigio mundial, los cirujanos plásticos de habla hispana tu-vimos una especial relación con él y con su trayectoria. Co-nocimos su generosidad, inquietud, aportación e inagota-ble ilusión y en los años venideros podremos valorar aúnmejor su legado.
Son muchas las facetas destacables de su personalidadpero quizá su porte y sencillez serían las que más envidia-ría. En el terreno de la profesión, su gran disposición a laenseñanza. Recuerdo especialmente uno de sus muchos sa-bios consejos que recibí durante mi estancia en su clínica:«No temáis a la competencia, sino al incompetente».
Su obra continuará con sus hijos, colaboradores y sus múl-tiples discípulos repartidos por todos los continentes y en el re-cuerdo de haber sido uno de los grandes de la cirugía plástica.
Con él podríamos cerrar una generación de pioneros denuestra especialidad, que fueron abriendo caminos en elcampo de las nuevas técnicas quirúrgicas, legando esa ex-periencia que nos ha servido para avanzar correctamente,abandonando itinerarios erróneos. Esa es su magnífica he-rencia y ése es el agradecimiento que todo cirujano plásti-co debe tener hacia él.
Volveremos a sus cursos internacionales, referenciamundial y lugar de encuentro de los que creemos que esnecesaria la formación continuada. Sentiremos que no nospodrá dar la bienvenida, pero notaremos su presencia conesa sencillez y humildad que siempre le caracterizó.
Dr. Sánchez NebredaPresidente SECPRE
Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3
250
En memoria del Prof. Jaime Planas.Nos ha dejado el Profesor Jaime Planas. Nos ha dejado
una persona entrañable y querida por todos, un gran maes-tro, como muchos preferimos recordarlo, por su disposi-ción, generosidad y humanidad a la hora de enseñar ycompartir sus experiencias. Enseñar no es una tarea fácil,ni a la que esté dispuesto todo el mundo y él dedicó unagran parte de su vida a esto. Fue uno de los grandes pione-ros de la especialidad en nuestro país y en el mundo. Noexiste lugar en el que no sea reconocido. Sus cursos secuentan entre los de mayor prestigio y de sus aulas han sur-gido generaciones de especialistas que hoy en día puedensentirse orgullosos de haber sido sus alumnos. Todos ellos,entre los que con gran satisfacción me cuento, sabemos ca-da día cuando operamos lo mucho que le debemos y cuán-to de él hay en lo que hacemos. Pero no todo es técnica enla cirugía, somos ante todo médicos que tratamos con sereshumanos que sufren y se sienten infelices, en este puntotambién Jaime Planas fue nuestro maestro, su personalidadafable, cordial y próxima, sabía acercarse al enfermo deforma curativa, sufría con ellos, vivía de cerca sus proble-
mas y complicaciones y jamás se alejó de ninguno sea cualfuere su causa o condición. Esta forma de actuar nos latransmitía y exigía todos los días hasta el punto de conver-tirla en una prioridad tan importante como la técnica qui-rúrgica. Toda pérdida es dolorosa, y deja un vacío irrem-plazable, pero en su caso nos consuela el conocimiento deque a lo largo de su vida pudo ver cumplidos todos sus ob-jetivos, y éstos fueron muchos y muy importantes. Su le-gado perdurará a través de su familia y de cuantos desea-mos fervientemente que continúe. Su Clínica, su Funda-ción, sus Cursos y todas las actividades que él generaba,continuarán con la máxima fuerza e ilusión, abiertos comosiempre a cuantos deseen seguir su escuela o colaborar conella. Será nuestro mejor homenaje a su memoria. Cuántosy qué grandes amigos tenía en esta Federación Iberolatino-americana de Cirugía Plástica, sin duda todos ellos tendránun recuerdo imborrable que perdurará siempre.
Descanse en Paz, Querido Profesor.
Javier Bisbal

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3
251
CARTAS AL DIRECTORDr. Juan del Río LegarretaCirugía Plástica, Reparadora y Estética
Madrid, 22 de julio de 2004
Estimados amigos:Hace un tiempo recibí el Volumen 30, Nº 1 de Cirugía Plásti-
ca Iberolatinoamericana, en esta ocasión dedicado monográfica-mente a las técnicas «antienvejecimiento».
Desde sus inicios, nuestra especialidad ha desarrollado técni-cas para combatir los efectos que el paso de los años tiene sobreel organismo. Así, se han creado y perfeccionado técnicas comola ritidectomía, la blefaroplastia, la mastopexia, etc. Todas ellasprocuran combatir diferentes aspectos físicos (y psicológicos)que el paso del tiempo imprime. Todas son técnicas quirúrgicaspara las que estamos formados y entrenado desde los primerosaños de especialidad y podemos considerarnos, sin duda, exper-tos en su realización.
Esta vez, sin embargo, los procedimientos antienvejecimientoque se propugnan no son ya quirúrgicos, sino orientados esen-cialmente hacia la bioquímica, la genética y la endocrinología. Sibien puedo comprender e incluso aplaudir la inquietud intelec-tual de algunos cirujanos plásticos, que les podría llevar a estu-diar e indagar en este campo, no cabe duda de que esto se reali-za al margen de lo que ha sido nuestra vocación específica: la ci-rugía. Y, salvando alguna posible honrosa excepción que no dejade ser eso: una excepción, es indudable que ni nuestra formaciónni nuestra experiencia están orientadas en este sentido. Dicho enotras palabras, que nuestras opiniones y publicaciones sobre eltratamiento bioquímico del envejecimiento tienen tanta validez
como podría tenerla la emitida por un bioquímico sobre el dise-ño y tallado de colgajos o sobre técnicas de otoplastia, por sóloponer algún ejemplo. Creo que el principio de «zapatero, a tuszapatos» debe regir nuestro proceder profesional. Tenemos uncampo más que amplio para ejercer nuestra especialidad digna-mente sin realizar excursiones para las que estamos escasamentepreparados.
Y todo esto, sin entrar a considerar hasta qué punto estas «téc-nicas» son realmente válidas o si, en cambio, dejarían fulminan-temente de serlo si no giraran en torono a una fuerte motivacióneconómica. Los procedimientos «antiaging» están siendo con-templados, hoy por hoy, como de dudosa validez científica o pro-pios de la medicina alternativa. Podría entender que quienes sededican a la llamada «medicina estética» vieran en ello un filóndigno de explotar, pero me entristece que quienes aún pensamosque nuestra especialidad ha de ser reglada y seria estemos ca-yendo en estos derroteros. Tengo plena confianza en que con eltiempo se irán produciendo descubrimientos que nos permitiránir retrasando los efecos del envejecimiento, pero vendrán de lamano de quienes están realmente capacitados para ello: investi-gadores básicos, bioquímicos y genetistas.
A mi juicio, no se justifica un número monográfico de nuestrarevista sobre estos procedimientos, aunque reconozco que he le-ído algunos de sus artículos y he hojeado otros. Esperaré con elmáximo interés los números monográficos sobre tarot y astrolo-gía, que seguro no tardarán en venir.
Con un cordial saludo,
Juan del Río Legarreta
Barcelona, a 6 de Octubre de 2004
Querida Mª del Mar:Después de coordinar un número monográfico, con los mejo-
res especialistas a nivel internacional de un tema de vanguardiaen nuestra especialidad como es la Terapia Antienvejecimiento,me produce serias dificultades responder a esta carta, ya que creoque se contesta por sí misma.
El Cirujano Estético es un Especialista en Cirugía Plástica, Es-tética y Reparadora y ante todo, es un médico, no un operador,sino un científico.
Pero bajando a la arena, si analizamos el nivel quirúrgico, yaque es de lo que hace gala el autor de la carta, de una forma ob-jetivable (Impact factor, Publi-Med), de los autores del númeromonográfico, vemos que todos ellos son grandes cirujanos ycientíficos a nivel de la Cirugía Estética, pioneros a nivel mun-dial en las técnicas del rejuvenecimiento facial con endoscopio oen el campo de la Cirugía Reparadora, de las plastias muscularesy miocutáneas. Yo he caído en la tentación de mirar el IF del au-tor de la carta y, tristemente, no me he llevado ninguna sorpresa.
Si subimos un escalón en el tono de la carta, en un Servicio deCirugía Plástica, al menos en un Hospital Universitario, como elque yo dirijo, Hospital Clinic de la Universidad de Barcelona, laactividad quirúrgica corresponde al Nivel III, y es de disposiciónhorizontal, ya que su labor es, sobre todo, de colaboración multi-disciplinaria con otros Servicios (como ejemplo citaremos la Uni-dad de Senología y Patología Mamarias, la Unidad de Cirugía dela Mano, la Unidad de Tumores Cutáneos, la Unidad de Cirugía deCabeza y Cuello, en las que en todas ellas hay un médico Espe-cialista de Cirugía Plástica, miembros de mi Servicio). En estasUnidades, cada uno aporta sus conocimientos que, integrados con
los conocimientos de los demás, tienen como objetivo ofrecer untratamiento integral centrado en el paciente (clúster).
A nivel de la Cirugía Estética, que es el apartado que parecedefender el autor, no cabe duda que las técnicas quirúrgicas derejuvenecimiento facial y corporal son una parte importante denuestra Especialidad, pero no podremos obtener unos resultadosóptimos si desconocemos y, por ello, despreciamos otras técnicasno quirúrgicas, pero que están muy relacionadas, como el láserde erbium, CO2, alejandrita… los cuidados y protección de lapiel, peelings, técnicas de relleno, aplicaciones de la toxina bo-tulínica…
Asimismo, este paciente, no cliente, que acude a nuestra con-sulta buscando rejuvenecer su aspecto facial y corporal, muchasveces con la menor cirugía posible, nos solicita además medidaspreventivas (que son uno de los pilares de la medicina moderna)antienvejecimiento. Es en este apartado, en la medicina preven-tiva, donde la integración de nuestra Especialidad en una UnidadMultidisciplinaria de tratamiento antienvejecimiento, redunda enbeneficio del paciente y aunque nuestra aportación sea eminen-temente quirúrgica, debemos hablar un idioma común con losdemás miembros de la Unidad, para así podernos entender.
Finalmente, aunque supongo que se trata de una ironía, sugieroal Dr. Del Río que contacte con el Comité Editorial de la Revista,con el fin de que se estudie la posibilidad de introducir algún queotro número monográfico sobre Tarot o Astrología que, según élconfiesa, son temas de su máximo interés y que no dudamos queestará dispuesto a coordinar y colaborar en los mismos.
Afectuosamente,Dr. José Mª Serra Renom
Profesor y Director del Servicio de Cirugía PlásticaHospital CLINIC de la Universidad de Barcelona

Cirugía Plástica Latino-Iberoamericana - Vol. 30 - Nº 3
252
ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
II CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE MICROCIRUGÍAVASCULAR Y NERVIOSACáceres (España): 8-10 de Noviembre de 2004
Organiza: Centro de Cirugía de Mínima
Invasión. Cáceres. Prof. Dr. Jesús
Usón Gargallo
Información: Campus Universitario. Avda. de la
Universidad, s/n. Cáceres. España
Tel. 927 18 10 32 - Fax 927 18 10 33
E-mail: [email protected]
XXIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DECIRUJANOS DE CABEZA Y CUELLOL’Hospitalet de Llobregat. Barcelona (España): 25 y 26
de Noviembre de 2004
Organiza: Hospital Universitario de Bellvitge
Información: Secretaría Técnica Torres Pardo (Srta.
Esther Torres)
Diputación, 401. 08013 Barcelona.
España
Tel. 93 246 35 66 - Fax 93 231 79 72
E-mail: [email protected]
XXX CONGRESO COLOMBIANO DE C. PLÁSTICA YIV CONGRESO REGIONAL BOLIVARIANO DE LAFILACPCartagena de Indias (Colombia): 24-27 de Marzo de 2005
Información: E-mail: [email protected]
II CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADAEN CIRUGÍA ESTÉTICABarcelona (España): 31 de Marzo y 1 de Abril de 2005
Director
del Curso: Dr. José María Serra Renom
Secretaría
del Curso: Sra. María del Carmen Alonso
Tel./Fax: 93 227 57 11
E-mail: [email protected]
XXXV CONGRESO ARGENTINODE CIRUGÍA PLÁSTICAX CONGRESO DE CIRUGÍA PLÁSTICADEL CONO SUR AMERICANOBuenos Aires (Argentina): 13-16 de Abril de 2005
Presidente: Dr. Luis Alberto Margaride
Información: www.congreso2005.com.ar
10th CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETIES OFPLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETICSURGERY (ESPRAS), EUROPEAN SECTION OFIPRASViena (Austria): 30 de Agosto a 3 de Septiembre de 2005
Presidente: Dr. Manfred Frey
Información: Faulmanngasse 4. A-1040 Viena,
Austria
Tel.: +43 1 588 04 0/Fax +43 1 586 91 85
E-mail: [email protected]
9th INTERNATIONAL COURSE ON PERFORATORFLAPSBarcelona (España): 4-7 de Octubre de 2005
Organiza: Departamento de Cirugía Plástica del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Dr. Pere Serret y Dr. Jaume Masia.
Información: www.santpau.es/perforator-flaps
E-mail: perforatorflaps@clinica-
planas.com