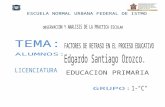Ensayo Final
description
Transcript of Ensayo Final

MATERIA: ENSEÑANZA DE LA HISTORIAPROFESOR: MTRO. ALFREDO RUIZ ISLASGRUPO: 0003TEMA: ENSAYO FINALALUMNO: GILBERTO OROZCO CADENAFECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2009.

2
Ensayo final. Mtro. Alfredo Ruiz Islas. Gpo. 0003. Alumno: Gilberto Orozco Cadena.
Una de las tareas más difíciles y sensibles para el ser humano es la enseñanza; a diferencia de otras especies, necesitamos al menos dos décadas para aprender lo esencial para desenvolvernos y sobrevivir. La vida cotidiana es el conjunto de actividades que permiten que se reproduzcan los hombres particulares, a su vez haciendo posible la reproducción social, pues ninguna sociedad puede existir sin que el hombre particular se reproduzca. Todos tienen una vida cotidiana, pero no necesariamente igual; poquísimas actividades coinciden y sólo lo hacen en un nivel abstracto. Esas actividades, aún las naturales, equiparables a las de los animales, son hechos sociales que participan en la reproducción social en la medida que realizan una función, imagen de la socialización de la naturaleza, y de humanización. Los contenidos de esa cotidianeidad tienen rasgos comunes, pero también una relativa continuidad en el tiempo, que se van modificando antes de explicitarse y codificarse a gran escala en la sociedad, al momento de las revoluciones sociales1. Si esto es para la subsistencia, las complejidades de lo académico no van a la zaga, y de hecho nuestra civilización ve la instrucción escolar como el camino ideal para la difusión del conocimiento del que depende para medrar. El conocimiento es una serie de creencias convencionalmente investidas de autoridad, es decir, su naturaleza es cultural y surge de necesidades sociales2, la verdad y justificación de cualesquiera enunciados de conocimiento depende del medio cultural en que se formulan; en este sentido, tanto validez, como credibilidad, se dan en contextos determinados que requieren explicación sociológica. Por eso la veracidad es histórica; es decir, no hay ontología estática, ni verdad eterna. Esto no es igual a abandonar la diferencia entre verdad y error, sino que hay que entender que se distinguen contextualmente, con coordenadas cronotópicas que hacen que su dialéctica más bien sea la perspectiva del observador nativo, o foráneo. Este criterio de validación, desde luego que es atrevido, en la medida en que es una postura anticartesiana y antikantiana que sostiene que el conocimiento carece de fundamento, se justifica socialmente y se ancla en una verdad convencional, lo que no sólo es corruptor, sino incluso un elemento de disolución epistémica. Ahora la mirada no es ingenua y se aceptan las limitaciones de la ciencia, la verdad absoluta existe fuera del alcance humano. Ortega y Gasset decía que no había una realidad absoluta y otra relativa, sino una sola3, pero que la que el observador percibía era, por definición, relativa. Este planteamiento llevó a Ortega a la afirmación protagórica de que nuestro conocimiento es absoluto, pero la realidad es relativa, a pesar de dar por hecho que el conocimiento es provisional, parcial y aproximativo, es decir, asintótico respecto a la realidad. La validez del conocimiento sólo puede medirse con criterios contingentes locales que la hacen funcional, práctica, pero no precisamente equivalente. En todo caso, esta operación, si es culturalmente útil y aceptable, puede también evaluarse así en términos epistemológicos. En todo caso intervienen criterios antropológicos que, desde una perspectiva que puntualiza la postura emic ó etic del observador, propone una comparación con criterios etnográficos en mente que aceptan que cada idioma corresponde a una particular representación mental del
1 Heller, Agnes, Sociología de la vida cotidiana, pref. György Lukács, Trad. J. F, Yvars, Enric, Pérez Nadal, 5ª ed., Barcelona, Ediciones Península, 1998, p 19-89, (Colección Histórica, Ciencia, Sociedad, 144).2 Beltrán Villalva, Miguel, Perspectivas sociales y conocimiento, Barcelona, Anthropos Editorial-UAM, 2000, p. 7-67.3 Beltrán, ibidem.
Sobre la naturaleza, fines y alcances de la Enseñanza de la Historia. 7 /12/09

2
Ensayo final. Mtro. Alfredo Ruiz Islas. Gpo. 0003. Alumno: Gilberto Orozco Cadena.
mundo, que es original y distinta de otras, y no la ingenua afirmación de que si como especie, las lenguas corresponden a las mismas necesidades de representación, por corresponder a apetitos e impulsos básicos, entonces tendría que existir una correspondencia lineal entre una lengua y otra.
Si esto es para el conocimiento general, la realidad capturada en el conocimiento histórico, entonces, tiene que aceptarse como metáfora de paso entre dos culturas, no nada más en lo antropológico, también en lo cognitivo. Esto plantea que la inconmensurabilidad cultural se traduce en una limitación suasoria del discurso que hace un tanto ineficaces las expectativas de sus componentes ilocutivo y perlocutivo, pero, a pesar de esto, el historiador le da estatuto de histórico a su materia de estudio y por ende la enseñanza de una parte importante de la realidad de cualquier grupo humano pasa por la recuperación de su Historia en un discurso idealmente académico. Por eso es importante enseñar Historia, siempre y cuando se logre que el educando se apropie de ella, su alcance será entender cómo es ahora en función de decisiones que tomaron otros en el pasado y cómo entenderlo le facultará un diagnóstico situacional más preciso que le permitirá estar alerta para tomar decisiones más concientes para su futuro, que irremisiblemente llegará, pero que puede ser mejor si es previsto y preparado. Minimizando el riesgo de enfrentarse a un circunloquio esta perspectiva fenoménica y locutiva no es una limitación, de hecho, la herramienta única que tenemos para aprehender el conocimiento es construirlo con nuestro propio mundo, es decir, tratar de traducirlo a términos nativos y comprensibles para nuestra conciencia, de lo contrario quedaríamos varados en la inconmensurabilidad. Es preciso buscar las distintas dimensiones de racionalidad, buscando una inteligibilidad que aproxime, basada en una especie de comunidad de racionalidad que sólo sirva de basamento para un diálogo intercultural, pues hay criterios universales de verdad y consistencia que pasan, por ejemplo, por la coherencia. Según esto, el mundo no está lleno de cosas, sino de significados; todo es semántico y esto conduce a la hermenéutica, que implica una igualdad cognitiva, en tanto que un símbolo es como tal, del mismo valor que otro. Esto también quiere decir que hay tantos hechos objetivos, como significados; en otras palabras, hay elementos estructurales y semiológicos que hay que articular mediante rutinas heurísticas y hermenéuticas. Ahora la variedad cultural se plantea en dos niveles, uno como problema de ética política, el otro como problema epistemológico; este último es el que busca ver lo del otro con los propios ojos del otro, o al menos intentarlo, su meta es confirmar que el conocimiento es ineluctablemente local, entonces no debe buscarse una explicación universal, sino una particular para cada caso, pero cabe recordar a Terencio, que afirmaba: “Nada humano me es ajeno”; en suma, la herramienta es la metáfora, pues tanto cultura, como lenguaje, son performativos, modelan lo que se enseña, y cuando se trata de Historia, el bagaje del historiador es el que matiza la verdad que enseña, por eso debe tener clara la trascendencia de su trabajo educativo.
Ante la paradoja de que la realidad la construimos, o ya está ahí; para el cerebro esto es lo mismo. Sólo procesamos parte de la información del entorno; hacemos una selección y con eso construimos nuestra realidad (mundo). La integración está limitada por nuestros sentidos, lo que determina nuestro juicio4, ¿o al revés? Se hace todo el 4¿Y tú qué sabes?,{DVD}, director William Arntz, Vancouver, Lord of the Wind, 2004.
Sobre la naturaleza, fines y alcances de la Enseñanza de la Historia. 7 /12/09

2
Ensayo final. Mtro. Alfredo Ruiz Islas. Gpo. 0003. Alumno: Gilberto Orozco Cadena.
tiempo al reflejarlo en nuestra mente, en la reflexión; podemos invitar a la gente a reflexionar en la labor docente, en este intento se cuestiona la realidad (la ya construida) y podemos crear otra, aunque siempre provenga de nosotros mismos, porque nosotros somos parte de ese mundo externo, a pesar de nuestra conciencia. El hecho hace la Historia, pero no sabe la Historia que hace; la reflexión es la pauta para una percepción más creativa de nuestro papel en el mundo. Una mirada actual dice que nosotros creamos nuestra propia realidad; podemos alentar al alumno a que construya la propia desde esta perspectiva. En ese sentido, el pensamiento tiene sustancia y puede hacerse tangible, porque somos uno con la realidad; nosotros tenemos el poder de hacerla, siempre que estemos dispuestos a tener una mirada nueva, a plantearnos una duda sistemática, no acotarnos por límites falsos, que son culturales, que no son más que prejuicios. Esta es la actitud abierta del niño que aprende sin prejuicios. El método es presentar este conocimiento claramente, en forma coherente, mediante los recursos que para ello sea necesario utilizar, sea construyendo modelos, sea reconstruyéndolos.
La Historia es la sustancia de la sociedad, pero la sustancia de la sociedad no es otra que la continuidad. La Historia en sí es aquella que se reproduce siempre en un mismo nivel, que se perpetúa, cada hombre en la circunstancia de su clase 5. En la Historia para sí hay una superación continua de situaciones dadas, que no necesariamente es activa, y menos conciente, pero que finalmente tiene una dimensión política y cambia, atendiendo a exigencias sociales evolutivas. Para que se pueda calificar como tal, debe coincidir que sean atendibles una correlación orgánica, esencial y estable de circunstancias recíprocas, para que se hable de evolución, no de grupo, menos individual, sino de comunidad. Esto es cooperación, pero puede desarrollarse en condiciones que exijan una mayor especialización del trabajo individual, que va en detrimento de la totalidad del hombre. En compensación, nadie pertenece a un solo grupo, sino a varios. Esto es la medida de universalidad. Ahora el contraste no se hace exclusivamente entre individuo/grupo, sino entre individuo/masa, que es una categoría no ordenadora, excluyente de criterios de grupo, como clase, nación, comunidad, etc. Esta categoría es opuesta a la comunidad, que es una estructura social integradora de la individualidad cuando coinciden los contenidos de sus relaciones materiales y morales, es decir, que comparten un estrato social y un orden de valores relativamente homogéneos. Puede ser necesaria o natural, y su función social depende de los intereses que compartan y de cumplir objetivos concientemente genéricos que no están institucionalizados; es más amplia que un grupo y funcionalmente menos definida. Para valorar una comunidad, los criterios formales no son organización y unidad, sus espacios dependen en gran medida de los contenidos y tipo de organización, que son mucho más amplios que los de un grupo; en la primera tiene necesariamente repercusión en la vida cotidiana, en la última no. Las comunidades se jerarquizan y una prevalece, junto con su sistema de valores relativamente homogéneo, imponiendo al individuo un marco referencial de comportamiento y otorgándole una posición taxativa en esa comunidad. El saber teórico no resuelve necesariamente la cotidianeidad6. De hecho, hay muchos saberes inútiles, entonces, ¿qué enseñar, cuál es la meta buscada? Tener que satisfacer la inmediatez
5 Heller, ibidem.6 Los dioses deben estar locos I, {DVD}, director Jamie, Uys, Botswana, C.A.T. Films, 1980.
Sobre la naturaleza, fines y alcances de la Enseñanza de la Historia. 7 /12/09

2
Ensayo final. Mtro. Alfredo Ruiz Islas. Gpo. 0003. Alumno: Gilberto Orozco Cadena.
mengua el sentido de la Historia. Los saberes deben planearse congruentes con el ámbito en el que se van a aplicar. Esta es la justificación de un diagnóstico situacional de la enseñanza de la Historia en nuestro país7, del que se puede colegir la necesidad de revisar y replantearse las formas y contenidos de la enseñanza en el mismo, para lograr un carácter más científico, más personalizado, más amplio, más profundo y específico, pero sobre todo para dimensionarla en su sentido procesal, serial y relacional, independientemente de quién la percibe, pero haciendo posible que quien la perciba se la apropie y pueda con ello trabajar su circunstancia actual y prever y preparar su futuro 8. Esto permitirá reconocer que la Historia tiene un sentido en función del narrador, del pasado mismo, del cronotopo específico y de las expectativas de su revisión, ya que el discurso con el que se acometa puede quedar en entredicho en función de cómo se defina, al contextualizar situaciones9. Ese pivote que define pertenece al autor de la historia, quien es su referente. El cariz del discurso está dado por la calidad del narrador. Como maestros seremos depositarios de una convención de autoridad que dota del carácter de patrones de realidad la versión de la Historia que enseñemos, a partir de nosotros mismos, por eso tendremos que ubicar bien a nuestros alumnos para normalizar nuestro discurso en función de nuestros alumnos interlocutores tratando de sacar provecho de lo que hay, con la aspiración de sufragar las carencias en la medida de lo posible.
7 Sánchez Quintanar, Andrea, Reencuentro con la Historia. Teoría y praxis de su enseñanza en México, México, UNAM, 2002, p. 187-251, (Colección Paideia). 8 Sánchez, ibidem.9 La vida inútil de Pito Pérez, {DVD}, director Roberto, Gavaldón, México, César Santos Galindo, 1970.
Sobre la naturaleza, fines y alcances de la Enseñanza de la Historia. 7 /12/09