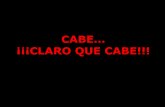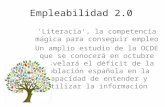empleabilidad: XXI · ne una nueva era de la humanidad, no cabe duda que los últimos diez años...
Transcript of empleabilidad: XXI · ne una nueva era de la humanidad, no cabe duda que los últimos diez años...
boletín cinterfor
113
No. 153
1. El trabajo en mudanza:la convivencia con laincertidumbre, la heterogenei-dad,la exclusión y la participaciónfemenina creciente
Si la modificación sustancial detodos los paradigmas conocidos defi-ne una nueva era de la humanidad, nocabe duda que los últimos diez añosdel siglo XX y la apertura del XXIconstituyen el portal de ingreso a ella.Ninguna etapa histórica ha concentra-do tantas y tan radicales transforma-ciones expresadas, además, en los másdiversos escenarios. Asistimos alcuestionamiento de los viejos mode-
los de producción del conocimiento, demorfología societaria, de desarrolloeconómico-social, del sistema de pro-ducción y, transversalizándolos, de lasrelaciones y representaciones de géne-ro. Cada uno de estos paradigmas im-pacta en el otro en una relación mu-tuamente modificante -que lleva a unaredefinición de los conceptos mismosde desarrollo y bienestar y de su acce-so por los diferentes grupos y actoressociales –y encuentra en el mundo deltrabajo un espacio privilegiado de ex-presión, precisamente porque en élconfluyen e interactúan los aspectossocioculturales, educativos y económi-cos que condicionan y enmarcan las in-terrelaciones sociales, porque el traba-
Género yempleabilidad:desafíos yoportunidades parauna políticade formaciónprofesional ytécnica en el sigloXXIen América Latina
Sara Silveira
La autora describe y analiza, en la pri-mera parte, los cambios que han acon-tecido en el mundo del trabajo haciafinales del siglo XX y comienzos delsiglo XXI, con especial énfasis en lavisión femenina de dichas mudanzas.La segunda parte del trabajo está de-dicada a la formación profesional y téc-nica con perspectiva de género encuanto instrumento potenciador de laempleabilidad de las mujeres y comocomponente importante de las políti-cas de combate a la exclusión social.Sara Silveira es consultora deCinterfor/OIT en materia de género,formación y [email protected]
boletín cinterfor
114
vida diferenciados en varones y muje-res se fundamenta, precisamente, en laadjudicación prioritaria de la esfera pú-blica de la producción al hombre y dela esfera privada de la reproducción yel cuidado de los otros, a la mujer.
Ha cambiado la naturaleza, laestructuración, la organización, la cul-tura y la propia división sexual del tra-bajo a partir del ingreso masivo de lamujer a la actividad económica. Las ca-lificaciones reclamadas a los y las tra-bajadoras son otras y, consecuentemen-te, la propia concepción y gestión dela formación debe reorientarse drásti-camente. Todo ello complejizado poruna triple lectura: del punto de vistadiacrónico, es necesario tener presen-te que los cambios no se dan de mane-ra súbita ni generalizada, por lo queconviven viejos y nuevos modelos ge-nerando desequilibrios y desniveles enel proceso de transformación. A su vez,una lectura sincrónica muestra que lasconsecuencias de los cambios en elmundo del trabajo son bien diferentessegún se trate de países altamente in-dustrializados o en vías de desarrollo
y según los tipos de ocupación, las ca-tegorías de trabajadores, y el nivel decalificación que posean. Las dimensio-nes globales de la crisis del empleomuestran que no es un problema ex-clusivo de las sociedades en desarro-llo, pero la superposición de ajuste eco-nómico y tecnológico en las condicio-nes sociales e institucionales de lospaíses en desarrollo provocan impac-tos más profundos y completos que enlos países industrialmente avanzados.Por último, la lectura de género mues-tra que esta dimensión atraviesa a to-das las otras ya que las condiciones,singularidades y necesidades de varo-nes y mujeres tienen característicasdiferenciadas y las de estas están con-dicionadas no solo por todas esas va-riables sino, además, por el papel queculturalmente se les ha asignado.
Las economías cerradas, el traba-jo asalariado, el determinismo cientí-fico, las políticas sociales tributariasde la Revolución Francesa junto conel déficit educativo de amplísimos sec-tores de la población marcan la aper-tura del siglo XX. Su cierre está sig-nado por la intensificación de la glo-balización económica, el predominiodel mercado, el fin del trabajo de ma-sas y la irrupción de formas alternativasde relacionamiento laboral, la centra-lidad del conocimiento creando unanueva sociedad, la crisis del Estado be-nefactor y el incremento de años deeducación de la mayoría de la pobla-ción, acompañado de una profundasegmentación en el acceso y en los co-nocimientos adquiridos.
Ha cambiado lanaturaleza, laestructuración, laorganización, lacultura y la propiadivisión sexual deltrabajo a partir delingreso femeninomasivo a laactividadeconómica
jo es una construcciónsocial, inscripta en unasociedad dada, en unaépoca dada y protagoni-zada por sujetossexuados que constru-yen su identidad en tor-no a él. Simplementebasta recordar lo obvio:la definición de identi-dades y proyectos de
boletín cinterfor
115
La actual fase de la globalización,articulada con la revolución tecnoló-gica, hace que el tiempo y el espaciose compacten, se reduzcan las distan-cias económicas y culturales y las de-cisiones y actividades de cualquierpunto del planeta repercutan y redefi-nan los procesos de desarrollo nacio-nales y regionales, generando oportu-nidades y, simultáneamente, potencian-do precariedades, lo que se expresa enincremento de la inestabilidad y de lasdificultades para mantener la emplea-bilidad de una gran parte de la pobla-ción activa de un país.
La investigación científica se con-creta en innovaciones tecnológicas,aparecen nuevos productos, se susti-tuyen insumos, se descubren innova-doras técnicas de producción que per-miten economizar recursos y reducircostos, etc. El efecto esperado de lacomputación, la automatización, la ro-bótica y el desarrollo de las telecomu-nicaciones ha desencadenado la llama-da 3ª Revolución Industrial que coexis-te con el alto desempleo mundial. Peroel impacto tecnológico no solo secircunscribe a la industria, sino que labiotecnología transforma radicalmen-te el agro, y las telecomunicaciones yla informática al sector servicios. Asis-timos a la fusión de la Revolución dela Información y las Ciencias de la Vidaque termina con el trabajo de masas ytiene una capacidad productiva tangrande que no se puede encontrar unademanda efectiva para ella,
especialmente si además el poder ad-quisitivo y la cantidad de trabajadoresbaja permanentemente.
En el ámbito de producción mate-rial, mientras la evolución creciente dela demanda, que caracterizó a las épo-cas pasadas, permitía la estandariza-ción productiva, la creciente diferen-ciación actualmente exigida y la impo-sibilidad de sostener stocks considera-bles de productos heterogéneos, recla-ma la producción a medida. Esta re-quiere de una ajustada articulaciónentre el avance tecnológico -que ofre-ce respuestas y soluciones a estas nue-vas exigencias- y la modernización dela gestión operativa y comercial. Así,se sustituye la racionalización tayloris-ta y fordiana por un modelo de pro-ducción flexible y condiciones y méto-dos de organización del trabajo adapta-dos a mercados siempre cambiantes yheterogéneos Se instaura una gestiónde proceso productivo de tipo horizon-tal, que requiere cambios aptitudinalesprofundos, se modifican las prácticasde los/as trabajadores/as que exigen ungrado mayor de participación, reduc-ción de los niveles jerárquicos, distri-bución diferente de la responsabilidadpor los controles de calidad y de pro-ductividad, definición de nuevos flu-jos de la información al interior de laorganización y en el relacionamientocon los clientes. En definitiva, se bus-ca respetar la subjetividad de la manode obra, al mismo tiempo que movili-zarla en beneficio de la producción:sujeto vinculado, empleado autónomo,capaz de crear y trabajar en equipo.
boletín cinterfor
116
El sector primario continuó dismi-nuyendo su peso relativo en el total deempleo y, al igual que el sector indus-trial, registró un fuerte impacto comoconsecuencia de las políticas de aper-tura comercial.
Irrumpe una nueva estructuracióndel tejido productivo que implica ladisminución de la integración vertical,a través de la externalización de losservicios de apoyo a la producción yla relevancia del sector terciario quepaso a ocupar a la mayoría de los asa-lariados. La creciente participaciónfemenina en el mercado de trabajo, conlas consiguientes nuevas necesidadesde cobertura de tareas domésticas queantes las mujeres realizaban en el ho-gar, y la privatización y socializaciónde las políticas públicas, ha puesto enun primer plano de la economía al sec-tor terciario, a los servicios y dentrode ello a lo que se podría identificarcomo la economía de lo social.
Otro fenómeno laboral trascen-dente es el crecimiento del trabajo in-formal urbano que adquiere un pesosustantivo en el total del empleo, enparte debido a las nuevas prácticas deorganización empresarial pero tambiéncomo válvula de escape a la reduccióndel ritmo de crecimiento del empleoformal. Según el Informe sobre el Tra-bajo en el Mundo 1997-98 de la OIT,el sector informal urbano es un elemen-to esencial de la dinámica económicay social de la mayoría de los países endesarrollo. En América Latina, entre
1990 y 1998, su crecimiento fue del3.9 % anual contra 2.1% el sector for-mal y, hacia 1999, el 46.4% de la ocu-pación urbana estaba en actividadesinformales, proporción que se eleva al50% en las mujeres1. Por otra parte, decada 100 nuevos empleos, 83 se gene-raron en el sector terciario y 55 care-cen de protección social.
El sector informal comprende unamultiplicidad de actividades y variostipos de relaciones de trabajo. Si bienson múltiples sus definiciones -queademás están en constante revisión-,como referencia en este documento setomará la que utiliza la OIT que inclu-ye a los/as trabajadores/as:
• por cuenta propia o independien-tes;
• a domicilio (excepto profesiona-les y técnicos);
• familiares no remunerados;• de microempresas (establecimien-
tos de hasta 5 ocupados);• del servicio doméstico.
El conjunto es, sin duda, altamen-te heterogéneo y, además, mantiene conel sector formal, una estrecha vincula-ción en una relación que puede ser tan-to de complementariedad, como decompetencia o de neutralidad, tornan-do difusas las fronteras y multidimen-sional el análisis.
Como lo plantea V. Tokman2, enla década de los noventa en AméricaLatina, la informalidad debe visuali-zarse, como mínimo, desde una doble
boletín cinterfor
117
perspectiva: desde la lógica de la so-brevivencia y desde la descentraliza-ción productiva.
En el primer caso, la informalidades el resultado de la presión del exce-dente de mano de obra en un escenariode generación insuficiente de empleoproductivo y de limitaciones fuertes oinexistencia de seguro de desempleo.Se expresa, fundamentalmente, en tra-bajo por cuenta propia, de escasa cali-ficación y baja calidad. En el segun-do, está asociada a la necesidad de en-frentar las exigencias de competitivi-dad en un escenario global que impul-sa la introducción de sistemas de pro-ducción más descentralizados, flexi-bles y eficientes, y promueve la pola-rización en términos de calificación delos recursos humanos, salarios y cali-dad del empleo. La descentralizaciónconduce a la externalización y subcon-tratación de los servicios y de la pro-ducción, confiándolos a empresas cadavez más pequeñas, a empresas fami-liares y a trabajadores/as a domicilio.La búsqueda de flexibilidad y eficien-cia, por su parte, ha impulsado la pro-liferación de cambios de facto en la or-ganización y las modalidades de tra-bajo y las reformas en los marcosregulatorios del mercado laboral, paraintroducir nuevas formas de contrata-ción, jornadas flexibles, movilidad in-terna, métodos adaptables de fijaciónde salarios, negociación individual delos contratos de trabajo, modificaciónen el régimen de despidos, etc.
Ahora bien, pese a esta inciden-
cia creciente de la informalidad pro-veniente de la descentralización pro-ductiva “la lógica de la supervivenciaha sido y continúa siendo un factordeterminante en el desarrollo de la ac-tividad informal”.3 Si a esto se le sumala acumulación de trabajo no declara-do y precario, se entiende por qué enAmérica Latina, la tendencia dominan-te es la asociación entre trabajo infor-mal, poca productividad, baja calidad,ausencia de oportunidades, baja remu-neración, precariedad, vulnerabilidad,y aumento y feminización de la pobre-za.
El conocimiento tiene un papeldeterminante en el desarrollo, pasa aser la base del trabajo humano y tieneel poder de crear una nueva sociedad.Como consecuencia de ello, la educa-ción se convierte en el centro de la so-ciedad cognitiva y su funcionamientoy valores básicos serán, en forma cre-ciente, motivo de interés y deinvolucramiento de todos los actoressociales. La apropiación del conoci-miento en la sociedad del saber se asi-mila a la tenencia de propiedades y ri-quezas en la sociedad capitalista y lasdesigualdades en la capacidad de ge-nerar conocimientos son todavía ma-yores que las relativas al ingreso: loque definitivamente distingue a lospobres de los ricos -sean personas opaíses- ya no solo es que tienen menoscapital, sino también, y fundamental-mente, menos conocimientos y de peorcalidad. La cantidad de conocimientoya no se mide en términos de acumu-lación, sino de capacidad de ubicación
boletín cinterfor
118
y de actualización permanente de lainformación. Y la calidad refiere alconocimiento organizado y situado ensu contexto, lo que conduce a la nece-sidad de potenciar nuevas capacidades,encabezadas por la de aprender aaprender y hacerlo de manera perma-nente, y por la de apropiación y adap-tación crítica del saber.
La irrupción de la sociedad delconocimiento, en su concreción tecno-lógica y en su multidisciplinariedad, hamodificado radicalmente la morfolo-gía societaria, impulsando la “sociedadred” y alterando las coordenadas delespacio y el tiempo al incorporar lacultura del espacio virtual y del tiem-po atemporal.
Las tecnologías de la informacióny la comunicación (TIC) desataron unaexplosión sin precedentes en las posi-bilidades de acceso de las personas ala información y al conocimiento y hanmodificado radicalmente la organiza-ción y las modalidades del trabajo yde la educación. En comparación conla mayoría de los instrumentos tradi-cionales del desarrollo, las TIC pue-den llegar a mucha más gente, en unespacio geográfico mucho más amplio,trabajar más rápidamente, a un costoinferior y sustituir grandes dosis deltrabajo humano, pero su acceso es cla-ramente desigual. Para todos, esta evo-lución ha incrementado las incertidum-bres y para muchos ha creado situacio-nes de exclusión intolerables. Ha sur-gido un nuevo tipo de pobreza que
separa los países según el grado dedesarrollo de la información, dividien-do al mismo tiempo a los educandosde los analfabetos, los ricos de los po-bres, los jóvenes de los viejos, los ha-bitantes urbanos de los rurales y siem-pre, transversalizándolos, a las muje-res de los varones, lo que está gene-rando una nueva brecha de género: ladigital.
De acuerdo a datos ofrecidos porel Informe sobre Desarrollo Humano2001 del PNUD, Internet ha crecido demanera exponencial pasando de 16millones de usuarios en 1995 a más de400 millones en el año 2000, y se esti-ma que alcance a más de mil millonesen el 2005. Pero este desarrollo de laconectividad está fuertemente segmen-tado. Así, en América Latina, si bienla tasa de crecimiento anual de usua-rios ha aumentado en más del 30%, seestima que apenas el 12% de sus habi-tantes estará conectado para el año2003 demostrando la intensidad de ladesigualdad en el acceso de los distin-tos sectores sociales a las nuevas tec-nologías. Aunque los costos del acce-so han disminuido, aún siguen exclu-yendo a la mayoría de la población dela región, a las empresas más peque-ñas y a las microempresas. Pero, fun-damentalmente, las competencias edu-cativas y sociales que se requieren parasu manejo están ausente o son insufi-cientes o muy débiles para ampliosgrupos de la población que, de esamanera, ven incrementadas las causasy la modalidad de su exclusión labo-ral, social y ciudadana.
boletín cinterfor
119
En casi todos los países del mun-do los usuarios presentan las siguien-tes características:
• viven en zonas urbanas;• tienen mayores niveles educativos
y más dinero;• son jóvenes;• son hombres.
En América Latina ellos represen-tan el 62% del total de los usuarios,aunque en los últimos años se está re-gistrando mes a mes un incremento dela participación femenina, lo que setraduce en una auspiciosa disminuciónde la brecha digital por género.
Hasta mediados del año 2001,aproximadamente, se registraba unaamplia diferencia de acceso y uso delos servicios de Internet entre hombresy mujeres, con una absoluta predomi-nancia masculina en esos espacios.Diferencias marcadas no solo por lacantidad de hombres y mujeres conconexión a la red, sino también deter-minadas por la cantidad de veces quese conectaban y de las horas de nave-gación por semana, así como el núme-ro de los servicios ofrecidos y utiliza-dos por cada sexo. Según datos ofreci-dos por la OIT, en el año 2000, lasmujeres eran una minoría en el campodel uso de Internet, tanto en los paísesen desarrollo como en los ya desarro-llados. Por ejemplo, solo el 38% de lasinternautas en América Latina eranmujeres, el 25% en la Unión Europea,el 19% en Rusia, el 18% en Japón y el4% en Oriente Medio.
Esta situación ha comenzado arevertirse y el porcentaje de mujeresusuarias de la red va en permanenteaumento, llegando en la actualidad arepresentar alrededor del 45% del to-tal de internautas. En Estados Unidosy Canadá los porcentajes de mujeres yhombres usuarios de la red son prácti-camente idénticos, y la tendencia se haextendido por Europa, Suecia, Finlan-dia e Irlanda, donde las mujeres inter-nautas representan casi el 50% deltotal de los internautas. En España,también se observa un aumento de laparticipación femenina en la red quese aproxima al 40% del total de usua-rios.
Junto con este significativo avan-ce cuantitativo, se mantienen diferen-cias en el uso que hacen mujeres y losvarones de Internet. Los varones semantienen más tiempo que las muje-res conectados y navegan recorriendodiversos sitios. Y mientras ellos la con-ciben mayoritariamente como un ca-nal de entretenimiento e investigación,ellas tienden a utilizarla más como unaherramienta práctica para la vida dia-ria, lo que implica tanto buscar datossobre posibilidades de empleo como elcontacto personal.
En relación a los factores que ge-neran este acercamiento de las muje-res a Internet se destaca, por un lado,el fin del mito de que es un lugar solopara entendidos y, por otro, los cons-tantes progresos en las computadorasy en la facilidad de manejo de los pro-
boletín cinterfor
120
gramas de Internet y el incremento deluso de la red en oficinas y lugares detrabajo.
Los datos de una encuesta on linedirigida a mujeres norteamericanas rea-lizada por el portal Women.com,indican que la usuaria en promedio res-ponde al siguiente perfil:
• son mujeres casadas, de alrededorde 30 años y con un alto nivel deingresos;
• casi el 90% se informa y toma de-cisiones en la web sobre cuestionesde salud y elecciones financieras;
• más del 50% realizan compras online;
• más de la mitad tiene acceso ensu trabajo y además navegan enpromedio 9 horas semanales des-de sus casas.
Según la encuesta realizada por elportal Mujeres Latinas en Internet afines del año 2001, entre mujeres lati-nas y españolas, las características delas mujeres usuarias de Internet son lassiguientes:
• predominan las mujeres de 17 a35 años con estudios superiores;
• hay una participación casi similarentre casadas y solteras;
• le dedican en promedio unas 5horas semanales;
• más de la mitad (65%) se conectadesde su casa y lleva un año depráctica;
• la mayoría declara que utilizainternet por diversión y, en segun-do término, por trabajo.
O sea, si bien se ha avanzado enla disminución cuantitativa de la bre-cha digital por género, es evidente quela segmentación crece y solo determi-nados grupos de mujeres tienen acce-so a esta herramienta.
Desde todos los ángulos, entonces,resulta imprescindible asumir que labrecha digital es un reto de desarrollohumano y no tan solo un reto de desa-rrollo tecnológico. Es innegable el po-tencial de las nuevas tecnologías comodetonadoras del desarrollo, sin embar-go, por sí solas no podrán abatir lasdisparidades existentes. Sin educacióny capacitación equitativa, de calidad ypertinente, y sin estímulo al progresoy al bienestar social, el beneficio delas nuevas tecnologías de la informa-ción y la comunicación seguirá siendoajeno a amplios sectores de la pobla-ción, que no podrán incorporarlas almejoramiento de su nivel de vida.
En los últimos 50 años se registrauna expansión rápida y sin preceden-tes en la historia de la humanidad delas oportunidades de la educación quese sustenta, en gran medida, en lasideas de post-guerra: mayor equidad,educación para la democracia y des-envolvimiento de los pueblos. Se haasistido a avances considerables enmateria de alfabetización en muchaspartes del mundo, siendo la situaciónmás favorablemente impactante la delas mujeres que partían de los índicesmás altos de analfabetismo. Se ha ge-nerado una fuga hacia adelante de los
boletín cinterfor
121
niveles educativos y el crecimiento dela educación media –que en muchospaíses es de casi universalización– haconducido a una relativa superabun-dancia de este nivel de cualificaciónformal. Pero la expansión cuantitativade la matrícula educativa atentó con-tra la calidad, lo cual, sumado a losefectos de la reducción de la inversiónpública en el área, agudizó las diferen-cias entre los educandos, según su ca-pital económico y cultural de origen,lo que es sinónimo de reproducciónsocial de la pobreza. Y, fundamental-mente, la revolución del conocimien-to tornó obsoletos y degradó la perti-nencia de los diplomas y de las profe-siones tradicionales. Se asiste a la si-multánea valorización de la educacióny a la desvalorización de los títulos ylas credenciales emitidas por el siste-ma educativo formal. Dentro del mer-cado formal de empleo y en la produc-ción de bienes y servicios, el título si-gue siendo valorado junto con una no-toria polarización de las calificacionesy especialidades e incluso la demandapor la calificación formal se haincrementado como resultado de lafuga hacia adelante que lleva a unacarrera infinita de incorporación demás y más grados, que, en la práctica,encubre el debilitamiento y el vacia-miento de los niveles. Pero, laexternalización de los servicios y elincremento de las formas alternativasde inserción está demostrando que esel “saber hacer” el que termina con-tando.
Los más impactantes resultados de
estas mudanzas radicales en el empleoentendido en el sentido amplio de tra-bajo productivo y remunerado- son:
• La fuerza laboral ha tenido un cre-cimiento masivo en el mundo,pero casi un 30% de ella está afec-tada por el subempleo o el desem-pleo. Según la OIT, del 25 al 30%de esta fuerza mundial de trabajoestá en una situación de subem-pleo y 140 millones están pura ysimplemente desempleados.
• Crecimiento de la fragmentaciónnacional y exclusión de vastos sec-tores sociales, como consecuenciadel avance de zonas beneficiadascon la modernización frente aotras que quedan marginadas y,por ende, de las limitaciones de lasoportunidades de empleo. A elloestán particularmente expuestos lajuventud, los desempleados de lar-ga duración, los trabajadores deedad despedidos, los menos cali-ficados y las minorías étnicas,siendo las mujeres las que se en-frentan, en todas estas categorías,a las mayores barreras para la ob-tención de empleo.
• Se registra la caída del salario realy se acentúa la distribución ine-quitativa del ingreso, de los bie-nes y servicios y de los beneficiosdel crecimiento económico. Y ellono solo se da entre países desarro-llados y no desarrollados: EEUUocupa el lugar 35 entre 36 paísesindustrializados en disparidad deingresos.
• Crece la demanda por trabajado-
boletín cinterfor
122
res cada vez más calificados, perosin poder compensar la disminu-ción de la demanda de los menoscalificados. Crece el requerimien-to por científicos, ingenieros, téc-nicos, educadores, etc., pero se tra-ta de una fuerza laboral pequeña,de elite, acompañada por una tec-nología y una organización cadavez más sofisticadas e inteligen-tes. Pero también se asiste a otraforma de la polarización de las ca-lificaciones, que se da especial-mente en el mercado formal deltrabajo y que deviene de la natu-raleza de la sociedad del conoci-miento, que se traduce en la con-centración de los conocimientosde punta en un número proporcio-nalmente menor de individuos.
• La pauta tradicional del empleoestable, permanente y de plenadedicación, como construcciónsocial ligada al industrialismo, essustituida por la movilidad cons-tante de los puestos y la condicióndel trabajo, por la alternancia en-tre trabajo formal e informal, asa-lariado o por cuenta propia, perío-dos de empleo y desempleo, etc.El empleo de por vida, seguro,ascendente y previsible, pasa a sera ser fragmentado, flexible, concambio de modalidad y de activi-dad y con requerimientos de edu-cación permanente.
• El empleo no se genera más engrandes números. La apertura deuna fábrica con inversiones millo-narias aporta una cantidad míni-ma de puestos de trabajo, y el sec-
tor servicios, cuya más intensaexpresión es la microempresa, leabre espacio a tres o cinco perso-nas. Se tornan, por tanto, impres-cindibles nuevas estrategias degeneración de empleos y formasalternativas de inserción, mediantecapacidad de emprendimiento yestrategias de cooperación que, almismo tiempo que sustituyan aun-que sea parcialmente a los pues-tos de trabajo perdidos, otorguencobertura económica a nuevas de-mandas sociales (vida cotidiana,medio ambiente, gestión del tiem-po, ocio, seguridad, etc.) En el em-pleo formal aparecen nuevas mo-dalidades de trabajo: teletrabajo,trabajo a domicilio y a tiempo par-cial y se multiplican las activida-des por cuenta propia, los servi-cios originales, pero unipersona-les, cuyo espacio de realización essustancialmente la casa, todo loque se traduce en invasión del es-pacio privado por el público.
• El nuevo trabajo reclama inteli-gencia e intensidad. El computa-dor obliga a mayor velocidad,compactación del tiempo y de lasactividades, concentración de in-formación y responsabilidades. Suingreso en la casa modifica radi-calmente la dinámica de las rela-ciones familiares y personales,permite que el trabajo y el placerse confundan, pasa a ser utilizadopor toda la familia, cambia el con-cepto de trabajo como actividadrealizada en un ámbito específicode producción. El trabajo en el
boletín cinterfor
123
ámbito doméstico o que exige jor-nadas muy largas diluye las fron-teras entre lo público y lo priva-do, el trabajo y el placer, la casa yla calle, todo lo que se traduce eninvasión del espacio privado porel público.
• Las nuevas formas de organiza-ción del trabajo y la medición porresultados, la filosofía de la dedi-cación plena y la calidad total,sumadas a la incertidumbre y laescasez de trabajo, tornan mástransparentes las actividades eincrementan notoriamente la in-tensidad del trabajo y la luchacompetitiva. Se asiste al paroxis-mo de la moral de la performanceindividual, lo que, paralelamente,se ve reforzado por el debilita-miento de las organizaciones sin-dicales, como consecuencias, dela crisis del trabajo asalariado, elavance de la flexibilización y ladesregulación de los mercados.
• Emerge un profundo reordena-miento social de las profesionesque jaquea la tradicionalmentepositiva relación entre escolari-dad-renta-estatus. Hoy se deman-dan más y mejores conocimientos,sofisticación de la formación, almismo tiempo que tiene lugar unimportante reordenamiento socialde muchas profesiones tradiciona-les que va acompañado de decre-cimiento salarial y estatus decli-nante, desvalorización de la expe-riencia y despreocupación y des-perdicio de los recursos humanosya formados (en nombre de que los
mayores son menos permeables alcambio se atenta contra el efectoacumulación). Este reordenamien-to está estrechamente vinculadocon:• la acelerada obsolescencia de
los conocimientos, y por endede los títulos ya señalada;
• la elevación del nivel mediode información y de educaciónformal que provoca “desmito-logización” del trabajo inte-lectual;
• el cuestionamiento a la extre-ma especialización, dada lanecesidad de aprendizajeconstante, así como la divulga-ción por los medios masivos,en un lenguaje accesible, demuchos “secretos” científicos;
• la retracción de la inversiónsocial y su impacto y relacio-namiento con el incremento dela participación femenina, co-mo se verá más adelante. Estoes especialmente fuerte, porejemplo, en América Latina,donde el cuerpo docente y elpersonal médico presentan lamás baja relación educación-renta, al mismo tiempo que seve afectado su reconocimien-to social.
1.1. ¿Cuál es la versión femeni-na de estas mudanzas?
Aun con el rubor de la obviedadno se puede dejar de enfatizar que elincremento sostenido de la participa-
boletín cinterfor
124
edad, raza, nivel educativo y socio-eco-nómico, pero la tendencia es la de unproceso irreversible que no dependeexclusivamente de la situación de crisiseconómicas. Las mujeres no son másuna fuerza de trabajo secundaria y suvoluntad de formación no ofrecedudas: se han incrementadonotoriamente los niveles educativos,siendo la tendencia, en las generacio-nes jóvenes, la participación igualitariae, incluso en muchos países, mayori-taria en el nivel universitario, y se haconstatado que asisten más que loshombres a actividades de calificación,actualización y reconversión ocupacio-nal.
La conjunción de todos estos fac-tores genera un cambio cualitativo ra-dical en el comportamiento femenino,con mayor énfasis, por supuesto, en lasmás jóvenes, y en la rígida distribuciónde esferas y tareas:
• Se consolida y expande el mode-lo de “doble presencia”, perdien-do fuerza la construcción de laidentidad en base a la dedicaciónexclusiva al ámbito doméstico, loque no quiere decir abandonar lasresponsabilidades reproductivas yfamiliares: 2 de cada 3 mujeres
comparte ambas tareas, situaciónque solo se da en un 5.7% de loshombres activos y, por ende, lasmujeres enfrentan la difícil com-paginación entre ciclo laboral yvida familiar.
• Ha cambiado la manera de ver yestar en el empleo, que se trans-forma en un componente determi-nante del proyecto de vida, de laautoafirmación y de la valoriza-ción social. El trabajo se visualizacomo condición para la autono-mía, para el acceso al poder y almundo de lo público.
• Se está modificando la configura-ción del hogar y las pautas repro-ductivas: conscientes de que eltiempo de consolidación del pro-yecto profesional coincide con eldel proyecto familiar, las jóvenesretrasan la maternidad, restringenel número de hijos, o contemplanno tenerlos, con lo cual modificantoda su vida y también impactanen la sociedad al cambiar el com-portamiento demográfico. Si bienes una estrategia cada vez más cla-ramente compartida por los varo-nes y, es consecuencia de cambiosen los patrones de comportamien-to económico, social, cultural y deconsumo, y no solamente de lastransformaciones en la construc-ción de la identidad femenina, sonellas las que pagan el precio másalto: deben optar o hacer filigra-nas que redundan en disponer demenor tiempo para ellas mismas,se exponen a la sobreexigencia, seimponen restricciones y la convi-
Las mujeres noson más unafuerza de trabajosecundaria y suvoluntad deformación noofrece dudas
ción femenina en lapoblación económica-mente activa es uno delos signos distintivos delas tres últimas décadasdel siglo. Esta incorpo-ración tiene rasgosdiferenciados según
boletín cinterfor
125
vencia con la multiplicidad de ro-les y con el registro de estar enfalta, con la culpa que genera “de-jar a los hijos o estar a medias conellos”.
Estos cambios sustanciales no hanimpedido que continúen las condicio-nes de desigualdad y sobreexigenciaspara la participación femenina. Comodemostración basta recordar que lasmujeres están afectadas por:
• Mayor tasa de desempleo y ma-yor informalidad. Las ocupaciones“femeninas” se concentran en losestratos inferiores del mercado detrabajo en términos de remunera-ción, calificación, condicionesocupacionales, estabilidad, reco-nocimiento social y perspectivasde desarrollo, por lo que padecende doble segmentación: horizon-tal y vertical. La pirámide ocupa-cional muestra su escasa represen-tación en los puestos más altos,aun en las actividades altamentefeminizadas.
• Menor salario para trabajo deigual valor, diferencias estas quese agudizan en los trabajos máscalificados. Exigencia de nivel deescolaridad significativamentesuperior al de los varones paraacceder a las mismas oportunida-des de empleo, sumado a que elcrecimiento de los niveles de es-colaridad no les está garantizan-do más y mejores empleos. Loscriterios de selectividad y los pro-pios mecanismos de ingreso resul-
ello debe sumársele que lainserción de mujeres en sectores“tradicionalmente masculinos”, deinnovación tecnológica o en con-diciones de competencia profesio-nal, agudiza las resistencias y/oagresiones.
• Las mujeres empresarias estable-cen empresas más pequeñas en lossectores menos expandidos, queoperan mayoritariamente en mer-cados locales. Su acceso al crédi-to es más complejo y recortado,su posibilidad de manejo de la in-formación y las oportunidades denegocios también es menor. Ladivisión sexual del trabajo tieneuna responsabilidad fundamentalen la asociación entre mujer y po-breza: su mayor vulnerabilidad decaer en situaciones de pobreza tie-ne que ver con las desventajas so-ciales frente a los varones paraacceder y controlar los recursosproductivos, con su menor parti-cipación en las instituciones y conla menor valoración social quereciben sus actividades y capaci-dades y, por ende, con las mayo-
El 70% de los1.300 millones de
pobres que seestimaban había
en el mundo alfinalizar el siglo
XX eran mujeres, yen este proceso
coincidían lassociedades agra-
rias con lasindustrializadas
tan, generalmente,más rigurosos yexigentes para lasmujeres; en unaalternativa decompetencia abier-ta, tienen desventa-jas no explicitadaspero definitoriasque marcan el co-mienzo mismo de laactividad laboral. A
boletín cinterfor
126
res dificultades para acceder ypermanecer en el mercado: el 70%de los 1.300 millones de pobresque se estimaban había en el mun-do al finalizar el siglo XX eranmujeres y en este proceso coinci-dían las sociedades agrarias conlas industrializadas. Esta femini-zación de la pobreza responde,entre otras razones, al incrementode las jefaturas de hogar femeni-nas, de la maternidad adolescen-te, al deterioro de las políticas so-ciales que hicieron que ellas ha-yan tenido que hacerse cargo delas responsabilidades sociales aldisminuir el papel del Estado enmateria de bienestar social, etc.
Las transformaciones actuales enel mundo del trabajo les están ofrecien-do tanto ventajas como desventajas,acrecentando su heterogeneidad:
• Permiten que se posicionen mejory desarrollen sus intereses profe-sionales y personales, porque elvalor añadido ya no lo aporta lafuerza física, frente a la cual com-petían en desventaja, sino los co-nocimientos y capacidades.
• El mercado requiere y valorizacompetencias (integración, traba-jo en equipo, motivación, discipli-na, etc.) que las mujeres vienenejerciendo desde hace muchotiempo, y el valor de dichas com-petencias es más objetivable.
• En algunos subsectores, especial-mente de servicios y de la manode la informática, las mujeres se
benefician de nuevas y mejoresoportunidades de empleo, pero enel sector manufacturero, especial-mente, la introducción de la tec-nología de punta y de los sistemasde calidad las está relegando a unsegundo nivel, aun en las ramasde actividad en las que ellas hansido siempre mayoría, dado queexigen alto nivel de calificaciónen áreas técnicas a las que aún nohan accedido; la tercerización lasestá relegando a las tareas y/o em-presas de menor calificación, ydado que los salarios femeninosson menores, las empresas tiendena contratar mujeres con mayoresniveles educativos que los hom-bres pero entregándoles trabajospara los que están sobrecalificadasy por los que reciben salarios si-milares o inferiores a los de loshombres con menor educación.
• La alta tecnificación de los hoga-res y la migración de tareas do-mésticas hacia el espacio públicoha facilitado la administración dela vida cotidiana y las tareas deatención y cuidado, al mismotiempo que esta transformación delos hábitos, hacia la adquisicióncreciente de servicios tradicional-mente caseros en el mercado, seha vuelto una fuente importante detrabajo femenino, constituyendouno de los universos más fermen-tales de inserciones alternativas,que desde ya reclaman de nuevascompetencias que las mujeres tie-nen que fortalecer y/o adquirir.
• Las nuevas modalidades de traba-
boletín cinterfor
127
jo (teletrabajo, trabajo a domici-lio y trabajo a tiempo parcial) enlas que las mujeres participanmayoritariamente aportan benefi-cios tales como nuevos nichos deempleo, acceso a la tecnología, elpermitir atender las obligacionesfamiliares, flexibilidad horaria,etc., pero suelen ser precarios, malremunerados, con escasa o nulaprotección social, con incremen-tos muy fuertes de la intensidadhoraria. Además su traslado al ám-bito doméstico incrementa las di-ficultades femeninas para discri-minar y poner límites entre la vidaprivada y la pública.
• Los enormes avances educativosy la voluntad de formación de lasmujeres han estado sustancial-mente direccionados hacia forma-ciones académicas tradicionales,por lo que se ven fuertemente afec-tadas por su desvalorización, unade cuyas explicaciones es preci-samente su carácter mayoritaria-mente femenino. Por otra parte,estas formaciones no son funcio-nales para los nuevos requerimien-tos, mientras que competenciasadquiridas en áreas de formaciónmás innovadoras o en la experien-cia laboral en sectores claves re-sultan más valorizadas. De todosmodos, la solidez educativa deeste tipo de formación permite re-conversiones múltiples que setransforman en beneficios en unmercado incierto y cambiante
• Están diversificando sus opcionesprofesionales: en América Latina,
por ejemplo, sin perder la mayo-ría absoluta en las ciencias socia-les, comunicación y administra-ción, se acercan a la paridad en ar-quitectura y veterinaria, superan alos hombres en medicina y cien-cias económicas, tienen significa-tiva presencia en las ciencias bio-lógicas en ingeniería “dura” (aun-que sustancialmente se direccio-nan hacia el software y no haciael hardware), testimoniando su in-greso acelerado a las nuevas tec-nologías. Esto se puede observarno solo en las áreas académicastradicionales, sino en las nuevascarreras ofertadas de nivel tercia-rio. Pero esta amplia presencia nopuede escapar de los sesgos en eldesempeño laboral, porque siguenteniendo como horizonte más pro-bable de inserción el desempeñoacadémico y no el ejercicio efec-tivo de la profesión (con los me-nores sueldos que la función do-cente implica) y, cuando logran in-sertarse en actividades de investi-gación, sistemáticamente manejanlos proyectos de menor enverga-dura en materia de impactos y re-cursos económicos y humanos.
Un alerta especial merecen losimpactos de la nueva realidad laboraly económica en relación al trabajo deatención y cuidado. La división de gé-nero del trabajo entrega la responsabi-lidad del trabajo de atención a las mu-jeres, gran parte de él sin remunera-ción. Según el Informe sobre Desarro-llo Humano 1995, las mujeres dedican
boletín cinterfor
128
dos tercios de sus horas de trabajo altrabajo no remunerado y, además,constituyen una parte desproporciona-da del servicio a domicilio y en profe-siones como el cuidado, la enseñanza,la terapia y la enfermería. Por su par-te, los servicios de atención y cuidadoproducen los bienes con mayor exter-nalidad social, por cuanto producen be-neficios generalizados a quienes no pa-gan directamente por ellos y, además,tienen en sus manos la responsabilidaddel desarrollo de las futuras generacio-nes. Sin embargo, el mercado penalizaestos servicios, no solo porque no losincluye en las cuentas nacionales, nopaga por ellos, sino que además por-que las políticas de ajuste los han afec-tado especialmente por la vía de la re-ducción de una oferta pública que losasuma, responsabilizándose por el cui-dado de las nuevas generaciones.
En síntesis, la profunda metamor-fosis el mundo del trabajo, no soloplantea el desafío de la generación delpropio empleo, sino que incide de ma-nera fundamental en la formación denuevas identidades, en nuevos estilosde vida y consumo que se reflejan enlas relaciones familiares y que recla-man una reconfiguración de la vincu-lación de varones y mujeres con lo pú-blico y lo privado y, por ende, de laspropias relaciones de género. El traba-jo en el actual contexto requiere desujetos que construyan en forma acti-va su derrotero laboral, con capacidadde identificar y valorar sus recursos ycapacidades, con una actitud de bús-queda de apoyos y voluntad de supe-
ración para sus limitaciones que losposicione como gestores de sus pro-pias oportunidades de empleo. La in-certidumbre, la diversidad y la hetero-geneidad solo pueden encararse desdela autonomía, entendida como la ca-pacidad de pensar y actuar por unomismo, y para ello se necesita deautoconocimiento, independencia, res-ponsabilidad, y capacidad de tomardecisiones. Estas capacidades son im-prescindibles para acceder y permane-cer en el mundo del trabajo, al igualque para estar socialmente incluido ypara ejercer el derecho a la ciudada-nía.
La ausencia o el debilitamiento deestas competencias personales y socia-les, marca una significativa diferenciarespecto a la incorporación o no almundo del trabajo y, paralelamente,determina la inclusión o la marginali-dad en el modelo de desarrollo socialy económico imperante. Reconocer laincidencia personal favorecedora de lasposibilidades de acceder al empleo y ala integración social no implica, de nin-guna manera, responsabilizar o culpa-bilizar a quienes carecen de esa potes-tad y exonerar al sistema y a las políti-cas socio-económicas de su papel yresponsabilidad en la habilitación delas oportunidades.
2. La formación para laempleabilidad y para unmodelo integrador: desafíos yoportunidades
boletín cinterfor
129
Entre las diversas interpelacionesque estas encrucijadas provocan, nosconcentraremos en dos que, en reali-dad, constituyen un único conjunto ar-ticulado e interdependiente: la prime-ra refiere al proceso de ajuste entre lasnuevas condiciones y exigencias de laproducción y las realidades formativas,las capacidades y competencias de va-rones y mujeres; y la segunda, a lasoportunidades que este proceso ofrecea la sociedad para conformar un mo-delo más incluyente. Ambas conduceny refieren a las políticas de educacióny formación profesional y técnica, nopor la vieja ilusión del poder omnímo-do de la educación sino, porque es des-de ellas -en cuanto su razón de ser esfacilitar la acumulación de recursos yel desarrollo de capacidades que lapersona deberá poner en juego y mo-vilizar en la actividad laboral- se pue-de construir un punto de encuentro, unespacio de articulación, entre necesi-dades y posibilidades, del sistema pro-ductivo y de quienes producen, de losvarones y de las mujeres.
Esta articulación con el contextoadquiere una relevancia y complejidadmayor en las actuales circunstancias y,además, es una relación a doble vía.Por un lado, el contexto condiciona ydetermina las políticas de formaciónpuesto que ellas no son neutrales sinoque responden al paradigma de desa-rrollo económico y social vigente yreproducen valores, normas y sesgosdominantes en la sociedad en la queestán inmersas, incluyendo las ideas yconcepciones respecto a lo femenino
y lo masculino. Por otro, lo interpela ydesafía dado que la formación profe-sional y técnica debe ser pertinente yacorde con los requerimientos del de-sarrollo económico y social, pero, almismo tiempo, debe constituirse en uninstrumento de lucha contra las distin-tas manifestaciones de la exclusiónsocial y de la inequidad que el mismomodelo de desarrollo genera.
Ante ese escenario, las políticasde formación profesional y técnica tie-nen que encarar una redefinición pro-funda de sus modelos organizativos,sus objetivos y los contenidos de suoferta, lo que las coloca, como míni-mo, ante un triple desafío:
• reconceptualizar y desarrollar unanueva institucionalidad;
• redefinir sus objetivos, contenidosy modalidades; y
• fortalecer su rol como instrumen-to de lucha contra la exclusiónsocial y de superación de lasinequidades.
2.1 Hacia una nueva institucio-nalidad de la formación
Como lo demuestran las investi-gaciones y estudios de caso realizadospor Cinterfor/OIT, la región latinoame-ricana está encarando, especialmenteen el último quinquenio, un aceleradoproceso de generación de una nuevainstitucionalidad cuyos principales ras-gos son:
a) Se ha instalado la preocupación
boletín cinterfor
130
por la articulación entre la deman-da y la oferta, con lo cual ha cam-biado fuertemente la composiciónde la oferta de formación profe-sional, adquiriendo el sector ter-ciario un peso definitorio. Se hanrealizado múltiples y considera-bles esfuerzos para que la forma-ción dé respuesta a los requeri-mientos del sector productivo ydel mercado de trabajo. Entre ellosel más relevante es el “movimien-to de la competencia laboral”.
b) Cada vez con más intensidad seconcibe a la formación, al mismotiempo, como un hecho educati-vo, laboral y tecnológico.Se enfatiza el carácter educativode la formación al aceptar que con-fluye junto a otras modalidades yramas de la enseñanza en el desa-fío de dar cuenta de la necesidadde las personas de acceder a unaeducación a lo largo de la vida.Las barreras entre lo manual y lono manual y entre el pensamientoy la ejecución se han modificado.Es la combinación equilibrada desaberes fundamentales, de cono-cimientos técnicos y de aptitudessociales, la que le da a la personael conocimiento general y trans-ferible al empleo. Por tanto, des-de la escuela primaria es posibleaportar para el dominio de los có-digos básicos de la modernidad,por lo que es fundamental estable-cer un continuo del proceso deenseñanza-aprendizaje que invo-lucre a la educación formal, la for-mación profesional y técnica y la
educación informal, concibiendoun eje vertical por el cual la edu-cación dura lo que dura toda lavida de una persona, y un eje ho-rizontal por el cual se vuelven edu-cativos todos los espacios en loscuales transcurre la vida.El enfoque de educación a lo lar-go de la vida encuentra su susten-to, en primer término, en la nece-sidad de mantener la competitivi-dad en un mundo de productos ytecnologías que cambian vertigi-nosamente. En segundo lugar, enla rápida obsolescencia de los co-nocimientos y la desmitificaciónde las profesiones que conducena la paralela pérdida de poder yreconocimiento de los diplomas ya la valorización de las competen-cias reales y, en tercer lugar, a lanecesidad de luchar contra el des-empleo, como forma de reducir laexclusión o la marginalidad deri-vadas de la estratificación socialy/o de la segregación etaria, cul-tural, regional, ética o de géneroque definen a poblaciones espe-cialmente vulnerables.La educación a lo largo de la vidarequiere de mecanismos que per-mitan ese continuo formativo, deahí la relevancia que está adqui-riendo el concepto de competen-cia, entendida como la capacidadreal de una persona para lograr unobjetivo esperado en un contextolaboral dado. Se entiende por com-petente a la persona que posee unrepertorio de habilidades, conoci-mientos y destrezas, y la capaci-
boletín cinterfor
131
dad para ponerlos en juego adap-tativamente en una variedad decontextos y organizaciones labo-rales. Supone conocimiento razo-nado, ya que no hay competenciacompleta si los conocimientos teó-ricos no son acompañados por lascualidades y la capacidad que per-mita ejecutar las decisiones quedicha competencia sugiere. Laeducación a lo largo de la vidaabarca el desarrollo de las actitu-des de la persona, llega a lo que elindividuo es en su afectividad bus-cando un enfoque integrador.El modelo taylorista y fordista fueclaramente prescriptivo: los/as tra-bajadores/as eran considerados ca-lificados en la medida que proba-ban su capacidad de respetar unanorma de comportamiento previa-mente definida con independenciade ellos. En la actualidad, tienenque enfrentar el dilema de la ges-tión; tomar decisiones complejasen el mismo momento de la ac-ción; asumir responsabilidadespersonales ante situaciones impre-vistas, lo que implica una actitudsocial de implicación que movili-za fuertemente la inteligencia y lasubjetividad de la persona.Al mismo tiempo, cada vez conmayor intensidad se visualiza a laformación como estrechamentevinculada a temas como producti-vidad, competitividad, salarios,seguridad social, empleo y equi-dad social. En esa línea se integray adquiere relevancia y carácterestratégico en los sistemas de re-
laciones laborales, constituyéndo-se en un elemento clave para eldiálogo social y las políticas deempleo impulsadas por los Minis-terios de Trabajo (Argentina, Bra-sil, Chile, México, Uruguay, etc.).Y, paralelamente, se le otorga unvalor estratégico en los procesosde innovación, desarrollo y trans-ferencia de tecnología (dura yblanda), en la identificación denuevos nichos y alternativas deempleo generados por estas y seincluye el apoyo al desarrollo tec-nológico y la promoción de la in-novación productiva y empresarialen la oferta formativa, lo que seconcreta mediante fuertes articu-laciones con el sector empresarialpara actividades de investigacióny asesoramiento. Ello implica con-cebir a las empresas como desti-natarias de la formación, amplian-do el perfil y las características dela población demandante de for-mación. Ejemplos destacados enesta línea se han desarrollado enel SENAI (Brasil), INACAP (Chi-le), SENA (Colombia), INA (Cos-ta Rica), SENATI y SENCICO(Perú), etc.Una especial significación tiene enla formación el impacto de las tec-nologías de la información y la co-municación (TIC), no solo porqueexigen, como ya se ha visto, lasmodificaciones de las competen-cias adquiridas y de los sistemasde trabajo, promueven una orga-nización social y económica ba-sada en ellas que facilita la des-
boletín cinterfor
132
centralización de la gestión, la in-dividualización del trabajo y lapersonalización de los mercados,sino porque, además, están trans-formando radicalmente los obje-tivos, los contenidos, las metodo-logías y los modelos organizativosde la educación. Su presencia im-pulsa la redefinición del rol docen-te, la integración de medios didác-ticos disímiles y el equilibrio en-tre los modelos estandarizados ymasivos y la atención personali-zada del sujeto de aprendizaje paraque pueda continuar por sí un pro-ceso de educación permanente.
c) Si bien la formación siempre tuvoen la región el doble objetivo deapoyar al desarrollo económico yproductivo y la integración social,las secuelas del ajuste, el creci-miento del sector informal y deldesempleo abierto han vuelto im-perativa la atención de los secto-res más desfavorecidos. Esto se hatraducido en la ejecución de gran-des programas de formación entodos los países, con inversionesmillonarias, focalizados en gruposo sectores específicos (jóvenesbuscadores de trabajo por prime-ra vez, trabajadores desemplea-dos, para enfrentar la reconversióno la innovación tecnológica, parala promoción microempresarial yde actividades por cuenta propia,mujeres jefas de hogar, etc.). Estaestrategia, en términos generales,ha comprometido la existencia depolíticas globales y de largo alien-to.
d) La interrelación de los factoresmencionados, ha transformadofuertemente la institucionalidad dela formación mediante la apariciónde nuevos actores: el rol y la signi-ficación de los Ministerios de Tra-bajo que se encargan de coordi-nar y/o financiar acciones que eje-cuta el sector privado o públicopero en un sistema de libre com-petencia. El financiamiento escompartido entre el Estado y elsector privado, la oferta privada semultiplica, se modifica el posicio-namiento y los roles de los acto-res laborales y productivos, y lasorganizaciones sindicales y em-presariales pasan a intervenir acti-vamente, tanto en la definicióncomo en la gestión de la forma-ción.
e) La transformación institucional hasido incuestionable: en algunospaíses fue prácticamente total,mientras en otros se asiste a la con-vivencia de la antigua y la nuevainstitucionalidad pero, en esos ca-sos, las IFPs que sobreviven, lohan hecho a partir de la puesta enmarcha de procesos de reformaguiados por la búsqueda de aten-der simultáneamente los impera-tivos económicos, productivos,tecnológicos y sociales.
Todo ello conduce a un panoramaheterogéneo en el que conviven diver-sos arreglos organizativos para la for-mación, que Cinterfor/OIT4 ha esque-matizado en cuatro grandes categorías:
boletín cinterfor
133
a) concentración, tanto de la respon-sabilidad por la definición de po-líticas, como de la ejecución di-recta en una sola instancia, quepuede ser el Ministerio de Educa-ción, el de Trabajo o una IFP decobertura nacional;
b) concentración de la definición depolíticas y estrategias en una solainstancia que, a su vez, tiene pre-ponderancia en la ejecución deacciones, pero que incorpora es-trategias de complementación me-diante gestión compartida y cen-tros colaboradores;
c) coexistencia e interrelación entredos arreglos con lógicas diferen-tes. Uno, asociado al Ministerio deTrabajo que define políticas y noejecuta y otro, a las IFPs naciona-les o sectoriales; y
d) asunción de la definición de políti-cas y estrategias por una instanciaespecializada de los Ministeriosde Trabajo, y ejecución por múl-tiples oferentes y actores.
2.2 La redefinición de losobjetivos, contenidos ymodalidades de la formación
Las políticas de formación no tie-nen la responsabilidad de la generaciónde empleo, pero sí deben apoyar a laspersonas para que se transformen endetectoras de oportunidades, pasandodel estatus de sujetos pasivos, depen-dientes de una intervención externa
que los acerque a una oferta de trabajoinsuficiente, al de “constructoras de suestrategia de empleabilidad”. Elloquiere decir “fortalecer o formar parala empleabilidad y desarrollar capaci-dades para aprender a emprender”, lasque se constituyen en las competenciasclave para la supervivencia y el creci-miento de personas y empresas.
La empleabilidad, entendida comola aptitud para “encontrar, crear, con-servar, enriquecer un trabajo y pasarde uno a otro obteniendo a cambio unasatisfacción personal, económica, so-cial y profesional” 5 tiene que ver conprocesos que ocurren en distintos ni-veles: estructurales, económicos, nor-mativos, culturales. Los paradigmasproductivos, organizacionales y de re-laciones de género inciden en la de-manda de trabajo y la posición socio-educativa de las personas. Las repre-sentaciones sociales sobre los sexoscaracterizan la oferta de la fuerza detrabajo y hacen que algunos grupossociales, y el conjunto del colectivofemenino, tengan mayores dificultadespara insertarse y desarrollarse laboral-mente. La empleabilidad también estárelacionada con factores de carácterpersonal, que no son independientesdel medio. “Una misma situación pue-de ser interpretada de distinta manerapor personas de un mismo medio so-cial y con los mismos recursos forma-tivos; asimismo, sujetos con recursossimilares pueden asumirse diferencial-mente como sujetos activos o pasivosde su historia laboral y, en este senti-do, el trabajo puede tener una significa-
boletín cinterfor
134tan a hombres y mujeres perma-necer activos y productivos a lolargo de su vida, no necesariamen-te en un mismo puesto o actividad.
• Formar para un aprendizaje per-manente y complejo que implica:aprender a aprender, aprender a sery aprender a hacer.
• Apoyar a las personas para queidentifiquen los obstáculos, inter-nos y externos, que interfieren enel logro de sus objetivos y valo-ren sus habilidades y saberes, asícomo las demandas y competen-cias requeridas en el mundo deltrabajo. Incluye la información yorientación sobre el mercado edu-cativo y de trabajo que desplieguela diversidad de alternativas, susexigencias y sus posibilidades, eli-
minando estereotipos que encasi-llan los trabajos como femeninosy masculinos e instrumentando pa-ra la búsqueda y/o generación detrabajo.
• Estimular y fortalecer la capaci-dad de cada persona para gestio-nar su propio itinerario profesio-nal elaborando un proyecto perso-nal viable de empleo y formaciónque pueda actuar como eje estruc-turador del proceso de aprendizajey del plan de carrera, lo que esespecialmente necesario en el en-torno incierto en el que se desen-vuelve y desenvolverá la vida pro-fesional. Cada cual debe definirsus metas y, a partir de ahí, for-mular y reformular los caminos eitinerarios correspondientes parallegar a ella.
¿Cuáles son las competencias cla-ves para la empleabilidad, pensadasdesde la perspectiva de género y te-niendo en cuenta que el empleo actual“necesita ser creado mediante capaci-dad de emprendimiento y estrategiasde cooperación” 7 y que las mujeres hanestado sometidas a particulares barre-ras culturales en materia de contrata-ción por cuenta ajena y se han encon-trado tradicionalmente alejadas de loscanales de creación y usufructo de lariqueza?
Si bien las competencias clavespara la empleabilidad son fundamen-tales para las mujeres pobres y de bajaescolaridad, pues para ellas uno de losmayores obstáculos es precisamente la
Si bien las compe-tencias claves parala empleabilidadson fundamentalespara las mujerespobres y de bajaescolaridad, tam-bién lo son, conmayores niveles decomplejidad eincluso sutilezas,para todo el colec-tivo femenino en lamedida que tieneuna fuerte inciden-cia en laestructuración delas identidadescomo trabajadorasy en el relaciona-miento con losvarones
ción diferente y ello mo-vilizar de maneradistinta los recursos queposeen”6 .
Formar para laempleabilidad en el ac-tual contexto quiere de-cir:
• Fortalecer las capa-cidades de las per-sonas para que me-joren sus posibili-dades de inserciónlaboral mediante eldesarrollo de com-petencias clavesque disminuyan elriesgo de la obso-lescencia y permi-
boletín cinterfor
135
demostración de competencias, tam-bién lo son, con mayores niveles decomplejidad e incluso sutilezas, paratodo el colectivo femenino, en la me-dida que tiene una fuerte incidencia enla estructuración de las identidadescomo trabajadoras y en el relaciona-miento con los varones. Por todo ello,y haciendo abstracción de las diversascategorizaciones disponibles, se en-tienden prioritarias:
• Las competencias básicas: referi-das al aprender a aprender queafirma la erradicación definitivade la creencia de que es posibleaprender de una vez y para siem-pre y de que en el aula se puedereproducir todo el conocimiento.Requiere de instrumentacionesbásicas como la idoneidad para laexpresión oral y escrita, del ma-nejo de las matemáticas aplicadasy de un segundo idioma sin lo cualse será “inempleable” en el mun-do contemporáneo. Pone en mo-vimiento diversos rasgos cogniti-vos tales como la capacidad de:• situar y comprender de mane-
ra crítica las imágenes y losdatos que le llegan de fuentesmúltiples;
• observar;• experimentar;• tener criterio, estableciendo
clasificaciones con principiosexcluyentes;
• elaborar criterios de elección;• tomar decisiones.
• Las competencias transversales:referidas a la capacidad de apren-
der a hacer, en el sentido de mo-vilizar y adaptar conocimientos ycapacidades a circunstancias nue-vas. Son de especial significaciónpara las mujeres porque amplíanel espectro de alternativas y danmovilidad horizontal.Entre ellas se encuentran la capa-cidad de:• anticipar amenazas y oportu-
nidades antes de que estas semanifiesten expresamente;
• integrar y desarrollar una vi-sión sistémica de la realidad,sus problemas y alternativas,lo que incluye el control y lacorrección de la realización detareas, y el mejoramiento delos sistemas existentes;
• organizarse, aprendiendo aplanificar y a gestionar efi-cientemente la tarea, los recur-sos y, entre ellos, prioritaria-mente el tiempo y la informa-ción (adquirir información,organizarla, analizarla e inter-pretarla críticamente, utilizar-la y comunicarla, a la vez querelacionarse inteligentementecon los soportes de la informa-ción: libros, televisión, com-putadores).Especial mención requiere lacapacidad de:
• emprender: se está transfor-mando en una condición prio-ritaria de empleabilidad, por-que está en la base de la for-mulación del proyecto profe-sional, sea este por cuenta pro-pia o ajena. Incluye el desa-
boletín cinterfor
136
rrollo de la iniciativa, el for-talecimiento de la toma de de-cisión, de la capacidad de asu-mir riesgos y de la participa-ción a través del desarrollo delliderazgo, de la conducciónactiva de ideas y proyectospero, además, aporta a la cul-tura ciudadana si se promue-ve un liderazgo democrático;
• desarrollar culturas tecnológi-cas, lo que quiere decir traba-jar con tecnología, seleccio-nando procedimientos, instru-mentos y equipos y aplicar latecnología a la tarea y a la pre-vención e identificación deproblemas del equipo. Apoyara las mujeres para que traba-jen con la tecnología y la apli-quen a la tarea, pero tambiéna la vida cotidiana y ciudada-na, resulta imprescindible, enespecial para las más pobres,a fin de romper el aislamien-to, incorporarlas al mundocontemporáneo e incrementarsus oportunidades de informa-ción y de formación. “Los quetienen ingreso, educación y -literalmente- conexiones, tie-nen acceso barato e instantá-neo a la información. El restoqueda con acceso incierto, len-to y costoso”. 8
• Las competencias actitudinales serefieren al aprender a ser, y estándestinadas a fortalecer la identi-dad y a eliminar las autolimitacio-nes. Vale la pena tener presente
aquí que, en nuestras sociedades,la autoestima y el respeto propioaparecen ligados a mantener unempleo, sea cual sea este, y que eldesempleo trae aparejado aisla-miento social y conflictos perso-nales y familiares. Las mujereshemos de superar importantes ba-rreras mentales y sociales que li-mitan nuestro posicionamiento yempoderamiento, y que van mu-cho más allá de la idoneidad o node los conocimientos, formacióny experiencia laboral. Se incluyen,por tanto, entre ellas el desarrollode habilidades:• personales: reforzamiento de
la identidad y seguridad per-sonal y de género, autoestima,auto-responsabilidad y prota-gonismo en el propio procesoo itinerario de empleo-forma-ción, autonomía, sentido depropósito;
• interpersonales o sociales: va-lores, trabajo en grupo, res-ponsabilidad y autoregula-ción, relacionamiento perso-nal, capacidad de negociación,saber escuchar y comunicarse,manejo de la diversidad, dis-criminación emocional en lassituaciones laborales, etc.
• Las competencias técnico-secto-riales: también refieren al apren-der a hacer y para el caso de lasmujeres ello significa :• el aprendizaje de competen-
cias no tradicionales: la diver-sificación de competencias;
• el acceso a nuevos nichos de
boletín cinterfor
137
empleo: la creación de nuevascompetencias;
• la valorización de viejas com-petencias, desempeñadas his-tóricamente por ellas de ma-nera gratuita dentro del hogar,promoviendo la autovaloriza-ción, la innovación y el mar-keting en el ámbito de los nue-vos yacimientos de empleo.
Solo con un “equipaje” de estanaturaleza parece posible abordar losdesafíos actuales de generación y con-servación del trabajo. Este “equipaje”es especialmente necesario para resca-tar a los sectores más carenciados eco-nómica y socialmente, e instrumentar-los para que, ante la pérdida y contrac-ción de los puestos de trabajo tradicio-nales, puedan adquirir movilidad e in-cluso capacidad para la búsqueda desus propias salidas laborales medianteel empleo independiente, microempre-sarial o en aquellas actividades que aúnpueden resultar competitivas pese a sulimitado nivel de apropiación tecnoló-gica.
Ahora bien, esta incorporación dela formación para la empleabilidad deninguna manera implica abandonar laformación técnica específica que refie-re a la adquisición de los conocimien-tos, destrezas y habilidades requeridospara el desempeño de una ocupación ode una familia ocupacional. En las ac-tuales circunstancias, la identificaciónde las competencias mediante el estre-cho relacionamiento con el sector pro-ductivo, así como de las posibilidades
de su desarrollo y transferibilidad paraotras ocupaciones resulta fundamentalpara poder enfrentar la movilidad depuestos de trabajo y de formas y con-tenidos. Si bien se la incluye entre lascompetencias transversales para laempleabilidad, el desarrollo de habili-dades tecnológicas puede formar par-te de esta dimensión. No importa dón-de se la incluya, pero lo que sí es in-cuestionable es la necesidad de su in-corporación en el programa formativo.
Otro de los cambios profundosque debe enfrentar la formación, tantopara atender los nuevos requerimien-tos del mundo laboral como para in-corporar la perspectiva de género, esel de la reconceptualización e inclusiónde la orientación vocacional y profe-sional. La orientación debe concebir-se como un componente de la forma-ción que acompañe a los/as participan-tes desde el momento en que se acer-can a la entidad, hasta su inserción enprácticas laborales y durante su proce-so de búsqueda de empleo. Concebidaasí, promueve la realización del balan-ce de capacidades y limitaciones conel objetivo de mejorar la autopercep-ción y la valorización social y perso-nal, combate la segmentación profesio-nal por género, habilita el conocimien-to del mercado de trabajo y la apropia-ción de la instrumentación necesariapara buscar e insertarse favorablemen-te en el mundo del trabajo. O sea, pro-mueve la definición y gestión del pro-pio proyecto ocupacional. Para ello sedeben considerar explícitamente lasdiferencias de género, tanto en lo refe-
boletín cinterfor
138
autoaprendizaje y tutorías de acompa-ñamiento, así como desarrollar accio-nes de nivelación para las poblacionescon mayores déficits. Un requisito debase para todo este proceso de cambioes la formación y actualización docen-te permanente –que además implicauna redefinición de su rol en el procesode enseñanza-aprendizaje– y lainnovación en la gestión técnico-peda-gógica, administrativa y financiera.
2.3 La formación comoinstrumento de lucha contralas manifestaciones de laexclusión social y de supera-ción de las inequidades
Más que nunca, considerar la edu-cación y la formación en relación conla cuestión del empleo no significa “re-ducirla” a la cualificación, sino cum-plir con su función esencial de aportar
a la integración social y al desarrollopersonal. Como nunca antes la forma-ción para la empleabilidad coincidiócon la formación para la ciudadanía.“Trabajo y derechos ciudadanos, com-petencia y conciencia, no pueden servistos como dimensiones diferentes,sino que reclaman el desarrollo inte-gral del individuo que, al mismo tiem-po, es trabajador y ciudadano, compe-tente y consciente” 9. Democracia, de-sarrollo y respeto a todos los derechosson conceptos interdependientes que serefuerzan entre sí y en el que entran enjuego las dimensiones personales yrelacionales del aprendizaje. Pero, ade-más, en la vida cotidiana y en los ho-gares, se incorporan máquinas que exi-gen lecturas eficientes y conocimien-tos variados. La tecnificación de la vidaurbana y del trabajo doméstico que mo-difica la vida familiar y las relacionescomunitarias e incluso cambia los es-tilos de vida, demanda también califi-caciones y efectividad de los conoci-mientos. Para un ejercicio ciudadanoconsciente y respetuoso de la diversi-dad, al igual que para el trabajo actual,se requiere de capacidad de compren-sión del medio en el cual se actúa, va-loración de la complejidad y de ladiversidad, abordaje sistémico de larealidad, comunicación, trabajo enequipo, solidaridad, participación,autocuidado y cuidado de los/as demás,etc.
Estos requerimientos presentan, asu vez, particularidades y sobreexigen-cias diferenciadas para las mujeres.Como ya se ha señalado, varones y
“Trabajo yderechos ciudada-nos, competenciay conciencia, nopueden ser vistoscomo dimensio-nes diferentes,sino que reclamanel desarrollointegral delindividuo que, almismo tiempo, estrabajador yciudadano, com-petente yconsciente”
rente a elección de alter-nativas de formaciónprofesional, como encuanto a las posibilida-des de inserción laboralde mujeres y hombres.
La detención en lasmodalidades formativasmuestra que la trayecto-ria y organización mo-dular y las metodologíasdidácticas flexibles es-tán imponiéndose rotun-damente. Ello implicaarticular educación pre-sencial y a distancia,
boletín cinterfor
139
mujeres no compiten en el mismo mer-cado laboral, sino que se asiste a dossubmercados con estructuras socio-ocupacionales y requerimientos dife-renciadas por la variable género, tantoen la demanda como en la oferta. Paraque la formación no se constituya enreproductora y reforzadora de esta dis-tribución jerarquizada de roles y valo-res, debe incorporar la perspectiva degénero. Ello implica visualizar y tomaren cuenta los obstáculos y limitantesque, en todas las dimensiones del pro-ceso formativo, frenan o imponen so-breexigencias para la inserción y eldesarrollo profesional y personal demujeres y varones. En las actuales con-diciones, una política de gestión depersonal y de recursos humanos queno tenga en cuenta estas consideracio-nes, estará afectando fuertemente sucalidad y eficiencia al desaprovechary desmotivar a la mitad de la mano deobra disponible.
Transversalizar la perspectiva degénero en las políticas de empleo yformación, significa entender que elgénero es una variable socio-económi-ca de base sobre la que inciden einteractúan las otras variables genera-dores de diferencias (ingresos, niveleseducativos, capital cultural de origen,etnia, clase social, condición rural ourbana, etc.), por lo cual los logros al-canzados en equidad de género encuen-tran sus frenos en la supervivencia deotras inequidades, y viceversa. Almismo tiempo, la incorporación de unamirada de género se constituye en uninstrumento crítico de análisis, en un
premisas, no solo estarán dotando amujeres y varones del “equipaje decompetencias” requerido para un des-empeño laboral competente, sino quetambién estarán contribuyendo a lasuperación de las distintas formas deexclusión social –la desigualdad y lapobreza– y al mejoramiento de las con-diciones de vida de la población lati-noamericana. Para cumplir con este rol,la formación profesional y técnica tie-ne que enfrentar el desafío simultáneode incrementar la competitividad eco-nómica y la equidad de género en elmercado de trabajo, o sea encarar laatención conjunta y simultánea de susdos pilares y ámbitos de referencia: elempleo y las personas.
A este objetivo, apunta la propues-ta de poner el foco en la formación parala empleabilidad y en la capacidad deaprender a emprender y hacerlo desdela mirada de género. Esta conjunciónhabilita el abordaje, de forma integral
Transversalizar laperspectiva degénero en las
políticas deempleo y
formación,significa entender
que el género esuna variable
socio-económicade base sobre la
que inciden einteractúan lasotras variables
generadores dediferencias
marco conceptual queorienta la toma dedecisiones y permite re-construir conceptos yanalizar actitudes paraidentificar los sesgos ylos roles de género quese expresan en ellas yencarar, posteriormente,mediante la participa-ción y diálogo, su revi-sión y modificación.
Si las políticas deformación asumen y secomprometen con estas
boletín cinterfor
140
y articulada, de las condiciones y losrequerimientos de competencias delmercado actual de trabajo y los de laspersonas, las características y deman-das de los nuevos perfiles ocupacio-nales y las necesidades de valorización,desarrollo y fortalecimiento de las ca-pacidades individuales y, por lo tanto,es de aplicación para la atención de losdistintos colectivos que requieren deapoyos especiales para superar discri-minaciones y desventajas de partida,entre los que se destaca el sector in-formal.
Las lecciones y experiencias de lasintervenciones regionales y mundialesa favor de la equidad de género y laigualdad de oportunidades permitenafirmar que, en el actual contexto, unapolítica de formación que se propongaaportar para la construcción de unmodelo de vida más incluyente y equi-tativo, de un escenario con mayoresniveles de equidad y bienestar socialdebería:
1) Adoptar un enfoque integrador,sistémico y multidisciplinario, queaborde global y conjuntamente losdiferentes espacios y dimensionesdonde opera y se retroalimenta laexclusión y la inequidad: el perfilobjetivo y subjetivo de la pobla-ción, el entorno económico eco-nómico-empresarial, el entornosocio-cultural, familiar y comuni-tario y las dimensiones propias delsistema de formación.
2) Intervenir en la doble lógica detransversalización de la perspec-
tiva de género y de focalizaciónde medidas y acciones de discri-minación positiva. El propósito dela primera es hacer que la consi-deración de las necesidades yespecificidades de las mujeres ylos varones constituya una dimen-sión integral y permanente de lapolítica y del quehacer institucio-nal. Y, el de la segunda, implemen-tar apoyos y estrategias específi-cos para resolver las desventajasde inicio de los colectivos desfa-vorecidos (pobres, con bajos nive-les educativos, mujeres jefas dehogar, madres adolescentes, etc.)o las problemáticas específicas(acceso femenino a puestos direc-tivos; a áreas tecnológicamenteinnovadoras, al campo de la cien-cia y tecnología; formación paradirigentes empresariales y sindi-cales, micro y pequeñas empresa-rias, etc.). La focalización de ac-ciones comprende un amplio es-pectro de intervenciones tanto deíndole pedagógica (nivelación,modularización) y metodológica(para atención de grupos con ne-cesidades o deficiencias específi-cas), como estratégicas (compen-satorias de carácter económico ode apoyo y resolución de dificul-tades y limitaciones, de diversifi-cación ocupacional, etc.).
3) Definir e implementar una estra-tegia de interacción activa con elentorno económico-empresarial ycon el comunitario y familiar delos/as participantes.Con el entorno económico-empre-
boletín cinterfor
141
sarial, para la identificación de losnichos de actividad y empleo exis-tentes o posibles de ser creados,definir los perfiles ocupacionalesy los contenidos y competenciasrequeridas; superar las barreras so-ciales y empresariales para el des-empeño femenino en áreas no tra-dicionales o innovadoras; alimen-tar el Sistema de Orientación eInformación de oferta y demandalaboral, etc. Con el entorno fami-liar y comunitario, porque la si-tuación familiar define las posibi-lidades y disponibilidad femeninapara el trabajo y, en el caso de lasmujeres pertenecientes a colecti-vos desfavorecidos, esta dimen-sión se incrementa notoriamenteporque las pautas de natalidad, laviolencia intrafamiliar, o la con-dición de jefas de hogar, incidenfuertemente en las oportunidadesde formación y de empleo. Por suparte, el relacionamiento con elentorno comunitario es fundamen-tal para favorecer o frenar los es-fuerzos individuales para mejorarel empleo o para desarrollarlo enel caso de múltiples actividades in-formales o de personas en situa-ción de pobreza o exclusión.
4) Crear alianzas estratégicas a niveltemático, de organización y terri-torial, lo que implica trabajar enred y coordinar los recursos y po-tencialidades de todos los agentesinvolucrados en el proceso de de-sarrollo: gobierno, trabajadores/as, empleadores/as, institucionespúblicas y privadas, gobiernos lo-
cales y regionales, agentes comu-nitarios, organismos internaciona-les, organizaciones no guberna-mentales, etc.
5) Concebir la dimensión de génerocomo expresión de los procesos deinnovación metodológica y orga-nizacional de la formación, y co-mo una condición para el mejora-miento de la calidad y la pertinen-cia. Para ello debe encarar la for-mación sistemática del personaldocente, técnico y de direcciónpara que incorporen la perspecti-va de género en las áreas técnicasa su cargo, así como en el desa-rrollo de metodologías de diseño,revisión y actualización de desa-rrollos curriculares y materialesdidácticos.
6) Sensibilizar a la sociedad y a susactores para apoyar y estimular uncambio en los patrones culturalesy empresariales para otorgar unnuevo valor social y económico alas cualidades y singularidadesfemeninas que aproveche sucorrespondencia con los perfilesocupacionales emergentes delnuevo paradigma productivo yorganizacional, la búsqueda delmejoramiento de la calidad de viday la preservación del medio am-biente; promover un nuevo pactoglobal de responsabilidades com-partidas entre mujeres y varonesy con la sociedad en su conjuntorespecto a la atención y cuidadode la niñez y la vejez; generar con-ciencia de las relaciones entre unapolítica de igualdad en el trabajo,
boletín cinterfor
142
una adecuada gestión del capitalhumano y del fortalecimiento dela competitividad empresarial, etc.
7) Visualizar y encarar a la orienta-ción ocupacional, la formaciónpara la empleabilidad y la forma-ción técnica específica como di-mensiones que se retroalimentany fortalecen mutuamente, por loque resultan imprescindibles en elproceso formativo. Las experien-cias desarrolladas muestran que esla inclusión en el plan formativode ese trinomio lo que hace la di-ferencia a favor de las personas,para que, en un escenario signadopor la oferta crecientemente insu-ficiente de trabajo, se posicionencomo constructoras y gestoras de
su propio proyecto ocupacional yde su estrategia de empleabilidad.El proyecto ocupacional, entendi-do como “el conjunto de cursos deacción que una persona define,planifica, ejecuta, revisa y repla-nifica para lograr su inserción pro-ductiva o mejorar su situación enel empleo”10 , es individual, peroestimula la definición de un pro-yecto colectivo al trabajar -desdeel enfoque de género- los conte-nidos y significados de la emplea-bilidad en el contexto de insercióny desarrollo de las personas. Seconstituye, por tanto, en un ejeestructurador de la “educación alo largo de la vida” y en una efi-caz metodología didáctica parapersonalizar los procesos de edu-cación-aprendizaje.♦
NOTAS1 OIT: Empleo y protección social en el sector informal. Consejo de Administración, Ginebra, 2000.2 Tokman, Víctor: De la informalidad a la modernidad, OIT, Santiago de Chile, 20013 Tokman. Op. cit.4 Cinterfor/OIT: Modernización de la formación profesional en América Latina y el Caribe, docu-
mento preparado a pedido de IFP/Skills y presentado, en su versión preliminar, en el Seminario “Innovacio-nes en la gestión de la formación profesional en América Latina y el Caribe, Río de Janeiro, diciembre2000. Publicado en la página www.cinterfor.org.uy
5 Ducci, María Angélica. La formación al servicio de la empleabilidad. Boletín técnico interamericanode formación profesional. Montevideo, Cinterfor/OIT n. 142, ene.-abr. 1998. pp. 7-23.
6 V.Guzmán y M.Irigoin: Módulos de formación para la empleabilidad y la ciudadanía, ProgramaFORMUJER, Cinterfor/ OIT. 2000
7 Sallé, M. A. Ponencia sobre Género y Formación Profesional. 1er. Seminario Latinoamericano sobreGénero y F. P., Panamá 17-19 oct. 2000. INAFORP y Prog. de Promoción de la Igualdad en Panamá(Proigualdad).
8 Informe sobre desarrollo humano 1999. New York, PNUD. 1999.9 Leite, E.10 Programa FORMUJER/Argentina: El proyecto ocupacional: aportes conceptuales y metodológicos
para el desarrollo del proyecto ocupacional como estrategia de articulación de la orientación laboral yla formación profesional., mimeo, 2001, Sitio Mujer, formación y trabajo en www.cinterfor.org.uy/mujer
boletín cinterfor
143
Honduras: Programa nacional de normalizacióny certificación de competencias
En Honduras, los procesos de certificación de las competencias quealcanzan las personas solamente están relacionadas a las acreditaciones otitulaciones que, como producto de haber culminado una carrera de laeducación formal, se les otorga para que puedan acreditarlos en la bús-queda de empleo o para seguir una carrera de un nivel al otro.
Por otro lado, las instituciones de educación no formal, incluyendola formación profesional, otorgan certificados y diplomas cuando los in-dividuos culminan o aprueban un curso y cuando finalizan el estudio deuna ocupación o parte de ella. En ninguno de los casos se puede asegurarque la persona que se hizo acreedor a ese certificado o diploma es compe-tente para el desempeño de una función productiva bajo las exigenciasdel mercado de trabajo actual, según las nuevas tecnologías y formas deorganización de la producción.
Para organizar la certificación de las competencias que han alcanza-do las personas, sin importar la forma como las hayan alcanzado, y que seincorporarán o que ya están incorporados en la producción nacional, seha puesto en marcha un Programa Nacional de Normalización y Certifi-cación mediante el enfoque de competencias (PRONACER), inicialmen-te con el propósito de validar la experiencia y luego generalizarla paratodo el país según el Sistema Nacional de Formación Profesional(SINAFOP), el cual ya establece las normas de funcionamiento de cen-tros certificadores, centros de formación y otros que hacen integral elsistema (evaluadores independientes, observatorio laboral, etc.).
Sus objetivos son:
• Asegurar la calidad de los recursos humanos que requiere el país.• Validar las habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y valo-
res adquiridos o desarrollados por el individuo, sin importar la formacomo los adquirió o desarrolló.
• Garantizar la calidad de los servicios de formación y capacitaciónprofesional del sector productivo.
Todos los procesos de diseño de las normas de competencia, currículosy proceso de certificación se realizan con la participación de los empresa-rios, trabajadores y otros actores relacionados con la ocupación objetodel proceso de certificación.
boletín cinterfor
144
Este programa de certificación integra otros actores de la sociedadque actualmente certifican competencias a través de red de centros deformación basados en la instrucción por competencias y que representan22 centros proyectándose a 35 centros con programas de instrucción ba-sada en competencias.
Esta estrategia de normalización y certificación con el enfoque decompetencias, se inició con experiencias ejecutadas desde el interior delInstituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), siempre con parti-cipación de los interlocutores sociales y otros sectores organizados de lasociedad civil.