El Ultimo Jesuita - Pedro Miguel Lamet
-
Upload
manolo-gutierrez -
Category
Documents
-
view
377 -
download
97
Transcript of El Ultimo Jesuita - Pedro Miguel Lamet
Annotation
La novela narra dos historiasparalelas y encontradas de doshermanos que viven la expulsión yextinción de la Compañía de Jesús enel siglo XVIII.
Por un lado, Mateo Fonseca,secretario personal del conde deFloridablanca, quien se ve inmersoen el proceso de supresión de losjesuitas por el papa Clemente XVI yel encarcelamiento de su superiorgeneral.
Por otro lado, Javier Fonseca,religioso jesuita, que sufre en supropia carne la expulsión de laCompañía de Jesús de España, elpenoso viaje sin rumbo, el destierroen Córcega y Bolonia, y finalmentesu llegada a Rusia donde sonrecibidos por la Zarina Catalina.
Las sucesivas expulsiones dePortugal y Francia, el motín deEsquilache, la deportación de cincomil jesuitas de España y América, supenosa navegación sin rumbo, eldestierro, y la manipulación delcónclave para elegir a un papa
propicio a la extinción, componen unretablo repleto de aventuras eimplicaciones políticas y religiosasen el variopinto ambiente ilustradodel Siglo de las Luces.
Pedro Miguel Lamet
EL ÚLTIMOJESUITA
LA DRAMÁTICAPERSECUCIÓN
CONTRA LA COMPAÑÍA DEJESÚS
EN TIEMPOS DE CARLOS III
Guardaré siempre en micorazón la abominable
tramaque ha motivado mi rigor,
a fin de evitar al mundoun
grave escándalo... Laseguridad de mi vida me
imponeun profundo silencio
sobre este asunto.
CARLOS III, rey deEspaña
(De una carta de puño yletra al papa Clemente
XIII)
Si estuviese obligado aescoger entre jesuitas yjansenistas, la sociedad
que se acaba de expulsarsería la menos tirana. Los
jesuitas, personas
conciliadoras, con tal deque uno no declare ser su
enemigo, permiten engran medida que cada
cual piense como quiera;los jansenistas, sin
consideraciones ni luces,desean que se piense
como ellos.
JEAN LE RONDD'ALEMBERT,
Matemático, filósofo yenciclopedista francés
Reflexionemosatentamente en la
presencia divina que si laCompañía se acaba es
porque Dios, su autor yfin, ya no quiere usar de
ella: acaso querrá excitaren su lugar otra Religiónmás perfecta... Si el amor
que profesamos a laCompañía es, como debe
ser, bien ordenado,debemos prontamente
sacrificarlo a la voluntaddel Señor, adorando y
respetando los infaliblessecretos de laProvidencia.
FRANCISCO JAVIERCLAVIJERO, SJ,jesuita mexicano,
autor en el exilio deStoria antica del Messico
Si la Compañía se
disolviera como sal en elagua, me bastaría un
cuarto de hora de oraciónpara quedarme en paz.
SAN IGNACIO DELOYOLA
1. Consummatum est
Con la nariz pegada a laventana, sumergido en la triste visiónde la Via dei Baullari, y con lasensación de que la sangre se mehabía retirado momentáneamente delas venas, perdí la mirada ausente através de una fina cortina de lluvia.A la espera del tan deseado yrechazado momento, me invadíansentimientos contradictorios. Por unaparte los mejores años de mi vidaentregados a lo que estaba a punto de
ocurrir aquella mañana en el palaciodel Quirinale. Por otro, me sentíasucio, incapaz de liberarme de lamontaña de estiércol a la que midebilidad y las circunstancias de lavida me habían conducido.
—Sueña —una voz me repetíadesde dentro—, vuelve a soñar comoentonces frente al mar.
La voz habitaba mi cerebroentre graznidos de gaviotas y olas demar.
Él, mi señor, mi alter ego, encambio debería de hallarse radiantedesde el amanecer bajo su atildada
peluca de fiesta, su traje de seda rojorecién traído de París, mediasblancas y chaleco bordado en oro, alborde de alcanzar el mayor logro desu vida, el fruto de sus largosdesvelos, intrigas y maquinaciones.Soñaba despierto con el título denobleza que sin duda le concederíatarde o temprano Su Majestad poraquella brillante y dificultosa acción.
Como fiscal del Consejo deCastilla, y a la sazón embajador deEspaña en Roma, me había tomadodesde el primer momento no sólocomo su secretario, sino como su
hombre de confianza para el negociomás importante de su trayectoriapolítica, movido sin duda por misconocimientos, viajes y experiencias.De modo que a la sazón podíaasegurar que todos los hilos habíanpasado por mis manos y ya no sabríadecir a ciencia cierta en qué nudocomenzó y está a punto de terminar elvértigo que originó tan enredadamadeja.
Moñino iba a poner el puntofinal, su logrera firma, a la mayorconspiración que ha conocido yconocerá este pomposo, ilustrado y
al mismo tiempo intransigente Siglode las Luces.
Aquella mañana que entrabacomo un bostezo por el cristal se meantojaba pálida, desleída como mipropia alma. La lluvia habíadescargado de pronto y aliviado elverano de la urbe, mientras la callecopiaba a torpes brochazos sobregrandes charcos las fachadas de losvetustos palacios cansados, cuandono chapoteaban sobre ellos loscarros de verduras procedentes de laPiazza del Campo dei Fiori, cercanapaleta de pintor de la que procedía
con sordina un rumor de puebloarracimado y vocinglero junto a losnegozzi de los vendedores.
Al principio, en los primerosdías de llegar a esta ciudad, mefascinaba recorrer sus calles yadivinar la historia escrita en suspiedras. María Luisa se quedóprendada, nada más verlo, de esteañoso palacio que elegimos y habíapertenecido a un anciano cardenalBarberini. Disfrutaba decorándolocon costosas antigüedadesrebuscadas personalmente, o porsugerencia del ilustrado caballero
Azara, cada día después de acudir almercado en compañía de Rosa, sucriada. Regresaba rozagante con loscanastos repletos de frutas y flores,dejando tras de sí en los pasillos unaestela fresca de olor a vida y campo.Se le iluminaba su cutis transparenteen aquellos días de estreno, al igualque su mirada. Que Roma es como unespejo: te devuelve el color delalma. Y yo, que siempre habíagozado viéndola feliz desde quedediqué a esa tarea el sentido de mivida, disfrutaba con su disfrute,cascabeleaba con sus risas y
atrapaba cuadros, desleídasacuarelas, a partir de cuantodescubrían sus grandes pupilas en lasdiversas facetas de Roma: laimperial, la renacentista, la de lasumbrías calles sucias, imperio ypisciata de perros y gatos. Porque, sino hubiera sido por ella, ¿quién mehubiera asegurado no estar ahoraprecisamente en el otro bando, el delos perdedores?
María Luisa se cansó de Roma,como se aburre de casi todo. Trasseis meses de comprarse los máscostosos vestidos, visitar la ciudad,
asistir a bailes y recepciones, medijo con los párpados caídos quequería regresar a Madrid, que echabade menos a su madre y sus amigas,que se sentía sola, que yo no parabade trabajar y que no le gustaban lositalianos: «Mienten y engañan comogitanos», sentenció. Yo le contestéque a mí me hacía gracia esa quecorre por su sangre, por la quedisfrutan trampeando para conseguiruna moneda de más. No tanto por lamoneda, claro, como por el gozo deregatearla. Que quizás podríanengañar a los imperturbables
viajeros ingleses, pero no a unespañol poseedor de una abundantetradición de bribonería y picaresca.Intenté disuadirle e introducirla contal fin en varias tertulias deilustrados, en las que se hacíanexhibiciones científicas, y sechapurreaba francés como está demoda y gustan los novadores de lassociedades madrileñas de buen tono.
Un día se plantó, dijo que noaguantaba más y me dejó solo.
Roma se quedó vacía; seconvirtió de pronto en un mundopequeño dividido en dos escenarios:
un despacho de embajada con laescalinata de Trinitá dei Monti alfondo, y un ir y venir a esta casavacía, sin ella, con cortinas corridasy olor a sepultura. Quizás si Dios noshubiera dado hijos, su educaciónpodría haberla sujetado, pero a lasazón seguía aferrada a su primerajuventud, como si nunca hubieradejado de ser la muchacha casaderaque me enamoró y cuyo recuerdo mequitaba el sueño con música deoleaje cuando, aún joven, paseaba yopor los campos silenciosos deVillagarcía.
Fulgencio, mi criado, balbució amis espaldas:
—Don Mateo, el coche hallegado, está en la puerta. El señorembajador le recuerda que no sedemore.
Me atravesó un escalofrío,aquella descarga ambigua, donde eradifícil distinguir el miedo y larepugnancia de la alegría de quienacaba de conquistar una cima. Poruna parte me había correspondido,junto a José Moñino y Redondo, eloficio de minutar con detalle susvisitas al papa Clemente XIV hasta
lograr acorralarlo. Por otra, laimagen de mi hermano, flaco ydesterrado en Bolonia, me pesabacomo una losa. Tenía la sensaciónaquella mañana de estardesnucándole, como se propina elúltimo golpe a una liebre indefensa ala que se acaba de dar caza.
El látigo del cochero restallabadentro de mí. Recordé las palabrasde Jesús en la cruz pronunciadastantas veces en mis meditaciones amedia luz en la capilla delnoviciado: Consummatum est. Sí,todo estaba terminado. La muerte
todo lo concluye. No, no sabía si meencaminaba, pues, al compás deltrote del caballo, a asistir a una fiestao a un funeral.
—Acabo de recibir del Papa laconfirmación. ¡Dios mío, quédescanso! ¡Mateo, tenemos la firma!¿No te alegras? ¡Lo conseguimos! Yava camino de palacio hacia Madrid.Pronto tendrá el documento el rey ensus manos. ¿Te imaginas? Ahora metienes que ayudar a ejecutar estadecisión histórica. ¡El Santo Padreestaba tan angustiado! No puedes niimaginarlo. Al final temí que se fuera
a echar atrás. Pero no. Le amenacécon contárselo todo a ese estúpidoAlmada, el embajador portugués. Hetenido que persuadir incluso alconfesor en persona de su beatitud.Pero ya está, ya está, amigo Mateo.¿Caes en la cuenta? ¡Andaba en juegonuestra reputación! ¡Y la de nuestrorey en persona, y nuestra patria a laque corresponderá esta gloriahistórica de liberar al mundo de lamayor lacra! Ya ves, cuando lellegue mi carta, Su Majestad, pese asu habitual parsimonia, va a saltar dealegría.
Me atrevía a dudar que elcomedido, pío y miedoso Carlos IIIpudiera alguna vez saltar de alegría,si no era para salir de caza. Y nuncahabía visto tan exultante y seguro aeste perspicaz intrigante murciano,mezcla de lucidez levantina y duromercader sin entrañas, que asomabaojos de hurón por encima de unaafilada nariz despeñada en porreta.
—Enhorabuena señor. Os lohabéis ganado a pulso —me viobligado a expresar con unareverencia.
Su rostro habitualmente pálido
recibía rubores de la casaca roja.—Todo está bien empleado,
Mateo, todo. Tú, mejor que nadie,sabes los sinsabores y trabajos queme ha costado conseguirlo.
—¡Y las amenazas, don José,las amenazas que ha tenido queesgrimir! —le subrayéintencionadamente.
Moñino me dedicó una fugazmirada esquiva. Ese traje de sedarojo, que se convertiría en supreferido y con el que Coya lepintaría años después, le daba ungélido aspecto de muñeco de
porcelana. No apretó los labiosporque los tenía siempre apretados.
—Diligencias y ofertas, Mateo.Y saberme rodear de los hombresadecuados en el momento justo: elcardenal Marefoschi, un pilar de estepontificado y gran amigo de Roda; elpropio confesor del Papa, padreBuontempi; y esa serpiente,monseñor Zelada, ese italiano deorigen español al que, ya sabes,hemos tenido que comprar conprebendas y canonjías. Al final no lequedaba otro remedio que unirse anosotros si no quería quedarse solo.
Y así lo ha hecho. Al principiopretendía distraerme con dilaciones.Que si la emperatriz María Teresa deAustria, tan amiga de los jesuitas, seiba a oponer. Que si no conveníanmedidas tan drásticas y no seríapreferible impedir el ingreso denovicios y cerrar el SeminarioRomano. Pero no fue difícil queMaría Teresa cediera. Al fin y alcabo le importa más la boda de suhija María Antonieta con el delfín deFrancia. Reconozco que le acorralé yque al final el pontífice me hallegado a tener verdadero miedo. El
caso es que después de un calvario,fray Lorenzo cedió y, tembloroso,estampó su firma. ¡Cuatro años hacostado desde que lo elegimos! ¡Ytres años de negociaciones ypaciencia!
Así lo dijo y así era cierto: «Loelegimos». Fray Lorenzo era elnombre que Moñino utilizaba en suscartas al rey para referirse al papaClemente XIV. Aunque Lorenzo sóloera su nombre en religión, puesrealmente se llamaba GiovanniVincenzo Antonio Ganganelli,piadoso y timorato franciscano
conventual, que nadie dudaba dehaber sido elegido papa por presiónde los Habsburgo y Borbones con lafamosa «condición».
La condición se acababa decumplir y yacía allí, con firma decaracteres indecisos, sobre la mesade caoba repujada en oro. Moñinoextendió su mano orlada de encaje ehinchando el pecho, me tendió eldocumento:
Habiendoreconocido que la
Compañía de Jesús nopodrá producir ya esosfrutos abundantes y esasconsiderables ventajaspara la que fueinstituida... después de unmaduro examen, denuestra ciencia cierta, ypor la plenitud de nuestropoder apostólico,suprimimos y extinguimosla Compañía de Jesús,destruimos y anulamostodos y cada uno de susoficios, fundaciones y
administraciones, casas,escuelas, colegios,retiros, hospicios y todoslos demás lugares que lespertenezcan de cualquiermanera que sea y encualquier provincia,reino o estado en el quese hallen situados. Portodo lo cual declaro nula,y para siempre,enteramente extinguidatoda especie deautoridad, así espiritualcomo temporal, del
general, y de losProvinciales, Visitadoresy otros Superiores deaquella Compañía.Mandamos además yprohibimos en virtud desanta obediencia, a todosy cada uno de loseclesiásticos regulares oseculares, sean cualesfueren su grado,dignidad, calidad ycondición, y en especial alos que hasta ahora hansido adictos a la
Compañía o pertenecidoa la misma, que seopongan a esta supresión,la ataquen, escriban yhasta hablen de ella, desus causas y motivos...
No pude leer más. Una nube
involuntaria cegó por un instante lavi s ta . Consummatum est. Aquelloera el punto final. El extermino de laorden más importante o al menos másinfluyente de la Iglesia, creada porSan Ignacio de Loyola en el siglo
XVI para proporcionar al Papa unatropa selecta, una caballería ligera—según definición del gentilhombreÍñigo—, mediante un voto particularprofesado a Su Santidad, suprimidaahora de un plumazo por el mismoPapa. Aquella firma temblorosaborraba del mapa a más de veintitrésmil miembros, ochocientasresidencias, setecientos colegios,trescientas misiones, eminentesprofesores, astrónomos, teólogos,filósofos, historiadores,exploradores, escritores, confesores,predicadores, hermanos coadjutores
y no pocos santos.Aunque había que reconocer
que hasta aquel momento suespectacular crecimiento einfluencia, no cabían dentro de cifraalguna. Los jesuitas habían ocupadolos confesonarios más egregios enlas cortes de Francia, España,Portugal, Polonia, e innumerablespalacios y casas nobles de Italia yAlemania. Habían susurradoconsejos al oído de los monarcas,habían sido preceptores de príncipesy por sus manos habían pasadotrascendentales documentos de
gobierno, como la «hoja debeneficios» de Versalles o losnombramientos de obispos, abades yotras personalidades en España.
En sus colegios, con el métodode la Ratio Studiorum, habíaneducado a las élites del continente ynuevas tierras allende los mares.Habían incluso llegado a las masas,gracias a las misiones populares yextranjeras. Se habían vestido demandarines para entrar en las cortesde Oriente, dando lugar a la famosadisputa de los ritos chinos. EnAlemania el clero secular les había
acusado de monopolizar las cátedrasuniversitarias, mientras que en Romalos cardenales les achacabanpúblicamente el tropezarse con ellosen casi todos los despachos de laCuria. Eso en un momento en que losreinos buscaban, mediante lasregalías, hacerse con el poder de laIglesia, independizarse en unapalabra de Roma. Por no hablar delos jansenistas, ávidos del desquite,tras su condena, que atribuían a losjesuitas, o del vendaval que suponíala nueva forma de pensar de losilustrados.
Estaba hecho. Consummatumest. Clemente XIV, con el breve,titulado Dominus ac Redemptor, queen aquellos momentos aún sinpublicar sostenía en mis manos,había borrado de un plumazo laeficaz y controvertida, la odiada yamada Compañía de Jesús, alrubricarlo aquella lluviosa mañanadel veintiuno de julio de 1773. Perome detuve sorprendido ante lacualificación del documento:
—Sin embargo, don José, estoes un breve.
—Sí, claro, un breve, ¿y bien?
—respondió Moñino sin inmutarse.—Un breve no es una bula.Moñino dibujó una mueca de
disgusto en el empolvado rostro.—¡Qué más da! Es un
documento firmado por el Papa,¿no?, una decisión del Vicario deCristo, válida para la Iglesiauniversal. Los jesuitas están muertosdefinitivamente, para siempre. ¿Teparece poco? —replicó acalorado.
Yo llevaba el suficiente tiempoen Roma para saber que una bula esun documento más solemne que unbreve y que precisamente su
predecesor, Clemente XIII, se habíaservido de un texto pontificio de esterango, la Bula Apostolícum, paradefender nueve años antes a losmismo jesuitas ahora extinguidos.Cuando pude leerlo con más detalle,observé que el Papa pecaba ademásde una ingenuidad histórica. En lospárrafos anteriores al que acabo decitar decía que sus:
(...) muy amadoshijos en Jesucristo, losreyes de Francia, España,
Portugal y las DosSicilias, se vieronobligados a desterrar desus Reinos, Estados yProvincias a todos losreligiosos de esta Orden,convencidos de que estaprovidencia extrema erael único remedio paraimpedir que los cristianosse insultasen yprovocasen mutuamente yse despedazasen en elseno de la misma Iglesia,su madre. Pues estos
mismos reyes, nuestrosmuy amados hijos enJesucristo, pensaron queese remedio no podíatener un efecto duradero,ni bastar para restablecerla tranquilidad en eluniverso cristiano, si nose aboliese y extinguiesecompletamente laCompañía....
Es decir, atribuía sin rebozo
alguno la iniciativa de esta solemne
decisión pontificia, más que a unapensada decisión pastoral directa,claramente a las presiones del poderpolítico.
—Otro punto me extraña, señor.Cuando prohíbe «por santaobediencia» —curiosamente eltérmino usado por San Ignacio paraobligar a sus súbditos— que nadieopine, ataque o escriba contra lasupresión. Esta falta de consultacanónica y este intentar incluso queno se comente su decisión, ¿no nosperjudican en vez de ayudarnos?
A Moñino comenzaban a
incordiarle mis preguntas.Conteniéndose, lanzó el documentosobre la mesa y se acercó a laventana donde entraba ya, sin nubes,la achicharrante luz del estío romano.
—Siempre tan tiquismiquis,Mateo. Algo te ha quedado delfunesto jesuitismo de aquel año denoviciado. Teníamos que llevarlo ensecreto y emitir este documento comodecisión personal del Papa. ¿No tedas cuenta? A pesar de todo, lo hedejado fuera de sí, angustiado ytembloroso, lleno de escrúpulos.Además tiene miedo. Yo creo que
está convencido de que tarde otemprano un día u otro los jesuitasvan a acabar por envenenarlo.
Sonrió malicioso. Luegoregresó a la mesa y empuñó la pluma.
—Bien, dejémonos deelucubraciones. Es hora deemprender acciones prácticas. ElPapa me ha dicho que no considerasegura la imprenta de la CámaraApostólica para mantener el secreto.Y me ha encargado que laimprimamos aquí. Así que busca unimpresor que, con el mayor sigilo,refuerce esas prensas que poseemos
en el sótano de la embajada.Se refería a una imprenta
clandestina en la que hacía meseseditábamos libelos contra losjesuitas y también —todo hay quedecirlo— hojas sediciosasdestinadas a atemorizar al Papa.
—No repares en gastos —continuó—. Aunque, desde luego, nopienso pasarle al Papa la cuenta.Tiene bastante con lo que tiene ynosotros con lo que queremos. Entodo caso Su Beatitud quierecomunicar al consistorio decardenales la restitución del
Benevento y Aviñón, pues teme lareacción de la curia si esto no seproduce. ¡Veremos qué dice Tanucci!Pero el rey no quiere que sedevuelva hasta que sea pública laextinción.
Siempre Tanucci, elomnipresente napolitano, la sombradel rey. ¿Es que el Papa no teníaimprentas para hacer públicos susdocumentos? Si el pastel lo habíamosguisado nosotros, era hasta ciertopunto explicable que sirviéramosahora al mundo los platos calientes.Seguro que el rey escribiría
enseguida a Nápoles y a los reyes deFrancia, Portugal y Austriacontándoles la grata noticia.
Aquella tarde la ocupé engestionar la ampliación de laimprenta. Sabido es que con dinerose consigue casi todo, y más en estaItalia de regateo y compraventa. A lamañana siguiente las prensas que nosfaltaban para imprimir con rapidezestaban instaladas en los sótanos dela embajada, aunque me preocupé deque los carros las trajeran cubiertascon mantas. Sólo faltaba que el Papareuniera a los cardenales para
comunicarles su decisión.Uno de ellos, el cardenal
Simone, era buen amigo mío. Lehabía caído en gracia en unarecepción en la que conversamossobre las diferencias de bouquet delos vinos españoles e italianos. Apartir de entonces me invitabaalgunas tardes a consumir juntos unajícara de chocolate con pasteles dehuevo y almendra que le regalabanlas clarisas, o beber una copa ymurmurar de esta gran casa devecinos mal avenidos que es laCiudad Eterna. Pocos días después
de la famosa firma me mandó llamarcon un criado.
Su sonrisa de patricio y susojillos de rata resplandecían sobre lamuceta roja.
—Bien, bien, Mateo, ¿no tienesnada importante que contarme?
Exageré mi habitual expresiónde inocencia.
—Esta vez tenemos que mojarlocon el mejor chianti, tan añoso comolas umbrosas cubas de mi villa. Veny siéntate. ¿Me crees tan estúpido?El pasado día veintiuno estuve con elPapa, hijo. Lo sé todo.
El fulgor de la esmeralda de supectoral disputaba con el del rosadovino que traslucía el cristal deBohemia. Estaba deseando hablar.
—Veréis. En la camarillacercana al Papa no se comentaba otracosa. Vuestro señor, ese zorro deMoñino, ha tenido los últimos díasacorralado al Santo Padre. Ha usadotodas sus artes. Le ha calentado lasorejas recordándole su promesaincumplida durante el cónclave, le hahablado de honor, de fidelidad a laconciencia; le ha amenazado conecharle encima a todo el episcopado
español y mexicano. Y, como elembajador había escrito a Tanuccidías antes «disparó su arcabuzcargado con la conocida metralla»,lo amenazó con una ocupaciónarmada, mientras le metía por losojos su proyecto de dieciochoartículos. ¿Querría Su Beatitudleerlo?
Yo sabía que Clemente XIV nose rebajó a tanto como a firmar eldocumento presentado por elembajador español. Mandó, eso sí,redactar a Zelada el suyo propio.Pero me intrigaban los particulares
de aquel histórico veintiuno de julio.—Su Santidad inició el día con
una galopada luciendo su hábitoblanco y sombrero rojo —prosiguióel cardenal—. Luego, cuando empezóa llover, leyó un sermón deBourdaloue y aún muy de mañana,me acerqué a despachar con él en micalidad de auditor de la SedeApostólica. Entré en el momento enque acababa de firmar el breve. Sussecretarios me confesaron que lohabía hecho de mala gana, enpenumbra y a lápiz. Al instante sehabría caído, según me aseguran —
no sé si exageran—, desmayado enlas losas de mármol. Lo cierto es queme recibió tumbado sobre la cama.Su ayuda de cámara le había dejadomedio desnudo, para que respirarabien. Parecía angustiado. «Oh, Diosmío, estoy condenado. He hecho delinfierno mi casa». Fra FrancescoBuontempi, su confesor, me indicóque me acercara. «Santidad, estáaquí su eminencia el cardenalSimone». Clemente XIV, acongojado,no me hacía el menor caso. «¡Elinfierno es mi hogar! ¿Qué he hecho?¡Ya no hay remedio!». Me incliné
sobre el borde de la cama. «¿Cómoque no? Santo Padre, claro que hayremedio. Retirad ahora mismo esedecreto». El Papa no me devolvió lamirada. Como obsesionado repetía:«Ya es tarde. Lo he enviado aMoñino. A estas horas seguramenteya ha partido el correo que lo lleva aEspaña. Es tarde, Simone». «Pero,Santidad —insistí—, vos sois elPapa, un breve se revoca con otrobreve». «¡Oh, Dios! ¡Ya no esposible! ¡Es tarde! ¿Qué hemoshecho?». Buontempi sonreía a sulado. Sabía que había mucho de
comedia, que en el fondo el Papa,que solía llamar a los jesuitas loscorvinos, estaba satisfecho con sudecisión. No en vano le ha concedidoel capelo a Zelada por los serviciosprestados.
Simone volvió a beber otrosorbo con delectación.
—¿Observas el sabor a maderaaterciopelada e intenso y suave deeste caldo? Es como si pasearas porun bosque. Creo, a fuer de sincero,que es el mejor que tengo.
Me quedé pensativo. No veía elcristal ni la mano ensortijada del
purpurado, que a su vez habíaperdido la mirada en el ventanal deljardín. Estaba tan impresionado de laescena, con tantos deseos decomentármela, que se había olvidadode pedir el chocolate que solíapreceder al vino. ¿Sería verdad todaesa historia del infierno o se lahabría inventado para dar mayorsabor trágico al momento? De algoestaba seguro, porque lo sabía porMoñino, y era que el Papa habíatenido escrúpulos de conciencia,miedo, y una considerable depresión.Ordenó que me sirvieran otra copa.
—¿Sigue el Papa afectado,eminencia? —pregunté.
—¿Afectado? Ahora hasta haperdido el apetito. Está obsesionadocon la idea de que le van a envenenarlos jesuitas. Es un buen hombre ytiene mala conciencia. Creo que poreso ha firmado un breve y no unabula, para que quede claro que sudecisión no tiene carácter doctrinal.¡Al fin y al cabo, no lo olvidéis, él seeducó de niño con ellos! No losconoce tan mal. Sabe mejor quenadie que es víctima de muchaspresiones: en una palabra, lo que ha
dejado por escrito en el documentosobre los Borbones. Sólo Moñinoera capaz de conseguirlo, pues comose comenta en Roma, ese embajadorvuestro es un testa fredda y un cuorecaldo.
Lo cierto es que a partir deaquel día «fray Lorenzo» no levantócabeza. Se negó a recibir a nadie, nisiquiera a Moñino. Se decía en Roma—Dios sabe si era lo cierto— que elPapa vagaba lamentándose por lospasillos de su palacio con una fraseen los labios: compulsus feci! («¡lohice obligado!»).
Fueran ciertos o no dichosrumores —algunos aseguraban queno estaba tan afectado—, entre elveinticuatro y veintiocho de julioconseguí tener impreso el breve parasu distribución. Pero hasta eldieciséis de agosto, un ferragostoasfixiante, no comenzó a ejecutarse yenviarse a los nuncios y prelados detodo el mundo. Para entonces lanoticia, como suele suceder, ya sehabía filtrado y era objeto debisbiseos por toda Roma y deconfidencias de sacristía. Mi señorme ordenó que recogiera cuantas
caricaturas y panfletos contrariosaparecieran y que le tuvierainformado del menor movimiento delos temidos jesuitas y sus partidarios.En una de mis veladas con Simoneme enteré de que el arzobispo deParís, Christophe de Beaumont, encierto modo se había proclamado enrebeldía.
—Mira, Mateo, lo que escribeese osado —me comentó el cardenalacariciándose la papada en risasentrecortadas—. Se le ve fuera de sí,indignado. No comprende quedespués de que hace diez años su
predecesor Clemente XIII sedeshiciera en alabanzas al «olor desantidad» de la Compañía, ahora elPapa actual se haya despachado coneste breve. Escucha este párrafo:
No es más que unjuicio aislado yparticular, pernicioso,poco honroso para latiara y perjudicial para lagloria de la Iglesia, elaumento y laconservación de la fe
ortodoxa... Por otraparte, Santísimo Padre,no es posible que meencargue de obligar alclero a que acepte dichobreve. No sería obedecidoen este punto, si fuese tandesgraciado que quisieseprestar a él mi ministerio,que deshonraría.
Simone volvió a puntear con
risitas la lectura:—Su Beatitud se ha encontrado
con la criada respondona.—Es inútil, eminencia —
repliqué—, ¿sabéis que la comisiónde cardenales se ha puesto enmarcha? El embajador me ha pedidoque me haga presente en la detencióndel padre general. Pretendecontrolarlo todo, que no se le escapedetalle.
Así lo hice. La comisión decardenales, formada por Marefoschi,Andrea Corsini, el inevitable Zelada,Francesco Corsada y Antonio Casali,más dos monseñores, Alfini yMacedonio, se encargarían de
registrar casa por casa a los jesuitasde Roma para requisar el legendariotesoro que se les atribuía. A mí metocaba ser testigo del solemnemomento histórico, la detención deRicci, la cabeza visible de la extintaCompañía de Jesús.
Monseñor Macedonio estabanervioso aquel atardecer deldieciséis de julio. A él le tocaba latarea más cruda. Nos dirigimos conun piquete de granaderos a lasestancias donde residíahabitualmente el prepósito general delos jesuitas, adosadas a la iglesia del
Gesù, cuando ya se agigantaban en laplazoleta las primeras sombras de lanoche romana. «¿Qué hago aquí? —me preguntaba a mí mismo—, ¿quépensaría mi hermano al vermerodeado de estos hombres armados,para detener a un hombre pacíficoque prácticamente hablapermanecido en silencio durante todoel largo y tormentoso proceso deexpulsión, acoso y derribo de laCompañía?».
El paso marcial de los soldadosdel Papa hacía crecer mi angustia.
Ante mí crecía en
semioscuridad, como un decoradofalso, la fachada que quiso ser unepítome de la contrarreforma; y bajolas columnas de lapislázuli, situadasen el crucero norte del interior, penséque San Ignacio debería estarestremeciéndose en su tumba barrocade mármol y bronce. ¿No había dichoel fundador que le hubieran bastadoquince minutos de oración parahallar la paz consigo mismo si laCompañía se disolviera como sal enel agua? Pues había llegado esemomento.
Llamamos a la puerta.
—¡Abran en nombre de SuSantidad el Papa! —gritóMacedonio.
Un hermano coadjutor, bajo ycolorado como una seta, que hacia eloficio de portero, nos miródesencajado. Seguramente, despuésde tantos acontecimientos ominosospara su orden, comprendería elobjeto de la intempestiva visita. Elmonseñor de curia le pidió que nosindicara el camino hasta la cámaradel general. Monseñor Macedonioesperaría en la portería. El fratello,un punto patizambo, se balanceaba
por el tránsito quinqué en mano.Detrás de la mesa había un flaco
jesuita de aire aristocrático, con unrostro alargado, luenga nariz y ojosapacibles, subrayados por cejascircunflejas que parecían dibujadas,y una amplia frente luminosaculminada por el bonete. Demasiadotranquilo, tímido y silencioso paralos tiempos que le había tocadovivir. No se inmutó. Se levantó einclinó modestamente la cabeza. Nohabía perdido la educación recibidadel abolengo de su familia toscana. Asus setenta años parecía envejecido
por los sufrimientos, peroconservaba un aire doctoral dehombre de estudios, como profesorque había sido de literatura, filosofíay teología.
Le dije que monseñorMacedonio le esperaba en la porteríacon la guardia.
Una vez allí, acudieron losasistentes y el secretario de laCompañía. El padre Ricci se limitó apreguntar:
—¿Qué se les ofrece, señores?Macedonio no respondió. Se
puso los lentes y se zambulló en el
papel, a leerle, allí mismo en lahabitación del portero, apresurada ytemblorosamente, la sentencia, que eljesuita escuchó con humildad y sindecir palabra.
—¿Qué responde, padregeneral? ¿Acepta el breve de suSantidad Clemente XIV?
—Adoro la voluntad de Dios —respondió Ricci.
Luego le comunicó que,debiendo responder a varios cargos,quedaría preso en su cuarto por elmomento hasta que se ejecutara lasentencia. Ricci me dedicó una
mirada ambigua, a la vez tierna einterrogante. Sabía perfectamentequién era yo y conocía la trágicahistoria de mi hermano. Confieso queno pude resistir su mirada.
Dejamos dos granaderos deguardia junto a la habitación delpadre general. Más tarde seríatrasladado al Colegio Inglés yposterior mente a la mole del CastelSant'Angelo, el mausoleo de Adrianoconvertido en fuerte y cárcel papal alas orillas del Tíber. No lejos delVaticano y frente al puente del mismonombre, quedaría encarcelado de por
vida. De poco le había servido elconsejo de Papa anterior, ClementeXIII, muy vinculado a los jesuitas:«Silencio, paciencia y preces. Lodemás se resolverá solo». Tampocole había servido mucho, al menos conojos humanos, tanta humildad ypaciencia, aunque hay que reconocerque tuvo un punto de firmeza cuandose negó a aceptar una provinciaindependiente para la salvar laCompañía en Francia.
A un mes del encarcelamientode Ricci, me vi obligado a escribir aldictado a la corte española que la
salud del depuesto general estaba tanquebrantada que era de admirar quesiguiera vivo.
Ahora, con la prisión delgeneral, ¿se podría decir que laCompañía estaba enteramenteacabada? Los ejecutores rebuscaroncomo ratas ávidas en las arcas deRoma y toda Italia. Pero, como enEspaña y Francia, no acababan dedar con aquel supuesto tesoro de los«dueños del mundo», el oro del«imperio» y la reducciones deIndias, las fabulosas riquezasatribuidas durante décadas a los
hijos de San Ignacio.Era noche cerrada cuando salí a
la plaza del Gesù.Me despedí de monseñor
Macedonio, que se marchó, muysatisfecho después de habersequitado un peso de encima, en sulandó de dos caballos, tras despediral piquete. Me perdí a pie entre lassombras, camino de mi cercana casapor un Campo dei Fiori a esa horatriste como una kermés abandonada.Mi criado me abrió la puerta con laconsabida reverencia.
—¿Todo bien, señor? ¿Sin
incidentes?—Sin incidentes, Fulgencio.En algún lugar arcano de mi
mente algo me decía que quizáshubiera hallado algún consuelo siaquellos religiosos tan odiados, los«soldados del Papa», se hubieranrevuelto contra nosotros y,empuñando arcabuces y bayonetas,hubieran rodeado a su general paraprotegerlo por la fuerza. Pero no lohicieron. Callaron en torno alprepósito general y obedecieron porúltima vez al Papa.
Mi casa me pareció más
solitaria que nunca. «Sueña —repicaba la voz en mi cerebro—,sueña como entonces».
Pedí un vaso de leche, encendíun quinqué y comencé a redactarestas memorias, que si no consiguenexonerarme de mi mala conciencia ydel desgarro por la situación de mihermano Javier, al menos meservirán de exudativo y desahogo. Séque en pocos días el ambiciosoMoñino recibirá del rey sunombramiento de conde deFloridablanca, creado especialmentepara él, por propio deseo, con el
nombre de su enclave murciano, untítulo con el que sin duda pasará a lahistoria. Que el cardenal Zelada,aparte de la púrpura, engrosará conbuenas sumas sus pingües arcas,cantidades parecidas a las querecibirá el confesor Buontempi. Esposible que algo de eso me llegue, enmenor proporción, a mi cuenta. Pero¿de qué me servirá el honor y eldinero en la corte de Madrid, siMaría Luisa sigue ausente, cada vezmás distante?
Me asomé a la ventana. Dosborrachos se balanceaban inciertos,
aferrados a una botella bajo la luna.El ferragosto había dejado másirrespirable y untuosa la noche quenunca. Aunque eran otros los motivosque me impedían respirar y conciliarel sueño. Una y otra vez mepreguntaba: ¿será posible? ¿Hemosacabado para siempre con el poderde los jesuitas? Toda la noche memartillearon unas siglas que habíaaprendido cuando era sólo niño, ladivisa de la Compañía: AMDG, Admaiorem Dei gloriam.
¿Dónde estaba ese Dios porcuya gloria habían dado su vida
muchos de aquellos hombres? ¿Leshabía emborrachado el poder? ¿Sehabía olvidado Jesús de suCompañía? ¿O era Satán mismo, el«mortal enemigo de natura humana»,como lo llamaba Ignacio, disfrazadode peluca y casaca quien habíaacabado con ellos? Sólo el amanecery un canto a oleadas de maitinesprocedente de un cercano convento,consiguieron inducirme cierto sopor.Detrás, la misma voz: «Sueña, sueñacomo entonces».
2. Sobresaltos de uncolegial
De mi infancia emergen entrebrumas, sobre todo, los recuerdosdel verano. Los jubilosos días de laplaya al sol, rodeado de mishermanos vestidos de un blancoimpoluto y las largas manos de mi tíaCatalina deslizándose sobre el pianocon su rostro angélico,permanentemente vestida dedomingo. Mamá daba gritos para que
no nos mancháramos con el barrohúmedo del jardín y la niñera corríatras nosotros mientras se sujetaba elmoño. Días en los que papá, siempretan atareado en Madrid con cosas depalacio, leía el periódico conestudiada parsimonia o salía acabalgar por nuestras posesionesungidas aún del mítico verdorhúmedo de Galicia.
Éramos tres niños conRosalinda, la más pequeña, y Javier,mi hermano, un año menor que yo,que me imitaba en todo. Al principioeso me molestaba, porque no sabía
seguirme en los juegos y me rompíalos juguetes. Pero luego, a medidaque fuimos creciendo, nosconvertimos en inseparablescompañeros de vida, colegio yaventuras.
—No se os ocurra perderos porel bosque, niños, que dicen que haymeigas escondidas entre los árbolesque se comen a los niños crudos —nos advertía la tía Catalina, cuyosojos azules poseían una soñadoraforma de mirar, a juego con sutransparente cutis de porcelana.
A mí me encantaba que la tía
viniera de La Coruña a Villa Sabelalos veranos, porque con ella se traíasiempre a María Luisa, su hija, quelucía iguales ojos y una catarata derizos rubios. Catalina era viuda de uncapitán de navío que falleció en unnaufragio cerca de Cabo Verde,dejándola aún joven con una solahija. Pero los Fonseca la arroparon,que éramos familia de posibles. Misabuelos paternos habían juntado susfortunas al casarse. La abuela Luisa,de los Estrada de Asturias, procedíade una familia de abolengo, escudo ycasa solariega. El abuelo, también
marino, amasó considerablesposesiones al tropezarse en uno desus viajes a América con un colegamoribundo que le confió, al igual queen las novelas, el plano secreto deunas minas de plata. Tuvieron treshijos: el tío Rafael, canónigo de lacatedral de Pontevedra, la tíaCatalina, y mi padre, RogelioFonseca, que prefirió la política asurcar los mares, lo que le permitiórecuperar el viejo título de marquésde Ribadeo y establecer una familiaal casarse con Lucía, mi madre, queprocedía de la clase media.
Mi familia paterna era católicade toda la vida. En casa siempre serezaba el rosario en el cuarto deestar al caer de la tarde, un momentoque Javier y yo aprovechábamospara hacer muecas, reír a hurtadillasy lanzarnos pelotillas de papel,acción imposible cuando, de vez encuando, se hacía presente el tíoRafael. Mientras la abuela Luisa sedormía y mamá se comía los finalesde las avemarías, la miradafulminante del tío canónigo nosdejaba paralizados. Fue él quienconvenció a mis padres de que
fuéramos internos al colegio de losjesuitas de La Coruña, un viejocaserón cerca del mar que fomentómi natural inclinación a lamelancolía. Con la nariz pegada a laventana —creo que nunca la heseparado del cristal mientras me sigoasomando a la vida—, echabadiariamente de menos a mi padres, enel lejano Madrid, y anhelabacontando los días la acariciadallegada de las vacaciones, sobre todolas de verano en la finca, verdaderoparaíso de mi infancia.
El único consuelo de aquellos
años de colegio eran las visitasdominicales de la tía Catalina, queseguía viviendo en La Coruña. Sobretodo porque se traía consigo a MaríaLuisa, que, como decía mi madre, seestaba haciendo «una pollita». «Tuhija, Catalina, apunta formas. Va aser una mujer de bandera, ya verás».A mí, María Luisa no me parecía unamujer a sus trece años espigados ylos ojos brillantes, sino un ángel. Mequedaba embobado mirándola, hechaun manantial de risas.
—Mateo, ¿qué te pasa? ¿Te hadado un vahído?
Cuando se cerraba tras de mí lapuerta oscura de la sala de visitas, seacababa el mundo. Me hundía en lospasillos del colegio como en túneleshacia la nada. Un día la murria pudotanto que, durante un recreo, me fui aver al padre espiritual. El padreDoreste, un jesuita sonriente de pocomás de treinta años, llevaba elbonete ladeado, no parecía tancircunspecto como otros profesoresdel colegio y cultivaba un gruposelecto de muchachos que hacíantodos los días un cuarto de hora deoración con los métodos ignacianos.
Tenía un mueble en su despacho deesos que se abren en corredera, dearriba abajo, y en el que guardabacon llave lo que a nuestros ojos eratodo un tesoro: cajas de galletas,chocolatinas, regaliz, bolas de anís.
—¿Qué te pasa, Mateo?—Estoy muy triste, padre, me
muero de pena aquí encerrado, sinpoder ver a mis padres.
—¿No juegas a la pelota? ¿Nohaces deporte?
El padre Doreste, que eracanario y había entrado en laprovincia de Castilla porque su
padre pescador se había afincado enVigo, se quedó cortado.
—Perdona, Mateo, habíaolvidado lo de tu pierna.
Lo de mi pierna intentabadisimularlo como podía. La caída deun caballo cuando tenía seis años yla torpe cirugía de un médico depueblo aquel verano me habíandejado como secuela una leve cojeray un alza en el zapato izquierdo, queen parte me retraía de la vida y almismo tiempo me había convertidoen un espectador del mundo, de losjuegos de mis compañeros o el paso
del tiempo reflejado en las ramas delos sauces que se colaban en eldormitorio del colegio.
—¿Y no tienes amigos, Mateo?¿No charlas con tu hermano Javier?
—Javier es muy pequeño,padre. No se da cuenta de nada. Él síque anda jugando todo el tiempo.
Mi soledad, en parte obligada yen parte buscada y hasta saboreada ymascada en secreto, me habíareportado una sensación defugacidad, de estar de paso y almismo tiempo una hipersensibilidadhacia la naturaleza y hacia el sexo
prohibido: las chicas, siempre, segúnlos curas, «grave ocasión de pecadomortal».
—Guardaros del sexto —enseñaba en clase de religión elpadre Pérez Orbe, flaco como unsuspiro y unas venas azules marcadasen la frente que me daban miedo—.De ahí a todos los males. ¿Norecordáis a aquel joven que por unsólo pecado de impureza se murióaquella noche y entró para siempreen el infierno? ¡Cuidaos del sexto!
El padre Doreste era otra cosa.—Tienes que estar alegre
porque Dios te quiere, queridoMateo. ¿Acaso no ha resucitado paradarnos vida? Cuando te venga lamelancolía, mira esta estampa. Notengas miedo. Sonríele, porque estássalvado. Mira, mira como señala sucorazón misericordioso para que terefugies dentro. Dile que confías enél.
Me fui aficionando a estesimpático y joven jesuita y me apuntéa todas las congregaciones delcolegio: la de Santiago, la de NuestraSeñora, la del Niño Jesús. Ahorapienso que era sobre todo por el
padre Doreste, pues cuando se reía ocontaba un chiste, lo hacía de talmanera que un rayo de sol rasgaba laoscuridad.
Mejoré en los estudios, sobretodo en latín, pues Virgilio se mehabía atascado con el hipérbaton.Entonces ignoraba que aquel métodode repeticiones y debates lollamaban los jesuitas la RatioStudiorum y he de hacer constar queal menos en mi caso se mostró eficaz.A Javier le costaban algo más losestudios, quizás porque, rojo comoun tomate, bajo su tupé rubio no
paraba de jugar y saltar.Corría el verano de 1759 y mis
padres se retrasaban, contra sucostumbre, en salir de Madrid. Mihermano y yo nos encontramos, alllegar a la casa de campo, con la tíaCatalina, que daba órdenes a loscriados para que recogieran nuestrasmaletas.
—¿Y papá y mamá, tíaCatalina? ¿Aún no han venido?
—Están muy ocupados, Mateo,ya vendrán. Como sabes, el rey estámuy enfermo.
Los mayores cuchicheaban que
Fernando VI, destrozado por lamuerte de Carvajal y de su esposa, laimpopular doña Bárbara deBraganza, que había fallecido un añoantes, y el destierro de Ensenada, vioagravada su locura y se encerró en elpalacio de Villaviciosa de Odón.Aunque el hecho verdaderamenteimportante para mí era que mispadres no venían.
De la mano de María Luisaaproveché su ausencia para realizarosadas excursiones hacia la ría deOrtigueira y Ladrido, donde no hay asimple vista un río que domine.
Hasta seis cauces vierten en ella ytodos forman un laberinto de entradasde mar y áreas palustres colmadascon arenales, con la isla verde deSan Vicente al fondo. En realidad unparaíso húmedo al abrigo de lassierras de la Coriscada por el este, yla Capelada por el oeste, que sedejan caer abruptamente como unabendición, tanto al Atlántico como alCantábrico. Frente a aquel paisaje deensueño le di a María Luisa miprimer beso. Ella, arrebolada, entrefeliz y culpable me dijo:
—Tenemos que confesarnos,
Mateo; que hemos cometido unpecado mortal.
—¿Un pecado mortal? Pues sinos morimos esta noche iremos losdos de patitas al infierno —comenté.
Aquella mezcla de placer ymiedo se me metió en las venas comoun veneno inoculado que creo aún meacompaña con su ambigua obsesión.
A finales de mes aparecieron,muy preocupados, mis padres. Elveintidós de agosto había muerto elrey.
—El reino está sin cabeza —comentó papá—. Como el rey no le
ha dejado hijos, dicen que se van atraer de Nápoles a su medio hermanoCarlos. Y que ya han llamado a doñaIsabel de Farnesio, la reina madre,para que deje su reclusión de LaGranja y se haga cargo de laregencia.
—¡Con las ganas que tenía esaseñora de hacerse notar y volver aintrigar en la corte! —apuntó mimadre.
—¿Qué dices, mujer? DoñaIsabel no es lo que era. En tiemposde su marido, cuando aún vivíaFelipe V, se llegó a hablar del
«imperio de las faldas» —¿teacuerdas?—, incluidas las de lasotana de su confesor jesuita. Peroahora...
El hecho es que aquel añoseptiembre, con su viento barredorde sombrillas y casetas de playa, sucortina de lluvia y el obligado adiósa María Luisa, llegó antes que nunca.La monotonía de las clases, la esperade la visita de la tía Catalina y supreciosa hija, y el griterío de miscompañeros en el patio impusieronde nuevo su tiranía.
En una de aquellas cansinas
clases de historia aprendí que el queiba a convertirse en rey de Españacon el nombre Carlos III era el tercerhijo varón de Felipe V, el primeroque tuvo con su segunda mujer,Isabel de Farnesio, por lo que habíasido su medio hermano, Fernando VI,quien sucedió a su padre en el tronoespañol. Según mi profesor, Carlossirvió a la política familiar como unapieza en la lucha por recuperar lainfluencia española en Italia: heredóinicialmente de su madre los ducadosde Parma, Piacenza y Toscana en1731; pero más tarde, al conquistar
Felipe V el Reino de Nápoles ySicilia en el curso de la Guerra deSucesión de Polonia, pasó a ser reyde aquellos territorios con el nombrede Carlos VII. Contrajo matrimonioen 1737 con la pacífica MaríaAmalia de Sajonia, hija de FedericoAugusto II, duque de Sajonia y deLituania y rey de Polonia. Dicen quea ambos les costó dejar Nápoles,donde vivían una vida muy apacible.
—Habéis de saber —seencasquetó el bonete el padreValdivia— que allí los italianos lollaman Carlo di Borbone.
Ferreira, mi compañero debanco, un gordo zumbón, me dio uncodazo riendo:
—¡Je, je, Borbone, Borbone!—Cállese, Ferreira, es la última
vez que le aviso. Prosigo: DonCarlos, además de continuar lasguerras con Austria y participar enlos llamados «pactos de familia», hahecho mucho por la cultura: ordenócomenzar la excavación sistemáticade las poblaciones sepultadas por laerupción del Vesubio del año 79:ciudades preservadas bajo la lava,como Pompeya, Herculano, Oplontis,
y las Villas Stabianas. No sólo eso,sino que hace siete años, al ordenarconstruir una carretera hacia el sur,salieron a la luz unos espléndidosrestos arqueológicos, los de laciudad de Paestum, que llevabanmuchos años cubiertos por la malezay ocultaban todo un anfiteatro y treshermosos templos griegos en muybuen estado de conservación. Ése es,ni más ni menos, queridos alumnos,el hombre que está a punto de ocuparel trono de España.
¡Qué ajeno andaba yo entoncesa pensar que aquel metódico
monarca, según decían muy pío yaficionado a la caza, que dejaba contristeza el reino de Nápoles, iba acondicionar también los derroterosde mi vida!
No era el único motivo por loque aquel año de 1759 quedaríacomo detenido en mi memoria.
Supimos que don Carlosdesembarcó en octubre con toda sufamilia en Barcelona con unapreciosa escuadra. Contaban que elrey disfrutaba de conciertos y delanzar el aparejo de pescar durantesu travesía. Y que, camino de
Madrid, recibió también agasajos delos aragoneses y el abrazo de sumadre doña Isabel, que fue a suencuentro en Guadalajara. Aunquellegó a Madrid, como he podidoprecisar después, el nueve dediciembre, no haría su entrada oficialen la corte hasta julio del añosiguiente.
Pero antes ocurrió en el colegioun episodio clave para comprendercabalmente esta historia. Una nocheestaba acostado y profundamentedormido en mi camarilla —cubículode un dormitorio corrido y dividido
por cortinas—, cuando un fuerteruido me desveló. Eran golpes queprocedían del piso de abajo. Melevanté y me asomé a la ventana. Doshombres aporreaban la puerta bajo lalluvia. Me deslicé sigilosamente porla escalera y me aproximé al lugar dedonde procedían los ruidos. Era elvestíbulo, situado junto a la granpuerta principal del colegio. Losgolpes en el portón despertaron alhermano portero, que dormía cerca, yse presentó con un balandrán sobre lacamisa de dormir y una palmatoria enla mano. Yo presenciaba la escena
oculto tras un guardarropa delrecibidor.
—¿Quién llama?—¡Ábranos, hermano, soy el
padre Texeira, que vengo con unnovicio portugués!
El hermano Nicasio abrió conesfuerzo la enorme puerta que sequejaba como un animal herido.
—Pasen, pasen. Pero ¡cómovienen, almas de Dios! ¿Cómo sepresentan a estas horas?
Siéntense ahí en el recibidor,que voy a avisar al padre rector yvoy a traerles algo caliente. ¡Dios
mío, con esta lluvia y a estas horas!El padre Texeira y su joven
acompañante, pálidos como la cera,entraron en el recibidor donde yoseguía escondido en pijama ytembloroso. Se quitaron sus manteosempapados y encendieron un brasero,mientras contenía el aliento para queno escucharan mi respiración.
El padre rector, acompañadodel padre Ministro y del hermanoNicasio, que traía una jícara dechocolate humeante y dos tazas, notardaron en presentarse. Yo sabíaque el padre Texeira, un jesuita
portugués de madre gallega, vivíacon un pie en La Coruña y otro enLisboa, pero que últimamente,ignoraba por qué razón, pasaba lamayor parte del tiempo en nuestrocolegio y casi siempre me loencontraba hablando a media voz porlos tránsitos, que es como llaman losjesuitas a los pasillos. Cuandollegábamos los alumnos, siemprecambiaba de conversación.
—Le presento al hermano JodoAzevedo, padre rector. Es el noviciodel que le hablé. Hemos tenido queburlar a la guardia fronteriza.
El padre rector, que se llamabaOsuna y lucía calva generosa y narizaguileña, y que guardaba unconsiderable parecido a la imagen deSan Ignacio que había en la capilla,preguntó:
—¿Tan mal están las cosas?—Peor que mal, padre.
¿Recuerda usted al padre AnselmoEckart?
—¿No era uno de esos jesuitasalemanes que trabajaban en nuestramisión de Maranhdo, en Brasil?
Texeira se restregaba el cabellomojado con una toalla que le tendió
el hermano.—El mismo, el mismo. Una
triste noticia: ¡Ha sido encarceladoen el fuerte de Almeida con el padreDavid Fay y otros! Carvalho, yasabéis, la ha tomado con esosjesuitas de origen germano quetrabajaban en Indias.
Entonces para mí aquellaconversación resultabaincomprensible. Había oído hablarde que la Compañía de Jesús andabacon problemas en el país vecino.Pero poco más. Con el tiempo supeque Carvalho, conocido más tarde
como marqués de Pombal, hacía añosque había entretejido una red deinsidias contra la orden ignaciana.Como pude investigar, las raíces delantijesuitismo pombalino se hundíanen el Brasil colonial y en losacontecimientos derivados de lafirma del Tratado de Límites, unacuerdo entre las coronas de Españay Portugal que pretendía poner fin alas disputas territoriales en Américay que fue firmado el dieciséis deenero de 1750.
En este compromiso Portugalcedía la colonia de Sacramento a
España, que, en compensación,entregaba a la soberanía lusa losterritorios situados en la bandaoriental del río Uruguay, dondeestaban ubicadas las reduccionesjesuíticas. Por tanto, se obligaba aestos misioneros a desalojar lasfamosas misiones y desplazarse aterritorio español, quedando losindios que en ellas vivían expuestosa los conocidos abusos de lasincursiones de bandeirantes.
El futuro marqués de Pombal, aldesmantelar las reducciones ycontrolar las nuevas fronteras,
encomendó a su hermano, MendonçaFurtado, que los indios fuesenliberados de la tutela religiosa, seincentivase el mestizaje entreindígenas y criollos —para asegurarun crecimiento poblacionalcontinuado—, y se estimulase laimportación de esclavos africanos através de una compañía comercial.Como es lógico, los jesuitas, quehabían construido reduccionesautogestionadas por los indios bajosu tutela, modelos de civilización ycultura, se indignaron con estasmedidas.
—Ya sabéis, padre rector, losinfundios que ha hecho correrCarvalho por todo Portugal. Loslibelos, redactados por el capuchinoexclaustrado Platel, que ha mandadoimprimir andan de mano en mano. Elpeor de todos es esa Relaciónabreviada. Pone a caldo a losjesuitas españoles de las reduccionesdel Paraguay, calumniándolos deexplotar a los indios con lapretensión de levantar un imperiobajo el cetro de Nicolás I, pretendidorey de paja de la Compañía. Tambiéncontra las aldeas de Grao Para y
Maranháo, donde trabajaban losjesuitas alemanes que ahora estánencarcelados. Carvalho asegura quelos padres Eckart y Meisterburg sonmais engenheiros militares do quejesuitas.
—¿Y eso? —le cortó el padrerector, extrañado.
—Les acusan de haberlevantado en armas a los indioscontra los portugueses. Todo porquetrasladaron un cañón para las salvasde una fiesta. La verdad es queEckart siempre había aconsejadoobedecer, aun consciente de que
dejaba «el rebaño en medio delobos». Al padre Fay, por su parte,lo acusa de haber hecho un tratadosin permiso con una tribu indígena.Lo cierto es que Carvalho quierellevar su despotismo ilustrado alBrasil y sacar el mayor beneficioeconómico a aquellas colonias, comoestá haciendo ahora con laexplotación del vino de Oporto.
El rector comentó laimportancia del conflicto entabladoentre los jesuitas fundadores de lasmisiones guaraníes y las coloniasportuguesas. Desde el principio y
bajo el amparo de Madrid losjesuitas habían establecido lasreducciones como enclaves contralos cazadores de esclavos, en sumayoría portugueses o que procedíande territorios controlados porPortugal, como los mamelucospaulistas. De la oposición entre las«repúblicas guaraníes» y losintereses de Portugal surgió pues elenfrentamiento. Las fuerzas deCarvalho no sólo queríandesmantelar las misiones españolas,al pasar a su mando, sino hacerse conlas minas de oro y plata que se hallan
en sus territorios.—¿Y este muchacho? —señaló
el rector al joven novicio que conaire de ave en remojo escuchabaserio y cabizbajo.
—Lo he salvado de la quema —dijo con un punto de orgullo el padreTexeira, que se calentaba las manoscon la taza de chocolate.
—¿Qué quema?—Verá, padre. Ahora viene lo
peor. El primer ministro haconseguido cuanto quería. Nuestroshermanos acaban de ser deportados.El pasado día quince fueron
detenidos en nuestras casas deLisboa, Évora y Coímbra, y ahoranavegan al destierro, escoltados porun barco de guerra.
—¡Dios mío! ¿Cómo ha sidoeso? —preguntó el rector,consternado.
Texeira sacó un pañuelo y seenjugó la frente. Yo, desde miescondrijo, intentaba que mistemblores de frío no me delataran.
—El real decreto de expulsiónfue firmado por el rey José I eldiecinueve de enero. Podéis imaginarla tensión que se ha vivido estos días
en nuestros colegios. ¡Qué angustia!Pero no se ha ejecutado hasta ochomeses después, el pasado tres deseptiembre. Antes, nuestroscompañeros fueron concentradospara organizar su deportación. Porejemplo en Elvas los soldados delrey reunieron a los padres dePortalegre, Faro y Villaviciosa juntoa un grupo de novicios. Aunque lamayor parte de nuestros jóvenesescolares se encontraban en Évora.¡A éstos los han separadointencionadamente de los sesentapadres! Sólo Dios sabe por qué
intrincados caminos los condujeron,el caso es que tardaron seis días enllegar a los muelles del Tajo. ¡Y sóloles dejaron llevar lo puesto! A los deSantarém el viaje les supuso tresdías, un trayecto que no lleva ni unode camino. Lo mismo han hecho conlos novicios y el colegio de SanAntonio de Lisboa. En el puerto lesesperaba la nao San Nicolás. Losmetieron en la bodega y no losdejaron subir a cubierta hasta altamar.
—¿Cuántos van en ese barco?—terció el padre ministro.
—Dicen que más de uncentenar. Yo he calculado cientotreinta y tres, la mayoría profesos.Pero la orden afecta a todos losjesuitas portugueses. Todos están apunto de ser expulsados. Dios sabelo que les espera en un viaje en talescondiciones. Que el Señor y laVirgen Santísima les ayuden.
Dicho esto, los cuatro jesuitasse sumieron en un silencioembarazoso, mientras yo seguíaconteniendo la respiración. Fuerarepicaba la lluvia en las ventanas yrugía el mar.
El hermano portero cortó lapausa:
—¿Otra taza de chocolate,padres?
El resto de la conversación giróen torno a las posibles causas deaquella increíble expulsión. Texeiraestaba convencido de que todocomenzó cuando doña Bárbara deBraganza, la hermana del rey luso,cayó enferma y falleció en España elaño pasado. Por entonces el monarcaportugués también andaba aquejadode una grave enfermedad.Comenzaron a correr los rumores.
¿No andaría por medio el veneno delos poderosos jesuitas? Encimapretendían atribuirle la llamadaRevuelta de los Taberneros, una delas causas por la que se expulsó de lacorte a los confesores jesuitas de lafamilia real y se impidió la entrada apalacio a cualquier miembro de laCompañía. Pero el padre Texeiraatribuía el desastre sobre todo a losmanejos de Carvalho en Roma,llevados a cabo a través de un primosuyo, Francisco de Almada yMendonça.
El primer paso fue arrancar un
breve de Benedicto XIV, por el cualotorgaba al cardenal Saldanha plenospoderes para visitar y reformar lasprovincias de la Compañía en losmismos reinos y dominios. Nisiquiera el superior general LorenzoRicci estaba al tanto de lasnegociaciones que se llevaban a caboen Roma, y sólo tuvo noticias delbreve desde Portugal, cuando éstefue publicado y el Papa ya habíafallecido.
El documento pontificiodeclaraba a los jesuitas culpables detratos comerciales escandalosos y les
prohibía en el futuro hacer cualquiertransacción. Encima el edictoculpaba a estos religiosos depretender usurpar el dominium dePortugal y España en América, lapropiedad y libertad de los indios,así como el gobierno temporal deéstos. Tremendas acusaciones quetuvieron como consecuencia que enel mismo día en que era publicado eldecreto el patriarca de Lisboa, JoséManuel da Cámara, separara a losjesuitas de los confesonarios y lesimpidiera predicar en su diócesis,medida que fue inmediatamente
seguida por otros obispos.Sólo ahora puedo reconstruir de
forma coherente este relato queaquella noche y para mis añosadolescentes no eran sino una sartade frases estremecedoras yenigmáticas. No podré olvidar, esosí, el miedo y la angustia reflejadosen la palidez de aquellos dosprófugos portugueses.
El padre Texeira prosiguió surelato:
—Lo peor, padres, en miopinión, fue el atentando contra elrey de septiembre del año pasado.
Como sabéis, después del terremotoque asoló a Lisboa hace tres años,aunque don José I se libró, porqueestaba lejos, en la zona delmonasterio de Belém, cogió talmiedo y tal claustrofobia que nosoportaba vivir entre cuatro paredes,por lo que levantó una gran barracareal, profusamente decorada contapices y obras de arte, en lo alto delmonte de Ajuda. Además, aunquetodo el mundo sabe que el rey quieremucho a sus hijos, eso no le haimpedido tener relaciones con suamante, una mujer muy influyente, la
marquesa de Távora. La marquesaodiaba al primer ministro, no soportaba que ostentara tanto podersiendo un advenedizo de provincias,y además se confesaba con un jesuita,el padre Malegrida.
Aquella historia de reyes yamores prohibidos desorbitaba misojos y abría mis oídos para no perderdetalle y olvidarme del frío quesentía enfundado en mi camisa dedormir.
—Pues bien una noche, enconcreto la del tres de septiembredel año pasado, José I iba de
incógnito en un carruaje que recorríauna callejuela de los alrededores dela capital. El monarca regresaba a laReal Barraca de Ajuda, tras pasarunas horas con su amante doñaTeresa de Távora y Lorena. Por elcamino, su carroza fue interceptadapor tres jinetes enmascarados quedispararon sus mosquetes sobre donJosé y su cochero Pedro Texeira;hirieron en un brazo al rey y elcochero se llevó la peor parte,aunque ambos sobrevivieron ypudieron llegar a Ajuda.
Texeira carraspeó y se sonó
estrepitosamente.—En la entrada de la Real
Barraca, la guardia, los pajes ycriados atendieron de inmediato alrey y al cochero, llevándoles envolandas adentro, mientrasdespertaban al primer médico delmonarca para que los curase. Elministro Carvalho vio el cieloabierto y aprovechó la oportunidad.Ya tenía un pretexto ideal —elregicidio—, para librarse de sumayor enemigo, la Compañía deJesús y, de paso, eliminar a loselementos más molestos de la alta
nobleza portuguesa, que nocomulgaban con su concepto defortalecimiento del Estado. No fuedifícil identificar a los enmascaradosy que acusaran a los Távora comoresponsables de la conspiración. Lodemás lo sabéis: la proclamación enenero de este año con la confiscaciónde todas las propiedades y bienes dela Compañía y el confinamiento delos jesuitas en sus residencias ycolegios bajo la acusación de que sehabían rebelado contra el rey enSudamérica, amén de suparticipación activa en el atentado
contra su vida.—¿Y qué ha sido del padre
Malegrida? —intervino ansioso elpadre rector.
—Lo primero fue ejecutar enpresencia del rey, durante un penosoespectáculo, a los marqueses deTávora y demás miembros de lanobleza, incluidos mujeres y niños. Apesar de que se retractaron, a uno sele quemó, a otro se le torturó en larueda, se colgó al tercero, lamarquesa madre fue decapitada y lafamilia borrada de la heráldica.Después el primer ministro mandó
detener a tres jesuitas, entre ellos alpadre Malegrida, y encerrarlo conotros miembros de la Compañía en laTorre de Belém.
—¡Un hombre que se ha pasadocasi toda su vida en Brasil y elMarañón como misionero!
—Sí, pero Carvalho nunca lo hatragado por su postura antiesclavistajunto a los padres Vieira y Eckart, yese desgraciado folleto que escribióatribuyendo el terremoto a un castigode Dios. Por el momento no lo puedeejecutar, por estar bajo el fueroeclesiástico. Creo que espera que se
vuelva loco en la cárcel o que lofulmine la Inquisición.
—¿Y la amante del rey? —pregunto el hermano Nicasio con unpunto de morbosa curiosidad.
—¡Oh! Dom Sebastião mandóapresarla días después y encerrarlaen Belém, para luego trasladarla a unconvento de clausura. Se le acusabade connivencia con losconspiradores. Pero el rey ha evitadoque compareciera ante el tribunal quejuzgaba a su marido, a sus cuñados ya sus suegros. Eso sí, don José I la hamandado encerrar de por vida en un
convento y la ha obligado a profesar,como a muchas de sus parientes.
Texeira daba muestras decansancio, por lo que el rectordecidió mandar a todos a descansar.Yo no quitaba ojo al novicio queseguía temblando bajo una manta.Cuando apagaron las luces salí de miescondrijo, subí sigilosamente laescalera y me metí en la cama, cuyocalor me supo a gloria. Pero no pudedormir el resto de la noche. Porentonces no conseguía enhebraraquellos datos adquiridos en tropel ydesde mi ignorancia. Veía navegar un
barco repleto de jesuitas hacinados,a otros padres en la cárcel y a lahermosa amante del rey llorarvestida de monja. No me cabía en lacabeza que aquellos padres, que eranmis profesores y a los que respetabapor su ciencia y género de vida,aunque algunos me cayeran mejor opeor, fueran acusados nada menosque de matar a un rey, enriquecerseen las Indias y conspirar con lanobleza portuguesa. Sólo alamanecer conseguí conciliar elsueño.
Aunque procuré olvidarme de
aquella noche, dado mi caráctermelancólico, los días sucesivos meobsesioné con la tremenda historiapillada de madrugada sobre losjesuitas portugueses. Cuando mecruzaba con el padre Texeira y elnovicio, los veía como aparecidos yme torturaba no poder conversar conellos, porque era tanto comodelatarme.
A la semana siguiente no podíaaguantar más y corrí al cuarto delpadre Doreste, que me recibió con lasonrisa de siempre.
—¿Qué te pasa, Mateo?
—Tengo que contarle algo,padre. Pero ha de ser en secreto deconfesión.
Y le relaté punto por punto loacaecido aquella noche.
—¿Y bien? —dijo sindesdibujar su sonrisa.
—Me tortura esta historia.¿Cómo es posible que los padresportugueses hayan sido expulsados yencarcelados?
Doreste abrió un NuevoTestamento que tenía sobre la mesa.
—Todo eso está escrito aquí.No es la primera vez que persiguen
en la historia a compañeros y amigosde Jesús. Ya tenemos en nuestrohaber muchos mártires que han dadosu vida por él. Más allá de la vidanada nos pueden quitar, queridoMateo. Eso nos enseñó nuestroSeñor.
Aquella respuesta tan espiritualno me acababa de convencer. Insistí:
—Pero, padre, ¿no tendrán algode culpa? El profesor de historia nosha dicho que los jesuitas han sidohasta ahora confesores de los reyesde España y de los nobles másinfluyentes. Y que un jesuita que ha
escrito muchos libros de historia, elpadre Mariana, defiende eltiranicidio. Nos explicó que, segúnha escrito ese padre, cuando elgobernante es un tirano es lícito queel pueblo pueda matarlo.
Doreste se puso serio.—Mira, Mateo, los jesuitas
somos hombres. También es ciertoque desde que fundó San Ignacio deLoyola la orden junto a un grupo decompañeros universitarios de París—él la llamaba «la mínima»—, hacrecido mucho en número dehombres sabios, centros de
enseñanza, observatorios, y también,hay que reconocerlo, ha alcanzadocierto poder en este mundo, aunqueno tanto como el que nos acusan yatribuyen. Es posible que se nos hayapegado el barro del camino y uncierto orgullo de cuerpo. ¡Pero de ahía conspirar para asesinar a un rey!Eso es una locura. La tesis del padreMariana no es más que una opinión,discutible como todas. Sin embargoJesús dijo que nos conocerán pornuestras obras. ¿Sabes algo deltrabajo que los jesuitas hacemos enlas misiones y en las reducciones de
Indias? ¿Crees que educando a losniños en este colegio estamoscausando algún daño? Convéncete,Mateo, nosotros podemos serpecadores, como cualesquiera, peroyo conozco a la Compañía y lo queestá sucediendo en Portugal sólo esfruto de la envidia, la calumnia y laambición de un déspota que tiene enun puño a ese reino con la disculpade modernizarlo. Estuvo deembajador en Londres y quiere imitarel éxito económico de los ingleses.
El jesuita sonrió y me dedicóuna mirada franca:
—Te lo garantizo, quédatetranquilo, pues es como te cuento.Venga, y ahora vete a jugar.
El padre Doreste abrió lapersiana de su misterioso mueble yme dio un puñado de caramelos. Suspalabras serenas me habíantranquilizado, aunque no convencidodel todo. Un mes después preguntépor el novicio portugués al que noveía hacía tiempo.
—Se ha salido —me reveló aloído mi hermano Javier—. Se lo heoído decir ayer en voz baja a unpadre a otro. Le contaba que no ha
podido soportar la tristeza, que hadejado la Compañía y se ha vueltocon su familia a Portugal.
Aquella noticia hizo crecer mimelancolía. Soñaba con que llegarande nuevo las vacaciones, reunirmecon mis padres y sobre todo volver aver a María Luisa, pues ignoraba porqué los últimos domingos ni ella nisu madre, la tía Catalina, se habíanpresentado a la hora de las visitas.Sólo me consolaba una cosa:recordar el beso furtivo de mi primajunto al mar, y a ratos mirar aquellaestampa del padre Doreste, donde
debajo del Corazón de Jesús se leía:«En vos confío». No sé por qué, peroya entonces me preguntaba si la vidano sería una ininteligible mezcla demisteriosos e inalcanzables amores.
3. Primer amor, primerdolor
Si hay que trazar una líneadivisoria entre la adolescencia y lajuventud, ésa estuvo marcada sinduda en mi vida con eldescubrimiento del dolor. El niñovive, siempre que le toque gozar deuna infancia feliz y acomodada comoera mi caso, en un paraíso custodiadopor sus padres donde todo su mundose reduce al estudio y el juego. En la
adolescencia se rompe la crisálida ycomienza a resquebrajarse ese orden,a estallar el contraste entre lossueños y deseos, la realidad y losideales.
Quizás el confín, línea ofrontera la trazó en mi caso la escenaa la que había asistido furtivamenteaquella noche lluviosa en la sala devisitas del colegio. Allí descubrí porprimera vez el lado sombrío deluniverso, la complejidad de la vida,la difícil distinción entre el bien y elmal, el odio, la envidia, los interesesque intempestivamente, como un
ladrón, pueden arrancarnos todo enun instante: el hogar, las posesiones,la honra, la patria.
Al mismo tiempo fue unepisodio que me hizo perder lainocencia, mi fe en la bondad de laspersonas. Aunque instintivamente,como es lógico, me inclinaba a favorde mis profesores, pues los conocíade cerca, una y otra vez mepreguntaba, pese a las explicacionesdel padre Doreste, quiénes eran losbuenos y los malos en aquellatumultuosa historia de jesuitasportugueses camino del destierro.
El verano del año sesentapalpaba nervioso una y otra vez elbozo que apuntaba sobre mis labios,imaginando qué pensaría María Luisade mi casaca y calzones nuevos deraso verde, que me habían regaladomis padres por mi santo, cuando losdos caballos del carruaje que nostraía de La Coruña a mi hermano y ami relincharon en la puerta de nuestrafinca.
Salió mi madre a recibirnosmuy cariñosa, como siempre,haciéndonos toda clase de preguntas.Pero mis ojos brujuleaban ansiosos
en busca de María Luisa y la tíaCatalina.
—No han venido, hijo. Este añose retrasarán un poco.
—¿Por qué, mama?—Cosas de la niña. Ya se ha
hecho una mujer, Mateo. Y lasmujeres tienen otras preocupaciones—respondió mi madre, enigmática.
Sin María Luisa y la tíaCatalina, Villa Sabela no podía serlo mismo. Todo me parecía mástriste: las mañanas en la playa, losjuegos con Javier, las comidas ycenas sin aquellos ojos cómplices
donde reposar la mirada entre loscomensales.
Mi prima tardó dos semanas enpresentarse. Estaba leyendo en lacama cuando oí el carruaje en eljardín. Me asomé y la vi bajar delcoche. Parecía flotar dentro de unvaporoso vestido blanco de encaje,tocada de una ancha pamela en elmomento de posar su pie en tierra yabrir con elegancia su sombrilla.Tras ella salió la tía Catalina, tanguapa como siempre, mientras elgriterío de mi madre y el servicio lesdaban la bienvenida. Extático, las
contemplaba como una aparición,aunque un mal presentimiento mehizo tragar saliva: aquella joven quevenía a pasar unos días a casa no eraya mi María Luisa.
Lo percibí en el besoprotocolario que me dio, con esadejadez con que las mujeres doblanla boca para abandonar la mejilla enapenas un roce, como si más quebesar hicieran una rutinariaconcesión de su rostro. En cambio latía Catalina era la de siempre.
—Dime, Mateo, ¿cómo te va elcolegio? Ya te quedará poco para
terminar, ¿no? ¿Tienes decidido quévas a estudiar?
—Yo siempre quise ser marino,como el tío. Pero mi padre estáempeñado en que estudie leyes en elColegio Imperial de Madrid. Dicenque así estaré más cerca de ellos.
Desde aquel día espiaba a miprima como a un ser de otro mundo,inaccesible, intocable, como si sehubiera vuelto de cristal. Ellalevantaba los ojos soñadores yausentes con un estudiado gesto decondescendencia y desprecio.
—¿Qué le pasa a María Luisa,
Javier? ¿No te parece muy distinta?Javier, con el que acababa de
jugar a la pelota, rio sudoroso.—¿Por qué te ríes? ¿Sabes
algún secreto?—Sí, pero no puedo decírtelo.—Venga, Javier. Si me lo
cuentas, te regalo el plumier que tegusta tanto.
Mi hermano, ante aquelgeneroso ofrecimiento, no se hizo derogar.
—Vale, pero no se lo digas anadie, ¿eh? ¡María Luisa tiene novio!—me soltó al oído como un mazazo y
se fue corriendo.Se me nubló la vista y algo se
desgarró en aquel instante en mimundo interior. Como si de prontome hubieran sajado de un navajazo elcordón umbilical que me unía alpaisaje, al mar, a la vida y lossoleados días del verano. Mi castillode naipes, ornado de caballosblancos y princesas de cuento, sederrumbó en un santiamén, cual sihubiera despertado con un jarro deagua fría. Todo comenzó a volverseromo, demasiado obvio. Ni el árboljunto a la alberca, ni el merendero, ni
el camino hacia el mar serian ya lomismo.
Me costó tiempo asumir lanueva situación. María Luisa y yoteníamos la misma edad, pero, comodecía mi madre, las chicas nos llevanla delantera. Había perdido aquellafrescura adolescente y ahora semovía como una actriz, con gestosestudiados de damisela de sociedad.Al cabo de un tiempo supe quién erael afortunado. Escondido tras un setosorprendí a la tía Catalinacontándoselo a mi madre entresorbos de té con azucarillos.
—Mira, no sé cómo decirte. Laniña es aún muy Pero yo soy viuda yél es un muchacho de buena posición.
—¿Quién es?—Se llama Pierre, un ingeniero
francés que ha venido a La Coruñaeste año para lo de las obras delpuerto. Te encantará. Un jovenfinísimo, de muy buena familia. Supadre tiene entrada en Versalles. Y,qué quieres que te diga, estánforrados de dinero. Lo conocimos enla Sociedad de Amigos, ya sabes,donde es de buen tono chapurrearfrancés. Él desde el primer día se
quedó extasiado con María Luisa.—La verdad es que tu hija,
Catalina, está preciosa. Puedeaspirar a lo que quiera. Y ademássiempre la vistes de ensueño. Hehablado con Rogelio a ver si puedeconseguirle algo en Madrid, pues laniña se lo merece. Como sabrás, a mimarido le han mantenido su puesto enpalacio. Así que a ver si puede haceralgo.
En aquel momento apareció lasusodicha, atusándose una pelucablanca que lastimosamente ocultabasu hermoso cabello rubio. Además
había empolvado su piel sonrosada yse había pintado un lunar junto a laboca.
Lo peor es que no tenía conquién explayarme. Mi hermanoJavier se hubiera reído de mí. A latía Catalina no se lo iba a contar, yde mis padres me sentía demasiadolejos, como si fueran desconocidosseñores inasequibles de aquelpequeño imperio del verano.
«Hablaré con el padre Doreste—me dije—. Seguro que él meentenderá». Y a la primera ocasiónque tuvo el cochero de acercarse a
La Coruña para hacer recados, con elpretexto de ir a buscar unos libros alcolegio, me presenté en el cuarto demi director espiritual.
—Me sorprendes con el pie enel estribo. Esta tarde me voy aVillagarcía de Campos, a hacer losejercicios espirituales de este año.¿Qué te trae por aquí, Mateo?
Me eché a llorar con tantaamargura, pena y rabia contenida queDoreste sacó un pañuelo y me pusola mano en el hombro.
—Venga, hombre, siéntate ycuéntamelo todo.
Le vacié mi alma y el cúmulo dedudas de imberbe enamorado,incierto de que pudiera comprenderuna historia, donde andaba por mediouna mujer, o sea el «pecado» enpersona. El jesuita en cambio sonrió.
—Mira, Mateo, lo primero detodo, no te preocupes. Te ocurre algoque suele suceder casi siempre conel primer amor. Lo que a ti te pasa leha pasado a casi todo el mundoalguna vez, y es que aún estásestrenándolo todo. Has vivido hastaahora protegido, dentro de unafamilia bien situada y poderosa, a la
que no le falta de nada. Eres ademásun muchacho muy sensible y quizásun poco solitario, con un alma sindefensas, al albur de los vientos quevan y vienen. Tus penas hasta hoyeran sólo fruto de la melancolía. Porprimera vez las circunstancias de lavida han venido a desbaratar logrosque creías intocables, sagrados. Peroes así, el dolor, la limitación tambiénforman parte de nuestro andar por elmundo. No te inquietes, hijo. Estopasará, ya verás, acabará sirviéndotecomo otras muchas experiencias parecrecer, para madurar.
—¡Pero, padre, yo sigoenamorado de ella! —respondí conun sollozo.
Doreste se rascó la ampliaentrada.
—¡Ah, el amor! El amor esgrande, Mateo; mucho más que lo quepodamos anhelar cada uno denosotros. Ahora es para ti una mujerconcreta llamada María Luisa. Todotu mundo es ése, nada más. Sólo hasabierto una ventana, pero el amor esmayor de lo que puedas imaginar. Suplenitud la tenemos dentro, aunquecarezcamos de espejo. De pronto el
amor que te habita ha resonado conun estímulo exterior. Esa muchacha ytú sois demasiado jóvenes. Y la vidaque tienes por delante es aún muylarga, hijo mío. Te esperan muchasexperiencias, bellas y duras, tambiénilusiones y desengaños. Pero no tepreocupes. Ya se presentará comopor encanto la mujer de tu vida, yo telo prometo, si es que no quieresseguir otro camino, que también esposible —dejó caer hábilmente eljesuita.
Por primera vez imaginé laposibilidad de seguir una vocación
religiosa. Pero en aquel momentodeseché la idea, obsesionado comoestaba con María Luisa.
El padre Doreste se enderezó elbonete y abrió una carpeta que teníasobre la mesa.
—A veces nuestros pequeñosdolores nos impiden ver conobjetividad y realismo los grandessufrimientos, las tragedias del mundoque nos rodea. Y éstas nos ayudan arelativizar las nuestras. Mira, Mateo,¿te acuerdas del padre Texeira, eljesuita portugués que llamó aquellamadrugada a la puerta del colegio?
Pues bien, a través de él tenemosnoticias de adónde han ido a dar consus huesos nuestros pobres hermanosde Portugal. Toma, toma y lee —metendió el cartapacio— mientrastermino una cosa.
En diez minutos me bebíaquellos papeles firmados por un talpadre Caetano, superior de un grupode expulsos portugueses. Mientrastanto, el padre Doreste abrió sudietario, donde escribía algunasanotaciones.
El texto, redactado con una letraa veces emborronada, olía a mar:
Querido P. Texeira:Me dirijo a Vuestra
Reverencia pidiéndole susanta bendición y santossacrificios y de todos esospadres, para exponerle laocasión y necesidad conque la hago, porque deesto os dará el portadormás cumplida relación,contentándome yo condecirle que la fuerza de lapersecución en Portugal
nos arrojó finalmente almar.
Espero que estacarta llegue a vuestropoder ya que se la pudeentregar a los jesuitas deAlicante. Hoy podemosdecir que el Decreto deexpulsión se ha ejecutadoen todo Portugal y hechoextensivo a los milquinientos jesuitas denuestra provincia, de loscuales yo voy con cientotreinta y tres, que
actualmente navegamoshacia el exilio. Al mismotiempo han quedadoencarcelados en presidiosde Portugal otro centenarde hermanos nuestros ensu mayoría alemanes.Según mis fuentes, lospadres Breuer, Piller ySzluha han sido recluidosen la cárcel de Azeitao.
Me consta pordichas noticias que setrata de una prisiónhorrorosa. Son cárceles
que se construyeron paraser utilizadas por elSanto Oficio. No tienencomunicación ningunacon el exterior y lacomida y el vestuario sontan penosos que algunosse hallan en las últimas.El padre Eckart ha sidotrasladado de Oporto,donde vio zarpar a laúltima remesa de jesuitasrumbo a Civitavecchia, ytrasladado luego de malamanera a una ciudad
fortaleza de Tras osMontes, llamada Almeida,fronteriza con laespañola por la comarcasalmantina.
Allí los encerraronen calabozos individualesdonde permanecendieciocho jesuitas de laProvincia del Marañón,entre los que seencuentran losmisioneros alemanesKaulen, Westerburg yFay. Tengo entendido que
el padre Eckart se lasingenia como puede paraescribir sus memorias, apesar de que sufrecontinuos registros.Últimamente le hanarrebatado su máspreciado tesoro: unfrasco de tinta chinajunto a algunos libros,estampas y papeles que lehan encontrado. Tambiénse preparan las prisioneslisboetas para los nuevosmisioneros que lleguen
expatriados del Marañóny de la India, celdashúmedas junto al mardonde se les sirve aalgunos encarcelados lacomida por un ventanuco.Allí se encuentra el padreMalegrida, por cuya vidanadie da un escudo.
No tengo que deciroslos oprobios quesufrimos, así como lafalta de lo preciso parauna larga navegación. Laprovisión que se mandó
hacer por parte delministro de Portugal paraciento treinta y tressacerdotes que aquívamos, no sólo es corta,más sórdida e indigna, ypeor, sin encarecimiento,que la que suele hacersepara los esclavos que setransportan de Guinea. Alfin y al cabo tal cual ladebería hacer un hombreposeído del mayor odiocontra nosotros y que depura rabia nos echa de
Portugal. Ruego a V.R.dirija y ayude al portadorcon su favor y buenosoficios. Acabo conofrecerme y a todos estosdesterrados.
Insisto que podéisimaginar las condicionesde nuestra navegación,debido a la escasez deagua y alimentos. Si osdigo que sólo contamoscon una cuchara demadera para comer,compartida por grupos,
quizás no me creáis. Lascarencias han llegado aser tan alarmantes que elpropio capitán,vulnerando las órdenesrecibidas de no tocarpuerto hasta el atraqueen Civitavecchia, haconsideradoimprescindible conseguirmás provisiones y, latarde del veintisiete deseptiembre de 1759,fondeaba el San Nicolásen el puerto español de
Alicante. El padreCarbonell, rector denuestro colegio de esaciudad, avisado por lasautoridades sanitariasdel puerto, salió parasolicitar del gobernadorpermiso para embarcar yconocer el estado en quese encontraban sushermanos.
El marqués de Alós,gobernador de Alicante,no puso objeción algunapara que subieran
también a bordo el restode jesuitas del colegio.Pero, cuando el rector delcolegio alicantinollegaba a lasproximidades del puerto,vio cómo desembarcabaun jesuita y le esperó entierra. Era el padreSoares, que yo habíacomisionado comosuperior para que llevasela carta mía en la quesolicitaba ayuda. Laciudad de Alicante se
comportó con muchagenerosidad y cargó elpadre Soares con grancantidad de víveres queese mismo día llevaron alSan Nicolás; y, a las diezde la noche, nos hacíamosde nuevo a la vela conrumbo a los Estados delPapa. El capitán del SanNicolás, José Orebich,reveló a los jesuitas deAlicante que él mismohabía otorgadoobligación de entregar a
todos los ciento treinta ytres vivos o muertos aCivitavecchia, bajo penade mil pesos por cada unoque faltase...
—¿Qué te parece? —
interrumpió Doreste mi lectura.—¡Dios mío! ¡Los llevan como
ovejas al matadero! ¿Han llegado yaa Italia?
—Sí, por lo visto el SanNicolás consiguió atracar enCivitavecchia. El primer ministro
Carvalho no había enviado ningúntipo de notificación formal a Romainformando de sus planes. De modoque su santidad Clemente XIII haordenado la acogida de losreligiosos en los Estados Pontificios.Ha dispuesto que fueran llevados acasas de diferentes órdenes hasta verdónde quedaban definitivamenteinstalados. Una vez en la CiudadEterna, dicen que se les hahospedado en Villa Rufinella deFrascati, dependiente del ColegioRomano. A la ciudad vaticana habíallegado la correspondencia que el
padre Carbonell envió desdeAlicante a su superior, y que ésteremitió al general. Por lo visto elpadre Lorenzo Ricci es el primersorprendido e hizo saber al Papa loacontecido en ese puerto español.Parece que el cardenal Torrigiani,secretario de Estado, protestó ante elministro de Ragusa, quien se locomentó a Almada, embajador lusoen Roma. Pero todo es inútil, Mateo;esos hermanos nuestros no volverána Portugal. Además ya han salidootras expediciones de Coímbrarumbo a Génova.
Doreste hizo una pausa. Luegoañadió:
—¿Ves cuánto sufrimiento hayen el mundo? Unos religiosos quehacían lo mismo que nosotros aquí,enseñar y predicar el Evangelio omisionar en tierra de infielesayudando a los indios a regir suspropias ciudades, se ven en eseestado. ¿Puedes comparar laspenalidades de su destierro a tudesengaño amoroso?
Por primera vez vi al padreDoreste seriamente afectado. Superfil se recortaba en la luz lechosa
de la ventana. Luego se volvió y,clavando en mí sus brillantespupilas, añadió:
—Pero la verdad, Mateo, losjesuitas, siguiendo las enseñanzas deSan Ignacio, no deberíamosquejarnos. Pedimos oprobios yhumillaciones en nuestros ejerciciospara más asemejarnos a Cristo yseguirle bajo el estandarte de la cruz.Si somos sinceros, deberíamosaceptar todo esto como una visitasuya.
Reconozco que por un momentoconsiguió desviar mi atención. Hasta
que al instante me anegó de nuevo laola de amargura y nostalgia porMaría Luisa. El padre espiritual delcolegio cambió de conversación:
—Pero en fin, la vida sigue.Dime, Mateo, ¿qué piensas hacer elaño que viene, cuando se acabe elcolegio?
Le conté los planes de mi padre.—Supongo que luego querrá
introducirte en la corte. Tu padre,según me han dicho, sigue teniendovara alta en palacio, ¿no? Con lavenida del rey se deben haberproducido allí muchos cambios.
Cuentan que los monarcas han traídode Nápoles un nutridoacompañamiento.
Le relaté lo poco que sabía deconversaciones en casa, ya queapenas me interesaba por entoncespor aquellas cuestiones. Aunqueestaba, por supuesto, enterado de quedon Carlos había confirmado a mipadre, como grande de España ycaballerizo, uno de sus cuarentagentilhombres de cámara. El padreDoreste sabía más. El rey, añadió,había nombrado sumiller y primerafigura de la corte a su fiel e íntimo
servidor don José de Miranda,mientras que don Leopoldo deGregorio, más conocido comomarqués de Esquilache, pasaba aocuparse de la Secretaría deHacienda. Pero mantuvo en suscargos a don Ricardo Wall, primersecretario de Estado, además deocuparse de la Secretaría de laGuerra. Arriaga estaba en Marina yMuñiz en Gracia y Justicia.
—Lo que más me preocupa esque el rey, según he oído decir, hamudado de confesor —comentóDoreste—. Dios quiera que sea para
bien. Este año ha dejado alfranciscano padre Bolaños, que estámuy anciano, y ha tomado alcapuchino padre Joaquín Eleta.Dicen que es un hombre brusco eintrigante, aunque guarda lasmaneras. Sin embargo, es curiosoque su majestad, tal como están lascosas para la Compañía, hayanombrado a dos jesuitas confesoresde los príncipes. Sé además que lareina madre nos quiere bien. En laactualidad hay cuatro jesuitas enPalacio: el padre Bramieri, confesorde la reina madre; el padre Barba, un
padre andaluz nombrado por el reyconfesor del príncipe de Asturias;Sacanini, su profesor del Seminariode Nobles, y el padre Wingen.
Con estas confidencias de midirector espiritual y otros datosllegaría a entender más adelante que,si bien los jesuitas habían perdidomucho influjo desde los tiempos enque, por los problemas de los límitescon los dominios portugueses enParaguay, el padre Rávago dejara deser confesor de Fernando VI, comopude colegir después, seguíanteniendo esperanzas porque la
situación de la Compañía de Jesúsera aún estable en España y no podíacompararse a la de Portugal. Todo locual me traía al pairo aquel veranodel eclipse de María Luisa. Devuelta a casa me recreabaimaginándome en una escena de capay espada en la que Pierre, el odiadonovio, caía derribado ante el valorde mi brazo.
Mi sorpresa no pudo ser mayorcuando al llegar a Villa Sabela metropecé con el francés, que paseabapor el jardín con María Luisa. Unirresistible cocimiento subió desde
mi estómago a las mejillas. Cuandomi prima me lo presentó, me limité ainclinar la cabeza en un saludocorrecto y distante. Era alto y rubio,tres años mayor que ella y con esasuperioridad con que a veces nosmiran los extranjeros, más sin sonfranceses y aristócratas. María Luisareía feliz, para mayor indignación,por lo que me sentí el másdespreciable de los hombres.
—Haréis buenas migas, Mateo—rompió el hielo mi prima—.Aunque Pierre, como ingeniero, tienemucho trabajo.
—¿Estás a gusto en España? —le pregunté por decir algo.
Él se cortó un instante. Luegoreaccionó.
—Bueno, sí, claro —carraspeó—. Aunque me cuesta mucho tragarvuestra comida, y las casas no estántan bien equipadas como en Francia.Pero aquí con María Luisa —añadiómirando a su amada—, ¿cómo no voya estar contento?
La tía Catalina, perspicaz, sedio cuenta enseguida de la situacióny me preguntó varias veces duranteaquel verano qué me ocurría, pues
me encontraba pálido y ojeroso. Lecontesté con evasivas y no la volví aver hasta avanzado septiembre,cuando una tarde de domingo vinosola a visitarme al colegio.
Posó en mí su mirada azul yesbozó una dulce sonrisa.
—¿Cómo estás, Mateo? ¿Teencuentras mejor? Me dejastepreocupada este verano.
—Estoy bien, tía. ¿Y MaríaLuisa?
—¿No lo sabes? Está enMadrid, con tus padres.
—¿Y eso?
—Tu padre le ha conseguido unpuesto de camarera de la reina enpalacio. Está muy contenta.
—¿De la reina madre? —pregunté excitado.
—No, de doña Amelia.—¿Y su novio, sigue aquí?—Si, por ahora...—Pero, fíjate, a María Luisa,
nada más entrar en palacio le hatocado vivir lo peor de lo peor, lamuerte de la nueva reina.
La tía Catalina, que sin dudavino a verme porque se encontrabamuy sola desde la partida de su hija,
aprovechaba para desahogarseconmigo. Su hija la tenía al corrientede todo.
Por lo visto la esposa del rey,doña María Amelia de Sajonia, no seencontró nunca bien en España, mecontó con ese punto de emoción conque las mujeres hablan de otras,sobre todo si son grandes y famosas.Casada a los catorce años, a pesar dehacerlo mediante un matrimonioconcertado, estuvo todo el tiempomuy enamorada de su marido, y suvida en el reino en miniatura de lasDos Sicilias había transcurrido muy
apaciblemente, querida de sussúbditos y en una corte, si no rica,feliz y tranquila. Aunque se habíacarteado con Isabel de Farnesio, lareina madre, cuando llegó a Madrid,las relaciones con su suegra sehicieron cada vez más tensas. DoñaIsabel, relegada por Fernando VI yBárbara de Braganza, durante treceaños, había visto el cielo abierto alconvertirse de pronto en dueña yseñora por ser nombrada reinagobernadora en Madrid en el efímeroespacio de los cuatro meses que leduró el cargo. Por su parte doña
María Amelia, orgullosa de susgrandes ojos, su recta nariz y suslabios gordezuelos, no estabadispuesta a ceder a la anciana madresu puesto de reina, señora de la casa,primera dama y esposa del rey.
—¿Sabes, Mateo? Todos sehacen lenguas en la corte por elnuevo Pesebre. Se trata de unarepresentación con figuras ricamentevestidas que escenifican elnacimiento de Jesús en Belén y quela reina se trajo de Nápoles. Dicenque se ha puesto de moda instalaresos pesebres en las casas de la
nobleza española, como escostumbre en Palermo. Pero ni laNavidad alivió la tirantez entre lasdos reinas. Doña María Amelia,además, no acababa de aprender elespañol. Con los cortesanos hablabaen francés; con su marido, sus hijos ysu marido en italiano. No soportabael clima de Madrid y le pidió al reyque la trasladara a alguno de losreales sitios. Como su suegra lepropuso La Granja, ella dijo queprefería ir a Aranjuez. Pero, aunquele gustaban los jardines a la orilladel Tajo, no hacía más que protestar
de todo: de la lluvia, del calor losdías que hacía bueno, de la fruta, quea su gusto no tenía comparación conlas que disfrutaba en Palermo. En fin,dicen que se desahogaba escribiendoal marqués de Tanucci, el ministroque han dejado en Nápoles y en elque los monarcas han depositadosiempre toda su confianza.
En aquel momento Tanucci erasólo un nombre. Por entoncesignoraba la importancia que iría atener en esta historia.
Mi tía, necesitada de charla, noparaba de hablar. Me contó que al
final María Amelia accedió a ir a LaGranja, y aunque intentabaacompañar al rey en su diaria salidade caza, no soportaba la melancolíade la reina madre, casi todo el día enel lecho y con una calefacciónsofocante en su cámara, donde lesrecibía sólo el rato que se levantaba.
El caso es que doña MaríaAmelia cayó enferma y se comentómucho en la corte que no acompañaraal rey en un viaje a Segovia y a otrabatida cinegética que organizó en ElPaular. Don Carlos, a su vuelta,alarmado, ordenó que ambas reinas
regresaran con él a Madrid. Partieronel once de septiembre. Hicieron unalto en Guadarrama para almorzar ycontinuaron viaje a El Escorial, conintención de pasar allí la noche. Nodebía encontrarse bien, porque hastael veintidós no abandonaron elmonasterio de San Lorenzo hacia elpalacio de La Zarzuela, en el montede El Pardo. Por la tarde loscarruajes emprenderían la marcha endirección del palacio del BuenRetiro. La reina se acostó aquellanoche, agotada, en un lecho del queno volvería a levantarse.
—Fíjate, sobrino. A MaríaLuisa le tocó velarla varias noches—prosiguió su relato mi tía—. Loscanónigos le llevaron la imagen delNiño de la Virgen del Sagrario, a versi sanaba. Y, también el cuerpo deSan Diego, aunque olía mal, pero nopudieron abrir el féretro por defectode un clavo. Prefirieron no hacerlopara no hacer ruido con el martillo.Total que todo fue inútil: doña MaríaAmelia perdía repetidas veces elconocimiento. Dice mi hija que el reyy las infantas lloraban amargamenteal verla en ese estado. El cura de
palacio le dio la extremaunción y elsábado veintisiete falleció a las tresy veinticinco de la mañana. Sólotenía treinta y seis años, ya ves.¡Pobre reina! María Luisa ha vividotodo de cerca y, puedes imaginártelo,está muy impresionada. Dicen que elrey sigue inconsolable y que haconfesado a un amigo: «Éste es elprimer disgusto que mi mujer me hadado en veintidós años dematrimonio».
A pesar de que viniera sin suhija, agradecí la visita de mi tía. Ellarepresentaba un mundo de sol y
dulzura, una infancia y adolescenciaque se me antojaban perdidas, comoel placer irrecuperable del verano.Poseía una distinción natural y unainclinación de cabeza queaumentaban su prestancia llena decercanía, como al hablar, cuandosubrayaba sus palabras con un sutilmovimiento de manos, como sidibujara.
Sólo debo añadir de mi últimoaño en el internado que transcurrióen tres escenarios repetidos: mi mesade estudios, el cuarto del padreDoreste y la capilla. Era una capilla,
la que usábamos los congregantes deNuestra Señora, umbrosa y recoleta.Allí, delante de una imagen de laVirgen de ojos grandes y sonrisaadolescente, me pasaba largos ratos,confiándole mis penas e ilusiones. Elsilencio de aquel lugar adondellegaban amortiguados los gritos demis compañeros que jugaban en elpatio, me servía para curar algo midolor secreto.
—Madre Mía: que vuelva a mí.¿Qué trabajo te cuesta?
No percibí ninguna respuesta.Pero su media sonrisa callada
parecía liberarme poco a poco de miangustiosa mezcla de humillación,rabia y soledad. Momentos sólocomparables a los paseos durante losfines de semana junto al mar.Entonces imaginaba que ella corríahacia mí desde la playa, gritando minombre con su pamela en una mano ysus rubios cabellos al viento. Hastaque un golpe de lluvia o un rugido deolas me devolvían a la lamentablerealidad, la conciencia del paso deltiempo, quizás el descubrimientoadolescente del niño que al sabersehombre se percibe delante de un
4. Alevín de noble
—¡Doña Lucía, baje usted, quesu hijo, el señorito, acaba de llegar!—gritó la doncella desde la escalera.
Aunque reconozco que meimpactó la Villa y Corte cuando metrasladé a casa de mis padres, he deconfesar que en aquella época, antesque nuestro rey emprendiera la tareade hermosearla, Madrid era pocomás que un modesto poblachón,dicen que tan sólo la tercera parte deNápoles en número de habitantes y
en importancia urbana; ni olía bien,por la mala costumbre de usar lacalle como desagüe, cosa que enprovincias se evitaba gracias a lacercanía del campo, y al hábito deusar un pozo negro, ni resultabahigiénico. Aquí y allá se oía el gritode «agua va» desde las ventanas; enmuchas puertas vagaban cerdos ygallinas a su antojo y la ciudad nodisfrutaba de más alumbrado quealguna que otra lámpara de aceite enla hornacina de un santo esquinero.Eso sí, abundaba el tráfico de todotipo de carruajes, sobre todo
ruidosas carretas, y en medio de lamadeja confusa de sus calles, sobreuna mayoría de casas miserablesenseñoreaban algunos palacios, que ala sazón se distinguían por lapretensión de importar lujo y confortdel extranjero, sobre todo deFrancia. Entre ellos, nuestra viviendafamiliar ubicada en la calle SanBernardo, que, adquirida hacia cincoaños, mis padres se habían ocupadode transformar en una distinguidamansión.
De piedra en la parte baja yalbañilería en los pisos altos,
constaba de tres plantas remodeladasa gusto de mi madre, que me mostrónuestro hogar madrileño con suhabitual entusiasmo. Por elsemisótano y planta baja se entrabaen un patio interior que daba, por unlado, a las cabellerizas, cocinas,cocheras, despensa y una salita deespera, y por otro a un recoletojardín. De la derecha del zaguánarrancaba la escalera estilo imperio,que conducía a la sala noble situadaen la primera planta.
Mamá me enseñó orgullosa laalcoba de mis padres, que disfrutaba
de un vestidor anejo, costumbre quecomenzaba a ser de buen tono, ynuestros cuartos, uno para cada hijo;y más allá el de los huéspedes y delos criados más íntimos. Una soleadagalería daba al jardín y llevaba a unaantecámara para recepciones, alsalón de baile, el despacho, labiblioteca y el oratorio. En la tercerahabían dispuesto los desvanes y uncuarto de juegos junto a un pequeñoobservatorio, donde mi padre habíainstalado un telescopio adquirido enInglaterra, un globo terráqueo y unestante con libros de astronomía.
Pero mi madre sobre todo estaba muyorgullosa de un cuadro con quehabían decorado el salón.
—Es de Jean-HonoréFragonard, famoso pintor francés, yse titula Cascatelles de Tívoli. A míme encanta. Tu padre se decidió acomprarlo en nuestro último viaje aParís. Se ha hecho traer tambiénvarios muebles. ¿Te gusta esacómoda? Es estilo Luis XV. Estábellamente repujada en plata. ¿Y deese escritorio qué me dices? Nadamenos que una Chippendale.
—Mamá, ¿por qué hay dos
cortinas? —pregunté al observar queademás de los cortinajes verdeshabía otro blanco más liviano y máspróximo a la ventana.
—Ah, hijo, es la última moda.Se pone para que entre la luz y lagente no pueda vernos desde fuera.
A mí la casa me parecía unverdadero palacio comparado con laausteridad de mi colegio y ladecoración, necesariamente rústica,de Villa Sabela.
A la hora de comer, Julián, elmayordomo, anunció a mi padre, quellegaba de palacio, con la peluca
ladeada, como solía.—Hijo mío —me besó—, ¡qué
alegría de verte! ¿Cuándo hasllegado? ¿Y Javier, cómo está?
—Puedes imaginarte lo tristeque se ha quedado en el colegio. Lehe consolado como he podidodiciéndole que sólo le queda un añopara reunirse con nosotros.
El cabeza de familia parecíapreocupado.
—¿Qué te pasa, Rogelio? Teveo como ausente —le dijo mi madremientras la doncella nos servía pavoasado con salsa de colmenillas y
guarnición de patatas y verduras—.Por cierto, enderézate la peluca,hombre, que siempre la llevas albies.
—Pues sí, a qué negarlo, estoypreocupado. Esta mañana ha sidorecibido en palacio un enviado deChoiseul, el ministro francés. No sehablaba de otra cosa en losmentideros de la villa. Dicen queLuis XV pretende convertir a Franciaen el árbitro de la política europea.El rey francés, amén de ir de flor enflor, un día en brazos de laPompadour y el otro en los de la
condesa Du Barry, en realidad estáen manos de ese serpiente deChoiseul, que se ha metido en elbolsillo a nuestro Grimaldi (pordecir algo, porque el ministroitaliano de don Carlos de «nuestro»tiene bien poco). El caso es que yano hay vuelta de hoja, está a punto defirmarse el Pacto de Familia. Creoque incluso ya está decidida hasta lafecha; a mediados de agosto y enParís.
—Papá —me atreví apreguntarle—, ¿qué es eso del Pactode Familia?
Don Rogelio bebió un sorbo devino. El criado volvió a llenar lacopa, mientras la encofiada doncellaretiraba sigilosa los platos a unaindicación de mi madre.
—Te lo explicaré. Se basa en elprincipio de que «quien ataca a unacorona, ataca a la otra, y que cadauna de las coronas mirará comopropios los intereses de la otra, sualiada». Y se llama «de familia»,lógicamente, porque se firma entrereyes parientes de la casa de Borbón.Simplificando mucho, te diré, hijo,que si una nación, Francia o España,
por ejemplo, pide tropas, barcos,cañones, la otra potencia estáobligada a enviarlos, y dichasfuerzas armadas quedarán al mandode la que solicite ayuda.¿Comprendes? También hay quetomar de común acuerdo la decisiónde una firma de paz o un armisticio.Y si tú, por ejemplo, te vas aFrancia, quedarás exento de la ley deextranjería, así como los francesesque vengan a nuestro país.
—¿Eso no supone enemistarnoscon los ingleses? —intervinoperspicaz mi madre.
—Mucho más, Lucía, eso nosmete de patitas en otra guerra.Choiseul es un marrulleromaquiavélico con más conchas queun galápago, y Grimaldi, ya losabemos, un ingenuo. El francés haconseguido un pacto que se traduceen una alianza permanente paradespués de que se logre la paz conInglaterra; y una convención paraahora mismo, si es que no sealcanzara la paz. ¿No entiendes? EseChoiseul juega a dos barajas. El reyse cree ingenuamente que va arecuperar Menorca y Gibraltar, las
dos plazas que perdimos con elTratado de Utrecht. Pues va listo.¿Qué quieres que te diga, Lucía? Nome fío un pelo de esos franceses. Nosé si Carvajal y Wall tenían razóncuando sostenían que la paz conInglaterra seguía siendo posible.Aunque también es verdad que elconde de Fuentes no consiguióabsolutamente nada cuando el rey lomandó a Londres para negociar conel ministro Pitt. Pues ¡menudos sontambién los hijos de la PérfidaAlbión!
Mi padre se había encontrado
aquella mañana con su amigo donJosé Moñino al salir de palacio,quien le había confesado en voz bajaque Francia, muy astuta, con esepacto iba a sacar más tajada queEspaña, al convertirla en unapotencia subalterna y ponernos a susórdenes en todas sus guerras, almismo tiempo que condicionaría laprosperidad de nuestra patria. Asípensaba entonces el futuro conde deFloridablanca. Recuerdo que aquellafue la primera vez en mi vida que oímencionar su nombre.
A la primera pausa, cuando nos
servían el postre, peras en vino concanela, conseguí, con voztemblorosa, introducir la preguntaque me ardía en las entrañas.
—¿Y María Luisa? ¿No estabaviviendo aquí en casa?
—No —respondió papá—, yano, ahora vive en palacio, aunque vade aquí para allá. Cuando falleciódoña Amelia, la reina madre, quedesde el primer momento se quedóprendada de ella, la ha tomadotambién como camarera. Ahora creoque deben estar en el palacio de LaGranja. Pobre hija mía, no le
arriendo las ganancias con lasrarezas de la anciana doña Isabel. Sesigue acostando de día ylevantándose de noche. Las malascostumbres del cabeza perdida de sumarido, que en paz descanse, yasabes. María Luisa reza el rosariocon ella y le lee libros de vez encuando, hasta que se queda dormida.Tengo entendido que se llevan bien,pues la niña es dulce y muy paciente.
—¿Y no viene por aquí? —insistí.
—Sí, a veces; cuando está enMadrid viene a visitarnos. Sobre
todo supongo que vendrá más ahora,que hemos conseguido que a Pierre,su novio, lo trasladen a la corte.
Un rojo ardiente me traicionó enlas mejillas.
Mi padre sonrió:—¿Qué? ¿No te lo ha contado tu
tía? El rey tiene planes muyambiciosos para mejorarla ciudad deMadrid. De hecho un ala del palacionuevo está ya casi terminada, aunquevacía y sin apenas muebles. Pero donCarlos quiere trasladarse del BuenRetiro cuanto antes. Y aunque Pierrelo que sabe es trazar planos de
puertos, aquí ahora faltan arquitectose ingenieros para emprender lasobras que el rey tiene en la cabeza.He conseguido introducirlo en elequipo que remodelará la ciudad.
De modo que, dadas lascircunstancias y perdida cualquieresperanza de que la distancia físicaconsiguiera enfriar las relacionesentre María Luisa y Pierre, decidísumergirme por entero en losestudios.
Mi padre había hecho lasgestiones para que ingresara en elReal Seminario de Nobles, nacido al
calor del Colegio Imperial de losjesuitas, una institución de abolengofundada con apoyo de los Austrias enel siglo XVI y en el que habíanestudiado escritores de la talla deLope de Vega, Quevedo y Calderón.
A la mañana siguiente me dirigía la calle Toledo, una de las másanchas de la Villa y muy transitadaen sus dos tramos. El primero, másnoble, la une con la zona comercialde la Plaza Mayor; el segundo, con laPuerta de Toledo, viene adesembocar en la salida haciaAndalucía; y tras admirar la fachada
de la iglesia, construida, según meilustraron a imitación del Gesù deRoma, pregunté por el padreDiéguez, amigo de mi padre.
Dos revueltos setos de cabellocano, reinando a ambos lados de ladespejada calva, prestaban un aire desabio exótico al jesuita, que me abriólas puertas del famoso colegio y seremontó a su fundación.
—Vas a entrar en una instituciónllena de historia, Mateo. En ellaintervinieron el padre Rivadeneira,la hija de Carlos V, doña María deAustria, y hasta San Francisco de
Borja en persona. Estos terrenos loscedió la que fuera dama de laemperatriz Isabel, doña Leonor deMascareñas, gran admiradora de SanIgnacio. La iglesia la construyeronentre 1622 y 1664 los arquitectosjesuitas Pedro Sánchez, y FranciscoBautista, y fue consagrada elveintitrés de septiembre de 1651 porel nuncio don Julio Raspelosi, bajola advocación de San FranciscoJavier.
A mí me interesaba muy pocoaquella historia y me impacientabaporque se centrara en el presente.
¿Qué iba a estudiar y cómo? El padreDiéguez finalmente me habló de lapolémica con las dos universidadescercanas, Alcalá y Salamanca, que senegaron a que los jesuitas de losReales Estudios concedieran títulosuniversitarios, por lo que se vieronobligados a suprimir la cátedra deLógica, puerta imprescindible para lafilosofía. Sin embargo el Seminariode Nobles, que contaba con otroedificio, impartía los estudiosnecesarios para trabajar en laAdministración o colocarse enpuestos de responsabilidad en el
Ejército. Que se requería abolengode sangre, aunque se iba abriendocada vez más la mano a estudiantesde familias burguesas que pretendíanhacer carrera en las armas. A lasazón abundaban hijos de prósperoscomerciantes —muchos gaditanos,por cierto, hijos de bodegueros yarmadores los más numerosos—, quepretendían un puesto de mando en losDragones o Guardias de Corps. Perome insistió que el centro impartía unacumplida formación en latinidad,retórica, poesía, lengua griega,historia sagrada, lengua francesa,
filosofía, geografía general «y deglobo», física experimental,matemáticas, jurisprudencia, letras,leyes y ciencias. Lo más adecuadopara aspirar a un cargo en la cortecon plena competencia.
Y me entregó una lista con loslibros que había de adquirir, en sumayoría escritos por jesuitas: Eljoven Joseph, un libro de moralcatólica, de Cesare Calino; elCompendio de la historia universalen cuatro volúmenes, libro queescribiera en el siglo XVI el italianopadre Orazio Tursellino; y la
Colección de varios tratadoscuriosos, propios y muy útiles parala instrucción de la noble juventudespañola, obra preparada por losjesuitas que regían el Seminario deNobles, y que venía a ser uncompendio de historia sagrada,eclesiástica, romana, mitológica y deEspaña. Debería adquirir también uncatecismo del padre Ripalda, asícomo obras para el aprendizaje dellatín, y la Construcción del arte deAntonio de Nebrija.
Diéguez me hizo atravesar elsobrio claustro entre un bullir de
jóvenes —más de mil alumnoscontaba el centro—; me presentó alpadre rector y a varios profesores, yme despidió recordándome que laamistad con mi padre se remontabaal interés de ambos por las estrellas,ya que este jesuita era unconsiderable astrónomo, que porentonces impartía clases dematemáticas en el Colegio Imperial.
—Te auguro porvenir en losestudios, Mateo. ¡Ten mucho ánimo yadelante! No olvides, aunque pareceslisto, que a la larga la constancia esmás importante que la inteligencia
para conseguir cualquier cosa en estavida.
Salí de la entrevista un tantoabrumado. ¿Sería capaz de asimilartan complicados estudios? Hasta que,cerca de la Plaza Mayor, un corro degente que cantaba y aplaudía me sacóde mi ensimismamiento. Logréhacerme un hueco y ver el objeto detodas las miradas, una gitanilla decolor aceituna que se contoneabaentre la algarabía de soldados ygente del pueblo. Envuelta en laembriaguez de su danza y un rojooleaje de volantes, encendía a los
curiosos con el revuelo de sus brazosmorenos y los quiebros de su cintura.Por un momento pensé, algodeprimido, que gustosamente mecambiaría por cualquier innominadoartesano o ganapán de los que allíestaban, pues de qué me iba a servirtanto estudiar, si aquellos hombresdel pueblo parecían felices con unvaso de vino y el quejido de unacopla.
Hasta que una conversaciónentre dos menestrales llegó a misoídos:
—Dicen que el rey es buena
persona, que es muy piadoso y no veotras faldas que las de su madredesde que murió la reina. ¿Seráverdad? Dios lo sabe. Pero ¿qué medices de sus ministros? Siguerodeado de intrigantes italianos. Porejemplo, ese rufián de Esquilache sele ha subido a las barbas. No sólo haconseguido la Hacienda sino ademásel despacho de la Guerra. Eseforastero me cae mal, te lo aseguro,cada día tiene más mando y se estáponiendo las botas. ¿Te parece pocollegar a teniente general sin haberpisado un cuartel en España? Hace
falta tener morro. Pues bien, ahoraquiere convertir a su hijo en mariscalde campo, figúrate ese infectopetimetre. A otro le ha colocado yade arcediano. Y el tercero, casi sinsalir de la cuna, dicen que va paraadministrador de la Aduana deCádiz. Todo un rufián.
—¿Y qué me cuentas de sumujer? —arguyó un tercero—. Hayque reconocer que doña Pastora esguapa, no lo niego, toda una hembra.Pero menuda buscona. Con un maridoachacoso, aunque bien conservado, yun rey viudo, tú me dirás hasta dónde
puede llegar ésa. Hay que echar deEspaña a la turba de invasores que seha traído el rey de Nápoles. ¿Acasono tenemos aquí gobernantes detalla?
Continuaron hablando de laescasez de alimentos y otros asuntoshasta que la gitanilla interrumpió elbaile al reclamo de un porrón devino que bebió entre aplausosdejándolo derramarse por el escote.Regresé a casa con una decisióntomada: Sólo conseguiría olvidar aMaría Luisa aplicándome en losestudios. Además en el secreto de mi
interior mascullaba un plan: triunfar,escalar puestos en la vida; eso haríaque mi prima volviera a fijarse enmí.
De modo que a partir de aqueldía me veía obligado a atravesarcada mañana la animada PlazaMayor para acudir al ColegioImperial y recibir unos cursos queme prepararan a ingresar en elSeminario de Nobles. Como alumnoexterno, durante los primeros mesestuve escasas ocasiones de conversarcon los jesuitas, si no era con losprofesores sobre consultas
relacionadas con mis estudios. Hastaque un día me tropecé de nuevo a lasalida de la biblioteca con el padreDiéguez:
—¿Cómo te va, Mateo?—Bien, padre, creo que me voy
ambientando. ¡Al principio todo eratan diferente!
—Por favor, dile a tu padre quemañana, si no hay contraorden, iré avuestra casa. Quiero mostrarle unlibro nuevo de astronomía.
Hacía tiempo que no sabía nadade mis profesores de La Coruña. Asíque aproveché la oportunidad para
preguntarle por mi amigo el padreDoreste y el paradero de los jesuitasde Portugal. Diéguez me llevó a unrincón de los soportales y bajó lavoz:
—Como eres de confianza, te locontaré. Pero en el colegio nosolemos comentar estas cosas. Asíque te ruego no hables de ellas connadie. El Papa ha aceptado en losEstados Pontificios a los jesuitasexpulsados de Portugal. Pero esospadres y hermanos están pasando unverdadero calvario. No tienenrecursos; los propios jesuitas
italianos dudan si deben recibirlos ono; en fin, una desgracia. LaCompañía española les estáenviando dinero para socorrerles enlo posible. También ha ocurrido algoespantoso —añadió desorbitando susojos bajo las encrespadas cejas—.Nos ha llegado la noticia de que elpadre Malagrida ha sido condenadoa muerte y a la hoguera en Lisboa. Elpobre hombre se había vuelto loco ensu calabozo y creía ver visiones. Locierto es que de eso se haaprovechado el ministro Carvalho,difundiendo sus libros descerebrados
para acusarlo ante la Inquisición.Creo que uno versa sobre elAnticristo y otro sobre la vida deSanta Ana, con extrañasafirmaciones, según él, recibidasdesde su útero. Ten en cuenta que elinquisidor general es hermano delprimer ministro. Por consiguiente, noha sido difícil acusarlo y ejecutarlo«por obscenidad y herejía». ¡Ay,Señor! Primero lo han ahorcado;luego han quemado sus restos, yfinalmente han lanzado sus cenizas alTajo. Dios lo tenga en su seno. Comoves, es muy triste, no lo cuentes por
ahí. Aunque no acaba aquí la cosa.Ahora nuestra Compañía sufrepersecución por otro frente, el vecinopaís galo.
Ante mi curiosidad el padreDiéguez dijo que tenía prisa, un tantoasustado de haberme confiado tancomprometidas noticias. Por mi partey conforme a mis propósitos, olvidéaquella conversación que meremovía los recuerdos adolescentesde La Coruña y volví a centrar miatención en mis estudios.
Se acercaba la primavera,cuando mi madre nos anunció que
María Luisa vendría a pasar unosdías en casa. En un primer momentoel corazón se me aceleró contra misesfuerzos inútiles de no hacer meilusiones. Llegó como una princesa,con su doncella y cargada devestidos, enaguas y polvos de afeite,lo propio de su nuevo ajuar de damade palacio. Hermosa como siempre,pero sin abandonar su nuevadistancia hecha de hielo yesgrimiendo su barbilla desafiante,desde la rigidez altanera quedebieron enseñarle los jefes deprotocolo de la corte. Mamá, comida
de curiosidad, no perdonabadesayuno, almuerzo o cena en los quepracticar su fisgoneo sobre palacio.
—¿Qué quieres que te cuente,tía? Pues, mira, te diré, todas lasdamas cotillean que el rey es muyahorrativo. Aseguran que nada másllegar a su nuevo palacio dijo: «Enmi casa no ha de haber más que unamesa, una cocina y una religión».Todas las noches cena un huevopasado por agua que le sirven en unahuevera alta en forma de cáliz. Enuna ocasión pude verlo con mispropios ojos, cuando todavía era
camarera de doña Amalia. Tienefama de que golpea el huevo con talprecisión que abre el agujero exactopara que entre la cucharita. Su ayudade cámara, Almerico Pini, lodespierta a las seis menos cuarto dela mañana y lo deja solo en su cuartouna hora, que el rey dedica a rezarhasta que llega su ayuda de cámara,el sumiller de corps duque deLosada, que dicen que es íntimo dedon Carlos. Luego se lava y viste,rodeado de su médico, su cirujano ysu boticario, y se bebe varias jícarasde chocolate.
—Bueno debe tener el hígadoSu Majestad, con tanto huevo ychocolate —comentó mi madreencantada de, a través de este relato,poder mirar las habitacionesprivadas del rey desde un ojo de lacerradura—. Pero prosigue, hija, quete he cortado.
Yo me colgaba de la rosadaondulación de los labios biendibujados de mi prima.
—De la cámara va a la capilla aoír misa. A continuación, sobre lasocho, visita a sus hijos, y actoseguido comienza a trabajar hasta las
once. Después recibe al príncipe deAsturias y a su confesor, el padreEleta. Casi a diario se entrevista conembajadores de uno u otro país.Dicen que los primeros siempre sonlos de la familia, los de Francia yNápoles, luego a cardenales,autoridades, etcétera. Come sobre lasdoce rodeado de cortesanos. La mesala bendice todos los días elarzobispo de Toledo, lo que mellama la atención, pues este preladono debe estar nunca en su diócesis. Ypor la tarde, como sabe todo elmundo, diariamente se va de caza
hasta el anochecer.—¿Y a qué hora se acuesta?
Porque, sobrina, para mí que debevolver agotado.
—Todavía concede un tiempo aconversar con sus ministros y a jugarel revesino hasta que cena sobre lasnueve y media. A las once, a la cama.
—¡Qué vida tan regular! Heoído decir que también tienereglamentadas sus estancias en losdiversos palacios.
María Luisa carraspeó parahacerse la interesante y se sacó unpañuelo perfumado que se llevó con
estudiada coquetería a la nariz.Descubrí en su mejilla dos nuevoslunares pintados.
—Completamente cierto.Después de Reyes hasta el Domingode Ramos está en el palacio de ElPardo. Del miércoles de Pascuahasta junio, en Aranjuez; en julio seviene a Madrid y después a LaGranja de San Ildefonso, que le gustamucho por ser el más francés de suspalacios, donde reside hasta octubre.En El Escorial está habilitando ahoraun ala al gusto pompeyano. Y otravez en Madrid, de diciembre hasta
Reyes. Lo importante para él,doquiera que esté, es tener cercaalgún coto de caza. Y lo másincreíble, según me contó el otro díaun ayuda de cámara, es que encimaasegura que no le gusta la caza, quelo hace para mantenerse en forma yliberarse de preocupaciones.
La curiosidad femenina de mimadre era insaciable. Así quehablaron de su forma de vestir, esaobsesiva afición a la casaca de pañosegoviano color castaño con, a lomás, una botonadura de diamantes.Que el sastre no tenía que molestarse
en tomarle medidas porque nocambiaba de prenda. De su afición altabaco, que compartía con la difuntareina. De su odio al teatro y aún mása la zarzuela. Yo saqué la conclusiónde que nuestro nuevo rey era unhombre que se protegía de laherencia de debilidad mental con unaorganizada rutina, sin cambiar ni devestido, ni de mujer, ni de ministros,ni de nada. Y si así lo hacía, eraporque no había más remedio.
Todos aquellos detalles de lavida privada de Carlos III a mi meimportaban un bledo. Si me quedaba
en aquellas conversaciones delantede una taza de té era por recrearmeen la contemplación de mi prima.Aunque plaza definitivamenteinfranqueable, no dejaba deobnubilarme, al menos, contemplarla.Aprovechaba el tiempo en recorrersu cuello y disparar mis sueñosfrustrados en la explanada de sufrente luminosa o el sortilegio de sucabello rubio, que ondulaba, cuandono cometía la insensatez de ocultarlobajo una peluca, sobre su pecho. Sehabía contagiado también de la modacortesana, más propia de señoras
maduras, de lucir escote en el que,entre encajes, amanecía el comienzode una nívea promesa.
—¿Y tú qué opinas, Mateo?—¿Cómo? —Desperté de mis
eróticas excursiones—. Ah, pues sí,que muy interesante. ¡Hay que vercuánto ha aprendido María Luisa enla corte! Debe haberse olvidado decuando íbamos juntos a buscarconchas en la playa.
María Luisa descendió uninstante de su pedestal a flexibilizarla rigidez de su cuello paradedicarme una sonrisa, que por
dentro me hizo estremecer. Luego melevanté porque mi madre seguíaexprimiéndola, ahora sobre la reinamadre, doña Isabel de Farnesio, laque fuera segunda mujer de Felipe V.
—Pues ya ves, tía, aunque todoel mundo dice que la reina va aenterrarlos a todos, yo, que estoycerca de ella, la veo cada vez másachacosa. Está casi ciega y tienepredilección por el Real Sitio de LaGranja de San Ildefonso: «Quieroque me entierren aquí», me dijo elotro día, cuando le acompañabadurante un corto paseo por los
jardines. Pobre mujer, todavíaconserva mucho carácter. Su hijo, elrey, desde que murió su esposa vienecon frecuencia a verla. Hace unasemana, le estaba leyendo una vidade San Francisco, cuando aparecióSu Majestad. Me retiré, pero cuandocerraba la puerta, alcancé a oírledecir: «Ya sabes, hijo, que nosoporto que la gente hable mal de losjesuitas».
Pierre, cuando su jovenprometida residía en casa, venía arecogerla en un coche todas lastardes y juntos se iban a pasear por
la pradera de San Isidro o a besarsetras algún árbol en la ribera delManzanares, una vez habíanconseguido hurtarse de lasindiscretas miradas del cochero.Confieso que un día me atreví aseguirles. Recuerdo sin embargo queen otra ocasión, en que María Luisahabía sido re querida por la reinamadre, Pierre se quedó esperándolaen el zaguán, por si regresaba. Sehizo de noche y la niña no apareció.Estaba yo asomado a la ventana,cuando oí que dos caballeros conaspecto de extranjeros preguntaban
en la puerta por Pierre AntoineClamaran. Venían embozados ycubiertos con sombreros de trespicos. Comido por la curiosidad,bajé al zaguán y me oculté detrás deun tinajón. Hablaban en francés. Porlo poco que pude cazar, gracias a misestudios de la lengua de Moliere enel colegio, le comunicaron conpalabras autoritarias que era de sumaimportancia que entregara un sobrelacrado que le tendieron. Los dosdesconocidos le estrecharon la manocon un gesto especial ydesaparecieron. Pierre guardó el
sobre en el pecho y se marchó,posiblemente convencido, como asíocurrió, de que aquella noche MaríaLuisa no regresaría a casa.
¿Qué ocultaba mi competidor?¿Quiénes eran aquellos caballerosque se deslizaban en la noche deMadrid? ¿No sería su punto débil, sutalón de Aquiles, que podría ser muyútil a mis propósitos? Aquella nochedecidí ser menos ingenuo y averiguara toda costa en qué consistía esa caraoculta de la vida del apuesto ybrillante novio de mi prima. La únicamanera de conseguirlo —me dije—
es conquistarlo como amigo. Deberíapues hacer de tripas corazón, ya queno me quedaba otro remedio. Sucoche se perdió en medio de lanoche, calle San Bernardo arriba.
5. ¡Ay, Carmela!
Una extraña comitiva irrumpióen dirección contraria a la calledonde se perdía el coche de Pierre.Era una imagen insólita. Por primeravez vi avanzar un grupo de hombresvestidos de blusón que portabanhachones para alumbrar a otra fila detrabajadores que iban barriendo lacalle con escobas. Les seguían varioscarretones de cajón bajo, donde ibandepositando las inmundicias. Prontolos madrileños denominaron la
marea a aquel procedimientonocturno de limpiar las basuras de laVilla y Corte. Más tarde la operaciónlimpieza se completó con un lentopero continuado proceso deadoquinar la ciudad, construir acerascon losetas a cargo de lospropietarios, y prohibir la suelta decerdos y gallinas por las calles. Sinduda el nuevo rey, tal como habíahecho antes en Nápoles, se habíapropuesto ejercer directamente comoalcalde de Madrid.
De eso sabía más Pierre, elnovio de mi prima, al que me
propuse, como he dicho, ganar parami causa. La primera oportunidad mela brindó mi padre el día que mepidió llevar a la oficina delarquitecto un cartapacio que lehabían dado en palacio para él. Medirigí pues al Ayuntamientoensayando por la calle sonrisascautivadoras que resultaran creíbles,intrigado también por aquelmisterioso documento que unosfranceses le habían traspasado contanto sigilo en la puerta de mi casa.
Pierre asomó sus ojos azul-grises en medio de una montaña de
papeles y una cohorte de delineantes.—¿Qué te trae por aquí, Mateo?—Mi padre me ha dado esto.—Ah, supongo que serán planos
aprobados por el Consejo. Si,efectivamente.
Pierre me mostró otrosproyectos de foso séptico junto a losde una red de canalones que habíaque construir en cada casa de Madridpara la conducción de aguasinteriores y la recogida de lasprocedentes de la lluvia. Sobre lamesa los delineantes diseñabanfachadas de nuevos palacios, fuentes,
y una nueva puerta para la ciudad, ensustitución a la que mandó derribarel rey, porque no le gustó al hacer suprimera entrada en la calle deAlcalá. Todo de estilo neoclásico,según el nuevo modelo italiano.
—¿Te gustan?Asentí con la cabeza.—Mira, aquél es Francesco
Sabatini.Al fondo del gran estudio
entraba rodeado de un séquito elfamoso arquitecto palermitano, queno dejaba de dar órdenes, muygesticulante, en un curioso itañolo
(mezcla de español e italiano). Elrecién llegado de Nápoles habíadesplazado a arquitectos españolescomo Ventura Rodríguez y José deHermosilla.
—E come? Ancora non hannocominciato el ala nueva del palazzoreal?
—Excelencia, vuestra mercednos dijo que lo primero era eltrazado de la ciudad y eladecentamiento de las vías urbanas.
—Vero, vero . Pero andiamomuy retrasados. Su majestad quieretrasladarse. ¿Y esos faroles
públicos? Mi dica...—Señor, ya le he dicho que el
pueblo se resiste a contribuir.Pierre me contó que cundía el
malestar entre los madrileños desdeque, en vez de mantener encendidaslas lámparas de aceite a los santosesquineros, se veían obligados acontribuir con sesenta y cuatro realesanuales por finca, destinados a que lamunicipalidad montara dos milfaroles públicos en la ciudad, quealumbrarían sólo durante unos meses,del quince de octubre al quince deabril. Todo ello, limpieza y
alumbrado, repercutía en el precio delos alquileres, lo que explicaba eldisgusto de la gente ya preocupadapor la carestía de la vida. El francéshabía sido encargado por el momentode la tarea, bastante aburrida, decontar las calles y edificios deMadrid.
—Siete mil cuarenta y nuevecasas agrupadas en quinientascuarenta y siete manzanas para cientosesenta mil habitantes. Loscorregidores tienen orden del rey dehacer una nueva planta.
Luego me enteré de que el
mérito de contar las casas no lecorrespondía a Pierre, sino almarqués de la Ensenada que, antes decaer en desgracia, había encargadouna planimetría general de la Villa,aún en ejecución.
—Pero salgamos de aquí. Muycegca está el Mesón del Cojo, dondedan un buen vino de Cebreros. ¿Teapetece?
Pierre no conseguía todavíapronunciar las erres y ya era unexperto en figones, casas de comidasy tabernas famosas. Aunque nodejaba de comparar todo
continuamente con su querida LaFrance y echar de menos sus quesosy su refinada cuisine.
—Oh, la, la, en vuestro país sesabe beber vino. ¡Pero como loscaldos franceses, ninguno!
El rojo vino escanciado, elhumo del ambiente y mi nueva actitudamigable ayudaron a que el francésse desinhibiera:
—Me alegro de que por una vezestemos los dos solos. Hace tiempoque quería hacerte una pregunta.¿Cómo ves a María Luisa desde queestá en palacio?
Apreté los puños debajo de lamesa. Luego respiré hondo y le di untiento a un pedazo de queso en aceiteque me chillaba desde la mesa.
—¿Qué quieres que te diga? Yotengo otros recuerdos de mi prima,cuando jugábamos juntos durante losveranos en Galicia. Todavía era unaniña en aquella época. Pero a mí megustaba más como era entonces.
Pierre empinó un trago.—¿Más? A ti te sigue gustando,
Mateo. Me doy cuenta de cómo lamiras. No lo puedes negar. ¿Y a quéjugabais en vegano? Dime la verdad
—inquirió con ironía.Me atraganté y tosí.—¿A qué quieres que
jugáramos? —respondí acalorado—.A correr, al escondite, a lo quejuegan todos los niños.
—¿Y a qué más? —insistió condemasiada firmeza para su habitualtimidez, en volandas de la bebida.
—Bueno, éramos novios. Perocomo son las relaciones a esa edad,ya sabes. No llegamos a nada serio;cosa de niños, como se ha podidocomprobar. Desde que te haconocido se ha convertido en toda
una dama. Ya ves, ahora es como sino la conociera. ¿Acaso tú no hasvivido algo semejante, un primeramor en la escuela, con una vecina,en vacaciones?
Aquella pregunta debiórecordarle algún escarceo parisino, yPierre se distendió.
—Bueno, mon ami, en todocaso no está mal que hayamosconversado como dos hombres porprimera vez —añadió alzando sujarra de barro.
A continuación nos reímosjuntos con una competición de
comparaciones entre Francia yEspaña y echamos un pulso, en el quepor supuesto, más alto y fornido, meganó con creces. Luego se interesópor mi pierna y la causa de micojera, para desembocar en losestudios, y con ellos en los jesuitas.
—¿No lo sabías? Yo tambiénestudié con los jesuitas en París.Reconozco que son buenosprofesores y están muy preparados.Pero te haré una confidencia:abomino de ellos. Son la causa demuchos de nuestros males. Son unpoder, un Estado dentro de un
Estado. Los portugueses ya se hanliberado de esa peste y en Francia seestán cerrando sus colegios. ElParlamento ha condenado al fuegolas obras de los grandes teólogos dela Compañía, como Belarmino, Lugoy Tolet; ha urgido a su superiorgeneral que dé cuenta sobre losabusos cometidos en Francia y haprohibido reclutar novicios ypronunciar votos.
Le miré con atención. Pierrehabía tomado el asunto como cosapersonal. Su rictus le denunciaba.¿Por qué motivo los odiaba tanto?
Pronto me enteré por confidencias dealgunos profesores de que en Franciala cosa también iba en serio. Elpadre Diéguez, una tarde que salía decasa, donde había estadoconversando con mi padre, comosiempre sobre curiosidades deastronomía, me contó que la situaciónen el país vecino venía de hacíaaños:
—Lo cierto es que Luis XV noes tan amigo de la orden como susantepasados. Eso sí, dicen que yatenía al principio algunosdesacuerdos con sus confesores, los
padres Perusseau y Desmarets. Perono tanto como para que pudiera serconsiderado hostil a los jesuitas.
—¿Por qué ha consentidoentonces lo que está ocurriendo enFrancia? —le pregunté mientras leacompañaba de vuelta al colegio porun Madrid lluvioso.
El padre Diéguez se levantó elbonete y se rascó la calva.
—No quiere enfrentarse aChoiseul, su mano derecha y primerministro; ni a su amante, la poderosamadame Pompadour. Y sobre todopor debilidad. No le conviene
oponerse al Parlamento, que es elque controla el dinero, esencial paraterminar la guerra. El rey francésprefiere cubrir los créditos militaresa llevarse bien con los jesuitas. Melo ha contado el padre Delacroix,uno de los profesores extranjerosdestinados a este colegio.
Lo de la amante me intrigabacon un punto de morbosidad.
—¿Es cierto? ¿Tiene tantopoder como dicen esa madame dePompadour, padre?
—La Pompadour, hijo, es uña ycarne con Choiseul; se ha convertido
en amiga de los filósofos. Dicen quehace algunos años, incluso cuando yahabía dejado de acostarse con el rey,la marquesa se atrevió a escribir alPapa para que los confesores jesuitasla dejaran tranquila, porque segúnella sus contactos con el monarcaeran de lo más puro y para que no lasacaran de palacio ni le obligaran aregresar al domicilio conyugal. Pero,si quieres saber el fondo de lacuestión, el que tiene más culpa esChoiseul.
El padre Diéguez se abrióconmigo como a un amigo de toda la
vida. Sin duda le animaban lasexcelentes relaciones con mi padre yla admiración de mi familia por laCompañía, que venía de antaño, demis bisabuelos quizás, que habíancontribuido a la fundación de varioscolegios.
—Choiseul, hijo mío, tambiéntiene sus amantes conocidas. Pero esdemasiado listo para preocuparsepor asuntos de faldas. Le importamucho guardar las apariencias, noexhibir muestras de anticatolicismoen sus relaciones diplomáticas conAustria. Y sobre todo sacar dinero al
Parlamento como sea, para poderpagar los impuestos de guerra. Conayuda de la Pompadour se haacercado a Voltaire, D'Alembert yDiderot y otros y enciclopedistas. Nole ha importado hacerse amigo de losjansenistas con tal de conseguir elfamoso «oro de los jesuitas», ese oroque, pese a la apariencia de nuestrasiglesias y colegios, te garantizo queno existe, es sólo una quimera.
—¿Quiénes son los jansenistas?Me explicaron algo en clase en elcolegio, pero nunca entendí bien quédefienden.
Diéguez prosiguió su paseocalle arriba e intentó exponerme quelos problemas de la Compañíaprocedían de su enfrentamientoteológico con los jansenistas. Digo«intentó» porque reconozco queentonces me quedé como estaba.Sólo con el tiempo aclaré algo misideas. En dos palabras se puederesumir en que los discípulos deJansenius eran de una moral tanrígida que creían hasta tal punto en lapredestinación de las almas que lasalvación del hombre solo podíavenir de la gracia de Dios. Por el
contrario, los jesuitas, desde ladoctrina del probabilismo, rebatíanesta teoría, dándole mayorimportancia al hombre y a aceptar ellibre albedrío de éste. La naturalezano está del todo corrompida, lapersona es capaz de hacer el biencon la gracia de Dios y ésta sólopodía producir su efecto por ladecisión del libre albedrío.
Esta apreciación los enfrentócomo enemigos irreconciliables a losjansenistas, que habían modificado laidea agustiniana. A pesar de todo, losagustinos se sintieron ofendidos con
los hijos de Ignacio de Loyola, por loque creyeron que su postura era todoun ataque a San Agustín. Finalmenteel Papa cortó por lo sano y castigólas ideas jansenistas con su BulaUnigenitus, que acabó por destruir elsantuario de éstos, Port Royal,aunque no por ello se aceptó elprobabilismo molinista como lainterpretación oficial de la Iglesia, sibien dejó constancia del humanismode la Compañía de Jesús.
—¿En qué consiste elmolinismo? —interrumpí conincansable curiosidad.
—El padre Molina, Mateo, esun jesuita del siglo XVI que defendíaque en la producción del acto buenoexiste un concurso simultáneo de lagracia y de la libertad. Si quieres unejemplo, podría servir el de doscaballos que tiran a la vez de uncarro en la misma dirección: laacción de Dios y la del hombre seadicionan, como la acción de loscaballos. ¿Comprendes? Siendo asíen el orden natural, según el padreMolina, conviene tener en cuentaque, en el plano sobrenatural, ademásdel concurso general de Dios, hay un
influjo especial de la gracia queeleva la voluntad, capacitándola paraponer actos sobrenaturales. —Lacabeza me echaba humo—. De estaforma, la voluntad, asísobrenaturalizada, ya no necesita deuna nueva moción divina que ladetermine: una vez elevada al ordensobrenatural, la voluntad, junto conla gracia, realiza, con total libertad,el acto saludable. Seguramente teparecerán disquisiciones teológicas,hijo. Pero han provocado grandesenfrentamientos y disputas.
Vine a sacar en claro que eran
dos maneras distintas de entender lalibertad del hombre. Un asunto muycomplicado que enfrentó a losteólogos Molina y Báñez, y despuésa las escuelas representadas porjesuitas y dominicos, con la discutidadoctrina protestante por medio, quedefiende que la salvación seconsigue por la sola fide, quenuestras obras apenas pueden hacernada.
Por lo visto en Francia losjansenistas se unieron al galicanismo,otra teoría en boga que defendía unareducción del poder papal sobre la
Iglesia francesa. Las autoridadesgalas apoyaban esta postura clericalautóctona, mientras los jesuitas, consu famoso cuarto voto especial deobediencia al Papa, llegaron a serlos máximos defensores de la teoríacontraria, llamada uItramontanismo.
La Compañía de Jesús seconvirtió así en el centro de losodios de los jansenistas, galicanos eilustrados, también por su defensaincondicional del Papa. Losilustrados consideraban esta actitudcomo oscurantista, pues resulta queacusaban a los jesuitas de
retrógrados y, es curioso, al mismotiempo de laxistas o relajados pordefender la doctrina delprobabilismo.
—¿Y qué es el probabilismo?—volví a preguntar, perdido entretantas sutilezas.
—Bueno, verás, es una doctrinade teología moral, querido Mateo.Defiende la tesis de que esjustificado realizar una acción, aunen contra de la opinión general o elconsenso social, si es que hay una«posibilidad», aunque sea pequeña,de que sus resultados posteriores
sean buenos, optando así en la dudapor la libertad.
—Y eso en la práctica, ¿en quése traduce?
El padre Diéguez se detuvo bajolos soportales de la Plaza Mayor, aun paso justo de donde yo había vistobailar aquel día a una gitanilla.Volvió a rascarse la calva, previolevantamiento del bonete.
—En realidad se basa en unprincipio de Santo Tomás que diceque «la ley dudosa no obliga».Aunque el fundador de esta corrienteera un dominico español, Bartolomé
de Medina, hemos sido los jesuitas,sobre todo los padres Molina,Vázquez y Suárez, los que más lahemos defendido en los últimostiempos. ¿En la práctica, de quésirve? Respondo a tu pregunta: encaso de duda sobre una ley oprecepto moral, puedes sentirte librepara elegir. Los jansenistas piensanque esto es laxismo. Pero en Franciaesta ardua cuestión teológica se haconvertido en una piedra más lanzadacontra los jesuitas, otro argumento afavor de los intereses políticos denuestros enemigos. Lo de siempre.
Habíamos regresado a la puertadel colegio.
—¿Lo has entendido, Mateo? —me dedicó una sonrisa el padreDiéguez.
—Creo que en estos momentosme está saliendo humo de la cabeza,padre. Saco en claro que losjansenistas no perdonan a los jesuitasque el Papa les haya condenado yahora acusan a la Compañía delaxismo, o sea de relajación, vamosde manga ancha. Pero que endefinitiva lo importante para ellos,como siempre, supongo que es el
poder y el dinero, ¿no, padre?—Así es, Mateo. Por cierto
olvidé mencionarte que a todo estohay por medio un jesuita francés quecometió hace unos años algolamentable.
—¿Quién?—Se llama Antoine de
Lavalette.Diéguez volvió a rascarse la
calva. En la puerta le saludaban alpasar varios estudiantes.
—Era procurador de laCompañía en La Martinica (el que seencarga de los dineros, ya me
entiendes) y procede de una buenafamilia de los caballeros de Malta.Este padre, demasiado ingenuo y sinduda con buena voluntad, pensó queel comercio próspero en café,especias, azúcar y añil de aquellaisla podría ser aprovechado parafinanciar también las obrasapostólicas. Y, como, por lo visto,tiene madera de negociante,consiguió lo que pretendía durantediez años. ¡Llegó a tener inclusoplantaciones con esclavos negros! Unterrible error, Mateo, un clarodesenfoque de nuestra misión. Claro,
como es lógico, no es propio denuestra vocación ganar dinero porencima de todo, y los superiores lellamaron al orden por ver en peligroel voto de pobreza. EntoncesLavalette, ni corto ni perezoso, setrasladó a París, donde se defendiócon gran elocuencia y le dieron unanueva oportunidad. Pero cuandoregresó a La Martinica, se encontrócon la ruina: una epidemia y unaincursión de corsarios ingleses habíadiezmado sus cosechas. Lo peor esque intentó rehacerse con algunasoperaciones fraudulentas, con lo que
se organizó el escándalo.—¿Y siguió con sus negocios?Diéguez parecía molesto al
recordar esta historia. Pero prefirióconcluirla:
—De ninguna manera. El padregeneral llegó a enviarle tresemisarios. Pero uno se murió encamino; otro se rompió una piernaantes de salir, y el tercero fuecapturado por los corsarios. Totalque, según mis noticias, lossuperiores le mandaron a las islas unvisitador, el padre La Marche. Trassu informe se le ha privado a
Lavalette de todo tipo deadministración, se le ha destituido yha sido obligado a regresar a Europa,además de retirarle las licenciassacerdotales. Creo que él, que no esmala persona, ha reconocido su culpay ha obedecido las órdenes,arrepentido de haberse metido en unoscuro comercio profano. Pero, te lopuedes imaginar, el escándaloprendió como una bola de fuego; ylos acreedores de Nantes y Marsella,indignados, reclamaron ladevolución de enormes sumas. Enpocas palabras, que el asunto ha sido
tan serio que ha saltado alParlamento con gravesconsecuencias, y ha obligado a laCompañía a tapar los enormesagujeros del imprudente, si nodesquiciado, administrador de laMartinica. Se habla de cincuenta millibras, infladas de multas y sancioneshasta alcanzar una deuda de cincomillones: un grave drama financiero,una pifia de un solo jesuita, pero quenos ha hecho mucho daño.
Según Diéguez, los jansenistasaprovecharon la oportunidad de, envez de juzgar el caso concreto de un
jesuita equivocado y arrepentido,enjuiciar a la Compañía entera,revisando incluso sus Constituciones,que calificaban de «secretas»,cuando todos, incluso los jansenistas,tenían en su poder un ejemplar. Elinforme presentado al Parlamentodescribía a la orden como una«máquina de guerra», astucia yopresión, además de una quintacolumna, en manos de una potenciaextranjera: la Santa Sede. Luis XV,asustado, nombró otra comisión paraque redactara un informe menosparcial. Y, aunque este dictamen
parece que fue más moderado, pedíaa los jesuitas que se integraran en lasociedad francesa, en una palabra,que fueran menos romanos, menosuniversales, y más galicanos.
—¿O sea que querían que losjesuitas fueran más franceses queobedientes al Papa? ¿De veras?
Mi interrupción animó aDiéguez a continuar. Enardecido porla conversación, tenía el rostroencendido como un tomate.
—Así es. En un primermomento los superiores de Franciahicieron una declaración de
galicanismo, colocando al provincialde los jesuitas bajo la autoridad delos obispos franceses. Cuando estecambio, contrario a lasConstituciones de San Ignacio, fuepresentado al papa Clemente XIII porun emisario de Versalles, elSoberano Pontífice contestó de formaadmirable. Dicen que dijo: sint utsunt, aut non sint («que sean lo queson o que no sean»). Quizás de loque no se daba cuenta es de quecortaba con ello toda posibilidad desupervivencia en Francia.
El padre Diéguez tenía prisa.
—Otro día te contaré más cosasy quizás te enseñe el panfletopresentado en el Parlamento francéscontra nosotros. Mis compañerosdicen que detrás se ocultan citas delos enciclopedistas, nada menos quede Pascal y Pasquier. El segundoacto, por desgracia, no tardaría enllegar: la condena a muerte. ElParlamento de Ruan decretó ladispersión de los jesuitas y el deParís, el cierre de nuestros colegios.Y eso que en Francia, no hay queolvidarlo, los obispos nos handefendido. Escribieron al rey para
que no se destruyera una ordenreligiosa que, según ellos, no lo hamerecido. Pero me temo lo peor.Dicen que Choiseul no va a actuarcon la crueldad de Carvalho enPortugal, pero que están a punto decerrar todas nuestras casas yconfiscar nuestros bienes ybibliotecas en Francia. Que nos van aprohibir vivir en comunidad,obedecer nuestras reglas, en unapalabra, respirar en ese país. En fin,una tragedia.
De pronto una ola de amargurame inundó la garganta. Aquellas
confidencias eran para mí como elvino para un alcohólico, despertabanangustias de la famosa noche en LaCoruña, la incertidumbre, las dudassobre dónde está el bien y el mal.Pero sobre todo los sentimientos quetenía asociados a la soledad delinternado y al rechazo de MaríaLuisa. Este tumulto de recuerdos yvivencias me movió a soltarle deimproviso al padre Diéguez lo quesólo era una sospecha:
—Padre, debo confesarle unacosa.
—Dime, Mateo.
—Yo conozco a un espíafrancés, probablemente un agente deChoiseul.
—¿Qué me dices? ¿Estásseguro? ¿Quieres revelarme sunombre?
Me quedé petrificado. ¿Nohabría ido demasiado lejos?
—Bueno, lo sospecho, nadamás. Vi la otra noche cómo otrosfranceses le entregaban unosdocumentos con mucho secreto. Es elnovio de mi prima María Luisa, untal Pierre Antoine Clamaran, quetrabajaba como ingeniero en el
puerto de La Coruña. Mi padre lorecomendó en palacio y ahora estácolocado en el estudio de Sabatini.
—No sé si eres consciente de lagravedad de tu acusación, Mateo.Aunque no me extraña, nos constaque Choiseul y Carvalho andanenvenenando al rey de España y a susministros. En fin, mientras nos durela reina madre, que nos quiere bien,creo que no hay peligro. Lo másimportante es poner toda la confianzaen Dios, nuestro Señor. Pero porfavor, no comentes estas cosas porahí. Que las noticias vuelan; y tenme
al corriente de lo que sepas.Regresé a casa cabizbajo. ¿Por
qué me preocupaba tanto por esashistorias? ¿Qué me importaba a míque fueran perseguidos los jesuitas?Sin embargo, sus desventurasparecían acosarme, acompañarme atodas partes. Ahora encima tambiénPierre era su furibundo enemigo.
Al llegar a la Plaza Mayor ydoblar la esquina bajo lossoportales, me atrajo una taberna dela que salían música de guitarra ybatir de palmas. No resistí latentación y entré. En medio de la
humareda y olor de fritanga me sentéjunto a una mesa vacía. Al fondoestaba ella, la gitanilla del otro día.Esta vez bailaba otra muchacha másgruesa vestida de maja, que enseñabalos hombros que descollaban desdeuna blusa blanca apenas sostenidapor sus senos. Un soldado, queparecía bebido, le hacía la corteenseñándole sus dientes amarillos.
Pedí una jarra de vino e intentéponer en orden mis ideas. ¿Qué hacíayo en la vida colgado de un amorimposible y persiguiendo al novio deMaría Luisa? ¿Qué me esperaba en la
corte, entre tanto petimetreambicioso y en una sociedaddecadente, donde los españoles deahora presumían de parecerse a losfranceses o imitar a los ilustrados? Amí me gustaba mirar el mar y aspirarlos olores húmedos de los campos deGalicia. Yo no me veía en lasintrigas de palacio. ¿Qué hacía yoaquí estudiando para convertirme enun «ilustrado» más, un petimetre depeluca y casaca? ¿Sólo para alcanzarel amor de esa cretina?
De pronto vi que la muchacha selevantaba y con un cimbreo de
cintura se dirigía hacia mí.—Hola, jovencito. Pareces muy
solo. ¿Te importa que me siente a tulado?
Se inclinó ofreciéndome elpanorama de su escote. No dije naday ella tomó asiento a mi lado y pidióal mozo de la taberna otra jarra devino.
—Pareces un niño rico. ¿Cómote llamas?
—Mateo. ¿Y tú?—Carmela. ¿Qué haces tú en un
sitio como éste?—No sé, pasaba por aquí. El
otro día te vi bailar ahí fuera. Lohaces muy bien.
Cerró sus grandes párpados condulzura y sonrió. Sus dientesperfectos relampaguearon sobre lapiel aceitunada. Dejó caer su rostrode niña arrebolada sobre una mano,el codo apoyado en el velador. Olíaa espliego y manzana.
—¿Te gustó? ¿Quieres que bailepara ti?
Y sin esperar respuesta selevantó de un salto y, tras susurraralgo al guitarrista, se lanzó al centrode la taberna, desató su melena y
alzó la cabeza, como si pretendieraarrancar la inspiración del cielo. Elfandango la arrebató en el raptoencendido de la copla, y envuelta enuna nube de palmas comenzó acontorsionarse y girar como unaposesa, como si fuera una con eldesgarrado quejido del cantaor. Devez en cuando se acercaba a mi mesay alargaba sus brazos llamándome aparticipar de aquel delirio. Era unatea encendida, un viento arrebatador.Iba, venía, subía y bajaba arrancandorequiebros del aire con sus manos dejoven hechicera. No sé cuánto duró.
Yo, acalorado, dejaba que eltabernero rellenara mi jarra una yotra vez. Me permitía volar yenterrarme en aquel mar de volantesy vino. Luego ignoro qué sucedió.Me encontré acostado en la humildecama de una buhardilla entre losbrazos de aquella hermosa mujer. Laluna del impoluto cielo negro deMadrid, arrancado de otro mundo, seasomaba por el ventanuco. Ella,sonriente, volvió a besarme como siquisiera inocularme de una vez elfuego devastador de su danza.
—¡Ay, Mateo, qué guapo eres!
Dime, ¿ésta ha sido tu primera vez?Pues no lo parece, bribón.
Cerré los ojos. ¿Era aquello elpecado o la gloria? De cualquiermodo me negaba a regresar a larealidad. Por el ventanuco de labuhardilla la Plaza Mayor parecíaarrancada de una ilustración de libro,de un cuento de leyenda. Habíallovido y las farolas de Esquilachearrojaban parpadeos amarillos en loscharcos. Ella rio:
—¿Qué haces? Ven conmigo,Mateo.
6. Quinta columna delPapa
Reconozco que la aparición deCarmela, mezcla de pasión ypesadilla, no sólo me quitó el sueño,sino que me embarcó en un mar dedudas y experiencias contradictorias.Mi formación religiosa y el conceptode pureza aprendido durante unaencerrada adolescencia en el colegiochocaban con la aparición de aquellaexperta hija de Eva, una mujer real
que de manera connatural e instintivaconocía los recursos secretos de laseducción. Su rostro moreno y susentreabiertos labios chocaban en mirevuelto interior con extáticassabatinas de salve e incienso ante laimagen de Nuestra Señora y lasestrictas lecciones de moralrecibidas puntualmente en clase dereligión. Me sabía de memoria elcatecismo, uno de los librosobligatorios del Seminario deNobles:
P. ¿Cuál es el sexto?R. No fornicar.P. ¿Qué se manda en
este Mandamiento?R. Que seamos
limpios y castos enpensamientos, palabras yobras.
P. ¿Quiénes pecanmortalmente contra esteMandamiento?
R. Los queadvertidamente se deleitanen pensamientos impuros,aunque no los pongan ni
deseen poner por obra; losque hablan y cantan cosastorpes o con complacencialas oyen; y los que consigomismo o con otros tienentocamientos o accionesdeshonestas o las deseanejecutar.
De acuerdo con esta doctrina yo
estaba indefectiblemente en pecadomortal. Es decir, que si la muerte mesorprendía en aquellos momentos, yome iba sin remisión de patitas al
fuego eterno. Pero por otra parteaquella niña era un manantial desensaciones, una puerta hacia elmatiz, el misterio oculto, y para míinédito, del alma de la mujer; no sóloeran sensaciones físicas, me habíahecho descubrir la vida, la sonrisa,el embrujo de lo prohibido, en unmomento en que, desolado por elrechazo de María Luisa y por el sinsentido de cuanto me rodeaba,necesitaba calor, comprensión,cariño de alguien.
Durante varios meses robabatiempo al sueño y al estudio para
encontrarme con Carmela al amparocómplice de la oscuridad, entrecharcos y carretas de un barrio pocorecomendable, que olía a ajo, vino einmundicia, por tristes garitos ycatres escondidos. En un principioaquel amor nuevo me obnubiló.¿Podía acaso renunciar a sentirmevivo, a romper los barrotes de unacárcel de formas, reverencias,pelucas y afeites de los ilustradosque me rodeaban y se me antojabanhipócritas? Aunque al mismo tiempome venían oleadas de mis horas decapilla en las que a ratos un rescoldo
de otro amor desconocido me habíasubido desde lo hondo de lasentrañas. Estaba hecho un lío.
Las madres tienen un sextosentido y la mía lo percibió a laspocas semanas, no sólo por miscambios de horario, sino sobre todopor mi aspecto exterior, cada díamenos cuidado, los ojos soñolientosy perdidos, la desazón que sin dudareflejada en aquella mezcla desentimiento de culpa y exaltaciónvital.
—A ti te pasa algo, hijo mío.Estás muy raro últimamente.
¿Adónde vas cuando llegas tan tardea casa?
Mis disculpas de que jugaba ala pelota y me quedaba a estudiar enel colegio no la convencían. Y temíael momento en que se lo pudieracontar a mi padre, que andaba cadadía más inmerso en los asuntos depalacio. Pues, si para mí aquel 1762fue el año tumultuoso en el que medescubrí como un volcáncontradictorio, para España fue lacomprobación del fracaso bélico denuestro rey. ¡Qué razón tuvo mimadre con sus intuiciones sobre la
guerra con Inglaterra! Carlos III sehabía equivocado en cuanto al gradode preparación de nuestras fuerzasterrestres y marítimas. Los hechosdemostraron que carecíamos detropas entrenadas y mandossuficientes. En diciembre del añoanterior Inglaterra acabó pordeclararnos la guerra einmediatamente comenzaron lashostilidades navales.
Pero el mayor desatino de aqueltiempo fue el intento de invasión dePortugal, emprendida como causainmediata por la negativa del rey
luso, José I, aconsejado por elineludible ministro Carvalho, futuroPombal, a cerrar sus puertos a losingleses como pretendía Carlos III.
Una noche me atreví a invitar aPierre a la taberna del Tuerto, elmesón donde había conocido aCarmela. ¿Por qué me decidí ahacerlo? Posiblemente, con mayor omenor conciencia, por un punto defanfarronería, para darle en lasnarices y mostrar al francés que yono era un niño de colegio que mechupaba el dedo, sino un hombrehecho y derecho. Pierre quedó
sorprendido al comprobar cómo enmedio del humo y francachelas casitodos me conocían en el aquel figón,donde se daban cita toreros de pocamonta, cambistas, criadas, soldadosy otros madrileños de dudosa calaña.
—¿Qué va a ser?—Dos jarras de tu mejor vino,
Tuerto.El ventero sonrió al ver a aquel
gabacho con aires de príncipe rubiodel norte. Pronto se acercó a nuestramesa un sargento llamado Tinoco,primo de Carmela, que acababa dellegar del frente. Con el brazo en
cabestrillo hablaba con un simpáticoceceo jerezano y una no disimuladatendencia a exagerar sus hazañasmilitares.
—Ustedes-vosotros, losfranchutes, mucho «pacto defamilia», sí, pero no se os veía muyvalientes en la refriega frente aportugueses e ingleses. No se oslució el pelo en la batalla deAlmeida. Y eso que el rey puso alfrente del Ejército nada menos que alconde de Aranda para sustituir alviejo marqués de Sarria. Aunquenuestro comandante inmediato era el
conde Maceda, que nos arengó en laFrontera de Castilla. ¿Queréis que oslo cuente?
Pierre y yo asentimos con lacabeza, entre el humo y los vaporesdel vino.
—Partimos del Fuerte de laConcepción y la plaza de CiudadRodrigo. De allí recibimos órdenesde tomar la población fortificadaportuguesa de Almeida, que estácerca de la raya. Nuestros jefes no sedecidían. Hasta que vino el conde deAranda y nos mandó cavar trincherasque él inspeccionaba en persona.
Con el apoyo de la artilleríaconseguimos tomarla el veinticincode agosto. Pero pronto nos llegaronnoticias del desembarco de uncuerpo expedicionario británico.¡Eso fue nuestra perdición! Lastropas anglo-portuguesas comenzarona avanzar y conseguir algunaspequeñas ventajas. En fin, quelograron detener el avance victoriosoespañol. Aún logramos conquistarTomar, Vilavella, Sovereira yFermosa, cuando nos llegó la tristenoticia de que la flota inglesa habíaocupado La Habana. El conde
recibió un despacho del rey con laorden de que avanzáramos parapresionar a los portugueses, a ver sinos devolvían La Habana. Pero loscontinuos aguaceros y el barro noshacían imposible seguir adelante.Además no nos llegaban vivieres,sino rumores de que estaba firmadala paz, cuando Aranda nos ordenóbatirnos en retirada haciaExtremadura. ¿Dónde estabais losfranceses entonces, eh? ¿Qué pactode familia ni cuentos chinos? Osretirasteis casi sin sufrir un rasguño.¡Qué aliados ni qué niño muerto!
Mira, mira, franchute, éste es vuestropacto de familia.
El excombatiente levantó elbrazo herido mientras con el otro ledaba un tiento a la botella. Pierre lemiraba ruborizado, sin pronunciarpalabra.
Al oír el nombre de Almeida mevino una oleada de recuerdos delcolegio. ¿No había hablado aqueljesuita portugués, que escuchéescondido una noche en la sala devisitas, de unos jesuitas alemanesque estaban prisioneros precisamenteen Almeida? Le pregunté al soldado
si sabía algo de ellos.—Revisamos las mazmorras.
Pero estaban vacías. Habíantrasladado a los prisioneros.
Mis investigaciones posterioreslo confirmaron. El padre Eckartpercibió ruidos y el desasosiego delas tropas desde su mazmorra. CarlosIII, empujado por los franceses y elPacto de Familia, pretendía, como hedicho, que Portugal rompiese sustradicionales alianzas con Inglaterray cerrara sus puertos. Decidida lainvasión, ¿qué habría sido entoncesde Eckart? Lo habían trasladado en
enero de aquel 1762 escoltado poruna tropa de caballería ligera. Por lovisto el jesuita, nada más salir, tuvonoticia de la terrible ejecución delpadre Malagrida. Dos días despuéscayó enfermo; lo mismo que sus trescompañeros de orden, los alemanesKaulen, Meisterburg y Fay. Confrecuencia los presos perdían elconocimiento, quizás por el contrasteque se producía entre el hediondo eirrespirable ambiente de lasmazmorras y salir al aire libre acabalgar, después de dos años deencerramiento. Acabaron en Lisboa,
aunque el fuerte de Junqueira estabatan repleto de convictos que treshoras después de su llegada losllevaron al penal de Belém, conocidocomo el Patio dos bichos, un lóbregolugar, donde otro jesuita de Bohemia,el padre Unger, se pasaría mediavida sin que le dieran de comer,alimentado sólo de las limosnas quele echaban por la reja del ventanucoque daba a la calle.
Supe también que a los jesuitasalemanes les esperaba un infierno enlas celdas de San Julián de Barra,que estaban situadas debajo del nivel
del suelo. De modo que, cuandollovía, las aguas del Tajo seinfiltraban por las paredes de lasmazmorras mientras permanecían enla más completa oscuridad. Al mesde su llegada llovió con talintensidad que fueron trasladados aotras celdas recién construidas. Lasparedes estaban aún tiernas, tantoque al apoyar la mano se quedabanimpresos los cinco dedos. Tampocopudieron dormir a causa de losruidos de una cercana fundición dearmas y de las francachelas nocturnasde los soldados. Andando el tiempo
pude leer una impresionante carta delpadre Kaulen, en la que da cuenta asus superiores de la terrible humedadde aquellas celdas subterráneas, lacomida infame y el agua putrefacta,con bichos, que les daban a beber,así como de la única escasa bujíaque les proporcionaban, cuya luzaprovechaban para leer a duraspenas el breviario, y el escaso aireque entraba por las rendijas. Ni decirmisa ni comulgar podían.
Todo esto evoco mientrasescribo el nombre de Almeida, quepronunció el primo de Carmela
aquella noche en casa del Tuerto.Dicen que en realidad esta especiede simulacro de guerra con Portugalera un modo de ahorrar a la corteportuguesa las calamidades de unaguerra en serio, obtener un cambiodiplomático y evitar los horrores deun asedio a Lisboa, donde por ciertoel conde de Aranda había sidotambién embajador, una ciudad aúnno repuesta de las calamidades delterremoto de 1755. Dicen tambiénque la caballerosidad del rey llegó alpunto de no obstaculizar el paso a loscaudales que había ahorrado doña
Bárbara de Braganza y que habíaheredado el rey portugués. Segúnesta tesis, el rey habría preferidoentretener a sus tropas en las plazasfronterizas y esperar a que llegaranlos ingleses para evitar una marchaen regla sobre Lisboa.
Pero además en este episodioaparecía otro personaje quecondicionaría mi vida y por supuestola de los jesuitas: don Pedro PabloAbarca de Bolea y Ximénez deUrrea, conocido como conde deAranda, nacido en el castillo deSiétamo, no lejos de Huesca, en
1719.Era hijo de militar y siguiendo a
su padre a su destino en Boloniaestudió también con los padres de laCompañía en el Colegio de Noblesde Parma. Este aragonés, que enParís casi asustó por su aspectodesaliñado y despreocupado, su rudoy franco lenguaje, sus toscasmaneras, llegaría a ser dos vecesgrande de España de primera clase,el capitán general más joven deCarlos III, y sucesivamenteembajador en Portugal, directorgeneral de Artillería e Ingenieros,
embajador en Polonia, general jefedel ejército invasor de Portugal,presidente del Alto Tribunal Militar,capitán general y virrey de Valencia,y más tarde presidente del Consejode Castilla, capitán general deCastilla, embajador y ministroplenipotenciario en París, primerministro de Carlos IV y decano delConsejo de Estado.
Lo más curioso de su juventudes que le gustaban las armas casitanto como las mujeres, por lo que seescapó del colegio a los diecisieteaños de edad y se unió al ejército de
su padre, que luchaba en Italia pararescatar para el infante don Carlos—el futuro Carlos III— el ducado deParma, perdido para España por eltratado de Viena. Capitán deGranaderos a los veintiuno, en 1747había llegado en una carrerameteórica a mariscal de campo y en1755 a teniente general, después devarios viajes por diversos paíseseuropeos. Tras un periodo de retirodel real servicio por diferencias conun colega, al llegar Carlos III,gracias a que supo conquistárselohábilmente a la entrada de éste por
Zaragoza, recuperó su cargo deteniente general. El rey también lenombró embajador extraordinariojunto a su suegro Augusto III, rey dePolonia y elector de Sajonia.
Lejos se encontraba, pues, de lapatria cuando don Carlos lo llamócon urgencia. Los cincuenta milhombres a las órdenes del gotosomarqués de Sarriá estaban apostadosfrente a Almeida sin atreverse aasaltarla. El rey, desesperado consus estrategas y enfadado porque laflota inglesa había capturado unafragata española que llevaba nada
menos que dos millonescuatrocientas mil piastras, le encargóa Aranda, a su paso por Madrid, queactivara el asedio. Así lo hizo elconde, no sin antes prepararalojamiento, es curioso, para tres milsolados galos que se esperaban en elcolegio de los jesuitas de Salamanca.No se imaginaba el padre Idiáquez,que también ofreció hospedaje alconde, aunque éste lo rehusó, decamino hacia Ciudad Rodrigo, lasituación azarosa en que seencontraría con él cuatro años mástarde.
El hecho es que se consiguiótomar Almeida, pero las tropasestaban en un estado tan lamentable ylos campesinos, que habían tenidoque prestar sus bestias y dejar en laincuria sus campos, tan indignados,que el marqués de Esquilache,ministro de la Guerra y Hacienda,tuvo que desplazarse al frente paraintentar calmarlos. En la semana quepasó con sus soldados tuvo unaentrevista borrascosa con Aranda, enla que el sincero y brusco aragonésle echó en cara que descuidara elsuministro de las tropas y especulara
con los intermediarios que les habíanproporcionado un material de pésimacalidad. Esta odiosidad seríaimportante para el futuro. Basteañadir que las hostilidades conPortugal costaron a España doce milbajas.
Salvado este excurso que me hepermitido añadir, por venir muy acuento para comprender en adelantemi historia, regresemos a la tabernadel Tuerto.
Carmela, concluida su habitualsesión de cante y baile, vino asentarse con nosotros. Desbordaba
lozanía, con un hombro desnudo y unfeliz brillo de ojos que delataba algomás que entusiasmo hacia mí. No lodisimuló, colgada de mi hombro todoel tiempo, ante la mirada sorprendidade Pierre, que bebía sin parar.
—No sabía de tu éxito con lasmujeres, Mateo. ¿Lo saben en tucasa?
—Ni se te ocurra contarlo, o melas pagarás.
Reímos y seguimos bebiendohasta la madrugada. Carmela tuvoque buscarle una habitación contigua,donde Pierre cayó como un saco de
piedras.Al día siguiente mi prima María
Luisa estaba al cabo de la calle, puesPierre, supongo, se vio obligado aexplicarle por qué no atendía susinsistentes llamadas mediante uncriado hasta entrada la tarde. Cuandoal domingo siguiente vino a comer acasa, noté una inflexión distinta en sumirada, mezcla de interés,indignación y altanería. ¿Acasopensaba la niña que me iba a tener dereserva, esperándola eternamente?
En la sobremesa, como siempre,mi madre indagó noticias y
correveidiles de la corte. Por lovisto el rey estaba triste con otrodesastre bélico, esta vez en LaHabana, donde la flota inglesa hizodesembarcar catorce mil hombres,que encontraron una débilresistencia, a excepción del fuertedel Morro, donde el comandante Luisde Velasco resistió hasta la muerte.España, aparte del prestigio en elmar, perdió doce navíos, grandespertrechos y quince millones depesos que se embolsó como botín elvencedor inglés.
Pero ninguna pérdida, ni
siquiera la de Manila a manos de unaflota inglesa procedente de Madrás,era en aquel momento peor para míque la de Carmela.
Gracias a las confidencias deMaría Luisa mi madre acabóenterándose del objetivo de missalidas nocturnas, y astutamente, sinrevelárselo a mi padre, que desaberlo habría montado la de SanQuinten, envió al Tuerto un criado deconfianza con sumo sigilo, ainformarse sobre quién era la talCarmela y a cuánto ascendía suprecio. Le ofreció una considerable
suma de dinero, un coche paraquitarla de en medio y contactos enSevilla para darle trabajo en unmesón de cante y baile. Carmela vioel cielo abierto. Nacida en lapobreza, de la que nunca habíallegado a salir —lo mío no era másque una aventurilla y el pundonor dehaberse conquistado a un niño bien—, vio el cielo abierto, la ocasión desu vida. Sin despedirse de nadie,partió un amanecer transcurridaspocas semanas.
—¿Dónde está Carmela,Tuerto?
—Ah, no sé. Ya no trabaja aquí.Aquella noche había un pacto de
silencio en la taberna. Sólo a travésdel soborno a un cochero logréenterarme de la verdad. Una mezclade rabia y resentimiento contra mispadres desembocó en una recaída enmi habitual melancolía y una vuelta,como recurso extremo, a losestudios, y también a la religióncomo consuelo.
El padre Diéguez, que era depocas palabras y buen escuchador,atendió al relato de mis cuitas y meaconsejó:
—Tienes que marcharte deMadrid una temporada. Creo que elpadre Doreste puede ayudarte mejorque yo. ¿Por qué no te vas unos díasa Galicia?
No me pareció mala idea, y conla excusa hábilmente presentada a mipadre de que «el niño está cansadode tanto estudiar, ¿por qué no loenviamos una temporada con su tíaCatalina?», fui alejado un mes deMadrid. La víspera de mi partidacorrí a las oficinas del Ayuntamientoy esperé a que saliera Pierre de sujornada de trabajo. Me vio, pero se
hizo el distraído, enfrascado en laconversación con dos de sus colegas.
—¡Fierre! —grité.—Ah, perdona, no te había
visto.—¿Podemos conversar un
momento?—Ahora, ya ves, ando muy
ocupado.—No importa, esperaré cuanto
haga falta.A los pocos minutos se zafó de
sus interlocutores. Yo, con visibleindignación, lo acusé directamente dehaberme traicionado. Puso cara de no
haber roto un plato.—No he sido yo, Mateo.—Entonces ¿quién? Nadie más
lo sabía.—Supongo que María Luisa
habrá hablado con tus padres. Peroque conste que yo no se lo he dicho.
Le agarré de un brazo y leconduje a una esquina de la calleMayor para alejarlo del ruido deviandantes, vendedores y carretas.No sólo no me creía sus disculpas,sino que le espeté sin miramientos:
Tú no eres de fiar, Pierre. Nipara guardar el secreto de un amigo,
ni para todo lo demás. Dime laverdad: ¿qué estás haciendo enMadrid?
Pierre no se esperaba unapregunta tan directa.
—¿Yo? —titubeó—. ¿Quéquieres que haga? Ya lo sabes,trabajar a las órdenes de Sabatinipaga adecentar algo este poblacho —dijo con tono despectivo.
—¿Poblacho? Más quisieraislos franceses, con toda vuestragrandeur vivir con la mitad de laalegría que disfrutamos losespañoles. Reconoce que los planos
que trazas para Sabatini sólo son laexcusa. Dime, ¿quiénes son esosgabachos con los que te entrevistasen secreto, eh? No me digas que no,porque lo sé todo.
Rojo de ira, Pierre se ajustó lapeluca.
—¿Qué pasa? ¿Me has seguido?¿Me estás espiando, Mateo?
—¿Quiénes son? —insistíimplacable, mirándole a los ojos.
Acorralado, apretó los puños ymiró a otro lado. En un primermomento pensé que iba a agredirme.Pero hizo una pausa para reflexionar,
luego respiró y dijo:—Tú eres una persona sensata.
Déjame que te explique. Vamos a unsitio tranquilo.
Nos sentamos en una taberna y,para parar el golpe, optó porsincerarse. Me confesó que hacíatiempo que los franceses, por lazosfamiliares de los monarcas, teníanentrada en la corte española, peroque con el advenimiento de Carlos IIIy el Pacto de Familia, Choiseul habíamultiplicado sus ojos y manos ennuestro país. Que no me extrañara,pues era lo lógico, dados los
vínculos que existen entre ambascortes. Que el primer ministrofrancés estaba informado de todo yesperaba un momento propicio, pues,según él, los jesuitas tenían los díascontados también en España. Aunquepor el momento habían sorbido elseso a la reina madre y era necesariodespertar al piadoso rey de susmúltiples engaños.
—Afortunadamente Su Majestadtiene ahora a su lado un confesor quele aconseja como es debido, porqueno es jesuita, un gran hombre: elpadre Osma —añadió Pierre.
Yo había oído hablar a mi padredel tal fray Joaquín de Eleta, unfranciscano gilito (de San Gil), quese había traído el rey de Nápoles,conocido como padre Osma, por sernatural del Burgo de Osma. Mi padredecía que era un fraile chupado yesquelético, desagradable y de pocasluces. Su aspecto magro y su talantedesabrido le hacían merecer elapodo de fray Alpargata. Desde elprimer momento se notó su influjo enla conciencia del rey. El últimoepisodio fue a propósito de una obraincluida por Roma en el índice de
libros prohibidos, una especie decatecismo del teólogo francésMesenghi titulado Exposición de ladoctrina cristiana e instrucción sobrelas principales verdades de lareligión, y que defiende, según dicen,algunas tesis contrarias a las de losjesuitas, quienes habrían intrigado afavor de la condena. Pues bien,cuando el nuncio en España,Pallavicini, recibió el brevecondenatorio, lo remitió al inquisidorgeneral, Quintano Bonifaz. Pero elrey prohibió a éste de inmediato lapublicación del edicto y mandó
recoger los ejemplares.Carlos III no había hecho otra
cosa que seguir los consejos que lehabían dictado al oído su taimadoconfesor y su ministro Ricardo Wall.Este astuto irlandés nacido en Nantesy mantenido en sus cargos por elnuevo rey, había conseguido en elanterior reinado la destitución delmarqués de la Ensenada, así como laretirada del confesonario regio deljesuita padre Rávago, quien habíaapoyado las protestas de los jesuitasdel Paraguay, solidarios con lapostura del marqués caído en
desgracia.El inquisidor montó en cólera
ante el mandato de no obedecer alPapa y retirar la prohibición delcatecismo, arguyendo que sólo habíacumplido su oficio y que la decisióndel rey era «irregular y contraria a alhonor del Santo Oficio y a laobediencia debida a la cabezasuprema de la Iglesia, y más enmateria que toca a dogma de doctrinacristiana».
La reacción de Wall fuefulminante: desterrar al inquisidorgeneral al monasterio benedictino de
Sopetrán. Desde su confinamiento,Bonifaz, que no tenía madera dehéroe, pidió perdón al reyprotestando de su obediencia. Elmonarca se lo concediógenerosamente, sin dejar de mostrarsu «enojo» al inquisidor por lo queconsideraba un desacato a susprerrogativas. Por su parte el nunciose escabulló alegando que él nohabía hecho otra cosa que seguir lasprácticas establecidas. Y a partir deentonces el rey pensó lo que haríamás adelante: reservarse el derechode publicación, después de oír a los
autores, a través de la Real Cédula,poniendo sus condiciones al SantoOficio. Para mí este gesto revelabados aspectos esenciales paracomprender mi historia: el crecienteregalismo del rey frente a lasdecisiones de Roma y el avance en lacorte, lento pero seguro, de losenemigos de los jesuitas.
—Y Francia está al cabo de lacalle, supongo —le insistí a Pierre—. También habréis informado aChoiseul lo de las canonizacionesque pretende fray Alpargatilla.
Esta era otra historia que traería
cola.Aparte del empeño sin éxito del
confesor de subir a los altares a unleguito llamado Sebastián, el padreOsma soñaba con conseguir lacanonización de don Juan Palafox deMendoza. Su nombre será, comocontaré más adelante, una de laspiedras arrojadizas más contundentesen la batalla que iba a entablarsecontra los jesuitas.
Originario de Aragón, aunquenació en la villa navarra de Fitero, elfuturo obispo era hijo ilegítimo deJaime Palafox, marqués de Ariza, y
de una noble aragonesa llamada Anade Casanates y Espés. Esta dama searrepintió de sus amoríos y se hizocarmelita descalza, muriendo, segúndicen, con fama de santidad. Despuésde estudiar en Huesca, Alcalá ySalamanca, donde se doctoró enderecho y ocupar varios cargosseculares, Juan de Palafox fueordenado sacerdote y preconizadoobispo de Puebla de los Ángeles enNueva España (México), donde fuedestinado con poderes seculares yreligiosos. La controversia en elsiglo XVII tuvo muchas facetas: el
problema económico de los diezmos,las prerrogativas que allí, comomisioneros, disfrutaban los jesuitas,las nuevas definiciones tridentinas delas jurisdicciones de los obispos ydel clero secular, entre otras.
Parece, no obstante, que uno delos puntos centrales del debate fue elproblema del tan traído y llevadoprobabilismo —sobre el que díasantes me había ilustrado, no sindificultad, el padre Diéguez—, que,como hemos visto, algunos juzgabancomo moral laxa frente al rigorismo,que en muchos casos se identificó
con el jansenismo y con unpensamiento más agustiniano. Unbarullo de teólogos que cortabanpelos en el aire. El hecho es que estapolémica que duró aproximadamenteuna década del siglo XVII (entre1639 y 1649), dio materia para unaenconada controversia nada menosque de ciento cincuenta años, queconcluirá con los acontecimientosque estoy narrando.
El punto culminante de lapolémica se dio en 1649, cuandoPalafox escribió al papa Inocencio Xsu tercera carta contra los jesuitas.
Palafox hace una severa crítica alprobabilismo y la actitud de losjesuitas, particularmente en lasmisiones de Oriente, en el problemade los ritos chinos y malabares,acusando a los jesuitas de dar escasaimportancia al símbolo de la cruz.Dado que la sangrienta crucifixiónprovocaba horror a la sensibilidadde culturas como la China o de laIndia, los jesuitas expusieronimágenes de Cristo resucitado,aceptaron algunos pensamientosloables de Confucio y se vistieroncon ropas de mandarines o
brahmanes para poder predicar elEvangelio con el lenguaje deaquellos mundos tan diferentes.
Para Palafox estas conductas delos famosos jesuitas Nobili y Riccieran tan rechazables que llegó asugerir al Papa que disolviera laCompañía y la integrara en el clerosecular. Esta carta se publicó porprimera vez en italiano en 1651, y en1658 se editó en francés. Más tarde,tres años después de la conversacióncon Pierre que estoy narrando, en1665, dio origen a la biografía queAntonio Arnauld —principal
representante de los jansenistas yfundador de su centro deoperaciones, Port Royal— escribióen defensa de Palafox y en contra delos jesuitas. La amistad de Arnauldcon Pascal desembocaría en lasfamosas Cartas provinciales, que fueuno de los documentos más duros encontra de la doctrina delprobabilismo. El hecho es que, pesea la continua correspondencia dePalafox con el Papa, los jesuitas,entonces bien situados en la corte deFelipe IV a través de sus colegiales,vencieron esta vez en la pugna, y
Palafox, muy a su pesar, fue devueltoa España destinado a la diócesis deOsma.
En el momento que nos ocupa lacontroversia de Palafox era unaocasión clave para el enfrentamientoentre Carlos III y la Compañía.Carlos III, no contento con la cartapostulatoria en la que pedía lacanonización del sin duda culto ypiadoso obispo, mandó al citadoinquisidor general, Manuel Quintanoy Bonifaz, quitar del índice algunasobras de Palafox, que habían sidoprohibidas por edicto en mayo de
1759. Por entonces obedeció elinquisidor general, y proclamó otronuevo edicto, revocando el primeroen febrero de 1761.
Esta carta de Palafox sepresentará después como una razónmás para justificar la expulsión. Elhecho es que el polémico obispo dePuebla se convirtió en un símbolo dela lucha de dos fuerzas enfrentadasen la Iglesia y la sociedad de nuestrotiempo. Así lo he visto después detodo lo que tuve que vivir en propiacarne. Entonces Pierre, como todoslos regalistas, era un acérrimo
defensor de Palafox.El francés prefirió, para no
tenerme como enemigo, poner todaslas cartas boca arriba.
—Lo que han hecho los jesuitascon Palafox es infame —reiteróPierre mientras pedía al mozo de lataberna otra jarra de vino.
—¿Acaso no es un jansenista?—Eso es una simpleza, Mateo.
A cualquiera que es enemigo de losjesuitas, le llaman jansenista, laherejía de moda. Ya hemosconseguido de Clemente XIII y de laSagrada Congregación vía libre para
seguir con el proceso adelante. Mehan llegado noticias de Roma de quesólo ha faltado un voto para que sedeclaren sus virtudes heroicas. El reyestá tan convencido que acaba deencargar a mi colega, el arquitectoVillanueva, la construcción de unacapilla en la catedral de Burgo deOsma para honrar sus gestos.
Mi padre me había contado queen todo este barullo había una manooscura, la de Tanucci, otro de losactores de nuestro drama. Una vez lehabía oído decir en Nápoles a estepolítico de oronda panza y peculiar
nariz ganchuda: il bastone alto, labocca chiusa son li strumentalecolli qualli si deve mansuefare latigre romana («el bastón en alto, laboca cerrada, son los instrumentosnecesarios para amansar al tigreromano»), decía.
Este abogado toscano de familiapobre, que tras conseguir la cátedrade Derecho de Pisa llegó aconvertirse en la persona deconfianza y el primer ministro de donCarlos en Nápoles, no dejó nunca degobernar a través de sus continuasmisivas, también cuando el Borbón
se convirtió en rey de España. Nohay que olvidar que el monarcaespañol dejó de heredero a su hijoFernando, de nueve años, y depresidente del Consejo de Regenciaa Bernardo Tanucci.
Como el niño de jovencito sededicó a los placeres de la caza,Tanucci siguió gobernando Nápolesa su antojo. Eso sí, con unacorrespondencia semanal con el reyde España. Celoso de la supremacíadel Estado sobre la Iglesia, redujo elpoder de los obispos, los impuestosa la Iglesia y llegó a establecer en
Nápoles el principio de que nopodían ordenarse más de diezsacerdotes por cada mil almas,número que se reduciría después acinco por mil. El plácet se aplicóestrictamente. Las censuras de losobispos contra los laicos por faltasdebidas a su obediencia de las leyesestatales quedaron anuladas. Nopodían erigirse nuevas iglesias sinpermiso del rey: se hacía con lostestamentos destinados a la Iglesia.Hasta esos extremos llegó su poder ydespotismo ilustrado con la Iglesia.Por supuesto odiaba a los jesuitas,
aunque, por una de esas paradojas denuestro tiempo, tenía un directorespiritual miembro de la Compañía.¡Curiosas contradicciones de estesiglo!
Pierre pensaba que Tanucci eraun gran adalid del «regalismoborbónico» y que los reyes debíanostentar también un podereclesiástico. Me puso la mano en elhombro.
—Piénsalo bien, Mateo: ¿Quiénpuede dirigir mejor la Iglesiaespañola, un Papa distante por mediode ministros rapaces, o un monarca
católico y desinteresado comoCarlos III? No olvides que el Papatambién es un rey con sus EstadosPontificios.
—¿Por eso los gobiernos seinteresan tanto en intrigar para quelos cónclaves elijan al Papaadecuado?
Pierre no respondió a lapregunta. Se limitó a rascarse pordebajo de la peluca y a perfumarse lacasaca con su frasco de bolsillo.Luego dijo:
—Yo, por ejemplo, estoytotalmente de acuerdo con el
Exequatur.Debí poner una expresión
bovina.—¿No sabes lo que es el
Regium exequatur? —añadióalzando la barbilla con suficiencia—. Viene a ser como una especie de«pase regio», una potestad según lacual se prohíbe dar curso a cualquierdocumento pontificio antes de quepase por la censura de la autoridadreal, y sólo se publica una vez que secompruebe que no tiene nada contralas prerrogativas reales.
—¿Y desde cuándo está esa
norma vigente en España?—¿No lo sabes? ¿No te lo han
explicado tus profesores? Desdeenero de este año. Creo que Tanuccise puso tan contento que ha saludadola Pragmática como la alborada delsol naciente. «Desde ahora —cuentanque dijo— ya no reconocen lossoberanos otro superior que a Dios».Pero he oído decir en palacio que elpadre Osma anda mascullandoescrúpulos en el oído del rey: que elfracaso de Portugal y de La Habanaes un castigo de Dios. Que deberetirar esa norma. Que si no será
soberbia. Empiezo a pensar que elconfesor del rey es un ignorante.
Formado por los jesuitas en laobediencia a Roma, aquellocomenzaba a parecerme un abuso.
—¿Es que el rey se considerapor encima de la Iglesia? —pregunté.
Pierre no tenía dudas alrespecto. Levantó su barbilla y miróal vacío con sus gélidos ojos azul-grises:
—Claro. Aunque a la vez es unhombre piadoso y practicante, élsuele decir: «Dios me ha puesto reyporque ha querido». Y a su hijo ha
enseñado que el hombre que criticalas operaciones del gobierno, aunqueno fuesen buenas, comete un delito.
—A mi me parece un abuso depoder, Pierre. ¿Para qué están lasCortes?
—¿Las Cortes? —rió Pierre—.¿Sabes cuántas veces reunió lasCortes Felipe V? Una sola vez. ¿YFernando VI? Nunca. Carlos III lo hahecho solo para jurar las leyes delreino, cuando llegó y para la jura delpríncipe de Asturias. Aquí los quetienen poder son los ministros, en losque el rey ha depositado su
confianza.Los mismos jesuitas alimentaron
este ambiente hostil con susreacciones frente a la «Españajansenista» que ellos percibían.
No tardarían algunos órganos dela prensa oficial española, como LaGazeta y el Mercurio histórico ypolítico, en divulgar las acusacionescontra la Compañía. Esto hizo quelos jesuitas prohibieran a sus adictosleer y oír la lectura de esosperiódicos, bajo amenaza de incurriren la censura de la Bula Unigenitus,contra los cooperantes del
jansenismo, acusando de tales a losredactores de dichas publicaciones.
Por otra parte la bula deClemente XIII Apostolicum pascendimunus, de siete de enero de 1764,confirmando las bondades de laorden ignaciana, fue como un respiropara ellos. Y, aunque la corteespañola no le otorgó el Exequatur,o pase regio, como me había contadoPierre, los mismos religiosos ladieron a conocer. Sus superioresprovinciales distribuyeron una ordende su jefe máximo, el prepósitogeneral, en la que mandaba que cada
jesuita dijera seis misas y los nosacerdotes seis coronas del rosario,en acción de gracias. En varioscolegios se cantó solemnemente untedeum y se leyó la bula desde elpúlpito. Todo ello iría encendiendomás y más el ambiente.
Evidentemente, Pierre tenía lascosas muy claras. Pensaba que losjesuitas, con su cuarto voto deobediencia al Papa acerca de lasmisiones que les fueranencomendadas, eran una quintacolumna de Roma y había queeliminarlos. Ya no me cabía duda de
que él, por su parte, era uno de losinformadores y agentes de Choiseulen España. A mi aborrecimiento porhaberme arrebatado la novia y haberinformado a mis padres sobre misrelaciones secretas con Carmela seunía entonces su inquina contra mismaestros. Me despedí de él con lamayor corrección de la que fui capazy me fui a casa a preparar elequipaje.
—No dejes de alimentarte bien,hijo mío. Dale muchos besos de miparte a la tía Catalina y procuradescansar. Los aires de Galicia te
harán mucho bien —insistió mimadre, enjugándose una lágrima.
Desde la ventanilla losanchurosos campos castellanospusieron un horizonte de quietud enmi acalorada mente. Los rostros deMaría Luisa y Carmela luchaban enmi espíritu con las dudas de siempre.Aunque, precisamente porque Pierrelos atacaba y desde luego porque a lasazón tenía por insignes amigos aalgunos de sus miembros, missimpatías se enderezaban hacia laCompañía de Jesús. Ignoraba aúnhasta qué punto iba esto a
comprometerme, cuando a lo lejosdespuntaba como un bajel la góticatorre de la catedral de Salamanca.
7. Adiós a todo
El mar. Con esta palabra, quepara mí equivale a una fusión deplenitud azul y nostalgia, puedoresumir mi experiencia espiritual deaquellos días en el quizás máscrucial y a la vez más contradictorioaño de mi vida. Mis recuerdos de losvolcánicos comienzos de 1763 sepueden sintetizar en el momento enque, sentado en una roca, perdí lamirada en el mar. La brisa volvía asaludar con sus dedos fríos mi frente
como en los tiempos de laadolescencia, cuando escapaba delcolegio y corría por la playa arespirar aire puro. A pesar delcerrado cielo gris, el sol luchaba portrazar con un último sol el horizonte,y las olas, incluso las másencrespadas, acababan poramansarse aniñadas en la arena.
También los ojos de la tíaCatalina, siempre bella aunque eltiempo comenzara a marcase con unsuave cerco de azulada madurez ensus ojeras, remansaron muchasinquietudes. Y eso que en un
principio no mencionamos, como eraobvio, a María Luisa. Ella sabíacuánto me había hecho sufrir su hijay, sin duda estaba cumplidamenteinformada por mi madre de latumultuosa aventura con Carmela. Ami llegada a La Coruña pasé laprimera semana en su casa, dondevivía acompañada de Candelaria,una vieja y querida sirvienta. Estabaansiosa por tener noticias de lafamilia y los últimos rumores de lacorte. De modo que los primerosdías los gastamos en largassobremesas y sustanciosas charlas
sin hora.—Me cuidas demasiado bien,
tía. ¡Cómo se come en esta casa! ¡Yqué a gusto estoy siempre a tu lado!
Ella quebró complaciente sucuello en una sonrisa y abandonó susojos a la luz lechosa de la ventana.Luego no pudo resistirlo más ypreguntó:
—Dime, con sinceridad, Mateo,¿cómo ves a María Luisa?
Debí enrojecer. No imaginabaque se iba a atrever a sacar el tema.Guardé silencio unos instantes. Lasparedes arropaban intemporales
recuerdos de mi tío: Cuadros conuniforme de gala o acodado encubierta; bergantines, metopas,banderas, un sextante y un retrato acarboncillo de María Luisa cuandotendría unos catorce años. Su perfilde ángel sobrenadaba una montañade sedas y lazos.
—¿Con sinceridad?—Ya sé, Mateo, que tú eres
parte interesada. Pero quiero saber tuopinión. Sí, sí, con sinceridad.
Me sirvió una taza de chocolatecaliente para aligerar el embarazosomomento. Consumí un sorbo con
mano temblorosa. Ella mirabaserena, sus largas manos blancas enel regazo.
—Verás, tía: María Luisa no esla misma que yo conocí. Desde queestá con Pierre y en la corte pareceotra persona. Es como si hubieraperdido su alegría y viviera dentrode una burbuja, como arrebatada a unmundo que no le pertenece. La veodistante, más fría, no sé, una muñecade porcelana encerrada en su vitrina.Antes su belleza era espontánea,salía de ella con naturalidad, aguafresca. ¿Comprendes? Ahora se
mueve tan envarada dentro de susmodelos a la última que ha perdidoespontaneidad. Tan repintada, tanpendiente de sus nuevas pelucas y lamoda de París, se desliza como unmaniquí, interpreta un papel, no sé.Sólo habla de ella misma o de lo queve en palacio y...
Catalina me cortó.—¿Crees que no está
enamorada?La pregunta, tan directa, me
dejó un instante sin saber quéresponder.
—Yo no soy la persona más
indicada para hablarte de eso, tía.¿Qué quieres que te diga? Pierre esun hombre inteligente, bien situado,todo un futuro para ella. Ahoratrabaja con Sabatini y estoy segurode que llegará lejos. Sus contactoscon Francia... Bueno, en fin, para quéalargarme. Lo sabes todo.
—¿Y tú? ¿Cómo estás despuésde esa aventurilla?
Volvía enrojecer. Que mi tíallamara «aventurilla» a mis amorescon Carmela era todo un indicio desu espíritu desinhibido y liberal.
—¡No se lo habrás contado al
tío Rafael! Puede fulminarme.—No te preocupes. Sigue
embebido en las historias del cabildode la catedral. Además lo veo muypoco.
Eso bastó para que me confiaracon la tía Catalina aquella tarde,pues tenía la virtud de saber escuchardesde esa flexibilidad relajada conque recibía lágrimas, gritos y risassin inmutarse. Le confié misencontrados sentimientos, midesesperada búsqueda de Dios y misensualidad porosa a todos losdescubrimientos. Que Carmela, pese
a que no podía negar ciertoarrepentimiento por mi educaciónreligiosa, había sido para mí elencuentro con una mujer real, eldespertar de un sueño adolescentedonde lo femenino navegaba entrenubes.
—Antes, para mí todo el idealde mujer había sido veros a vosotras,a ti y a María Luisa, cuando llegabaisriendo a Villa Sabela en aquellosveranos inolvidables. Hoy veo quesólo eran quimeras, alucinaciones.Ahora sé que la vida no es tan fácil,ni tan idealizada como la veía
entonces.La mirada de Catalina revistió
visos de coquetería.—Te sigo queriendo mucho,
Mateo. Como entonces. Para mí nadaha cambiado. Y estoy segura de queMaría Luisa siente también algoprofundo por ti. Pero de otra manera.No sé cómo explicarte. La vida seimpone y yo creo que está contentacon su puesto en Madrid y tambiéncon Pierre, no lo dudes. Aunque teconfieso que me extraña que todavíano hayan fijado fecha de boda. Perotú ahora tienes que relajarte, hombre;
debes descansar y reflexionar unpoco. Anda, seguro que tu amigo, elpadre Doreste, te va ayudar.
Lo primero que hice al díasiguiente fue ir al colegio para ver ami hermano. Lo sorprendí comosiempre, jugando a la pelota,sudoroso, encendido, feliz. Meabrazó con fuerza y conseguí quedejara de corretear y se detuviera aescucharme un momento. Aun así, noparaba de botar incansable la pelota.
—Ya te queda poco paraterminar el colegio, ¿no?
—Sí, claro. Este año después
del verano me voy a Madrid, ya losabes.
—¿Tienes pensado qué vas aestudiar el próximo curso, Javier?
—Por supuesto —dijorascándose el pelo revuelto, lamirada radiante—. ¡Seré capitán deDragones!
Me eché a reír. Añadió quenuestro padre ya había hechogestiones en el Seminario de Noblesy había hablado con los jesuitas, quetambién preparaban para la carreramilitar.
—¿Lo has pensado bien?
Nuestros soldados no han salido muyvictoriosos que se diga de lasúltimas guerras. Probablementetendrás que luchar al lado de losfranceses, por lo del Pacto deFamilia. ¿Sabes lo que es eso?Debes pensártelo bien antes de quesea tarde.
Javier estaba convencido.Aunque éramos muy distintos decarácter, compartíamos un espírituquijotesco que conjuraba nuestrasvidas, en todo caso cercanas, aunqueparalelas.
Luego pensé que no me quedaba
más remedio que dar el paso. Aunqueen el fondo sentía repulsa y miedo atener que enfrentarme conmigomismo, me decidí finalmente a ir avisitar al padre Doreste, que era elverdadero motivo de mi viaje. Loencontré detrás de una montaña delibros abiertos, donde se mezclabanlos de ciencias con los de teología yliteratura. Detrás emergía su testaculminada por el ladeado bonete. Mimadre le había puesto en autos pormedio de una premiosa epístola, enla que, como era de esperar, lecontaba lo sucedido desde su mirada
materna, amable pero a la vezmarcada por un obsesivo impulso deldeber. Para ella todo estaba claro: yono era más que un mozalbete incautoque había caído en las garras de unajoven furcia, de la queafortunadamente había sido apartadojusto a tiempo para enderezar mivida.
Doreste tuvo que encender elquinqué porque se hacía tarde y yoaún no había terminado de exponerlemi versión de los recientes hechos demi vida. Su sombra flaca, coronadadel bonete, se proyectaba sobre la
pared encalada del despacho. Unavez más aquel jesuita no medefraudó. Me dejó hablar sininterrumpirme. A veces se levantabapara pasear o sacaba su cajita derapé y aspiraba tabaco por su curvanariz entre estornudos. Pero en todomomento sonreía.
—Tú sigue, Mateo, no tedetengas. Te escucho.
Aunque yo no ignoraba que asus ojos no sería probablemente sinoel débil tronco que urgía enderezarpor haber cometido un pecado grave,sabía también que él no me
condenaba, y que en el fondo mipersona era más importante quetodos los Mandamientos de la Ley deDios. En una palabra, no era de esoscuras que todo lo arreglan con elsacramento de la confesión y unapalmadita en la espalda.
—Siempre podemos sacar frutode nuestras experiencias, Mateo;también de las negativas, e inclusodel pecado, por grave que éste sea.¿Ha habido en la historia uno másgrave que haber colgado de la cruz algran inocente? Felix culpa. «Oh,feliz culpa, que mereció tan grande
redentor», canta la Iglesia en laliturgia del día de Pascua. Ydiligentibus Deum omniaconvertuntur in bonum, dice SanPablo: «A los que aman a Dios todose les convierte en bien». También loque te ha pasado a ti. Ésta es unaoportunidad nueva en tu vida, hijomío. Olvida el pasado. Céntrate eneste momento, ahora mismo. ¿Quéhas perdido realmente? Nada. Siguesteniendo una estupenda familia,recursos económicos, una vida pordelante. Comenzarás con nuevosbríos. Además no te angusties. Sabes
que el Señor quema cualquierresiduo de culpa en el fuego de sucorazón de amigo —señaló unaimagen sulpiciana colgada de lapared—. Nunca vuelvas a tenermiedo, Mateo. El amor no escompatible con el miedo, Dios noquiere condenar al que cae, sino queviva, que renazca con mayor alegría.
Así fue como me decidí a hacerlos ejercicios espirituales de SanIgnacio bajo la dirección del padreDoreste. Me condujo para ello a unacasa de retiros, situada junto al mar yregentada por religiosas, donde me
dieron una habitación tranquila quedaba al huerto y a un camino queentre pinares descendía hacia undesfiladero abalconado, sobre elmar. Les dijo a las monjas que mecuidaran bien, pues me encontrabadébil y que él vendría a verme de vezen cuando para darme puntos demeditación.
—¡Vas a experimentar losauténticos ejercicios! Te los darécomo Ignacio se los impartía a susprimeros compañeros,individualmente. Hoy todo el mundohabla con escándalo de los secretos y
los grandes tesoros de los jesuitas.Aseguran que están no se sabe dónde,en el Paraguay, en nuestros colegiose inversiones, qué se yo. Pues bien,muchacho, yo te voy a desvelarnuestro mayor secreto, nuestro máspreciado tesoro.
Venía cada dos o tres mañanas yme exponía «los puntos», la materiaque yo debía meditar a solas durantetodo el día. Al principio el encierrose me hizo muy duro. Mi rupturafísica con todo lo vivido durante lasúltimas semanas en Madrid noconseguía evitar mi conexión
constante con el ruido de un mundoque atronaba en mi cabeza con risasde Carmela, despechos de MaríaLuisa, aseveraciones de Pierre.Además me aguijoneaban las dudas:¿tendrían razón los enemigos de losjesuitas? ¿No me habría metidoincautamente en una trampa, uno desus estudiados y estratégicos lavadosde cerebro?
—Mira, Mateo, tienes que dejartu página en blanco, para que Diosescriba cuanto quiera en ella. SanIgnacio dice que «al que rescibe losexercicios mucho aprovecha entrar
en ellos con grande ánimo yliberalidad con su Criador y Señor,ofreciéndole todo su querer ylibertad, para que su divina majestaddisponga, así de su persona como detodo lo que tiene se sirva conforme asu santísima voluntad». No te cierres,ábrete a todo lo que Dios quieradecirte.
¿Qué son los ejercicios?Entonces, al practicarlos comprobéen mí mismo su tremendo poder. Mástarde quise investigar sobre su origeny composición para explicarme elporqué de su eficacia. Más que un
libro o un tratado místico, es unmanual, una especie de prontuarioque no se debe leer seguido, como laobra de un teólogo o de un ensayistaespiritual. Está compuesto de textosbastante lacónicos dispuestos en elorden más adecuado para mover lamente del que los ejercita a buscarpor sí mismo en el silencio el sentidode su vida personal: documentos(instrucciones, admoniciones,advertencias), ejercicios (oraciones,meditaciones, exámenes deconciencia y otras prácticas), con unaestructura poderosa que conduce al
hombre a descubrirse a sí mismo ensus relaciones con los demás, con elmundo y sobre todo con Dios. Perono como el fruto del trabajointelectual de un estudioso o erudito,no; sino como una experiencia, unavivencia interior, una sabiduríaespiritual abonada por el ambientede retiro, que se presenta en forma de«luces», consolaciones ydesolaciones. Las fuentes del libroson las Sagradas Escrituras y lasexperiencias de Ignacio. Da lasensación de que fue elaborado pocoa poco, a partir de su conversión.
Me imaginé al gentilhombreÍñigo de Loyola, presumidocaballero del Renacimiento, tanhabituado a mirar hacia afuera,cuidar de los arneses, limpiar yejercitar sus armas, organizar unaestrategia, atildar su vestimenta yacudir a fiestas y concertar citas deamor, aprendiendo en aquellos días amirar hacia sí mismo en brazos delos contrastes de su vida tumultuosa.¿Quién le iba a decir entonces queestaba haciendo sus primeras armasun maestro de la introspección, delautoexamen y de un «reflectar»,
como él decía, que le iba a enseñarel gran arte del discernimiento?
Descubrió, después de heridoen la pierna por bala de cañóndurante la defensa de Pamplona,cuando fue a curarse en su casasolariega de Loyola, que asomaba enél una enorme capacidad de análisis.Su cuñada Magdalena no encontrómás libros de caballerías en casa,que eran los que como a don Quijotele gustaban, y le entregó otrospiadosos sobre Cristo y los santos.Se ejercitó no sólo en aquellospensamientos e imágenes que
cabalgaban por su imaginación:cómo servir a una gran dama, laseñora de sus pensamientos, o bien,por el contrario, imitar a grandessantos como San Francisco y SantoDomingo. No, era algo más. Legustaba estudiar sus sentimientos,sopesar el talante que le dejabanunos y otros pensamientos, paracompararlos, para valorar sualcance.
Unos le dejaban inquieto. Losotros le traían gran paz. Siemprerecordaría aquella sensación.Escribe de sí mismo en tercera
persona:
Había todavía estadiferencia: que cuandopensaba en aquello delmundo, se deleitabamucho; mas cuandodespués de cansado lodejaba, hallábase seco ydescontento; y cuando enir a Jerusalén descalzo, yen no comer sino yerbas,y en hacer todos losdemás rigores que veía
haber hecho los santos;no solamente seconsolaba cuando estabaen los tales pensamientos,mas aun después dedejando, quedabacontento y alegre. Mas nomiraba en ello, ni separaba a ponderar estadiferencia, hasta en tantoque una vez se le abrieronun poco los ojos, yempezó a maravillarse deesta diversidad y a hacerreflexión sobre ella.
Coligiendo porexperiencia que de unospensamientos, quedabatriste, y de otros alegre, ypoco a poco viniendo aconocer la diversidad delos espíritus que seagitaban, el uno deldemonio, y el otro deDios. Este fue el primerodiscurso que hizo en lascosas de Dios; y despuéscuando hizo losejercicios, de aquícomenzó a tomar lumbre
para lo de la diversidadde espíritus.
Empezaba a discurrir por las
«mociones» que actúan en el ánima ydistinguir las diversas energías quemilitan en nuestro interior. Con eltiempo llegó a la conclusión de queesas sensaciones internas dependenprimero de dónde se encuentre unoespiritualmente. Porque, claro, a lapersona que tiene embotadas lasfacultades interiores, por vivirvolcado en lo de fuera, todo lo
espiritual sólo le produce rechazo.Pero el que está en camino empieza asentir consolación y desolación. Ladesolación es como andar sin luz:«Oscuridad en el ánima, turbación enella, moción a las cosas bajas yterrenas, inquietud de variasagitaciones y tentaciones, moviendoa infidencia, sin esperanza, sin amor,hallándose toda perezosa, tibia, tristey como separada de su Criador ySeñor». Cae en el alma ese malespíritu de forma turbadora,inquietante, como la gota de aguasobre la piedra, en comparación del
propio Íñigo.
¿Y qué era aquelloque le dejaba tan en paz ycon tanta alegríainterior?
Llamo consolacióncuando en el ánima secausa alguna mocióninterior, con la cual vieneel ánima a inflamarse enamor de su Criador ySeñor; y consequentecuando ninguna cosa
criada sobre la haz de latierra puede amar en sí,sino en Criador de todasellas. Asímismo cuandolanza lágrimas motivas aamor de su Señor...Finalmente llamoconsolación todo aumentode esperanza, fe ycaridad, y toda leticiainterna que llama y atraea las cosas celestiales, ya la propia salud delánima, quietándola ypacificándola en su
Criador y Señor.Cae en el alma pues
el buen espíritu muysuavemente, como la gotade agua en la esponja.
Y cobrada no pocalumbre de esta lección,comenzó a pensar más deveras en su vida pasada, yen cuánta necesidad teníade hacer penitencia della.Y aquí se le ofrecían losdeseos de imitar lossantos, no mirando máscircunstancias que
prometerse así con lagracia de Dios de hacerlocomo ellos lo habíanhecho. Mas todo lo quedeseaba de hacer, luegocomo sanase, era la idade Hierusalem, comoarriba es dicho, contantas disciplinas y tantasabstinencias, cuantas unánimo generoso,encendido de Dios, sueledesear hacer.
¡Qué dos mundos tandistintos!
De aquellas horas de reflexión
sacó algo en claro que más adelanteremató en su retiro en la cueva deManresa, que «así como en laconsolación nos guía y aconseja másel buen espíritu, así en la desolación,el malo». Y que por tanto, cuandoestá uno en ese estado triste ydepresivo, conviene «no hacermudanza», porque no es buen tiempopara cambiar nada, sino luchar contraesa negatividad hasta que vuelva laconsolación, porque Dios no deja anadie sin fuerzas de nuestra
naturaleza.¡Cuánto aprendería Íñigo de
aquel contraste de espíritus parasaber elegir bien en la vida! Perotampoco se puede negar que habíaaprendido otras cosas en su vidaanterior de caballero de armas entierras de Arévalo y Navarra hastallegar a ese momento. ¿Acaso no lehabía enseñado algo también su tratocon las mujeres, el mundo y lamilicia? No pude dejar de escaparuna sonrisa al llegar a ese párrafo desus reglas para discernir espíritus.
Dice, por ejemplo, que el
enemigo...
(...) asímismo sehace como vanoenamorado en querer sersecreto y no descubierto;porque así como elhombre vano quehablando a mala parterequiere a la hija de unbuen padre, o a la mujerde un buen marido, quiereque sus palabras ysuasiones sean secretas;
y al contrario, le displacemucho cuando la hija alpadre, o la mujer almarido descubre susvanas palabras ointención depravada,porque fácilmente coligeque no podrá salir con laempresa comenzada; dela misma manera, cuandoel enemigo de naturahumana trae sus astuciasy suasiones a la ánimajusta, quiere y desea quesean recibidas y tenidas
en secreto; mas cuandolas descubre... mucho lepesa, porque colige queno podrá salir con sumalicia comenzada.
Quizás algunos padres y
maridos hubieran podido abundar endatos que sirvieron de experienciavital a Íñigo para mirarse por dentroy distinguir los caminos másprofundos, positivos y negativos, delespíritu humano.
Desde 1521 los pensamientos
que preceden a su conversión, elprogreso de su arrepentimiento, laspiadosas prácticas que abraza enMontserrat y en Manresa, ayudaron adarle una sabiduría de conocimientodel hombre y unión mística. Su libroes un trabajo, pues, vivido por élmismo y más tarde experimentadopor otros bajo su mirada. Pero unlibro tan vital no se compone de unsolo golpe; requiere ser retocado,corregido, y enriquecido confrecuentes matices.
El padre Doreste me expuso elprimer día el «Principio y
fundamento», una reflexión sobre elsentido de la vida del hombre, sudestino de amor supremo; y el valorde las cosas, los acontecimientos,que no importan sino tanto cuanto meayudan para ese fin para el que hesido creado. Luego me hizoreflexionar sobre el desorden de mivida. Reconozco que me costaballorar pecados que no sentía comotales. ¿Era pecado buscar el amordesesperadamente? Lo era sin dudautilizar a las personas, convertirlasen pequeños dioses, pensé. Sinembargo reconozco que al pasear
entre los pinos aquellas tardessolitarias me angustiaba sentirmecomo un dardo sin diana. ¿Qué erami vida? ¿Qué había sido hastaahora? ¿Para qué estudiaba, para quéluchaba?
La segunda etapa o semana delos ejercicios me resultó másapasionante. Sentado sobre una rocauna mañana frente al mar, sentí queJesús se presentaba ante mí de formaespiritual y me invitaba a seguirle decerca, como un amigo. Me tendía lamano para trabajar a su lado, «bajosu bandera», como dice Ignacio en El
rey temporal, para luchar hombro conhombro y conquistar el mundo. Memostraba, sobre un prado verde suestilo de vida, su «bandera» —enlenguaje del gentilhombre Íñigo—, elencanto de lo pequeño, el sabor delas bienaventuranzas, la bondad quearrastra, bien distinta a la estrategiade la bandera oscura del mal capitán:dinero, poder, placeres, un mundo deturbación y angustia.
Luego vinieron meditacionesignacianas que casi fuerzan alseguimiento al poner ante los ojostres clases, o grados, de hombres: el
grupo de personas reticentes a seguira Cristo; el segundo, el que estádispuesto a hacerlo, pero no pone losmedios; y el último grupo depersonas, inclinado a seguirlo deinmediato completamente y parasiempre.
¿Quién era yo? Alguien quequería encontrar la verdad y sentidode mi vida, pero que no estabadispuesto a renunciar al poder,quizás para darle en las narices aPierre; ni al amor de María Luisa, apesar de que iba a casarse con otrohombre; ni al dinero, que abre tantas
puertas, o al éxito que hace crecer al«ego»; o a los placeres que habíaempezado a saborear como en unaborrachera, pero también en sufugacidad y tristeza.
Durante ese periodo Ignaciointroduce al que hace los ejerciciosdentro de la escena gracias a la«composición de lugar». Te invita acaminar con Jesús, a oírle hablar,oler la cueva donde nace, mirar elrostro de María, subir con él a labarca, proyectarte a la Palestina desu tiempo y verle sentado con susamigos en los gestos de partir el pan
y curar a los enfermos. Te hace actorde la historia por medio de lacontemplación para que él mismo teenamore y convenza.
Estas resoluciones cobranmayor fuerza en la tercera etapa osemana de los ejercicios, alcontemplar a Jesús delante de ti consu cruz al hombro. Finalmente, elcamino unitivo, que comprende lacuarta semana, enciende nuestroscorazones en un deseo de participaren la gloria de Jesús ascendido, a lafusión con él en el amor.
Se adjuntan a todo esto
anotaciones, adiciones, preludios,coloquios, exámenes, modos deelección, reglas para regularcorrectamente nuestras comidas, paradiscernir los espíritus, para losescrúpulos, para pensar y sentir conla Iglesia, en fin toda una batería derecursos para que busques tú mismoen soledad, a la luz del Espíritu, laorientación adecuada.
Y finalmente la experienciaculmina en una bóveda cósmica: la«Contemplación para alcanzaramor». Una vuelta al mundo, ahoratrascendido, transparente. Ves la
creación atravesada por la luz de unDios que se entrega en el paisaje, labelleza, la vida; que te ha queridollamar de tú, asumir tu limitación,sudores y sufrimientos, al tomarcuerpo de hombre, para liberarte deti mismo, que te mueve a entregarlotodo y a unirte con él como el fuegoatraviesa al hierro, y redescubrirlecon nueva mirada en todas las cosas.
En resumen, cura de silencio,que es un tamiz muy fino que teimpide huir de ti mismo.
Una de dos: o sales corriendo ydejas la experiencia, o acabas
revolviéndote por dentro entredesolaciones y consolaciones yviendo claro. Pasé momentosangustiosos en que no sentía ni veíanada, en que estuve a punto deescapar. Pero en otros un rescoldomisterioso emergía de mi interior, unsabor a más que me invitaba acambiar de vida. De modo que elúltimo día, sentado en la roca ymirando al mar, decidí darlo todo, ylo que era más arriesgado enaquellos momentos, hacerme jesuita.
La noticia cayó como unabomba. Primero se la comuniqué a
mi hermano Javier y a la tía Catalina:—¿Te das cuenta del paso que
vas a dar? ¿No será por despecho,Mateo?
El padre Doreste, que habíaseguido todo el proceso, no cantóvictoria. Me conocía demasiado bienpara no poner sus reparos.
—Una decisión así hay quemadurarla, muchacho. La vocaciónno es un sentimiento, un arrebato.Tener vocación no es sólo sentirdentro una llamada. Es ademásposeer las cualidades necesariaspara poder llevarla a cabo. En el
noviciado te sentirás solo, sin losmimos de tu madre, sin lascomodidades de casa. Luego has derenunciar a todos tus sueños paraentregarte a una misión en cuerpo yalma. Y eso a la larga es duro. Yoque tú, me lo pensaría más enMadrid, en aquel ambiente que hoypor hoy es tu vida.
—Lo tengo claro, padre.¿Cuándo puedo ingresar en laCompañía? —respondí tajante.
El jesuita me indicó los pasosnecesarios: me deberían examinarvarios padres y, luego, si todo iba
bien, debería pasar primero unosdías de candidato para ingresar acontinuación en el noviciado, unaprobación de dos años antes deemitir los votos del bienio, queaunque no era aún un compromisosolemne y definitivo por parte de laorden, por la mía suponía votosperpetuos y quemar las naves porDios.
Los pocos meses que quedabanhasta septiembre discurrieron en unsuspiro.
La reacción de mis padres fuepositiva. Mi madre, tan devota, se
echó a llorar. Yo sabía que el sueñode su vida era tener un hijosacerdote. Mi padre torció el gesto,en cambio, ante una noticia para élinesperada y sorprendente. Pese a suconocida amistad y admiración hacialos jesuitas y la Compañía, no meubicaba dentro. Quizás porqueconocía mi carácter e intuía mejorque yo lo que esperaba a los hijos deSan Ignacio en España.
Se levantó de la mesa de caoba,se atusó el bigote y paseó en silenciopor su despacho. Luego giró sobre símismo.
—¿Quién te ha metido esa ideaen la cabeza, el padre Doreste?
—Todo lo contrario. Él me haaconsejado que me tome más tiempopara reflexionar.
—¿Y no le vas a hacer caso?—No. Estoy harto de todo.
Quiero comenzar una nueva vida.Papá se rascó la cabeza y cayó
desplomado sobre un sillónisabelino. Luego tomó su caja derapé y aspiró un poco.
—¿Harto de todo? Es decir, queen definitiva huyes de este mundo.¿También de tu casa, de tus padres,
del porvenir que con tanto sacrificiote hemos labrado?
—No, no es de vosotros, ni delos estudios. Sabéis que os quiero yque me gusta estudiar. Es de mímismo, padre. No me gusta mi vida,no estoy satisfecho de ella, noentiendo lo que está pasando. Merepugna la corte, todo este montaje,la lucha por el poder. Siento queDios me llama.
Mi padre nunca estuvo muyconvencido de mi vocación. Mepreguntó si alguna mujer era laculpable de mi desencanto y me
aseguró que la vida religiosa nodebería ser un asilo de desengañadosy segundones, sino una opción parapersonas normales e incluso felices.
—Nada hay más triste que uncura o un fraile triste —sentenció—.Pero, hijo mío, es tu vida y tú has dehacer de ella lo que quieras. No seréyo el que lo impida. Todos tenemosderecho a equivocarnos. Pero noolvides nunca que, si te arrepientes,siempre tienes aquí tu casa y a tuspadres.
Luego se levantó y me abrazócon un sollozo. Sabía que en el fondo
de su ser, para un hombre creyentecomo él, si era auténtica la llamada,le reportaría una gran satisfacción.
—Dicho esto, hijo mío, tengoque advertirte de otro tema. Lascosas en Francia se han puesto peorpara los jesuitas. Ya han sidoprohibidos como tales en lajurisdicción de París. Les hanseguido los de Toulouse, Ruan y Pau.Hasta el padre Berthier, profesor delos hijos del Delfín, ha tenido quemarcharse de palacio, a pesar de quelos superiores de la Compañíahabían mandado una carta al rey
mostrándole fidelidadinquebrantable. Es cierto que elmonarca permite ahora a losexiliados vivir en Francia comosacerdotes del clero secularsometidos a los obispos diocesanos.Pero el Parlamento ha hechoexcepción de esta tolerancia alarzobispo de París, por lo que han deresidir en sus diócesis de origen. Enuna palabra, tienen que dejar de serjesuitas para sobrevivir, y en ningúncaso en la capital del reino. No es lacruel decisión de Carvalho enPortugal, es cierto, pero a fin de
cuentas es negarles el pan y la sal.Mi padre abrió un cajón de su
escritorio y me tendió una carta.—Mira esto. Es la copia de un
documento que hemos interceptadoen la corte hace unos días. Nadamenos que una carta dirigida porChoiseul a Luis XV. Lo tengo aquípara mostrárselo al padre Diéguez.Toma.
El párrafo más significativo deaquel escrito decía así:
No amo
cordialmente a losjesuitas, pero sé que lasherejías los handetestado, y eso hace sumayor elogio. No digomás. Si los destierro conpesar para la paz de mireino, al menos no quieroque se crea que me headherido a todo cuantohan hecho y dicho contraellos los Parlamentos.Persisto en mi opinión deque desterrándolos seríapreciso anular todo lo
que el Parlamento hahecho contra ellos.
Al conformarme aldictamen de los demáspara la tranquilidad demi reino, es preciso quese cambie lo quepropongo, o de locontrario nada haré.Callo, porque hablaríademasiado.
Me quedé en silencio, con un
nubarrón ante los ojos. Parecía que
la persecución era esta vez tambiénmía.
—¿Y el Papa qué dice a todoesto? —pregunté desolado.
—Nadie en Francia creía que elParlamento llegaría tan lejos. SuSantidad Clemente XIII no estáseparado de los jesuitas. Ten encuenta que ha sido muy intransigentecon los jansenistas y que se negórotundamente a la propuesta de unaCompañía «a la francesa». Creo queel Papa está indignado; y, escaldadocon lo de Portugal, no me extrañaríaque reaccionase con alguna bula o
documento.—¿Cómo has conseguido esta
carta, papá?—No sé. Ha llegado a mis
manos. Hay muchos franceses en lacorte.
—Sí, por ejemplo, Pierre.—¿fierre? —exclamó
sorprendido.—Pierre es amigo de Choiseul,
papá, y no me extrañaría que, junto aotros, sus ojos y manos en Madrid.Tú deberías saberlo. ¡Se va a casarcon tu sobrina!
Mi padre sonrió.
—Eso son fantasías, Mateo.Pierre tiene bastante con delinearplanos del nuevo Madrid paraSabatini. No es eso lo que mepreocupa. El ambiente antijesuíticocrece día a día entre los ministros denuestro rey desde la caída deEnsenada. En palacio corren secretosa voces. Lo que ha ocurrido enPortugal y Francia puede repetirseaquí cualquier día. Yo no quiero quesufras, hijo. ¿Por qué no piensas enotra orden religiosa?
Me enardecí.—¿Para qué crees que siento la
vocación? ¿Para ir por el caminofácil? Desde los tiempos del colegiosé qué les está pasando a los jesuitasy ahora estoy seguro de que sufrenuna gran injusticia. Lo siento, padre,pero está decidido.
Me levanté y salí del despacho.A mis espaldas Rogelio Fonseca sequedaba con la mirada perdida, sinsaber qué responder. Él nos habíainculcado la fe desde niños, habíahablado siempre maravillas de lacultura y sistemas educativos de laorden ignaciana, había cultivado laamistad de sus miembros, ¿por qué
intentaba negarse ahora a que su hijomayor quisiera formar parte de susfilas? Andando el tiempo llegué acomprender que lo que entoncessintió fue un pálpito, una intuiciónpoderosa contra mi decisión.
Mis últimos días en Madridfueron agitados. Mientras mi madrebordaba mi número en la escasa ymodesta ropa interior que deberíallevar al noviciado —«¡un número!¡Ni que fueras a la cárcel, hijo»—,dediqué el tiempo a despedirme demis compañeros y amigos. Evitéintencionadamente el encuentro con
Pierre, aunque la noticia corrió comola pólvora. Por aquel tiempo, cuandoen muchas casas de la orden sepreparaba la acogida de algunosexpulsos franceses, la Compañía eraya un signo de contradicción yenfrentamiento. Según sus facciones,los amigos de mi padre se alegrabano le reconvenían. Y María Luisacambió de actitud de un día paraotro. De pronto se interesó por mícomo si me hubiera convertido en unobjeto sagrado. Arrebolada, con loslabios temblorosos y los ojosbrillantes, me dijo después de que
todos se hubieran levantado de lamesa un domingo:
—¿Te marchas así de pronto,sin decirme nada?
—¿Qué querías, María Luisa,que te pidiera permiso?
—No, pero somos amigos.Hemos vivido muchas cosas juntos,¿no? Hemos jugado, corrido,charlado...
—También nos hemos besado—le corté.
Noté que se había quedado sinsangre, sin saber qué decir. Se estiróde nuevo y miró a otro lado.
—Bueno, si ese es tu camino,Mateo. ¿Qué quieres que te diga?Que seas muy feliz.
—Que tú también lo seas,prima... al lado de Pierre —dijesubrayando las últimas palabras— yque coseches muchos éxitos enpalacio.
Fueron nuestras últimaspalabras. Se volvió tensa en busca demi madre. Mi intuición me decía quepor mi repentina decisión acababa deganar enteros ante ella. ¿Por quérazón? ¿Hay algo más incitante parauna mujer que un hombre que de
repente se convierte en frutoprohibido? ¿Y más frustrante para suafán posesivo que perder unaoportunidad, aunque ella misma lahubiera desechado por otro? MaríaLuisa había preferido sin duda aPierre, pero disfrutaba de tenermeexpectante, como enamoradoalternativo, sufriendo, y poderdedicarme sus miradas furtivas deprincesa displicente. Ahora todo esose había hecho pedazos como unfrasco de perfume estallado en elsuelo. Ahora yo estaba por encima. Aella la había cambiado por Dios, y
me iba para siempre. Eso meconvertía en un mito. Sólo lequedaba Pierre, un futuro halagador,sí, pero a la vez el icono de locotidiano, la rutina, el matrimonio, locrasamente factible y posible.
Dejé Madrid avistado tras lanube de polvo de las caballerías conuna sensación de alivio y nostalgia,de riesgo e incertidumbre, y loconfieso, con una poderosa duda desi hacía lo correcto o, comobarruntaban Doreste y mi padre,detrás de un sentimiento de clarasraíces místicas, no aleteaba la fuga
de mi angustia. Pero ¿se quedan lasdudas y la angustia detrás, en elpolvo del camino, o viajan siemprecon nosotros?
8. Tierra de Campos
La primera visión deVillagarcía de Campos la tuve desdeel landó que dispuso mi padre paraque me condujera al noviciado. Ni eltrote, ni el paisaje ni las postasconseguían borrar el rostrolacrimoso de mi madre y la miradasevera de mi padre al darme supostrer adiós. Decían algo deldesgarro y el sentir de todos sobreuna despedida del mundo y con él demuchas expectativas e ilusiones. Los
árboles en la ventanilla parecíangritar: «Retrocede, da la vuelta,¿dónde vas?, ¿dónde te metes?»,mientras el cielo, que habíaamanecido gris en Madrid, se fueencapotando a medida que nosadentrábamos en los campos deCastilla.
Antes de avistar Villagarcíacruzamos pueblos de nombresrotundos, llenos de historia, comoVillabrágima, campamento un día delos Comuneros, y Tordehumos, encuyo otero se enseñoreó el castillode los Quijada, como me informaron
después.Traspasado por un Sequillo —
elocuente nombre para un río—, aveces bienhechor, el campo verdecíagozoso bajo la lluvia. Tierras bajasque recogen los cultivos de cereales,en tanto que la más alejada del aguase eleva para formar un monte bravíode encinas y robles. Por entonceseran famosas las huertas de laColegiata, y en todo el derredor delpueblo crecían las famosas viñas deVillagarcía. Desde lo alto de losmontes Torozos se abre una ventana-mirador a anchurosas tierras pardas,
muy características de la llanura deCastilla.
En el cuadrilátero de mi ventanalluviosa y trepidante aquella visiónera un trasunto de mi melancolía.«Conocerás el castillo de Jeromín»,me había advertido el padre Doreste.Por lo visto, el hijo natural delemperador Carlos V fue confiado porel rey, para su cuidado y educación,a don Luis de Quijada y a su mujer,doña Magdalena de Ulloa. En sucastillo-palacio de Villagarcíapasaría parte de su infancia. Y en1559, con doce años de edad y
muerto Carlos V, Felipe II loreconocería como hermano de padre,cambiándole el nombre de Jeromínpor el de don Juan de Austria, elapuesto vencedor de Lepanto contralos turcos, brillante carrera truncadacon su muerte a los treinta y un añosde edad. A doña Magdalena deUlloa, fallecido su esposo, se leocurrió la idea de fundar un colegionoviciado de la Compañía de Jesús yla colegiata de San Luis, esta última,como era costumbre de los grandesseñores, para propio enterramientode los Quijada.
La espadaña de esta iglesia,recortada sobre el cielo gris,marcaba el punto final de mi viaje yla inmersión en el noviciado. Eratanto como decir punto y aparte,silencio, aislamiento, austeridad. Elmaestro de novicios, un hombre deperfil anguloso, tenía mi mismoapellido, se llamaba Julián deFonseca, aunque no éramosparientes. Había sucedido en elcargo a un prohombre de aquellacasa, el padre Francisco Javier deIdiáquez, a la sazón provincial deCastilla. Me mostró el aposento
donde iba a transcurrir mi«candidatado», un corto periodo detiempo en que tanto el aspirantecomo la Compañía se examinanmutuamente.
El padre Fonseca describió:—Entras en una casa de mucha
tradición, Mateo. Puso los cimientosel venerable padre Baltasar Álvarez,que trató personalmente con SanFrancisco de Borja y que dirigió aSanta Teresa, que se hace lenguas deél en sus escritos. Del noviciado deMedina vino a fundar en este lugar,que eligió como muy a propósito por
ser pequeño y retirado del trato conlos seglares y muy propicio paradedicarse a la recreación espiritual.Así que aprovecha aquí tu estancia,Mateo, para desembarazar tu corazóny evitar que viva prendido en milpartes. Que no te parezca tiempoperdido el de la probación, hijo,aunque el primer año no estudies,porque no se pierde tiempo en abrirla zanja del edificio que ha de subirmuy alto.
Sin despojarme de mis ropas deseglar leí ávidamente el Examenprimero y general que se ha de
proponer a todos los que pidieran seradmitidos en la Compañía de Jesús,un texto escrito por San Ignacio paraque se piensen, antes de entrar, losque pretenden hacerlo, dónde semeten. Lo leí a ratos en mihabitación, a ratos respirando el airelimpio y azulado de la Tierra deCampos.
«El fin de esta Compañía —escribe— es no solamente atender ala salvación y perfección de lasánimas propias con la gracia divina,más con la mesma, intentar de ayudara la salvación y perfección de las de
los próximos».Debía reflexionar sobre el
modo de incorporación, si parasacerdote o para hermano, es decircoadjutor temporal. La Compañíadecidiría si como futuro sacerdoteentraba entre los profesos de cuatrovotos (pobreza, castidad, obediencia,más obediencia especial al Papaacerca de las misiones que él quieramandar) o de tres votos, tambiénllamados «coadjutores espirituales».
El librito del Exameninterrogaba al candidato sobre unaserie de aspectos que me llamaron la
atención: si había renegado de la fe;si había sido en algún tiempohomicida —supongo que en tiemposde San Ignacio, antes «soldadodesgarrado y vano», esto debería serbastante frecuente—; si había tomadohábito de otra religión; si estabaligado a alguien con el vínculo delmatrimonio; si había padecido algunaenfermedad «donde venga aoscurecerse el sano juicio».
Las preguntas se ceñían luego aaspectos más espirituales ydesembocaban en condiciones oelementos a tener en cuenta antes de
entrar, como que había que renunciara los bienes temporales, estardispuesto a ser corregido de lasfaltas conocidas fuera de confesión ypasar por probaciones, queconsistían en servir en un hospital,peregrinar mendigando, ejercitarseen oficios bajos o humildes (barrer,fregar, ayudar en la cocina y lahuerta), hacer confesión general detodos los pecados, y por supuesto,los famosos ejercicios de SanIgnacio, que ya conocía, durante unmes.
Pero el párrafo de este texto
ignaciano que más me impresionódecía así:
Como los mundanosque siguen al mundo,aman y buscan con tantadiligencia honores, famay estimación de muchonombre en la tierra, comoel mundo les enseña; asílos que van en espíritu ysiguen de veras a Cristonuestro Señor, aman ydesean intensamente todo
lo contrario; es a saber,vestirse de la mismavestidura y librea de suSeñor por su debido amory reverencia: tanto que,donde a la su divinamajestad no le fueseofensa alguna, ni alprójimo imputado apecado, desean pasarinjurias, falsostestimonios, afrentas, yser tenidos y estimadospor locos (no dando ellosocasión alguna de ello),
por desear parecer eimitar en alguna maneraa nuestro Criador y SeñorJesucristo, vistiéndose desu vestidura y librea,pues la vistió Él pornuestro mayor provechoespiritual, dándonosejemplo que en todascosas a nosotros posibles,mediante su divinagracia, le queramosimitar y seguir, como seala vía que lleva a loshombres a la vida. Por
tanto, sea interrogado sise halla en tales deseostanto saludables yfructíferos para laperfección de su ánima.
Llegado a este punto de la
lectura, me atranqué. Aquello erademasiado pedir. Uno puede desearseguir los pasos de Cristo, bien, pero¿hasta el extremo de desear sertenido por loco y afrentado? ¿No erademasiada exigencia?
Llamé a la puerta del cuarto del
padre maestro. Estaba revisandopapeles detrás de una mesaescrupulosamente ordenada. Levantóla mirada con pretendidaindiferencia.
—Padre: no sé si me encuentrocon fuerzas para dar este paso. No sési cuento con suficiente virtud paraser jesuita.
El maestro fijó en mí sus ojospequeños que escrutaban por encimade los lentes, con la tranquilidad delque repetidas veces se habíaencontrado con similar escollo.
—San Ignacio contaba con esta
dificultad. Cuando se emprende, hijo,el camino de la vida religiosa no sepuede estar preparado para todo. Poreso dice que, si no puede sentir talesdeseos, que al me nos sienta «deseosde deseos». Todo se andará, hermanoMateo, y en la vida del jesuita vienenmomentos en que tanto estadisposición como la que piden lasConstituciones se presentarán, no tequepa duda. Si sientes que Jesús tellama, él te dará fuerzas paraseguirle.
Entonces le abrí mi alma. Leconté punto por punto la relación de
mis miedos desde que supe lo quehabían sufrido los jesuitas dePortugal y Francia y cómo me habíaenterado de todo aquello.
El maestro se levantó yreflexionó un instante sin ocultar supreocupación. Estaba informado delos últimos acontecimientos. Decómo recientemente lasConstituciones de la Compañíahabían sido declaradas por elParlamento de París por sunaturaleza incompatibles con elEstado, opuestas al derecho natural,lesivas a todo poder, tanto religioso
como civil, y falaces, pues bajo capade instituto religioso, pretendían, a suentender, sólo fines políticos. El votode obediencia al Papa y al superiorgeneral eran, según ellos, opuestos alpoder temporal y a las libertades dela Iglesia galicana. Cómo ademásconsideraban corrupta su doctrinamoral, lesiva al poder real porfomentar la corrupción.
No ignoraba además que lasconsecuencias habían sido funestas:además de dejar libres sus casas enun tiempo de ocho días, debíanabandonar el hábito religioso, que no
era tal, pues lo jesuitas —asegurabael maestro— «no vestimos hábito»,sino la sotana de los clérigoshonrados del lugar. Pero lo másgrave era que tenían que renunciar ala obediencia de las Constituciones yal superior general, además deprohibirles comunicarse con sussuperiores locales y con jesuitasextranjeros. Las medidas incluían laincapacidad de obtener prebendas,grados universitarios, cátedras ycargos de todo tipo, si no juraban loscuatro artículos galicanos.
El padre maestro añadió con
una mirada seria, casi amenazante:—No te voy a ocultar nada,
Mateo. La decisión es sólo tuya. Elobispo de Soissons, que es muyjansenista, ha llegado a decir que loscuatro artículos galicanos son objetode fe. Aunque, claro, el Papa hacondenado esa carta pastoral, te diréque han desterrado o destituido a lospresidentes de los parlamentos de laProvenza y Grenoble por concedertres meses a los jesuitas para que selo pensaran.
Hizo una pausa. Luego se ajustólos lentes.
—Te cuento además que losdesterrados de Francia estánencontrando dificultades enAlemania y Prusia. Los príncipesalemanes tienen demasiadadependencia de Francia y Aviñón, ycarecen de sitio para albergar atantos. Bélgica y Cerdeña se hanopuesto. Que vayan a Nápoles esimpensable, por la animosidad quenos tiene Tanucci. Como son cercade tres mil, no saben dónde caersemuertos, Mateo. Muchos jesuitasfranceses están siendo acogidos entierras vascas y catalanas. Nuestro
general, padre Ricci, nos haexhortado a que sean recibidos enLoyola y San Sebastián. No sontiempos fáciles ciertamente paravestir la sotana de la Compañía,debo reconocerlo.
El padre maestro me contócómo el padre Idiáquez, que habíasido su predecesor en Villagarcía,confiaba en que Carlos III, al ser unrey tan piadoso, permitiera laacogida de los religiosos francesesen España. Pero que habíaaconsejado que no se publicarademasiado su presencia; que no
entraran muchos jesuitas de una vez,ni lo hicieran todos por SanSebastián, sino también porPamplona o por mar, a través de lospuertos de La Coruña y Asturias, obien por la montaña santanderina.Que el arzobispo de Santiago, muyilustrado y amigo de la Compañía, sehabía ofrecido a recibirlos.
—El padre Idiáquez espera queel rey católico mire esto comoejercicio de caridad, que los jesuitasespañoles los acojamos comohermanos nuestros y que vistan comosacerdotes seculares o como lo
hacemos los españoles, para nollamar la atención.
¿Por qué el padre Fonseca hacíaesas comprometidas confidencias aun candidato recién llegado? Sinduda las cartas de mis amigosjesuitas le habían puesto en autossobre mi obsesión con el tema.
—Pero te ruego que, si decidesdar el paso definitivo para entrar enel noviciado y tomar sotana, nocomentes estas noticias con losnovicios. Les distraería en unos añosen que deben concentrarse en la vidaespiritual. Yo os daré
periódicamente, cuando me parezcaoportuno, algunas noticias.
Podría parecer una paradoja,pero creo que en el fondo aquellasdificultades que atravesaba laCompañía y que había, por azar oprovidencia, conocido de cerca, mehabían espoleado al paso que iba adar. De modo que me metí de brucesen el noviciado y en las famosasPrácticas de Villagarcía, quequedaron reflejadas en un famosomanual que fue imponiéndose en lascasas de formación de los quequerían prepararse para hacer los
votos del bienio, es decir elcompromiso después de los dos añosde noviciado, que aunque nodefinitivo por parte de la orden,suponía, como he dicho, perpetuidadpor la mía, quemar las naves.
Me cortaron el pelo casi al ceroy me dieron una sotana. En silencio yen fila, con la cabeza inclinada —lasreglas de la modestia obligaban aello—, me encaminé por primera veza una refectorio ornado de rancioscuadros y presidido por un púlpitodonde nos leían libros de historiamientras comíamos. De pronto un
grito me sobresaltó:—Répete, répete!Un jesuita obligaba en latín a
repetir al lector por unaequivocación cometida. La siguientesorpresa era ver mi camarilla, uncubículo separado por una delgadapared y con cortina en vez de puertadentro de una habitación corrida.Dentro, un catre, una palangana y unpequeño pupitre más que escritorio,con no más de tres libros deespiritualidad, que llamaban «loslibros de carpeta».
Me disponía a acostarme,
cuando un estruendo asoló eldormitorio común. En un primermomento pensé que una bandada demurciélagos había entrado por lasventanas. Pero luego recordé que mehabían advertido que los novicios sedisciplinaban cuatro noches porsemana con unos azotes elaboradospor ellos mismos en tiempo deoficios manuales, fabricados decuerdas con nudos encerados paraendurecerlos. Me explicaron queaquella flagelación no era para sentirdolor simplemente, sino paraparecernos a Jesucristo, para unirnos
a él en su Pasión.Nos levantaron con el alba. El
hermano distributario, novicioencargado de transmitir las órdenesdel maestro, gritó el primero:
—Hoc signum magni regisest...
Y todos habíamos de repetir agrito pelado aquel párrafo paradespabilarnos con la «señal del granrey». La distribución del tiempo apartir de ese momento era férrea:
De las cuatro a la
media: levantarse yprepararse para laoración. De la media alas cinco y media:oración. De las cinco ymedia a seis: componer elaposento. De seis a lamedia: oír misa. De seis ymedia a siete: rezarPrima, Tercia, Sexta yNona. De siete a lamedía: plática oconferencias espirituales.De siete y media a nueve:oficio manual (además de
disciplinas fabricábamoscilicios de alambre conbordes redondeados quellevábamos una o doshoras bajo la ropa y seclavaban en el muslo). Denueve al cuarto: decorar.Del cuarto a las diez:oficios. De las diez alcuarto: examen. Delcuarto a la media:letanía. De diez y media auna: comer, quiete (conesta palabra latina quesignifica descanso se
definía el recreo) ydescansar. De una a lamedia: Rosario. De lamedia al cuarto: barrer.Del tercero a dos ycuarto: lección de coro.Del cuarto al tercero:rezar Vísperas yCompletas. Del tercero acuatro y cuarto: oficiomanual. De cuatro ycuarto al tercero: lecciónespiritual. Del tercero acinco y cuarto: oración.De cinco y cuarto a las
seis: rezar Maitines yLaudes. De las seis altercero: oficios. Deltercero a las siete:ejercicio. De las siete alas nueve: cenar, quiete,examen y acostarse.
Como se ve, una distribución
muy densa, bastante agobiante, dondeno había tiempo para aburrirse. Seformaba al novicio para queestuviese muy atento a lo que hacíaen cada momento, pero a la vez
dispuesto a dejarlo con prontitudcuando se le pedía otra cosa. Se nosenseñaba además la práctica delexamen de conciencia por un cuartode hora dos veces al día y delllamado examen particular con unaespecie de rosarito con cuentas conel que contabilizábamos las faltas auna determinada inclinación. O bienla práctica de una virtud concreta.
Para impartir el catecismo a losniños salíamos los novicios losjueves por los pueblos cercanos. Elpadre maestro nos recordaba:
—No olvidéis que ante los ojos
de los campesinos, como ellosmismos afirman, producen más efectoque la doctrina vuestro ejemplo detiernos predicadores de la divinapalabra, la modestia de vuestrosojos, la circunspección de vuestrasacciones, vuestro ardiente amor aDios, reflejado en los brevesdiscursos, y el olor de santidad queesparzáis.
También estaba previsto algúncontacto con los pobres del lugar. Nosólo dábamos de comer a algunosque acudían a la portería delnoviciado, sino que de vez en cuando
los novicios comíamos con ellos. Asílo tenía previsto el padre Idiáquez:«Cada novicio de los que van acomer, se sienta al madero con unpobre; denle una ración de pan comoal pobre mismo y los dos comen enuna misma cazuela. Si, enacabándose la cazuela, quiere más elpobre, continuad comiendo con élhasta que el pobre no quiera más».
Observaba yo que algunosnovicios andaban como en las nubes,se les encendía el rostro y teníanexperiencias subidas en la oración.Yo no lograba desprenderme de mi
sentido crítico. No podía resistirmeal efecto del silencio y lacontemplación, pero miraba todoaquello como desde un balcón.Algunos días salíamos de campo conun poco de pan, queso y frutas en lafaltriquera, a descansar, porque SanIgnacio insistía mucho en lanecesidad de aclarar la mente.Estaba mandado que fuéramos de tresen tres para evitar lo que llamaban«las amistades particulares». Un díame acompañaban el hermano LuisValdivia, hijo de un rico terratenientealbaceteño, y el hermano Manuel
Benítez, cuya madre era costurera dela reina. La primera hora del paseodebíamos ir en silencio, sumergidosen la oración. La siguiente mediahora era prescriptivo hablar en latín,cuando estuviéramos mínimamenteduchos en la lengua de Virgilio.Llegamos a un prado, cerca de unafuente. Mientras desayunábamosnuestra frugal refección, Valdiviacomentó:
—¿Conocéis al padre Isla?—¿El autor de Fray Gerundio?
—respondió Benítez, que ya estabaen el segundo año de noviciado—.
¿Cómo no? Viene mucho por aquí,pues se ha pasado en Villagarcíadoce años escribiendo sus libros.Menuda la ha organizado con el FrayGerundio. Incluso se lo ha prohibidola Inquisición. Es muy simpático,tiene mucho sentido del humor. Perosu libro ha molestado mucho a losfrailes, que se han dado por aludidos.
—¿Sabéis cuándo viene? Meinteresaría mucho hablar con él —intervine.
—Uf, no sé si te dejará el padremaestro. Durante el noviciado nopodemos hablar más que con él, el
padre ayudante y otros novicios. Lotenemos prohibido «para que no nosdistraigamos de las cosasespirituales».
—Las cosas espirituales estánmuy bien —repliqué—. Pero nopodemos vivir de espaldas al mundo,como en una nube. Si hacemosoración y ejercicios espirituales espara aplicarlo a la vida, digo yo. ¿Nole parece, hermano Benítez?
—El padre maestro dice que yatendremos tiempo de enfrentarnoscon los problemas y de estudiar afondo. La Compañía quiere que nos
formemos bien primeroespiritualmente. Luego no escatimaen nuestros estudios, cuando seamosescolares y estudiemos filosofía yteología.
—¿Tu crees que acabaremosestudiando todo eso en España? —me atreví a sugerir.
Luis Valdivia me miró asustado.—¿Qué quiere decir, hermano
Fonseca? ¿Sugiere que nosexpulsarán también de España?
—No sé qué decir. Ojalá meequivoque. Pero mi padre trabaja enpalacio, y una prima mía y su novio.
La reina madre es muy amiga de losjesuitas. Dicen que el rey es muypiadoso. Pero su confesor nos odia yhay ministros que me consta queestán intrigando sin parar, y no meextrañaría que aprovecharan laprimera oportunidad.
Aquella conversación, sostenidaen un bucólico lugar y amable paseo,me costó una reprimenda del maestropor turbar la paz de mis compañeros.¿Qué paz? —pensaba yo, con lo quese avecinaba—. Luis Valdivia, delque no olvidaré su candor en lamirada y cierto aire de niño
indefenso a sus diecisiete años, sehizo a raíz de eso gran amigo mío. Aveces me preguntaba a escondidassobre cosas de la corte. Un día leconté parte de mi vida, incluidos misamores y desamores.
Enrojeció como una damisela,asombrado sobre todo de mi historiacon Carmela, y me contó cómo,saturado de la vida muelle en la fincaque su padre poseía cerca deAlbacete, buscaba la soledad y leíavidas de santos. Le habíaimpresionado mucho la de SanFrancisco Javier en sus viajes por
Oriente y su muerte aún joven frentea las costas de la China.
—Mi sueño es ser destinado atierra de infieles y entregar mi vidacomo misionero en Japón —decía.
Me hice también muy amigo delhermano Horacio, que trabajaba en lahuerta. Tenía la sabiduría y laretranca del campesino. De élconseguí que, a hurtadillas yescondido del padre maestro, medejara un ejemplar del libro que sehabía escrito en aquella casa y quehabía provocado tanto ruido, laHistoria del famoso predicador fray
Gerundio de Campazas, alias Zotes.Me lo leí de corrido, robándolehoras al sueño y sirviéndome de uncabo de vela debajo de la cama, paraque el resplandor de la llama nodespertara a mis connovicios.
La acción de la novela se iniciacon el nacimiento de Gerundio, hijodel aldeano Antón Zote (Zotico) y deCatania. Escuchando a los frailespredicadores que van de paso, y nofaltan nunca a la mesa de AntónZotico, el niño aprende precozmentea soltar sus primeras sentencias.Pronto un seglar, tenido por santo
porque llamaba «serpientes a lasmujeres y cordera a la Virgen»,augura que Gerundio será un granpredicador. Animado por estospronósticos y por los consejos de susamigos, Antón Zotico pone a su hijoen la escuela con el cojo deVillaornate, que enseña al muchachoextrañísimos preceptos de gramáticay de ortografía.
Gerundio ingresa luego en laescuela de gramática latina,regentada por un pedante maestro;entra después en un convento y,terminado su noviciado, pasa a
estudiar filosofía; pero se muestramás hábil en los juegos de manos enla despensa que en proponersilogismos. Halla por fin un profesortodavía más extravagante, fray Blas,maestro predicador en cuya escuelaaprende a argumentar con granfacilidad sobre los más grotescostemas, como el que constituye elasunto de su primera práctica, en elque sustenta la tesis de que no es demenor valor el color verde por noser amarillo que el azul por no serrosa.
A pesar de la oposición del
padre provincial, fray Gerundio esnombrado predicador y su primersermón público parece a todos dignode fray Blas; los aplausos que recibeestán en razón inversa de sucomprensión. En vano fray Prudenciointenta volverlo al buen camino.Encargado por fray Blas depronunciar el elogio fúnebre de unfalsario, fray Gerundio alaba lascartas del muerto por la velocidadcon que escribía, y sus armas por elcuchillo con que cortaba la pluma.En otra ocasión sostiene que Adán yEva fueron los primeros sastres
porque se cubrieron de hojas al serexpulsados del Paraíso. Se sucedenlas muestras de sus disparatadaspredicaciones, y el autor cierra elrelato invitando al lector a decidir sila de fray Gerundio es historia onovela.
Las larguísimas digresionesdidácticas que, a modo deverdaderos tratados (de oratoria, deteología o de poética) estánintercaladas en la narración, diluyensu escasa acción, de manera quellegué a la conclusión de que lanovela tiene mucho más de pieza
satírico-didáctica que de relato.Con todo, la figura de fray
Gerundio está dibujada con tangrotesco relieve y significación demáscara, que no me extrañó quemuchos frailes de los que hoypredican pomposamente y con escasaformación se dieran por aludidos. Eltipo del predicador, que sigue unamoda fatua y se alejadeliberadamente de toda norma ylógica, aparece tan vivamentecaricaturizado que el nombre de frayGerundio acabó por ser ladenominación proverbial del orador
extravagante.Los demás personajes, los
frailes ávidos y mentirosos, losaldeanos supersticiosos ysanturrones, los predicadoresignorantes y presuntuosos y lossuperiores litigiosos, completan lacaricatura. No me extraña quealgunos piensen que el padre Isla esun escritor vigoroso, con una riquezade invención verbal que recuerda aCervantes y Quevedo, con no pocasresonancias a algunas novelaspicarescas que me habían hecho leeren el colegio.
Baste copiar un párrafo sobrelas reacciones que provocaban lossermones de fray Gerundio (capituloséptimo) para hacerse una idea delestilo de su obra:
El licenciadoFlechilla, que le habíaencargado el sermón yaquel día hacía dediácono en las horas,enajenado y fuera de sí,se quedó sentado en elbanco donde había oído
la oración a manoderecha del preste, tanto,que ya el comisario, queoficiaba, estabaincensando el túmulo,calados sus anteojos, enel último responso, ytodavía permanecía en subanco el bueno dellicenciado, llorando ahilo tendido de gozo y deternura, sin advertir loque pasaba. Apenasentraron en la sacristíalos del altar, cuando el
comisario preste, sin darlugar a que le quitasen lacapa, se arrojóviolentamente al cuellode fray Gerundio, túvoleun gran ratoestrechísimamenteapretado entre los brazos,sin hablarle palabra; ydespués, retirando unpoco el cuerpo yponiéndole las manossobre los dos hombros,prorrumpió en estasexclamaciones:
—¡Oh, gloriainmortal de Campos! ¡Oh,afortunado Campazas!¡Oh, dichosísimos padres!¡Oh, monstruo delpúlpito! ¡Oh, confusión depredicadores! ¡Oh, pozo!¡Oh, sima! ¡Oh, abismo!¡Es un horror! ¡Es unhorror! ¡Es un horror!¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Y fuese a quitar lacapa, haciéndose cruces.
He de reconocer que pasébuenos ratos leyendo aquella sarta dedisparates que me aliviaban de laascética exigente a que nos sometíana los novicios, a riesgo de que el«visitador de la oración», uncompañero destinado a vigilarnosmientras hacíamos la meditación dela mañana, tuviera que despertarmerepetidas veces.
—Hermano Horacio, la próximavez que venga el padre Isla aVillagarcía no deje de avisarme.
El hermano, que bien pudierahaber sido un congénere de Antón
Zotico, se reía entre dientes.—Ya verás cómo se entere el
maestro. En fin, no sé, no sé, buenmozo, si tú vales para jesuita.
Lo cierto era que yo intentabade buena fe hacerme a aquel tipo devida tan diferente de la que habíavivido hasta entonces. Muchos díasme atrapaba la melancolía y,mientras rezaba el rosario en mispaseos por la huerta, mi imaginacióninquieta volaba hacia María Luisa,figurándomela con sus pies descalzosy su vestido blanco correteando demi mano por las desiertas playas
gallegas. Otras veces tenía queapartar de mí la mirada de fuego deCarmela entre sopores de vino. Porno evitar el recuerdo de los cuidadosde mi madre y el calor del hogar queañoraba y valoraba más que nunca.Apretaba las cuentas del rosario ypedía a la Virgen Nuestra Señora,que «me pusiera con su Hijo Jesús»,como solía rezarle San Ignacio.
—Poneme cum Iesu —repetíauna y otra vez, para poder seguir misbuenos propósitos.
Con la floración de laprimavera llegaron a Villagarcía dos
noticias que iban a cambiar mi vida.Una, la carta de mi hermano Javier,en la que sorprendentemente mecomunicaba que había decididoseguir mis pasos y también hacersejesuita. Otra, la visita de mi madre,que percibí muy entristecida por miausencia y portadora de otrasorprendente nueva:
—Mateo: María Luisa ha rotocon Pierre.
—¿Y eso?—Muy sencillo: un buen día lo
sorprendió engañándola con otradama de la corte.
—¿Y cómo está?—¿Quieres que te diga la
verdad?—Pues claro, mamá.Mi madre se levantó de la
butaca en la oscura sala de visitas yse acercó a la ventana, tras llevar supañuelo perfumado a la nariz yresituarse con cuidado la peluca.
—No hace más que preguntarmepor ti, hijo mío. Esa es la verdad.
Había soltado la bomba y ellaera muy consciente de ello. Esverdad que mi madre me echaba demenos y tenía necesidad de
aprovechar una de las escasas visitasconcedidas a la familia para verme.Pero lo general las mujeres nuncahacen algo con una sola intención. Lohe aprendido al cabo del tiempo.Ella, conscientemente, no queríaapartarme de mi vocación. Pero, porsi acaso, arrojaba el anzuelo en unmomento de mi vida de dudas einquietudes.
Cuando le dije adiós en lapuerta del noviciado, algo se rasgabaya en mis propósitos, ensombrecidoscon ambas noticias. No obstantedesde entonces repetía de forma
obsesiva aquella oración a María:—Mater, poneme cum Iesu.Buscaba incansablemente una
respuesta. Pero el cielo estuvoencapotado aquellos días y el vientosoplaba intempestivamente aldespertar de aquella primavera,como si trajera a la paz de la Tierrade Campos algo de las inquietudestumultuosas de la corte.
9. El «frailecito» delpadre Isla
No fue fácil para mí en mediodel espeso silencio del noviciadodigerir aquellas dos noticias capacesde descabalar al más piadoso yaplicado novicio. Y más cuando yono lo era, a diferencia de micompañero Luis, por ejemplo, quecuando cerraba los ojos en la capillase sumía en místicos arrobos decontemplación. Yo seguía con un pie
en la religión y otro en el mundo demis imaginaciones, con el almaprendida de Jesús o al menos endeseos de seguirle, y a la vez con lanostalgia de lo que pudo haber sidomi vida.
Por una parte me turbaba ladecisión de Javier. ¿Quién lemandaba ahora complicarlo todo consu intención de entrar también él enel noviciado? ¿Por qué habíatomando aquella intempestivadecisión? ¿Era esa condenadatendencia del hermano pequeño deimitar en todo al mayor? ¿Habría
sufrido un desengaño capaz deapartarle de su proyectada carreramilitar? ¿O Dios le había llamado deveras? No acababa de entender sucambio, quizás porque entonces teníade él una idea equivocada. Y lo máscurioso es que no me escribía.
Sin embargo, lo que más mequitó la paz sin duda era la rupturade María Luisa y Pierre. Quizás enmi opción de hacerme jesuita, mepreguntaba si no pudo haber pesadoel despecho y el desencanto de sudecisión de casarse con Pierre, entreotros factores que analizaré en esta
memorias más adelante; pero,durante mis meditaciones matutinas,en los paseos en silencio y hastadurante las comidas bajo el cansinorunruneo de la lectura, en aquelretirado lugar mi mente escapabalejos y perseguía a María Luisa porlas calles de Madrid o loscorredores de palacio.
No me atrevía a comentar con elpadre maestro tales turbaciones y,aunque casi no teníamos ocasión deestar los dos solos por la estrictareglamentación del noviciado, confiéun día mi desazón con Luis Valdivia,
quien, pese a su juventud, gozaba deponderada actitud y buen criterio.Fue una mañana de mayo en quehacíamos trabajos en la huerta.Enfundados en nuestras sotanasdestinadas a estos menesteres, másmarrones que negras de tan raídas ylustrosas, nos había tocado cavarjuntos bajo un sol pegajoso del quenos protegíamos con sendos pañuelosanudados a la cabeza.
—Quizás tu hermano tengaverdadera vocación, Mateo. ¿Nocrees que, como tú, merece unaoportunidad?
Luis y yo, cuando hablábamosen privado, nos apeábamos delobligatorio «usted».
—Sí, claro. Puede tenerla,aunque yo me lo figuraba vestido deoficial. ¿Qué quieres que te diga?Pero es que se me junta todo, Luis.Ahora también lo de María Luisa.
Luis se secó el sudor con labocamanga de la sotana y mató unmosquito sobre su frente.
—¿María Luisa? ¿Qué tiene quever? ¿Eso no es agua pasada, Mateo?
Tragué saliva.—Eso pensaba yo. Pero ahora,
al estar libre, su recuerdo meatormenta, se me presenta en todomomento, día y noche, me distrae enla oración, reaparece en sueños, melevanto con su pensamientomartilleándome en la cabeza. No séqué hacer, Luis. ¿Qué me aconsejas?
—San Ignacio dice que «entiempos de desolación no hacermudanza». Estamos todavía en elprimer año de noviciado, nos quedaotro antes de hacer los votos. Déjaloestar, Mateo, que «agua turbia sevuelve clara».
Aquella frase de Luis fue un
cauterio para mis heridas. Me dije:no hay prisa, ni necesidad de tomardecisión todavía. Dejaría hablar alos acontecimientos, y que Diosdispusiera a su antojo de mi vida.
Para salir de mis obsesiones yentretenerme de alguna manera,decidí hacer nuevas pesquisas dentrode los escasos huecos que podíarebañar del estricto horario, sobre elpadre Isla, el jesuita escritor que mefascinaba. Me enteré de que elhermano Horacio había hechodurante su estancia en Villagarcíabuenas migas con él, y como yo había
conseguido enganchar con elsocarrón hortelano, procurabaacercarme al hermano con el pretextode llevarle la carretilla u ofrecerme,cuando en los tiempos de recreopedía al maestro algún noviciovoluntario, para regar o recogerrastrojos.
—El padre Isla, ¡menudoelemento! No he visto un jesuita máslargo y con mayor sentido del humoren mi vida. Se ríe de todo, hasta desus propias barbas. Lo conocícuando vino a Villagarcía, hacia1754. Venía buscando tranquilidad
para terminar su libro.—¿El Fray Gerundio?—Sí, buscaba paz para
dedicarse a la escritura y resolversus problemas; tenía entoncescincuenta años y ya era muyconocido por sus obras y también porsu inteligencia. Venía con muchareputación en la nobleza, teníamuchos amigos. Listo y fogoso comoun demonio.
—He oído decir que es leonés.—Pues sí. Nació en Vidanes,
cerca de Valderas, donde su padre,que había fundado un mayorazgo, era
corregidor. Creo que los vecinoscuentan que ya era una lumbrera conpocos años; dicen que incluso hizoestudios de derecho siendo aún unniño. Y que en su casa organizabandebates intelectuales, en los que nofaltaban jesuitas para pincharle.Aquello le movió para interesarsepor la filosofía y la teología, aunquecreo que tuvo una novia aúnjovencillo, a los quince años. Algosin importancia. Al año siguiente,con dieciséis, entró aquí mismo denovicio.
—Y cuando terminó en
Villagarcía, ¿a qué se dedicó?Horacio se rascó la cabeza
sudorosa.—Lo destinaron a proseguir sus
estudios en Salamanca. Cuentan lospadres que entonces la Universidadestaba muy floja. Pero nuestrocolegio tenía buenos profesores,algunos extranjeros. Uno excelenteera el padre Luis de Losada granconocedor de los filósofosmodernos. El hecho es que, segúncreo, llegaron a escribir un librojuntos, no sé cómo se llama.
—Ah, sí, ya sé, lo he visto en el
fichero de la biblioteca, La juventudtriunfante. Es una alabanza de lossantos jóvenes de la Compañía, SanEstanislao de Kostka y San LuisGonzaga, con motivo de unas fiestasque organizaron en Salamanca.
Horacio hundió con fuerza elazadón.
—En efecto; ahora lo recuerdo,aunque yo sé poco de esas cosas,todo el día aquí en la huerta. Lo quesí recuerdo es haberle oído al padreIsla que la idea general de escribir«un Don Quijote de lospredicadores» se la había dado ese
amigo suyo profesor, el padre Luisde Losada. Después no paró de darclases. Lo mandaron de profesor deSagrada Escritura a Medina delCampo; luego a Segovia, Santiago,donde residía su familia, Pamplona,San Sebastián y Valladolid. En finque se dedicaba a sus clases defilosofía y teología y se hizo famosopor sus sermones donde a veces semetía con esos predicadores que selas dan de muy cultos y no son másque unos infatuados ignorantes, queno entiende nadie.
Con el tiempo pude saber que
por entonces además hizo un viaje aPortugal y publicó variastraducciones del francés, una de ellassobre el emperador Teodosio, escritapor un tal Flechier; y otra de uncompendio de historia de España deDuchesne. Además localicé doslibros originales, Cartas de Juan dele Encina contra un libro queescribió don José de Carmona,cirujano de la ciudad de Segoviasobre el arte de curar sabañones(Segovia, 1732), muy corrosivo en suhumor; y otro dedicado a laaclamación pública de Fernando VI,
titulado El día grande de Navarra,que le encargó la Diputación de esaciudad y por lo visto tuvo muchoéxito. A Isla en este libro le sale,como siempre, la socarronería,cuando por ejemplo se mete con lasdamas provincianas, atrasadas en laúltima moda francesa, pues al ver lasguarniciones que los caballosllevaban en la procesión «se dijeronuna a otra llenas de envidia. "¡Mujer,quién fuera Cuando los navarroscayeron en la cuenta de la jugada,pidieron una retractación pública.Pero Isla, muy cuco, dijo que si se
retractaba la Diputación de lo quehabía loado en público, venía a sercomo si ésta se burlara de sí misma.
De mis investigaciones dedujeque el padre Isla por 1750 ya teníamuchos amigos en la nobleza: elcapellán real, el bibliotecario delrey, el secretario de la Cámara deGracia y Justicia y nada menos quedon Zenón de Somodevilla, marquésde la Ensenada, entonces ministro deFernando VI. El marqués leconsiguió dinero del rey paraimprimir su Año cristiano. Tantomedró Isla por entonces en la corte
que la reina en persona, doñaBárbara de Braganza, le pidió quefuera su confesor, aconsejada por elmarqués. Cuando fue a Madrid atratar del asunto, Isla arguyó que nopodía aceptar el cargo, porque sipublicara una sátira o algo parecidocon su afilada pluma, comprometeríaa toda la casa real. Así que se volvióa «su rincón», como llamaba él aVillagarcía.
—Y en esta casa, ¿cómo era suvida diaria, hermano Horacio?
—Cuando se zafó del cargo quequería endosarle el marqués de la
Ensenada, me decía: «Primero iría agaleras. No trueco mi era ni mi trillopor los jardines y sus coches. Desdeque me metí a hombre apostólico,renuncié a los eruditos y me abracécon lo desengañado». Nunca se sabíacuándo hablaba en serio o en broma.Dormía mal. Me decía: «No hay parami dos horas más intolerables quedesde las tres, en que siempre medespierto, hasta las cinco, en que melevanto». Y añadía con su sentido delhumor: «La oración que más mecuesta es la de la Sábana Santa. Siviviese en Turín, me apedrearían».
—¿Y luego, cómo era su día?—Hacía su oración, celebraba
su misa y se pasaba un rato en elconfesonario, que la verdad no legustaba demasiado, porque a vecesse levantaba de la cama un pocosordo. Luego se metía en su cuarto adarle a la pluma hasta la hora decomer. Por las tardes se daba unpaseo. Casi siempre por ahí, por esemonte bajo de Torozos. A veces leveía salir con la escopeta. Me decía,riendo, cuando pasaba delante de míen la huerta: «Es para que no seenmohezca. ¡Empréstito de Nicolás,
mi cuñado! Su uso sólo estáprohibido dentro de las bardas deColegio». Otras veces, como apersona sensible, le entraba lamelancolía. «Cuando me visita esaseñora, no tengo más remedio quesufrirla hasta que se despida. Lasemana pasada, para desterrarla, tuveque irme al monte de San Blas ytraerme trece liebres a casa, que aúnlas estamos comiendo en compañíadel vice-provincial». Otras vecessalía con un bastón con empuñadurade plata que le había regalado suhermana y que él llamaba el «de
capitán.—¿Hablaba con la gente del
pueblo?Horacio rio de buena gana,
mientras recogíamos los aperos, alrecordarlo.
—¿Que si hablaba? ¿De dóndecrees que sacó personajes como eltío Antón Zotes o el tío BastiónBorreto? Siempre conversaba delcampo y del tiempo. «Este año se loha llevado todo la piedra, ¿eh,hermano?». «La siega de la cebadacamina muy trabajosa. ¿Ha visto locargadas que están las viñas? Como
menudeen las tempestades, vivimoscon el recelo de que la piedra lasarrase». Cuando algunas temporadasse ausentaba de casa y regresabasemanas o meses después, parapredicar en algún sitio, loscampesinos venían a darle güenavenida, como él decía. ¡Qué padreIsla! Escribía a su hermana conmucha frecuencia, y cuando entrabaen ejercicios anuales le avisabasiempre antes de ingresar en elsilencio. Ella me contó que, al salirde uno de estos retiros, le escribió:«Bésame la mano, y escoge una
reliquia que te pareciere, como nosea la cabeza, que esa la he demenester para ciertos negocios deimportancia. Dígolo porque ayer salíde mis ejercicios poco menos quecanonizado».
—¿Has visto su aposento? —mepreguntó Horacio—. Todavía seconserva, pues viene de Pontevedraalguna vez a pasar unos días.¿Quieres verlo?
—No sé qué dirá el padremaestro.
—Déjame a mí. ¡En estemomento estás bajo la obediencia del
hermano hortelano!Horacio me condujo
sigilosamente por un largo pasillo,que los jesuitas llaman «tránsito», ysacó una llave del bolsillo de lasotana.
—Verás.Era una habitación amplia que
olía a libros viejos y pergamino,rodeada de estanterías con una granmesa, una cama empotrada, uncrucifijo, una jícara de chocolategrande y varias jaulas.
—Esto era como un Arca deNoé, ¿sabes? Aquí vivían en perfecta
armonía y fraternidad un gato, que elpadre apellidaba Tonto, un perrollamado Feo, una ardilla, una torditay un lobezno.
—Madre mía, ¿todos juntos?—Bueno, al principio el zoo del
padre Isla se limitaba al gato y latordita. A veces tenía que darle unatunda al gato porque se metía en lacama, cuando su sitio era lasobrecama, a los pies. «Me calientatan bien los pies en invierno —solíadecir—, que me río yo de losscaldalettos de Italia». Se refería aesos calentadores de cama italianos
tan apreciados. La tordita se habíarefugiado de un gavilán en manos delpadre Labrador, y éste, conociendolas aficiones del padre Isla, se ladejó en su cuarto. ¡Y comía en elmismo plato de Feo, el gato, y hastadormía la siesta sobre él! Nosinvitaba a los de la comunidad a suaposento a ver el prodigio. Feo, elperro, vino de Santiago; se lo mandósu hermana. Después de un primerzarpazo de Tonto acabaron haciendobuenas migas. El caso es que un díala tordita se fugó y una ardilla que leregalaron se murió. ¡Qué caso!
¿Quieres creer que Isla llegó aescribirle un epitafio en verso parasu tumba?
Pero lo que realmente meapasionaba era conocer lospercances que sufrió su obra másimportante, el Fray Gerundio.
A partir de 1753 el padre Islafigura en el catálogo de la provinciade Castilla con los cargos de escritory predicador. Por lo visto, él, que notenía un pelo de tonto, se olía yamientras la estaba escribiendo elalboroto que iba a producir su obra,a la que se consagró aquellos años en
cuerpo y alma. Con humor decía,cuando la llevaba ya muy adelantada,que «sus ediciones serán repetidas,cuya traducción a otras lenguas serámuy verosímil, pero cuyo ruido yalboroto de los interesados, que soninnumerables, eternizará mi nombre,mi paciencia y mi desprecio, que esgrande siempre que interesa a lautilidad universal».
Quizás por esa razón Isla no sedecidía a publicarlo con su nombre,ni con un seudónimo, lo que tampocole admitían los superiores, sino bajoel nombre de una persona real,
visible y conocida. Finalmente elpárroco de Villagarcía, donFrancisco Lobón, que disfrutabaademás de una de las capellaníasfundadas en la colegiata por doñaMagdalena de Ulloa y que erahermano de otro jesuita, se prestó adar su nombre.
Isla tenía por entonces sumanuscrito listo para la imprenta.Contaba además con las cartas deaprobación de sus amigos de lacorte: Medina, Montiano, Santandery Rada, que habían de figurar contextos y cartas en el prólogo de la
obra. Por entonces el escritor jesuitacomentó: «Yo estoy tranquilo,saliendo al campo tan apadrinado».
De modo que, con el permisodel rey en la mano, estaba a punto deentregarla a la imprenta, que iba aser la que los mismos jesuitasposeían Villagarcía, montada por elpadre Idiáquez y donde se imprimíanvaliosos libros de texto y otras obrasreligiosas, cuando de pronto el señorobispo de Palencia, a cuya diócesispertenece Villagarcía, le negó elpermiso. Isla usó todas sus dotes deseductor para dorar la píldora al
prelado, aunque amenazándole entresonrisas con que si no le daba elimprimatur se iba con la música aotra parte. Y así lo hizo: envió losoriginales a Madrid, lo que el padreIsla veía en principio más acertadopara conseguir mayor difusión ydistribución nacional de su «Quijotede predicadores».
Por otra parte la censura de laorden, necesaria también para lapublicación, había sido favorable,con algunas correcciones. Hay quetener en cuenta que uno de loscensores había sido el padre
Idiáquez en persona, por entoncesrector de Villagarcía, amigo yprotector de Isla, sin cuyo apoyo elpropio escritor reconocía que la obrano habría salido adelante. Tambiénintervino el padre Petisco, profesorde los jóvenes jesuitas juniores, defino gusto literario, que Islaapreciaba mucho. A pesar de haberpasado la censura sin seriosproblemas, el provincial, por laíndole de la obra, decidió mandar losoriginales a Roma para obtener laaprobación del padre general de laCompañía. Esto provocó un retraso
que mortificaba al padre José, puesel superior estuvo esperando que loscensores de la provincia acabaran derevisar la segunda parte paramandarlo todo junto a la CiudadEterna. Por su lado Isla, mientras seimprimía en Madrid la primera parte,mandaba un juego de pruebas a sucuñado, que se moría de curiosidadde leerlo.
Por esa época los editores deMadrid habían agotado ya supaciencia y, por orden recibida de unalto ministerio, se apresuraron alanzar a la calle la esperada edición
sin más contemplaciones. El primervolumen pues de la Historia de FrayGerundio de Campazas salió de lalibrería de Gabriel Ramírez, en lacalle de Atocha, enfrente de losTrinitarios. Se daba la casualidad deque allí había vivido y muerto uno delos más célebres predicadores deaquellos que desde entonces sepasarían a llamarse «gerundianos»,un tal fray Hortensio Paravicino.
La sorpresa, también para Isla,fue morrocotuda. En menos de unahora de su publicación se vendierontrescientos ejemplares, cuando aún
se estaba encuadernando. Nuevelibreros, trabajando día y noche, nodaban abasto a la demanda. El rey,Fernando VI, se lo despachó en unatarde. Desde el monarca, que quedóencantado, hasta el último lector,pasando por la reina y los ministros,sabían de sobra que detrás del autorficticio estaba el padre Isla enpersona. Todo el mundo hablaba dellibro y las cartas de admiracióncomenzaron a llover en Villagarcía.El hecho es que el dieciocho demarzo de 1758 salía la reimpresiónde la primera parte.
El padre Isla no ocultaba sufelicidad con aquellos elogios quevenían de la corte, de los ministerios,de los tribunales y de lo más granadode Madrid; y estaba a punto de entrarla segunda parte en máquinas,cuando, a menos de veinte días de laaparición del libro, la Inquisicióncayó como un rayo sobre él. Mandódetener la reimpresión del primertomo, a punto de acabarse, y prohibióla entrada en máquinas del segundo,que no se había comenzado, «hastanueva orden», aunque no embargó losejemplares impresos.
Por lo visto el padre Islareaccionó con su buen humor desiempre. Decía que estaba tan fresco.
—Lo que ahora de veras meaflige es un flemón que me ha tenidoen cama toda la Semana Santa. De lacólera de los Gerundios se me da unpito. Las minas suelen reventarcontra los mismos minadores.Veremos lo que dice el tiempo.Aunque, diga lo que dijere, laverdadera alegría está en la buenaconciencia.
Dos años estuvo en manos de lainquisición el frailecito, como lo
llamaba Isla, y detenida la impresiónde la obra. Mientras los inquisidoreshundían sus afiladas narices en elpolémico libro y llovían cartascríticas al Tribunal de la Fe, la calleera un hervidero de polémicas en proy en contra del Fray Gerundio.
El más mordaz fue el de uncapuchino llamado fray Matías deMarquina, que se daba por aludido,pues era un predicador gerundino.Venía a decir que la obra erasacrílega, herética, blasfema,denigrativa del estado eclesiásticosecular y regular, ofensiva al
Tribunal de la Fe y vulneradora de lapotestad real. Isla se reía de estosataques, comparándose nada menosque con Lutero y Calvino en cartas asu hermana. Curiosamente otrocapuchino, en cambio, fray Franciscode Aljovin, escribió la mejorapología del Fray Gerundio, dirigidaal Inquisidor general, extrañado deque se alarmaran tanto con unGerundio imaginado y se quedarantan tranquilos ante tantos Gerundiosde carne y hueso que andaban por ahísueltos.
Durante este periodo el padre
Isla no tenía tiempo ni para pasearpor el monte Torozos, sólo paraatender visitas y correspondencias.El escándalo había alcanzado talesproporciones que el nuncio enMadrid envió al papa Benedicto XIVun ejemplar del polémico libro.Pero, contra todo pronóstico, elSanto Padre se desternilló de risa ycomentó que lo único que tenía ellibro de malo era no haber salidomucho tiempo antes. Pero pocosmeses después fallecían BenedictoXIV y la reina doña Bárbara, tambiénmuy partidaria del libro.
—A mi pobre fraile se lemueren los amigos —comentaba Isla—. Unos aseguran que no saldrá mallibrado, otros que lo rasurarán unpoquito y otros que no le tocarán unpelo. Debo tener como sesenta mil encontra, con apoyo de algunas mitras ypelucas. Me consuela que en Parísestá metiendo tanto o más ruido comoen Madrid, haciéndole competenciaincluso al mismo Cervantes.
Mucha gente que se había leídoel libro y que pensaba que el padreIsla pudiera estar abrumado por lasamenazas de la Inquisición,
peregrinaba a Villagarcía aconsolarle.
—No paran de visitarme —comentó ese día en quiete—. Hoyhan venido un carmelita, unmercedario y un benedictino a rezarun responso sobre la sepultura delautor de Fray Gerundio. Peroquedáronse atónitos y pasmados alverle, no sólo vivo y sano, sinogordo, rollizo, colorado y fresco, quees un alabar a Dios.
Otro hecho que alegró la vida aIsla fue comprobar la conversión quesu libro causó en algunos de los
funestos predicadores que su obradenunciaba. Cada día le llegabannoticias de toda España a esterespecto.
—En Navarra un predicadorGerundio, que había gerundeadolargos años, luego que leyó el libro,entró dentro de sí y se retractópúblicamente de los chicoleosantiguos. Y empezó su primer sermónasí: «¡Malhaya quien gerundea, ybien haya quien se desgerundea!».
En Vizcaya otro hizo voto de nogerundear. En La Mancha unpredicador quemó sus legajos y se
suspendió a sí mismo del púlpitodiez años. No faltó en Tejares, cercade Salamanca, quien subió al púlpito,dio un suspiro profundo y dando ungolpe sobre el borde, agarró el librocon las dos manos y gritó. «¡Oíd losde Tejares, oíd! Que acabo de venirde Salamanca y os he traído untesoro. ¡Éste es libro de los libros;ésta sí que es una obra de romanos!Otros libros ayudan a escribirsermones, éste a reformarpredicadores». En fin, enCarabanchel, no faltó quién le dio unmordisco al libro en mitad de la
predicación para quedarse el trozocomo reliquia.
Pero los del bando contrario nose andaban con chiquitas. Uno de losGerundios más conocidos de Madriddespedazó el libro en el púlpito y loarrojó al auditorio entre gritos derabia.
A pesar de que el padre Isla setomaba todo esto con mucho humor,la tensión y la espera acabaron porarruinar su salud. Tanto que el oncede julio de 1758 creían que se moríay llegaron a administrarle los últimossacramentos; pero salió del aprieto.
Cuando pensaba estar en la última,comentaba que la única obra buenaen que confiaba (después de lamisericordia de Dios) era en el FrayGerundio.
Sin embargo, el que realmentetenía los días contados era sucreatura literaria, su frailecito. Lascartas de Madrid le advirtieron delfatal desenlace. Fallecidos doñaBárbara y Fernando VI, Carlos III seleyó el libro y se rio, pero dijo que«debía prohibirse porque hacía burlade los frailes». No hay que olvidarque ya no había confesores jesuitas
en palacio, sino un capuchino, elchupado fray Alpargatilla, y queEnsenada, su protector, llevaba seisaños desterrado. Isla repetía queestaba tranquilo y que con la obrahabía buscado la mayor gloria deDios. La sentencia llegó el diez demayo de 1760, fecha en que losinquisidores se reunieron. Con votosempatados, desempatadoscuriosamente por uno de los quehabían alabado más la obra, Islarecibió el veredicto sin cambiar elsemblante.
—Este sacrificio está ofrecido a
Dios muy de antemano —comentó.Otros sinsabores más duros le
vendrían pronto al buen padre Isla,que por esas fechas se vio obligadoenseguida a abandonar su casa deVillagarcía.
—¿Cuándo se marchó? —lepregunté al hermano Horacio, conquien iba comentando mis primeraspesquisas, entonces incipientes, aquíaumentadas con lo que pude saberaños después, mientrasdestripábamos terrones en la huerta.
—Se fue el tres de septiembrede 1760. En realidad iba a Santiago
para asuntos de familia. Se encontrósu casa hecha un desastre. Sus padresachacosos, su hermana Antolina,tullida, María Isabel sangrada yMaría Luisa, la preferida, con la quetanto se escribía, ausente, en unbalneario al que solía acudir paracurarse de sus males. Pero lo quemás le costó fue dejar esta casaaunque lo hizo a petición, cuando elaño siguiente, el provincial, el padreClemente Recio, le concedióquedarse en la residencia dePontevedra cerca de su familia ylejos de curiosos. El pobre me
escribió desolado, contándome queen el cuarto que le habían destinadono le cabían sus cachivaches.
—¿Y ahora qué hace?El hermano Horacio frunció el
ceño y tiró un pedrusco, comoindignado, hacia ningún sitio.
—Todavía tiene prohibidopublicar. Pero él sigue con su AñoCristiano. Al cabo no es más que unatraducción. ¡Qué tiempos, hermanoMateo!
Así transcurrieron mansamentelos meses del verano, intentando noenfrascarme en las dudas que me
asaeteaban día y noche, gracias alsimpático hortelano, con quien,previo permiso del padre maestro,que estaba convencido de que era unsanto, me permitía estar muchostiempos libres.
Un día en que llovía a cántarosy que poco podíamos hacer en elcampo, le sugerí maliciosamente:
—¿Y si me enseñara latipografía, hermano? Estoy deseandoconocerla desde que me contó que elpadre Isla tenía pensado imprimir enella su Fray Gerundio.
—¿La imprenta? Imposible, ya
sabes que los novicios tienenprohibido salir de su recinto. Han dededicarse a las cosas espirituales. Elpadre maestro me regañaría.
—Venga, hermano, ¿quién se vaa enterar? Podemos ir esta noche,durante la quiete, cuando no hayanadie trabajando.
Así lo hicimos. Casi conculpabilidad de delincuentes,Horacio y yo, quinqué en mano, nosdeslizamos hacia los sótanos delcolegio de Villagarcía. Un olor atinta rancia mezclado con el de lasresmas de papel apiladas en el centro
y rodeadas de prensas, cajas,guillotinas y vetustasencuadernadoras de madera,impregnaba aquel santuario de laedición perdido en un pueblo remotode Tierra de Campos.
—¿Cómo se les ocurrió montaraquí una imprenta, hermano?
—Ocurrencias del padreIdiáquez, hijo, gran jesuita de estacasa.
Y me contó la historia del padreIdiáquez, un prohombre la Compañía.Duque, marqués, vizconde, mariscaly grande de España, tiene siete u
ocho títulos nobiliarios y hasta estáemparentado con los Loyola, losJavier, los Borja y los Gonzaga.Había estudiado en el Colegio deNobles de Burdeos. Pero lo dejótodo para entrar en el noviciado aquíen Villagarcía, donde con el tiempollegaría a ser uno de los máscélebres rectores y maestros denovicios, después de enseñar enCompostela, Valladolid, Salamancay regir el colegio de Burgos. Comohombre muy capaz, fue elegido pararepresentar a la provincia en laCongregación General en Roma; pero
una enfermedad le retuvo de caminoen Turín, y por la mismacircunstancia renunció al cargo deasistente de España y fue destinadocomo rector de aquella casa dondeme encontraba.
—Tampoco era fácil. Tencuenta que entonces había aquí unosochenta novicios, como una treintenade jesuitas formados, un buen númerode hermanos coadjutores, como yo,que tenemos a nuestras órdenes acriados, gañanes, labradores. Luegoestaban los beneficiados, que son lossacerdotes seculares de la colegiata.
Además el rector tiene el cometidode gobernar las escuelas públicas oestudios generales, con centenares deniños y muchachos, que en cincoaños reciben en este colegio susestudios humanísticos.
—¿Esos son los que viven enlas casas del pueblo?
—¿Los has visto? Son más demil y casi todos provienen de Tierrade Campos. Tienen tutores, perotodos dependen en su vida delcolegio. Idiáquez se interesó muchoen la calidad de los estudios, segúnla experiencia que había adquirido
en Burgos, y fue entonces cuando sele ocurrió la idea de la imprenta.
—¿Con qué dinero?—Lo sacó de la herencia de su
familia. Dicen que dos mildoscientos ducados. Pero lo másimportante era conseguir la licenciadel Real Consejo y adquirir buenostúrculos o prensas, papel de primeraclase y tinta duradera. Compró losmejores caracteres en latín y griegoque pudo conseguir en Madrid yHolanda, y se trajo un hermanocoadjutor que había trabajado en lasmejores imprentas de Madrid y
Salamanca. Yo conozco a todos loshermanos que han trabajado aquícomo excelentes oficiales: Palacios,Remacha, Bañuelos, Madruga.
—¿Y quién escribía los libros?—Padres de la casa y de fuera
de ella. Por entonces vino aVillagarcía procedente de Lyon, elpadre Petisco, que enseñabaHumanidades, Latín y Griego. Mira,ven acá.
Horacio arrojó el haz de luz delquinqué sobre una librería dondeestaban apilados docenas deejemplares de algunos libros
impresos en Villagarcía. Edicionesde Cicerón, Églogas y Geórgicas deVirgilio, los Escolios de la Eneida,todos editados y anotados por elpadre Petisco junto a una Gramáticagriega, una materia que conocía biendespués de haberla enseñado encolegios de Francia.
—Mira, aquí hay uno del padreIsla.
Lo tomé en mis manos conespecial curiosidad, mientras elhermano Horacio acercaba la luz delquinqué sobre sus páginas. Eran doslibros muy especiales de Cicerón, De
Amicitia y De Senectute, elegidos yanotados por el padre Isla para susclases, unos de sus trabajos menosconocidos.
—¿Y estas Cartas escogidas deM. Tulio Cicerón? ¿Quién es esteIsidro López?
—Ah, ese padre es ahora elprocurador general de la provinciade Castilla en Madrid.
No imaginaba entonces que muypronto me encontraría con este padreIsidro, famoso en los sucesos que meesperaban pronto en la corte. Vi,junto a otros libros de ascética y
espiritualidad, obras de los padresPalomares, Navarrete, Aguirre,Sánchez y Juvencio, quienes habíanpublicado obras de Ovidio, QuintoCurcio, Horacio, Fedro y CornelioNepote, estos últimos introducidosen Villagarcía por especial empeñodel rector. No sólo fomentó losclásicos Javier de Idiáquez, sino queél mismo escribía excelentes versoslatinos.
—Mire, aquí hay otro deIdiáquez: Prácticas e industrias parapromover las letras humanas,publicado en 1758.
—Pero lo mejor era comosuperior. Siempre estaba pendientede todos: de los padres, loshermanos, los labriegos, todos.Sobre todo era muy especial con losenfermos. ¡Y cómo se portó con elpadre Isla! Ya lo sabes, como unamadre. Le trajo muchos problemas,pero lo apreciaba tanto que no dudóen ningún momento en apoyarlo.Decía de Isla que tiene «naturaleza ycomplexión verdaderamente defuego, y por eso mismo le haceparecer menos maduro y prudente aveces». Pero, amigo, el hecho es que
patrocinó el Fray Gerundio porquecreía que podía hacer bien a eseejército de predicadoresimpresentables. Le queremos tanto enla provincia de Castilla queconseguimos que en 1758 no fuera aRoma a la Congragación General yse quedara aquí. El padre Isla sepuso como unas pascuas cuando seenteró de que se le prorrogaba comorector otro trienio.
En medio de estosentretenimientos, que en realidad medistraían de las actividades propiasdel primer año de noviciado —los
estudios comenzaban en el segundo ysobre todo después de los votos delbienio—, el padre maestro comenzóa mosquearse. Entrado el mes deagosto me llamó a su cuarto. Se quitólos lentes y se restregó los ojos.Luego dejó el puntiagudo bonetesobre la mesa y se alisó el escasocabello.
—Mire, hermano Fonseca, levoy a ser sincero: estoy preocupadocon usted. No le veo dedicarse con laadecuada intensidad a lo que espropio del noviciado; le encuentrobastante distraído, como en otra cosa
y un tanto disipado. Ya me di cuentade lo que le costó concentrarsedurante el mes de ejercicios.Últimamente no para usted de buscarexcusas para encontrarse con elhermano Horacio. Sabe usted cuántoaprecio a ese santo hermano. Pero nole veo estar en lo que un noviciodebe estar. ¿Me comprende usted?Por lo demás parece preocupado ynunca me habla con total sinceridaden sus cuentas de conciencia, como sime guardara algo. Debería abrirsemás con el padre maestro. Tenga encuenta que no es baladí lo que está en
juego. Es su vocación, la orientaciónde toda su vida. Por otra parte elnoviciado no es un estado definitivo,es precisamente un tiempo ideal parapensarse uno seriamente si tienevocación o no.
Su mirada era severa. El cuartodel maestro, de austeros mueblesoscuros que se marcaban sobre lacal, orquestaba la solemnidad de suspalabras. Mis ojos escaparon haciaun cuadro de Nuestra Señora de laStrada, de quien fuera tan devoto SanIgnacio de Loyola, que brillaba sobrela pared. Respiré hondo y abrí del
todo al jesuita el talego de mis penasy cavilaciones. El maestro meescuchó serenamente y sin pestañearel relato de mi drama interior, delque no oculté nada, desde lo que midecisión de entrar en el noviciadocontenía de escapada «del mundo», alas últimas noticias que me trajo mimadre, pasando por las tensionesentre el «fuera» y el «dentro», y miscontinuas oraciones a Nuestra Señorapara que me «pusiera con su hijo».
El padre Fonseca, cuandoterminé, hizo una pausa, inclinó acabeza un instante juntando las manos
y luego me miró con una sonrisa.—Gracias, hermano Mateo, por
su sinceridad. Con ella no sólo haliberado usted su conciencia, sinoque ha dado el primer paso paraalcanzar la luz del Señor. La vidareligiosa es un estado de perfección,no es para todos. Aunque la cruz esinherente a ella, no es humano nicristiano vivir continuamentecrucificados. Nuestra entrega total alseguimiento de Jesús tiene tambiénuna vertiente de gozo, que viene deuna renuncia, sí, pero que comportala felicidad de sentirse amado por
Jesús, de ser su compañero. Sigareflexionando, no tome ningunadecisión drástica. No se incline depronto por abandonar el camino,porque cuando se entra en esadinámica, es un plano inclinado y seacaba por salir de la Compañía.Permanezca a la escucha. Ademásuna decisión repentina en ese sentidodefraudaría a su hermano Javier, queviene el mes que viene a ingresar alnoviciado. Espere en paz, hijo, sinmiedos, y ore mucho para que elEspíritu Santo le ilumine.
Salí sudoroso y enrojecido de la
entrevista, pero aliviado de habersoltado el fardo que me oprimía.Suspendí, como me había aconsejadoel padre maestro, toda decisiónaunque creía ver un horizonte másclaro y esperé a que viniera Javier aVillagarcía.
Pero unas semanas antes,mientras rezaba el rosario junto alestanque de la huerta, se me acercóLuis de Valdivia.
—¿Sabes una cosa? ¡Ha venidoel padre Isla a pasar unos días!
La noticia en medio de la rutinadel noviciado, en la que nunca
pasaba nada, me excitó sobremanera.—¿El padre Isla? ¡Hombre!
Después de leer su libro y conocer sutrayectoria, podré conocerlepersonalmente.
La primera vez lo divisé delejos, cuando enfundado en su manteoentraba a cenar al refectorio. Ni altoni bajo, la frente abierta a dosluminosas entradas y los ojosrodeados de profundas arrugas comosus mejillas, su rostro parecía hechoa golpetazos, un poco comocaricatura de sí mismo, la bocafruncida y socarrona, también entre
surcos y el mentón pequeño ydividido. A pesar de este aspecto delabrador ilustrado, despedía un airede simpatía franca, una sencillezimpropia de un escritor famoso quese había tratado con la nobleza yhabía sido candidato a confesor de lareina.
Al verlo no me extrañó que élmismo hiciera bromas con sucatadura, pues al hermano Horaciome leyó un autorretrato que escribióa su hermana María Francisca, quepor ser más joven no le conocíapersonalmente, y junto a su cuñado
Joaquín, eran su paño de lágrimas.La copia de este autorretrato queconservaba el hortelano dice más deél, de su forma de escribir y suhumor consigo mismo que el mejorcuadro:
Hija mía:Al fin, queriendo
Dios, tendrás ladesmerecida dicha deverme y de conocerme.Pasmada te quedarás alver qué estatura tan
heroica, qué distribuciónde miembros, qué despejode persona, quédelicadeza, qué brillantezde colores, qué nariz tanproporcionada, quévivacidad de ojos, quécabellos tan blondos y tanrubios.
Pero debo prevenirteque, como no se haacabado aquella malditacasta de encantadores,malandrines y follonesque tanto persiguieron al
heroico Don Quijote de laMancha, y que es cosaaveriguada que uno deellos ha muchos años quetambién me persigue a mí,temo con gravísimosfundamentos que alponerme en tu presencia,ha de trastornarenteramente mi figura, yque siendo ésta como nimás ni menos arriba tepinté, sin perderla pizca,harto será que no mepresente como una
almondiguilla, mola oturumbón de carnecazcarrienta, podrida,legañosa, arrebujada ensí misma, y que te de ascoel mirarla.
Si esto sucediere,estate cierta que es porarte de encantamiento, yrepresentándote allá enla imaginación con lamayor viveza que puedasel retrato mío que arribate dibujé, no dudes que tepareceré bien,
especialmente siempreque cierres los ojos paraayudar más a laconsideración.
Lo mismo se ha deentender de las prendasde entendimiento y dealma. El envidioso malque me persigue, tambiénme las desfigura cuandose le antoja. Yo de micosecha soy discreto,chistoso, jovial,esparcido, sociable,franco y popular; pero el
maldito casi siempre merepresenta tonto, pesado,frío, taciturno,melancólico, amigo de lasoledad, muy casado conel encierro, reservado,medio salvaje, ymisántropo, voz hueca,que quiere decirantagonista de todoaquello de que gusta a losdemás. Pero esto tienefácil remedio para que note alucines. En oyéndomeuna necedad, da por
supuesto que dije lamayor discreción; lasfrialdades, ten por ciertoque son mis mayoresgracias, cuando teparezca que estoytaciturno, entonces hablomás con el corazón, yaque no pueda con laboca; de melancólico nocreas que haya más quelas apariencias; sobre loreservado, en diciéndotea ti misma todos aquellossecretos que tu quisieras
saber, ve aquí que tehablo con el corazón depar en par; y así lodemás. Con esta clave nohay que temer, y más quelluevan encantadores, queno por eso dejaré deparecerte el hombre máscabal que has conocido.
Tu enojado capellán, Mipersona-Mariquita mía.
No podía desaprovechar la
oportunidad de hablar con él, lo queno fue difícil, pues el maestro, parapagar mi sinceridad, me concediótodos los permisos. Isla me recibióen su antiguo cuarto, entre librospolvorientos y con chocolatecaliente, una de sus debilidades,sobre el escritorio.
—Me ha dicho el hermanoHoracio que quieres conocerme.Pero aparta esos libros y siéntate,hombre, que pareces pájaro reciénsalido de la jaula.
—¿Echa de menos a Feo yTonto?
El padre Isla se asombró de queconociera a sus «bichos».
—Me quedé sin familia, hijo,que desde entonces estoy de luto.
—He leído sus libros y meencantan.
—Mis libros. ¿Ahora sirvenpara formar a los novicios?
—Los leí a escondidas, sobretodo el Fray Gerundio...
—No me hables de mifrailecito, que me trae por la calle dela amargura. Mis detractores meachacan que la sátira es mala paracorregir, pues hago ridículos a los
frailes y a los sagrados textos. Peroya dice el Aquinate que cuando lasátira se hace con intención decorregir y es honesta, puede ser lícitay muy lícita; y el mismo Santo Tomásafi rma: denigratio alienan famaeper verba oculta, «denigrar es quitara escondidas la fama del prójimocuando él no lo oye». Hasta lasparábolas del Evangelio no sóloinstruían, sino que algunas eranauténticas sátiras que herían. ¿Quédecir de la Batracomiomaquia deHomero, de la Gatomaquia de Lope,l a Mosquea de Villaviciosa, el
Orlando de Berni y, en fin, el Lutrinde Boileau o de Despréux?
—Pero la Santa Inquisicióncondenó su libro. ¿No es cierto?¿Cómo se sintió vuestra reverencia?
El padre Isla bebió un sorbo dechocolate y sonrió.
—Pues, hijo, te aseguro que noconsiguió quitarme la paz delcorazón ni la serenidad delsemblante. Testigos son los padres yhermanos de esta casa. Yo habíaofrecido este sacrificio al Señor deantemano, para no echar a perder elmérito que pude tener al escribir la
obra. Que Dios, hijo mío, nodescuenta los desaciertos delentendimiento en los cargos de lavoluntad. Dios tenga en su descansoal pobre fray Gerundio.
—Nunca me he reído tantocomo al leer su libro. Sobre todocuando el maestro cojo le enseña aGerundico el abecedario y discutensi las letras son veinticuatro oveinticinco, porque cuenta la aminúscula.
Y así pasamos cerca de unahora comentando pasajes del FrayGerundio, con cuyo recuerdo el
padre Isla se regocijaba. Al final dela tarde y temiendo que el padremaestro me regañara, le pedí que meleyera algunos fragmentos de su obra,pues siempre se aprende cuando unotiene la oportunidad de leerlos deboca del autor. El padre Isla abrió ellibro al azar. Lo hizo en el capítulodécimo de la primera parte, cuandoGerundio, el futuro predicador,vuelve a casa después de cinco añosde estudios. Isla leía muy serio, conun deje de socarronería.
También aseguranlos mismos autores que entodo él no habíamuchacho más quieto nimás pacífico. Jamás sereconocieron en él otrosenredos ni otrastravesuras que el gustazoque tenía en echar gatasa los nuevos que iban a suposada. Esto es, quedespués de acostados, losdejaba dormir, yhaciendo de un bramanteun lazo corredizo, le
echaba con grandísimasuavidad al dedo pulgardel pie derecho oizquierdo del que estabadormido. Después seretiraba él a su cama conel mayor disimulo, ytirando poco a poco delbramante, conforme seiba estrechando el lazo,iba el dolor despertandoal paciente; y éste ibachillando a proporciónque el dolor le afligía, elcual también iba
creciendo, conformeGerundio iba tirando delcordel. Y como el pobrepaciente no veía quién lehacía el daño, ni podíapresumir que fuesealguno de suscompañeros, porque aeste tiempo todosroncaban adredemente,fingiendo unprofundísimo sueño,gritaba el pobrecito quelas brujas o el duende learrancaban el dedo. Y si
bien es verdad que dos otres niños estuvieron paraperderle, pero siempre setenía por una travesuramuy inocente, y másdiciendo Gerundio por lamañana que lo habíahecho porentretenimiento, y no másque para reír.
Por lo demás, eraquietísimo; pues habíasemana en que apenasdescalabraba a mediadocena de muchachos, y
en los cinco años biencumplidos que estuvo enuna misma posada, nuncaquebró un plato ni unaescudilla. Y lo más quehizo en esta materia fueen cuatro ocasiones hacerpedazos toda la vasijaque había en el vasar;pero eso fue con grandemotivo, porque un gatorojo, a quien queríamucho el ama, le habíacomido el torrezno gordoque tenía para cenar.
—¡Si llega a romper un plato!
¡Sólo la vasija entera del aparador!—me atreví a comentar.
Su compostura en laiglesia del lugar, adondetodos los estudiantes ibana oír misa de comunidad,era ejemplar y edificante.No había que pensar quenuestro Gerundiovolviese la cabeza a unlado ni a otro, como
veleta de campanario; nique tirase de la capa almuchacho que estabadelante; ni que mojandocon saliva la extremidadde una pajita, se laarrimase suavemente a laoreja o al pescuezo, comoque era una mosca; ni,mucho menos, que seentretuviese en hacer unacadena con lo quesobraba del cordón deljustillo o de la almilla,tirando después por la
punta para deshacerla derepente. Todos estosenredos, con que suelendivertir la misa losmuchachos, le daban enrostro y le parecían muymal. Nuestro Gerundiosiempre estaba con lacabeza fija enfrente delaltar, y con los ojosclavados en las fábulasde Esopo,construyéndolas una ymuchas veces congrandísima devoción.
Siguen luego los latinajos que
suelta Gerundio al tío Antón, la tinaCatania, el cura del lugar y supadrino el licenciado Quijano,continuos comensales del tío Zotes,cuando el muchacho regresa aCampazas.
Dejé el cuarto del padre Islacon la satisfacción de habercompartido un fragmento de su obra,que rezumaba buen castellano y unhumor y retranca que me recordaba anuestros mejores clásicos yparticularmente a las obras de la
picaresca, que había leído con placeren el colegio.
No imaginaba entonces que miadmirado Isla iba a ser tambiénvíctima de lo que se avecinaba, y queyo, sin comerlo ni beberlo, aunque nosin responsabilidad, iba a formarparte de los verdugos. Aquella tardeera de sábado y me quedó en el almaun aroma a incienso de la salve quecantamos los novicios a NuestraSeñora. A ella le dejé el encargo deque tomara en sus manos mi inciertofuturo.
10. Espía deCampomanes
Madrid, después del retiro deVillagarcía, me pareció otro planeta,algo parecido a una Babilonia o«cátedra de fuego y humo» de la quehabla San Ignacio en sus ejercicios.Porque ocurrió lo que tenía quepasar. Mi hermano llegó al noviciadoa finales de septiembre y un mes mástarde salía yo por la misma puertapor la que él entraba. No quise irme
sin charlar largo y tendido con él.Javier parecía otro, o al menos muydistinto del que yo creía conocer. Envez del deportista activo y sudoroso,que no paraba todo el día en lospatios del colegio o en las correríasde vacaciones, me encontré con unmuchacho sereno, que se atrevía amirar a los ojos y había aprendido aescuchar.
El padre maestro me encargóhacer con él el oficio de «ángel», elnovicio que instruye e inicia alcandidato que ingresa en laCompañía sobre las costumbres del
noviciado. Durante los primeros díasninguno de los dos soltamos prenda.Tras una semana, después de queJavier «tomara sotana», caminamosjuntos hacia el cementerio, que seencuentra al final de la finca endirección de los montes Torozos. Erauna tarde transparente y fresca, muycastellana, en la que el sol perfilabalas nubes de quieta claridad, pararomperse en pedazos ajedrezados deluz y sombra por la ancha campiña.Si algo me ha quedado de recuerdode Villagarcía son sus amplioshorizontes, donde el alma quiere
rodar libre y solitaria, aunque en micaso se había revestido siempre denostalgia.
Pero a Javier se le veía feliz,como si hubiera dado un salto mortalen su vida, como si estrenara todo.
—¿Qué te ha pasado Javier?Cuéntamelo de una vez.
—Fue en La Coruña, el veranopasado. ¿Te acuerdas de Martín, elamigo de Rosaura?
—¿El de Pontevedra, aquél quenadaba y buceaba como un pez?
—Ése, mi mejor amigo. Losúltimos años nos hicimos
inseparables, íbamos juntos a todaspartes. Papá y mamá me dieronpermiso para que pasara lasvacaciones con él en la playa, dondesus tíos tienen un barco blanco y azulmuy bonito, con camarote y todo.Salíamos todos los días a pescar ynadar en el velero y disfrutábamoscomo enanos navegando y echando elrezón aquí y allá para luego lanzar elaparejo una y otra vez. Pues bien, unatarde me dijo: «Me voy a nadar». Yome quedé en popa leyendo un libro ypendiente de la caña por si picabaalgún pez. El mar estaba quieto, sin
una ola, con esa calma chicha propiadel verano, y mecía suavemente labarca como una cuna. Me entró lamodorra y me quedé dormido.Cuando me desperté, se habíalevantado el viento, ya oscurecía, ysentí frío. Me puse el capote y miré atodas partes. Martín no aparecía.Asustado, enfilé el barco hacia elpuerto y allí pedí ayuda. Martín noapareció en toda noche, ni el díasiguiente, ni nunca más.
—¿Se lo tragó el mar? —exclamé asustado.
—Así es. Tengo clavada su
última sonrisa abierta y feliz.—¿Y no han encontrado el
cuerpo?—¡Qué va! Don Martín, su
padre, conoce a muchos pescadores ya las autoridades marítimas de Vigo.Lo rastrearon todo. Pero nada. Elmar se lo llevó para siempre.
Habíamos alcanzado elcementerio de Villagarcía y los dosnos detuvimos, atrapados por laextraña historia de Martín.
—Estarás hecho polvo —comenté.
—Eso es lo más curioso,
Mateo. ¡Exactamente todo locontrario!
—¿Qué me dices? ¿No te afectóperder a tu mejor amigo y de aquellamanera?
—Bueno, claro. Primero elsusto de aquella tarde, tener quebogar hacia tierra, yo que, ya sabes,no sé ni empuñar un remo. Después,el disgusto de contarle el accidente asus padres y cierto sentimiento deculpa de haberme quedado dormido.Aunque estoy convencido de queMartín nadó mar adentro —legustaba arriesgarse— y se
agarrotaría o perdería elconocimiento. Dios sabe qué. Perotres días después me inundó una granpaz y una sensación enorme dealivio.
—Quieres decir —interrumpí—que vienes a la vida religiosaempujado por un desengaño, por laexperiencia de la muerte de tu amigo.
—¡De ninguna manera! —respiró hondo y tomó asiento sobreun tronco con los ojos clavadossobre el horizonte—. Lo que meocurrió una semana después es aúnmás sorprendente. Tuve un sueño,
Mateo, un hermoso sueño que noolvidaré en la vida. Yo estaba en lapuerta del colegio jugando a lapelota, como siempre. De pronto vidurante el sueño al padre Doreste,que llevaba puesta la capa azul de laVirgen de la capilla. Me dijo:«Javier, entra que Martín te estáesperando». Cuando entré en elcolegio, el gran recibidor no teníaparedes, era una inmensa playa conel mar al fondo. Caminé hacia laorilla y desde el horizonte reconocí aMartín, flotando de pie sobre lasaguas, que venía hacia mí sin
caminar, como deslizándose, con lamano tendida y su sonrisa desiempre. «Javier —me dijo—, todossomos del mar y no lo sabemos. Venconmigo a nadar». Sólo eso. Luegome inundó una felicidad infinita,como jamás he sentido, te lo juro,como si estuviera fuera del tiempo, ypercibí una luz interior que desdeentonces me hace ver las cosas deotra manera. Me desperté inundadode una gran felicidad. Algo así comosi hubiera nacido de nuevo.
—¿Qué quieres decir? —pregunté a mi hermano sin salir de mi
asombro.—No lo sé explicar, Mateo —
musitó Javier abriendo las manos—.Le di muchas vueltas al sueño, locomenté con el padre Doreste, mepaseé muchos días junto al mar yllegué a una conclusión: Javier nosufre; todo lo contrario, se perdió enese mar, no sé, un lugar infinitodonde es feliz. Como si su sonrisajuvenil y franca hubiera cristalizado,se hubiera quedado así para siempre.Luego, además, me convencí de queen el sueño intentaba enviarme unmensaje: como que al otro lado de
esta vida, la nuestra, hay otra vida,que no vemos, pero que existe, a laque ya pertenecemos sin darnoscuenta. Una zona muy diferente,donde no hay angustia, ni limitación,ni paso del tiempo; y que el hombre,si es capaz de dar ese salto, puede,ya aquí y ahora, disfrutar de esainmensidad, de ese mar, de ese otrolado que es como el reverso de éste,donde se ha perdido o, no sé, se haencontrado Martín.
Me quedé en silencio y nosdirigimos a la puerta del cementeriodonde reposan los restos de jesuitas
desde los tiempos en que SanFrancisco de Borja, el famoso duquede Gandía, fundara el colegio. Luegome volví hacia Javier, que estabacomo transportado.
—No acabo de entender lo queme cuentas. Pero de algo sí estoyconvencido, que después de eseaccidente, tú no estás ni deprimido niasustado. Pareces otro, Javier.
Javier sonrió y volvimos juntoshacia el noviciado.
La prueba más sorprendente deesta transformación fue que al díasiguiente cuando le conté mi proceso,
tan diferente del suyo, me puso lamano en el hombro y sin darleimportancia sonrió:
—Mateo, hace tiempo que losuponía. Creo que esto no es lo tuyo.Lo has intentado. No te preocupes.Haz en paz tu camino. Papá, porejemplo, no creyó nunca en tuvocación. «Mateo huye de algo»,comentaba siempre en casa. Y mamáte recibirá encantada.
Fue tanto como quitarme unfardo de encima. A los pocos díasconfié al padre maestro el desenlacede mis dudas y a primeros de octubre
de 1765 dejaba para siempreVillagarcía, con dos abrazos fuertesen la memoria y el corazón: uno aJavier y otro al entrañable hermanoHoracio, que me dijo:
—¡No te olvides de lo queaprendiste aquí, buena pieza! ¡QueDios te acompañe siempre!
El mismo carruaje que mecondujo a la Tierra de Campos, medevolvió a Madrid y a mi mundo, ami universo real. Algunas cosas,aparte del barullo de carruajes de lacapital, me sorprendieron al entrar enla Villa y Corte: comprobar que la
vieja Puerta de Alcalá ya estabacompletamente derribada y queconstruían los cimientos de la nueva.
—¡Va deprisa este Sabatini! —comenté al cochero preguntándomequé habría sido de Pierre.
—¿Y eso? —volví a preguntarseñalando por la ventanilla.
Junto a los edificios y las callesa las que habían lavado la cara, elrey-alcalde había mandado instalarcentenares de faroles provistos degruesos cabos de sebo para lailuminación nocturna de losviandantes.
—No es mala idea —comenté.—No crea que todo el mundo
está contento. La gente brama contraEsquilache, pues siempre acabarascándonos los bolsillos —comentóel cochero, después de insultar almulero de un carromato que casi nosarrolla. Pronto pude observar que sehabía concluido el paseo de lasDelicias, fuera de la puerta deAtocha, y se proyectaba el del Prado:ya habitaba la familia real el palacionuevo: se veía próxima la conclusiónde los suntuosos edificios civiles deCorreos y de la Aduana, o los
cimientos de la fábrica de SanFrancisco el Grande, que, entre losmonumentos religiosos, sería de losmejores de la corte.
Me dio un vuelco al corazóncuando abracé a mi madre. Mi padreno estaba en casa, seguía en palacio,ya en el nuevo edificio, construidosobre las ruinas del viejo Alcázar,donde se había trasladado la familiareal.
—Vendrá a cenar. Estápreocupado, ya lo verás. La situacióneconómica no es buena, el pueblopasa hambre y hay mucha tensión en
la corte.Debajo de la peluca le salía a
mi madre una guedeja de cabellogris. No había pasado tanto tiempo,pero posiblemente yo antes no lamiraba; regresaba con una nuevasensibilidad y mayor capacidad deobservación.
—Además los manteístas, losenemigos de los jesuitas, escalanpuestos y eso inquieta mucho a tupadre.
Los manteístas, llamados asíoriginariamente por la capa o manteoque vestían, eran estudiantes que
pertenecían a la clase consideradamás plebeya, que vivían en pensionesy carecían de los privilegios de losllamados colegiales. Hasta entonceshabían estado desprovistos decualquier apoyo que les permitiera elacceso a los puestos administrativosque hubieran podido ocupar por susestudios; carentes de un seguro yopulento porvenir y negada paraellos la entrada en los colegiosmayores, se hicieron fuertes en lalucha contra los colegiales, castacerrada, unida por fuertes lazosfamiliares con la nobleza, que retenía
en sus manos los puestos clave de laAdministración, las becas, lascátedras y los cargos rectores de launiversidad. De esta división no eranajenos los jesuitas, por unaincorrecta interpretación de la ideade San Ignacio de educar a losselectos, los que mayor influjopodrían tener en la sociedad.
Mi padre aquella noche meconfirmó el rumor: la designación deCampomanes para fiscal del Consejode Castilla, primer cuerpo del Estadoy órgano esencial en la vida política.No era el único síntoma de este
nuevo estilo.—El rey lo ve con buenos ojos
y se ha echado en sus brazos. Es unregalista consumado Y. la verdad,también un trabajador infatigable.Con Moñino, Roda y Macanaz,también manteístas, están formandouna piña de la que se puede esperarcualquier cosa. Por cierto, hijo, ¿quépiensas hacer ahora?
—No sé, papá, estoy aún unpoco perdido.
Mi padre se desabotonó lacasaca, se quitó la peluca, bebió unsorbo de vino y con una sonrisa
patriarcal sentenció:—No te preocupes, Mateo, yo
me ocupo de todo.Aquello me hizo presumir que
de antemano ya tenía un porvenirpensado para mí. Y que,conociéndole, sus planes pasabanpor introducirme en los círculos depoder donde él se había movidoaquellos años siempre astuta yeficazmente con unos y con otros.Mientras, mi madre me mirabaencantada de tenerme de nuevo encasa. Cuando la doncella me sirvióla comida, me parecía estar
despertando de un sueño, encontraste con la austeridad y soledaddel noviciado. Hablamos de Javier yde lo bien que parecía encontrarse enVillagarcía. Pero un instinto, uninnombrable pudor, me impedía aúnpronunciar el nombre de MaríaLuisa.
Lo cierto fue que mispronósticos se cumplieron. A lospocos días mi padre me habló deMoñino, el que con los años, comoadelanté, sería nombrado conde deFloridablanca, un personaje al que, apartir de entonces, iba a estar
irremisiblemente ligada mi vida.—Es un eminente abogado
murciano, Mateo, licenciado a losveinte años en Leyes por laUniversidad de Orihuela. Hayrumores de que lo van a nombrarfiscal del Consejo de Castilla.Necesita gente en su bufete. Le hehablado de ti, y cuando le dije quehas dejado la Compañía, sonrió conmalicia. De modo que ahora esasunto tuyo saber ganártelo y trabajarduro desde el principio. No hay másremedio. Ahora debes tener los piesen el suelo.
Mi madre dejó caer:—Además, hijo, si quieres
casarte y fundar una familia, tendrásque pensar también en los ingresos.Nosotros no podremos ayudartesiempre.
Lo de «casarte» lo subrayó conesa ironía en el cambio de voz quesuelen usar las mujeres yparticularmente las madres cuando sedirigen a sus hijos.
Moñino era un político decuerpo entero, según el modelo delDespotismo Ilustrado. Desde elmomento en que le vi por primera
vez descubrí aquel rostroapergaminado, mezcla de lucidezlevantina y duro mercader sinentrañas, por el que asomaban ojosde hurón encima de una afilada narizdespeñada en porreta. Un regalistaconsumado, seguidor de Rousseau yVoltaire, partidario de losjansenistas, que hacía buenas migascon el general de los agustinos;amigo de Grimaldi, Aranda y Roda,por no hablar del influyente Tanuccien Nápoles y sus campañas de prensaen la Gaceta Eclesiástica Jansenista.
Impecable, sin una mota de
polvo sobre su casaca granate,levantó la cabeza entre los reflejosazulados de su peluca blanca deimpecables rizos que hacía juego conla golilla. La famosa golilla por laque se distinguían los hombres deleyes, hasta el extremo de que estaprenda les daba nombre. La gente losdenominaba los «golillas».
—De modo que tú eres MateoFonseca, el hijo de mi gran amigo,que ha dejado pronto a los jesuitas.¿Cómo te ha ido en el noviciado?
—No era lo mío, señor.Moñino esbozó un simulacro de
sonrisa.—Supongo que habrán intentado
lavarte el cerebro esos «benditoshijos de San Ignacio».
—¿Se refiere usted a losejercicios espirituales? Los hicedurante un mes, pero no creo que mehayan cambiado tanto.
El abogado fingía no hacermemucho caso mientras firmaba cartas,una tras otra.
—Eso está bien. Porque voy aserte muy claro: aquí no somosamigos de los jesuitas, sino todo locontrario. De modo que, si quieres
progresar a mi lado, has de saberque, aunque Su Majestad el Rey,como hombre piadoso, es muydevoto de la Santa Sede, hay queacabar con los abusos clericales yrecuperar la autoridad real en todoslos ámbitos. Por tanto hay que velarpor los intereses económicos delEstado y eliminar los privilegios ygastos de la Iglesia y de lascongregaciones y órdenes religiosas.Es una vergüenza que la enseñanzade este país, en la práctica y en sutotalidad, esté en manos de losjesuitas. Y, convéncete, hemos de
seguir los pasos de Portugal yFrancia. Con este país nos unenademás importantes pactos y unavocación hacia un imperio de lacultura y el pensamiento.
Aquella confesión me llenó deestupor. Que un abogado, todavía sincargos de responsabilidad en elgobierno, hablara de esa maneraindicaba que veía su ascenso muypróximo. Sin duda lo hacía tambiénpara probarme, porque una de tres: oyo me enfadaba y no volvía, o bienme convertía en un espía de losjesuitas en el Estado, o un
quintacolumnista de ellos. Era, pues,todo un examen sobre el alcance demis vinculaciones y fidelidades. Miformación y amigos dentro de laCompañía, así como la fama decatólico papista de mi padre, podríanconvertirme en una baza en favor desus intereses o en un peligrosoinformador en favor de la Compañía.Todo eso lo intuí de golpe. Y loresolví en un instante del lado de mipropio interés: no poner en peligromi seguridad y mis planes de futuro.
—Si he dejado el noviciado,señor, es porque no me gustan los
jesuitas —me atreví a mentirdescaradamente, la primera vez demuchas que seguirían después.
—Muy bien. Venga mañana aprimera hora. Mi primer secretario,señor Beteta, le dirá lo que tiene quehacer.
No levantó la vista delescritorio repujado en plata y fingió,a partir de ese momento, no hacermeel menor caso. Moñino conocía bienla naturaleza humana y había lanzadosu aparejo para pescarme en elmomento oportuno. Yo, en contra demi conciencia, sabía, al salir de su
oficina, que había dado mi primerpaso de Judas. Aunque en aquelmomento me decía a mi mismo: ¿deJudas? ¿Se habían equivocado losreinos de Portugal y Francia?¿Conocía yo a la Compañíasuficientemente desde dentro? Nosuele ser difícil encontrar disculpas eincluso argumentos morales paraponerse a favor de los propiosintereses.
En pocos días pude comprobardónde me había metido. Delnoviciado más prestigioso de losjesuitas había caído de pronto, sin
casi darme cuenta y de cabeza, en lacélula secreta que preparaba sudestrucción.
Julio Beteta era un chupatintasregordete y feminoide que secontoneaba al andar y esnifaba rapé.Vestía raso de colores pastel, azulceleste o rosa infantil, y se arreglabala chorrera levantando el dedomeñique ensortijado.
—El señor Moñino me haencargado que le dé su primertrabajo. Pero antes debe usted asistira la reunión de esta noche.
Sorprendido de que en mi
horario de trabajo se incluyerantambién actividades nocturnas, acudíal lugar señalado, un sótano de lacalle Antón Martín, a la hora que losprimeros faroleros de Madridencendían el flamante alumbrado.Observé que antes que yo entraban enla casa donde iba a tener lugar lareunión varios hombres embozados.
Beteta nos mandó sentarnos entorno a una mesa ovalada. Éramosalgo más de una docena, hombresjóvenes y para mí absolutamentedesconocidos, cuando de pronto unode los embozados mostró su rostro,
una cara familiar.—¡fierre! —exclamé
espontáneamente.El francés me llamó aparte de
forma discreta.—¿Qué haces aquí? —preguntó
en voz baja—. Te hacía...—Me he vuelto. No podía más.—Pero ¿quién te ha metido en
esto? No lo entiendo.—Mi propio padre. Ahora
trabajo para Moñino.Pierre no salía de su asombró.
Beteta ordenó silencio.—Siéntense, señores.
Con un porte de perdonavidas yuna peluca que al colgarle por amboslados enmarcaba su mirada sagaz ysu boca firme, apareció por la puertanada más y nada menos que elcerebro del reino: don PedroRodríguez Campomanes.
De edad parecida a Moñino,que le llevaba cuatro o cinco, porentonces tenía cuarenta y tres años.Nadie podía imaginar, dada subrillante carrera, que había nacido enuna minúscula aldea asturiana, hijode unos hidalgos de modesto pasar.Manteísta y golilla, había estudiado
leyes como sus colegas másimportantes y ejercido la abogacía enMadrid cerca de Ricardo Wall,regalista y antijesuita, que sería suprotector.
—Es una enciclopedia viviente—me advirtió mi padre—. Sabefrancés, italiano, latín, griego, árabey algo de hebreo, y es un destacadohistoriador. El año pasado leí consumo interés su primer libro,Disertaciones históricas de la Ordende Caballería de los Templarios.Aunque dicen que es aún mejor Laantigüedad marítima de la República
de Cartago. Basta decirte que esacadémico de la historia y de la RealAcademia de Inscripciones y BuenasLetras de París y que, cuando estuvoa las órdenes de Wall, trazó unimportante itinerario de lascarreteras de posta de dentro y fueradel reino. Como ministro togado delConsejo de Hacienda y ahora fiscaldel Consejo Real de Castilla, es unhombre con mucho poder. Pero queodia a los jesuitas. Dicen que fuecandidato para ingresar en laCompañía y no le admitieron.
Don Pedro se desprendió de su
manto y se dirigió a la concurrencia:—Éste, señores, es un encuentro
de caballeros, y como pacto entretales ha de conservarse en estrictosecreto, para lo cual hemos dejuramentarnos.
Beteta fue pasando un ejemplarde la Biblia y escuchando nuestrojuramento de silencio ante Dios y elrey sobre lo que en aquella estanciase iba a tratar.
Campomanes disertó alcomienzo sobre la grandesacusaciones que pesaban contra laCompañía, aludiendo a los incidentes
de Portugal y Francia, a los abusosde poder del Paraguay, a la doctrinadel tiranicidio, que él presentó comoregicidio, al famoso tesoro de losjesuitas, a su papismo contra elregalismo, al monopolio de laenseñanza de la juventud, a susperversas doctrinas teológicas ymorales, a la invasión de jesuitasfranceses expulsados, que constituíaun caso de «vagancia regular». Unprólogo necesario para lo que iba ademandar a los juramentados:
—Necesito información deprimera mano, testimonios y datos
concretos para ir preparando undictamen que presentar al Consejo ensu día. Cada uno de ustedes,caballeros, recibirá un cometido paraesta causa que emprendemos para elbien del reino y para desarrollarlo ensu irrefrenable camino hacia elprogreso.
La luz del quinqué le daba aCampomanes un aire fantasmagórico.«,En dónde me he metido?», pensé.Los rostros escasamente iluminadosde aquella docena de hombresjóvenes me producían ciertoescalofrío. Pierre no me quitaba la
vista de encima, con una mezcla deinterés y desconfianza. Seguramentepensaba que había sido unaimprudencia de los organizadores deaquel conventículo habermeintroducido en él, a los pocos días demi regreso del noviciado. Pero vistaslas cosas con distancia, ahora piensoque se habían informado,precisamente por Pierre, de micarácter débil y de mi pasión porMaría Luisa para haber dado aquelpaso imprevisible.
Al día siguiente Beteta tenía unamisión concreta para mí:
—Su cometido será informarcon todo detalle de la actuación enMadrid del padre Isidro López.
Recordé que al visitar laimprenta de Villagarcía me encontréprecisamente con un libro de estejesuita, que a la sazón se hallaba enMadrid como procurador de laprovincia de Castilla y con fama deinfluyente en la corte. No me fuedifícil, a través del padre Diéguez ydel Colegio de Nobles, entrar encontacto personalmente con el padreIsidro López y algunos de susamigos. De modo que en menos de un
mes tenía los datos necesarios parami informe, cuyas primeras notasreproduzco:
Isidro López nació en unpueblecito de Asturias, Santianes dePravia, a pocas leguas de Oviedo, elquince de mayo de 1721. Frisa portanto los cuarenta y cuatro años deedad y se puede decir sin exagerarque ya ha vivido mucho y ha sufridono pocos desengaños. Con dieciséisingresó en la Compañía, donde cursóletras en Villagarcía, artes enCompostela y teología en Salamanca.Contemporáneo riguroso del célebre
jesuita escritor, padre Petisco, legustaban, según un informe secretode los superiores «los estudiosextravagantes». Ordenado sacerdoteen 1745 y hecha la profesión solemneen 1749, estaba enseñandoHumanidades en Villagarcía cuandolo llamó el padre Francisco deRávago, confesor del rey FernandoVI, que conocía sus cualidades comoex provincial de Castilla, para queampliara estudios fuera de Españajunto a Petisco.
Y a París se fueron ambosreligiosos, pensionados por el
gobierno español paraperfeccionarse en el estudio delenguas orientales y otros temas queentraban dentro de los proyectosculturales del marqués de laEnsenada. Tras cuatro años deintensos estudios científicos yliterarios, alojado en el colegioLouis-Le-Grande, regresaba el padreLópez de Francia en barco en juliode 1754, cuando una noticiaconmueve Madrid: el marqués de laEnsenada había caído en desgracia,había sido depuesto de todos susempleos y desterrado de la corte a
Granada.De modo que los proyectos para
los que había puesto sus ojosEnsenada en los padres López yPetisco cayeron como un castillo denaipes. Entre ellos la fundación deuna Academia de Ciencias, montadaal estilo de París. Comoconsecuencia de ello, Petisco sededicó a sus libros, entre ellos unatraducción de la Biblia, y Lópezregresó a la enseñanza de lasciencias eclesiásticas en Salamanca.Pero parece, según atestiguan suscompañeros, que aquel contratiempo
le había dejado herido de unaespecie de «melancolía y desgana»,que desde entonces le quitaron elgusto por los estudios teóricos.Quizás por esta razón pidió al padregeneral que le destinara al Paraguay.Cuando ya prácticamente lo habíaconseguido, los superiores de laprovincia de Castilla consiguieronque revocase tal decisiónargumentando que no queríanrenunciar a un sujeto de talescualidades. Así que vemos de nuevoal padre Isidro dedicado a laenseñanza y anotando con pericia
cartas de Cicerón para los libros quese imprimían en Villagarcía.
Pero he de hacer constar que elpadre López estaba físicamentetocado, seguramente comoconsecuencia de su melancolía.Sobre su indignación contra losenemigos de la Compañía he halladouna carta escrita en Salamanca eltreinta y uno de julio de 1742dirigida al padre Antonio Rávago,hermano de Francisco, el que fueraconfesor real, indignado con elasunto de los ritos chinos:
Si hemos de entendera lo sucedidoanteriormente en estenegocio, tengo muyjustificada la causa de losjesuitas en China: ni meadmira, no obstante, elque sobre ella se originenborrascas, pues comovuestra reverencia sabemuy bien, la Compañíatiene un gran número deémulos, que son por locomún enemigos, odisfrazado o manifiestos,
de la Religión, que creoque aun dentro de losmuros de Roma no sonpocos, pues parece que sino nos constara de lafirmeza de la Iglesia,pudiéramos temer que atoda la Europa dominaseel jansenismo.
Mis informantes añaden que el
padre Isidro López se adaptó de talmanera a París que parecía unfrancés y que por su correspondencia
con el marqués de la Ensenada, éstese prendó de él, pues no habíapodido verle sino de paso. A suregreso los superiores le permitieronhacer compañía al marqués en sudestierro andaluz durante dos años,cuando el desterrado ya seencontraba con alguna mayor libertaden El Puerto de Santa María, aunqueel jesuita seguía viviendo en casas dela Compañía.
Cuando nuestro rey Carlos IIIlevantó el destierro de Ensenada, conel nombramiento de miembro delConsejo de Hacienda con la
consideración de consejero deEstado, el padre Isidro se trasladótambién a Madrid. Venía enfermo ycansado, pero a la muerte delprocurador de Castilla, padreFrancisco Nieto, acaecida elpresente año de 1765, le remplazó eneste oficio.
A pesar de que el jesuitaencontró en la corte el ambiente muyenrarecido, sobre todo por laanimadversión del confesor real,padre Osma, y del duque de Alba, elcaso es que, según mis datos, elpadre López se ha abierto camino en
muchas instancias del alto clero, lagrandeza, la magistratura y aun elministerio, gracias a su simpatía ymagnetismo personal. Al duque deAlba lo había conocido en París ycuando éste se enemistó conEnsenada, quiso conservar en unprincipio la amistad del padre Lópezy lo agasajaba enviándole botes deexquisito tabaco de Sevilla. PeroIsidro seguía siendo fiel a su amigoEnsenada.
El caso es que a partir de esemomento vemos al padre Lópeztapando agujeros en la corte,
acudiendo aquí y allá para resolverconflictos del Paraguay o escribircartas al provincial, padre Idiáquez,e informar al primer secretarioGrimaldi y «que usará —decía—para crear en el rey buena sangre».
Me consta además que IsidroLópez intentó recusar al señor fiscalCampomanes a propósito del pleitode los diezmos de la provincia deMéxico como sujeto «engañador» y«embustero», pues pretende tenerdemostrado que no hubo usurpaciónde diezmos por los jesuitas, sino unainjusta obligación impuesta a las
órdenes religiosas por la RealHacienda. Por confidencias dejesuitas amigos, puedo afirmar que elpadre López decía conocer muy biena su paisano Campomanes, hastaasegurar que «huele a farsa», y quese mueve «por otros principios quelos religiosos». Afirma ademásconocer igualmente a Roda, al duquede Alba y al conde de Aranda, delque sostiene que, después deabandonar éste su embajada en Parísy regresar a España: «A mí megustaría tenerle lejos. Harto pruebasnos tiene dadas de su aversión hacia
nosotros y de su carácter demasiadoinquieto para estarse tranquilo», haañadido. Del italiano Grimaldi, sinembargo, piensa que es menospeligroso. Por último, de don JoséMoñino no parece tener aún muchoconocimiento, por lo que aseguranmis informadores.
Puedo añadir además de todo lodicho que, pese a sus muchasinfluencias, el padre López no parecetener acceso directo al monarca.Aunque piensa, confiando en supiedad y en la amistad que lesprofesa la reina madre, que los
jesuitas seguirán contando con susoberano amparo. Al menos mantienede ello viva la esperanza.
Esos eran en síntesis misapuntes hasta aquel momento y elfruto de mi primer trabajo comoespía entre los pesquisadores que elfiscal Campomanes había distribuidopor toda España. He de decir que porentonces nadie sospechaba que yo meencontrara sumergido en aquellaabyecta misión que acababa deaceptar empujado por lascircunstancias. Ni mis padres, queme hacían ocupado en los legajos
procesales del bufete de Moñino, nimis amigos; ni por supuesto lospropios jesuitas, a los que seguíatratando con frecuencia o eraninvitados, como de costumbre, amerendar a mi casa. Entre ellos elpropio Isidro López, con el quegracias a amigos comunes deVillagarcía pude hacer buenas migas.
A las pocas semanas, deacuerdo con su costumbre, undomingo se presentó a comer en casala dama de mis pensamientos.Consciente del esperado reencuentro,llegó ataviada con un vestido de raso
azul celeste y ribetes de encaje, elrostro menos empolvado que otrasveces y su estratégico lunar pintadocerca de la comisura izquierda de suslabios. Todo orquestaba latransparencia de su piel rosácea y laprofundidad de sus ojos soñadores.No obstante la encontré con un airemás cansado, con la pesadez quecarga a los párpados el haber sufridoun revés en la vida.
María Luisa no pudo evitarcierto rebozo que subió en forma derubor a sus mejillas. Tampoco yoconseguí evitar un ligero temblor en
la voz.—¿Cómo estás, Mateo? ¡Cuánto
tiempo! —sonrió.—¿Y tú, María Luisa? Cada día
más guapa.Poco más hablamos aquel
domingo, aunque un lenguajepreverbal de miradas y silencios,intercambiado durante el almuerzo,me reveló más de lo que pretendía:que mi prima me había estadoesperando desde el momento querompió con Pierre y que abrigabaesperanzas de que yo pudieraabandonar el noviciado, pues en mi
familia, como tengo dicho, nadiedaba un real por mi vocación.
Sin decírmelo, aquel domingome había dicho todo. Como un niñoel día de Reyes, me acosté aquellanoche lleno de ilusiones y dospropósitos muy claros:reconquistarla y alcanzar los medioseconómicos que me permitieranagasajarla como a una reina. Dosobjetivos por los que ya intuía quetendría que pagar caros tributos. Mebastaba saber, cuando la vi desde laventana decirme adiós al subir alcarruaje que la devolvía a palacio, lo
11. Una capa y unsombrero
Convencido de que no debíaprecipitarme, me dediqué en cuerpoy alma durante aquella primavera yverano de 1765 a mi nuevo trabajo, alas órdenes de Moñino, aunque adecir verdad a éste apenas lo veía,puesto que mi enlace directo debíaser el untuoso Beteta, que estaba a suvez al servicio del equipo depesquisidores secretos del fiscal
Campomanes. En los ratos libresrecuperé viejas amistades y no pudemenos que, dadas las circunstancias,reentablar relaciones de amistad conPierre que, desde su ruptura conMaría Luisa, frecuentaba la tabernadel Tuerto.
Sin Carmela aquel cubil no eradesde luego el mismo. Ni lasgitanillas que bailaban sabíanmoverse con su salero, ni lasraciones de chorizo frito y barros devino me sabían igual. El segundo díaen que aparecí allí acompañado dePierre pude reconocer a Tinoco, el
soldado pariente de Carmela, queregularmente dejaba caer sus huesosen la taberna al atardecer.
—¿Ustedes-vozotros por aquí?¡Ozú! ¿Dónde ze habíais metido? —preguntó el jerezano prolongando lassílabas finales con un deje de copla.
—Don Mateo ha estadoestudiando en Roma, Tinoco —respondió Pierre para disimular.
—Pero tú ¿no te habías metido acura, chiquillo? Que todo se sabe.
—Bueno, sólo estuve en unnoviciado —respondí entre risas—,que viene a ser como un noviazgo.
Nada definitivo.Tinoco me plantó su enorme
palma sobre el hombro enseñándomesus dientes amarillos.
—¿Y qué pasa, pichssa? ¿No teha gustado la novia?
Todos rieron con la ocurrenciadel gaditano, que pidió una nuevaronda.
La conversación giró enseguidaen torno a los gastos de las bodas delpríncipe de Asturias y sobre losdesmanes del marqués Esquilache alfrente de la Hacienda pública.
—El pan se ha puesto por la
nubes —afirmó el Tuerto, mientrasse rascaba una de sus largas patillas—. Una pieza de dos libras ha subidoen cinco años de veinticinco acuarenta y ocho maravedíes. ¿Qué osparece? Si un peón gana no más deciento treinta y seis, ¿qué puedecomprar con eso?, ¿eh?, ¿tres piezasde pan? Para morirse de hambre.
—¿Y qué me decís del aceite yel tocino? Mi parienta hierve elmismo hueso viudo en el pucherohasta una semana entera —arguyóTinoco.
Todos estábamos de acuerdo de
que había sido una mala ocurrencialevantar aquel mes de julio la tasa degranos, esperando que con la libertadde comercio, completada conimportaciones de trigo siciliano,aumentara la oferta en el mercado.
—Para que eso sirva de algo —intervino Pierre sin pudor—, estepaís tendría que estar másmodernizado, como Francia, porejemplo. Faltan infraestructuras:redes de comercialización ytransporte. Se tarda, por ejemplo, poresos caminos en llevar un carro detrigo a tu tierra, ¿eh, Tinoco? Malas
cosechas y libertad de precios esigual a escasez y carestía, una ruina.
—Pues creo que toda la culpano la tiene ese italianucho —tercié—. Me consta que cuenta con elapoyo de don Pedro Rodríguez deCampomanes. Si olvidar que eltiempo no ayuda. Este invierno hasido tan duro que dicen que el marcasi se hiela en San Sebastián.
Aquella intervención endescargo del odiado Esquilachemotivó que todos se me echaranencima. Como opuesto al Pacto deFamilia, no lo querían ni los
franceses; ni los eclesiásticos, porinnovador y regalista; ni el pueblo,por extranjero, por la hambruna y porprivilegiar a su familia y esquilmar asu provecho las arcas. A todo eso seagregaban las murmuraciones sobrela conducta de su mujer doñaPastora, de quien se dijo quenegociaba las gracias reales tan sincautela, que apenas faltaba otra cosaque la voz del pregonero para dar asu casa las apariencias de los lugaresdonde se adjudica al mejor postor loque se saca a pública subasta.Notando el escándalo y buscándole
explicaciones, se propasaba lamaledicencia a fraguar y esparcirentre el vulgo especies calumniosas,deducidas de la circunstancia detener la marquesa un hijo cada año,de ser aún joven y agraciada, sumarido débil y achacoso, y el rey debuena edad y viudo.
Pierre se calentó por el gaznate,como de costumbre, y continuó conlas odiosas comparaciones con LaFrance, de manera que tuve quesacarlo casi a rastras a la PlazaMayor, donde la luna rivalizaba conlos flamantes faroles.
—¡Te has vuelto para quedartecon la jeune fille! Di la verdad,Mateo.
—Vamos, Pierre, que estás muycargado. Te llevo a casa, ¿no teparece?
—¡Tu prima me ha dejadotirado como un perro! —dijoabrazado a mí para no perder elequilibrio—. Al fin y al cabo ¿quéhice, eh, mon ami? Lo mismo que túcon Carmela, acostarme con unafurcia.
—¿Furcia o dama de la corte,Pierre?
—¿Acaso no es lo mismo?Bueno, ahí la tienes, santurrón, parati solo. En París las tengo a docenas,sin los tiquismiquis de estasespañolas zafias, incultas, beatas.
A duras penas lo llevé a su casay le acosté vestido. Desinhibido porel alcohol, no hacía más que repetirsin darse cuenta:
—¡Maldita doña Pastora!¡Asquerosa putaine!
Se me abrieron los ojos. ¿Eraésa la dama con la que Pierre habíaengañando a mi prima: la casquivanay bella esposa del marqués de
Esquilache, amiga de María Luisa?No era de extrañar, pues era voxpopuli lo accesible de su cama.
Desde aquella noche llegué a laconclusión de que no era lo mejorprecipitarme en mis propósitos y quea partir de aquel momento debíaavanzar de forma cautelosa en misrelaciones con María Luisa.
Nos veíamos de tarde en tarde ycon frecuencia asistíamos aconferencias de la Sociedad deAmigos del País, que divulgaban, algusto de la época ilustrada, losconocimientos de la Enciclopedie y
todas las novedades de las cienciasque chiflaban a los novadores.
Durante una de esasconferencias sobre astronomía,dictada por el jesuita Diéguez, a laque asistieron mis padres, ocurrió unpercance. Disertaba sobre NicolásLouis Lacaille, astrónomo francés,famoso por haber catalogado laposición de decenas de miles deestrellas. De 1750 a 1753 Lacailleestuvo en Sudáfrica, estudiando lasdel hemisferio sur celeste. Deregreso a Francia publicó uncatálogo de estrellas y un mapa de
los cielos del sur. Inventó catorceconstelaciones nuevas para«rellenar» huecos en dichohemisferio, y, contrario a loscartógrafos clásicos, no incluyópersonajes mitológicos ni seresfantásticos, sino que escogiónombres que representaran el avancecientífico y tecnológico de la época.Aunque esta idea iba en contra de latradición celeste, Lacaille era tanpopular en la comunidad astronómicaque sus colegas no vacilaron enadoptar inmediatamente los patronesy nombres sugeridos por él.
En lo más interesante de suconferencia, que ilustró con grabadosy algunos aparatos astronómicos, selevantó un asistente de mediana edady preguntó:
—En sus exploracionesastronómicas usted ha avistado astrosy nuevas estrellas. Asegura queHalley llegó a la conclusión de quelas estrellas no se hallan fijas en elfirmamento, sino que se mueven deuna forma independiente. Usted,además de científico, es sacerdote yjesuita, ¿no es así? Pues bien, padre,por esos conocimientos, ¿puede usted
probar la existencia de Dios? ¿Lo havisto usted con su telescopio?
Diéguez, de forma sosegada,intentó explicarla prueba del «primermotor» y del orden cósmico y de lanecesidad de una inteligenciacreadora que pusiera en marcha yorganizara las maravillas deluniverso. De pronto el intervinientegritó de forma destemplada:
—Veo que no ha leído aVoltaire, reverendo padre. Este gransabio enseña que la ciencia debeprescindir de Dios en sus estudios.Afirma que hay que combatir el
fanatismo como «una locurareligiosa, oscura y cruel», porque«es una enfermedad que se adquierecomo la viruela», afirma. Pero,amigos —añadió dirigiéndose a laconcurrencia—, ¿quiénes son los quenos inculcan ese veneno? ¡Ha llegadola hora de que nuestra patria extirpeese mal, como acaba de hacerFrancia, desterrar a los jesuitas,principales causantes de nuestraignorancia!
Una oleada de murmullos seextendió por la sala. Un grupo dejóvenes novadores que rodeaban al
vociferante joven aplaudieroncalurosamente. Otro se levantóexhibiendo una moneda de oro.
—Además esos jesuitas son unpeligro para el Estado. ¡Ésta es laprueba fehaciente, señores!¡Monedas con la efigie de su rey!¿Hace falta mayor demostración?¡Quieren hacerse dueños del mundo!
Conocía aquella monedaacuñada en Europa y sabía bien quedentro de las reducciones americanasno existía tal dinero ni ningún otro,puesto que se practicaba el trueque.En el comercio exterior sí se
utilizaban monedas, que seatesoraban para comprar losartículos que no se producían en lasreducciones, pero dinero de cursolegal. El infundio se basaba en laHistoire du Nicolás I: roy duParaguay el empereur des Memelus(«Historia de Nicolás I, rey deParaguay y emperador de losmamelucos»), que aseguraba laexistencia de un ejército nada menosque de seis mil hombres, comandadopor un inventado rey jesuita, NicolásI, entronizado el veintisiete de juliode 1754.
Se organizó tal revuelo que mipadre y sus amigos, temiendo quepudiera sucederle algo, rodearon alpadre Diéguez, con su escaso pelorevuelto y encendido como untomate, y lo custodiaron hasta elcolegio. María Luisa se echó en misbrazos y exclamó:
—¡Vámonos de aquí!Sofocada por el calor del local
y el barullo del incidente, iba deprisay nerviosa.
—Tú conoces a los jesuitas,Mateo, ¿es verdad todo eso?
—Los misioneros que pasaron
por Villagarcía lo desmienten deforma sistemática. Aseguran que susreducciones en el Paraguay soncomunidades donde no hay violencia,que los mismos indios gestionanestos pequeños estados comunitarioscon ayuda de los padres: que laboranlas tierras y aprenden cultura ycultivan las artes, construyen iglesiasy fomentan la música. Ellos mismoshan aprendido a construir susinstrumentos. Pero no es ése elproblema. Es mucho más complejo.
De repente me detuve. Al clarode luna me pareció más bella que
nunca.—Te amo, María Luisa.Ella sonrió.—No es el momento, Mateo.
Han pasado demasiadas cosas.Acompáñame a casa —apartó elrostro con un gesto serio—. Unacaloramiento interior prestabamayor transparencia a su delicadapiel.
Eso alimentó mi esperanza. Apartir de aquel día me limité avisitarla de vez en cuando para tomarchocolate juntos o pasear por ElPrado.
Así transcurrieron los siguientesmeses, sin que sucediera nada deespecial mención. Yo continuaba conmis informes sobre el padre López,que por aquellas fechas intentó que elprovincial de Castilla, padreIdiáquez, acudiera a algunarecepción del rey para que lerindiera pleitesía y así distender lasrelaciones de la corona con laCompañía. Pues para los jesuitas loque pensaba el rey de verdad seguíasiendo un enigma, aunque confiabanen su acendrada piedad, la devociónde su madre y sus diferencias con
Francia y Portugal.Pero los acontecimientos se
precipitaron el veinticuatro defebrero del año siguiente, 1766. DonLeopoldo de Gregorio, marqués deEsquilache, no contento con suscrecientes poderes, empapeló lasparedes de Madrid con una realorden que prohibía el uso delchambergo o sombreo de ala ancha yde la capa larga, que solía utilizar elpueblo de Madrid a manera deembozo.
—Es un tremendo error —comentó mi padre aquella noche—.
Bien está que ese ambicioso italianoadecente la ciudad, la ilumine, que lalimpie y construya pozas sépticas.Todo eso está muy bien y Madrid lonecesitaba. Pero me parece que haperdido la cabeza. ¡No se puedeimponer al pueblo una manera devestir y prohibir la ropa castiza! Esoes demasiado.
En realidad el chambergo no eratan castizo como parecía, por cuantohabía sido introducido apenas cienaños antes por la guardia flamencadel general Schomberg, en tiemposde la reina Mariana de Austria,
regente durante la minoría de edad deCarlos II. Pero el pueblo no entiendede historias, ni aceptaba que leimpusieran la moda extranjera delsombrero de tres picos y la capacorta, aparte de que, como he dicho,la indignación se dirigía contra lahambruna provocada por las malascosechas y los acaparadores delgrano, entre los que no faltaban losnobles y el clero.
Primero estalló la guerra depapel. Contra la real orden, losmadrileños pegaron por toda laciudad pasquines vejatorios contra el
italiano. Esquilache, lejos deamedrentarse, ordenó a los soldadosque ayudaran a las autoridadesmunicipales en el cumplimiento de laorden. En las bocacalles surgían pordoquier agentes del orden, queimponían sin tregua multas a los queincumplieran el decreto. Losalguaciles peinaban las callesacompañados de sastres queacortaban allí mismo las capas de losdíscolos o cobraban multas, a vecesen su beneficio. De modo que losbrotes violentos y la represión de losmismos encendían al pueblo de
Madrid.La mañana del Domingo de
Ramos, que cayó ese año ese año endiez de marzo, sobre las cinco de latarde me acerqué a la plazuela deAntón Martín, donde estaba mioficina, para recoger unos papeles,cuando percibí un tumulto.
—¿Qué sucede? —pregunté a unviandante.
—No sé bien, señor. Dicen quedos hombres embozados se hanacercado a la guardia del Cuartel deInválidos. Por lo visto les han dadoel alto. «¡Oiga usted, paisano, ¿no
sabe la orden del rey?!». «Ya la sé».«Pues entonces ¿por qué no lacumple y se apunta ese sombrero?»,replicó el soldado. «¡Pues porque nome da la gana!», contestó él. Y en unperiquete han aparecido en la plazamás de treinta paisanos armados, quehan provocado la huida de lasoldadesca. ¡Bien merecido lo tienenpor obedecer a ese estúpido deEsquilache!
Pude comprobar cómo losamotinados habían asaltado elcuartelillo y tras apoderarse desables y fusiles, dirigían sus pasos
hacia la calle Atocha, donde muchosotros se sumaban a la marcha. Nuncahabía visto tanta gente junta enMadrid en mi vida, ni desde luegotan vociferante y soliviantada.
Seguí de lejos a los amotinadospor curiosidad.
—¡Viva el rey! ¡MueraEsquilache! —gritaban, mientras lascalles colindantes vomitaban cientosde personas que se unían exaltadas ala comitiva. Otros incluían en susinsultos a doña Pastora. Todos sedirigían a palacio comoenergúmenos.
En medio de la multitud veo queirrumpe una elegante berlina, que esal instante cercada por losamotinados. Por la ventanilla creover un rostro conocido. ¿No esRamón Larráiz, uno del grupo depesquisidores? Se asoma y grita:
—¡Perseguid la liebre hasta queno pueda más! —y acto seguidolanzó al aire panfletos a las masas.Al lado me pareció ver a Pierre.
Me inclino a coger uno deaquellos papelillos y leo: En defensade la patria, para quitar y sacudir laopresión.
El texto aconsejaba al pueblosuma prudencia y confianza,subordinación a lo que a primera vozles ordenaran los jefes, cariñofraternal para manifestar susinstancias, sin combatir mientras nose cogieran presos; aconsejaba que,oyendo las voces, se agregaran a losque las proferían por creerlas justas;con júbilo aclamarían todos al rey, siles otorgaba las peticiones;insistirían en que éste se dejara verde sus vasallos, si diferíasancionarlas por malos consejos; encaso de necesidad, se deberían alzar
con armas y buscarían quienes lasesgrimieran entre el vecindario, nodesmayando nunca en pedir la cabezade Esquilache; de nada careceríanlas familias de los que fueran presoso escasearan de recursos, y secastigaría de muerte al que cometieraacción de villano.
Un torrente de cabezasvociferantes, palos y cuchillos habíaalcanzado la Plaza Mayor. Calculoque en total se habían congregadounas tres mil personas a punto decruzar la Puerta de Guadalajara,cuando apareció un carruaje con
escolta.—¡Alto! —grita uno—. ¡Es el
duque de Medinaceli!El duque, bienquisto del pueblo,
acababa de dejar al rey aquella tardea buen recaudo en palacio, de vueltade una jornada de caza en la Casa deCampo. Medinaceli pensó que podíausar de su buena fama paratranquilizar a las turbas, pues oícómo le aclamaban y pedían una yotra vez la cabeza de Esquilache. Depronto los que estaban más cercaabrieron la portezuela del coche y losacaron en hombros, mientras el
duque, azorado, se enderezaba elsombrero.
—¡Llevad al rey nuestraspeticiones! —gritaban.
A mi derecha uno de los líderesde la manifestación se subió en unbanco y gritó:
—¡Vamos a la casa de esecerdo de Esquilache!
Dios mío —pensé—, vanderechos a la Casa de las SieteChimeneas. Un agobio ardiente mesubió a la cabeza. En el palaciopropiedad del marqués de Morillo,residencia de Esquilache, cabía la
posibilidad de que estuviera MaríaLuisa. Pues doña Pastora solíaconvocar a algunas damas amigas losdomingos y ella acudía a veces.Intenté correr desesperadamente,pero las calles de Madrid, que,tomadas por miles de personas, eranríos intransitables de turbamulta queme impidieron callejear para,cortando, enfilar la calle de Infantaso Colmenares, donde está ubicada lafamosa casa del siglo XVI. Cuandollegué al palacio de Esquilache losamotinados ya habían asaltado lamansión y tiraban los enseres —
cuadros, porcelanas, muebles— porlas ventanas, donde ibanacumulándolos en forma de pira.
—¡No queméis la casa, que noes del marqués! —gritó a mi lado unpersonaje vestido de golilla.
—¿No habrá personas dentro,verdad? —le pregunté.
—No, no señor. El marquésestaba en el Real Sitio de SanFernando de Henares y, enterado delmotín en la Puerta de Alcalá, dicenque torció por la ronda y se harefugiado en palacio con SuMajestad. Sé que también doña
Pastora ha huido a toda prisa. Seencontraba en el paseo de lasDelicias e, informada del suceso, havenido a tiempo de recoger susjoyas. Eso dicen. Aseguran que estáescondida en el colegio de sus doshijas, el de las monjas de Leganés.Pero por desgracia creo que hay unavíctima. Después de forzar la puertahan matado a un mozo de mulas.
—¡Uf! Temía por mi prima, quees amiga de la marquesa.
—Usted, ¿no trabaja en elbufete de don José Moñino?
—Perdone, pero no le conozco.
—Ah, disculpe, con todo estetumulto no me he presentado. SoyManuel Soldevilla, amanuense deseñor fiscal.
No me atreví a preguntarle quéhacía allí un hombre deCampomanes. Pero advertí quellevaba en la mano un fajo depapeles, que me parecieron idénticosa los panfletos que había visto lanzarpor la ventanilla de la eleganteberlina que vi en la calle Atocha. Losamotinados salían tambaleándose yborrachos de la casa con botellas ybarricas robadas de la bodega del
marqués y fumando su tabaco. Otrosllevaban perniles al hombro. Ungrupo de desalmados destrozaban asu paso las nuevas farolas, mientrasseguían gritando vivas al rey y«mueras» a Esquilache. Acontinuación se dirigieron a la callede San Miguel y despedazaron lasvidrieras de la casa del marqués deGrimaldi, sin que allí llegaran amayores.
Ya de noche, el agotamiento y elvino acabaron por apaciguar a losamotinados, aunque de regreso a casaoí decir que en la Plaza Mayor
estaban quemando un monigote querepresentaba a Esquilache en efigie.
Mi padre acababa de regresarde palacio.
—¿Has visto, hijo mío? ¡Quéescándalo! Bien merecido lo tieneese Esquilache, desde luego. Pero nosé cómo va acabar esto. ¡Quédesorden! Todo por no escuchar alpueblo, que odia a los extranjeros.¡Menuda estupidez, querer imponeruna manera de vestir! ¿A quién se leocurre? Es el colmo del despotismo.¡Como si la seguridad dependiera enun sombrero y un embozo!
—¿Qué ha pasado en palacio,padre? ¿Sabes algo?
Mi madre se apresuró aservirnos limonada, mientras metendía un pañuelo para enjugarme elsudor.
—El rey está muy confuso.Jamás se ha producido en Madriduna situación semejante. ¿Qué hacercontra esa muchedumbre? ¿Disparary derramar la sangre del pueblo?Creo que Su Majestad reunió aalgunos miembros del Consejo. Nosé qué va a pasar. Los pareceresestán muy encontrados. El duque de
Arcos, el conde Gazzola, comoitaliano y el de Priego, comandantede la Guardia Valona, sonpartidarios del rigor. Mientras que elmarqués de Sarriá, el mayordomomayor, conde de Oñate, único civilque participaba en esa improvisa dareunión del Consejo, y el capitángeneral, conde de Revillagigedo, seoponen al uso de la fuerza.
—¡Sería una locura! —comenté.—Arguyen que no se puede
reprimir con las armas a la multitud,no sólo por razones humanitarias,sino porque algunas de las
motivaciones argüidas por losamotinados parecen justas. El rey haaplazado el asunto. Reunirá elConsejo formalmente mañana ytomará una decisión.
Al día siguiente no quiseperderme en qué paraba aqueltumulto que estaba incendiando alpueblo de Madrid, como nunca, en unmismo fuego. Mientras me dirigíamuy de mañana a los alrededores depalacio advertí que se encaminabanhacia allí no sólo los hombres, comoayer, sino además muchas mujeres ymuchachos, para hacer bulto, y
seguramente para evitar el uso de lafuerza. Pensaban que al ser más genteno se atreverían contra tantos.
Pero observé que en vez de laGuardia Española, se encontraban debruces con la Guardia Valona,regimiento que procede de lostiempos de Flandes, pero que ahoraestá compuesto de muchos francesesy alemanes. La gente los odia, nosólo por ser extranjeros, sino porque,además de no católicos en sumayoría, hace dos años, durante laboda de la infanta María Luisacargaron a sablazos contra los que,
empujados por el gentío,desbordaban las vallas, y provocaronmuertes y heridos.
Ahora observé cómo la GuardiaEspañola miraba impasible el nuevochoque con los valones. Vi caersoldados y vecinos. Uno de ellos,herido en el pecho, gritó:
—¡Confesión! ¡Un sacerdote!—No, ese hombre no necesita
confesión. ¡Es un mártir! —arguyó undescamisado cerca de mí.
A un pobre criado, que vestía lalibrea del marqués de Esquilache, loarrastraron hasta la Puerta del Sol.
Otros vecinos capturaron a unguardia valón. En la Plaza Mayor lossoldados dispararon contra lamultitud, pero ésta, lejos dearredrarse seguía adelante.
Luego supe que el rey, siempretemplado, se había levantado aquelseñalado día sin romper suscostumbres, a las seis de la mañana,y había desayunado su consabidochocolate con espuma. Luego, conincreíble flema, había asistido a misay visitado al príncipe de Asturias y alos infantes, acompañado por elduque de Losada. A continuación
acudió al salón del trono a conversarcon el viejo maestro venecianoTiépolo, que estaba dando losúltimos toques a las pinturas delartesonado. Tuvo tiempo paraacercarse a contemplar el trabajo deotro pintor, el maestro Mengs, queestaba entregado a realizar el retratode toda la familia real. Entoncesalguien le interrumpe:
—Majestad, está ahí suexcelencia el nuncio, monseñorPallavicini. Ha conseguido atravesarla guardia y viene muy alarmado.Dice que quiere conversar
urgentemente con Su Majestad.Carlos III le miró con aparente
impasibilidad. Pero los testigosaseguran que le temblaba levementela mano.
Mientras, entre el pueblocorrían rumores de que Esquilache,en su calidad de ministro de laGuerra, había mandado llamar sobrela villa tropas acantonadas en lasafueras. Los alcaldes de corte,acompañados de alguaciles, estabanfijando bandos en las esquinas queprometían la rebaja del precio de loscomestibles. Una disposición
ridícula, porque las masas entraban ysalían de las tahonas y bodegas a suantojo, aparte de la comida y bebidaque los vecinos les ofrecíanespontáneamente. No era pues deextrañar que el pueblo hicierapedazos aquellos carteles.
Al atardecer apareció en elbalcón de la Puerta de Guadalajarael padre Yecla. Era éste un conocidofranciscano gilito, de la misma ordenque el confesor real, padre Osma, tanflaco y sarmentoso como él. Suaparición repentina revestía algo deapocalíptico. Ceñía una corona de
espinas en las sienes, y con una sogaal cuello, ceniza por la cabeza y uncrucifijo en la mano, empezó avociferar. Al verlo de tal guisa, lamuchedumbre enmudeció. Hasta queuno de los amotinados gritó:
—¡Eh, padre, déjese deprédicas ahora! ¡Venga! Que somoscristianos y lo que pedimos es bienjusto.
—Yo llevaré, si queréis,vuestras peticiones al rey —seofreció el fraile.
—De acuerdo, yo las escribiré—brindóse uno con traje de clérigo,
que se metió en una tienda pararedactarlas. Luego fueron leídas enpúblico y las pasaron para que lasfirmaran unos sobre las espaldas deotros.
Comenzaba el texto invocando ala Santísima Trinidad y a la VirgenMaría. Luego los revoltosos exigíanel destierro de Esquilache y toda sufamilia; la exoneración de ministrosextranjeros, que debían sersustituidos por españoles; laextinción total de la junta de Abastos;la salida de Madrid de la GuardiaValona; la libertad de vestir el
pueblo a su gusto, y la rebaja de losalimentos más necesarios para lavida. Añadían además, comocondición, que el propio rey habríade acudir a la Plaza Mayor parafirmar el otorgamiento a sussolicitudes, bajo amenaza de que sino eran satisfechas, aquella nocheMadrid sufriría las consecuencias.
El fraile, que parecía arrancadode una procesión de Semana Santa,se encaminó con su papel a palacio,seguido del griterío de las masas,que fueron retenidas junto al arco dela Armería. La multitud había
inundado todos los alrededores,hasta la Cárcel de la Corte, las callesde la Almudena, Platerías y la plazaentera.
Carlos III, tras dar lectura a laspeticiones de los amotinados, reuniósu Consejo en la misma antecámara.Mi padre, en calidad de secretario,tomó relación escrita de lo que allíse dijo. Se levantó el duque deArcos, uniformado en su calidad dejefe de una compañía de la Guardiadel Rey. Estaba visiblementealterado:
—Señor, sería deshonroso para
Vuestra Majestad claudicar frente avuestros vasallos. Propongo comoúnica e inmediata solución distribuirlas tropas por las calles y pasar acuchillo a todo el que opongaresistencia.
—Estoy de acuerdo, es la únicasolución —exclamó el francésmarqués de Priego, coronel deValones—. Mis tropas ya hanrecibido suficientes ultrajes.
El rey, del color de unpergamino, escuchaba con gestosereno y preocupado.
—Es urgente, señor, que
traigamos cañones de la Puerta delos Pozos y formemos dos pequeñasbaterías, una junto a la Puerta delSol, otra delante de los Consejos.Tened por seguro que si actuamosrápido, en un pispás daremos la obrapor concluida —dijo el italianoconde Gazzola, comandante generalde Artillería.
Se hizo silencio en la antesalareal. La tensión se mascaba. Elbramido del pueblo subía de lejos,como el de un animal amenazado.Esquilache había sido explícitamenteexcluido del Consejo. Esperaba el
resultado en una sala contigua.En ese momento, en un gesto
solemne, se alzó el veterano marquésde Sarriá y puso su bastón de mandoa los pies del rey.
—Majestad, me opongo a lostres votos que acabo de escuchar. Sise dispara contra el pueblo deMadrid, aquí tenéis mi bastón demando, renuncio a mi cargo y a todossus honores. Mi parecer es que se leconceda al pueblo lo que pide,mayormente cuanto lo que pide esjusto y se lo suplica a un padre tanpiadoso y justo como Vuestra
Majestad.A esta opinión se sumó el
mariscal de campo don FranciscoRubio. Más enérgico aún fue elconde de Oñate, que no era militar.
—La culpa la tiene Esquilache.Sistemáticamente ha desoído lasquejas del pueblo.
Por último se alzó lentamente lacabeza cana del más anciano, elcapitán general De Revillagigedo.
—Señores, estoy en contra detoda violencia. Y opino que los quehan propugnado la violencia no hantenido el suelo español por cuna.
El rey rompió su silencio.Pálido y sosegado, exclamó:
—Me presentaré ante el puebloy les concederé lo que piden de tanmal modo.
La decisión fue comunicada alpadre Yecla, que salió a la calle ypidió a diez o doce representantesdel pueblo que se adelantaran a laspuertas del Real Alcázar. Losguardias les abrieron paso en mediodel tumulto. Luego el monarcaordenó abrir de par en par el granbalcón de la Armería y apareciósolemnemente ante la muchedumbre,
entre su confesor, el padre Osma, susumiller de corps, duque de Losada ytodos los gentileshombres deservicio, entre ellos su historiadorFernán Núñez.
Un clamor subió de la plaza alver asomarse al monarca. Entoncesse adelantó uno de los cabecillas, elfornido calesero Bernardo, conocidocomo «El Malagueño», con pañueloencarnado al cuello y sombreroblanco, y leyó con voz bronca laspeticiones en medio del griterío. Lasturbas rompieron en ese momento elacordonamiento de las tropas e
inundaron por completo la plaza deArmas. El rey hizo un gesto deasentir y se metió dentro. Estabademudado, amarillo, descompuesto.No podía ocultar su miedo. Laspeticiones fueron repetidas delantede las masas. La multitud bramabauna y otra vez. El monarca volvió asalir e intentó calmar a la multitudcon nuevos gestos de que asentía. Lamuchedumbre multiplicó entoncessus vivas, al par que lanzaba sussombreros al aire.
Pero no acabó aquí el tumulto.El pueblo quería más fiesta.
Empuñando las palmas de la víspera,las del Domingo de Ramos, sedirigió al convento de Santo Tomás,desde el que improvisaron unaprocesión delante de palacio. Unosrezaban el rosario. Otros gritaban.Ante el balcón, los frailes dominicos,que habían accedido a presidir eldevoto cortejo, entonaron una salve.
Dentro de palacio la tensióncrecía por momentos. El píomonarca, ofendido en su dignidad,según me contó mi padre, daba clarasmuestras de estar humillado. Parasalir de aquel embarazo comentó:
—Sí, os perdono; perdonadmevosotros a mí, porque no sabíavuestra necesidad.
Pero, según los testigos, lo quemenos digería era la destitución deEsquilache. Aunque su mayorequivocación la cometería aquellamisma noche.
Carlos III estaba aterrado. Y alas dos de la madrugada, sin avisarni tan siquiera a sus mayordomosmayores, el marqués de Montealegrey el duque de Béjar, decidióabandonar su palacio.
El débil monarca, su real
familia y los duques de Losada,Medinaceli y Arcos, junto al marquésde Esquilache, se deslizarontemblorosos, con el mayor sigilo, ala luz fantasmagórica de lasantorchas por los estrechospasadizos subterráneos abovedadosde palacio hasta el Campo del Moro.Allí, entre charcos de luz de luna, lesesperaban las carrozas y los caballosde una breve escolta, piafando juntoa la puerta de San Vicente paraconducirlos al Real Sitio deAranjuez.
María Luisa, que acompañó a la
anciana reina madre con otras damas,me contaría luego que la distinguidaseñora estaba indignada. Entreimproperios, que trufaba de insultositalianos, la Farnesio, que no habíaperdido su genio, chillaba:
—¡Maledetti! Squillace e míoamico, un excelente caballero, unpolítico ejemplar, un grande uomo.¡Qué stupidagine! Esto no hubieraocurrido nunca en tiempos del reyFelipe.
La conducían de mala manera ensilla de manos, pero con tan malafortuna, que tuvieron que cortar la
silla para atravesar las angostasrevueltas del corredor subterráneo.
— ¡ I n ú t i l e s , mascalzzoni!¿Tiene que soportar esto toda unaregina?
El día siguiente, Martes Santo,la gente se levantó desconcertada. Dela jaula de oro de pronto habíaescapado el pájaro. Temía además unataque de las guarniciones deCastilla. Al saber que el rey se habíamarchado, el gentío se encontró sinel interlocutor válido para susprotestas. Los rebeldes estabandispuestos a ir como fuera en busca
del monarca y traerlo cautivo devuelta a Madrid. Pero no llegaron arealizar una marcha en regla sobreAranjuez.
—¡Vayamos al presidenteRojas! —decidieron los cabecillascomo solución.
Y se dirigieron a la Cuesta deSanto Domingo, donde el obispo deCartagena, don Diego de Rojas yContreras, presidente del Con teníasu casa. El prelado accedió y,vistiéndose a toda prisa, pidió sucoche y se puso en camino. Peroextramuros fue detenido por un
piquete de amotinados.—¡Alto, señor! No iréis a
Aranjuez.Temían que se quedara en el
Real Sitio y no volviera.—Habéis de redactar un
memorial para presentarlo al rey.Nos lo leeréis y lo llevaremosnosotros.
El obispo cumplió su palabra yentregó el documento.
—¡Que lo lleve Avendaño! —decidieron a voces los cabecillas.
El tal Diego Avendaño era todoun personaje de novela. Natural de
El Toboso, había sido liberado de lacárcel por los amotinados. A uña decaballo alcanzó el Real Sitio,dispuesto a sacrificar su vida por supatria y su rey.
Pero Carlos III, aturdido ydescabalado por un tumulto que leaterrorizaba y lo sacaba de suhorario reglamentado, lo confundiócon un criado y se limitó a darle unasmonedas para pagarle el servicio.
—¿Deseas alguna otra merced?—Sí, señor —se aprovechó
Avendaño—: Un indulto y un empleoa vuestro servicio.
El ingenuo monarca accedió. Leindultó y le nombró en ese instanteguardia de a caballo del resguardodel tabaco en Santiago deCompostela.
De regreso a Madrid,Avendaño, como unas pascuas,entregó la respuesta a don Diego deRojas. El obispo presidente vistiósus capisayos y corrió a asomarse albalcón de la Casa de la Panadería.Se hizo tal silencio que de prontoparecía que la plaza estuviera vacía.
Leyó con potente voz:
Ilmo. Sr.: El rey haoído la representación deVuestra Señoría con suacostumbrada clemencia,y asegura sobre su realpalabra que cumplirá yhará ejecutar cuantoofreció ayer por supiedad y amor al pueblode Madrid, y lo mismohubiera acordado desdeeste Sitio y cualquieraotra parte adonde lehubieran llegado susclamores y súplicas; pero
en correspondencia de lafidelidad y gratitud que asu soberana dignacióndebe el mismo pueblo,espera Su Majestad ladebida tranquilidad ysosiego, sin que conpretexto alguno dequejas, gracias niaclamaciones se junten enturbas ni formen uniones,y, mientras tanto, no denpruebas permanentes dedicha tranquilidad, nocabe el recurso que hace
ahora de que Su Majestadse les presente.
Desde la Plaza Mayor, donde
me encontraba, escuché la lectura delmensaje, acompañado de Tinoco, aquien me encontré por casualidad enmedio de la gente.
La muchedumbre tiró lossombreros al aire y gritóentusiasmada nuevos vivas al rey enrespuesta a su decisión.
—El rey tiene miedo —susurréal oído de Tinoco.
—¿Miedo? ¿De qué?—¿No lo entiendes? ¿Qué
significa, si no, la última frase? Metemo que va a tardar en regresar aMadrid. Mi padre dice que estáresentido, y que le fastidia muchotener que sacrificar a Esquilache.
—¿Y tu novia, Mateo? ¿Estábien? ¿Dónde anda?
—Con doña Isabel de Farnesio.Creo que la reina madre estáindignada, se sube por las paredes.
Lo cierto es que Madrid, apartir de aquel momento, se fueapaciguando como una playa tras un
maremoto. Las armas fuerondevueltas a los cuarteles y el pueblo,tranquilizado con las concesionesreales, regresó lentamente a suscostumbres de Semana Santa, aasistir a oficios y salir comonazarenos en cofradías, si bienllegaban noticias de otros motines enprovincias como Zaragoza, Cuenca,Barcelona. En algunos sitios, comoLorca y Sevilla, el hambre habíallegado a una situación extremosa.
El mismo veintiséis de marzoEsquilache y su familia, fuertementecustodiados, salían para embarcarse
en Cartagena. Don Leopoldo deGregorio, según los testigos, parecíaotro. Encorvado, con la miradaperdida, había envejecido años enuna semana. Desde allí escribió a lacorte, en la persona de Roda, que suúnico sentimiento era verse privadode la presencia del monarca, y que suhonor anduviera en lenguas porEuropa. Pero no renunciaba a pedirfavores.
Añadía que, con objeto devindicarlo, solicitaba para él laembajada de Nápoles, ypreferentemente la de la corte
pontificia, «donde se necesitaministro caracterizado, porque enotra forma los romanos se ríen»; yesto le parecía bien fácil, pues,contento el pueblo de Madrid de queya no fuera ministro, poco leimportaba que se le colocara fuera.
Escribía el italiano:
Yo no he hecho alpueblo de Madrid cosaalguna; antes bien, soy elúnico ministro que hapensado en su bien: yo he
limpiado Madrid, le heempedrado, he hechopaseos y otras obras, conhaberle mantenido laabundancia de trigo endos años de carestía; quemerecería me hiciese unaestatua, y en lugar de estome ha tratado tanindignamente. No quierorenovar dolores; sé queVuestra Señoría es amigomío de corazón; queconoce mi justa causa;espero, pues, su
patrocinio.
Ningún retrato mejor de su
carácter que aquella carta, en la quemientras huía seguía reclamandofavores.
Entre los panfletos y octavillasque recogí de las calles de Madridaquellos días copio el que me parecemás significativo:
Yo, el gran LeopoldoPrimero,
Marqués de
Esquilache augusto,rijo la España a mi
gustoy mando a Carlos
Tercero.Hago en los dos lo
que quiero,Nada consulto ni
informo;Al que es bueno lo
reformoY a los pueblos
aniquiloY el buen Carlos, mi
pupilo
Dice a todo: «Meconformo».
Pero ni Esquilache ni los
sombreros lo eran todo. Había muchomás detrás de aquel motín. Mispreguntas se acumulaban. Las causasobvias eran el hambre y laimprudencia del depuesto ministro.Las capas y chambergos sólo fueronla gota que acabó de colmar lapaciencia de un pueblo que nosoportaba que sus gobernantes segastaran en farolas y suntuosos
edificios aquello de lo que carecíapara comer.
Sin embargo, eso también era lacáscara de una trama máscomplicada. Lo supe cuando en unade nuestras reuniones secretas sepresentó embozado Campomanes:
—¡Hay que encontrar como seaa los culpables de estos desmanes!
Estaba claro que, sirviéndosedel descontento popular, aquellasoctavillas demostraban la existenciade una manipulación política deltumulto. Cuando aquella nocheregresé a casa, mi madre me dio un
abrazo:—Hijo, la reina está muy
enferma. Nos ha enviado un recado tuprima María Luisa. Dice que laseñora no quiere que se separe de sulecho.
Por la ventana de mi cuarto lacalle languidecía con aires de unferial devastado: farolas rotas,papeles por el suelo, basura sinrecoger. Un silencio estremecedorcontrastaba con el ruido de aquellosdías en que Madrid parecía habersedespertado de un largo sueño. ¿Seráel comienzo —me pregunté— de un
día lejano en que el pueblo puedadecidir de sus destinos como en lavieja democracia helénica? Un perrofamélico aulló en la noche. Aquelsilencio pastoso y largo, donde unopuede oír el latido del propiocorazón, me recordó los campos deVillagarcía. ¡Qué lejos y qué cercaaún!
12. Aranjuez, amor ymiedo
Tiene Aranjuez un deje deíntima melancolía. Su verde sorpresasurge de improviso en la planiciecastellana a poco menos de dos horasa caballo desde Madrid. El RealSitio es silencio, quizás hecho derumor de agua, habitado por unareservada arboleda de gigantescosplátanos de sombra, ahuehuetes ycipreses que sonríen y lloran al
mismo tiempo, serena ynostálgicamente, en torno al Tajo.Aranjuez tiene algo de secreto oasisen medio de la monótona llanura quese pierde hacia La Mancha. Lamalograda reina Amalia añorabaNápoles cuando vino, porque quizásno supo saborear estos jardines ypalacios, entre románticos ypretenciosos, habitados por sombrascortesanas y requiebros a media voz.El de las intrigas y las lujosas falúas,el de un mundo aparte reservado parael recreo de los poderosos de estesiglo, que llaman «de las luces».
Cuando supe de la muerte de lareina Isabel, acaecida el once dejulio, y antes de que sus restos fueranconducidos al otro Real Sitio dondequiso que reposaran, el de La Granjade San Ildefonso, el de sus tristesdestierros y fatuas promesas, acudí avisitar a María Luisa.
Tuve que esperar al cambio deguardia para tramitar los permisosque me había obtenido mi padre ypenetrar en los jardines situados a laespalda del palacio, llamados delParterre, donde esperé ansioso laaparición de mi prima. Pese al calor
del verano, a la sombra corría unaleve brisa favorecida por la humedaddel río. Quizás Aran juez no hubierasido lo que hoy es, una villaapacible, si Felipe II, constructor delprimer palacio, hubiese tenido éxitoen su loco proyecto de hacer al Tajonavegable hasta Lisboa.
En el centro del cuidado jardínla fuente de Hércules y Anteo mehizo reflexionar sobre la muerte.Recoge el momento mitológico enque el poderoso Hércules noconseguía matarlo, porque Anteo, alser hijo de la Tierra, en contacto con
ésta, según la mitología, era capaz derecobrar siempre la vida, y Hérculesse vio obligado a sostenerlo en alto yatenazarlo hasta el último suspirocon sus potentes brazos.
Al fin y al cabo algo así lehabía pasado a la incombustibledoña Isabel de Farnesio, que porpoco nos entierra a todos. Recuerdolo que le oí decir a un veteranoembajador italiano en casa de mispadres:
—La reina Isabel Farnesiohubiera querido gobernar el mundoentero. Está hecha para vivir en el
trono. En mi opinión su carácter tienemucho de la soberbia de unespartano, de la tozudez de un inglés,la sutileza italiana y la vivacidadfrancesa. Anda siempre audazmentehacia la realización de suspropósitos; nada consiguesorprenderle, nada la detiene. ¡Quémujer!
Pero la muerte acaba siemprepor alcanzarnos y lejos de dondepretendía decir adiós a la vida, suquerida La Granja, se fue de estemundo pocos días después de aquellahumillante fuga en la noche de
Madrid, como una delincuente.Bajo un pasadizo de
enredaderas, como una flor más,emergió María Luisa de la foresta.Su vestido negro de cuello alto y lablancura reluciente de su pelucatrenzada subrayaban su palidez yumbrosas ojeras. Tomé sus manos ylas besé con respeto. Luegopermanecí en silencio y le acompañépor la vera del río, esperando que sedesahogara.
—Doña Isabel se aferró a míhasta su muerte —sollozó—. Mehabía cogido mucho cariño, Mateo,
me prefería como lazarillo de suceguera, y hasta hace poco leencantaba que le leyera sobre todolargas novelas de amor. ¡Pobre reina!Murió cogida de mi mano.
—¿Pobre reina? —comenté—.¡No sé cómo la recibirá allá arribasu enemiga la princesa de losUrsinos! Tal para cual. Espero queno pueda echarla del cielo comodoña Isabel la desterró de la cortenada más llegar, sólo por insinuar ala recién llegada reina que estaba unpoco gorda.
—Ya sabes que los años acaban
por dulcificar a las personas.Aunque, madre mía, ¡cómo se pusocuando tuvimos que huir demadrugada por aquel pasadizo entreratones y telarañas! Estaba hecha unbasilisco.
—¿Y el rey?María Luisa levantó los ojos
por primera vez. Para mí ella seguíasiendo la única princesa. El río securvaba a la derecha después de unembarcadero protegido por una verjay unos grandes jarrones de piedrasobre poyetes, con que Carlos IIIhabía querido amenizar las márgenes
del Tajo.—Mal, está como ido. Pasea
mucho solo por los pasillos delpalacio y por estos jardines. A vecesse mete en su salón preferido, el deporcelana. Primero el motín, ahora lamuerte de su madre. Es demasiadopara su carácter retraído.
—¿Crees que piensa regresarpronto a Madrid?
—No. Dicen que aún tardará.—¿Por qué?—Es obvio, Mateo. Tiene
miedo a que le maten. Los tumultosde marzo le han dejado taciturno,
muy marcado. Me parece que yanunca más será el mismo rey queconocimos. Es un hombre muy paradentro, muy serio, muy influenciable.Y, pese a su apariencia deecuanimidad, en el fondo es muydébil. Además Tanucci, ya sabes suministro de Nápoles que le calientala cabeza continuamente con susmensajes, le ha convencido de que sumadre ha muerto a consecuencia delmotín.
María Luisa me preguntó quecómo veía los cambios ocurridosdespués de la revuelta y el destierro
de Esquilache. Le expliqué que el reytuvo que encontrar dos hombres parasustituir a Esquilache: al navarro donMiguel de Múzquiz para Hacienda, ya don Juan Gregorio Muniain para laGuerra.
—Múzquiz, a pesar de que notiene aún cincuenta años —añadí—,lleva veintisiete metido en Hacienda.Y Muniain es un veterano. En fin, yasabes que fue primer ministro delinfante don Felipe en su ducado deParma y gran amigo de Macanaz.
—¿Y Grimaldi?—Uf. Ese italiano es
incombustible. No hay quién puedacon él, ni tumultos ni destierros. Ahísigue, como siempre, igual que esaestatua de Hércules. Mi padre diceque es un ingenuo y un vago. Que leescribe a Tanucci diciendo cosas tandescabelladas como que Madrid esahora un remanso de paz. ¡Habrásevisto!
—¿Y no lo es? —volvió apreguntar María Luisa, que se atrevióen ese momento a colgarse de mibrazo. Sentí un estremecimiento.
—No, María Luisa —contestésin poder disimular cierto temblor en
mi voz—. Las paredes de Madridsiguen plagadas de pasquines. Cadavez se oyen más coplillas contra elrey tachándole de incapaz y hasta coninsultos al confesor Eleta. Ya sabesque le llaman fray Alpargatilla —reí.
Mi prima se limitó a respondercon una forzada sonrisa. Podía sentirla vibración caliente de su cuerpoondulado cerca de mí como unmilagro, una aparición. La miré. Eraella y estaba allí, no podía creerlo.Nos sentamos en un banco cerca delEspinario.
—Muy fuerte la destitución de
Ensenada, ¿no? —comentó.—No faltan los que le achacan
ser el instigador del motín entrebastidores. Es cierto que algunos delos que gritaban «muera Esquilache»daban también vivas a Ensenada. Nosé qué decirte, María. La acogida delrey después de lo que ha pasado fuebastante fría; y aquel regalo que lehizo a don Carlos de treinta caballosandaluces dicen que cayó como unrayo a Tanucci, que por lo visto ledijo al rey que no era un regalo quedeba y pueda hacer un ministro.
—Aquí los cortesanos comentan
que sus cartas desde Nápoles llegancasi a diario.
Tomé la larga y blanca mano deMaría Luisa entre las mías, lo quealteró su respiración y encendió surostro. Sin embargo, ella seguía conla mirada perdida en el Tajo.
—Continúa, Mateo. Parecementira que, metida en palacio, nome entere de lo que está pasando.
—Ensenada pensó que le iban adar la primera Secretaria de Estado,al quedar vacante. El hombre soñabacon volver a ser alguien. Ya sabes, elque ha tenido algún poder nunca
renuncia.—Ahora me lo explico —
apuntó María Luisa—. En palacio sedecía que no paraba de ir a visitar yadular al rey. No faltaba un día a sumesa y he oído decir que a donCarlos le tenía harto con tantasfiestas a los perros, mientras el reyalmorzaba. Su Majestad no aguanta alos moscones que buscan prebendas.Total que por lo visto dejó dehablarle.
—También aseguran —abundé— que el millón y medio de realesque circulaba entre los sediciosos
procedían del bolsillo de Ensenada.Pero no me cuadra. Lo cierto es queesperaba como el comer una de lasdos secretarias de Esquilache, que élhabía desempeñado antes con éxito.Tan seguro estaba que aguardó en sucasa la llegada de un oficial con elpliego de su nombramiento. ¡Menudochasco! Cuando lo abrió, se encontrócon una orden de destierro a Medinadel Campo.
No comenté nada a María Luisa.Pero había una razón más paradesterrarle. Era amigo y protector delos jesuitas y más en concreto del
padre Isidro López, el sujeto que metocaba investigar. Por algo parecidoy por su comportamiento durante elmotín a favor del pueblo, destituyóde presidente del Consejo de Castillaal obispo de Cartagena don Diego deRojas, enviándolo a su diócesis. Alrey no le gustó nada que se pusieradel lado de los rebeldes.
—¿Y el nombramiento deAranda? —María Luisa se desplazósuavemente en el banco hasta pegarsea mí.
—¿Aranda? —titubeé—. Buenolo sabe todo el mundo. Al principio
se pensó que el rey lo traía deValencia para capitán general de lasdos Castillas. Pero el aragonés tienemucho carácter y dicen que exigiótambién la autoridad civil, por lo queel rey lo nombró presidente delConsejo el pasado abril, justo a unmes del motín. Tiene trabajo desobra sólo con apaciguar los otrosmotines que se han reproducido portoda España. Aranda, en realidad, eneste tiempo, como dice mi padre, seha ocupado sobre todo de la justiciacriminal.
Casi no podía hablar. A medida
que conversábamos se habíaacercado de tal modo que sentía latirel pecho de mi prima junto al mío.Ella insistió con un susurro:
—Bien, Mateo, continúa.Pero yo creía que ya no me
escuchaba.—En realidad —respiré hondo
—, la sala de asuntos civiles delConsejo se dividió en dossubsesiones. Una la han llamado de«conciencia», y al frente está elpadre Osma, fray Alpargatilla, que seocupa de negocios de «gracia»; yotra de justicia civil, que rige el
astuto Roda. Los dos hombres deconfianza del rey.
—Desde luego, porque me handicho que don Manuel Rodadespacha con don Carlos dos vecesal día.
María Luisa reclinó su cabezasobre mi hombro.
—Prosigue, Mateo —susurró.—Si añades Campomanes, y
muy cerca a Moñino y al duque deAlba, puedes imaginar quiénes estánhoy día gobernando España.
Me faltaba decir, «todosenemigos acérrimos de los jesuitas».
Pero no lo dije. Me volví, la cogí enmis brazos y compulsivamente laestreché, para acto seguido perdermeen el beso tantos años anhelado.Entonces el jardín de Aranjuez seplagó de estrellas, se mudó de colorde rosa, añil, y luego se fueincendiando y quedó blanco yluminoso, mientras se abrían una trasotra mil puertas cerradas dentro demí. Exhausta y muda, María Luisaestaba llorando.
Saqué mi pañuelo y le enjuguélas lágrimas. Ella se ajustó la pelucay se enderezó el corpiño. Una piara
de ocas cruzó en ese instantenadando sobre el río. Las nubesvestían un incierto color dedespedida. Luego musitó:
—Mateo, Pierre me ha hechomucho daño. Algún día te contaré.
Yo respeté su silencio. Serecompuso, acicalando su peluca yempolvándose las mejillas.
—Dios mío, es tarde —sesobresaltó—. Está a punto de salir elcortejo.
Llegamos justo. El rey, enlutadojunto a la familia real y toda la corte,presidía la solemne despedida del
séquito que iba a efectuar el trasladode los restos mortales de la reinamadre. Se respiraba un silenciopastoso. El catafalco fue depositadoen el coche mortuorio conducido porseis caballos blancosengualdrapados de negro, al son deuna marcha fúnebre, interpretada porla banda de la Guardia Real. El reytenía la mirada perdida y me pareciócargado de hombros, avejentado porel peso de la responsabilidad. MaríaLuisa seguía llorando. Mi alma seestremecía en un inédito sentimientode alegría y esperanza.
Regresé a Madrid cabalgandoen una nube. En mi mente seamontonaban el alborozo de aquellatarde inolvidable y cuanto, por mijuramento de secreto, había ocultadoa María Luisa. Me resultaba duro nofranquearme con ella, pero me iba enello la vida, lo que en aquel momentopensaba que iba a ser mi bienestar yfuturo político.
Al día siguiente Moñino memandó a llamar a primera hora.
Frío y distante como siempre,me invitó a sentarme.
—Señor Fonseca: hay indicios
de que el padre López pueda estarcomplicado en el motín. Me handicho que habéis elaborado ya uninforme sobre él. Quiero pesquisasexhaustivas, ¿comprende? Necesitoese escrito cuanto antes.Campomanes está convencido de quela culpa de estos tumultos la tienenlos jesuitas.
—¿Está seguro, señor?El abogado me miró con
desconfianza.—El presidente del Consejo,
señor Aranda, ha constatado clarodescontento entre los eclesiásticos.
Asegura que se vieron sotanas esosdías en las calles de Madrid.¡Lástima que en España nodisfrutemos de una policía como enFrancia! Así que los pesquisidorestenéis que espabilar.
—Sin embargo, señor, no hanmandado prender a ninguno. Que yosepa los detenidos hasta ahora sontres. A no ser que se refiera al abateGándara, confinado en un castillo dePamplona. Dicen que no hay pruebassuficientes contra él.
Evité mencionar que más queajusticiamiento, el de don Juan de
Salazar, que se atrevió a proferiramenazas contra los Borbones, fue unasesinato legal. Además Don LuisVelázquez, historiador y arqueólogo,se había muerto en prisión acusadode redactar pasquines. Al caraqueñoLorenzo Hermoso sólo se le pudoprobar haber mostrado simpatíashacia los amotinados, por lo que fuedesterrado. Y desde luego era másque evidente el descontento delclero, porque Esquilache habíametido mano en los dineros de laIglesia, pretendiendo administrarlosdirectamente.
Por otra parte las redadas degente del pueblo, mendigos y gitanos,fueron acciones indiscriminadas ytorpes. Aunque muchos seescabullían fingiéndose enfermos, sehabían dejado la barba o seescondían en las casapuertas parapedir limosna, los alguacileshicieron una buena redada. Como nopodían ser condenados por delitosconcretos y Aranda no sabía dóndemeterlos, creó con este fin un nuevohospicio en la villa madrileña de SanFernando sirviéndose de viejasfábricas de tejidos, al frente del cual
puso a Pablo de Olavide, uninteresante personaje peruano quedaría que hablar. Allí malvivieronmaltratados mil y pico madrileñossólo por ser «potencialesdelincuentes» y para tranquilizar alrey, que, aterrorizado, seguíanegándose a regresar a Madrid.
Moñino esperaba una respuestadesde sus pequeños ojosdesconfiados. Saqué mi portafolio.
—Me consta por mis contactos—básicamente eran mis amigosjesuitas del Colegio de Nobles— queel padre Isidro, que es muy culto,
muy listo y está muy bien informado,se está oliendo la tostada.
—¿Qué insinúas?—Verá, un jesuita valenciano,
llamado Vicente Olzina, piensa queel padre Isidro está al cabo de lacalle de lo que puede suceder a laCompañía en España.
—¿Y cómo lo sabes?—Amigos comunes, señor.Y le tendí una completa relación
de esta fuente digna de todo crédito,que llama a Isidro López:
(...) gran zahorí de noticias
políticas y más ocultas, que, sin tenerempleo en palacio como tantos otros,penetró a fondo todo este execrablemisterio de iniquidad, y se lo reveló,bien que encargándole un inviolablesecreto, al no menos docto que santojesuita padre Domingo Muriel, que,elegido Procurador en Roma por suprovincial de Paraguay, se hallaba depaso por Madrid, donde tratóíntimamente con dicho padre López.
El documento, que leíaávidamente Moñino, añadía que seencontró al padre López muy
melancólico, por lo que le preguntóqué le pasaba, con deseo dealiviarle.
—Esta tarde saldremos los dosa dar un paseo y en él sabrá, paraguardárselo para sí, qué me tiene tanmelancólico.
Y según lo previsto salieronjuntos a la hora convenida. IsidroLópez le soltó:
—Estoy hace días hecho unanoche.
—¿Por qué razón, padre?—No consigo sacarme de la
cabeza una idea que me atormenta.
Que detrás de todo lo que se estámoviendo sólo hay un propósito:acabar por extinguir en todo elmundo nuestra querida Compañía.
—¡Qué despropósito! —interrumpió alarmado el padreMuriel.
—Yo pensaba lo mismo —cortóel padre López—, como vuestrareverencia. Pero he mudado deparecer y usted acabará por darme larazón, si me escucha.
Añadía en mi informe que nopodía reproducir los argumentos delpadre López sobre lo que llamaba
«este monstruoso y más quediabólico proyecto», y los mediosque se estaban pergeñando parallevarlo a cabo. Parece que el padreMuriel no ha querido confiárselos anadie. Pero me consta que a partir deesa conversación dicho jesuitacambió de opinión y tiene no solopor muy posible, sino comoinevitable, «de tejas para abajo», osea enfocando el tema con ojoshumanos, que los enemigos de laCompañía quieren llegar hasta elfinal.
Moñino se quedó mudo después
de leer el papel.—¿Quién te ha dado esta carta?
¿Don Lázaro Fernández Angulo?Fernández Angulo,
administrador general de Correos,era conocido como el «gran fisgón»,pues interceptaba comprometidascartas, especialmente del padreLópez, dirigidas a los provincialesRecio e Idiáquez.
—No, no señor, lo sé por mispropias fuentes.
—¿Y qué más sabes, Mateo? —se quitó Moñino los lentes vivamenteinteresado.
—Rumores de Roma. Dicen queel nuncio Pallavicini ha informado alVaticano sobre los eclesiásticos queaparecieron en el motín, aparte delya famoso fraile Yecla, deConsuegra, el que se puso la coronade espinas; de los dominicos queaparecieron con su rosario en laprocesión, y otros, como el que semetió en la taberna a redactar lascondiciones. Por los visto el nuncioreconoce que palacio estáfomentando la odiosidad contra estoseclesiásticos. Pero sobre todo insisteen sus relaciones a Roma en «alguna
rama de los mismos». No puede estarmás claro. Y que el cardenalsecretario de Estado, monseñorTorrigiani, no aprueba lo de losinterrogatorios a eclesiásticos.
Y es que el nuncio Pallavicinise había plegado a estasinvestigaciones judiciales a curas yfrailes, dirigidas a encontrarcómplices e instigadores del motín.Por eso, a instancias del secretarioTorrigiani, el papa Clemente XIIIhabía escrito una carta al reydiciéndole que se maravillaba de quese encontrara culpabilidad en el
clero. En ella añadía, segúnfiltraciones, que sus temores de que«el fanatismo reinante en otras partescontra la Compañía se propaguetambién en España», lo que afligía alSanto Padre. Pero el nuncio, portodas las trazas, estaba empezando adudar, influido por el entornopalaciego, seguramente el padreOsma, si los jesuitas no serían losverdaderos culpables.
Moñino sonrió y se enjugó lafrente con un pañuelo de encaje.
En estos temas romanos estabamucho mejor informado que yo.
Sobre todo desde que, el ocho dejunio, Campomanes, de acuerdo conel conde de Aranda, recién nombradojuez pesquisidor, había agregado altribunal extraordinario dosconsejeros de la misma cuerda:Pedro Ric y Egea y Luis del ValleSalazar, furibundos enemigos de losjesuitas, que habían trabajado ensecreto todo aquel verano y queserian complementados con otros tresen septiembre para completar «laPesquisa Reservada» que se habíaacordado en el ConsejoExtraordinario del ocho de junio.
A esto había que añadir lasenvenenadas cartas de Tanucci alrey, en las que, como pude saber másadelante, llamaba al padre López«sedicioso, rebelde y enemigo delrey». El napolitano lo considerabaautor del complotto y un intrigante enRoma. A ellos había contribuidotambién unas intransigentes normascontra las imprentas que los jesuitasposeían en varios colegios.
Moñino sabía además, aunquese lo callaba como un muerto, queTanucci, con ayuda del tambiénnapolitano cardenal Orsini, ya
preparaba en Roma un plan contra«la teocracia de los jesuitas», queconsistía, según él, en «resistir a lasleyes en nombre de Dios», por lo queel «único Derecho de Gentes debeser echar a los jesuitas».
Además se desmelenaba enNápoles comentando: «No sé quéesperan en España, que no destruyenya el Colegio de Loyola». Susafirmaciones llegaban hasta elextremo de llamar a los miembros dela Compañía «sediciosos, ladronespúblicos, llenos de vicios y que hastallegan a ser ateos».
El único muro de contención, lareina madre, había caído. Era elmomento oportuno para actuar eimitar a Portugal y Francia en lahazaña de extirpar a aquellos«traidores a todos los soberanos y atodas las naciones, entre aquellosesbirros y granaderos de lausurpadora corte de Roma».
—Muy bien, señor, en unasemana tendré el expedientecompleto sobre el padre López —melevanté con una inclinación.
—No lo olvides, Mateo, ésta esuna causa que requiere toda nuestra
atención y que justifica toda acción:el bien de la patria.
Moñino alzó la mano, ornada deun anillo de brillantes, satisfecho.
Estaba claro que queríacomenzar con el procurador de laprovincia de Castilla, según consejode Tanucci y que con aquella últimafrase se me invitaba a todo, incluso aviolar la correspondencia. Antes dedespedirse me tendió un papel con elacta de la primera consulta delConsejo Extraordinario. Al salir a lacalle respiré hondo. ¡En dónde mehabía metido!
Leí aquellos folios con el pulsoalterado.
Nada hay en estefidelísimo reino que norespire patriotismo yamor a la sagradapersona de VuestraMajestad. Al mismotiempo se observa que lasmalas ideas esparcidassobre la autoridad real departe de los eclesiásticosles han dado un
ascendiente notable en elvulgo. Y por fruto delfanatismo queincesantemente le haninfundido de algunossiglos a esta parte, tienenmás mano de lo queconviene en abusar de lagente sencilla y pintarlelas cosas a su modo.
Acusaba a continuación la Sala
Especial para Pesquisas Reservadasa «personas eclesiásticas» que
«habían sembrado especies delMotín, anteriores al suceso».«Disimulo», «secreto», «reserva»,«sigilosa pesquisa» son las palabrasque más se repetían en el documento.
Apenas me había dado cuentade que durante la hora larga quehabía estado conversando conMoñino había caído sobre Madriduna tormenta de verano, poco más deun chubasco, que había limpiado depolvo las calles y levantaba un vahode humedad con olor a tierra mojada.Las amas de casa volvían a abrir lasventanas y los tenderos recogían sus
rudimentarios expositores de la víapública, entre gallinas y chirriar deruedas.
En casa encontré a mi padrecabizbajo. Esnifaba rapé con avidez,enfundado en su bata de raso rojo,mientras mi madre cosía.
—¿Cómo te ha ido, hijo?—Bien, padre, allí en el bufete.—Apenas nos cuentas nada.
¿Todo bien?—Todo bien.—Ha estado por aquí el padre
Diéguez. Dice que apenas te veúltimamente.
—Estoy muy ocupado, padre.¿Podría alguna vez contarles
sinceramente a mis padres, tanamigos de la Compañía, lo queestaba haciendo? Aunque al mismotiempo sabía que, como secretario,aunque cada vez más nominal, delConsejo le llegaban rumores, lo quele tenía hace meses preocupado, éldesconocía por completo laexistencia de la Sala Especial paraPesquisas Reservadas. Y lo quemenos podía imaginar es que suquerido hijo era uno de lospesquisidores.
—¡Ah, Mateo —levantó mimadre la mirada de su labor—,tienes en tu cuarto un recado deMaría Luisa!
Corrí a buscarlo. Sobre mi mesareposaba un sobre color lila con minombre escrito en tinta azul. Olía avioletas. Lo abrí. Mi prima habíadibujado dos siluetas sentadas en unbanco, rodeado de árboles. Debajose leía: «Recuerdo de una tarde, laprimera del resto de mi vida».
13. La pesquisa secreta
No sería fácil dar razóncumplida de las numerosasinvestigaciones y pesquisas que bajoel más estricto secreto realizamos loscomisionados espías, pues tal éramosen realidad, del fiscal Campomanes yde Roda, durante aquel intensoverano, pero sobre todo a partir delmes de septiembre de 1766. Por miparte sólo debo añadir que tuve tantotrabajo que apenas pude encontrarmede nuevo unos minutos con María
Luisa, pese a su nueva e inesperadapredisposición hacia mí.
Por aquella época supe porconfidencias del padre Diéguez, queingenuamente seguía creyendo en lasinceridad de mis propósitos, queuna noche, ya tarde, cuando losjesuitas del Colegio Imperialdespués de rezar reunidos en lacapilla doméstica, según sucostumbre, las letanías de los santos,se dirigían ya a cenar al refectorio, elhermano portero corrió al encuentrodel padre Joaquín Navarro, rectordel colegio y le dijo al oído:
—Padre, acaban de traer parausted estos documentos —y leentregó un rollo de papeles.
El rector pensó que podríatratarse de pliegos del Santo Oficio,que con frecuencia le solían enviarpor razón de su cargo de consultordel tribunal, o bien otros manuscritosdestinados a la imprenta.
—Bien, hermano, déjelos en micuarto.
No había salido aún lacomunidad del comedor, cuandovuelve a sonar la campana. Selevanta el hermano portero para
abrir, regresa con visiblepreocupación en el rostro y le diceen voz baja al rector del ColegioImperial:
—Padre, dos jueces,acompañados de un notario y dostestigos quieren hablar con usted.
El rector baja rápidamente a laportería.
—¿Qué se les ofrece, señores?—En nombre del rey, déme las
llaves de su despacho y su aposentopara efectuar un registro.
Y, sin permitirle la entrada, losjueces registraron el cuarto y
revolvieron los papeles y archivosdel padre Navarro. No les fue difícilencontrar el rollo que acababa dedejar poco antes el hermano porterosobre la mesa.
¿Qué eran aquellos misteriosospapeles?
No lo pude saber con certezahasta semanas después, cuando yomismo fui testigo de otra operaciónparecida.
Me encontraba una mañana en elbufete de Moñino, dedicado aordenar los datos, fruto de misinvestigaciones sobre el padre
López. Mi último logro había sidoconseguir, gracias al «gran fisgón»,el famoso administrador de Correosdon Lázaro Fernández Angulo, unacarta de Isidro López interceptadapor este funcionario y dirigida a suprovincial. Decía así:
Vuestra Reverenciatenga entendido yasegúrese de una vez quela intención de varios esque la Compañía seadestruida y tratada como
en Portugal y Francia, yque este empeño lopromueven por todasuerte medios. Yo sientoconstar a V.R., pero mioficio es avisar las cosascomo entiendo, y máscuando en mi dictamentodavía estamos a tiempo.El rey es amante de laverdad y la justicia: esbondadoso y de muchareligión y piedad, esimparcial, y en viendoempeño cerrado contra
una persona o gremio,genialmente se pone departe del acusado yperseguido. Resta ponerdelante la verdad y larazón, que no tenga dudaen que la abrace.
A continuación López
aconsejaba no sólo el medio deescribir al confesor del rey, el padreOsma, para explayarse y solucionaren tuertos, sino la conveniencia deentrevistarse personalmente con él. Y
proseguía:
Yo ni lo haré, ni lointentaré jamás sin unaorden expresa de VuestraReverencia, que paradarla o negarla debeproceder con enteralibertad, que no estamosen tiempo decontemplaciones nidelicadezas. Quierodecir: a mí me pareceríamuy del caso que V.R.
acreditase a unprocurador general paracon el padre Osma; perotambién me parece que yopuedo ser menos propio yapto, ya por la amistaddel marqués de laEnsenada, ya por lademasiada merced que mehacen algunos detrascendencia, etcétera.En tal caso V.R. debemudar de manoinmediatamente y sinatender a otras
consideraciones, pues loque todos deseamos, loque nos importa a todos,es la conservación de laCompañía.
La carta me pareció reveladora
del momento que atravesaba elprocurador de la provincia deCastilla en la corte. Primero, comoya he dicho, demostraba que hacíatiempo que las estaba viendo venir.No se chupaba el dedo el tal IsidroLópez sobre lo que se estaba
cociendo a sus espaldas connombramientos y destituciones.Segundo: denotaba un ingenuooptimismo sobre las posibilidades dealcanzar algún favor del rey, y másdel padre Osma, del que elnapolitano e íntimo del monarca, elsinuoso ministro Tanucci, cuandofuera nombrado confesor real habíadicho sin rodeos que sunombramiento suponía «la totalderrota de los jesuitas». Y tercero, eljuicio inteligente sobre su propiapersona, que él mismo no veía comola más adecuada en aquel momento
para sacar las castañas del fuego.Andaba yo en estas
consideraciones cuando un oficial medejó sobre la mesa un sobre cerrado.Era un mensaje de Moñino en el queme ordenaba aprestarme con todaceleridad a seguir de cerca a dosjesuitas que acababan de llegar alPuerto de Santa María, procedentesde Quito, con dirección a Roma. Porlo visto iban con el encargo de tratarcon el general de la orden asuntospropios de aquella provincia, aunqueéste no era el verdadero quid de lacuestión. Cuando se presentaron al
provincial en Madrid, les dijo queademás deberían de llevar alcardenal secretario de Estado delVaticano, monseñor Torrigiani, unsobre cerrado y lacrado con el sellode la nunciatura de Madrid queacababan de entregarle. Mi encargoera por tanto acompañar a un capitánde suizos y seguir en su viaje a losjesuitas.
De modo que al día siguientehice un hatillo y me puse en caminojunto al destacamento de siete suizos.El capitán, que no parecíadistinguirse por su discreción y
sigilo, seguía muy de cerca ladiligencia que conducía a los jesuitashacia la frontera a buen trote yenvuelta en una nube de polvo. Tantoque me atreví a insinuarle:
—Capitán, ¿no cree que esosseñores se están dando cuenta de queles estamos siguiendo?
—Da igual, joven. De todasformas cumpliremos nuestra misión.No creo que vayan a escapársenos.
Al llegar a Figueras, antes deque atravesaran la frontera conFrancia, se nos unieron un abogado yun escribano, con lo que comencé a
olerme en qué iba a consistir latrampa. Serian las diez de la nochecuando los jesuitas se detuvieron adescansar en una posada. Se les veíapreocupados, conscientes desde quedejamos Madrid de que losestábamos siguiendo. Llamaron a lapuerta a la luz de dos antorchas queflanqueaban el hospedaje. En elmomento en que salió el posadero, elcapitán surgió de las sombras con sussoldados y, empuñando las armas,gritó:
—¡Alto, señores! Tenemosorden de detenerles y secuestrar sus
bienes.Los jesuitas nos miraron
sorprendidos.—¿Cuál es el motivo? ¿Es
porque llevamos despachos recientesde la corte?
Yo les mostré una provisión delConsejo Extraordinario, que decíaque revestido de plenos poderes,tenía facultad para detenerles. Actoseguido subimos con ellos a lashabitaciones donde iban ahospedarse. El capitán mandó abrirsus baúles. Enseguida vaciaron uno,y los soldados fueron echando en él
todos los libros y paquetes de cartasque encontraron. Cuando el capitánse tropezó con el pliego que leshabía entregado el provincial enMadrid y en el que se podía leer«Del nuncio apostólico», preguntó:
—¿Éste también?El abogado lo examinó y lo
echó con los demás. Luegoprosiguieron el registro largo yminucioso hasta muy entrada lanoche. A la mañana siguienteinterrogaron a los jesuitas y losmandaron a arrestar hasta nuevaorden. Después de requisarles una
cantidad de dinero que llevaban aRoma destinada a los gastos debeatificación de la venerable virgenquiteña Mariana de Paredes, nadapreguntaron sobre el famoso pliego.
¿Qué contenía el sobre lacradode nunciatura?
Dos documentoscomprometedores que, como pudesaber después, coincidían más omenos con los puestos y requisadosen el Colegio Imperial.
Uno se refería al infante donLuis, el sexto, más pequeño ymarginado hijo de Felipe V e Isabel
de Farnesio, medio hermano deldifunto Fernando VI, y hermano denuestro rey Carlos III y del príncipeFelipe.
La ambiciosa reina madre, laFarnesio, había conseguido colocaren destacados puestos a sushermanos. A Carlos como rey deNápoles y luego de España, y alpríncipe Felipe como duque deParma y Toscana. Sus tres hermanascasarían con reyes, ya que la leyexcluía del trono a las mujeres ytambién a los varones no nacidos enEspaña. Como los hijos de don
Carlos habían nacido en Nápoles,carecían de derechos a la corona encaso de que el infante don Luisllegara a tener descendenciamasculina. Doña Isabel, al quedarvacante la rica sede arzobispal deToledo, vio el cielo abierto y leendilgó a Luis, que entonces contabasólo siete años, la mitra y elcardenalato después de un tenso tiray afloja con el papa Clemente XII,que acabó cediendo, y a la queañadió, para aumentar sus beneficios,la también pingüe sede de Sevilla.Pero el infante don Luis, que ni
siquiera había sido ordenadosacerdote ni sentía la más mínimaatracción por la vida eclesiástica ylo que en realidad le atraían eranotras faldas bien distintas de lassotanas, decidió renunciar al capeloy a las diócesis, por las que, encompensación recibiría unas rentasdel arzobispado de Toledo.
Exonerado de sus votos ynombrado su hermano Carlos rey deEspaña, Luis no lograba conseguirpermiso real para contraermatrimonio y se desahogaba conmujeres plebeyas y con la afición de
reunir una valiosa pinacoteca en supalacio de Boadilla. Carlos III se lasingeniaría, eso sí, para en el futuroevitar que los hijos de su hermanotuvieran posibilidad de acceder altrono, cuando al fin Luis consiguiócasarse, gracias a una pragmática quele desposeía de prerrogativas encaso de contraer matrimonio conpersona ajena a su estirpe real. Erapor tanto evidente que el infante donLuis de Borbón no era precisamentepersona grata a la corona.
Pues bien, tanto en el legajo quecolocaron previamente en el Colegio
Imperial como entre los papelesencontrados en el baúl requisado enFigueras, con sello de nunciatura,figuraba una carta escrita, o queimitaba la letra del general padreRicci, en la que los jesuitas y susuperior general se mostraban clarospartidarios y amigos del infante donLuis.
El otro documento, no menoscomprometedor, era un folletoescrito por un portugués llamadoPérez y traducido por un tal Mañalie.En este fascículo se aducíanconjeturas y razones destinadas a
demostrar que Carlos III no era hijolegítimo de Felipe V, sino fruto deladulterio entre Isabel de Farnesio yun alto y conocido personaje de lacorte, nada menos que el cardenalAlberoni. Se aseguraba además queeste texto estaba escrito por unmiembro de la Compañía, y habríasido introducido, como ya he dicho,tanto en el Colegio como en la valijaque llevaban los jesuitas de Quito aRoma.
De esta manera y con parecidasargucias trabajamos sin pararaquellos meses, hasta el punto de que
sobre la mesa de los señoresCampomanes y Roda, con lacolaboración del gélido Moñino, sefue acumulando en aquellas semanasuna verdadera montaña de papelescon los informes de lospesquisadores que regresaban aMadrid con su botín de documentosdel País Vasco, Salamanca, Sevilla,Cádiz, Guadalajara, Oviedo,Barcelona, Gerona, Palencia,Cuenca, Jaén y otras provinciasespañolas. Algunos papelesconsiderados sediciosos conteníancaricaturas y letrillas contra Osma,
Esquilache y la persona del rey.Una madrugada del mes de
septiembre, que llovía a cántaros enMadrid y que me disponía adesnudarme para meterme en lacama, el mayordomo, en camisón ycon una palmatoria en la mano,aporreó mi puerta.
—Señor, su amigo, monsieurPierre, le espera en la puerta.
Me vestí y bajéapresuradamente.
—¿Qué haces aquí a estashoras?
Pierre venía chorreando. Se
sacudía el sombrero de tres picos.Un coche le esperaba a pocosmetros.
—Mateo —me dijo en voz baja—, ¡vamos, ven conmigo!
—Pero ¿qué demonios pasa?—No preguntes. Aquí no puedo
hablar. Te lo cuento en el coche.Con la nariz roja e
interrumpiéndose por toses delenfriamiento que había pillado,Pierre me dijo que Moñino nosconvocaba a una reunión secreta yurgente aquella misma noche. En lapuerta de su despacho nos pidieron
santo y seña. Cuando entré en la sala,conté más de una veintena depesquisadores conjurados.
El abogado mandó cerrarpuertas y ventanas.
—En primer lugar quieroagradecerles, señores —dijo Moñino—, su eficaz trabajo llevado a cabocon el mayor secreto y advertirlesuna vez más que este riguroso sigilodebe mantenerse hasta el final denuestra importante misión. Si algunose va de la lengua, debe saber queincurre en delito de Estado.
Algo que podía suponer nada
menos que la condena a muerte.Hizo una pausa, nos dirigió una
mirada inquisitiva para examinar sihubiera algún intruso. Luego, sinperder la calma, comenzó a hablar.La lluvia racheada sobre la plaza deAntón Martín añadía un inquietantefondo a las frases del murciano.
—Como saben ustedes, el señorfiscal don Pedro Rodríguez deCampomanes ha venido sospechandodesde el comienzo de la existenciade eclesiásticos detrás de losrecientes motines que han turbadorecientemente la paz del reino y la
seguridad y buen nombre de SuMajestad el rey, que Dios guarde.Hoy, señores, tras la investigaciónrealizada, podemos concluir que losmotines se deben a una formidableconspiración, una trama urdida hacetiempo, un horrible movimientodirigido por agentes y manos ocultas,e intrigado por diestros maniobristascon la finalidad, nada menos, que demudar el gobierno...
Nos miramos unos a otros.Pierre, a mi lado, sonreía.
—Sí, señores, sí, la intenciónera conseguir el cambio de gobierno
en beneficio de los jesuitas.Un silencio pastoso hizo
emerger a primer plano de nuevo elintempestivo sonido de la lluvia yalgunos truenos.
—Éstos, con ayuda de sus«terciarios», es decir sus amigos, hanvenido preparando el climaadecuado a base de pronósticos,sátiras, panfletos, caricaturas yhorrendas profecías. Pretendían sinduda recobrar el confesonario regio.Podemos asegurar que los jesuitasestaban al tanto de las conmocionesque iba a provocar el motín antes de
que sucediera. De todos losciudadanos, sin duda ellos eran losúnicos que se sentían felices con ellevantamiento de la plebe.Sancionaron lo ocurrido,ridiculizaron a Su Majestad el rey.Han llegado a la osadía de propalarla horrenda calumnia de suamancebamiento con la marquesa deEsquilache, e incluso a tacharlo,señores, de hijo adulterino de doñaIsabel, su santa madre, que en gloriaesté. Lo han tildado de hereje, detirano, de «déspota africano». Se hanatrevido a preanunciar su muerte,
interpretando ladinamente laaparición de un cometa en el cielopirenaico. En fin, han osado incitar asu deposición violenta y sacrílega,planeada justamente para la pasadaSemana Santa.
Sobre la mesa descansabancientos de informes, una montaña depapeles no sólo obtenidas gracias anuestro espionaje, sino por lascomunicaciones apremiantes delpresidente de Castilla a oidores yobispos de toda España. Seinvestigaron las imprentas de losjesuitas, sus contactos con Francia y
Portugal, el contenido de lossermones, bajo el más estrictosecreto. Por ejemplo, en Gerona seinterrogó a nueve eclesiásticos ydoce seglares. En Barcelona a ocholaicos y veintiocho eclesiásticos,entre ellos miembros de órdenesreligiosas, sobre todo dominicos. Alos interrogatorios se citaban deforma selectiva a los enemigos de laCompañía, evitando incluir a«devotos», «terciarios», «confesadosy confesadas». Había que soslayarademás que sus amigos o adictospudieran dar el soplo a los
pesquisados. El objetivo erapresentar a la Compañía como elmayor peligro para la instituciónmonárquica.
Los pesquisadores que actuaronen Cataluña, al no poder probar quelos impresos projesuíticos se habíanestampado en prensas de la orden, secentraron en la participación en elmotín. La pregunta clave quedebíamos formular a los testigos era«si saben si los jesuitas han habladoy hablan contra el gobierno, y si enlos sermones que han predicado sehan explicado quejosos de él».
Dos acérrimos enemigos de laCompañía, el canónigo Berga y eldoctor Gafarrot, declararon que «losautores del motín bien podrían serlos jesuitas». Otros osaron testificarque «no sólo eran autores de estosmotines, sino de otros muchos». Nofaltó otro clérigo que declaró quenunca había oído a los jesuitaspredicar contra Su Majestad o contrael gobierno, «sino al canónigo Berga,quien le dijo en una ocasión que unjesuita había interpretado que unfenómeno que se vio en esta ciudadeste año podría significar la muerte
del rey». Se trataba de un cometa«muy luminoso y encendido en laparte del poniente, que se disipó auno o dos truenos que vieron muchos;que este fenómeno podía muy biensignificar la muerte del rey; porquecomo era regular que el rey hubieseido a Madrid para la fiesta delCorpus, acompañado de la GuardiaValona, aquel pueblo que no sufríaburlas, bien podían haber muerto alrey en el motín».
Los testimonios habían sidobuscados por Campomanes inclusoen la Ciudad Eterna, como el que
revelaba que un jesuita habíaasegurado con alborozo que «seríabueno hallarse en Madrid elDomingo de Ramos para ver la bulladel gran motín»; o el del impresorPiferrer, que testimoniaba que uncolega suyo se había escapado esedía de Madrid a Italia, porque unlibrero muy afecto a los jesuitas lehabía alertado de lo que iba asuceder. Algunos llegaban a decirque los acusados preferían a losingleses y príncipes protestantes yque amenazaban con desgracias ytragedias.
Una de las afirmaciones másduras que recabaron mis colegas enla pesquisa fue «que el confesor eraun adulador, que el señor marqués deEsquilache era un cabrón y que elseñor Roda era un jansenista». O que«hablan sacado las putas de Madrid,pero no las suyas y tiene por cierto(el declarante) que todas esta vocessalían de la Compañía, porque sussecuaces eran los que más seesforzaban en declararlas».
Los pretendidos insultos ibansobre todo contra Roda y el confesorreal: «Un ignorante, un pobre
alpargatilla, sin letras, mofando deél, porque dice que iba a caballo a lacaza cuando iba a ella Su Majestad».
No faltaban las acusaciones deantimonárquicos por «murmurar dellicencioso modo de vivir de SuMajestad Cristianísima (el reyfrancés) con madame Pompadour»; ode las relaciones de la otra Majestad,la Fidelísima (el rey portugués) conla duquesa de Aveiro, que habíacostado la muerte al padreMalegrida. E incluso tachaban al reyde España de «amancebado con doñaJosefa, marquesa de Esquilache», a
la que «visitaba de rebozo ydisfrazado, haciendo de ella según sugusto y licenciosidad»; y quepretendía renunciar al reino deEspaña y retirarse a Nápoles condicha señora. No faltaba eltestimonio, del omnipresentecanónigo Gafarrot, que atribuía lamuerte de doña Bárbara de Braganzay Fernando VI al «veneno jesuítico».
En aquel momento la cabeza medaba vueltas. Me venían losrecuerdos del colegio, la sonrisa delpadre Doreste, con su bonete ladeadomientras me escuchaba en su cuarto,
los paseos de Villagarcía, lasmeditaciones en soledad y silenciode los ejercicios, las sabrosaslecturas del padre Isla, que tantoindignó a los frailes, y la socarronaamistad del hermano Horacio. ¿Quéhago yo aquí —me preguntaba—, yoque he estado a punto de pronunciarlos votos e incorporarme parasiempre a la Compañía de Jesús?
Pierre se dio cuenta de miturbación. Me temblaba el labio.
—¿Qué te pasa, Mateo?—Nada, no sé, creo que estoy
mareado. Quizás he tomado
demasiado vino en la cena, o tambiénme he resfriado. No sé. Se mepasará, no te preocupes.
Moñino volvió a beber otrosorbo de agua y limpiarse los labioscon un pañuelo de encaje.
—Es más, lo que es másterrible: el señor fiscal piensa que esposible que los jesuitas pretendanmatar al rey.
Un murmullo de sorpresaatravesó la sala.
—Y no sería de extrañar, pueslo han intentando ya en Portugal yFrancia. Ustedes saben que los
jesuitas, como es notorio, defiendenla teoría del regicidio o tiranicidio.
Confundía Moñino una vez másambos términos. La tesis delhistoriador padre Mariana estaba afavor de la situación del tiranicidioen casos extremos de auténticatiranía, nunca del regicidio. Unportugués llamado Jodo Acevedo,amigo de Pierre, del grupo queCarvalho había infiltrado en España,como en otros reinos de Europa, parafomentar la propaganda antijesuita,se puso a aplaudirextemporáneamente y exclamó:
—¡Además son enemigos de lailustración y la cultura!
—¡Y sicarios de Roma! —intervino otro.
—¡En las Indias acumulanriquezas y llegan a comerciar conherejes! Explotan a los pescadoresde perlas y tienen oscuros negociosen el Orinoco: Lo dice aquí, mirad:«Allí reina Nicolás I y no tienen otrorey, otro gobierno, otro obispo, otroprelado ni otro objeto que el interésbursático y la prepotencia de suorden».
El interpelante esgrimió un libro
titulado Reino jesuítico del Paraguay,del que Diéguez me había habladohacia tiempo, escrito por el ex jesuitaIbáñez de Echávarri y traducido avarias lenguas.
Moñino tendió la manoricamente orlada ordenando callar ala concurrencia. No le complacíanlos gritos, ni que aquella reunión seconvirtiera en un mitin.
—Hemos de emular alcatolicísimo reino de Francia, larectitud de su tribunales y lasamables prendas de su soberano,Luis XV de Borbón. ¿Y qué decir del
talento superior con que el ministrode Portugal condujo este asunto pararestablecer el público reposo deaquel reino?
Pierre y su amigo Jodo sedieron la mano entusiasmados, por sihubiera alguna duda de que eransendos agentes de Choiseul yCarvalho.
Salí con una contenida ira deaquella reunión, agradecido de que lalluvia me refrescara el rostro.Rechacé la invitación de Pierre dellevarme en coche a casa y me dejéempapar para aliviar la rabia
interior.¿Qué hacer? Yo sabía que el
noventa por ciento de aquellasacusaciones eran falsas o al menosfalseadas. No niego que algún jesuitahubiera podido escribir algúnpanfleto o difundir caricaturas yversillos contra fray Alpargatilla yEsquilache. Pero toda aquellaargumentación, como pudecomprobar después, destinada a unsecreto dictamen fiscal queelaboraría el astuto Campomanes, meparecía una sarta de mentiras,tomadas, a ejemplo de Francia y
Portugal, de infundios,exageraciones, maledicencia ycorreveidiles. Detrás no latía sino unsoterrado odio de años contra unaorden que ciertamente habíaadquirido poder, influjo en losconfesonarios reales; que crecía ennúmero cuando otras congregacionesbajaban en efectivos y sobre todo sehabía hecho, por su formación ymétodos pedagógicos, con la cremade la educación europea. ¿Era odiocontra la fe y la religión?
Pensé que su suerte estabaechada, y que en aquellos momentos
otra importante ficha del ajedrezeuropeo se iba a mover hacia eldefinitivo y anhelado jaque matecontra los jesuitas. Que más que unatrama religiosa, pese a los celos demuchos frailes y eclesiásticos,aquello era una conspiración políticaurdida por quienes anhelaban hacersecon el legendario tesoro de losjesuitas y sobre todo del déspotapoder ilustrado frente a la Iglesia deRoma, fomentado por la envidia ocompetencia de otros clérigos yreligiosos.
Pero yo, ¿qué debería hacer?
¿Cómo salir de aquel atolladero?De novicio de la Compañía
había pasado, casi sin darme cuenta,a convertirme en uno de susperseguidores. ¿Qué pensarían mispadres? ¿Cómo se lo tomaría mihermano Javier, tan piadoso yentregado a su vocación en elnoviciado de Villagarcía? Si medesvinculaba del equipo de Moñino,levantaría sospechas y podríapasarme lo peor. Ya era tarde paratoda rectificación. Estabasecretamente juramentado. Además,¿qué sería de mí y mi futuro en la
corte? En aquellos momentos debonanza, cuando María Luisa por fintornaba hacia mi sus ojos soñadores,¿iba a tirarlo todo por tierra?
Aquella noche, bajo la lluvia,embozado como un facineroso,caminé hacia casa con una decisióntomada: fuera como fuera, seguiríaadelante, no había marcha atrásposible.
La sesión del ConsejoExtraordinario, que se reunió el oncede septiembre, fue mucho másdirecta, dando estado oficial a ladenuncia contra «un cuerpo religioso
que no deja de esparcir especies conel fin de inspirar una animadversióngeneral contra el gobierno... Estecuerpo peligroso, que intenta entodas partes sojuzgar al Trono, quetodo lo cree lícito para alcanzar susfines, cuyo espíritu, régimen yacciones resultan suficientementeprobadas con documentos fidedignosen la pesquisa, y si atentamente sereflexiona, se hallarán nuevo agentesde los bullicios pasados». Preveíaademás que los investigados podíanconvertirse en agentes de disturbiosfuturos, por lo que el fiscal pedía ya
«desincorporar a aquellos reos de lamasa general del Estado», en unapalabra, llevar a cabo la expulsión.
Así las cosas el diecinueve deoctubre de este mismo año de 1766recibí la orden de dirigirme a SanLorenzo de El Escorial, donde segúnsu costumbre de cambiarperiódicamente de palacio, se habíatrasladado el rey, sin haberseatrevido todavía a regresar a Madrid.«Informadnos de los movimientos delpadre Isidro López», era la consigna.Recibí con gusto la petición, puesMaría Luisa seguía en la corte en sus
oficios de camarera, después de lamuerte de la reina madre, por deseoexpreso del rey, que conocía elcariño que le había profesado doñaIsabel.
Llegué a caballo a primera horade la tarde. El aire limpio de lasierra permitía recortarse en toda sunitidez sobre un azul perfecto laspatas de la parrilla invertida de SanLorenzo, convertidas en torres. Meinformé enseguida sobre el padreLópez.
—Esta mañana ha despachadocon el conde de Aranda.
No me fue difícil saber que elpresidente del Consejo había dicho asus amigos sobre el padre López:«Yo me encargo de alejarlo aFinisterre». Y así había hecho. Enson de lisonja, para suavizar el golpe—no en vano Aranda tenía unhermano jesuita—, le sugirió laconveniencia de retirarse al viejocolegio gallego de Monforte deLemos. Ese mismo día el rey firmabaotro decreto que ampliaba el númerode vocales y confirmaba lasfacultades dadas para las pesquisassecretas. Al día siguiente pude
confirmar yo mismo que el padreIsidro López obedecía, partiendo deinmediato de la capital.
María Luisa me obsequió por latarde con un paseo inolvidable. Laconduje a grupas de mi caballo hastala llamada Silla de Felipe II y nossentamos sobre un lecho de hojas deoro viejo, a contemplar desde arribael ocaso del monasterio. No se habíarecuperado de la muerte de doñaIsabel.
—¿Cómo está el rey?—Serio, muy preocupado. Diría
que angustiado incluso. En palacio
hay un ambiente de secretismo ymedias palabras al oído. SuMajestad despacha casi a diario conRoda y Campomanes. Y con muchafrecuencia llegan correos deNápoles. Un día doña Ana deCienfuegos me ha contado que le oyódecir: «Este Tanucci me escribetodos los días contra los jesuitas.Ahora los califica de ateos,malnacidos y sicarios del Papa.Entre unos y otros van a conseguirque me explote la cabeza. Menos malque me cuido sin faltar un día a micaza vespertina. Ayer me cobré seis
piezas».En ese instante se levantó donde
estábamos sentados un aire quecrujía en las hojas. María Luisareclinó su cabeza sobre mi hombro.Por un momento olvidé el cráter delvolcán en que andaba metido.
—¿Y tu padre? —me preguntó.—¿Mi padre? Bien, ya sabes,
muy ocupado con sus cosas, comosiempre.
Una nube ensombreció lamirada azul de mi prima.
—Bueno, ¿no sabes nada?—¿De qué?
María Luisa miró a otro lado.—Tu padre, Mateo, ¿no es muy
amigo de los jesuitas?—Sí, pero también es muy
apreciado de Su Majestad.—Eso ya no importa —insinuó
la joven, volviendo a reclinar surubia cabeza sobre mi pecho.
Pensaba aquella tardeproponerle el matrimonio. Todo, elatardecer, la brisa otoñal, la melodíamodulada por los pájaros y el granmonasterio a nuestros pies invitabana ello. Pero sus palabras sobre mipadre entablillaron mi alma ya
herida. Las campanas de losjerónimos llamaban a vísperas. Mesentí atrapado, incapaz de alzar elvuelo. Ella dijo:
—Escucho tus latidos. ¿Qué tepasa, amor mío? Tu corazón late muydeprisa. ¿Estás bien?
Las sombras descoyuntaban lasgeométricas líneas del Real Sitio.¡Qué España vivíamos, tan diferentede la de aquel rey en cuyos dominiosno se ponía el sol! Comenzó alevantase un frío serrano. Estreché elcuerpo de la frágil María Luisa, contanta fuerza que exclamó:
14. Un peligro para elestado
Atareada y sonriente comosiempre, pero sobre todo cuando seiba acercando la Navidad, que lallenaba de excitación y ternura, mimadre iba de aquí para allá paradejar todo a punto. Se embriagaba deactividad en las fiestas, como si noexistiera nada más en el universo.
—María, pon bien esas flores.¿Está lista la comida? ¡A cenar, que
vamos a llegar tarde a la Misa delGallo!
Sobre una mesaresplandeciente, con los candelabrosde plata rematados por velas rojas, yel belén napolitano al fondo —lanueva moda impuesta por el monarcaen todas las familia de buen tono—,fue servido el pavo por lasdoncellas, acompañado de lombarday precedido por una sopa dealmendras, elaborada con una recetatraída el mes anterior de París. Perola cena de Nochebuena de aquel año,a pesar de que se encontraba mi
prima invitada, no fue de las másalegres. Mi padre, como se preveía,había sido cesado en su cargo desecretario del Consejo de Castillapocos días antes. El presidenteAranda le había colmado de elogiosantes de destituirle con las grandesdosis de diplomacia y arterodisimulo que caracterizaron a losmiembros del gobierno aquelloshistóricos meses de finales de 1766.Le agradeció los servicios prestadoscon muchos cumplidos y se justificócon evasivas: que el rey pretendíarejuvenecer el Consejo, que ya había
cumplido una etapa brillante en elcargo, que iba a comenzar en Españauna nueva era...
María Luisa me lanzabaintermitentes miradas de amor einteligencia desde el otro extremo dela mesa, con esa languidez de susojos claros que me transportaba.Sólo los dos conocíamos laverdadera causa de aquelladestitución, aunque mi padre, dada suamistad con los jesuitas, se olíahacía tiempo la chamusquina. Estabaserio, pero resignado, con esa fe enla Providencia que le hacía mirar
siempre el mundo por encima. En elColegio Imperial, después deldestierro del padre López, no sehablaba de otra cosa. Aunque losmiembros del gobierno seguíanobsequiando a los de la Compañíacon cumplidos y halagos para nodespertar sospechas, nadie podía yacreerse tanta hipocresía después delos sucesos de Figueras y laoperación de los documentos en elColegio Imperial. Antes de la cenami padre me invitó a conversar conél a su despacho. No olvidaré queaquella noche me pareció más
anciano, como si en dos días hubieraenvejecido dos años.
Me sirvió jerez, tembloroso, enuna copa de cristal de Murano.
—¿Qué sabes, Mateo? ¿Quéestá pasando? Tú trabajas conMoñino y don José es íntimo deCampomanes. Dime la verdad.
Enrojecí y bajé la mirada.—Soy tu padre. ¿No puedes
contarme nada? —insistió elevandola voz.
—Padre, llevas mucho tiempoen la corte, puedes imaginártelo.Estoy juramentado bajo secreto.
¿Qué quieres que te diga? Todo elmundo te tiene por un «terciario», unamigo de los jesuitas. Y lo eres. Loraro es que tal como están las cosaste hayas mantenido tanto tiempo en elcargo.
Esbozó una triste sonrisa.—Está bien, hijo. No voy a
forzarte; no quiero que traiciones alfuero de tu conciencia. Sólo unapregunta: ¿va a pasar aquí lo que enPortugal y Francia? Contéstame sóloa eso.
Le miré con ternura y me limitéa contestarle:
—Sí, padre, así es. Y es más, tediré que es inminente.
Una sombra cruzó su mirada.Sabía que él mismo me había metidoen la ratonera y que yo no era unapersona valiente ni que estuvieradispuesto a acabar con mi carrerapara zafarme de la trampa.
Acabada la cena acudimoscomo todos los años a la Misa delGallo del Colegio Imperial,celebrada con la solemnidad con queacostumbran a celebrar los jesuitaslas fiestas de la Navidad. La iglesiaresplandecía hecha un ascua,
mientras las voces infantiles de laescolanía envolvían el incienso deuna nube sonora de villancicos ymotetes navideños al son del órgano:
Christus natus est nobis, venite,adoremus.
A oleadas venían a mi mente
evocaciones de la meditaciónignaciana de la Navidad, en la que elsanto fundador invita al ejercitante ahacerse «un esclavito indigno», unchiquillo judío que se ofrece aayudar a los recién llegados para
contemplar el misterio delNacimiento, «como si presente mehallase», y saborear las vivencias deMaría y José, sus gestos, sus miradasen su camino y su frustrado intento deencontrar posada, o el momentoúnico en que Jesús nació a laintemperie de un pesebre en lasafueras de Belén.
—Y así —predicó el padrerector— vive todo cristiano elseguimiento de Jesús: en todapobreza y desnudez, en manos sólode la Providencia de Dios, con laalegría del mensaje de los ángeles:
«Gloria a Dios en las alturas y paz enla tierra a los hombres de buenavoluntad».
El padre Diéguez vino asaludarnos al terminar la misa, en elatrio de la iglesia.
—¿Cómo se encuentra, donRogelio? —se dirigió al cabeza defamilia.
—Puede usted imaginárselo,padre. Pero confiamos en Dios.Estamos en sus manos. ¿No cree?
—Vivimos tiempos recios,querido amigo.
Luego, dirigiéndose a mí.
—¿Y tú, Mateo, hijo?—Ya ve, padre. Bastante bien.—¿Qué hacías en Figueras hace
unos meses? Me he enterado de queapareciste allí con los guardias quedetuvieron a los padres procedentesde Ecuador que se dirigían a Roma.
Me quedé cortado, sin saber quéresponder. Mi padre me clavó sumirada. Ignoraba mi participación enaquel triste suceso.
—Bueno, padre Diéguez. Ustedsabe muy bien que trabajo en elbufete de Moñino. No me quedabaotro remedio; son encargos propios
de mi oficio, en contra de mivoluntad.
Me remetí la bufanda dentro dela casaca. El frío seco del inviernomadrileño y un cielo rojizoanunciaban próxima nevada.
—La misa ha sido preciosa —cortó hábilmente mi madre—. ¡Québonito el sermón del padre Navarro!Predica como los ángeles. Pero, Diossanto, qué frío. Nos vamos ya a casa,¿verdad, Rogelio? ¡Feliz Navidad,padre Diéguez! ¡Y felicite de nuestraparte al padre rector y a toda lacomunidad! ¿Recibieron los dulces
que les enviamos? Vamos, hijos.Regresamos en silencio. El
vaho brumoso que rodeaba losfaroles de Esquilache prestaba a lascalles un aire dibujado, como deilustración de cuento. Grupos degente encendían fogatas en la calle ycelebraban con vino, cante y baile laNochebuena. Algunos borrachosdormitaban derrotados en lasesquinas. Miré de soslayo la tabernade Carmela. ¿Qué sería de lamuchacha? En medio de aquellagélida noche sólo recuerdo algocálido: la mirada de María Luisa,
que caminaba a mi lado y meapretaba disimuladamente el brazo.Cuando llegamos a la Plaza Mayorarrancó a nevar profusamente.
Fueron los últimos días de unoscuro año colmado de presagios.
* * *
Una semana después Moñinonos convocó en el bufete y nospresentó al nuevo escribano delConsejo Extraordinario, un tal donJoseph Payo Sanz, con el aviso deque era hombre de confianza, por lo
que para él no existían secretos, ycon la viva recomendación defacilitarle dentro de nuestrasposibilidades su trabajo. A pesar desu aspecto de funcionario cejijunto,esquelético y esquivo, creíimportante hacerme su amigo yconfidente. Gracias a él, tambiénjuramentado, como todos nosotros,en el más estricto secreto, puedo darcuenta ahora de lo que ocurrió eldecisivo mes de enero de 1767.
Las reuniones del Consejosecreto se celebraron connocturnidad y alevosía a partir del
día cuatro de enero. Amparados enlas sombras, sus componentes sedeslizaban por las callejuelas porseparado y con sensación de furtivoshasta la posada de su excelencia elseñor presidente conde de Aranda,como haría constar el propioescribano de Cámara Honorario delConsejo en sus actas.
La primera noche se leyó eldecreto del treinta y uno de octubre yse recibió juramento de guardarsecreto, como mandaba Su Majestad,de cada uno de los siete miembrosdel Consejo. Los caballeros de
hábito lo hicieron poniendo la manoen la cruz que llevan sobre el pecho.Los otros limitándose a trazar laseñal de la cruz solemnemente y enprofundo silencio, comenzando porel propio fiscal Campomanes. Elescribano ya lo había hecho antes demano de don Miguel de Nava. LuegoPayo Sanz certificó dicho juramentocon su firma.
La vista duró dieciséis nochesseguidas en sesiones de más decuatro horas, sin respetar el descansoni del domingo ni de los días defiesta. El primer día Campomanes
dio cuenta de la Pesquisa Secreta yseñaló un orden del día para lossucesivos, que se cumpliórigurosamente.
Los consejeros comenzaronestudiando los testimoniosconseguidos por los pesquisadoresen Madrid y Barcelona. El día seisrepasaron los autos de Gerona,Lérida y Navarra. Revisaron el sietede enero los correspondientes aZaragoza, Calatayud, Burgos,Cuenca, Montemayor, Guipúzcoa,Sevilla, El Puerto de Santa María yPalencia. Con idéntico
procedimiento le tocó el día ocho alas pesquisas realizadas en Cádiz, ya analizar a continuación «losreservados», cuya revisión ocupóhasta el día once de enero. El doceexaminó el Consejo los autos sobrelos sucesos de los jesuitas delParaguay, y los días sucesivos otrosasuntos que figuraban en los librosreservados y los textos anónimos. Elquince comenzó el señor fiscal apresentar su respuesta que duró hastael día diecisiete. En fin, terminada larelación, Campomanes citó a losmiembros del Consejo el jueves
veintidós para conferenciar sobretodos los asuntos examinados.
Con todo ello se elaboró uninforme, redactado de formaapresurada y yuxtapuesta, sin cuidarel orden y el estilo. Todas lasreuniones secretas se celebraron enla Posada del Presidente Aranda. Eldía veintidós no dio tiempo paraterminar los trabajos y los consejerostuvieron que reunirse también elveintitrés hasta entrada la noche parahacer las votaciones, pues además delas cuestiones analizadas hubo queañadir una serie de directrices para
dotar de la mayor eficacia el«extrañamiento», consideracionesdestinadas al rey junto a todo un plandetallado de ejecución fulminanteque preveía una elaboracióncompleja: desde la ocupación de loscolegios de la Compañía hasta laforma de comunicar la medida regiaal Papa. Todo ello, adjuntando eldictamen de Campomanes, había deser presentado al monarca para queéste tomara la definitiva decisión deborrar de sus dominios a la poderosaCompañía de Jesús.
Dada la confianza que en mí
habían depositado Moñino y elescribano Payo Sanz, fui elencargado de realizar, junto a otrostres oficiales, las contadas copias deaquel manuscrito secreto. Durantetres días y tres noches me quedé en laoficina dedicado, sin apenas comerni dormir, a este cometido.
Pese a la obligación de secretoque pesa sobre mí, hoy quiero dejarconstancia por escrito, para que seaconocido después de mi muerte, delcontenido de aquella relación. Diréque el texto auténtico se conserva enel archivo secreto del fiscal
Campomanes. Dios sabe en quémomento de la historia futura podráser conocido y divulgado. Lo queaquí reproduzco es sólo una relaciónsumaria para no cansar a los lectoresde estas memorias. Pero no dudo enincluirlo, porque sin estos folios nose puede comprender ni la peripeciade mi vida ni la tragedia históricaque se sigue.
LA CONSULTA SECRETA
No hay en este documentodivisión por capítulos ni partes en él;
pero, para su mejor entendimiento,dividiré la argumentación delConsejo en torno a algunos temas ocentros de interés, que resumo acontinuación.
1. Los jesuitas, profetas yagitadores de los motines (folios 3v-11v)
Para los consejeros no cabía lamenor duda. En la preparación delmotín de Esquilache y en los tumultosque le siguieron actuarondirectamente los jesuitas, dirigiendosus intrigas a un único fin: buscar ladesestabilización. Quizás pretendían
incluso un cambio de monarca. Peroen todo caso su intención era acabarcon el gobierno y el confesor real. Ydonde no había jesuitas, estaban susperniciosas doctrinas o suspartidarios y secuaces.
Los argumentos esgrimidoscoinciden en líneas generales con eldictamen elaborado previamente porel fiscal Campomanes. Aunque laredacción del Consejo no es tanrigurosa como la del fiscal, no sepuede decir que sea menoscontundente. Los subversivosjesuitas, según el documento,
actuaron en el centro mismo delpoder. Es decir, que las pesquisasque habían llegado a talesconclusiones procedían de la cortemisma, que fue la más investigada,gracias al alcalde de la Casa y Corte,don Felipe Cedallos, y el consejerodon Miguel María Nava.
Se pone tanto énfasis en lasintrigas de la Compañía en el núcleodel poder que da la impresión de quesólo había jesuitas por medio en elorigen de la rebelión popular, antes,durante y después de los motines.
Al leerlo y copiarlo un
pensamiento me invadía: Susredactores tenían continuamentepresente al monarca. Es evidente queescribían sólo para indignar a CarlosIII, que, como monarca absoluto,tenía en sus manos la decisión.Vamos, que el informe del presidenteAranda, a su lado, parece un cuentode niños.
No había otro centro neurálgicode la agitación, según la consulta,que el Colegio Imperial. Allícomenzaron las prediccionesagoreras de la violencia queinvadiría a Madrid. Allí se produjo
la algazara y el júbilo cuando todostemblaban. Allí se dio cobijó tanto aamotinantes como a amotinados.
A la luz del quinqué, no pudemenos que sentir un estremecimiento.
De pronto un nombre hizo quebailaran las letras sobre el papel.
El padre Isidro López,procurador de la provinciacastellana, era acusado directamentede haber provocado el motín. Lehabrían secundado el célebreBramieri, confesor de la reina madre,doña Isabel de Farnesio, y porsupuesto el marqués de la Ensenada,
claro protector de los jesuitas.Esta última es la única verdad
—pensé—. Pues Ensenada,efectivamente, estaba empeñado enrecuperar su ministerio.
La consulta les acusa, junto aotros cómplices, de reuniones«reiteradas y secretas» celebradas enel sitio de El Pardo. Se alegaban lascartas interceptadas y el repetidoargumento de la teoría deltiranicidio, al presentar el motín porparte de sus autores como «unmovimiento heroico» y a losamotinados como verdaderos
«mártires» de una causa no sólolícita, sino incluso meritoria.
A continuación se incluye todauna carpeta con las sátiras, rumores,amenazas clandestinas queprovocaron la agitación en lospreparativos y ejecución del motín.Sin perdonar «desde la sagradapersona de Su Majestad a ninguna deaquellas personas públicas a quieneslos jesuitas quisieran ver fuera de susempleos». Rumores que esparcieronen la población, especies«sacrílegas» contra el rey a cerca desus relaciones adúlteras, rivalidades
con su difunta madre y con elpríncipe.
Los autores no eran otros, pues,que el padre Isidro López y losjesuitas o algunos de sus partidarios.Se citan en concreto al marqués deValdeflores, el abate Gándara, y otroabate, que en realidad no lo era,llamado Hermoso, que habríanactuado a las órdenes de los hijos deSan Ignacio. El texto cita incluso alcalesero Bernardo de Avendaño, elfamoso mensajero del pueblo yportavoz del perdón real que cabalgóa Aranjuez. Se asegura que dicho
sujeto tenía evidente familiaridadcon el citado padre López. Éste ytodos los demás capataces de lascuadrillas actuaban no por propiainiciativa, sino a las órdenes deincógnitos jesuitas, «soldados de lafe fanatizados por la convicción deestar librando batalla por laortodoxia y seducidos por la ideastiranicidas».
Se acusa una vez más a losjesuitas de «probabilistas yregicidas», y de corromper condinero a los amotinados, unas sumastenidas por gigantescas, que habrían
salido, como siempre sin aducirpruebas, del tesoro de la reina madreo de los gremios. Se trataba, añaden,de un artificio típicamente jesuíticopara desviar sospechas, pues tanexorbitante cantidad de dinero y elespantoso concierto de losamotinados «no pudieron salir sinode un cuerpo eclesiástico rico, astutoe introducido dentro y fuera depalacio, capaz de gobernar estatrama por bajo de mano y apoyado ennoticias oportunas para hacerlasresaltar en la ocasión de undisgusto».
Ni una palabra —me recomíapor dentro— de las verdaderascausas del motín: la carestía deprecios, el hambre, las tensionessociales, las medidas impopulares deEsquilache, el odio a los extranjeros,la oposición política y la muyposible intervención de la nobleza.No, estaba muy claro, todo en losmotines de Madrid tenía un únicoorigen: los taimados miembros de laCompañía de Jesús.
También los jesuitas fueron losúnicos culpables de los demásmotines que se levantaron a
continuación fuera de Madrid. EnCuenca, profecías funestas,incitaciones en prédicas y ejerciciosespirituales, rumores traídos aMadrid por un hermano coadjutor ycolaboración de un obispopartidario. En Zaragoza el capitángeneral no reprimió el tumulto consuficiente celo, por ser tambiénamigo de un jesuita. En Barbastro sehabló de la necesaria mutación delgobierno por los pecados de la corte.En Vic, se divisaron apariciones decometas como signos de la muertedel rey. En Barcelona no hubo
motines, a pesar de que los jesuitasandaban empeñados en incitarlos.Igual en Burgos, y hasta en Loyola,donde se convirtió «la cuna de SanIgnacio en taller de tumultos».
La conclusión de esta primeraparte es más que obvia: Los jesuitasespañoles, con estos manejos paraincitar los motines, sólo pretendían«intimidar y mudar el gobierno,constando el mismo desafecto alconfesor de Vuestra Majestad».
Un sudor frío me corrió por lafrente mientras seguía copiando estospárrafos. Venía luego un tema muy
propio de nuestra época. Me enjuguéel rostro y mojé la pluma:
2. Contra el poder regalista delrey (folios 11v-18v)
Los siguientes folios se refierenal regalismo con la necesidad deeliminar cualquier amenaza a laactual visión sacralizada delmonarca. La idea dominante en lasmonarquías borbónicas de que elPapa está subordinado al rey, comoprotector de sus súbditos, incluyetambién el control de la jerarquíaepiscopal. Las protestas de laCompañía contra sus injustas
expulsiones de Portugal y Franciaeran interpretadas en este contextocomo palmarios ataques a lospríncipes y burlas a la autoridad,aunque fuera el Papa mismo quien sehubiera atrevido a defender, comohabía hecho en sus documentos, elbuen nombre de los jesuitas.
Recordé cómo en lainvestigación nos habían ordenadobuscar «papeles sediciosos». Ahorase acumulaban allí sin orden niconcierto. Cualquier libro, folleto,estampa o texto difundido en defensade la orden se convertía en
documentación valiosa para elConsejo Extraordinario. Entre esostextos, es cierto, encontramosalgunos amargamente polémicoscomo el Apéndice contra Pombal ydiversas cartas de obispos francesesdirigidas contra los parlamentarios.Sin olvidar un texto muycomprometedor del obispo de Sada ylas páginas de El espíritu de losmagistrados filósofos, donde de pasose vapuleaba a Campomanes por suoposición a admitir en España a losjesuitas franceses expulsos. Y hastael breve de Clemente XIII con
elogios a la Compañía y avisos agobiernos como el español, eraaducido como una prueba.
Todo lo cual, concluía eldocumento, no podía ser sino unaclara amenaza, un atentado contra lacorona.
El Consejo dedicó varios días aeste punto, sirviéndose deeclesiásticos antijesuitas y regalistas,como el obispo de Ávila, MiguelFernando Merino, o el maestroManuel Pinillos, agustino descalzo,uno de los que más se habíaenfadado, entre los que fueron
censores del Fray Gerundio, el librodel padre Isla. El tercero era unescolapio, arzobispo electo deManila, llamado Basilio Sancho deSanta Justa y Rufina, enemigoacérrimo, por supuesto, de losjesuitas, que sería acusado luego deviolar el secreto del Consejo.
Estos tres «desapasionados» y«honestos» peritos habían examinadocon lupa durante más de dos semanasdel pasado mes de octubre loscitados escritos. Partían de una falsageneralización: como paraCampomanes, para ellos lo que hacía
un solo jesuita era imputable a todala Compañía.
Las acusaciones de losescandalizados examinadores sonsiempre las mismas: calumnias,falsedades, especies sediciosas,tiranicidio, regicidio, doctrinascontrarias a la autoridad de lospríncipes. «Con la lección de estasobras los españoles habríanaprendido a perder el respeto a losmagistrados y aun a tenerlos porlibertinos y herejes siempre queintentaran alguna cosa contra losjesuitas». Les acusan de «mudar la
gloria de Dios por su propia gloria yel cumplimiento de sus designiosambiciosos, que se han dirigido atrastornar los reinos, turbar lasmonarquías y aun confundir ladisciplina de la Iglesia, la doctrinade las costumbres y la verdad paradominarlo todo y reinar en lasvoluntades y los entendimientos».
El parecer de los peritosconcluye con una alabanza a losmonarcas vecinos de Francia yPortugal, «que considerando a estecuerpo de la Compañía incapaz deremedio, lo han extinguido del todo y
apartado de sus dominios».Respiré, dejé la pluma junto al
tintero y me levanté a estirar laspiernas.
Aquellas frases contundentes semezclaban con mis recuerdos deniño, la noche en el colegio de LaCoruña, cuando llegaron los jesuitasde Portugal; a mis dudas y miedos, alos sabios consejos del padreDoreste, a las sabrosas lecturas delas páginas del padre Isla enVillagarcía. Se podía acusar a losjesuitas de muchas cosas, desdeluego: quizás de cierta prepotencia
por su nivel cultural e influjo; dedefender con celo al Papa, a tenor desu cuarto voto, en estos reinosregalistas; de haberse revuelto, comopor otra parte era lógico, contra losdesmanes de Carvalho y Choiseul.Pero aquel juicio apresurado yparcial, sin pruebas fehacientes, sinoír a los acusados, ni permitir sudefensa, no era más que unapantomima y un abuso de poder.
Me senté, encendí una pipa yregresé a mi trabajo después dealimentar la llama del quinqué. Eranoche cerrada, aunque ignoraba el
día y la hora.El tercer tema abordado me
conducía allende los mares:3. El reino jesuítico del
Paraguay (folios 18r-23r)Los consejeros debieron
frotarse las manos al abordar lapolémica de las reducciones delParaguay. Me consta que lededicaron varias noches de suquincena larga de reuniones secretas.Me los imaginé revolviendoapasionadamente los famosos «librosreservados» que se referían a lasmisiones indianas de América, sin
excluir las de Filipinas.Hay que señalar que muchos
delatores pertenecían a otrassecretarias del gobierno a las que seacudió con tiento y disimulo para noromper el secreto. A petición deCampomanes, el Consejo habíalogrado del rey a mediados dediciembre que la Secretaria deGuerra enviara a un capitán dedragones, que a la sazón andabaconfinado en Ceuta, para queidentificara algunos librosencontrados por él años atrás en laslejanas misiones paraguayas. El
fiscal se alegró mucho con aquelhallazgo y calificó los librosencontrados como «documentosconducentísimos».
Otros papeles secretos sereferían al conocido Tratado de losLímites con Portugal en los confinesde las reducciones jesuíticas entre1752 y 1761. Todo un hallazgo parala causa. En fin se hicieron con unbuen botín consistente en una caja yuna arqueta rebosantes de papeles,que Roda había conseguido delsecretario de Estado mediantegestiones de Campomanes, el
Consejo y el rey.Con la lectura de aquellos
pliegos reverdecían viejaspolémicas: tensiones entre órdenesreligiosas, recuerdos de violencias yresquemores; donde no faltaba el tantraído y llevado obispo de Puebla,Palafox y Mendoza. Aquello era untesoro, un filón para presentar aCarlos III a los jesuitas como unaamenaza a su soberanía, que podíaenfrentarse con la suya incluso deforma armada con todo un ejército deindios.
El Consejo condena los
métodos misioneros de sumergirse enla cultura de los indios (muy propiode la Compañía, como se había vistoen Oriente) y su permisividad enadoptar sus costumbre e incluso los«ritos gentilicios llamadosMachitun». Para atacar lasreducciones, acuden al materialacumulado por el ex jesuita Ibáñezde Echávarri y su tendencioso Reinojesuítico del Paraguay. De estamanera pretendían contrarrestar lafama de «utopía cristiana», derepúblicas gestionadas por los indiosa imitación de las primeras
comunidades del cristianismo, quehabían adquirido en Europa lasreducciones gracias a las obras deMuratori y de Charlevoix.Campomanes daba muchaimportancia a este punto en susconversaciones con Roda.
El Consejo Extraordinario nohacía sino abundar en las teorías desiempre: explotación de los indios,fomento del odio a los españoles,tolerancia con las costumbrespaganas. Pero lo que más lesinteresaba subrayar era la amenazaque suponían al reino de España y a
la corona de Carlos III, porque losjesuitas en aquellos dominios «sonmisioneros en la apariencia exteriory soberanos en la sustancia y larealidad».
Por ejemplo, añadían en el folio19r:
(...) que en susmisiones detestan elnombre español; que nose conoce la soberanía deVuestra Majestad, se laabrogan los generales de
la Compañía; queestablecen leyes civiles,criminales y de policíacontrarias a las Leyes deIndias y a las órdenes deVuestra Majestad, comoestá plenamenteevidenciado conirrefragables documentosrespecto a las misionesllamadas del Paraguay ycon un escándalo que seharía increíble a no estaren la Pesquisaplenamente probado.
Al terminar de copiar este texto,
mi cabeza se derrumbó y me quedédormido. Al amanecer una vozfemenina me despertó:
—¡Don Mateo!Era la limpiadora.—¿Todavía aquí? ¡Dios mío,
lleva usted dos días sin pegar ojo!¿Por qué no se va a su casa y seacuesta? Como siga así, va a ponersemalo.
—No se preocupe, Ramona. Esun asunto urgente. Espero terminarhoy.
—¿Quiere que le traiga eldesayuno? —preguntó sin volverse,dispuesta a prepararlo.
Me lavé la cara y me enfrasquéde nuevo en los papeles. Habíaterminado de copiar el acta delConsejo Extraordinario. Pero aún mequedaba un trabajo no menosimportante: hacer copias delDictamen previo que había escritoCampomanes por encargo del rey,desde que se pusiera al frente de laspesquisas en abril del año anterior.No hacía falta ser un lince paracomprobar las coincidencias entre
ambos documentos. La consulta delConsejo había actuado al compás delfiscal desde el primer momento. Y ala lectura de su Dictamen habíandedicado los consejeros las últimasnoches.
EL DICTAMEN DECAMPOMANES
Me puse manos a la obra entre
sorbos de chocolate y en lucha conlas legañas y el sueño que meinvadía. Pero pronto elapasionamiento ardoroso y
malhumorado que transpiraban laspáginas del fiscal me despabiló.
Detrás se adivinaba lo que eraCampomanes, un hombre culto, unjurista avezado, un viajeroincansable por Europa, convencidode que el «partido jesuítico» era unaamenaza para la seguridad de lamonarquía, de la casa de Borbón, dela propia persona de Carlos III.
Los setecientos cuarenta y seispuntos de que consta este documentoparecen empujarse unos a otros conhabilidad e ira, aunque con un estiloplúmbeo, para influir en el ánimo ya
amedrantado del rey y conducirle ala evidencia. Por supuesto tambiéngravita en el Dictamen la PesquisaSecreta que sus agentes llevábamosmeses ejecutando y la solapada laborde los espías del ministro lusitanopor toda Europa, a quienes élllamaba con eufemismo «agentes deprensa».
Había también recursos a lahistoria: Desde las invectivas deMelchor Cano, el dominico enojadocontra la orden que irrumpía convigor inusitado, a los denuestos delobispo tridentino Martín Ayala,
pasando por las de Arias Montano,sin soslayar las furibundas cartas alPapa del obispo de Puebla, Palafox yMendoza, los panfletos difundidosdesde Lisboa y los infundios contralas reducciones. Sin olvidar lasarchirrepetidas cuestiones teológicasdel padre Mariana sobre la licitud deasesinar al tirano, las pugnas entresuaristas y tomistas, el regalismo, yen fin la presencia de tratadistasclásicos.
La tesis fundamental es que acrímenes colectivos hay queresponder con remedios colectivos y
que en este tema estaba en juego lasupervivencia del Estado español. Elparalelismo con Portugal y Franciaes, según Campomanes,impresionante: ataques frontales a lamonarquía, campañas de sedición,insultos sacrílegos, profecíasprovocadoras, idénticas calumniassobre la vida privada de los tresreyes. Por tanto, a actitudes gemelashay que dar soluciones idénticas. Asíalaba sin rebozo al «catolicismo deFrancia, la rectitud de sus tribunalesy las amables prendas de Luís XV»,así como «la muy digna conducta y
actividad con que el talento superiordel Ministro de Portugal condujo estamateria para restablecer el públicoreposo en aquel reino».
El futuro marqués de Pombaldesde Portugal, Choiseul desdeFrancia, y el insistente Tanucci desdeNápoles, habían orquestado sin dudala conspiración internacional quetambién afectaría a Austria y Parma,tal como se percibe en el Dictamendel fiscal.
No deja de ser curioso yparadójico las veces que utiliza lapalabra «despotismo». Campomanes
«obsequia» a la Compañía concalificativos de «cuerpo despótico»,«modelo visible de despotismo»,«despotismo supremo», dirigido por«un soberano despótico extranjero»,que no es otro que el general de losjesuitas (se guarda mucho demencionar al Papa), convertido en«monarca absoluto de las almas,cuerpos y bienes de la Compañía,que desde el general ClaudioAcquaviva hizo del regimientoignaciano una monarquía «y abrió loscimientos de la prepotencia que hoytiene», a través de la obediencia
cadavérica para alzarlo contra elEstado como «los mayores enemigosy émulos de la soberanía». Paraconcluir, después de repetir una yotra vez el historial de lospretendidos atentados, denunciando aestos enemigos de la soberanía ysúbditos del despotismo extranjero ysu Compañía «como enemigadeclarada del reino, incompatibledentro de él con la tranquilidad y elorden público».
A toda esta batería deargumentos hay que añadir unacuestión importante: «Los tesoros de
los jesuitas», las gruesas sumas quedrenan hacia Roma, los diezmosobtenidos, las grandes cantidadeslogradas de los papas y en su tiempode Felipe II. Por tanto, no sólo setrata de un Estado dentro de otroEstado, sino de un partido confabulosos soportes económicosexplotados contra el poder real.
La acusación económica llega alparoxismo cuando se refiere a lasmisiones y las supuestas riquezas deNueva España, los monopolios sobrelas pesquerías de perlas enCalifornia, de ingenios de azúcar en
Quito, «contrabando de herejes»,tráfico de Filipinas, comercio oscurodel Orinoco y tesoros del Paraguay.Ni siquiera duda el Dictamen acercade la autenticidad de la farsa delemperador Nicolás I. Allí sisan a laReal Hacienda, defraudan diezmos yofrecen argumentos para hacercreíble la famosa leyenda negra.Pero sobre todo explotan al indio yel valor de su producto. «No hay otrorey —escribe—, otro gobierno, otroobispo, otro prelado ni otro objetoque el interés bursático y laprepotencia de la Compañía».
No faltan alusiones a Ensenada,vitoreado en el motín, y suspartidarios, al parecer verdaderosagentes de la rebelión, que según eldocumento forman parte del «partidode los jesuitas», por lo que cada díame reafirmo más en que lo deEnsenada si tiene visos de verdad.
Estaba claro: Campomanessacrificaba a la jesuitas en lugar dela aristocracia. El odio de los«golillas» contra los «colegiales» sedesliza por el escrito, en el que atizacontra el monopolio jesuítico de laenseñanza desde el bastión de los
colegios y el copo de lasuniversidades, de las prebendas, delas plazas de la Administración.Gravita el rencor de los golillas queno habían conseguido la reforma delos colegios mayores, porque a loshijos segundos y terceros «se cerrabadel todo la puerta de suscomunidades, que hasta entonceshabía sido el asilo y el seminario dela buena educación de la gentedistinguida del reino». Había llegadopor tanto la hora de la venganza deeste sector, finalmente en el poder.
La expulsión había que
ejecutarla por tanto en nombre de«las luces», por la oposiciónjesuítica a los ministros ilustrados:
De este sistema observado porlos jesuitas ha dimanado laignorancia, la superstición, lacorrupción de la moral y ladebilidad, por no decir elabatimiento, en que se puso estagloriosa nación, temiendo todas lagentes imparciales e ilustradas elostracismo con que siempre lesalejaban de los empleos mientras losjesuitas influyeron directamente en el
gobierno.
¿Eran tan enemigos de la culturaaquellos que iban a ser expulsados?Hasta al historiador oficial de CarlosIII, Fernán Núñez, le oí alabar laobra intelectual de la Compañía y sudefensa de la patria. Sin embargopara Campomanes son «herejes», conun único argumento: el calificar dejansenistas a Roda, al propioCampomanes y al confesor real,apoyándose en lo que se había vistoen Francia, donde «tachaban dejansenistas a cuantos no se le
sometían». Un jansenismo que aEspaña, por todos mis datos, habíallegado degenerado, descafeinado. Oun molinismo que el escrito concretaen los estragos de las restriccionesmentales, la deformación de lasconciencia por el laxismo y lareligión acomodaticia, como se havisto en el conflicto de los ritoschinos y malabares, y en lacondescendencia con la cultura delos indios del Paraguay. Con unúnico fin: «Alucinar a los pueblos ysublevarlos».
Así, la vida del rey, que
acababa aquellos días de regresar aMadrid —todavía amedrentado yacosado por una voces que lesugerían incluso cambar lacapitalidad—, corre peligro.
«¿Qué príncipe o gobierno —sepregunta— está seguro donde viveneclesiásticos depositarios de taldoctrina?».
Además, basándose enhistóricas rivalidades con otrasórdenes religiosas, les acusa de estaren contradicción con ellas,ridiculizándolas «con la llamadaHistoria de fray Gerundio», o de
impedir la beatificación de Palafox yenemistarse por ello con loscarmelitas; con los franciscanosgilitos del padre Osma; con losagustinos, y sobre todo con loseternos rivales, los dominicos, a losque quitaron puestos en laInquisición o polemizaron desde el«suarismo» contra el «tomismo»,arrebatándoles cátedras. En altasesferas «policiales» de laAdministración ser tomista era un«piropo», una identificaciónantijesuítica con lealtad al gobierno.Campomanes explotaba esta
rivalidad y nos dio consigna deentrevistar en la pesquisa, sobretodo, a dominicos, principalmente enBarcelona y Gerona. De este modoconseguía su propósito de dejar a losjesuitas solos frente al peligro, sinapoyos siquiera del clero y losreligiosos.
Al llegar a este punto me dolíala mano de copiar. Me levanté y fui arefrescarme el rostro. Para mí,después de lo leído y escrito enaquellos tres días sin dormir, habíauna conclusión clara: la camarilla deCarlos III iba a borrar de los
territorios españoles a los jesuitas,no por razones teológicas, ni siquierapor motivos religiosos, sino con unaclara motivación política, sobre unfondo de intereses económicos,orgullo y odio de una minoría que,sintiéndose marginada, se habíahecho con el poder del reino.
Me imaginé al temeroso rey donCarlos leyendo los impresionantesargumentos: alianza contra ungobierno extranjero, ambicióndesmedida de riquezas, doctrinaperniciosa, espíritu de sedición,acusaciones de hereje al monarca,
cáncer interno que se apodera delEstado con velo de religión,calumnia de los tribunales de Franciay Portugal, oposición a las regalías,espíritu de venganza por habersevisto privados del confesonario real,sublevación y resistencia «contra lasagrada persona de VuestraMajestad», odio y esparcimiento decalumnias.
El colofón con la conclusión delfiscal no podía ser más concluyente:
Ser indispensablementenecesario, para la sagrada persona
de Vuestra Majestad y del reinoentero, que la soberanía use de supotestad económica extrañando delreino a los jesuitas profesos y a losnovicios que quieran permanecer endicha Compañía, ocupándoles lastemporalidades como extraños.
Regresé a mi escritorio. Aún mequedaba hacer las copias de lasconclusiones del ConsejoExtraordinario. CONCLUSIONES DEL CONSEJO
EXTRAORDINARIO
(Folios 38v-61v)
Como no podía ser de otra
manera, después de aquellasmaratonianas reuniones secretas en laPosada del Presidente, losconsejeros decidieron presentar alrey las conclusiones de su maduroexamen. Estaban convencidos de laconspiración contra el monarca de uncolectivo que aspira al «universalimperio terrenal», un «árbol dañado,
ponzoñoso», que «es nocivo para lasalud pública», por lo que «no hayotra precaución suficiente que la dearrancarle», pues «ni cortarlobastaría porque no brotasen renuevosde las mismas raíces».
Admiten que en un principio elárbol de la Compañía «pudo serplanta fina o saludable», pero «pudobastardarse». La causa «su malcultivo» o envenenamiento. A SanIgnacio, el fundador, sólo salvan ensu vida anterior a Manresa, cuandoescribe sus ejercicios. Ni Carlos IIIni el Estado pueden vivir tranquilos
con «aquella infección letal que lepuso al extremo de su enfermedad».Es más, mantienen el clima conrumores malignos esparciendo vocesde que la herejía se ha apoderado dela corte, soliviantando conventos demonjas en Madrid, en San Quirce deValladolid, en sus conversaciones,en su correspondencia interceptada,en sus congregaciones ocultas yproscritas por la legislaciónespañola.
La conclusión de la consulta esdeterminante:
Siendo conforme asus méritos notoriamenteincompatibles dentro dela monarquía los jesuitas,estima (el ConsejoExtraordinario) conuniformidad de votos queha llegado el tiempo de suexpulsión yextrañamiento, así lo haacordado consultandoantes con VuestraMajestad con las reglasconvenientes.
Por si Carlos III dudara, el
Consejo aleja recelos acudiendo a lahistoria: la expulsión de losclaustrales renuentes a la reforma delos Reyes Católicos y Cisneros, y losantecedentes más próximos dePortugal y Francia. El monarca nodebe tener escrúpulos religiosos,porque la admisión en España decuerpos religiosos es su derecho, asícomo el de ocupar sus bienes otemporalidades. Además en elprocedimiento el soberano no debeacudir a los ejemplos de los países
vecinos que se empeñaron en susparlamentos en probar la maldad desus Constituciones, votos yprivilegios. Aquí hay que segar elcuerpo entero, ya que «en suconducta actual es insufrible enEspaña y sus dominios». Es precisopor tanto evitar «dilaciones yformalidades».
¿Cómo llevar a cabo esta difíciloperación quirúrgica?
Ante todo hay que dar un«semblante de justicia y humanidad».El rey no tiene nada que temer,porque los jesuitas obedecerán, dada
su habilidad; y el pueblo, harto desus privilegios y gravámenes, no va arechistar. Lo que importa es ofreceral rey un plan de actuación muydetallado en las instrucciones y laPragmática de la expulsión.
Por eso la noche del veintitrésde enero, cuando se reunieron paravotar los miembros del ConsejoExtraordinario, sabían poradelantado el resultado. ¿Cómo no, silos consejeros habían sido elegidos adedo por Campomanes para evitardiscrepancias?
Con solemnidad y conciencia de
que daban un paso histórico, fueleída la decisión escueta sobre elfuturo de los jesuitas españoles:
Por lo que resulta deesta justificación de nudohecho y procesoinformativo, actuado encumplimiento del RealDecreto de veinte y unode abril del año próximopasado y demássucesivos: se ejecute elextrañamiento de los
religiosos de laCompañía tanto de estosdominios de España y delas Indias como de losrestantes de estamonarquía, conocupación de todas sustemporalidades, bajo delas reglas acordadas,consultándose todo a SuMajestad. Y en cuanto ala reserva que hace elSeñor Fiscal en surespuesta de treinta y unode diciembre próximo,
como lo propone,pidiendo separadamentecontra las personasparticulares queresultaren por la distintacalidad de aquellasinstancias. Los señoresdel Consejo de S.M.acordaron y rubricaronen Madrid a veintitrés deenero de mil setecientossesenta y siete.
Todavía los consejeros
volvieron a reunirse el díaveintinueve, una vez pasada enlimpio toda la documentación, pararevisarla. Al día siguiente se firmó yse entregó a Roda para que éste lapresentara al rey y él «se digneresolver lo que sea más de su realservicio».
Cuando concluí las copias,llamé al correo real encargado dellevarlas fuertemente custodiadas alpalacio de El Pardo, donde el reyesperaba la documentación. La suerteestaba echada. Ya no había pasoatrás. Me enfundé en mi capa y
regresé a casa exhausto, como sidurante aquellos días de obligadoenclaustramiento hubiera estadoacarreando sacos de piedra sobremis espaldas.
Eran las doce de la noche y eldespacho de mi padre estabaencendido. Estaba envuelto en unamanta y con los pies junto al brasero.Me pareció más viejo que nunca.
—¿De dónde vienes, Mateo?¡Estás muy pálido!
—Trabajo, padre.—¿Trabajo secreto?—Muy secreto.
—¿Lo peor?—Lo peor.Suspiró y se inclinó sobre un
papel que estaba escribiendo. Caísobre el lecho como si acabara deregresar de una batalla.
15. Baile de máscaras
Los acontecimientos quepreceden, los que viví en los díassucesivos y el papel que me tocódesempeñar en todos ellos mehubieran sumido en la más profundadepresión, si un par de semanasdespués de lo que llevo narrado,Felipe, el mayordomo de casa no mehubiera subido a mi habitación unacarta en bandeja de plata. Sólo superfume me turbó. Más aún su remitey la letra menuda del sobre rosa
pálido. Era de María Luisa. La abrícon mano temblorosa.
Queridísimo Mateo:Las lluvias y fríos de
este largo invierno mehan impedido en losúltimos días pasear porlos jardines de palaciocon la frecuencia que mehubiera gustado. Así quehe dedicado muchotiempo a la lectura y abordar una canastilla
para niños pobres conotras damas de la corte.En esos ratos de quietud,sobre todo cuando mequedo a solas, no deja devolar mi pensamientohasta ti. Aquella tardeque pasamos juntos en elReal Sitio de Aranjuez, araíz de la muerte de doñaIsabel nuestra reina queen paz descanse, algo serompió en mi interior,como un dique quereprimía mi capacidad de
amor desde el desengañode Pierre.
A partir de eseencuentro no dejo depensar en ti día y noche.Todo me trae tu imagen:la lluvia en los cristales,la luz jugando en lasramas de los árboles, elhorizonte, la soledad, lospiropos y requiebros deotros hombres, que nofaltan entre tanta genteociosa de este palacio,pero sobre todo en los
momentos de soledad enmi habitación, en los queme estremezco evocandotu mirada, tu olor, tualiento.
Te escribo hoy, miquerido primo, porque yano puedo contenerme másy quiero confesarte lo queya intuyes, lo quenuestras manos y bocasse han dicho con mayorintensidad que laspalabras, lo que vengoleyendo en tus pupilas
desde entonces, desdenuestros juegos de niños,y sale ya a borbotones demi corazón.
Sólo me apeno alpensar cuánto te he hechosufrir en el pasado, por loque ahora quieroasegurarte con toda mialma que te compensarépor ello, amor mío, contoda una vida.
Llevo ademásbastante tiempopreocupada por ti. Sabes
mejor que yo que en lospasillos de la corte secomenta, se murmura y sesusurra al oído toda clasede rumores y chismes.Pues bien, aquí, a pesardel extraordinariosecreto con que, segúndicen, este asunto se estállevando, se da porinminente la expulsión delos jesuitas del reino.Ignoro qué papel hastenido tú y el bufete en elque trabajas en las
pesquisas que dicen sehan llevado a cabo entoda España y lo que estote pueda afectarpersonalmente dado tupasada vinculación conlos jesuitas.
Lo que me consta esque don Manuel Roda, elministro de Gracia yjusticia, anda muyatareado estos días; nopara de visitar al rey y detrabajar en su despacho.También Su Majestad no
cesa de celebrarreuniones privadas conun grupo de señores hastaentrada la noche.
Asunta, una damamuy amiga mía y delministro, dice que Rodarecibe muchas cartas deRoma, al parecer decardenales y frailes muyimportantes, todosenemigos de los jesuitas,sobre todo de unfranciscano extremeñollamado Juan Letre, que
dice que en Italia se dacomo cosa hecha. Mecuenta que en laintimidad don Manuel nopara de insultar a esosreligiosos. Comenta estadama que nunca ha vistoen un hombre tanto odioacumulado. Y eso queaseguran que estudió deniño con los jesuitas, yluego en la Universidadde Zaragoza como«manteísta» o alumnopobre, puesto que sus
blasones no sedistinguían tanto comopara haber figurado como«colegial». De ahí,además de su enemistadcon el marqués de laEnsenada y su cercanía alduque de Alba, le debevenir tanta aversión, ytambién, por supuesto, dela gente con que se reunióen Roma, cuando fue allíagente de preces yembajador de España.
Aquí el ministro
anda todo el día con elconfesor real. No porquele caiga bien el padreOsma, que, la verdad seadicha, es tan estirado yantipático que en la cortesólo le respetan por sucargo y por la entradaque tiene con el rey, sinoporque así puede influirmucho más en laconciencia del monarca.
En lasconversaciones de pasillose murmura que hay tres
hombres clave en esta«Operación Cesárea»contra la Compañía,como la llama Roda: Elconfesor, ocupado hastahace poco en laincautación de lasimprentas de los jesuitas,y de tranquilizar alnuncio Pallavicini; elfiscal Campomanes,cuyas conclusiones túdebes conocer mejor queyo; y el propio Roda, quees el que se ha encargado
de desmontar la primeraexplicación del motín quedio el presidente delConsejo, conde deAranda. Por cierto es unsecreto a voces que Rodahace de intermediarioentre el conde y el reypara evitarle accesodirecto a Aranda a lacámara real. Hoy por hoytodos aseguran que él,Roda, es el actualfavorito de Su Majestad.De hecho no hay día que
no despache con elministro e incluso hastados veces.
Te cuento todo estopor si te ilumina algo entu trabajo, que sé con quégente andas metido. Teadjunto además unainvitación para el bailede Carnaval que va acelebrarse aquí enpalacio. Todo el mundoestá contento con que elconde de Aranda hayalevantado la prohibición
de las máscaras, aunquealgunos andan molestoscon tantas condicionescomo exige. Dicen inclusoque el presidente hatenido una pelotera con elarzobispo de Toledo poresto de los bailes. Meencantaría que pudierasvenir. Te envío esta cartacon un criado deconfianza para evitar loque puedes muy bienimaginar tal como estánlas cosas.
Ansío volver a vertey abrazarte. Tu amada.
Releí una y otra vez la carta y
las lágrimas emborronaron la tinta.Aquello era toda una capitulación,una respuesta a mi declaración deamor pronunciada más que conpalabras con mi mirada y mis besos,con mi ansiedad y dolor contenido.Una angustia de años se derrumbó enmi interior y me sentí feliz, libre,encendido. Finalmente María Luisaera mía. ¡Qué importaban las demás
historias! Si los jesuitas eranexpulsados de España, si se quedabael Estado con sus bienes, sidesaparecían sus colegios, no eraculpa mía. ¿Por qué cargar yo conese peso? ¿Que con mi trabajo estabacolaborando con la expulsión? Deacuerdo, pero, no era yo el autor dela decisión, y si no hubiera trabajadoen la Pesquisa, otro lo hubiera hecho.
La carta me devolvió el ánimo ylas ganas de volver a mis tareas.Aquella misma tarde me fui comounas pascuas a comprarme unacasaca violeta, medias, calzones,
chapines a juego, una peluca nueva yun antifaz para el baile que iba acelebrarse en el palacio de El Pardo,como en otros lugares distinguidosde Madrid. Me alegré, pues, de queel conde de Aranda estuvieraabriendo la mano para la celebraciónde los carnavales, bajo ciertocontrol, porque Carlos III habíaquerido poner freno a los desmanesdel pueblo en estas fiestas anterioresa las penitencias de Cuaresma.
Los dragones con uniforme degala de la puerta, los criados delibrea, el fulgor de las arañas, la
policromía de los tapices, la riquezade las vasijas, la armonía de laorquesta, el banquete suculento y elhecho de ser la primera fiesta enpalacio a la que asistía, sólo era unanube luminosa que se disipó cuandoapareció ella.
Llevaba una casaquilla azulceleste abierta en forma de uve sobreel pecho, bordada en oro con unasencilla cenefa, y una falda obasquiña del mismo color. Sobre elpeto a la altura del escote, muygeneroso, emergía el volante deencaje que guarnecía la camisa
interior y cuyos vuelos asomabantambién por las mangas de mediacaña. Azules, recubiertos de rasoeran sus zapatos de tacón de carrete,y en vez de peluca María Luisa lucíasu auténtico y esplendido cabellorubio con rizos y trenzas auricularesjunto a las orejas. Parecía unaprincesa escapada de un cuadro.
Hablaba con dos damas, cuandonuestras miradas se cruzaron a travésde los antifaces. Al momento puso enjuego todas sus habilidades parazafarse de la tertulia y venir a mí.Bailamos sin parar toda la noche el
menuet, una de las modas ilustradas,sin que faltara tampoco el rigodón, elpasapié y el amable. Giraba aladaentre mis brazos, como si se perdieraen un oleaje infinito, para yorescatarla de nuevo, y reía y reía.Nunca la había visto así desde lostiempos de nuestras vacacionesinfantiles junto al mar.
Exhaustos y sudorosos, nosacercamos a una mesa donde loscamareros de librea servían bebidas.Al fondo, enfundado en unapretensiosa casaca roja cuajada debordados de oro viejo y un chaleco
verde de seda, tocado de una pelucalisa que desembocaba en bucles porlos lados, estaba don Manuel deRoda, conversando con frayAlpargatilla. Todas lasdescripciones que había oídoquedaban superadas por el aspectoescuálido del confesor real. En aquelmomento apareció una dama pequeñay regordeta, enrojecida por el vino yel baile.
—María Luisa, ¿no me lopresentas? —dijo señalándome convoz chillona.
—Ah, perdona, es mi amiga
Asunta. Don Mateo Fonseca...—Mucho gusto. Tal como me lo
imaginaba —rio—. Pero, mirad ahíestá don Manuel.
Roda se había quedado solo enese instante y no era insensible a labelleza de María Luisa. Tenía unanariz larga, el porte altivo y ciertoademán rústico.
—El señor ministro de Gracia yJusticia, mi amiga María Luisa...
—A la dama ya tengo el gustode conocerla. Su belleza no puedepasar inadvertida en la corte.
Se inclinó ceremonioso.
María Luisa se sonrojó y bajó lamirada.
—Y este señor es su primo,Mateo Fonseca, que trabaja en elbufete de don José Moñino.
—¡Ah! Es un placer. —Elministro inclinó la cabeza al par queyo le correspondía con otrareverencia—. Creo conocer vuestrotrabajo. ¡Qué coincidencia! ¿Nosabéis que me interesaríasobremanera conversar en privadocon vos? Indicádselo a mi secretariopara que os conceda audienciacuanto antes.
Me quedé sorprendido,intrigado, un poco molesto. Aquellaincursión del trabajo en el bailerompió en cierto modo el sortilegiode la noche. No obstante, intenté denuevo bucear en la mirada de miprima, que después de algunas copas,se movía como una pluma acunadapor el viento. Hasta que de prontotodos se volvieron hacia el fondo delsalón y apareció el rey por lasescaleras, envuelto en vítores yaplausos. Vestía un traje de gala,pero como siempre de color marrón,con la sencillez que le caracterizaba
y sin máscara. No parecía muy felizcon la fiesta, como si no fuera con ély se encontrara allí por obligación,con la mirada perdida, sin mostrar elmás mínimo interés por las damas.Lo encontré más delgado, lo queacentuaba su chistosa nariz deporreta que me pareció máspronunciada que en los cuadros.Roda y otros cortesanos acudieronenseguida en su auxilio. De lejospude captar alguna palabra de laaburrida conversación del soberano,naturalmente sobre las piezas que sehabía cobrado aquella tarde.
Para mí la velada terminó en unbanco del jardín, donde cogidos dela mano, nos juramos amor eterno.
* * *
Dos días después regresaba alPardo al mediodía para la audienciacon Roda. El aspecto del palacio alsol cenital parecía ahora el de unagran finca de caza en medio delbosque. No me resultó extraño queCarlos III, dada sus veleidadesarquitectónicas, tuviera intención deencargarle a Sabatini una reforma a
su gusto.Sin sus vestimentas de gala,
Roda me pareció un oficinista depostín, aunque listo y maniobrero. Alverlo en su despacho con su trajepardusco y unos anteojos en la narizno pude menos que preguntarme: ¿y aéste le llaman la «eminencia gris»del reinado?
—Siéntese un momento, donMateo, que voy a despachar estosdocumentos.
Un obsequioso minutante letendía a su derecha los papeles a lafirma.
—Bien, bien. De modo queusted es el hijo de mi buen amigoFonseca —dijo hipócritamente—.Dígame, ¿es cierto que ha sidonovicio jesuita? —rio.
—En efecto, señor. Estuveapenas un año en Villagarcía.
—¿Y se convenció de lo quepretenden esos ensenadistas yjesuitas con sus terciarios? Yo heconocido bien sus intrigas y su poderen Roma, y cómo oprimen a los queno son de su partido. Ahora le tocalidiar con ellos a Azara, mi sucesorcomo agente de preces en la
embajada. En ningún sitio he visto eldiablo tan suelto como en Roma, selo aseguro.
—Sí, señor —me atreví asusurrar.
—Bien, Mateo, usted en todocaso ha dado pruebas de fidelidad anuestra causa, con su buen trabajo alas órdenes de Moñino yCampomanes. Usted a mi entender esuna persona clave, porque los haconocido por dentro, porque ya lehemos probado con creces y sabemosque está de nuestro lado. Aprecioespecialmente sus pesquisas sobre el
padre López, cabeza del motín, queafortunadamente ya hemos desterradolejos de Madrid.
Se sonó la nariz ruidosamente.—Ahora mi intención es
encargarle un asunto delicado...Se levantó de la silla y se
dirigió a una ventana donde secolaba un pedazo arborescente deljardín. Luego se volvió hacia mí.
—Pero antes quiero informarlede los últimos acontecimientos. Meconsta que a usted fue encomendadoel delicado oficio de redactar lascopias con el resultado de la
Pesquisa Secreta, el ConsejoExtraordinario y el Dictamen delseñor fiscal. Es usted por tanto unapersona muy bien informada. Lesupongo al tanto del alcance de suresponsabilidad y estricta obligaciónde secreto.
—Por supuesto, excelencia.—Bien, usted conoce a los
jesuitas desde dentro y por tantosabrá mejor que nadie que quierendestruir el gobierno e incluso a SuMajestad.
Sin esperar respuesta continuó:—Ahora debe saber el iter que
han llevado esas deliberaciones.Esos papeles que usted copióllegaron a este palacio el treinta deenero. Su Majestad decidió confiarloa otro Consejo especial y cercano. Amí me tocó, con ayuda del duque deAlba y el padre Eleta, designarquiénes lo compondrían.
No tenía que decirme losnombres. Se repetía la historia.Todos de la mismas cuerda, todoshostiles a la Compañía de Jesús:junto a sus grandes enemigos, elconfesor real y del duque de Alba,don Jaime Masones de Lima y los
secretarios de Estado con la únicaexcepción del de Marina e Indias,fray Julián de Arriaga, de reconocidojesuitismo. Este sanedrín tardó veintedías en pronunciarse y se limitó aestudiar la parte ejecutiva de laconsulta, que aún no he recogido eneste relato.
—Puede imaginar, amigoFonseca, que nadie discrepó acercade la sentencia condenatoria de losjesuitas. Aunque los consejerosreales quisieron matizar algunosaspectos de la Pragmática que va apublicarse y de la forma de
ejecutarse.¿Por qué Roda me hacía
aquellas confidencias? Nada menosque el ministro de Gracia y Justicia,el favorito del rey. ¿Qué pretendía demí?
—Las conclusiones fueronllevadas a Su Majestad, y uno de lospuntos más controvertidos ha sido laexposición de las razones que le vana llevar a tomar tal decisión.
Roda alzó unos papelestomados de su mesa.
—Mire: hemos llegado a laconclusión de que es mejor no
especificar esas razones que el reydebe «reservar en su real ánimo».¿Sabe, Fonseca? No hay como elmisterio y la reserva para magnificaruna medida obligada y sin otraopción, por el peligro que suponenen España los jesuitas en contrastecon el buen comportamiento de otrosreligiosos. No es que nocompartamos todos los criterios dela consulta. Estamos de acuerdotambién con el Dictamen del señorfiscal. En lo único en que diferimoses en que se hagan manifiestas alpúblico las causas que motivan tal
providencia. A más misterio, másabultada la culpa.
Carraspeó y volvió a sonarse.El señor ministro no podía disimularun catarro que le enrojecía la nariz yle obligaba a interrumpirsecontinuamente.
—Usted recordará que en unade las decisiones del ConsejoExtraordinario, siguiendo lasdirectrices del señor Campomanes,estaba prevista la ocupación de lastemporalidades, los bienes de losjesuitas, «así muebles como raíces orentas eclesiásticas». Pues bien,
hemos decidido que estaexpropiación ha de hacerse con elconcurso del brazo eclesiástico. Asíevitaremos cualquier escrúpulo, notao queja de infracción de lainmunidad eclesiástica.¿Comprende?
El sibilino Roda y sus secuacesse habían inventado una táctica paracontentar formalmente a la Iglesiaespañola y quedar bien con losobispos. En una palabra, que iba ameter a los jerarcas en la operacióndesamortizadora; siempre a preladosantijesuitas, claro.
—Otro punto es cuidar laimagen. Debemos mostrar un rostrode humanidad. No podemos repetirhistorias pasadas en otrasexpulsiones, como judíos y moriscos.Será una «expulsión ilustrada».¿Comprendéis? Vamos a extrañar delreino a los jesuitas profesos y a losnovicios que decidan permanecer enla Compañía. Pero ¡los expulsossacerdotes y profesos van a recibiruna pensión de cien pesos anuales yvitalicios! Así mostraremos la granmagnanimidad de la corona. No a losnovicios, por supuesto, que decidan
seguir a los expulsos.De esta manera —pensé—, a
estos últimos se les incitaba alabandono de la Compañía.
—Dejaremos pues a estosindividuos en libertad, ya que noestán aún iniciados en sus terriblessecretos. De modo que, si decidenseguir a los expulsos en su destino sequeda r án in albis, sin pensiónalguna.
Roda pensaba ingenuamente queasí se iba a producir una desbandada.Añadió otra suavización de lasdecisiones del Consejo, que prohibía
«la correspondencia de los vasallosdel rey con los jesuitas», queescribieran apologías a su favor,para que no se tomara su voz demanera alguna, bajo pena de sertratados como reos de lesa majestad.Aunque prohibía por supuesto queamigos, simpatizantes o terciarosmantuvieran correspondencia con losexpulsos, las penas de los infractorestenían que adecuarse a lascircunstancias y se excluía delgravísimo delito a familiares yparientes de los desterrados.
Por último Roda añadió otro
matiz sibilino: destinar los despojosde colegios e instituciones jesuíticas,que en todo caso controlaría lacorona, a múltiples afortunados,como seminarios diocesanos, centrosasistenciales y para «la congruamanutención de las parroquiaspobres».
Don Manuel alineó el fajo depapeles con el gesto triunfante dehaber concluido una obra maestra.
—Pues bien, puedo deciros quela operación está legalmenteconsumada. Todos los Consejos sonunánimes en la expulsión de estos
indeseables y en la ocupación de sustemporalidades. El punto final era lapalabra de Su Majestad.
Roda, tras un nuevo recurso a supañuelo, me tendió un papel y unsobre cerrado. Un escrito que, comopude saber después, él mismo habíaredactado y el rey se había limitado afirmar. Un documento histórico.
—Le dejo una copia que quieroque lea con detención. No tengo querepetir —esgrimió su dedoamenazante— que usted sigue bajo laobligación de secreto real y que, deviolarlo, habrá de atenerse a todas
sus consecuencias.Tomé el papel con intención de
darle lectura. Pero Roda cortó:—No, ahora no. Ya lo leerá
usted más tarde, Fonseca. Ahoraquiero decirle qué pretendemos deusted.
Guardé en mi cartera el sobrelacrado. De pronto pensé en alguienolvidado, mi hermano Javier, a puntode pronunciar sus votos enVillagarcía. Hasta ese momentohabía evitado acudir a su recuerdo, ala imagen de su fervor en aquellatarde que charlamos junto al
cementerio, el sueño de su vida, laentrega con que había decididoseguir su vocación; y la angustia mesubió de nuevo como una oleadaamarga a la garganta.
—Los informes sobre usted sonconcluyentes y me consta quepodemos confiar plenamente en sudiscreción, Mateo. Tanto don PedroRodríguez de Campomanes como yomismo queremos, dado sucomportamiento hasta ahora y suconocimiento de los jesuitas desdedentro, encargarle junto a otros elcometido de la coordinación e in
formación de esta «OperaciónCesárea». Le corresponderemos conun aumento considerable de sueldo.Sabemos que tiene intención decontraer matrimonio con doña MaríaLuisa, esa bella dama, tan querida dela reina madre, que en paz descanse.Le asignaremos en Madrid undomicilio de acuerdo con su linaje ypuesto. ¿Acepta usted?
Los tapices del despacho, uncuadro que representaba una batallanaval, los ricos cortinajes, me dabanvueltas. Pero en medio de aqueloleaje emergía el rostro angelical de
María Luisa y no supe contestar deotra manera.
—Sí, señor, acepto. Es para míun honor contar con la confianza delrey.
Cuando salí de palacio respiréhondo, le dije al cochero que meesperara, dejé la casaca y corrímonte arriba en mangas de camisaentre los encinares de El Pardo comoalma que se lleva el diablo. Sólocuando no podía más me detuvesudoroso y miré el paisaje. Elpalacio yacía allá abajo, desde laoriginaria finca de caza construida en
el siglo ampliada por Carlos V. ¿Porqué las piedras permanecen y noparecen conservar los sufrimientos,intrigas, amores y maquinaciones delos que las habitaron? ¡Pensar quehacía solo unos días me sentí allímismo el hombre más feliz delmundo!
Enjugué el sudor con unpañuelo, me senté en una piedra ysaqué del bolsillo el documento queme acababa de confiar Roda. Eranada más y nada menos que ladecisión de Su Majestad Carlos III,rey de España:
Me conformo con lasentencia y el parecer delConsejo Extraordinario.Y en cuanto al plan ymétodo de la ejecución,quiero que las diligenciasde la ocupación de lastemporalidades, secuestroe inventario de bienes yefectos sagrados yprofanos se practiquencon intervención y auxiliodel eclesiástico en lo que
fuere necesario yconforme a la práctica yleyes de estos Reinos.
Respiré. «En lo que fuere
necesario». Una buena manera deguardarse las espaldas.
Que por lo tocante alegos profesos, no se lesdeje en libertad dequedarse en estos Reinos,y se les consigne lacantidad de noventa
pesos por cada uno. Porlo que mira a lacorrespondencia de misvasallos con los jesuitas,que general yabsolutamente se prohíbe,se proporcionen las penasa la calidad ycircunstancias de lacomunicación y no secastigue con las de reosde lesa majestad si fuereinocente y meramentefamiliar, como entreparientes. Y entre las
obras pías a que debendestinarse los bienes,ordeno se tenga presentela congrua manutenciónde las parroquias pobres.
Levanté la mirada para perderla
en el horizonte.
Doy comisiónespecial y todas lasfacultades necesarias alPresidente de mi Consejopara expedir y comunicar
las órdenes en España eIndias para la ejecuciónde lo acordado, dejando asu prudencia y arbitriovariar la regla y métodode las comisiones,providencias einstrucciones según lascircunstancias y casos delos diferentes países. ElConsejo Extraordinariocontinuará en elprocedimiento de laPesquisa y de las causaspendientes y que de nuevo
ocurran, y conocerá ytomará las providenciasconvenientes a laadministración y recaudode los bienes y efectoscon facultad desubdelegar y proveersegún se requiera,consultándome sobre eldestino y aplicación delos colegios, casas yefectos con vista de lostítulos y fundaciones yaudiencia de mi fiscal,examinándolo todo y
proponiéndome lo queestimare másconveniente.
Y autorizando todo aquello, la
firma del rey, por si hubiera algunaduda y frente a los que pudieranpensar que el rey era inocente deaquella decisión. ¿Qué pensaría elPapa? ¿Aceptaría Clemente XIII estadecisión de buen grado? ¿Qué papelme tocaba a mí en el procedimiento?
Con todo lo que más meimpresionó fue el sobre adjunto con
la Instrucción de lo que deberánejecutar los Comisarios para elExtrañamiento y ocupación de losbienes y haciendas de los jesuitas...Porque eso era lo que iba a afectaren mi vida los próximos días.
Sostuve mi cabeza entre lasmanos, abrumado y solo. No mequedaba escapatoria. Un solsofocante ardía en mi frente. Elpalacio, abajo, parecía desafiar elpaso del tiempo, sus reyes ydecisiones. ¿Bajo qué bandera, delas dos de la famosa meditación deSan Ignacio, militaban los que ahora
16. La «OperaciónCesárea»
Eran aproximadamente las cincode la mañana del tres de abril de1767. Javier apuraba sus últimosminutos de sueño cuando escuchóruidos extraños fuera de la casa-noviciado de Villagarcía. Al instantesonó la campana para levantarse. Losnovicios, como de costumbre,rezaron como un solo hombre suprimera oración en latín: «Éste es el
signo del gran Rey...». Javier seenjugó el rostro en la palangana de sucamarilla. Por los pasillos seescuchaban insólitos murmullos. Seimpuso el silencio y como decostumbre, una vez vestida la sotana,bajó con sus compañeros en fila a lacapilla para comenzar la meditacióndel amanecer.
Javier cerró los ojos e iniciólos preámbulos con la «composiciónde lugar» para ver con los ojos de laimaginación las circunstancias y losprotagonistas del pasaje delEvangelio que tocaba contemplar. De
pronto aparece el padre rector:—Hermanos, recemos un
avemaría.Luego ordenó:—Ahora acudamos todos
enseguida al refectorio.—¿Qué pasa, padre?—Hermanos: El colegio y la
iglesia están cercados por elEjército. Nos tememos lo peor.
Efectivamente, antes delamanecer cerca de ochocientossoldados del Regimiento Suizo, convarios oficiales al mando, se habíandeslizado entre las sombras a ocupar
sus puestos estratégicos. Javier y losnovicios —casi ochenta había enVillagarcía entre los del primer ysegundo curso— bajaronangustiados. En el comedor seencontraba ya reunida toda lacomunidad en medio de unembarazoso y denso silencio.
El rector, con el rostrodemudado, presentó a un señordesconocido, un oidor de Valladolid,al que a acompañaban tres oficialesdel regimiento.
—Padres y hermanos escuchenustedes el documento que les va a
leer el señor Villegas —anunció sinmás preámbulos.
El oidor se puso los lentes yleyó con solemnidad:
Habiéndomeconformado con el parecerde los de mi ConsejoReal, en el Extraordinarioque se celebra con motivode las resultas de lasocurrencias pasadas, enconsulta de veintinueve deenero próximo, y de lo que
sobre ello, conviniendocon el mismo dictamen,me han expuesto personasdel más elevado carácter yacreditada experiencia,estimulado de gravísimascausas, relativas a laobligación en que me halloconstituido de mantener ensubordinación,tranquilidad y justicia amis Pueblos, y otrasurgentes, justas ynecesarias, que reservo enmi Real ánimo, usando de
la suprema autoridadeconómica que elTodopoderoso hadepositado en mis manospara la protección de misVasallos y respeto de miCorona: he venido enmandar extrañar de todosmis Dominios de España eIndias, Islas Filipinas ydemás adyacentes, a losRegulares de laCompañía, así Sacerdotescomo coadjutores o legosque hayan hecho la
primera Profesión, y a losnovicios que quisierenseguirlos, y que se ocupentodas las temporalidadesde la Compañía en misDominios; y para suejecución uniforme entodos ellos, he dado plenay privativa comisión yautoridad, por otro miReal Decreto deveintisiete de febrero, alconde de Aranda,presidente del Consejo,con facultad de proceder
desde luego a tomar lasprovidenciascorrespondientes.
Leído el texto, los oficiales
ordenaron a los setenta y nuevenovicios salir a la huerta entre dosfilas de soldados con la bayonetacalada. Javier, informado por mispadres de lo que se avecinaba, seolía lo que iba a venir. Pero en losrostros imberbes de sus compañerosleyó el terror, ya que la mayoría,menos avisada, no entendía a qué
venía aquello y menos las palabrasdel decreto real.
—¿Dónde nos llevan? —preguntó un compañero a Javier envoz baja, temiéndose lo peor, inclusoque les condujeran a un pelotón defusilamiento.
La gente del pueblo searremolinó a su paso.
—Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sellevan a los novicios?
Javier y sus compañeros, que nohabían podido mediar palabra conlos padres, fueron conducidos hastauna casa del pueblo. En una de las
habitaciones esperaba el oidorVillegas.
—Señores, les hemos traídoaquí porque ustedes tienen que tomaruna decisión.
—¿Una decisión? —se miraronespantados.
—Sí señores —se rascó lacabeza el oidor—, y estáterminantemente prohibido que loconsulten con los padres. De modoque no se les va a permitir salir deaquí. Tienen que decidir si quierenseguir o no a sus compañerosprofesos al destierro. Según el
decreto de Su Majestad, losnovicios, al no haber pronunciadoaún los votos, pueden elegir partircon los expulsos o bien marcharse asus casas. Así de claro. De modo quepiénsenlo bien, porque les adviertoque los que decidan seguirles se vana ver en muchos aprietos. Y ustedesson jóvenes, tienen toda la vida pordelante.
Eso dijo, y dejó solos acontinuación a los novicios,sudorosos de calor y angustia, en doshabitaciones pequeñas en que apenascabían, durante el resto del día. Por
la tarde abrieron una tercerahabitación, con lo que sintieron algode desahogo. Los soldados montaronguardia en puertas y ventanas,relevándose cada hora. Cuando losnovicios necesitaban hacer susnecesidades, eran custodiados pordos centinelas.
Al principio las preguntas seacumulaban. ¿Qué era aquello? ¿Porqué aquel trato tan desabrido a unpuñado de jóvenes que sólopretendía seguir a Cristo y entregarlesu vida?
Javier tomó la palabra:
—Hermanos: ¿cuántas veceshemos meditado la Pasión de NuestroSeñor? Ahora tenemos ocasión deimitarle, de seguir sus pasos.¡Ánimo!
Pero los novicios, alucinados,se miraban unos a otros, seguían sinentender nada. Pasadas unas horasentraron varios soldados con lacomida que traían de la cocina delcolegio. La mayoría de los alevinesde jesuita no pudo tragar bocado. Aratos los visitaban algunos de losoficiales.
—Jóvenes —dijo uno de ellos
—, sepan que tienen una oportunidadde oro. Les vamos a dejar libres paraque se vayan a sus casas, si quieren,ahora mismo, con sus padres, con sufamilia, y eviten grandesincomodidades y mayores males. Ensus manos está un futuro próspero oadverso. Si se van con los jesuitas,les aseguro que lo van a pasar muymal. Ellos no tendrán recursos paramantenerles. Tienen que darse prisaporque esta misma noche llevaremosa los padres a su destino.
Aquello atravesó el corazón deJavier.
—¿Y nosotros? —preguntó unnovicio de mirada inquieta.
—Ustedes permanecerán aquípara que reflexionen bien.
Al final del día los devolvierona sus cuartos del colegio-noviciadopara que pudieran dormir, siemprecustodiados en dos filas y a bayonetacalada.
—¿Cómo podríamos consultar alos padres, Javier? —le susurró aloído un novicio a mi hermano.
—No sé, Manuel. Parece quesiguen encerrados en el refectorio.No lo sé. No lo veo fácil.
La noche fue larga. En unashoras el mundo se había vuelto delrevés. Religiosos respetados,novicios queridos del pueblo cuandosalían de peregrinación por lasaldeas cercanas, impartían catequesisa los niños o predicaban a loslabriegos, se habían convertido enproscritos. Los soldados permitieronque se reunieran dos o tres en cadaaposento, aunque eran uno a unovisitados por el oidor y los oficiales.
De pronto entraron en el que sehallaban Javier y Manuel.
—Y vosotros, ¿qué habéis
decidido?—Seguiremos a los padres,
señor.—Pero ¿no os dais cuenta de lo
que os espera? No habéisreflexionado bastante. Venga, tenéistoda la noche para pensarlo bien.
Serian las ocho y media de latarde cuando el oidor Villegasconvocó de nuevo a todos losnovicios.
—Quiero que sepan lo que estáen juego. Si ustedes siguen a lospadres hasta Italia, se exponen a todaclase de sinsabores. Una vez allí, los
padres les van a abandonar, ténganlopor seguro, porque repito que nocontarán con recursos paramantenerles. Y ustedes lo van a tenercrudo, pues no contarán con otrasalida que trabajar como mozos ocriados en Italia. Y entonces —sépanlo bien—, aunque quieran, yano podrán regresar a España, ni vana volver a ver a sus padres nuncamás. ¿Han comprendido? Nocometan esa locura. Además ennuestra tierra quedan otras religionesen las que pueden servir a Dios igualo mejor que en la Compañía. Les
estoy diciendo lo que aconsejaría amis propios hijos. Así quereflexionen bien esta noche. Mañanavendré a tomarles declaración.
Javier y sus compañeros nodurmieron. Iban de cuarto en cuartointentando analizar las razones deaquella sinrazón.
—¿Qué hacemos?—Yo me voy a mi casa —decía
el hermano Juan Pérez, pálido ytembloroso.
—¿Es eso lo que aprendiste enlos ejercicios espirituales? Yoseguiré a los padres aunque me
muera de hambre —apuntó Manuel.La noche avanzaba lenta, larga,
pesada, calurosa.A la mañana siguiente Villegas
volvió a presentarse con dosoficiales y volvió a repetir losrazonamientos de la víspera.
—Enseguida regresaré a tomarnota de cada decisión.
Mientras, Javier y suscompañeros hicieron un hatillo conlo imprescindible: mudas, un libro,las cosas de aseo.
—Llévate el bordón deperegrino, por si acaso vamos
andando —le sugirió Manuel.Otros buscaron palos de escoba,
en su lugar, porque no tenían cayado.Estaban todos reunidos a eso de lassiete en la portería del noviciado,cuando se presentaron el oidor, susecretario y un oficial, que sesentaron en la mesa del porterodispuestos a anotar nombres ydecisiones.
—A ver, ¿qué has resuelto? —le preguntó el oidor a Javier cuandole llegó su turno.
—Seguir a los padres.—¿A qué padres, a sus padres
naturales?—No, a los padres jesuitas —
respondió Javier con firmeza.—Pero, muchacho. ¿No te das
cuenta de que te equivocas? Os hanengañado. Te aseguro que, si te vas,pasarás por muchos trabajos. ¿Cómodices que te llamas?
—Javier Fonseca.—¿No serás hijo del que fue
secretario del Consejo?—Sí, señor; ése es mi padre.—¡Dios mío, con lo bien que
puedes vivir en casa de tu familia!—Es igual, señor, ya se lo he
dicho, me voy con los padres.—Bueno —suspiró rendido
tendiéndole un pliego—, pues firmaaquí.
Javier rubricó y cuando iba aretirarse, dijo:
—Espere, señor, que me heolvidado de poner el JHS (el nombrede Jesús) debajo de mi firma.
—¡Venga, venga, deprisa, nohace falta!
La mayoría estampó su rúbricaen aquel papel de los que se iban.Sólo tres de setenta y nueve noviciosdecidieron quedarse y firmaron
aparte.A medida que firmaban, los
soldados llevaron a los novicios quehabían permanecidos fieles alrefectorio, donde se encontraba lacomunidad. Uno de los que habíadecidido abandonar la Compañía searrepintió a última hora y le pedíacon lágrimas en los ojos al padrerector que lo volviese a recibir, puesno sabía lo que había hecho.
—Imposible —sentenció eloidor—. Ya ha dado su palabra.
Después de comer, los oficialesordenaron a los novicios que bajaran
los colchones de sus camas a unoscarros dispuestos junto a la portería.De este modo supieron que iban adesplazarse por este medio. Después,reunidos en un pasillo, el rector fuedistribuyendo a los novicios de tresen tres, con un padre y un hermanocoadjutor veterano por cada carro.Cada cual iba con su hatillo alhombro. Subieron al carro. Entoncesel rector, que salió el último, searrodilló y besó las piedras del suelode aquella casa.
—No es ésta despedidaverdadera —exclamó el señor
Villegas en tono profético.De setenta y seis novicios que
habían firmado seguir a los padres,dos quedaron en Villagarcía porencontrarse enfermos.
Javier echó una última miradasobre el noviciado, el colegio, laiglesia, tan llenos de historia y paraél profundas experienciasespirituales. Un viejo hermanoenfermo decía adiós con un pañuelodesde la ventana. Me diría Javier ensus cartas que nunca podría olvidarla casa de formación de la Compañíacercada de soldados y a ellos
custodiados en el camino comomalhechores.
La comitiva de veintiochocarros avanzaba por Tierra deCampos, verdeante de un abril queparecía cantar a la vida. Al cruzarlos pueblos de Martimuñocillo yVillabrágima la gente salía indignadaal encuentro de la comitiva dandogritos y preguntando qué era aquello.Algunas mujeres lloraban.
—¿Dónde los llevan? ¿Por qué?¿Qué han hecho?
Así fueron los comienzos deléxodo de mi hermano Javier y los
novicios de Villagarcía.
* * *
Pero la «Operación Cesárea» sehabía repetido de la misma manera yel mismo día al amanecer en lasciento cuarenta y seis casas de laCompañía de toda España. Menos enMadrid, donde se adelantó un día.
Unas semanas antes, de acuerdocon las instrucciones de Rodarecibidas en El Pardo, me puse a lasórdenes directas del conde deAranda. Me recibió enseguida,
sentado en su despacho. Nunca anteslo había visto en persona. Cuandolevantó la cabeza mi impresiónconfirmó la leyenda. Su tez morena,nariz gruesa y curva, siempreembadurnada de tabaco, grandes ojosgrises, bizco el derecho, una bocadesdentada, la barbilla algo apuntadahacia arriba y la voz ronca denotabanuna fealdad nada vulgar.
Quienes le conocían de cercame habían advertido de que me iba aentrevistar con una extraña mezcla decualidades y defectos: incrédulo,filosofante, obstinado, epicúreo
discreto, galanteador sensual,aristócrata intransigente, irascible,pendenciero y maniático, measeguraban que carecía de tacto;aunque instruido, un amigointelectual decía que susconocimientos estaban malordenados. Lo definía como «un pozoprofundo con la abertura muyestrecha». De ánimo generoso, rudo yde francas maneras, este aragonés delque ya hablamos por su intervencióncomo general en la infausta guerracon Portugal, era querido del pueblo,quizás porque sabía escuchar sus
quejas con paciencia. A suinteligencia despierta le servía unavoluntad de hierro. Enseguida, alverlo, entendí que no tuviera rival ala hora de despachar asuntos degobierno.
Pero en realidad prontocomprobé que don Pedro Abarca deBolea, perteneciente a una de lasfamilias más ricas y de abolengo deAragón, no era ni masón nidescreído, a pesar de cartearse conVoltaire y otros enciclopedistas.Tras sus estudios en Bolonia, suembajada en Lisboa con Fernando
VI, fue recuperado después de sudimisión, como ya relatamos, porCarlos III, que de capitán general deValencia lo había llamado nadamenos que a presidir el Consejo deCastilla y ocupar la capitanía generalde Castilla la Nueva. Un hombreduro para un momento difícil.
Lo más curioso del conde esque el encargado de ejecutar laexpulsión de la Compañía tenía unhermano jesuita poco conocido. Enrealidad era el fruto secreto de undesliz de su madre, doña MaríaJosefa Pons de Mendoza, condesa de
Robres y de Rupit, durante una de laslargas ausencias que exigían losempleos en la milicia y ladiplomacia de su marido. Al niño,nacido en Corella, provincia deNavarra, se le ocultó bajo el nombrede Gregorio Leandro Iriarte, nombreprestado de unos administradores delas fincas de los condes de Aranda.Como doña María tenía a su vez unhermano jesuita, el padre Estañán,que llegó a ser provincial, consiguióque Gregorio estudiara en elprestigioso Colegio de los Ingleses,que los jesuitas regentan en
Valladolid. Allí conocería a un talManuel Luengo, jesuita expulso, queaparecerá más tarde en esta historiapor ser autor de un famoso diario.Pues bien, resulta que el hijo naturalde doña María, que a partir deentonces tuvo una importanteevolución espiritual, ingresó en laorden de los jesuitas y tras suformación pasó por varios colegiosde la Compañía, como La Coruña,Ávila, Pamplona y Valladolid.
¿Estaba enterado el conde deAranda de que tenía un hermanojesuita?
Me consta que el padre IsidroLópez lo sabía y que el conde poresas fechas se enteró de la existenciade un hermano religioso sinconocerlo personalmente.
A finales de enero de 1767,crujían las ruedas de una calesapropiedad del presidente de laChancillería, marqués de Pejas, y sedetenía en la fachada del colegio deValladolid requiriendo al padreIriarte que bajara a la portería. Elmarqués le dijo cuatro palabras aloído del jesuita y se lo llevó sin máspara Madrid. Entonces, tal como
estaba el ambiente y el acoso deespías, los miembros de sucomunidad se temieron lo peor.Pensaron que iba como prisionero deEstado, quizás por razón de algunapalabra que se le hubiera podidoescapar sin darse cuenta en algúnsermón.
A pocas leguas de la capitalapareció otro coche con tiro demulas. Iriarte se cambió de vehículoy vio cómo era conducidodirectamente hasta las puertas de lacasa del conde de Aranda. Amboshermanos debieron entablar una larga
conversación. Luego se hospedó enel Colegio Imperial, donde el rectorrecibió órdenes del presidente deque el padre Gregorio pudieramoverse por la Villa y Corte conentera libertad. Los jesuitas deMadrid estaban sorprendidos, porqueel recién llegado entraba y salía contoda clase de agasajos del palaciodel presidente del Consejo. En elPalacio Real no se hablaba de otracosa y se preguntaban por el misteriode que el presidente mostrara tantasdelicadezas con aquel desconocido«padrecito jesuita», tal como
andaban las cosas.En una de sus charlas intimas,
Aranda, enfundado en su relucienteuniforme de capitán general con labanda cruzada y el pecho cubierto demedallas, le espetó a su ensotanadohermano:
—Gregorio, tengo queconfesarte algo.
Y le confió al detalle lo queestaba a punto de suceder: laPesquisa Secreta, la decisión delConsejo y la firma de rey, que iba atener como consecuencia laexpulsión absoluta de su familia
religiosa.—Pero tú eres mi hermano —
añadió—. No tienes por quépreocuparte. Te concedo elprivilegio de decidir: puedesmarcharte con tus hermanos dereligión al destierro, si lo prefieres;o bien quedarte aquí en la patria contu hermano de sangre. La opción estuya.
Gregorio se quedó lívido. Perono tenía madera de héroe, acababa dedescubrir que su hermano era eltodopoderoso presidente del Consejode Castilla, y no dudó:
—Me quedo, Pedro.A los pocos días pidió las letras
dimisorias a su provincial, aunquefue propiamente su hermano, elconde de Aranda, quien se encargóde todo y tramitó su salida de laCompañía. Una salida tumultuosa,porque los papeles llegaron cuandose estaba ejecutando el decreto deexpulsión, el provincial estabaausente y quiso retrasar la firma.
El caso es que, fuera o no conpermiso del provincial o del generalde la Compañía, el padre Iriarte dejóla sotana jesuítica e iba a
convertirse, por decisión de suhermano, que solicitó el puesto, enchantre de la catedral de Tarazona,cuando el cabildo y el obispo, muyantijesuita por cierto, y a pesar detratarse de un «ex», se negaron aadmitirle. Su final fue triste, puesmuchos años después se leencontraría en Corella, donde habíavivido modestamente de una pensión,muerto en el corral de su casa bajolos canelones del tejado, un cuarto dehora después de haber entrado enella sano y salvo, con una gran heridaen la cabeza y todo el cuerpo
descoyuntado. Por todas las trazas sehabía lanzado al vacío para quitarsela vida desde una ventana.
Pero cuando fui a visitar a suhermano, informado por Roda, elconde estaba atando los cabos delplan de expulsión. Su ojo sano seclavó en mí examinándome de arribaabajo.
—La operación ha de realizarsecon el mayor secreto. Ya heexpedido una carta al juez realordinario de todas las ciudadesdonde hay casa de la Compañía conun sobre cerrado adjunto con la
prohibición de abrirlo hasta el dosde abril. Le exijo «secreto, prudenciay disimulo», bajo amenazas de loscastigos que supone violar un decretoreal.
Entendí que, dado el carácter deAranda, la revelación de sucontenido podía suponer la pena demuerte.
—He dispuesto que se adelantela ejecución al día treinta y uno parafinalizarla el primero de abril.¿Conoce usted la Instrucción?
La había estudiado punto porpunto. El «ejecutador» debía leerla
la víspera, «disimuladamente, echarámano de la tropa presente einmediata», y, si no, buscarla y con«presencia de ánimo, frescura yprecaución», tomar el día antes «lasavenidas del colegio o colegios» ymantener cerrado el templo,procurando que ningún jesuitapudiera escaparse.
El paso siguiente era juntar a lacomunidad «sin exceptuar ni alhermano cocinero», mediante untoque de campana comunitaria, y enpresencia de un escribano y testigosseculares leer el real decreto de
extrañamiento y ocupación de lastemporalidades. Había quemantenerlos a todos en la salacapitular —ignorando que losjesuitas, al no ser frailes, carecen deesta dependencia—, tomando nota detodos los miembros de la comunidado transeúntes. Disponía además que,si algún jesuita se encontrara fueradel colegio en algún sitio no distante,el superior habría de llamarle.
Acto seguido había que obligaral superior y procurador a laocupación judicial de archivos,papeles, biblioteca, libros y escritos,
incluidos los de los aposentos,reuniéndolos bajo llaves quequedarían en poder del juez. Seocuparían luego «todos los caudalesy demás efectos de importancia,títulos de renta o depósitos». Lasalhajas de sacristía e iglesiaquedarán cerradas hasta el futuroinventario.
Como he narrado en el caso deVillagarcía, no faltaban normascomplementarias para los noviciadoso donde hubiere algún jesuitapendiente de incorporarse a la orden.Previamente aislados e informados
de la expatriación, para que optasenlibremente por seguir a los expulsoso quedarse. A estos últimos se lesdaría traje de seglar y se les dejaríaen libertad, sin que se les asignasepensión.
La Instrucción disponía quedentro de veinticuatro horas habíande ser conducidos en carruajes a «losdepósitos interinos o cajas que iránseñaladas». Cada caja o grupo dejesuitas quedaba bajo la supervisiónde un comisionado «para atender alos religiosos hasta su salida delreino por mar, y mantenerlos entre
tanto sin comunicación externa porescrito o de palabra». Al que no locumpliera, «se escarmentaráejemplarísimamente». A losenfermos o ancianos había quetrasladarlos, igualmenteincomunicados, a «conventos deórdenes que no sigan la escuela de laCompañía». Se añadía la absolutaprohibición de alterar un ápice delespíritu de lo que se mandaba.
—Bien, Fonseca, como uno delos coordinadores de la operación,quiero además nombrarle para unaacción más precisa: comisario para
la ejecución en la ciudad deSantiago.
No oculté mi sorpresa.—No se extrañe, amigo. Su
familia es gallega, ¿no es cierto?—Así es.—Eso le será útil para
supervisar el extrañamiento.—Pero don Manuel de Roda me
dijo que supervisaría desde Madrid.—Por ahora le quiero en
Galicia, don Mateo. Ya recibiráórdenes mías después. No sepreocupe por el bufete en quetrabaja. El señor Moñino está
informado de todo.Me quedé de piedra. ¿Por qué
Aranda me quería fuera de Madrid?¿Porque sabía de la amistad de mipadre con muchos jesuitas? ¿Por quéno confiaba del todo a causa de mipasado reciente? Yo sabía que elconde había sido prácticamentemarginado de la Sala Secreta y queestaba harto del mangoneo de losverdaderos autores de todo, Roda,Osma y Campomanes. Más tardeconfirmé esta intuición con el datorevelador de que había pedidodirectamente al rey que le explicara
de qué iba el asunto y cómo debíaactuar.
Aranda iba a ejecutar laexpulsión, pero no estaba convencidode que los culpables del motín fueranlos jesuitas. Eso explica quedesterrara a Galicia al padre López yno fuera tan duro con él como con losabates Hermoso o Gándara y porotras acciones que correspondían asu jurisdicción criminal y queafectaron al marqués de Alventos,hermano del obispo de Cartagena,don Diego de Rojas, su expulsadoantecesor en el cargo de presidente
del Consejo o don Juan de Idiáquez,hijo del duque de Granada. O sea quefue el propio rey el que hubo desacar del papel de figurón al condede Aranda, puesto que los golillasquerían mantenerlo al margen.
Aquella noche, cuando regresé acasa, me lo expliqué todo. Felipe, elmayordomo, me recibió pálido ydesencajado.
—Señor, sus padres se hanmarchado apresuradamente. Tieneusted una carta en el despacho.
Corrí a abrirla.
Querido hijo:La vida nos guarda
situaciones insospechadasque superan nuestracapacidad de comprensióny ponen a prueba inclusonuestra fe en laProvidencia. Hace díasque las detencionespracticadas contra algunosamigos míos y toda clasede rumores que hanllegado a los padres de laCompañía me veníanalertando de que la
situación se volvíainsostenible para mipersona en la corte.
Por tanto, antes quelas cosas se compliquenpara nuestra familia, hedecidido marcharme deEspaña de formaapresurada y secreta.Siento no habértelocomunicadopersonalmente, pero séque tu papel en estedelicado asunto, tuobligación de secreto y el
futuro de tu carrera tetienen en una situaciónmuy comprometida. Comono quise intervenir en tudecisión de ingresar en laCompañía, cuando, encontra de mi opinión,quisiste hacerlo, ahoratampoco quiero interferiren las decisiones de tuconciencia, cuando,probablemente sinquererlo, te has vistoinvolucrado entre losperseguidores. Tómalo
como una prueba más demi cariño. Tu madre y tuhermana, que ha decididoacompañarnos, estándesoladas por no haberpodido despedirse.
Ojalá que estascircunstancias, por durasque sean para nosotros, tepermitan ser muy feliz conMaría Luisa y cumplirplenamente tus sueños. Porahora y por razones deseguridad, no diré a dóndenos encaminamos tu
madre, tu hermana y yo.No es un buen momentopara los amigos de losjesuitas, los «terciarios»,como nos llaman losgolillas. Sólo me pregunto,hijo mío, ¿tú, en el fondode tu alma, de qué parteestás? Por el documentoadjunto te nombro desdeahora administrador detodos nuestros bienes.
¡Que Dios y su santaMadre te bendiga comohacemos nosotros! Ya
tendrás noticias mías.Besos y abrazos de...
Me eché a llorar. Por lo visto
era una decisión que había tomadomeses atrás, cuando le sorprendíescribiendo en su cuarto. Felipe, elmayordomo, se acercó de puntillas.
—Don Mateo, ¿quiere ustedalgo? ¿Le traigo una taza de tila?
En el reloj inglés del salóndieron las diez de la noche. Lascampanas resonaron a hueco, con esapeculiar resonancia, ese deje
17. Con la bayonetacalada
La fina lluvia de Santiago, suscalles empedradas y la plaza delObradoiro me habrían transportadoen otro viaje y en otra ocasión a unainfancia feliz, si María Luisa, que sequedó con un «vuelve pronto» y losojos anegados de lágrimas, hubierapodido acompañarme en aquellaimprovisada vuelta a Galicia. Perome encontraba entre las piedras
grises de la mágica ciudad comocomisario del Consejo y en misiónespecial de su presidente el día unode abril, con la pesadumbre encimade la huida de mis padres. Tambiéncon la ignorancia de lo que iba aocurrir en Villagarcía a mi hermano,que, aunque lo he adelantado por suimportancia en estas memorias, sólolo pude saber, como es lógico,después de los acontecimientos quevoy a relatar.
Aquella misma tarde meentrevisté con el representante de laAudiencia de Galicia, Froilán para
informarme de cómo se encontrabanlas diligencias para la noche del dosde abril.
—Todo en orden, señorcomisionado —sentenció el justiciamayor de Santiago tan circunspectocomo un legajo jurídico—. Havenido un destacamento delRegimiento de Navarra, que sehallaba en Pontevedra, para procederal extrañamiento. Lamento decirleque se ha corrido la voz de quevamos por el colegio y me temo quea estas horas algo deben olerse losjesuitas. Es más, me consta que
algunas personas de la ciudad hanido al colegio hoy mismo paralamentarse de lo que les vieneencima. Pero también puedo asegurarque los padres no han hecho ningúnmovimiento extraño y esperan en pazlo que venga. Por supuesto, queconste, yo no he roto el secreto.
El hombre, a pesar de supretendida circunspección, se veíaafectado por el cometidodesagradable que le competía.
—Bien, entonces nos veremosmañana, según lo previsto —lerespondí.
Antes del amanecer del día tresde abril, las bocacalles que daban alcolegio estaban tomadas por elRegimiento de Navarra, que habíacercado el inmueble sin hacer ruido.Hacia las cinco de la mañana, horade levantarse de la comunidad, nosacercamos a la puerta, que aporreócon fuerza un oficial.
Se asomó el hermano porteropor la mirilla.
—Esperen, señores, unmomento, que voy a avisar al padrerector —dijo sin abrir.
El rector, Lorenzo Uriarte, se
presentó acompañado del padreministro del colegio, ManuelSisniega. Cuando abrieron la puerta,entramos en tropel Feijó, losnotarios, oficiales y varios númerosdel regimiento sin resuello nipermitir que nadie cerrara. Lossoldados inundaron pasillos yestancias con la bayoneta calada.
Feijó y yo explicamos al rector,mientras nos dirigíamos a su cuarto,el objeto de aquella irrupción. En loque estaba en mi mano intenté ser lomás correcto y suavizar el mal trago.El justicia, que debía conocer a los
padres, no sabía cómo explicarse. Alos pocos minutos la comunidadentera estaba reunida en la capillasumida en un silencio embarazoso,espeso. Desde una mesa quecolocaron en el presbiterio, Feijóleyó la Pragmática rodeado denotarios.
Recorrí rostro por rostro laexpresión de aquellos hombres desotana. Sentados en los bancos con elalma en vilo, veía sacerdotes,algunos ancianos y venerables, con lamirada vidriosa tras sus lentes, elrostro flaco y apergaminado por los
años y el estudio; algunos jóvenesescolares de ojos desorbitados, ycoadjutores sencillos con faz decampesinos, hirsutos como si leshubieran dado un mazazo. Nadie sedescompuso ni se quejó. Sólo uno selevantó, alzó la mano y preguntótímidamente:
—Disculpe, señor asistente:¿nos está permitido celebrar misa?
—No, padre —respondió Feijócon buenos modos y tragando saliva—, según las ordenanzas no les estápermitido celebrar. Lo lamento.
A continuación leyó la
Instrucción de Roda con lospormenores que el lector conoce.Pero el justicia mayor no podía más.Sus ojos se arrasaron de lágrimas yse atragantaba a cada paso. Lasituación era tensa, embarazosa.Como no conseguía continuar, seacercó un padre de la comunidad, lepidió el papel y concluyó en su lugarla lectura.
Conforme a las disposicionesexpuestas, los jesuitas procedieron aentregar las llaves de la procura dela casa, del archivo, la sacristía, labiblioteca y todas las oficinas del
colegio. También fueron requeridaslas llaves de sus aposentos, aunqueluego se les permitió usarlos parapreparar su ligero equipaje y ordenarcosas o romper papeles. Le dije aljusticia que deberíamos avisar alarzobispo, don Bartolomé Rajoy yLosada, que por lo visto ignoraba losucedido. Tanto que, acongojado alconocer la noticia, el prelado sufrióun vahído y suspendió las órdenesmenores que tenía previsto impartir alos seminaristas aquella misma tarde.Luego envió a dos canónigos avisitar a los que iban a ser
desterrados para testificarles supena, adjuntando una limosna de ciendoblones.
Cada uno de los jesuitas fuellamado a estampar su firma en elpapel de intimación que les extendíanlos escribanos. Lo hicieron todos pororden de antigüedad, desde el rectorhasta el último hermano coadjutor.Los jóvenes escolares searremolinaron luego en torno a suprofesor de Lógica.
—Padre, si los sacerdotespueden llevar consigo su breviario,¿sería posible que nos permitieran
viajar al menos con un libro paraseguir nuestros estudios?
El profesor se lo consultó aFeijó, que volvió a tragar saliva.
—Si padre, que lleven suslibros, que esos son sus breviarios.
—Llevaremos entonces elCursus Philosophici del padreLosada —dijo, contento del únicotesoro que podían transportar aldestierro.
Si la noticia había corrido porla ciudad ya antes de la toma delcolegio, el escándalo cundió cuandolos niños, al intentar acudir a clase,
se encontraron con las puertascerradas y el centro cercado. Pocaseran las familias de la ciudad que nocontaban con algún antiguo alumno oamigo del centro, por lo que algunosse acercaron con la intención dedespedirse.
La noche fue dura. Las normaseran que tenían que dormir reunidosen una sala grande, pero Feijótransigió y reunió a los padres enaposentos por grupos de dos o tres, ya los hermanos en la capilla ypasillos adyacentes.
Antes de acostarse se acercó a
mí un jesuita enjuto y alto de pocomás de treinta años, el que antes sehabía identificado como profesor defilosofía.
—Perdón, señor, me llamoManuel Luengo y creo conocerle.
—Disculpe, padre, pero notengo el gusto.
—¿No es usted Mateo Fonseca,de los Fonseca de La Coruña? ¿Noestudió usted en nuestro colegio yluego estuvo en un año en elnoviciado de Villagarcía? ¿No tieneusted un hermano en la Compañía?
Enrojecí.
—No se preocupe, Fonseca. Yole conozco de un viaje que hice alnoviciado y de conversaciones con elpadre Doreste. ¿Recuerda al padreDoreste?
—Claro, ¿cómo no voy arecordarlo? Fue mi directorespiritual. ¿Qué es de él? —preguntécon una forzada sonrisa.
—Seguía en La Coruña hastaque pidió ser destinado al Paraguay.Ahora Dios lo sabe. Supongo que loque pasa aquí estará sucediendo entodas partes.
Asentí con la cabeza.
Luego hizo una pausa ymirándome a los ojos:
—¿Qué parte tiene usted en estatragedia?
Me quedé sin hálito. Luegorepuse:
—Soy un comisionado, padre.Sólo cumplo mis obligaciones, comoparte de mis oficios en la corte y elConsejo.
—Ya comprendo —respondióel padre Luengo, que me pareciórecortado y puntilloso.
Entonces ignoraba que desde eldía anterior él había comenzado a
escribir un diario exhaustivo decuanto estaba viviendo.
—Dígame, Fonseca. Supongoque esto mismo está sucediendo entoda España, en todas nuestras casas—insistió.
—Sí, padre, hoy mismo y a lamisma hora. Es la voluntad del rey.Todo se ha llevado con el máximosecreto y gran eficacia. Y la medidaes extensiva a todos los dominios deSu Majestad, es decir, a las Indias yFilipinas, como acaba de oír usted enel decreto.
Entonces Luengo, del que más
tarde supe que era de Nava del Rey,provincia de Valladolid, que teníaotro hermano jesuita en Santander yvarios parientes clérigos, se pusoserio.
—¿Y usted, Fonseca, qué piensade todo esto? —remachó.
La sangre se me acumuló en lacabeza. Miré a otro lado.
—Mi obligación aquí, padreLuengo, no es pensar, sino obedecer.¿No enseña San Ignacio laobediencia ciega?
Con eso se quedó callado, medio las buenas noches y se retiró a
dormir, después de escribir lasprimeras páginas del que llegaría aser un diario de muchos tomos. Pocodebió descansar porque a partir delas dos bullían los jesuitas en sushabitaciones. A las cinco sereunieron en el cuarto del rector,dispuestos a la partida.
—No podemos celebrar misa,ni siquiera oírla. De modo que almenos vayamos a despedirnos delSeñor de esta casa.
Así lo hicieron rindiendo suúltima visita a la capilla desde elcoro. Luego escribiría el padre
Luengo:
Fue ésta unadespedida muy tierna, enla cual acaso no hubo unoa quien, considerando quequedaba abandonado parasiempre aquel templo, enque con tanto decoro sedaba culto al Señor, mudoaquel sagrado púlpito,desiertos losconfesonarios y todoperdido enteramente, no se
les escapasen suspiros,sollozos y lágrimas... Allínos salió al encuentro elhermano Felipe Díez,portero que, por anciano ypor estar tan maltratadoque no puede andar sinbastón o muleta, se lemandó que no nossiguiese, según seprevenía también en laInstrucción de la corte. Sedeshacía el buen hermanode pena y de dolor por nopoder seguirnos en nuestro
destierro, a todos nosestrechaba, nos abrazabacon inexplicable ternura ycariño. Todos lloramoscon él...
Además del hermano Felipe
quedaron en Santiago otros dosjesuitas, con el oficio deprocuradores para rendir cuentas yhacer entrega de todas las posesionesde la Compañía, que seríanencerrados en el monasteriobenedictino de San Martín.
En el corral del colegioesperaban las mulas y carruajes.Unas monjas agitaban pañuelosdesde las ventanas de un conventocercano. Minutos después avanzabala comitiva por las estrechas callesde Santiago, encabezada por elcapitán del Regimiento de Navarra,un piquete de soldados y un tamborbatiente. La cerraba otra patrulla almando de otro oficial. Y en medio,custodiados por dos filas deveinticinco soldados, iban loscuarenta jesuitas detenidos.
El pueblo se lanzó a la calle
para no perderse el espectáculo. Enla multitud, que se agolpaba a nuestropaso, había de todo: mujeres quelloraban pidiendo la bendición,hombres que protestaban indignadosy atravesaban las filas para besar lamano de los que iban al destierro, sinque faltaran algunos de la cuerda«ilustrada», que insultaban al paso alos detenidos. Observé que lospalacios y casas más distinguidosquedaban silenciosos a nuestro paso.No se movía un alma en ellos ni seveían personas asomadas a lasventanas y balcones, cerrados a cal y
canto.Al cuarto de hora de salir de
Santiago, la gente del pueblo fueabandonando la comitiva. Entoncesel capitán dio orden de romper filas,acalló el tambor; y los soldados yjesuitas se mezclaron a partir de esemomento en buena compaña.
—Disculpen —dijo el capitánal rector— por haber atravesado asíla ciudad con tanto aparato militar.Pero ¿sabe usted?, ayer hubo un brotede tumulto y nos ha parecido mejorproceder de esta manera.
Consulté por mi parte si podía
marcharme para reencontrarlos,como comisionado en el lugar dedestino.
—Si no le importa, señorcomisionado, me daría másseguridad que nos acompañase, comova a hacer también el asistente.
La primera noche en la aldea dePoulo, a cuatro leguas de Santiago,fue lo menos parecido a un descanso.Ni se había previsto intendencia —hubiera bastado traerse pescadofresco de la ciudad—, nialojamiento. Gracias al cura dellugar, apenas se dispuso de media do
cena de colchones que sirvieron paralos enfermos y ancianos. Antes deamanecer el padre rector consiguiócelebrar una misa para todos en laparroquia. Seis leguas adelante,después de atravesar otra aldeallamada Corral, seguimos hacia LaCoruña con la intención —pensabanlos jesuitas— de llegar a media tardepara tener tiempo de conseguiralojamiento.
Pero en la aldea nos esperabaun enviado del capitán general de LaCoruña con la orden de no entrar enla ciudad hasta pasada las once de la
noche, supongo que para evitarposibles tumultos.
Intenté tranquilizar a los padres,comunicándoles que sus compañerosse hallaban arrestados en el colegio yque allí se hospedarían. Temían queiban a ser embarcados directamente,nada más llegar. Esto les alivió tantocomo la llegada intempestiva deotros dos jesuitas que se hallabanmisionando por pueblos de laprovincia y, llamados por el rector,se enteraron de la noticia y seunieron a la comitiva.
Cerca ya de La Coruña, el
capitán adelantó a un cabo conórdenes de cerciorarse de si en losrelojes la ciudad habían dado ya lasonce. Era noche cerrada cuandoatravesamos, en medio de un oscuroy espeso silencio, las puertas de laciudad. A la luz incierta de una únicalinterna, esperábamos a undestacamento de granaderosarmados. Apenas se distinguía elfulgor de sus bayonetas sobre elbramido del mar, experienciadesconocida y sobrecogedora paraun buen grupo de los detenidos queveían y oían el océano por primera
vez. Tras dar un rodeo por losarrabales, seguramente para evitarcalles céntricas, llegamos a laplazuela, delante del colegio y laiglesia, situados cerca del mar.
No pude evitar una sacudidainterna. Estaba ante mi colegio. Allíhabía aprendido las primeras letras,los rudimentos de la fe cristiana, yallí oído a hurtadillas las primerasnoticias de la expulsión de Portugal.Allí finalmente había decido tambiéncambiar de vida. Ahora volvía comoenemigo de mis profesores.
En la fachada nos estaba
esperando un hombre solemnementevestido de toga, que se me presentócomo un tal Romero, «alcalde delcrimen» de la ciudad, acompañadode dos notarios y otro piquete desoldados, que ordenó a los reciénllegados subir al primer piso. Puestos en fila en el largo pasillo, lespasó lista por orden de antigüedadpara comprobar que estaban todos.
—Dormirán ustedes por grupos,padres: seis sacerdotes por aposento—decidió.
A los estudiantes y hermanos seles condujo a un par de habitaciones
estrechas equipadas con catrescastrenses que habían traído de loscuarteles. Hasta el día siguiente losrecién llegados no pudieron ver a losotros jesuitas de La Coruña,retenidos en parecidascircunstancias. Romero, el alcaldedel crimen, se instaló en el cuarto delrector, convertido en nuevo superiora todos los efectos. A mí se measignó otra habitación al lado. Losreligiosos tenían prohibido pasearpor la huerta, bajar a la portería ymás aún cualquier intento decomunicación con los de fuera.
No daba crédito a mis ojos. Micolegio se había convertido en unacárcel custodiada por setentasoldados. Toda la libertad de losdetenidos se reducía a una misamañanera todos juntos, visitar elsagrario y a charlar en los pasillos.
Yo me limitaba a observar ytomar nota de todos estos detalles.Me imaginaba de niño, asomado auna ventana, en el patio jugando conmi hermano Javier, o esperando lavisita de la tía Catalina con misdudas de entonces. Estaba sumergidoen estos pensamientos, cuando
escucho una voz a mis espaldas.—¡Mateo! ¿Qué haces tú aquí?Me vuelvo y era el padre
Encinas, mi profesor de matemáticas.Lo encontré mas calvo, con ojeras,envejecido, pero, como siempre,sonriente.
—¡Padre! —balbucí, encogidoel corazón—. Perdone, pero no leesperaba.
—Menos te esperaba yo, hijo.Aunque había oído hablar algo de tustrabajos en la corte.
—Ya ve —musité con un nudoen la garganta.
—Comprendo, Mateo, me lofiguro. ¡Qué se le va a hacer! Así esla vida. Mal momento parareencontrarnos, ¿no? ¡Quién te iba adecir entonces, cuando teobsesionaba tanto nuestro futuro! ¿Teacuerdas? ¿Sabes algo de tuhermano?
—No, padre, aún no. Aunquesupongo que estará pasando por lomismo que ustedes.
—¿Qué puedes contarme, hijo?¿Qué es esto? ¿Adónde nos llevan?
—Bueno —bajé la voz—, esuna decisión muy meditada, muy
preparada con gran cautela por losgolillas, los hombres más influyentesy cercanos al rey. Creo que primerojuntarán aquí a todos los jesuitas deGalicia. Luego les embarcarán ysupongo que quieren llevarles a losEstados Pontificios con los convoyesque zarparán de otros puertos. Porcierto, ¿y el padre Doreste?
—Se marchó el año pasado alParaguay. ¿Puedo pedirte un favor?
—Claro, padre.—¿Podrías conseguir del
alcalde Romero que nos permitacelebrar más misas? Somos muchos
aquí, ¡y tantos sacerdotes! Creo quemás de setenta jesuitas.
Efectivamente una multitud paraun colegio en el que habitualmente nopasaban de unos quince o dieciséisde comunidad. Conseguí la gracia deRomero, aunque no sé qué era máshumillante, si no poder celebrar misao la estrecha vigilancia de losescribanos, llaves en mano, cuandoiban a la sacristía temerosos de quefueran, como ladrones de sus propiosbienes, a meterse en el bolsillo de lasotana un cáliz o una patena parallevárselos consigo.
La noche del día ocho seincorporaron los que venían delcolegio de Pontevedra, que se habíanretrasado porque al padre Franciscode Isla, mi antiguo amigo, el autordel Fray Gerundio, le había dado unataque de perlesía. El médico,después de sangrarle, habíacertificado que el enfermo no estabaen condiciones de seguir viaje, peroIsla se negó rotundamente asepararse de sus compañeros. Elataque de parálisis se repitió enCaldas y en Santiago, donde elmédico le sangró de nuevo e impuso
al enfermo quedarse en el monasteriobenedictino de San Martín. Susinfluyentes amigos comenzaronentonces a moverse por la ciudadpara conseguir un privilegio para eleminente escritor. Pero Isla, fiel ycabezota, se negó. Pidió que lellevaran en una silla con losexpulsos. Y, sin permitírseledespedirse de su hermana MaríaFrancisca, fue conducidodirectamente a El Ferrol.
Los días sucesivos fueronllegando otros jesuitas procedentesde los colegios de Orense y
Monforte. La mayor expectaciónentre estos últimos era saber si veníacon ellos o no el famoso padre IsidroLópez, procurador de Castilla, «miinvestigado», cabeza de turco entrelos acusados del motín y desterrado aGalicia por el conde de Aranda paraevitarle males mayores. Pero losdetenidos en La Coruña tenían miedode que, a imitación de Portugal,acabaran encarcelando a López en uncastillo. El mismo padre Isidro se loestaba temiendo, pues por lo vistocomentaba a sus compañeros en elcamino cómo pensaba que lo iban a
encerrar en la fortaleza de SanAntón.
Cuando llegó a La Coruña,respiró por verse al menos entrehermanos. Yo no me atreví asaludarle personalmente y mirarle ala cara sin confesarle que había sidouno de sus espías hasta el extremo dehaber leído sus cartas interceptadas.Pronto se incorporaron los deMonterrey, que venían con pésimoaspecto, pues el comisionado en esecolegio había sido uno de los másseveros y no les dejó llevar consigoni el paño que acababan de adquirir
para confeccionarse sotanas nuevas.Una mañana al pasar lista se
dieron cuenta de que faltaba uno, elpadre Nicolás Puga. Fuimos a sucuarto y lo encontramos muerto.Decían que ese padre había perdidoel juicio.
—¡El padre Puga se volvióloco! Pensaba que era culpable degraves delitos al verse detenido —comentó Luengo.
Sus compañeros lo enterraronen la huerta. Aquel día Romero abrióla mano y permitió que los jesuitasbajaran a ella vigilados por
centinelas. A los de Villafranca lesdijeron que iban a embarcarse máslejos, en Santander, por pertenecer sucolegio al reino de León. Asípasaron los días, que los padresocuparon en sus rezos, visitas a lacapilla y conversaciones de pasillo.Los estudiantes se reunían con elpadre Luengo, que aprovechó eltiempo como pudo para impartirlesalgunas clases de filosofía. Tambiénempezó a enseñarles algo de italianocon un libro de Torcuato Tasso quese las ingenió para comprar a unsoldado del regimiento de Milán que
formaba parte de la guardia.Días después vimos desde la
azotea arribar un barco.—Ahí debe venir la comunidad
de Oviedo —me comentó un oficial.Pronto supimos que, aunque su
destino era El Ferrol, donde habíande reunirse todos los jesuitas de laprovincia de Castilla, el viento noles permitió atracar y se habíanrefugiado en la ensenada de LaCoruña. No se les permitiódesembarcar, ni a sus compañeros detierra llevarle nada al puerto.
Días después, creo que el
veintisiete de abril, me encontrabacon los jóvenes estudiantes,asistiendo como oyente, paraentretenerme, en una de las clases delpadre Luengo, cuando alguien gritódesde el pasillo.
—¡Fuego, fuego! La cocina estáardiendo.
Salí corriendo en busca delalcalde Romero.
—¡No está, se ha ido a dormir asu casa!
Fui a ver al capitán, que estabaconfuso y atemorizado.
—¡Hay que reforzar las salidas,
no se escapen estos curas! —exclamó nervioso—. ¡Disparen!
El torpe oficial pensabaintimidar a la gente con un par debalazos. También impedía a losciudadanos que pretendían, desde losaledaños del colegio, entrar paraapagar el fuego.
—Y ese condenado alcalde,¿dónde se ha metido? —refunfuñabael capitán, agobiado de laresponsabilidad mientras se extendíael fuego.
Al rato, sin esperar más, echómano de una docena de forzudos
marineros que se presentaronprotegidos con pantalones gruesos ygrandes hachas al hombro y asaltaronla cocina mientras arremetían contralas vigas del techo. En pocos minutosconsiguieron sofocar el incendio. Enmedio del humo que oscurecía elinterior del colegio, vi quefinalmente zarpaba del puerto laembarcación que se llevaba a losjesuitas asturianos.
A primeros de mayo avistamosnuevas embarcaciones. Eran una urcaholandesa y un paquebote quetransportaban jesuitas de San
Sebastián y Bilbao, y que anclaron enLa Coruña también por razón de losmalos vientos. Finalmente llegaronlos que faltaban de Santiago y conellos el padre Isla. Entre los jesuitasse había corrido el rumor de que elescritor había fingido la enfermedadpara quedarse en España. Perobastaba verlo para saber que era unapatraña. José Fran cisco de Isla,flaco y macilento, tenía la lengua tantrabada que no podía hablar. Dijocomo pudo:
—Estoy feliz de poderacompañarles.
Con sorpresa vieron al ancianohermano Felipe, renqueando con susmuletas, que finalmente se habíanincorporado a los expulsos. Ya noquedaba ningún jesuita en Santiago.
—El conde de Aranda ha dadola orden de que vengamos todos, aunlos enfermos si no están en peligrode muerte —comentó el padre Isla.
En aquella interminable esperahasta el momento de embarcarserecuerdo tres anécdotas que meimpresionaron. La primera fue elviático a un padre moribundo.Consiguieron traer cirios de la
ciudad para acompañar al Santísimopor los pasillos del colegio. Lasegunda, una extraña mujer que seapostaba todos los días silenciosadelante del colegio durante largashoras. Los soldados la echaban, peroella volvía al día siguiente sininmutarse. Hasta que el capitán dioorden de arrestarla y meterla en lacárcel.
Por último un señor, que resultóser el fiscal Marcos Argaiz, sepresentó un día con grandes halagosy amabilidad hacia los jesuitas. Lesdecía que era su amigo y que estaba
muy edificado con sucomportamiento. Pretendía acercarsesobre todo a los padres Isidro, Isla yLuengo, como profesor de losjóvenes. Isidro López, experto endobleces e hipocresías por sus añosen la corte, se olía la chamusquinadetrás de tanta alabanza y sonrisa. Ycuando se acercaba, echaba mano delrosario. Otro día sorprendió al padreLuengo con un papel entre las manosque intentó fisgar por encima. Sóloeran apuntes de clase.
En fin no faltó otro episodio conun hermano coadjutor novicio,
encargado de la farmacia delcolegio. Se le vistió de seglar y se leenvió a su casa quince días paradisuadirle de continuar en laCompañía. Pero se negó a salir yabandonar a sus compañeros. Por lodemás observé que los soldados yalguaciles, impresionados por elcomportamiento de los religiosos,los trataban con respeto y humanidad.Hasta que el alcalde Romero lesordenó que no les dirigieran lapalabra, menos a los sirvientes ybarberos. Pero cuando éstos ejercíansu oficio, nunca podían hacerlo sin
un vigilante apostado en lahabitación.
Harto de aquel lamentableespectáculo, opté por quitarme de enmedio, darme paseos junto al mar ycallejear sin rumbo por el centro deaquella querida ciudad, que meparecía ajena, como si yo mismoestuviera también a punto de serdesterrado. Una tarde me dirigí a lacasa de la tía Catalina.
—Señorito, ¿qué hace ustedaquí? No le hacía en La Coruña —me saludó Candelaria, la viejacriada.
—¿No está mi tía?—No, señorito, su tía está en
Madrid, con su hija, la señoritaMaría Luisa. ¿Quiere que le sirva unchocolate?
Acepté sólo por saborear con lataza caliente entre las manos aquelclima peculiar: los cuadros, lasmetopas, el dibujo de María Luisa ylas cretonas del cuarto de estar.¡Cuántos acontecimientos desde queme entrevisté allí con mi tía y le abrími corazón! ¿Cómo era posible quela vida me hubiera empujado hastaconvertirme en una especie de
sicario de unos ministros borrachosde poder? Deseaba con toda mi almaregresar a Madrid y abrazar a MaríaLuisa y preparar con mimo aquellacasa, que me habían prometido, y laansiada boda. Pero en mi bolsillotenía una carta del conde de Aranda,que me ordenaba «acompañar a losjesuitas extrañados hasta nueva ordenpara informar de la operación» a missuperiores. Mientras tanto seguía sinconocer el paradero de mis padres nila situación de Javier, aunque podíaimaginármela.
Una lluvia fina de mayo mojaba
mi frente de regreso al colegio. Elmar bramaba en las rocas alanochecer, cuando los soldados,antes de reconocerme, me dieron elalto. Mi colegio entre las sombras, seme antojaba ahora una tumba.
En una esquina del zaguán, bajola vigilancia de un guardia, el padreIsla, con el rostro ladeado,desgranaba las cuentas de su rosariocon los dedos deformados por laparálisis. Luengo y López, quecuchicheaban al fondo del pasillo, secallaron al verme llegar y sesepararon como hacíamos los niños
al ver al padre prefecto. Todoscomentaban sobre el embarco paraEl Ferrol, como algo inminente. Mefui a dormir, pero me costabaconciliar el sueño, como cuando enseptiembre volvía triste al internadoy echaba de menos el vaso de lecheque mi madre me traía solícita cadanoche a la cama.
18. El calvario deJavier
Javier divisó las torres deMedina de Rioseco, oscurecidas porel triste anochecer del cuatro deabril. Nada más entrar en la vetusta«ciudad de los almirantes», elcapitán que mandaba el pelotónordenó a la comitiva detenerse. Lasruedas de los veintiocho carros, enlos que viajaban repartidos variosnovicios junto a un padre y un
coadjutor en cada uno, chirriaron enlas callejuelas medievales.
Mucho ruido para una ciudadpequeña en la que apenas pasa nada.Los vecinos se asomaban a curiosearpor las ventanas y salían acomprobar qué sucedía y preguntarsepor la extraña comitiva. A escasosminutos, alertado por la guardia, sepresentó el regidor de la villa, queorganizó el hospedaje de losvisitantes en diversas casas yconventos de la ciudad. A Javier letocó, como al padre ayudante JoaquínAmorenca (una especie de secretario
del padre maestro de novicios), yotros veintitrés, dormir en elconvento de San Francisco, donde alparecer sintieron buena acogida yafecto de los frailes franciscanos,aunque no dejó de ser una nocheincómoda: si uno dormía en elcolchón, el compañero lo había dehacer en el suelo con la mitad de laropa de cama.
—¡Márchate a tu casa,muchacho! —le dijo a Javier al oídouna señora antes de entrar alconvento—. ¿No os dais cuenta deque os llevan fuera de España, hijos
míos? Venga, no les deis ese disgustoa vuestros padres. Como si nohubiera conventos y religiones enEspaña donde servir a Dios. Noseáis tontos.
—Señora —respondió Javier—: resulta que yo he elegido serviren la Compañía de Jesús.
* * *
Al día siguiente, domingo, unavez oída la santa misa, la comitivadejó Rioseco sobre las siete de lamañana. Uncidos al polvo de largas
veredas y amplios horizontes,paladearon de nuevo las tierrascastellanas. A mediodía sólo lesrepartieron algo de pan, queso ypasas, pues no había otro arreglo poraquellos parajes, cuando apareció unhombre que saludaba de lejos.Resultó ser el hermano MartínEchevarría, un coadjutor que, por noencontrarse en Villagarcía, se uníatardíamente al grupo.
De pronto se puso a lloverintensamente. Tanto que los toldos delos carros no impidieron que losviajeros llegaran empapados a
Ampudia, cuando avistaron elcastillo medieval, brumoso tras lacortina de agua. Conducidos a unacasa del pueblo, demasiado pequeñapara albergar a todos, el padrerector, Julián Fonseca, los distribuyócomo pudo entre las gentes del lugarque se ofrecían amablemente parahospedarlos.
Al amanecer del día seis lapoblación de Ampudia se habíaarremolinado en torno a los carros.Por lo visto se había corrido lanoticia, y acudía a presenciar lamarcha de aquel «cargamento» de
religiosos camino del destierro. Losmiraban con una mezcla demorbosidad y pena. Unas mujeres depañuelo y vestido negro, al ver lojóvenes que eran los novicios —algunos de sólo dieciséis años—,gritaron:
—Pero por Dios, si son unosniños. ¿Por qué se los llevan? ¿Quépecado han podido cometer esascriaturas? ¡Pobrecillos!
El griterío crecía y el oficialdio orden de partir sin más dilación aeso de las siete de la mañana.Parecido clamor recibió en Palencia
a los viajeros. En esta ciudad losrecién llegados se abrazaron a losjesuitas que venían deportados deLeón y se juntaron todos en labiblioteca del convento de SanFrancisco. Aunque el recinto eragrande, casi no cabían tumbados enel suelo, por lo que la noche seprometía dura y calurosa.
—Aquí hay familias que sebrindan a hospedarnos —levantó lavoz el padre rector en medio de unvocerío de palentinos que sepresentaron con la intención deofrecerles alojamiento.
—Yo me llevo cuatro.—Y yo seis.—¡Esperen, esperen! No se
pueden hospedar más de dos porfamilia. Denme papel y pluma, quevoy a ir apuntándoles —intervino elrector.
—A mi convento me llevo almenos seis —insistió el padreprocurador de los dominicos.
Al final se juntaron en esteclaustro siete compañeros, uno deellos, el hermano Vallenilla, sobrinocarnal de un dominico que le cediósu celda.
—No hagas tonterías, Antonio,hijo —le dijo al oído—. Yo tú, enlas mismas circunstancias, no tendríareparo en cambiar de hábito.
Javier me comentaría más tarde:«Palencia se portó entonces connosotros como Jerusalén el primerDomingo de Ramos con Jesucristo.Pero ignorábamos que como a él, nosesperaba después la amargura delViernes Santo».
Enseguida supieron que lospadres del colegio de Palencia nohabían recibido tan buen trato delcomisionado encargado del
extrañamiento. Reunidos en la plazade San Francisco, después de lamisa, los jóvenes novicios y susacompañantes reemprendieron elcamino hasta Magaz de Pisuerga,donde comenzaría su verdaderocalvario.
Nada más llegar, poco despuésdel mediodía, pudieron saciar elhambre en casa de un sacerdote quelo tenía todo preparado, a pesar dehaberse visto obligado a improvisarpara tantos comensales. Losaprendices de jesuita pudieron dar unpaseo antes de que el toque de
tambor les llamara de nuevo a loscarros. Mientras se acomodaban parareanudar el viaje, se presentó unenviado del comisionado Villegas.Con aspecto serio preguntó:
—Eh, señores, ¿no han vistoustedes al señor capitán?
A punto los carros de salir dePalencia, los mandó detenerse.
Acto seguido sacó unos papelesde su faltriquera e hizo entrega deuna carta al padre rector y un pliegoal capitán. A medida que leía para síel documento, un rojo de indignaciónsubía por las mejillas del padre
Fonseca. Cuando concluyó la lecturade la carta, la hizo pedazos allímismo. Luego, sin decir palabra sesubió al carro y la comitivareemprendió su marcha. Era un malsíntoma. Javier y sus compañeros semiraron preguntándose el significadode aquel gesto. Hasta el momentohabían intentado llevar con alegría,con el alboroto que acostumbran ensus recreos los novicios, lasprimeras jornadas de viaje. Ahora nopodían ocultar su angustia. ¿Qué lesesperaba?
Llegados a la villa de
Torquemada, se repitió la consabidaoperación: señalar una casa comopunto de encuentro para el díasiguiente y repartirse por los lugaresde alojamiento. Javier sentía que elclima había cambiado y que unaespesa tensión y un indefinible miedose habían apoderado del grupo.
La gente en Magaz parecíaalertada. Nadie se asomaba esta veza las ventanas del pueblo, y lascalles permanecían vacías como a lahora de la siesta. Al llegar a lascasas que les habían adjudicado, seencontraron con secos monosílabos,
displicencia y caras largas. Intuyeronlo que se temían. Los justicias sehabían adelantado amenazando a lagente del lugar para que lesrecibieran de mala manera.
—No os hagáis ilusiones,muchachos. Sabemos de buena tinta,que al final ustedes no van a poderseguir a los padres; que se van aquedar en España —les decían.
En medio de un silencio heladorles mostraron las camas a compartir.Algunos volvieron a dormir en elsuelo. Javier, como la mayoría, nologró conciliar el sueño. De modo
que al día siguiente, desvelados, noles costó levantarse. Alreencontrarse, comentaron entre síque la mayoría había pasado unanoche toledana. Todos cavilaban quéles podría ocurrir. Cuando, despuésde oír misa, los jóvenes se reunieronen la casa señalada para darse cita,bromeaban intentando recuperar laalegría.
El capitán dio una palmadareclamando atención:
—Atención, señores: voy a darlectura a una orden del excelentísimoseñor conde de Aranda, presidente
del Consejo de Castilla.Todos se miraron atónitos. Un
angustioso silencio auguraba lo peor.El conde de Aranda en persona sehabía interesado por ellos.
El lacónico escrito ordenabaque se detuviera a los novicios en elpueblo más cercano durante variosdías, previamente separados de lospadres y hermanos, los jesuitasformados, con el fin de que allí, sinsu influjo, reflexionaran seriamentesobre lo que más les convenía.
Fue como un latigazo, un nuevodesgarro. Aquello era una
provocación. Unos se echaron allorar, otros suplicaban a los padresque no los abandonasen. La mismatristeza asomó a los ojos de lossacerdotes, obligados aabandonarles. «Como si nos clavaranun clavo más en el alma», comentaríaJavier, «así se iniciaba nuestrocalvario».
Entonces el padre rector sesubió al pescante de un carro y tomóla palabra.
Pálidos, aturdidos, todos leescuchaban en vilo.
—¡Ánimo, queridos
compañeros! Permaneced unidos.Dios Nuestro Señor os ayudará. ¿Nopedimos en los ejerciciosasemejarnos a Cristo y beber sucáliz? El amor y la unión os daránfuerzas para resistir lo que venga. Deese modo no habrá enemigo quepueda derribaros. El hermano Javier,que es el más antiguo será vuestrosuperior.
Luego designó a cuatro máscomo consultores, que quedaríancomo responsables de la distribucióny actividades de los días en quepermanecieran allí.
—No tengo más que añadir,sino que nuestro corazón se quedaaquí con vosotros, hermanosnovicios —añadió mientras subía alcarro y ordenaba a un coadjutor queles dejara algo de comer, unastabletas de chocolate de las pocasque les quedaban.
El padre Amorenca aún tuvoocasión de añadir desde lo alto delcarro:
—Si os mantenéis firmes en lavocación, estad ciertos que acabaréispor seguirnos a los padres dondevayamos. ¡Ánimo!
Javier recordaría aquella tardecomo una de las más tristes de suvida.
Mientras los carros sebalanceaban y crujían lentamente enlontananza, los novicios mirabanpetrificados, huérfanos, con los ojosclavados en la comunidad de padres,todo lo que para ellos hasta elmomento y en su corta experiencia dereligiosos había sido y era laCompañía de Jesús.
Al día siguiente fueron reunidosen una sala del Ayuntamiento deTorquemada. Un regidor los iba
llamando uno a uno y les conducía aotra habitación donde les sometierona nuevas presiones para que firmaransu conformidad con dejar laCompañía. Si alguno cedía, lesofrecía ropa de seglar y dinero paravolver con su familia, un real porcada legua que los separara de suscasas. A los persistentes se lessometía una y otra vez a una auténticatortura psicológica. Alguno,angustiado y dubitativo, después dehaber firmado, cambió cuatro vecesde opinión en aquel día y elsiguiente.
Las jornadas fueron haciéndosemás largas y penosas. Repartidos dedos en dos por las casas deTorquemada, todo se les volvía encontra. Se les prohibió reunirse entreellos en los sitios de hospedaje o enla iglesia, y tenían que mendigar porla calle para conseguir el sustento.No faltó clérigo que se atrevió aconminarles:
—¿No sabéis que si seguís a lospadres, incurriréis en pecado mortal?
Y muchos religiosos de otrasórdenes, que tenían inquina a laCompañía y que estaban en
Torquemada para predicar la SemanaSanta, los buscaban en las posadas,preguntando cuántos había y dóndeestaban. Inquirían sobre todo a losmás jóvenes, que llevaban pocotiempo en el noviciado, para intentarconvencerles de que abandonaran.
—Si quieres —insinuó uno deellos a un novicio imberbe—, yomismo escribo a nuestro padregeneral para que te admita en nuestraorden, hombre, y también a tu familiapara que venga a recogerte. Es lomás fácil, lo más saludable para tualma, convéncete.
Una mañana Javier, nada másdespertarse e intentar vestirse,descubrió que le habían quitado lasotana. Tuvo que salir a la callevestido de seglar. Enseguidacomprendió la estratagema: para queasí los demás creyeran que habíacedido y se animara a romper sucompromiso; puesto que, aunque losnovicios aún no habían pronunciadosus votos, que se emiten al final delsegundo año de noviciado, en laCompañía el primer año haycostumbre de hacer los «votos dedevoción», otra forma de
compromiso no público y enconciencia.
En Palencia les esperaba unintendente. A los pocos quedecidieron marcharse les entregó,conforme a lo prometido, unacantidad de dinero para el viaje. Alos treinta y cuatro quepermanecieron fieles a su vocaciónse negó a darles un certificado deque eran novicios de la Compañía deJesús y los echó a la calle.
Javier caminaba como unaautómata intentando animar a suscompañeros.
—Tú pareces un chico alto yfuerte. ¿Por qué no te enrolas en elejército? —le ofreció un soldado quese cruzó con ellos.
Llegaron a pedir limosna en laspuertas de las iglesias y no faltóposada donde mendigaran sin éxitode asilo. Como carecían dedocumentación, los alguaciles losdetenían en la calles a cada rato yalgunos dieron incluso con sushuesos en la cárcel. Cuando lograronsalir, intentaron buscar algún mediopara viajar y reunirse con los padres.Pero todo se lo negaban.
—¿Los jesuitas? No los vais aencontrar. Si ya no están en España.Tengo cartas que aseguran que susbarcos zarparon de Santander —lesmintió uno—. ¿Es que no os daiscuenta de vuestra situación? Soisunos rebeldes contra el rey; no amáisa vuestra patria. ¿Qué clase dereligiosos sois? Venga, dejad esasotana y volved a casa.
En medio de estas dificultadesJavier y sus compañeros lograronfinalmente ponerse en camino.Anduvieron hasta Burgos, donde nomejoró su situación, porque además
pastoreaba a la sazón la diócesis ungran enemigo de los jesuitas,monseñor José Javier RodríguezArellano, que se había distinguidopor escribir las pastorales más durascontra la Compañía. Como primeramedida les negó a los noviciospermiso para mendigar por lascalles. De modo que se presentaronal intendente. Se llamaba este señordon Miguel Bañuelos, que les recibióde malas pulgas.
—Ustedes ignoran los peligrosque les esperan si siguen a lospadres. ¿Quieren saber la verdad?
Mucho me temo que en Santander elseñor alcalde mayor no les dejeentrar, yendo como van sin papeles.Lo más seguro es que les metan en lacárcel, si es que consiguen llegar yno les detienen los justicias en elcamino. ¡No tienen otra salida quefirmar su renuncia! ¡Háganlo!
Un alivio encontraron Javier ysus compañeros en su estancia en laciudad de Burgos. Un buen día setropezó con ellos en la calle unsacerdote penitenciario de lacatedral. Un hombre grueso de airebondadoso. Se impresionó al verlos
vestidos como pordioseros. Se quitóla teja y les preguntó.
—¿Son ustedes los novicios?—Sí, señor.—Dios mío, ¿cómo van ustedes
de esa forma? Vengan a mi casa, queles daré de comer y alojamiento, queno son leprosos sino jesuitas.
Desde aquel día cambió algo lasituación.
—Les voy a mostrar algunosconventos donde les tratarán bien,pues fueron atendidos por confesoresde la Compañía. Miren, vayan a lasHuelgas y también al colegio de las
niñas de Saldaña. Verán cómo lasmonjas les acogen con afecto.
Así fue, menos en el caso dealgunos franciscanos, que lesinsistieron una y otra vez que seguir alos padres en el destierro era pecarmortalmente. De esta forma elcaritativo penitenciario, como unbuen samaritano, les proporcionó loque les había negado el intendente:cabalgaduras para viajar aSantander, para así intentar cumplirsu sueño de embarcarse con losexpulsos.
Dejaron atrás las agujas caladas
de la catedral de Burgos, clavadas ensu alma con un sabor a vía crucis, y alomos de una mula mi hermanoJavier y los novicios pusieron rumboal puerto de Santander.
* * *
Recordaré la noche deldieciocho de mayo de aquel agitado1767 como una mezcla de confusióny sobresaltos. Primero porqueaquella tarde me llegó la orden delconde de Aranda de acompañar a losexpulsos en viaje a los Estados
Pontificios, lo que me turbó ydescabaló todos mis planes deregresar a Madrid y preparar miboda con María Luisa. Ella tambiénme había escrito con nuevas másesperanzadoras: Moñino la habíacitado para entregarle los papelespor los que el Consejo, cumpliendola palabra de Roda, nos cedía unacasa en la calle Atocha. Eso permitíarealizar nuestros sueño de casarnospronto. Pero la orden de Aranda,preocupado por los preparativos delembarque, lo desbarataba todo. Elpresidente incluía además una
pormenorizada relación de laintendencia que los jesuitas debíanembarcar consigo.
En aquellos papeles se meinformaba de la estrategia de Aranda.El presidente había elegido con sumocuidado los puertos de dondezarparían los desterrados. Los de laprovincia de Castilla lo harían desdeSan Sebastián, Bilbao, Gijón ySantander, embarcaciones que seunirían en convoy en La Coruña,donde, como he narrado, habían sidotrasladados los jesuitas de los seiscolegios gallegos. Por su parte los
andaluces soltarían amarras en ElPuerto de Santa María y Málaga. Alos de la provincia de Toledo (queabarcaba Madrid, Extremadura yMurcia) se les trasladó a Cartagena;y finalmente los pertenecientes a laprovincia de Aragón izaron velasdesde Salou, en Tarragona. Éstosrecogerían en Palma de Mallorca alos padres de los colegios de lasIslas Baleares. La Marina se encargóde disponer los barcos mercantes yde guerra necesarios, de modo que laoperación debía hallarse finalizada amediados de abril.
Ya en marzo, Aranda habíaalertado a los intendentes queprepararan los víveres necesariospara la manutención de los expulsosprocedentes de los fondos de la RealHacienda, con el anuncio de que esacantidad sería reintegrada de losbienes confiscados a la Compañía.Aranda ocultó en cuanto pudo laoperación a don Julián de Arriaga,secretario de Marina e Indias, porquese sospechaba que era amigo de losjesuitas. Por su parte, el Ejército,como también he relatado,intervendría en la ocupación de los
bienes jesuíticos y en la custodia delos expulsos hasta los citadospuertos, supervisado por «un directorde viaje» responsable de reprimircualquier eventual exceso.
La operación era puescomplicada, ya que suponía lacoordinación de gobernadores,alcaldes, magistrados y autoridadesmarítimas. A mí, como siempre, mecorrespondía informarcumplidamente al conde de Arandade los particulares de la operación.
Una vez embarcados, laresponsabilidad recaía en los
comisarios y, sobre todo, en loscuatro comandantes de los buques deguerra encargados de escoltar hastaItalia a cada uno de los convoyes.Cada uno de estos oficiales de laArmada recibió un sobre lacrado conlas órdenes para hacer lospreparativos y el número de jesuitasque llegarían a cada puerto. Para quecupieran los desterrados en losnavíos mercantes, en algunos casosse redujo la tripulación. También seprevieron tres pagas de adelanto alos comandantes. Aranda ordenabaademás que con cada tripulación
viajaran ocho criados, un cirujano yun piloto, que debía velar porque elbarco no cambiara de rumbo y no seapartara del correspondiente navíode guerra. Estaba previsto que seutilizaran camas y colchonesprocedentes de los colegios, quedeberían instalarse aprovechando almáximo los espacios disponibles enlos entrepuentes, bodegas yescotillas. No siempre esto fueposible, como en Cartagena, dondehubo que acudir a un hospital enbusca de catres.
Las vísperas los que estaban
recluidos en el colegio de La Coruñafueron de nuevo censados uno poruno, con toda clase de detalles deedad, trabajo realizado, fecha deprofesión religiosa, ordenación,etcétera.
En este ambiente temeroso y enmedio de la noche unos marinerosirrumpieron en colegio de La Coruñatransportando un gran bulto. Measomé al zaguán para informarme dequé pasaba.
—Es un jesuita que ha muertoen uno de los barcos que estánanclados en la bahía, señor.
Con sigilo, como si fuera elcadáver de un delincuente y sinpermitir que les acompañara ningunode sus hermanos desde el barco, lodepositaron en la iglesia. El alcaldepermitió a una docena decompañeros suyos de La Coruña querezaran y enterraran al reciénfallecido, padre Francisco Atela, queera un vasco que había sido prefectode estudios en Palencia.
Intentaba conciliar el sueñocuando de nuevo oí ruidos y voces enel pasillo. Me asomé y pudeobservar cómo los jesuitas salían uno
a uno del despacho del señor alcaldey entregaban religiosamente alsuperior la paga que acababan derecibir por un año, de manos de«nuestro misericordioso rey», quesin duda para acallar sus escrúpulosy mostrarse piadoso ante el mundo,los expulsaba de España con sueldovitalicio. A veces me pregunto si elministro portugués no fue menoshipócrita tratándolos directamentecomo lo que pensaba que eran,criminales. Pero en nuestro país todofue mucho más sutil. Luegocomprendí que iba a ser una
excelente forma de tener controladosa los expulsos.
A las dos de la mañana, despuésde un frugal desayuno, los jesuitasestaban en la puerta del colegio consu hatillo, su breviario y su manteo.Un alguacil les pasaba lista y amedida que eran nombrados, ibansaliendo a la calle. La comitiva,encabezada por el alcalde Romero ycustodiada por un nutrido piquete desoldados, se adentraba en lassombras de la ciudad, dando unpretendido rodeo. A pesar de laavanzada hora, los coruñeses salían a
la calle a verles partir. No faltabanlamentos desde las ventanas yadioses conmovidos. A las tres de lamañana ya era una multitud la quecontemplaba el triste espectáculo.Muchos se atrevían a atravesar lasfilas de soldados y estrechaban lasmanos de los padres o se lasbesaban. Otros, de porte másdistinguido, miraban con recelo. Apesar de que el colegio está cercadel puerto, Romero dispuso queatravesáramos la ciudad y salir porotra puerta más distante. Hundíamosnuestros pies en la arena empapada
por la marea alta. Observé que elpadre Luengo miraba con prevenciónel oleaje. ¡Era la primera vez quehabía visto el mar en su vida!
Dos botes esperaban en laorilla. En varios viajes fuerontrasportándonos a todos hasta elbarco, una saetía catalana de trespalos. Como no podían arrimarseenteramente a la playa, se dispuso deun tablón para subir a las barcas quese balanceaban en el mar. Amanecíacuando subimos a cubierta delvelero. A la luz de día divisamosotros dos barcos anclados cerca,
también repletos de jesuitas. Suscompañeros gallegos reconocieronen uno a la comunidad de Palencia.En el otro iban los de Medina con ungrupo de estudiantes de filosofía. Sesaludaron con alegría desde cubierta.
Hasta que al levantarse unviento propicio, con el sol de lamañana, las embarcacionesgarbosamente atravesaron loscastillos de San Diego y San Antónque flanquean la ría, dejando atráslas casas blancas de La Coruña parasiempre, mientras iban poco a pocoachicándose hasta cobrar el tamaño
de un pañuelo. Después de unashoras de calma, volvieron ahincharse las velas y al atardecerenfilamos el canal de El Ferrol.Desde el castillo de San Felipe,donde apuntan baterías, un centinelahizo las preguntas de rigor:
—¿De dónde proceden y cuál essu carga?
—De La Coruña venimos.¡Llevamos jesuitas! —respondió elcontramaestre.
En la segunda ría, aparte delimpacto que me produjo su bellezacomo puerto al abrigo de vientos y
tempestades, quedé sorprendido.Anclados en proximidad nosesperaban ya once navíos conidéntica carga: jesuitas, más desetecientos religiosos de la provinciade Castilla. Tan cerca echamosancla, que los padres podían hablarunos con otros desde cubierta. Alreencontrarse en tales circunstancias,se armó una algazara de gritos ysaludos de un barco a otro. Todosquerían conversar a la vez y sepreguntaban por parientes yconocidos. Se contaban unos a otroscómo fueron sus arrestos y
penalidades. Allí supe que no todoshabían recibido el buen trato de losde Santiago.
—¿Y el padre Isidro López? —era la pregunta más frecuente, pues lamayoría lo imaginaba encarcelado enalgún castillo.
—¿Y el padre Isla?—Está aquí a mi lado —
respondió Manuel Luengo conalegría.
Otros comentaban queCampomanes tenía más culpa queAranda de la expulsión, omencionaban a un irlandés, el padre
O’Brien, que había sido rector delcolegio de los Irlandeses:
—Murió en Santander y loenterramos en el conventofranciscano. El viaje ha sidohorroroso, con vientos muycontrarios.
—¿Y los novicios?Desde el navío más próximo
escuché el relato apresurado de losque habían sido detenidos enVillagarcía y ya he contado másarriba. Así fue como conocí laprimera versión de las penalidadessufridas por mi hermano Javier, y
supe que la mitad, veinticuatro,lograron embarcarse con los padres.
Los víveres escaseaban ennuestro velero. De modo que deacuerdo con el capitán decidimostrasbordar a los que venían de LaCoruña al San Juan Nepomuceno, unnavío de guerra, donde seencontraban los padres procedentesde Oviedo. Acarrearon sus colchonesy fueron todos instalados en labodega. Después les dieron de cenar,pues no habían probado bocadodesde el desayuno que recibieron enLa Coruña a las dos de la
madrugada.Mientras se hacia el trasbordo
al Nepomuceno, una verdaderafortaleza flotante que contrastaba conel velero que nos trajo desde LaCoruña y que dejó impresionado alpadre Luengo, al que no se leescapaba detalle, un bote medesembarcó en el puerto. Miobsesión era encontrar a mi hermano,pero nada más atracar, me esperabanpara una tediosa reunión de lasautoridades encargadas de ladeportación: comandantes de navíos,comisionados y otros oficiales que
estábamos convocados en lacomandancia del puerto, un palacetecon grandes ventanales de cristal.
—Hemos tenido que cambiarlas providencias iniciales —explicóel comandante de la expedición,capitán de navío Diego Argote, quelucía frondoso bigote y largaspatillas de lobo de mar—. El buqueencargado de escoltar el convoy ibaa ser el navío Oriente. Pero elsecretario Arriaga ignoraba que esebarco está anclado en Cádiz, por loque hemos tenido que habilitar el SanGenaro, de reciente botadura, que
además carece de tripulacióncompleta; y el San JuanNepomuceno. Desde el San Genarocomandaré yo personalmente laexpedición, según órdenes deMadrid. José Beanes irá al mandodel Nepomuceno.
Beanes, que guardaba silencio yno debía llevarse bien con DiegoArgote, con la barba enhiesta mirabaa otro sitio con ojos como tizones.
—Para alojar con algún espacioa los jesuitas —prosiguió Argote—he ordenado que no se complete latripulación del San Genaro, que se
reduzca un tercio la del Nepomucenoy se rebaje la capacidad de fuego acinco cañones por banda.
—¿Cuántos vienen de El Puertode Santa María? —preguntó unoficial de la Armada.
—No lo sabemos aún. Se hablade seiscientos sesenta religiosos dela provincia de Andalucía. Creo quehan fletado el Princesa, al mando delcomandante Francisco de Huidobro ySarabia, y seis navíos suecos. EnCartagena han zarpado otras diezembarcaciones, nueve de ellasholandesas, aunque allí han estado
preocupados por la estrechez parasituar los colchones. También enBarcelona se han encontrado conproblemas. Ya está aquí la urca quetrae desde San Sebastián a lossetenta y ocho jesuitas de Navarra yGuipúzcoa. Como no había bastantesitio, tuvieron que habilitar ademásel paquebote español San Joaquín.De Bilbao ya están anclados en la ríael San Miguel y La Victoria, almando del capitán Juan Mélida, aquípresente. En fin, señores, de Gijónnavega hacia aquí con veintiúnreligiosos el San Juan Bautista.
Con cierto disimulo me interesépor la expedición que procedía deSantander, pues entre los castellanosdebían estar los novicios deVillagarcía.
—Han tenido problemas —respondió el comandante Argoterevolviendo sus papeles—. Seesperaban doscientos cincuentajesuitas y han tenido que embarcar atrescientos noventa y uno. No habíadónde meterlos, habida cuenta de lacarga de terneros, gallinas ycarneros. Se han retrasado en zarparpor falta de platos y utillajes. Ha
habido que fabricarlos de barrosobre la marcha.
No esperé a que el comandantecontinuara con su premiosa relaciónde lo que sucedió en los puertos deSalou, Málaga o El Puerto. Señaléque tenía que ausentarme por razonesde mi oficio y me fui en busca de mihermano. Con este propósito meinformé de que los novicios sehallaban alojados en uno de losconventos de El Ferrol.
Cuando al fin pude abrazar aJavier, lo hice sin poder contener laslágrimas. Ojeroso y flaco, enfundado
en una sotana que le venía grande,había perdido su habitual color. Perono el brillo de los ojos.
—¡Javier! Por fin, hermano¿cómo estás?
Me miró atónito. Luego,agitando la cabeza, se sentó y algotembloroso me relató a grandesrasgos su accidentado viaje desdeVillagarcía a Santander.
—¡Ha sido terrible, Mateo! Unaodisea, un horrible calvario. Perofinalmente estamos aquí comoqueríamos. Dios nos ha ayudado. ¿Ytú?
Por unos instantes me quedémudo examinando su lamentableaspecto. No sabía qué responder.Intenté no hablar de mí mismo. Leconté la situación de nuestra familia,con la súbita partida de Madrid, lacarta nuestro padre, la casa vacía.
—¿Sabes dónde están?—Aún no, Javier. Pero espero
recibir noticias pronto.—¿Y María Luisa?—Muy bien, muy ilusionada.
Esperamos casarnos pronto, Diosmediante. Si nos dejan todas estastristes circunstancias.
Javier enrojeció.—¿Tristes circunstancias?
¿Sólo eso? ¿No te merecen otrocalificativo? Tú que nos conocesdesde dentro.
Me levanté y miré hacia laventana. La ría, repleta deembarcaciones, mostraba en lamañana un atareado ir y venir deestibadores. Carromatos queembarcaban carne, gallinas, pescadoen salazón. En cubierta de algunosbarcos se veía jesuitas conversandoo rezando el breviario. Otros erandesembarcados y conducidos a
conventos de la ciudad.—Javier: yo no tengo la culpa
de lo que está pasando, te lo aseguro.Es una amenaza que se cierne sobrela Compañía desde que estábamos enel colegio. Ya lo sabes. Ni siquieraEspaña se ha inventado estaexpulsión. Nuestro reino no hace otracosa que imitar a Portugal y Francia.Alguna responsabilidad han de tenertambién los jesuitas, supongo.
Mi hermano fijaba sus ojos enmí con la mandíbula apretada.
—¿Cuál? ¿Haber educado a lajuventud? ¿Misionar en Indias con
reducciones que son un modelo deconvivencia y organización? ¿Crearobservatorios, estudiar a nuestrosclásicos, escribir e imprimir libros,dirigir ejercicios espirituales,predicar en los pueblos, levantar elnivel cultural de la gente? ¿Cuál,Mateo? Tú nos conoces. Yo ingreséen la orden siguiendo tus pasos. Yahora te veo ahí, de comisionado deAranda, vigilando esta bellaquería,deportándonos como a un cargamentode animales apestados.
—El conde de Aranda haexigido el buen trato...
—Yo te contaré el trato que mehan dado en Magaz, Palencia oBurgos, hasta negarnos elsalvoconducto con tal de querenunciáramos a nuestra vocación.
—Todo es muy complejo,Javier. Me he leído y he tenido quecopiar el Dictamen entero deCampomanes y del Consejo. No estan fácil. La Compañía habíaconcitado mucho poder y motivado elenfrentamiento de golillas ymanteístas, sus confesores reales...
—Es inútil, Mateo, que intentesconvencerme. Es posible que los
jesuitas hallamos pecado de orgulloo, si quieres, hasta de celo ydemasiada eficacia. Pero nada de esojustifica este atropello. Esteatropello, este destierro en el que túmismo colaboras.
Permanecí en silencio unosinstantes. Luego me acerqué a Javiery le puse la mano en el hombro paratranquilizarle. Estaba caliente ysudoroso, como después de jugar unpartido de pelota.
—Javier no he venido a vertepara discutir. Ni tú ni yo vamos aarreglar el mundo. Nos ha tocado en
trincheras diferentes en esta guerra.Puedo parecerte un desertor, perotengo que pensar en mi futuro, en mivida.
—¿Qué quieres? ¿A qué hasvenido? —me clavó sus ojos claros.
—Quiero hablarte conconfianza. Ésta no es sólo unaoperación de extrañamiento. Es entodo caso una expulsión en todaregla, sin marcha atrás. Si sigues enla Compañía, como cualquier jesuita,nunca podrás volver a España. Teespera el destierro para siempre, sinrecursos económicos. No creo que
tus hermanos de la Compañía, con loque les da el rey, puedan subsistirellos mismos; y menos alimentar alos novicios. Pero eso no es lo peor.
Me seguía mirando sinpestañear.
—Lo peor no es eso, Javier, losé de buena tinta. Estos ministros delrey no se van a contentar con lanzarlejos a sus odiados jesuitas yquedarse con sus bienes, queconsideran fabulosos.
Javier sonrió, pensando en elchasco que se iban a llevar cuandofueran en busca de los tan traídos y
llevados «tesoros».—¿Qué es lo peor?—Me consta que no se
contentan con la caza y captura,quieren desollar la liebre.
—¿Qué insinúas?—Muy sencillo. Irán a por
todas. Tanucci, Moñino, Roda,Campomanes, el padre Osma yposiblemente el mismo rey intentaránsacar al Papa la supresión total de laCompañía de Jesús, borrarla parasiempre del mapa.
Me miró atónito, con la bocaentreabierta, con la expresión de un
reo al que acaban de anunciar sucondena a muerte.
—Así que, Javier, piénsate bienqué vas a hacer con tu vida. Eresjoven y eres un Fonseca. Puedesquedarte y rehacer tu vida. Si deseasseguir tu vocación sacerdotal, tengoamigos en Salamanca, donde puedesdoctorarte. Luego no será difícilconseguirte una canonjía y quién sabesi no una sede episcopal. Un futurohalagüeño, frente al desastre que teespera si te embarcas en uno de esosnavíos.
Javier lanzó una mirada al
enjambre de jarcias y velas sobre labahía, enrojeció de nuevo y apretólos puños.
—¿Qué pretendes, Mateo?Dime. ¿Qué quieres? Eres igual quelos demás. Como los frailes que medecían que incurría en pecado mortalsi me marchaba con los padres.Como los alguaciles que nos negabanel pan y la sal, con tal de conseguirmás renegados. Dime, Mateo, ¿eresimbécil o qué? ¿No me conoces?¿Piensas que soy como tú, que actúopor lo que me conviene? Puedesestar seguro de que ni tú ni nadie me
va a disuadir del caminoemprendido. «Quien abandona elarado...».
No pudo continuar. Un golpe deangustia le subió a la garganta y untorrente de lágrimas, largamentereprimido, le llenó los ojos. Lloróamargamente durante un rato. Mesentía tan mal que no supereaccionar. Saqué un pañuelo delbolsillo y se lo tendí. Parecía unmendigo con aquella sotana raída, yel rostro amarillento de fugado de unpenal. Al cabo de un rato me levantéy lo abracé.
—Perdona, hermano.Seguramente no soy digno de atar lacorrea de tus sandalias. Perdona.Respetaré a partir de ahora tusdecisiones, que admiro. Simplementequiero que comprendas que yo tengouna llave en mis manos para abrirtela puerta de otra vida. ¿Iba aguardármela sin por lo menosofrecértela? Que Dios te proteja y teacompañe.
Javier sonrió y me devolvió elabrazo.
Salí destrozado a pasear por elpuerto. Grandes barcazas retiraban
en medio de la ría algunos cañonesdel Nepomuceno. Operarioscolgados de cubierta calafateabanotra embarcación recién arribada. Unsol primaveral retozaba en lasquietas aguas del puerto, donde unoschiquillos jugaban a pescar mojarrascon un palo y un sedal. La brisamarina me alivió la frente. Por unmomento sentí el deseo de ser uno deesos marineros que van y vuelven sincasa ni patria, sin rumbo ni familia,de puerto en puerto, sin másitinerario que la espuma del oleaje nimás horizonte que el del infinito mar.
19. Diario de a bordo
Hubo que esperar vientosfavorables para zarpar. En la quieta yespejeante ría de El Ferrol todohabía sido hasta el momentoagitación y trasiego de carromatos,marineros y estibadores queembarcaban y desembarcaban de losbuques para habilitar, de un lado,sitio suficiente para las colchonetas ycatres de los jesuitas; y de otro laintendencia destinada a unanavegación que se suponía larga y
difícil. Mientras tanto, se toleró quelos religiosos pudieran comunicarsecon sus hermanos que iban llegando apuerto, lo que parecía aliviarlessobremanera. Nada había para elloscomo contarse las penalidades yabrazar a compañeros de estudios onoviciado, largos años sin ver, queahora se reencontraban.
A mí me tocó supervisar esosdías la disposición de los camarotesy bodegas. Los primeros sereservaron para los oficiales. Paralos jesuitas en general se habilitaronde forma improvisada los corredores
intermedios situados entre la cubiertao piso de arriba, donde estaba a proala cámara del capitán y el comedorde oficiales, y la santabárbara obodega destinada a las municiones.Un hecho insólito porque esa bodegaes el sanctasanctórum de cualquierabarco de guerra, que en este caso ibamás desprovisto de defensa. Entreambos pisos se habían retiradoalgunas piezas de artillería ydispuesto tablones, a modo de literaso nichos, donde albergar a losreligiosos a lo largo de todo elbuque. A mí me destinaron un
camarote de la oficialidad en elNepomuceno, para continuar viajecon los expulsos de la provincia deCastilla.
Un día se presentó el padreprovincial.
—Es el padre Ignacio Ossorio—me introdujo un oficial—. Tienepermiso para visitar a todas lasembarcaciones.
Al saberme comisionado deAranda, me saludó con corrección.
—He pensado que eraconveniente nombrar un superior decada nave, señor Fonseca, para que
haya un responsable de la Compañíadurante la navegación. ¿Tiene ustedalgún inconveniente?
—No, padre. Hace usted muybien. ¿A quién ha nombrado para estaembarcación?
—Al padre Lorenzo Uriarte,hasta ahora rector del colegio deSantiago.
Ossorio, el provincial deCastilla, era un hombre distinguido,hijo del conde Grajal, grande deEspaña y doctor en teología porSalamanca. Había enseñado ademásen varios centros educativos, entre
ellos en el Colegio Romano. Unhombre serio, que se le veíaimpactado por el destierro.
—¿Están ustedes recibiendobuen trato? —pregunté.
—No podemos quejarnos,dadas las circunstancias.
—Don Julián de Arriaga,secretario de Estado de la Marina,les quiere bien y ha puesto empeñoen que no les falte de nada —insinué.
—Nos consta que pretende quese nos trate como oficiales. Pero eso,señor Fonseca, como comprenderá,es imposible.
También otro buen amigo, donPedro de Ordeñana, hermano de unjesuita intendente del departamentode El Ferrol había mostrado su buenavoluntad; parecía más afectado quelos propios expulsos.
* * *
Un viento del nordeste, que semantuvo soplando toda la tarde ynoche del veintitrés de mayo, animóal comandante Argote a dar la ordende zarpar. El veinticuatro eraademás, irónicamente, una fecha
significativa, pues los jesuitascelebraban la festividad de uno desus santos, San Francisco de Regis.
—¡Levad anclas! ¡Izad velas!—se oyó gritaren cubierta, mientrasse levantaban botes y falúas entresalvas de cañón.
Eran las ocho en punto de lamañana y las naos se pusieron enmovimiento desperezándose comooscuros e inciertos animales.
Los jesuitas acodados encubierta veían empequeñecerse elpuerto de El Ferrol y en él su patria,los dominios de Su Majestad
Católica. El San Genaro, buqueinsignia gobernado por elcomandante de la flota, capitánDiego Argote, iba seguido de lasotras naos, la fragata sueca PedroOrenchiold, la urca holandesa LaPosta del Mar, otra fragata vascallamada La Victoria y trespaquebotes, el San Miguel, el SanJoaquín y el San José. Cerraba enretaguardia el San Juan Nepomuceno,al mando del capitán José Beanes,desde el que contemplábamos elespectáculo.
Mientras dejábamos a la
izquierda la Torre de Hércules, elviento seguía soplando favorable,tanto que los dos navíos de guerratuvieron que atemperar la marchapara no dejar atrás las otrasembarcaciones. Poco a pocoaquellos involuntarios pasajeros, ensu mayoría profesores de tierrafirme, poco hechos a lasinclemencias de la mar, comenzarona empalidecer y caer mareados sobrelos catres o en plena cubierta.
—Lo mejor es seguir de pie,padres. Que les dé el aire —lesaconsejaba el teniente de navío Juan
Romero, uno de los oficiales másagradables de la tripulación.
De noche habíamossobrepasado el cabo de Finisterrecon viento favorable. Pero de pronto,ya mar adentro, sentimos por primeravez la soledad en medio de las olas,pues no se divisaba embarcaciónalguna. El capitán disparó salvas ypoco a poco reaparecieron en mediode la bruma algunos de lospaquebotes, junto a la fragata y labrea que nos acompañaban. ElNepomuceno decidió esperar, sinque de momento hubiera rastro de la
nave comandante, el San Genaro.Algunos comentaron que fue unadecisión de Beanes contra elcomandante Argote, la de apartarsevoluntariamente de de él, pueshubiera sido fácil seguir en la nochesu linterna de popa.
Tres días después doblamos elcabo de San Vicente, al sur dePortugal. Habíamos navegado unasdoscientas leguas sin quereapareciera el San Genaro ni lasotras embarcaciones desaparecidas,y con visible malestar de latripulación, que acusaba al patrón de
un paquebote inglés de no seguir lasnormas de navegación.
—El barco pequeño ha desometerse al grande —comentaban.
Los marineros insultaron a losingleses, que ni se inmutaron alsobrepasarlos. Al día siguientedivisamos en lontananza otro navíode gran eslora, que emergió de labruma como una bestia fantasmal. Suaparición cambió la expresión denuestros navegantes.
—¡Me temo que sea uncorsario! —comentó entre dientes elcapitán al contramaestre—. Dé orden
de cargar los cañones y prepare a latripulación para un eventual ataque.
Todos se pusieron enmovimiento. Abrieron lasantabárbara, sacaron la munición yse apostaron los artilleros dispuestosa todo. La cubierta fue despejada,mientras arrollaban los camastros yrecogían la ropa, manteos, libros ylos escasos baúles de los jesuitas.Arramblaron con todo y lodepositaron en una red colgada entorno al castillo o toldilla, parausarla a modo de parapeto.
La nave tenida por enemiga se
identificó como un carguero deguerra inglés, sin que nos hicierafrente. Al día siguiente, treinta demayo, el viento se nos puso en contray sólo hacia las cuatro de la tardesopló un sudeste que, si no en popa,empujó la nave con suficiente ímpetupara cruzar el Estrecho de Gibraltara eso de las doce de la noche, enmedio de un imponente silencio, sólointerrumpido por algún grito demando y el crujir de las cuadernas.Una vez nuestra flotilla navegabaaguas del Mediterráneo, marineros yjesuitas aplaudieron gozosos la
faena.La oscuridad de la noche nos
impidió ver el Peñón de Gibraltar niCeuta. Pero el último día de mayodivisamos a lo lejos las siluetas deTánger y Tetuán.
El padre Luengo, que no queríaperderse detalle, se acercó, y con unacuriosidad profesoral me preguntó:
—Dígame, Fonseca, ¿por quéhemos cruzado el Estrecho tan ensilencio y en plena noche? ¿Habíaalgún peligro?
—Creo, padre —sonreí—, queno era precisamente por temor a
algún peligro. Se me antoja quenuestro capitán pensaba que al otrolado del Estrecho podría estaresperando el capitán Argote con elbuque insignia. ¡Y no quiere verlo nien pintura!
—Bien, bien. Es curioso —selimitó a comentar Luengo, que seretiraba con frecuencia a un rincónpara escribir los detalles de latravesía.
Un agradecido poniente noscondujo pronto a la vista dediseminados racimos de casasblancas que brillaban sobre el azul.
Estábamos acercándonos a las costasde Málaga y Almería, para actoseguido, doblado el cabo de Gata, alanochecer del dos de junio, alcanzarlas luces de Cartagena. Superadotambién a media mañana el cabo dePalos, un oficial me indicó queacudiera al camarote del capitán.
José de Beanes estaba allírodeado de sus oficiales, todosinclinados sobre una mesa dondetrajinaban con mapas y sextantes.
—Señores: Tenemos dosopciones para navegar hacia elpuerto de Civitavecchia —se
acarició el poblado bigote—. Uno esbordear las costas españolas yfrancesas, dejando por aquí, a laderecha las islas de Menorca,Mallorca, Córcega y Cerdeña. Obien, cruzar directamente de estamanera —dibujó la ruta—, haciaNápoles y Sicilia. En este casoquedaría la costa africana a laderecha y las islas a la izquierda.¿Cómo lo ven, señores?
—Yo me inclino por la segunda—dijo el contramaestre, un hombreregordete y sonrosado de blancaspatillas—. La primera ruta es sin
duda más corta. Pero también máspeligrosa, capitán, porque entretantas islas y rocas corremos muchosmás riesgos. Es más seguro navegarpor mar abierto. ¿No les parece?
—Además —abundó el pilotomayor del barco, un tipo flaco ycejijunto—, hay menos cabos quesuperar, puesto que por esta segundasólo tendremos que doblar el deCerdeña. Tened en cuenta que porahí yo no he navegado mucho. Noignoráis que no soy muy práctico enel Mediterráneo.
Cuando más tarde le conté a
Luengo la conclusión del capitán, serio.
—¿Por qué se ríe, padre?—Por la misma razón que usted
se rio el otro día, Fonseca, cuandocruzamos el Estrecho. Porque mehuelo que, según rumores, debe haberotra razón oculta. Que nuestrocapitán no quiere toparse con el SanGenaro y por eso ha elegido el otrorumbo. He oído decir que Argote esmuy práctico en estos mares, ya quedicen ha mandado durante muchosaños jabeques, esas embarcacionescostaneras de tres palos que patrullan
por aquí contra los moros.Efectivamente el capitán Beanes
se mesaba el bigote en su puesto demando, muy ufano de haberesquivado a Argote, y comandar élsolo aquella flotilla de naosrebosantes de jesuitas camino deldestierro. Algo, pensaban muchos,que seguramente había tramado antesde salir de El Ferrol.
Aquella noche bajé a ver cómopasaban su travesía los jesuitas.Estaban rezando el oficio sentados enlos pasillos de la larga cámara de enmedio y la oscura santabárbara. Un
vaho caliente me ofuscó el rostro.Comprendí que algunos prefirierandormir vestidos sobre un cajón encubierta a bajar a aquel infierno. Nome extrañó por el aire pestífero queallí se respiraba. Sin ventilación,metidos en sus catres en forma denichos, siempre había algunomareado o corriendo para vomitarpor la borda.
—Preferiría estar horas en uncepo de cabeza que de centinela enestos dormitorios —me comentó unsoldado en la puerta con la espadadesenvainada, como si aquellos
pobres «diablos» pudieran huir.Por un senderito tenían que
acceder a cada cama, donde condificultad se desnudaban después deintroducir la ropa y los zapatos bajoel colchón. Algunos, por decencia, sequitaban con dificultad la sotana, yaechados, como el pundonoroso padreLuengo. Entonces, el calor, losronquidos y la hediondez hacían eldescanso prácticamente imposible, sies que el mar no azotaba lasamuradas haciendo crujir las vigas ylas cuadernas del navío. Por otraparte, acostados, yacían tan cerca
que se topaban con facilidad con lapierna y el brazo del vecino, sobretodo los de sueño inquieto. Si no erala maroma, que los marineros usabanpara abrir las escotillas, y que confrecuencia les rozaba el pecho. Porno hablar del ejército de piojos. Vi aalgunos ancianos que no dabanabasto con sus manos y suplicaban alos estudiantes que les ayudaran amatarlos. En fin, por los agujeros sedeslizaban a sus anchas ratones quesubían de la bodega.
Las colas para afeitarse en losdos únicos cubículos dispuestos para
ello se aglomeraban cada mañana. Ysus sotanas, con pocas posibilidadpara lavarlas, eran verdaderoslampadarios.
—Lo peor es beber agua —decía Luengo—. Dicen que el martiene la culpa. Pero a mí me sabe aazufre o a pólvora.
—¿No toma vino, padre?Hemos cargado grandes barricas dejerez.
—¿A eso le llama vino,Fonseca? Se ha puesto peor que elagua. Los padres le han cogidohorror después de los mareos. La
prueba es que el gasto del vino entredoscientos hombres no pasa de tres ocuatro azumbres.
—Pero ahora tengo entendidoque el capitán ha ordenado servirlesvino tinto.
—Por poco tiempo. En el SanGenaro cargaron las mismas barricasy siguen bebiéndolo. No sé quiénarrambla con él.
—¿No están contentos con lacomida, padre Luengo? Yo vi cómoestibaban cientos de gallinas yjamones.
—Se ve que usted come con los
oficiales, Mateo. A los ocho días denavegación comenzamos a ver flotarminúsculas porciones de pernil ogallina en un puchero de dudosocolor. Por deseo nuestro se nos haservido a veces el rancho de losmarineros con lentejas, alubias y unpedazo de tocino. Cuando hay arroz,está lleno de chinas. De postre nonos dan más de una rebanadilla dequeso o un puñado de pasas. La frutay la ensalada, ni por asomo. ¿Es esocomida, amigo Fonseca? Piense enlos jóvenes. ¿Cuánto paga la coronapor cada uno de nosotros?
—Creo que nueve reales al día,padre.
—Pues de veras, Fonseca, no sédónde van. ¿Y el pan fresco? Elhornero del barco dice que sólo tienepara los ancianos. No hablemos delas galletas, más negras que laconciencia de algunos y más durasque un morrillo. Y no quiero señalar.Aunque tengo que reconocer que máspadecemos por la falta de sueño quepor la comida, que para subsistir hay.
Otros padres andaban quejososdel trato de la tripulación. A veceslos oficiales e incluso algún criadillo
se sobrepasaban en sus funciones.Pero otros, en cambio, se hicieron unlugar en los corazones de aquellosdesterrados, como el teniente JuanRomero, que a veces tenía detallescon los más regalándoles algunapieza de fruta. O los oficiales JuanLabaña y Antonio Valdés. Éste,joven alférez de fragata, tenía unhermano carnal en el barco, elcoadjutor José Valdés, discípulo deLuengo, y se volcaba con losjesuitas. Con muchos contactos enMadrid, el capitán le tenía respetocuando iba a protestarle por alguna
cosa.Pero no todos los oficiales se
comportaban así. Había otros tantosque miraban con desprecio a losexiliados. Organizaban francachelasen su cámara y hacían ruido adredesobre la mesas para perturbar elsueño de los jesuitas. Aunque todoslos dedos señalaban al capitánBeanes, pues en el San Genaro laadministración de los víveres y eltrato habían sido sin comparación.Por lo que pudimos saber después, elcomandante Argote colgó un bandoprohibiendo hacer ruido de noche y
cuidó personalmente de mejorar elcondumio y el vino administrado asus doscientos jesuitas.
Dos días después, el cuatro dejunio, me encontraba en mi camaroteescribiendo una carta a María Luisa,en la que le daba cuenta de losúltimos acontecimientos, cuando elNepomuceno se escorópeligrosamente a la izquierda.Asustado, subía cubierta. Bajo uncielo de betún se había levantado unfuerte viento que golpeabaviolentamente en las velasdesplegadas. La tripulación faenaba
entre gritos para amollar cabos yaparejos, recoger velas, estibar lacubierta. Entonces comenzó a llovercon tal fuerza que a duras penas latripulación lograba hacerse con elbarco. Al final los marinos, no sinesfuerzo, consiguieron enderezarlo,aunque sin amainar el velacho, lavela del palo trinquete, quepermaneció izada cerca de proa.
El caso es que aquel fuerteviento duró todo el día cuatro dejunio y al día siguiente, aunque sólopudimos aprovecharlo hasta elmediodía, porque por la tarde
alguien advirtió que el PedroOrenchiold, la fragata sueca, se habíaquedado rezagado. El capitán izóbanderas y disparó salvas paraadvertirles de que estábamosesperándoles. Pero la fragata no semovía. Entonces Beanes retrocediópara ir a buscarla, a pesar de ser elviento contrario.
—¡La fragata ha izado banderade socorro, señor! —gritó un vigía.
Marineros y jesuitas pensaronque había ocurrido alguna desgracia.
—¿Qué os sucede? —lespreguntaron de borda a borda cuando
estábamos cerca.—¡Se nos han roto las drizas de
las gavias! —contestaron señalandolos palos de donde colgaban lasvelas.
—Esas embarcaciones sonmenos marineras que elNepomuceno. Hay que esperarlas. Sino fuera por ellas, ya estaríamos enCivitavecchia —me comentó aquellanoche el alférez Valdés.
El seis de junio un vigíaencaramado en una cofa de proaanunció:
—¡Tierra a la vista!
Nos hallábamos a la altura deCerdeña, más en concreto de sucapital, Cagliari.
Al día siguiente, paralizadospor la ausencia de viento, aparecióuna embarcación sospechosa sinrumbo concreto. Poco antes delanochecer se nos acercópeligrosamente a popa.
—¡Puede ser un corsario! —advirtió entre dientes el capitán, quedio la orden de perseguirla.
Ordenó con este fin izar todo elvelamen, las treinta piezas quearbolaba el buque. El padre Luengo y
otros jesuitas contemplabanasombrados la majestad delNepomuceno que, a todo trapo y peseal viento ligero, se dio a la caza deaquel navío que finalmente consiguióhuir, lo que confirmó la sospecha deque efectivamente se trataba de uncorsario africano.
Entre calmas y vientos, sin dejarde mantener cerca las otrasembarcaciones de nuestro convoy,superamos la vista de Cerdeña eltrece de junio; y el catorce, día de laSantísima Trinidad, el Nepomucenolanzó áncoras, como a una legua de
distancia del puerto italiano deCivitavecchia, después de veintiúndías y ocho horas de largo viajedesde que zarpamos el veinticuatrode mayo de El Ferrol.
El capitán ordenó disparar unasalva para advertir al puerto denuestra llegada y pedir práctico. Alanochecer se acercó un bote alNepomuceno. Todos lo miramos conansia y con el anhelo de desembarcarcuento antes.
El capitán me mandó llamar yme presentó a la persona queacababa de subir la escala.
—Don José Pucitá, cónsul deEspaña en Civitavecchia.
Nos reunimos en la sala delcapitán durante dos horas. El cónsulvenía con órdenes terminantes:
—Señor capitán: Tengoinstrucciones del señor Azpuru,auditor de la Rota y ministro interinode España en la corte de Roma. SuSantidad el Papa se niega en redondoal desembarco de los jesuitas en susEstados. De modo que las órdenesson que se dirijan a un puerto segurode la isla de Córcega y espere allíinstrucciones de Madrid.
—¿Cómo, la Santa Sede seniega a recibir a los jesuitas? —pregunté atónito.
Pucitá se limitó a responder.—Así es. Las instrucciones son
las que acabo de trasmitirles; no sémás, señor comisionado.
El capitán me pidió queinformara a los religiosos de la tristenoticia.
No era grata la papeleta. Medirigí apesadumbrado hacia ellos,que, expectantes, se habían reunidoen cubierta como almas en pena a laspuertas de su salvación. Parecían
contentos y nerviosos con la idea deponer pie de inmediato en tierradespués de tantos días de duranavegación. Revoloteaban envueltosen sus manteos, algunos impacientescon su breve equipaje en hatillos,listos para desembarcar. Mispalabras cayeron como una bomba.Pálidos, flacos, debilitados por losmareos y la incertidumbre, noquerían creer la noticia.
—Que los príncipes de estemundo nos odien o menosprecien,mal está, Fonseca —me comentó elpadre Luengo—; pero que lo haga el
Sumo Pontífice, el vicario de Cristo,al que tanto hemos defendido, no lopuedo creer. Los padres están muyturbados, confundidos, pues ignoranqué va a ser de nosotros. Comopuede imaginar, piensan de todo:hasta que nos puedan arrojar en unaisla desierta o incluso acabar pordegollarnos.
—Quizás el Papa quiere plantarcara al rey, padre. No lo sé. No esfácil recibir de sopetón a tres milvasallos nuevos en los EstadosPontificios.
—Pero la corte española, ¿no
había avisado antes al Papa? Meresisto a creer que el reydesconociera la decisión del SantoPadre, cuando se nos hizo salir de ElFerrol y otros puertos.
El cónsul español se disponía abajar la escala del barco. Corrí allamarle y le dije en un aparte:
—Señor Pucitá, comocomisionado del presidente delConsejo, creo que tengo derecho asaber más. Dígame, ¿qué ha pasadorealmente?
—Bueno, a usted se lo contaré.Hace tiempo, el trece de abril, el
embajador Azpuru entregó al Papa lacarta de Su Majestad, comunicándolesu decisión de expulsar a los jesuitasde sus dominios. Para ello pidióaudiencia antes al cardenalTorrigiani, secretario de Estado. Lehizo saber lo de la pensión vitaliciade cien pesos para los sacerdotes yde noventa para los legos, así comosu determinación de desembarcarlosen Civitavecchia. Luego el Papa leconcedió una audiencia, y, desolado,le preguntó: «¿Y qué vamos a hacercon toda esa gente?».
—No me extraña. ¿Y qué ha
decidido finalmente Su Santidad?—Mandó al secretario de
Estado al general de los jesuitaspadre Ricci. Nuestro embajador hatenido noticias de la negativa papal arecibir a los jesuitas y la redacciónde un breve en el que el Papa solicitaa Carlos III que suspenda suPragmática. Tengo una copia en midespacho. Luego se lo enseñaré. Uncorreo salía con estos documentosdel palacio del Quirinal el mismo díadieciséis. Creo que el Papa piensaque, negándose al desembarco,fuerza al rey a dar marcha atrás y a
readmitirlos en sus estados.—Dios mío, y nosotros y esta
pobre gente, embarcados sin tener niidea —comenté.
—Ni ustedes, ni los otros tresconvoyes —replicó el cónsul conaire preocupado—. En Roma crecenlos rumores de que este asunto puedeprovocar una ruptura con España. Lanoticia corrió en la Ciudad Eternacomo la pólvora. Llegó a Nicolás deAzara, agente de preces; al auditorde Castilla, don Juan Diez Guerra; alos cardenales, a los franceses, enfin, no se habla de otra cosa.
—¿Y qué dice Azpuru?Pucitá se quedó en silencio,
preguntándose si debería responder.—Está muy preocupado, pues si
la operación fracasara, caería endesdoro de la monarquía española.Por lo pronto ha negado la entrada atodo jesuita en la embajada, y haescrito a Nápoles pidiendo consejo aTanucci. El hombre de confianza delrey piensa que a la larga el Papacederá, que no va a negarse aldesembarco. Pero, como puede ustedimaginarse, se niega rotundamente,por servicio y decoro del rey, a un
eventual regreso de los jesuitas.—¿Qué solución tiene pensada
ese intrigante napolitano? —meatreví a preguntar.
—No lo sé, señor comisionado.Aseguran que para él es preferibledejarlos tirados en alguna playa,quizás en el Piombino o en la isla deElba, qué sé yo. Sugiere tambiénacudir a Francia como última tablade salvación.
Decidí acompañar a tierra alcónsul español para expedir miscartas a María Luisa y ver si mepodía informar mejor. Mientras nos
acercábamos al puerto, formado pordos bastiones y un rompeolasculminado por un faro —meimpresionó el fuerte macizo delMichelangelo—, José Pucitá me pusoal día de otras muchas cosas queignoraba.
Entre ellas que, de los cuatroconvoyes que habían zarpado deEspaña, el nuestro había sido elúltimo en llegar. El primero de todosfue el que zarpó de Salou y Mallorcacon los jesuitas de la provincia deAragón, al mando del comandanteBarceló, seguido de diecisiete
embarcaciones que arribaron aquí eltrece de mayo. El día veinte dejó versus jarcias en estos mares el convoyque transportaba a los de laprovincia de Toledo, y que habíapartido de Cartagena el dos de mayo,al mando de Francisco de Vera, quepor lo visto no hacía más quequejarse de la lentitud de las urcasholandesas. Después, el día treintafondeó en Civitavecchia el tercero,comandado por el capitán de fragataJuan Manuel Lombardón, lideradodesde un poderoso navío de setentacañones, el buque de guerra
Princesa. Éste traía desde Cádiz alos jesuitas andaluces en tres barcos,aumentado con cinco embarcacionesmás, que se le unieron en Málaga.Parece que ha sido el que peor tratoha dado a los exiliados.
—¿Y dónde están ahora todosesos navíos? —pregunté al nodivisar más barcos.
El cónsul se quitó el sombrero yse alisó el cabello.
—Cuando llegó el convoy deBarceló, el gobernador deCivitavecchia estaba hecho un lío —respondió—. Le dijo que no podía
desembarcar hasta que llegararespuesta de Roma. Sólo permitióbajar a tierra al comandante, losoficiales y tripulantes el trece demayo. Hasta la noche del díasiguiente no tuvo noticias Barceló.Se le dijo que debía aguardarórdenes de Azpuru. El embajador ledecía que esperase fondeado y quecomunicase a los capitanes de losmercantes que recibirían pagasoriginadas por la demora. Tambiénque había hecho protestas formales alas autoridades pontificias pornegarle el permiso para
desembarcar. Barceló montó encólera y protestó al gobernador y alcapitán del puerto. Les dijo que losjesuitas estaban mareados, sufriendoestrechez y un horrible calor en losbarcos, y que empezaban a escasearlos víveres. Además les advertía queeran barcos de guerra que teníanotros urgentes cometidos que cumpliral servicio del soberano.
Nuestra lancha estaba a puntode atracar, cuando Pucitá señaló lasfortalezas.
—¿Ve usted, Fonseca, ahíarriba? Esos destacamentos y
cañones de bronce de corto calibreno suelen verse ahí. Es que lasautoridades de Civitavecchia handoblado la guardia, por si acaso. Unaclara señal de que no estándispuestos a contravenir las órdenesdel secretario de Estado.Prometieron enviar víveres a losbarcos, eso sí, pero todo se haquedado por ahora en buenaspalabras.
Cerca del puerto el calorhúmedo aumentaba al disminuir elalivio de la brisa marina en elmomento de desembarcar.
—Total —concluyó el cónsul—, por fin el dieciocho de mayollegaron las órdenes de Azpuru. Yeran las siguientes: Barceló debíaconducir su flota al puerto corso deBástia y esperar allí nuevas órdenesdel cónsul de España en Génova.
—Y los otros convoyes, ¿dóndeandan ahora?
El cónsul, que llevaba unsombrero blanco y sudaba por lasotobarba, señaló hacia el horizonte.
—Vera y Lombardón recibieronidénticas ordenanzas de Azpuru.Fueron desviados también a Córcega.
Aunque antes Francisco de Vera tuvoque desembarcar el cadáver delpadre José Velasco, profesor delColegio Imperial de Madrid, quefalleció a bordo.
Lombardón lo pasó mal, porquealgunas de sus embarcaciones hacíanvías de agua e incluso el Princesa fueembestido por fuertes vientos delsudeste. Uno de los navíos inglesesno conseguía achicar el agua, por loque tuvo que trasbordar a treinta ydos jesuitas. Su capitán juraba que notenía garantías de navegabilidad.Además los capitanes de las dos
urcas holandesas se negaban a dejarCivitavecchia, si no se les abonabanseis mil pesos más a cada uno por elnuevo trabajo. Tras consultar alembajador, el comandante regateócon ellos hasta que aceptaron milquinientos pesos cada uno comosobresueldo por navegar hastaCórcega. Algo parecido pasó conotros barcos. Pero uno de loscapitanes suecos se negó hasta elfinal, si no le daban seis mil pesos,con tanto encono que hubo quetrasbordar a ciento cincuenta jesuitasal buque de guerra y alojarlos de
mala manera en sus cámaras y elentrepuente.
Me pareció mentira pisar tierrafirme. A pesar del malestar que meocasionaban todas estas noticias, hede reconocer que nada más atracarme enamoré de Italia desde laprimera luz con la que la vieron misojos. La piedra dorada de lasfortalezas y las tortuosas callejuelasde Civitavecchia contrastaban con unazul añil, y el trajín del puerto teníaun aire liviano y desinhibido, comosi las gentes gozaran de otra alegríade vivir. Una muchacha intentó
venderme flores y un chiquillo sebrindaba a ofrecerme alojamiento,mientras desde sus puestos lospescadores voceaban insistentes sumercancía, plata viva que se agitabasobre los carromatos.
En el consulado deposité en elcorreo mis cartas y envié un mensajeal embajador Azpuru, solicitandopermiso para regresar a España,supuesto que había cumplido mimisión de acompañar a los jesuitas aldestierro. Vana pretensión. Larespuesta de la cercana Roma notardó en llegar. Debía continuar en
mi puesto hasta dejar a los jesuitasen tierra. Decidí por tanto regresarenseguida al Nepomuceno, no sinantes echar una ojeada a algunosdocumentos.
Por ellos supe que con fecha detreinta y uno de marzo de aquel añoaciago de 1767, Carlos III habíaescrito a Clemente XIIIinformándole, con sólo unos días deantelación, de su decisión deenviarle a los jesuitas a sus Estados.A esto el dieciséis de abril elpontífice respondió con el breveInter acerbissimas, expresando su
dolor con la pregunta Tu quoque, filimi?, la frase de Julio César a Brutoal ser asesinado por éste («¿Tútambién, hijo mío?»): «¿El Reycatólico Carlos III a quien tantoamamos, viene ahora a colmar elcáliz de nuestra amargura, a sumergira nuestra vejez en un mar de lágrimasy a derribarla al sepulcro?», escribíaal par que le rogaba la revocación,suspensión o revisión del decreto.
Roda había remitido el breve aAranda el veintinueve de abril; y aldía siguiente se reunió el Consejo enMadrid para estudiar su respuesta.
Don Manuel de Roda insistía en queno había que contestar sobre lasrazones de la expulsión, «los méritosde la causa». En todo caso elministro no se extrañaba delcontenido del documento papal, pueslo atribuía al poder de los jesuitas enla corte romana y la amistad entre elpadre general Ricci y el secretariode Estado, Torrigiani.
Tuve la suerte de poder leertambién otro documento de respuestaal Papa, que podía resumirse en unahistoria negra de la Compañía, en unintento de rebatir los argumentos de
Su Santidad. Hace un elenco de lasdesviaciones de la orden: SanFrancisco de Borja, tercer prepósitogeneral, ya había criticado el orgullode los jesuitas. Con el quintosuperior general, ClaudioAcquaviva, se pasó a un gobiernodespótico, se relajaron lascostumbres y se promovió elprobabilismo. El padre Luis deMolina se apartó de San Agustín ySanto Tomás. El padre JuanHarduino, famoso erudito jesuita, sehizo tan escéptico que llegó a dudarde las Escrituras; y su discípulo
Isaac Berruyer (había escrito unaHistoria de la Salvación, la Biblia enforma de novela) estableció ladoctrina antitrinitaria del arrianismo.En China y Malabar hicieroncompatibles a Dios y Belial, yadoptaron los paganos ritos chinos.En Japón e India persiguieron a losobispos y a las otras órdenesreligiosas. En Europa, en fin,siempre promovieron tumultos. Unjesuita, el bien conocido padre Juande Mariana, escribió un tratado de lacorrupción en la Compañía, desde elgeneralato de Acquaviva. A todo
esto había que sumar los conflictoscontinuos con todas las órdenes.
Frente a las alabanzas del Papasobre los méritos de las misiones delos jesuitas, el Consejo responde quesu falta no se echará de menos, ycomenta los abusos introducidos,como en Chile, donde toleran lassupersticiones; y en todas las Indias,donde toman la soberanía de losindios contra los españoles.Reprochan los consejeros a losjesuitas el haber abandonadoespiritualmente a las misiones,disponiendo de un ejército en
Uruguay, e intentar un cambio degobierno en España.
La respuesta del Consejoconcluía con que ninguna ordenreligiosa es indispensable, mientrasque sí lo son los obispos y lospárrocos, y que la decisión del reyestaba respaldada por obispos yreligiosos como el arzobispo deManila, el obispo de Ávila y elpadre Pinillos. Respecto a las causasdefinitivas de la expulsión apunta lasque realmente la desencadenaron, talcomo lo percibieron sus autores:
No es sola lacomplicidad en el Motínde Madrid la causa de suExtrañamiento, como elBreve lo da a entender; esel espíritu de fanatismo, yde sedición, la falta dedoctrina, y el intoleranteorgullo que se haapoderado de este cuerpo.
Después de la reunión del
Consejo, se envió una minutaredactada por Campomanes
insistiendo, según lo acordó laconsulta, en contestar sucintamente alPapa, «sin entrar de modo alguno enlo principal de la causa, ni encontestaciones, ni en admitirnegociación ni en dar oídos a nuevasinstancias». Esta información la teníaen su poder el embajador español enRoma para su gestión diplomática.Después de leer dichos papelesllegué a la conclusión de que elcontenido de este documento deCampomanes sólo era una extensa ymalhumorada respuesta para callar alPapa ante los motivos del rey en
asunto tan gravísimo de Estado.
* * *
No es fácil describir los rostrosdesencajados que encontré en miscompañeros de travesía. El San JuanNepomuceno, que se había acercadoen lo posible a puerto, había lucidohasta entonces el gallardete real ensu palo mayor. Pero al capitánBeanes le duró poco la vanidad ytuvo que retirar las insignias no sinsonrojo, pues al doblar la puntaoriental del puerto se topó de bruces
con el San Genaro. El comandanteArgote, que había llegado casi a lapar que nosotros, supo por contactoscon el convoy de Andalucía de laprohibición de atracar y habíafondeado al abrigo del puerto deCivitavecchia sin tocarlo.
—¡Hemos podido saludar a lospadres andaluces! —me confióLuengo nada más embarcarme—.Algunos hemos ido a visitarlos a susbarcos y muchos han subido alnuestro al enterarse de que el famosopadre Isla venía con nosotros. Se loaseguro, hijo; fue un respiro poder
conversar con ellos. Aunque no nospermitieron bajar a tierra, ni a unlugarcito que teníamos delante.Según ellos el Papa no nos recibeporque la economía de sus Estadosno se lo permite, después dehabérselo consultado a loscardenales reunidos en consistorio.Y que entre los jesuitas andalucesreinaba también resignación y buenespíritu.
Un corrillo de estos jesuitashéticos había asaetado a preguntas alpadre Isla. El escritor les confió quesabía de la expulsión mucho antes,
por la carta de un agustino. Que elgeneral de los carmelitas también sehabía adelantado con una circularsobre el probabilismo asegurandoque en doscientos años era unadoctrina que había hecho más dañoque todas las herejías juntas.También les habló de su libro AñoCristiano, del que había dejado enimprenta manuscritos de variostomos, y de las peripecias de suescandaloso Fray Gerundio.
Me contaron que habíanintercambiado, además, experienciassobre las circunstancias del arresto y
sus respectivos viajes.Los andaluces, que habían
zarpado de El Puerto de Santa Maríael cuatro de mayo y junto con los quese les añadieron en Málaga, tuvieronen esta ciudad una espectaculardespedida con lágrimas del pueblofiel y la toma militar de calles ydársenas. Les acompañaban ademáslos jesuitas venidos de Extremadura,aunque éstos pertenecían a laprovincia jesuítica de Toledo. Lasdetenciones previas en residencias ycolegios habían sido casi un calco delas de toda España, con
características semejantes a las quehe narrado en Castilla: cerco,nocturnidad, entrada de las fuerzas entropel, reunirlos a todos, en finvigilancia hasta para afeitarse. Undato desagradable fue que en Málagay en otros sitios simularon pedirconfesión para entrar en el colegio,como constaba en las ordenanzas.También añadieron detalles de suviaje: vientos en Gibraltar, calmachicha frente a Málaga,racionamiento alimenticio,avistamiento inquietante de fustasargelinas, inesperadas tormentas que
desarbolaron los barcos, el extravíode otros, dos o tres misas diarias enlos altares portátiles. En fin el padreLuengo se puso muy contento desaber que otros jesuitas andaluces,como Alfonso Pérez de Valdivia yDiego Tienda, estaban escribiendo,como él, sendos diarios sobre susexperiencias del destierro. EnCivitavecchia recibieron la visita delcomisario Francisco Saravia, que sellevó a tierra a tres jesuitas muyenfermos: un sacerdote, un estudiantey un coadjutor.
Los jesuitas de Castilla
conocieron además a través de suscompañeros de Andalucía laexistencia de cartas que les habíanescrito su superior general, padreRicci, y su asistente para España,Francisco Montes, animándoles ydándoles cuenta de la consternaciónque había causado en Roma sudetención y destierro. Les contaronasí mismo cómo los españoles deRoma y sus amigos italianos lesretiraron la palabra a los de laCompañía al conocer la noticia, y lesinformaron sobre las cartas del Papaal rey. Se comentaba mucho en Roma
que los estados del papa sufrían decarestía de grano y que losochocientos jesuitas portuguesesandaban a la deriva en manos de laProvidencia, pues habían dejado desocorrerles los alemanes y polacos.Además se temía en Roma que lapaga vitalicia prometida por el rey alos españoles no durara muchotiempo.
Al día siguiente, nada másdesayunar, me asomé a cubierta. Unenjambre de botes y pequeñosveleros ofrecían a la ventalegumbres, huevos, frutas y limones.
—Prenda uove, padre, e questobel formaggio! Buon mercato!
Los exiliados, como si oyeranllover, comprendieron que losprecios estaban demasiadoabultados.
—Si nos dejaran desembarcar,lo podríamos comprar a la mitad.
Pero el comandante Argote noquería dar licencia de bajar a tierrani siquiera a sus oficiales. Tampocoatendió los ruegos del padre superiordel barco, que le pedía quepermitiera trasladar al hermanoCossío, gravemente enfermo. Sólo
dio licencia para desembarcar alcontador del barco y a undespensero, que bajaron a compraralgunos suministros, y a lavar unacamisa por persona.
* * *
Creo que nunca celebraré en mivida una fiesta del Corpus Christicomo la de aquel jueves dieciochode junio. Tanto el Nepomuceno comoel San Genaro amanecieronempavesados de banderas ygallardetes. En presencia de los
oficiales y la marinería se celebró lamisa en al castillo de proa, bajo unsol rutilante. Sólo se echaron en faltalas salvas de rigor, que elcomandante se negó a disparar.
Los jesuitas contemplarondespués desde cubierta, con ayuda decatalejos, la procesión de SantoStefano, un pequeño pueblo visibledesde la costa. Antes, sobre las ochode la mañana, vimos perderse en elhorizonte las velas del Princesa y elresto del convoy andaluz.
El padre Luengo, después de lamisa, se me acercó visiblemente
preocupado. Su delgadez se habíaacentuado por las privaciones de lanavegación y un color cetrinoacentuado por los mareos leprestaban un aspecto cadavérico.
—Dígame la verdad, Fonseca.¿Dónde vamos? ¿Es cierto lo queaseguran los andaluces, que nosdirigimos a Córcega?
—Sí, padre. Allí nosreuniremos con los demás convoyes.
—Pero eso es Francia, Fonseca.Resulta chocante que el Papa no nosreciba y nos vayan a acoger esosfranceses, que también nos han
suprimido en su patria.Yo le escuchaba en silencio,
asombrado de las confianzas quetenía con un comisario de la«Operación Cesárea». «Será por mipasado jesuítico», pensé.
En aquel momento Córcegapertenecía a la República deGénova, pero con apoyo de losfranceses. En realidad no sabía quéresponder. Ni tampoco imaginar lascomplicaciones que en esa isla lesesperaban. Me encogí de hombros,mostrándole en mi mirada unatristeza parecida a la que reflejaban
20. En una isla denadie
Más que una isla parece unamontaña verde anclada en el mar. Noes extraño que los griegos lallamaran kallisté, la más bonita, conuna situación privilegiada no distantede Francia, Italia y España, al surestede la costa francesa, oeste de laToscana y norte de Cerdeña. Bañadade sutiles luces y rodeada denumerosas playas y acantilados,
Córcega es un destino atrayente paraser visitado en otras circunstanciasde las que arribábamos a ella aquelcaluroso mes de junio de 1767.
En sus aguas se iban a dar citatodos los convoyes que transportabanun cargamento sin precedentes, cercade tres mil «curas», jesuitas por másseñas, expulsados de España por realdecreto, a los que se unirían milcuatrocientos más procedentes de lasposesiones ultramarinas. A pesar desu adhesión al Sumo Pontífice, a loque estaban ligados por un cuartovoto especial, paradójicamente éste
se había negado a recibirlos. Lasituación era dolorosa y lasdisculpas de la Santa Sede noacababan de convencer, pese a que elPapa estuviera escaldado por losprocedentes de los jesuitas francesesy portugueses. Por tanto nosdirigíamos a Córcega, la cuarta islaen extensión del Mediterráneo, con laesperanza de que nuestrosdesterrados, exhaustos de laprolongada e incómoda navegación,pudieran poner pie en tierra en algúnlugar del mundo.
En Civitavecchia el cónsul me
había puesto al día de la complejasituación corsa. La isla estaba enguerra, en un momento de fuertetensión política entre tres facciones:los italianos, los isleños y losfranceses. Aunque formaba parte dela República de Génova desde 1729,casi no se sabía de quién era la islaen medio de un hervidero derevueltas. La mayoría de sushabitantes eran partidarios de laindependencia, y la presenciagenovesa se limitaba a unosdestacamentos en las ciudadescosteras. Si Córcega no era un estado
autónomo todavía, se debía a lapresencia de tropas francesas quehabían acudido en ayuda de losgenoveses, en virtud de un tratadoentre ambos firmado en 1764. Elhecho es que los franceses, queocupaban cinco de los principalespuertos corsos, eran los que estabanconteniendo el avance de losindependentistas, liderados por un talPasquale Paoli, todo un personajecon aura de leyenda, que sucedió aGian Pietro Gaffori. Tan importanteera la presencia francesa que Génovaacabaría poco tiempo después
vendiendo la soberanía de Córcega aFrancia por dos millones de francos,y Paoli, derrotado militarmente enPonte Novo, terminaría por exiliarsea Inglaterra. Aunque eso vendríadespués. Por lo dicho, la negociaciónpara admitir a los jesuitas enCórcega, no iba a ser fácil, porquetuvo que realizarse a tres bandas.
El día diecinueve de junio nosdisponíamos a dejar las costas deSanto Stefano. Con este fin elNepomuceno disparó tres cañonazosde leva. Pero a la hora de levaranclas, estaban tan enfangadas que no
querían emerger. Entonces —otracuriosa contradicción de este buquede exiliados—, los marinerosespontáneamente se decidieron ainvocar a San Francisco Javier,«príncipe de la mar», el santo jesuitamisionero de Oriente y cofundadorde la Compañía, que se pasóembarcado la tercera parte de suvida. Y así, al grito de Javier,mientras a la par empujaban lostornos, crujieron los cabrestantes yfinalmente lograron hacerse con lasanclas.
Dejamos atrás varias islas e
islotes desiertos, superamos la islade Elba, la más importante delarchipiélago toscano, mientras lospilotos de los barcos se entreteníanen mostrar su pericia compitiendo enregatas y jugándose apuestas devarios doblones sobre cuál de losdos era más marinero, si el San JuanNepomuceno o el San Genaro. Alfinal celebramos con regocijo lavictoria de nuestro buque de guerra,al que al cabo del tiempo habíamoscogido cariño.
El veinte de junio, tras navegartreinta y cinco leguas con desigual
viento, avistamos la ciudad deBástia, la segunda corsa enimportancia, acurrucada sobre laprimera bahía de la punta másseptentrional de la isla. El SanGenaro envió una falúa al puerto, quepasó a recogerme como comisario dela expedición. Camino de Bástiaobservé que alguien me saludabadesde otra embarcación. Era Pucitá,el cónsul español de Civitavecchia,que en un barco de pescadores traíabajo toldo a dos jesuitas enfermos dela provincia de Toledo.
En una taberna del Puerto Viejo,
del que parte un enjambre decallejuelas, el cónsul Pucitá y elcomisario de Marina en Génova,Gerónimo Gnecco, me entregaron unmensaje del conde de Aranda. Era unabultado sobre en el que veníaninstrucciones junto con otro escritomás personal: una carta de MaríaLuisa, que aceleró los latidos de micorazón. Aranda me comunicaba quenuestro cónsul en Génova, JuanCornejo, por orden de Grimaldiintensificaba las negociacionesdiplomáticas con esa república,mientras nuestro embajador en París,
conde de Fuentes, se movía paraconseguir que las tropas francesas nopusieran impedimento para eldesembarco de los jesuitas. Noscorrespondía a nosotros el contactocon los nacionalistas.
—Esta tarde tengo unaentrevista secreta con el jefe de losrebeldes —me dijo Gnecco en vozbaja—. ¿Queréis acompañarme?
No podía negarme, así quequedamos para después delalmuerzo. Mientras comía a solas unplato de pescado enfrente de laiglesia de San Juan Bautista, pude
finalmente leer la carta de MaríaLuisa:
Querido Mateo:Por gentileza del
señor conde de Aranda temando esta breve misiva aCórcega, donde me handicho que, según el deseodel rey, van a desembarcarfinalmente a los jesuitas.No sabes cuánto deseo queesto suceda, pues me hancontado que se os ha
negado hacerlo en losEstados Pontificios, y enla medida que estosupondría para ti el fin detu misión, el regreso aEspaña y la realización denuestros sueños.
Con mimo y con laayuda de mi madre,preparo la boda, siguiendotus instrucciones. Cada díaacudo a nuestra nuevacasa. He compradocortinas, algunos muebles,los indispensables, pues
me gustaría decidircontigo su decoración. Enla corte me hanrecomendado mucho unanueva tienda que hanabierto cerca de la calleArenal, que importanmuebles de estilo inglés,como los que tanto tegustan.
Pero ahora sólopienso que vuelvas sano ysalvo, después de esaspeligrosas travesías y ladesagradable misión que
te han encomendado.¿Cómo está tu hermanoJavier? De tus padres nosé nada. Seguramente noquieren escribir por miedode que intercepten suscartas, dada la situación.
El otro día, al salirde misa me encontré debruces con Pierre.Atolondrado al verme, nosabía qué hacer. Yo lehice una educadainclinación de cabeza. Élse quitó el sombrero y me
dijo que desearía hablarconmigo solamente parapedirme perdón. Yo le dilargas. Está muy ocupadocon las obras de la Puertade Alcalá y muy contentode que finalmente se hayaexpulsado de España a losjesuitas. Ahora elgobierno anda locobuscando ese «tesoro» quese dice tenían y que alparecer no acaban deencontrar. Y tambiénintentando llenar el
enorme vacío que handejado en sus colegios.
Ven pronto. De nocheno puedo contener laslágrimas mientas pienso enti. Te abraza y te amaardientemente.
Besé su letra y aspiré el
perfume del papel. Me angustiabapensar que podría prolongarse miestancia en Córcega, cuando elcomisario Gnecco apareció en unlandó de dos caballos.
—¡Vamos, Fonseca! Nopodemos perder tiempo.
Más de una hora nos costóllegar a nuestro destino, un bosqueencumbrado, desde el que sedominaba el ondulado panoramaverdiazul de la costa, entreescarpada y lujuriante. Después deatravesar varios puestos devigilancia de las tropas francesasentramos por un vericueto pedregosoque a duras penas, entre saltos ynubes de polvo, nos condujo a lamadriguera de Pasquale Paoli, unacueva escondida en la espesura. El
último tramo lo hicimos escoltadospor cuatro rebeldes a caballo.
Paoli era un hombre imponente.De nariz recta, ojos de fuego y largaspatillas, transmitía honradez, valor yfirmeza. Durante el viaje Gnecco mecontó que había sido educado por supadre, también líder independentista,en el exilio. En Nápoles, siendo reynuestro don Carlos, fue un brillantecadete y dicen que también uno delos fundadores de la logia masónica,participando de las ideasracionalistas y no religiosas deVoltaire y Montesquieu. En 1755
regresó a Córcega, encabezando unarebelión exitosa contra losgenoveses. Después fue elegidopresidente en virtud de unaconstitución republicana. De ideasliberales e ilustradas, consiguiógobernar en Córcega con ampliospoderes sin dejar de respetar laConstitución, un periodo deprosperidad material, orden públicoy cultura, gracias a la creación deuna imprenta, una universidad y unamarina para defensa de la isla. Ahorala llegada de las tropas francesas enapoyo de los genoveses había
desembocado en una guerra contralos independentistas.
Paoli nos invitó a sentarnos y aun vaso de vino.
—Sé lo que ustedes vienen apedirme —dijo con una desarmanteseguridad—. Me consta que el duquede Choiseul no solo está contento conla expulsión de los jesuitas dePortugal, Francia y España. Quieresu destrucción. Pero convénzanse,señores, por su parte no va a permitirel desembarco de esos curas sin nadaa cambio. Lo que quiere esasegurarse el apoyo de Carlos III en
sus pretensiones de anexionarse estaisla. Para Francia Córcega esesencial como base para su comerciocon Levante. También porque tienemiedo de que los ingleses, misamigos, se hagan con ella.
—Pero la pretensión de nuestrorey no es que los jesuitas se quedenaquí para siempre —apunté.
Paoli, sin inmutarse, bebió unsorbo de vino. Fuera se escuchaba elviento en el follaje, sobre el que serecortaba, azul, un pedazo de mar.
—Señores, conozco a donCarlos. No olvidéis que me formé en
Nápoles y llegué a teniente de suregimiento. Don Carlos tieneatrapados a los jesuitas mediante supensión. Grimaldi ha dicho que«están bastante sujetos con lacortapisa de perder su pensiónsiempre que caigan en delito».Quiere además que los que lleguende América tengan en esta isla suprimer paradero. En el fondo abrigaademás la esperanza de que, hartos,acaben por secularizarse.¿Comprenden? Todo con tal de queno vuelvan a España. En cualquiercaso creo que las negociaciones con
Francia van a ser largas.Gnecco, que había permanecido
callado, preguntó:—¿Y los genoveses?—¡Ah, los genoveses! —Paoli
rio con fuertes carcajadas—. JuanCornejo, vuestro cónsul en Génova,que yo sepa, no ha conseguido nada.Mientras ustedes venían, elcomandante de uno de sus barcos, untal Barceló...
—Sí, el comandante del convoyque transporta a los jesuitas de laprovincia de Aragón —interrumpí.
—Ha pedido en Bástia
instrucciones. Génova no ha dadorespuesta y lo ha remitido alcomandante de las tropas francesas,conde de Marbeuf. Los genovesesestán en manos de los franceses. SóloMarbeuf tiene poder en la isla paradar su conformidad, al menos en lasciudades costeras donde Franciatiene destacamentos. Y ¿sabéis loque Marbeuf le ha contestado aBarceló?
Nos miramos sorprendidos dela información de que disponía Paoligracias a sus espías.
—Je me trouve en la
imposibilité jusque á la reponse deprendre un parti sur cette affaire . Osea, que, a la espera de respuesta noasume la responsabilidad. Lo curiosoes que, según mis datos, el veintisietede mayo el rey de Francia ya habíadado su consentimiento para eldesembarco, lo que pasa es que no lehabía llegado a Marbeuf o se hahecho el tonto.
—¡Pero, mientras tanto, esospadres pueden morirse de calor,enfermedades y hambre! —interrumpí.
—En Bástia hay carne, pescado
y fruta fresca.Paoli estaba de nuestra parte.
Incluso creo que, dada la situaciónde penuria de Córcega, pensaba queno le vendría mal la pensión de losrecién llegados. O que estaríapensando en mucho de losintelectuales exiliados como futurosprofesores de su universidad. Perono tenía todo el poder en la isla.
En Bástia pude saber que eldiecinueve de junio había llegado ala altura de ese puerto el convoy delos andaluces, comandado porLombardón. Pero éste decidió dar la
vuelta al Cabo Corso, la alargadapunta septentrional de Córcega, yanclar sus barcos en la bahía de SanFlorencio, justo al otro lado de laisla, en la costa occidental. Al llegarse topó allí con los buques de Vera,los jesuitas de la provincia deToledo, y los que estaban al mandode Diego Argote, que iban rumbo aAjaccio. Ambos comandantesestaban muy preocupados por la faltade víveres y el creciente número deenfermos entre los desterrados.
Francisco de Vera había hechocon los de Toledo lo mismo que
Lombardón, al no encontrar víveresen Bástia: darle la vuelta al CaboCorso y anclar en San Florencio eldos de junio. El calor y la escasez dealimentos, prácticamente agotadosdespués de cuarenta y dos días desdeque zarparon de Cartagena, le teníanangustiado, a pesar de habíaconseguido algo de pan en Bástia yde que el comisario Páez, que lesacompañaba, impusiera un ferozracionamiento de vaca. Los jesuitas,hacinados en las estrecheces de losentrepuentes, papaban aire en laescotillas para poder respirar.
Así las cosas, decidí regresar alNepomuceno, no sin antes visitar ami hermano Javier, que iba en una delas embarcaciones menores.
Flaco y pálido, parecía un almaen pena.
—¿Qué se sabe? —me preguntódespués de darme un abrazo.
Le conté en privado todo lo quesabía.
—¿No hay por tanto aúnórdenes de desembarco?
—No, Javier. Lo siento,hermano.
A pesar de todo le seguían
brillando los ojos que, en sudelgadez, habían espiritualizado aúnmás su rostro.
—Nunca como ahora me sientoen manos de Dios.
Y citó un texto de San Ignacio,tomado del Principio y Fundamentode los Ejercicios sobre la santaindiferencia:
En tal manera, que noqueramos de nuestra partemás salud que enfermedad,riqueza que pobreza,
honor que deshonor, vidalarga que corta, y porconsiguiente en todo lodemás; solamentedeseando y eligiendo loque más nos conduce parael fin que somos criados.
Prometí visitarle pronto y
regresé a mi barco. Allí me encontréa los jesuitas preocupados por lafalta de noticias, aunque animadospor una visita. En su paso por lasaguas de Bástia habían podido
saludar a muchos de sus compañerosde la provincia de Aragón, quehabían sido autorizados a subir abordo del Nepomuceno.
—Nos hemos alegrado mucho,Mateo. Los hemos encontradoanimosos y contentos en suinfortunio. Dicen que la gente de estaciudad no comprende, comonosotros, lo que nos han hecho. De loque me contaron me impresionósobre todo la lucha que ha supuestotambién para sus noviciosperseverar. Les han seguidodieciocho. Vimos sus barcos: doce
saetías catalanas y tres jabeques. Hanpasado veinte días aquí. Noshablaron bien del comandanteBarceló, un gran marino mallorquín.Les permitió desembarcar para decirmisa en el colegio de la Compañía ypara dar un paseo por la ciudad y elcampo, lo que les ha ayudado amejorar su salud. Pero dudan queCórcega pueda recibirnos con lasituación miserable que aqueja a laisla. Nos elogiaron mucho a losrebeldes del general Paoli —meinformó el padre Luengo.
—Y a ustedes, ¿no se les ha
permitido desembarcar?—Beanes, nuestro capitán y el
comandante Argote se niegan. Dicenque no es un puerto seguro paranavíos de guerra.
Hasta el veintidós de junio nosoplaron vientos favorables pararemontar el Cabo Corso. A nuestraizquierda dejamos las islas Górgonay Caprara, conquistadas por losnacionalistas corsos. En esta travesíaun marinero se hirió con una maromay echaron la culpa a los jesuitas.Aseguraba que su presencia habíadificultado la maniobra. El capitán
echó sapos y culebras.—¡Que esos curas se estén en la
bodega cuando hagamos maniobras!De modo que dispuso que a
toque de silbato del contramaestre semetieran dentro los doscientoscincuenta. Era un espectáculo vercorrer a estos respetables religiososy meterse por las troneras o porcualquier boca o agujero. Aquellanoche cañonazos y fuegos artificialesiluminaron la oscuridad, al parecerfestejos de los rebeldes corsos de laisla Caprara. Al día siguiente oírezar a los jesuitas. Entre las
estrechas cámaras, metidos en susnichos, por falta de sitio, escuchabanla plática de un retiro y una novena alSagrado Corazón. No tenían sitio nipara ponerse de rodillas.
El veintiocho de junioestábamos en el golfo de SanFlorencio, donde nos topamos con elconvoy de Andalucía y el de laprovincia de Toledo, el único que nohabíamos visto. El día de San Pedroy San Pablo nos comunicaron lamuerte del padre Tomás Gromand,que iba en uno de los barcosmercantiles. De origen irlandés, era
superior del seminario de esta naciónen Santander y amigo del padreLuengo, cuando estuvo en Valladolid.
La salud de los desterrados mepreocupaba. De modo que meacerqué al puente de mando aentrevistarme con Beanes.
—Capitán, ¿no seríaconveniente permitirles desembarcaralgún tiempo para que puedanpasear?
—Tengo que consultarlo con losotros mandos. Ya veremos.
La respuesta fue afirmativa yaquella tarde se les dio de cenar
antes y se botó una lancha conochenta jesuitas. Vi que los otrosnavíos hacían lo propio y unenjambre de barcazas se en la playa,que parecía un hormiguero desotanas, más de un millar deexiliados, contentos como niños quellevaran de excursión desde laveintisiete embarcaciones quellenaban el golfo con un total de milsetecientos jesuitas de tresprovincias, según mis cálculos. Erala primera vez que los pobres poníanpie en tierra desde que embarcamosen España. Se abrazaban unos a
otros, comentando las incidencias desu expulsión.
Entre la multitud descubríalguna cara conocida. ¿No era aquélel famoso padre Idiáquez, el escritory provincial? Avanzaba por la playajunto a otro personaje, Juan AndrésNavarrete, que había estado con losnovicios de Villagarcía. ¿Qué hacíaallí? ¿Por qué no estaban en nuestroconvoy, con los de la provincia deCastilla?
Ellos mismos me lo aclararon:—Cuando dejé de ser
provincial, el padre Navarrete se
vino conmigo a Madrid y allí nossorprendió la expulsión, con los dela provincia de Toledo —respondióIdiáquez.
A pesar de su sotana raída y sudesaliño, conservaba la composturay estilo de aristócrata. Recordécuando descubrí en Villagarcía unlibro suyo impreso allí mismo.
Como ya sabía, en el ColegioImperial el arresto fue un día antes,el treinta y uno de marzo. En cochesy calesas, custodiados por la tropa,les llevaron a Cartagena. Ignorabanla suerte de sus novicios, aunque
creían que les habían arrebatado lasotana y enviado a sus casas.Rechazados como los demásconvoyes en Civitavecchia, llevabanun mes esperando en el golfo de SanFlorencio.
El dos de julio recibí una notadel San Genaro. El comandante másantiguo, Diego de Argote, llamó aconsejo con todos los demás. Lareunión fue muy larga y tensa. Elcomandante Lombardón, el másaltanero y desabrido de loscapitanes, que estaba deseando verselibre de la carga de exiliados, tomó
la palabra.—Los jesuitas andaluces de mi
barco exigen documentos. Arguyenque el decreto del rey dispone quelos desembarquemos en los estadoseclesiásticos, como estaba previsto,pues no hay un texto de Su Majestadrevocándolo. Piden también que seles muestre un decreto o licencia dela República de Génova, a la quelegalmente pertenece Córcega. Noquieren indisponerse con ella y caeren manos de los franceses, con riesgode que sean presos de los rebeldesde Paoli. Y por último, al ver la
miseria de estos pueblos, tienenmiedo de que no tengan vivienda, nivíveres, ni posibilidad de vivir delimosna. Yo por mi parte los voy adesembarcar sin esperar másinstrucciones de Madrid.
Beanes, nuestro capitán, que notenía menores ganas de liberarse delos jesuitas, dijo que era de la mismaopinión.
—Tengo todo respeto a losfranceses —intervino el capitánFrancisco de Vera, un marino maduroy reputado en la Armada—, pero losbuenos españoles sólo debemos
obediencia a las órdenes que vengande España. Aunque todosdesembarquen, yo no desembarcaréhasta que no llegue un despacho delministro del rey en la República deGénova.
—Las negociaciones conFrancia están a punto de concluir —replicó Argote—. Hemos de esperar,señores.
Los jesuitas sufrían laincertidumbre, que no se disipó hastael once de julio, cuando los buquesde Lombardón se pusieron enmovimiento. Sin hacer el más mínimo
caso a las exigencias de los jesuitasandaluces con su provincial a lacabeza, el comandante escribió a lasautoridades francesas genovesas delpequeño pueblo de Algaiola, a nueveleguas de San Florencio, en lascercanías de Calvi. Los jesuitas seecharon a temblar por lo que podíasuponer el desembarco de mediomillar de religiosos en un pueblo detreinta vecinos, entre gentes en plenaguerra contra franceses y genoveses.Lombardón se limitó atranquilizarles:
—Fíense ustedes del general
Paoli. Les tratará bien.Mientras, Argote decidió no ser
menos. Cuando regresé alNepomuceno, me encontré a unhermano coadjutor, José Martín, quehabía sido boticario en Salamanca,muy enfermo. Le estaban dando elviático con toda solemnidad, con unaprocesión en cubierta hasta depositarla sagrada forma en boca delhermano, que en los siguientes díasse agravó. Intercedí ante el capitánpara que lo condujeran a un conventoen tierra. Pero no cedió. En la nochedel catorce de julio vimos un farol en
la cofa del palo mayor del SanGenaro como señal de levar anclas.Cuando amaneció, pude divisar lapunta montañosa del golfo. Yo sabíaque nos dirigíamos a Calvi yAlgaiola, aunque los oficiales teníanprohibido decírselo claramente a losjesuitas. De lejos divisé lasembarcaciones de los aragoneses,que venían de Bástia; los de Castillay Andalucía, cerca de la punta de SanFlorencio; y los de Toledo, quepermanecían quietos y parados en elgolfo.
Hacia las dos de la tarde,
Barceló envió una falúa. Era elcomisario Gnecco, de Génova, quetraía instrucciones de que el convoyde Castilla debía desembarcar enCalvi. Después de transmitirlasvolvió a su falúa.
El padre Luengo, sin perderripio, se acercó a mí y me preguntóal oído.
—Fonseca, ¿qué pasa? ¿Adóndevamos?
—No estoy autorizado ainformarle, padre.
Pero los hechos hablaban por sísolos. El Princesa estaba anclado
con su cargamento de andaluces enAlgaiola y nosotros a pocos pasos deCalvi. Se había pasado avisotambién al comandante Barceló paraque viniese con su convoy a SanFiorenzo. Así se cursaron lasórdenes: el convoy de Lombardón,con los andaluces, debía dirigirse aAlgaiola; el de Castilla, a cargo deArgote, a Calvi; la flota de los deToledo, al mando de Vera, aAjaccio, y la de Aragón, al cuidadode Barceló, a San Bonifacio.
Partimos, como siempre el SanGenaro y el Nepomuceno a la zaga.
Le llevábamos al San Genaro comotres millas de ventaja, cuando Argotele mandó un oficial en su bote, conórdenes a Beanes de esperar a que elconvoy de Barceló con losaragoneses doblara el cabo; paraluego juntarse con el de Toledo y lostres dirigirse juntos a Ajaccio. NiBarceló consideraba que Argote erasu superior, por lo que siguió susingladura, ni el comandante del SanGenaro pretendía otra cosa queadelantarnos de nuevo.
Lo consiguió, porque él arribó aCalvi aquel mismo día a la siete de
la tarde. En cambio para elNepomuceno la noche del dieciséisno pudo ser más trágica. Vientoshuracanados y grandes olas obligarona mantener el barco al pairo entre lascostas de Génova y Córcega. Losjesuitas vomitaban, caíandesmayados por los rincones, y alcapitán, mientras a los oficiales seles sirvió comida caliente, no se leocurrió otra cosa que darlessalazones, cuando sabíamos quequedaba provisión de galleta, quesoy vino. Con ayuda del contramaestreconseguí llevarles algunas sobras.
Para colmo falleció el hermanoMartín.
—Era un gran hombre, uninteligente boticario, sufrido yresignado, descanse en paz —comentó el padre superior de lanave.
Los jesuitas contemplaron porprimera vez en su vida un entierrosingular.
Llevado en hombros sobrecubierta, encima de una tabla, lecolgaron de los pies una espuerta depiedras y dejaron deslizar su cuerpopor una escotilla mientras el capellán
del barco rezaba un responso desobrepelliz y estola. Tenía cuarenta ycinco años de edad. A continuaciónse lanzaron al mar también su cama ysu ropa, pues al parecer había muertotísico.
—Ya se ha liberado de todasestas miserias —comentó Luengo—.Ya goza del premio de tantossufrimientos y trabajos.
La noche siguiente el viento nosjugó otra mala pasada y nosencontramos en alta mar en medio dela oscuridad. Todos estabanasustados, incluidos los oficiales,
que temían un posible naufragio.Pero el Nepomuceno, por cierto obrade un naviero francés, aguantó. Lopeor es que el capitán Beanes, apesar de mis consejos, mantenía conhambre a los jesuitas. Al díasiguiente, nuestro barco, con grandesesfuerzos y las velas atravesadas,logró enfilar el puerto de Calvi.
Anclado el navío cerca, lasescotillas y trampas de las bodegasescupieron maletas, cajas y baúles atoda velocidad. Tal era el deseo delos marineros de librarse cuantoantes de los jesuitas y sus menguados
enseres. No obstante el capitán,convencido de que el navío estabaaún lejos del muelle, decidió retrasarel desembarco hasta el día siguiente,y aproximar el barco durante lanoche, mala hora, por otra parte, paradejar la «mercancía» en la ciudad.
Así el diecinueve de julio,fiesta de las santas Justa y Rufina,después de dos meses cumplidos deembarcación y travesía, los jesuitasde Castilla saltaron a tierra en la islade Córcega. Lo hicieron después decelebrar misa al amanecer. Luego, nosé por qué razón, se les sirvió un
desayuno que no daba para todos.Cinco jícaras de chocolate paradoscientos hombres. No tenían sitioni para enrollar sus colchones y suropa.
El capitán Beanes no se atrevióa salir de su camarote ni despedirsede los desterrados, sin que pudieraexplicarme tal grosería. Le tocó puesal segundo, Pedro Pareja, quedesaprovechó la ocasión de dejar unbuen sabor de boca a los obligadospasajeros.
—¡Dense prisa, señores, que notenemos toda la mañana! —les
gritaba a los rezagados en liar sushatillos.
—Capitán —le dijo elsobrecargo—, no meta a tantos en lalancha, que no pueden ni menearse.
—¡Usted cállese y obedezca!Lo más curioso es que aquella
misma mañana había pedido a unjesuita que le oyera en confesión.
Desde la lancha los exiliadoscontemplaron al Nepomucenoquedarse atrás, mecido por las olas,con una mezcla de liberación ynostalgia. Al fin y al cabo había sidosu vivienda durante sesenta días de
miedo, privaciones, galernas eincertidumbres.
Fueron necesarios dos viajespara desembarcarlos a todos en loque llaman La Marina, el arrabal queestá a los pies de la ciudadela deCalvi, que divisábamos, fortificadasobre una montaña. Yo lo hice en unafalúa con algunos oficiales. En laplaya ya estaban los del San Genaro,abandonados en tierra sin víveres nihabitación. Incluso dos comisariositalianos, que se decían nombradospor el rey para cuidado de losexpulsos de ese barco, se negaron a
desembarcar. Recuerdo que Luengo,que no me perdía de vista, mecomentó:
—Nos arrojan a esta isla comomalhechores. Nadie nos haacompañado. A nadie hemos sidoentregados o dirigidos. Nadie haprevisto para nosotros habitación. Elcapitán Beanes debe estar satisfecho.No nos ha dejado ni un rebojo de panpara este día. Debe estar contento dehaberse librado finalmente denosotros y soñando con las dietasque recibirá por ello.
Le respondí que haría lo que
estuviera en mi mano. Sabía que mipresencia de poco les servía, pues yoera el primer sorprendido y carecíade instrucciones para socorrerles. Setumbaron en la playa a la sombra deunas casuchas. Y, poco a poco, sefueron arremolinando los otroscompañeros de la misma provincia,procedentes de las seisembarcaciones del convoy deCastilla y del San Genaro, quehabían ido desembarcando los dosdías precedentes. El comandanteArgote al menos les había dejadoalgo de pernil y chocolate, que
compartieron allí mismo.El superior, Lorenzo Uriarte, me
preguntó qué podíamos hacer.—Creo que debemos recurrir al
comandante francés —respondí.Y nos encaminamos hacia el
pueblo, mientras en el mar refulgíaun sol cegador detrás de las velas delos navíos españoles, encargados deuna de las más extrañas misionesllevadas a cabo por la ArmadaEspañola. El padre Uriarte,contemplando el panorama, se limitóa decir:
—Dios mío, ¿qué va a ser de
21. Escasez y guerra
La empinada cuesta conducedesde la playa a la ciudadelaencaramada sobre un promontoriorocoso, viejo bastión genovés quedomina la pequeña península alextremo de la bahía. Calvi es sinduda uno de los más bellos puertosde Córcega. No me extraña quefenicios, griegos, etruscos y romanoslo eligieran como base marítima.Pero la imagen de pobreza, por nodecir miseria, que afectaba a la
ciudad cuando desembarcamos seextendía a toda la población yalrededores, tanto a los arrabales deabajo, que llaman La Marina, como ala ciudadela de arriba, que enconjunto no tienen más decuatrocientos habitantes.
No lejos de la iglesia de SanJuan Bautista, ya dentro de lasmurallas, se encuentra el vetustopalacio de los gobernadoresgenoveses, ocupado a la sazón porlas fuerzas francesas. En la puerta meesperaba Gerónimo Gnecco, al quehabía conocido en Bástia. El antiguo
comisario de Guerra de Marina nosrecibió acompañado de su hijo Luis,ex capitán en el Regimiento deInfantería de Parma. Ambos habíansido encargados de crear una red desubcomisarios y distribuir recursosbajo el pabellón de España medianteuna pequeña flotilla deembarcaciones, para evitar accionesde los corsos, que sirviera tambiénde correo con España.
—Estoy informado de vuestrodesembarco —dijo tras laspresentaciones de rigor.
—¿Cuáles son las órdenes? —
pregunté.—Estamos bajo el mando del
ministro Juan Cornejo y el tesoreroLuis Beltrán, que residen en Génova.Las instrucciones son suministrarvíveres a precio de coste, más elprecio de fletes y almacenaje, a losjesuitas. No queremos líos con loscorsos.
—¿Cómo tendrán acceso a esosvíveres?
—Las órdenes son que losjesuitas han de adquirirlos mediantesus pensiones. Estamos almacenandolo estrictamente necesario: trigo,
harina, vino, pescado abadejo, arroz,legumbres secas y aceite. Si quierenalgo más exquisito, que se lasarreglen. Tenemos que dar cuenta ala corona de todas las transacciones.También nos han encargado deentregarles la pensión cada seismeses a los regulares extrañados.
—Por el momento, donGerónimo, lo que más urge es quecoman. Hay que llevarles algo —dijoel rector que me acompañaba—. Mishermanos deambulan hambrientos enla playa, sin saber dónde cobijarse.Los barcos nos han dejado tirados
sin ninguna consideración.Yo sabía, por conversaciones
anteriores con Gnecco, que él y suhijo tenían otra misión: llevar elcenso de los jesuitas desterrados,incluido el número de fallecidos, einformar de su comportamientos, enuna palabra, vigilarlos de cerca.Aparte de las negociaciones secretascon el rebelde Paoli, a una de lascuales había asistido yo, las órdenesdel rey eran tratar de introducir a losjesuitas en el interior con ayuda delos corsos y actuar comointerlocutores con el conde Marbeuf,
la autoridad francesa en la isla.—El francés está aquí hoy —
añadió señalando la puerta delpalacio—. Ha venido de Bástia apasar revista a sus fuerzas. Al menoseso dice.
Subimos las escalinatas.Sentado en un lujoso despacho, LouisCharles René, conde de Marbeuf,firmaba un documento con aires dedueño y señor de la isla a la luzlechosa de un gran ventanal. Se habíanegado en un principio a recibir a losjesuitas en Bástia, dando largas delas órdenes del Choiseul y poniendo
dificultades al embajador en París, elconde Fuentes, por cierto unPignatelli aragonés, primo deAranda, que además tenía doshermanos religiosos de la Compañía,de los que enseguida hablaremos,uno de ellos con fama de santo.
—Ya han desembarcado esoscuras —dijo sin levantar la vista dela mesa—. ¿Ahora qué quieren?
—Señor —apostilló GerónimoGnecco con su peculiar voz de flauta—, sabéis que los de la provincia deToledo y Aragón siguen embarcadosy en pésimas condiciones.
—¿Qué pretenden? No tengositio para cobijar a mis tropas ni conqué alimentarlas. ¿Voy a meter a losjesuitas en mis cuarteles?
—Nuestras informaciones deMadrid son que vuestro gobiernoestá completamente de acuerdo conel desembarco.
El francés levantó, prepotente,la mirada y se acarició la pobladapatilla izquierda.
—Las guarniciones genovesasestán regresando, comisario. Temoque Paoli quiera avanzar. Le estoyengañando con que voy a dejarle
entrar libremente en Calvi. Pero eserebelde no tiene un pelo de tonto.
—Los jesuitas, señor —insistí—, no pueden permanecer mástiempo en los barcos. Sabéis mejorque yo hasta qué punto estas costasson escarpadas, a merced de losvientos y la continua incursión demoros y corsarios.
El conde de Marbeuf se levantóy puso los puños sobre la mesa.
—Bien, eso es asunto mío,señores. Aquí mando yo. Misecretario les dará unas boletas paraque los jesuitas que han
desembarcado hoy en Calvi puedanencontrar alojamiento. Por lo prontoque se hospeden el colegio deSantiago. Un oficial les indicará. Notengo más que decirles. Que tenganbuen día.
Sentados en la playa, desdearriba parecían un rebaño de pécorasnegras sobre un lienzo blanco, comoovejas sin pastor. No dejaba de tenerrazón el padre Isla, cuando decía:«Nos han abandonado como a unapiara de animales inmundos». A losmás de seiscientos de Castilla se leshabían añadido unos doscientos del
convoy de Andalucía —el deLombardón conducía otrosseiscientos— que habíandesembarcado en la cercana aldea deAlgaiola, pero que al ver lo pequeñoy miserable que era el pueblo, sevinieron a Calvi y merodeaban porlos alrededores en busca dehabitación.
Los pusimos, pues, enmovimiento aquel ardientediecinueve de julio. Sudorosos,hambrientos y agotados, mezcladospadres ancianos, estudiantes ycoadjutores, triscaban por las rocas
en busca de comida y lugar dondealojarse. Varias de las casasasignadas no eran sino cuatroparedes mal techadas y situadas enlos arrabales del colegio. Losexpulsos se repartieron por el pueblopara conseguir pucheros, cazos,vasos y platos. Se entendían porseñas con los lugareños paracomprar en tiendas miserables,mientras los jóvenes estudiantes defilosofía iban y venían arrastrandolos enseres bajo un picante solmediterráneo. Cuando los dejéaquella noche, se habían distribuido
como pudieron, tendiendo loscolchones por los rincones. Unosescolares —así llaman los jesuitas asus estudiantes— encontraronacomodo en un desván o pajar al quese subía por una escalera de mano.El padre Luengo me mostró sucuarto. Justo cabía en él un colchónextendido.
—Mal va a dormir aquí, padre.—Esto es un palacio comparado
con la sepultura del Nepomuceno,Fonseca. ¿Sabe una cosa? Aquímismo hay un regimiento de corsos yme he hecho amigo de su capitán, que
dice que es de una familia famosa, delos Colonna. ¡Figúrese! Un señormuy agradable.
Este Luengo, al que le encantabala gente de alcurnia, encontrabainterés y sorpresa en cada momento.Efectivamente, justo al lado había undestacamento de rebeldes, permitidopor los franceses. Aunque no todosestaban de acuerdo con esta opiniónsobre los corsos. El mismo Luengodecía de los que no eran oficiales:«El tal corso más que un hombreparece un oso o un jabalí».
Al día siguiente, después de
descansar en una pensión que meproporcionaron los hermanosGnecco, fui recorriendo los diversosalojamientos de los jesuitas en Calvi.Los del colegio de Palenciaocupaban una insalubre bodega, a laorilla del mar, en forma de bóveda yplagada de insectos, tan estrecha queen el suelo sólo cabían los colchonesen fila. Allí mismo hacían fuego paracocinar. A otros cuatrocientos lestocó hacinarse en un pasillo de losfranciscanos y una pequeña iglesiaextramuros, a la que se le habíaretirado el Sacramento. Cuando
llegué, estaban celebrando una misaque seguían desde abajo, sentados enlos colchones. En cuartos para dospersonas pretendían acomodar aocho o diez.
De pronto una serie deexplosiones me sobresaltaron. Salí ala calle y la pólvora estallaba portodas partes, creando nubes deconfusión mezclada con alaridos dela gente y el trote de los caballos.Como estaba previsto, los rebeldesse habían levantado en refriegas conlos franceses.
—Estos franceses son unos
traidores —gritaba el capitánColonna junto a la casucha de losjesuitas—. No tienen palabra. ¡Noshabían prometido entregarnos laplaza! Hasta habíamos nombradogobernador. ¡Galos de mierda!
El fulminante de la situación fueun incidente con una mujer quellevaba un haz de leña. Un centinelaquiso registrarla por recelo de queestuviera introduciendo armas. Losseguía un corso camuflado. Elcentinela francés le amenazó con labayoneta. El paolista le disparó unpistoletazo, hiriéndole levemente en
la mano. El corso puso pies enpolvorosa y logró escapar mientrasvarios soldados franceses ledisparaban sin parar.
El incidente cambió lasituación. Los franceses registrarontodas las casas de Calvi en busca dearmas y suspendieron la evacuaciónde la ciudad hasta que llegaran losgenoveses.
Puede imaginarse la confusiónque se vivió en Calvi los díassiguientes. Cuando los francesesdecidieron retirarse y dejar elterreno libre al ejército genovés, los
insulares partidarios de Paoli, que sehabían instalado en la ciudad, sedispusieron al éxodo, acarreandomuebles, bestias y toda clase deenseres en un dramático traslado. Losjesuitas discutían en corrillos quéhacer, si quedarse en la zona de laplaya, subir a la ciudadela o ir tierraadentro. Todo se les había puesto encontra: el frustrado desembarco entierras del Papa, el abandonoimprovisado en aquellas playas, lamiserables situación económica de laisla, y encima la guerra.
Al día siguiente, veintitrés de
julio, una galera y otra embarcacióngenovesa atracaron en la playa. Loshombres de la república no eramuchos, sólo quinientos setenta, queen principio fueron rechazados poruna batería de paolistas. Luego, alver que nuestros barcos de guerra,anclados aún en la bahía, dieronapoyo a los genoveses, permitieronel desembarco.
En esto apareció de lejos unoficial del Nepomuceno, el quemejor se había portado con losjesuitas.
—¡Es don Antonio Valdés! —le
reconoció Luengo—. ¿A qué vendrá?—¿Dónde está mi hermano?Llamaron enseguida al hermano,
José Valdés.—¿Qué haces aquí, Antonio?—Estamos a punto de zarpar de
vuelta a España. Quiero advertirte dela situación. Mira, José: me constaque Calvi está en grave peligro.Apenas hay provisiones. Laguarnición que viene de Génova esmuy numerosa. Los corsos no sonmenos, y están bien pertrechados.Andan rabiosos porque esta plaza seles escapa de las manos.
Seguramente están a punto de sitiarla.Abren trincheras e instalan susbaterías por todas partes. Meterse enla ciudadela es como hacerlo en laboca del lobo. Los de Paoli tienenamigos dentro y corréis el riesgo deque os alcancen los cañones oquedéis sepultados entre losescombros. Ningún superior tieneautoridad para obligaros a entrar enla ciudadela, es una cuestión de vidao muerte. José, ¡toma mi dinero —estodo lo que tengo— y vete tierraadentro hasta que pasen loscombates! Luego podrás volver y
juntarte con los padres. Por favor.El joven José le miró fijamente.—Gracias, Antonio. Te lo
agradezco de corazón, hermano.Pero, después de lo que hemospasado, ¿tú crees que ahora voy aabandonar a los padres? Muchos sonancianos, profesores a los queadmiro, hombres de Dios. No, losiento. Me quedo con ellos. Confíoen que el Señor nos saque de ésta.
—Bueno, José. Me sentía con laobligación de informarte. Ahoratengo que marcharme. Padres: queDios les proteja.
Y, después de abrazarlargamente a su hermano, el alférezValdés corrió hacia el puerto, dondele esperaba una barca para regresaral Nepomuceno. Los desterrados lomiraron con un deje de melancolía,el último adiós al mejor amigo quehabían tenido en el barco.
Al día siguiente, veintitrés dejulio, los jesuitas decidieron subir ala ciudadela, no sin despedirse deColonna, el capitán de los rebeldescon los que habían hecho buenasmigas. La fortaleza de Calvi era unmar de confusión, gritos, hombres y
mujeres refugiados y hacinados enlos conventos, mientras los francesesacarreaban su matalotaje a la playa,donde pretendían aprovechar losnavíos españoles para regresar. Demodo que todo era un ir y venir derefugiados, franceses con sus mulas yjesuitas cargados con sus camas, susollas, sus pocos libros.
Arriba los hijos de San Ignaciose repartieron provisionalmentecomo les fue posible. Unosencontraron acomodo en las bodegasdel palacio del gobernador, otros enuna casa que acababan de abandonar
los franceses.Amanecía el día veinticuatro.
Varios compañeros de Jesús, entreellos el padre Luengo, estabanobservando desde la muralla cómoabandonaban Calvi las naosespañolas. Especialmente el SanJuan Nepomuceno. Sus velas blancasalboreaban en el mar y el cielolimpio del verano. Con él partía paraestos hombres toda esperanza deregresar a España. En aquellamañana limpia y tranquila, los corsosal parecer no habían salido delconvento de capuchinos donde se
hallaban acuartelados.—¿Qué hace aquí a esta horas,
Fonseca?—Lo mismo que usted, padre
Luengo: ver partir a nuestros barcos.Son afortunados esos marinos, quevuelven a España.
—Y que lo diga. ¿Y usted,Mateo? ¿Se queda con nosotros?
—Tengo aún que revisaralgunos asuntos pendientes.
—¿Para qué? De poco haservido su gestión, amigo Mateo, ¿nole parece? —soltó Luengo con suhabitual picardía.
—No he podido hacer más.—¿Sabe lo que me ha ocurrido
esta mañana? Iba a cerrar puertas yventanas de esa casa donde hemosido a parar y de pronto veo a unmuchacho con un fusil. Me dijo queera un oficial del general Paoli y queno podía cerrar la casa. Estuvediscutiendo con él un buen rato. Leintenté convencer de que tenía queentregar las llaves a la señoraSpínola. Se puso furioso y montó elarma amenazándome. No me quedabamás remedio que dejar la casaabierta y encaminarme a la plaza,
cuando al rato veo al oficialito demarras detrás de mí. «¿Ahora quéquiere?», le pregunté. Se limitó adecirme: «Quería decirle que puedeusted cerrar la casa, si me da unalibra de chocolate de ese que hantraído de España». ¡Habráse vistocosa igual!
No pude contener la risa ¡Quécosas le pasaban al padre Luengo!
—¿Ha visto a los genoveses?—me preguntó.
—No.—Pues acaban de desfilar en la
plaza. No son muchos, unos
doscientos, mitad genoveses, mitadtedescos. ¿Vienen a guarnecer laplaza?
—Eso creo. Los franceses sehan ido. Ayer vi cómo los de Paoliarmaban a los paisanos del arrabal.Son más, unos trescientos, y se hanapostado en las puertas y ahí cerca,en la fuente de la plaza, principalsuministro de agua.
—No me extraña. Debe estartoda la población metida en guerra.No se ven más que mujeres llorando—abundó el padre Luengo.
—¿Y qué me dice de los cinco
jesuitas de su provincia que se hanlargado esta noche? —inquirí, a vercómo reaccionaba.
Luengo se puso serio y extendióla mirada hacia el mar. Las velas delos barcos españoles eran yapañuelos en el horizonte.
—¿Qué insinúa, Fonseca? ¿Quehan apostatado?
—Simplemente pregunto.—Quitarse de en medio cuando
peligra la propia vida, no esapostatar, ni desobedecer, ni nadasemejante. Llamarles apóstatas esignorar las condiciones que vivimos
y cerrarles las puertas a un regreso ala Compañía. Me dan pena, Fonseca.Eso es todo.
El padre Luengo por entoncesno me quiso dar los nombres.Pensaba, y no le faltaba razón, que yoera poco menos que un espía. Luegopude saber que eran un logroñésllamado Lorenzo Badarán, quetendría problemas en la fronterahispano-francesa; un bilbaíno,Ramón Ormaza, que acabaría depárroco en Londres; un tal ManuelArenillas, «cabeza loca» segúnLuengo, que primero pidió ayuda al
padre Idiáquez y luego acabóabandonando la orden. En cambio elbilbaíno Antonio Mezcorta volvió yperseveró. El que más preocupaba aLuengo era Ramón Orduña, naturalde La Guardia, pues según él enEspaña ya estaba con los dos piesfuera; había intentado demostrar queno era jesuita, y había seguido a losexpulsos hasta ese momento.
A continuación, siemprecurioso, me preguntó:
—A propósito. ¿Qué ha sido delos de Andalucía? He oído hablar dela dimisión de muchos.
Le conté lo que sabía: cómo sudestino había sido semejante a los delos otros convoyes hasta que todos seencontraron esperando órdenesanclados en San Bonifacio. Un viajede setenta y dos días y una vida duraa bordo, como todos. A excepcióndel padre Pedro Altamirano, quehabía sido preceptor del capitán defragata Juan Manuel Lombardón,quien comandaba al Princesa, que lepermitía comer diariamente en lacámara de oficiales.
—Sí, eso lo sé. Nos contaronademás que el capitán les dio mejor
trato. Y los problemas de víveresque han tenido, pese a los esfuerzosdel comisario Saravia. No digamosnada de los trasbordos de navíos,cuando uno de ellos se negó a seguir.No, yo quiero saber qué les hapasado desde que nos separamos.
Le relaté que la flota andaluzazarpó de allí el catorce de julio,remontó el cabo Blanco y costeó,avistando unas montañas altas encuya falda se extendía, sobre lamisma orilla del mar, la pequeñaciudad de Algaiola, a tres leguas deCalvi. Los andaluces que iban en los
dos barcos pequeños desembarcaronlos primeros, ese mismo día, en laaldea marinera.
—Eso pudimos verlo desdeaquí con anteojos. Como no se veíabien, algunos pensaban que sólo sehabían detenido para contemplar elpaisaje y seguir adelante —sonrió—.Ilusos. Pero los cinco disparos decañón de la comandante andaluza nosconvencieron de que habíanamarrado en puerto.
—Así es. Mientras, el convoyde Aragón permanecía a vista de lacosta y el de Toledo anclado en San
Florencio. Pero ignoraban queAlgaiola es una aldea miserable.Sólo pudo cobijar a parte de losjesuitas, si bien con la retirada de losfranceses y la entrada de los corsos,que han ocupado la población, hanquedado algunas casas vacías. Lossuperiores se quejan de que allícarecen de lo imprescindible:cacharros para cocinar, mesas, sillas,de todo.
Más tarde podría leer unospárrafos del padre Diego Tienda:«Nos abandonaron en un pueblo taninfeliz, sin casas en qué morar, sin
utensilio alguno para nuestroacomodo más que el triste colchón,ya en muchos casos casi inservible;con suma escasez de víveres,carestía de ellos, entre una genteignorante, montaraz y pobrísima,expuestos a ser robados, y en unatierra en donde no teníamos ni nosquedaba recurso alguno sino perecer,para salir de ella a buscar en otra lalimosna».
Manuel Luengo insistió:—Pero ¿qué hay de las
dimisiones?—Allí están desesperados.
Escriben a sus familias que nopueden soportar la situación (no lecomenté que Gnecco tenía el encargode interceptar las cartas). Andanflacos y melancólicos. Creo que sonunos treinta los que se han marchado.Algunos hacia el interior de la isla,animados por lugareños. Otrosnavegan hacia Génova y Livorno. Nosé qué hará con ellos el cónsul.Quizás ha influido su provincial, que,deprimido, les ha venido a decir«sálvese quien pueda». Y también,que a diferencia de ustedes, que handecidido entregar sus pensiones al
superior, ellos la recibenindividualmente, lo que puede seruna tentación para dejarlo todo ysalir corriendo.
No le dije a Luengo que tenía enmi poder una lista de los huidosandaluces y que los comisariosteníamos órdenes de Madrid defomentar las deserciones,«favoreciendo indirectamente y bajomano la secularización de cuantos lapidieran», para romper su cohesión,así como obtener de quienes seapartaran de la orden ignacianainformación que posibilite descubrir
sus «artes de su gobierno, u otrasconfianzas que sean útiles alnuestro».
Más tarde supe que Roda sesentía feliz con cada jesuita quecolgaba la sotana, aunque se negara arecibirlos en España. El embajadoren Roma, Azpuru, se ofrecía a darlesfacilidades para su secularizaciónobteniéndola directamente del Papa,sin pasar por el general Ricci.Campomanes también se frotaba lasmanos en Madrid y lo decía a lasclaras en el Consejo, puesconsideraba que era una magnifica
manera de hacer propaganda contrala Compañía propagar los fallos desu famosa férrea disciplina. El fiscalpensaba que las cartas de lossecularizados, una vez filtradas,debían llegar a su destino parademostrar que muchos individuosdimiten voluntariamente. Sobre todoporque ya había corrido por Españala negativa de los Pignatelli, José yNicolás, hermanos del embajadorespañol de París, conde de Fuentes, aabandonar la orden y preferir y sudecisión de seguir a sus compañerosal exilio.
—Lo peor es la tentación devolver a España, Fonseca. Esodebilita la voluntad de cualquiera —comentó Luengo.
Era difícil conciliar el sueñoaquellas noches de finales de juliocon la escaramuzas de los corsos,que intentaron entrar en la ciudadelay destruir la fuente que abastecía deagua a la ciudad. Tuvieron queretirarse sin conseguirlo no sin dejarherido de muerte a un paisano. Estese negaba a ser confesado por unsacerdote genovés, tal era su inquinaa los enemigos, y tuvo que hacerlo el
jesuita castellano Joaquín Pallarés.Por aquellos días falleció un jovenestudiante de teología y otro padreque estaba abajo en el arrabal conlos andaluces, a lo que se unió lamelancolía de contemplar la bahíadesierta de barcos españoles, sinolvidar los traslados de casa quesupuso la marcha de los franceses.
Se dividieron en comunidades,la San Javier, con jóvenes padres,otra de novicios y tercerones (así lesllaman a los que están haciendo elúltimo año de formación después deordenados sacerdotes), donde estaba
mi hermano, que la han bautizadocomo Colegio de Villagarcía; otra deestudiantes de teología, y la última,en la que habita Luengo con elprovincial y con los que estudianfilosofía, es un viejo palacio, lamejor casa sin duda pero en la queandan muy estrechos.
Así llegamos al treinta y uno dejulio, fiesta de San Ignacio, despuésde que la víspera nos dieran latabarra los cañonazos y la fusileríade los del arrabal. Los jesuitasllenaron la iglesia de Calvi paracelebrar su fiesta, que amenizaron
con un poco de bacalao que habíatraído un barco de Génova. Pues sucondumio habitual no era sino unpuñado de arroz, una sopas de ajo yalgunas habas duras condimentadoscon agua y sal.
Al atardecer me encontré alpadre Luengo sentado en la murallacon su pluma y tintero.
—¿Qué, padre, no tiene miedo alos corsos?
—El general Paoli ha dicho quenos respeten. Sólo se ocupan deproteger las dos únicas fuentes, queestán a tiro de cañón y defendidas
por unos treinta fusileros. Lo malo esque nos toca a nosotros mismosacarrear el agua, pues los paisanosno se atreven a cruzar ese camino.¿No ha visto a ancianos padres lomismo que a novicios y coadjutorescargar cántaros y botijos por mediamilla hasta llegar a las fuentes?Ahora todos somos criados ocarpinteros y herreros parafabricarnos los enseres que nosfaltan.
—¿Qué hace? ¿Escribe sudiario?
—Sí, Fonseca, es mi consuelo
de cada día. No olvide que es misecreto. Confío que no lo revelará asus superiores. Usted no es como losdemás comisarios.
—¿Por qué no me lee un poco?Manuel Luengo abrió su
cuaderno:
En medio de estasmiserias y trabajillos, y delos sustos y sobresaltospor las cosas de la guerra,se mantiene la gentebastante bien de salud y
estamos contentos,tranquilos y alegres, y hoyhemos tenido también elgusto de estar este día enpaz, en sosiego y enquietud porque los corsos,por obsequio a nuestroSanto Padre y por nuestrorespeto, y para dejarnoscelebrar su fiesta contranquilidad y reposo, nohan disparado en todo eldía un fusil y los de laplaza, no viéndoseprovocados por ellos, los
han imitado también.
—¿Cree que han dejado de
disparar hoy por ser la fiesta delfundador de la Compañía?
—Así es, Fonseca. Espere,continúo.
Y siguió leyendo:
Y no se extrañe queaseguremos que los corsoshan dejado de hacerhostilidades por obsequioa San Ignacio y por
respeto a nosotros,porque, aunque estamossitiados, no deja de haberalguna comunicación entrelos de la plaza y los defuera, y aún yo creeré quemuchos de los paisanos,que están ahora entre losgenoveses y estaban entrelos corsos, como yomismo les vi, secomuniquen todas lasnoches en los sitiosavanzados con lossitiadores. Lo cierto es
que muy presto se extendióla voz en la plaza de quehoy no hacían fuego loscorsos en obsequio a SanIgnacio y queefectivamente, así hasucedido todo el día, porlo que a todos, al modoque puedan, dan muestrasde agradecimiento por lapiadosa atención delcomandante de los corsos.
Me quedé en silencio y
abandoné la mirada al mar, donde seponía un sol malva con el que sedespedían de nosotros la fiesta deSan Ignacio y el mes de julio deaquel accidentado 1767. Carlos IIIhabía arrojado a aquellas playas a laorden española más numerosa ybrillante, fundada por un vascogenial con intelectuales, profesores,muchos de ellos religiososintachables, como lo prueba que encircunstancias tan extrema sólo unaminoría abandonara la Compañía.Por las órdenes que llegaban deMadrid y la obsesión de que los
vigiláramos de cerca, se veía queRoda y Campomanes les seguíanteniendo miedo y sobrevaloraban supoder, a pesar de que no habíanhecho durante el extrañamiento elmenor gesto de rebelión. Revolvíansus sótanos y bibliotecas en busca deun oro que no encontraban y aúnimaginaban en arcones y baúlescamino de algún puerto. La leyendahabía llegado hasta aquí, pues loslugareños escrutaban el equipaje delos jesuitas en busca de doblones deoro.
Me hacían sonreír esos párrafos
del padre Luengo, que dentro de suespíritu crítico albergaba un alma deniño, que lo mismo se entusiasmabacon la novedad y las artes denavegación del Nepomuceno queagradecía el cese de hostilidades deun grupo de primitivos corsos enhonor del gentilhombre que dejó suespada a los pies de la Señora deMontserrat para empuñar elestandarte de la cruz. Pensé en losque aún seguían como presos en losbarcos, pues no habían encontrado endónde desembarcar, y en los queestarían navegando en medio de
privaciones desde los territoriosespañoles de ultramar, América yFilipinas, en nombre de no sé quéilustración. Y sobre todo en los ojosde María Luisa, que evocaban aquelmar solitario, dondeparadójicamente, después dehabernos vomitado en tierra, meencontraba de alguna manera uncidoa su suerte.
22. Dos noblesaragoneses
Sólo la brisa marina que corríamuy de mañana y al atardecer en lasalturas de Calvi conseguía aliviarmedel implacable sol de agosto. Losprimeros días del mes transcurrieronsin sorpresas, si se exceptúan lossobresaltos de las explosiones de laguerra. No acababa uno deacostumbrarse a los cañonazos ydisparos, día y noche. Aunque el
mayor peligro lo corrían los quehabitaban las casas de La Marina, enla zona ribereña, entre ellos el grupode unos cincuenta andaluces quehabían venido por necesidad. Unabala de cañón destruyó un día lasparedes exteriores, horadó otrainterior y cayó a los pies de unreligioso que, sentado en la cama,rezaba el breviario.
Otro problema es que elgobernador de Calvi prohibió depronto que los ciudadanos vendieranalimentos a los jesuitas,reservándose todas las compras a
precios desorbitados. La libra decarne fresca que durante laocupación francesa costaba dossueldos y ocho dineros, subió con losgenoveses a seis sueldos. Unadocena de huevos, que se comprabanpor doce, estaba a treinta y dossueldos. Lo mismo pasaba con elpescado, el pan, el vino, laslegumbres. Un abuso.
Yo le insistí a los Gnecco,padre e hijo, que trajeran másprovisiones, como les habíaencomendado la corona. Pero teníanmiedo a la guerra y eran en realidad
otros especuladores. Sólodesembarcaron un par de veces entodo aquel periodo de guerra, conalgunos quintales de trigo, algo debacalao, tocino, alubias, ajos ycebollas. Una exigua cantidad deharina que trajeron estaba tanmezclada con arena que resultabaincomible. Les urgí a los comisariosque pusieran freno a la especulaciónde los precios. Accedieron, aunquesólo de boquilla, pues se limitaron afijar un bando en lugares públicoscon los aranceles. Todos hacían casoomiso.
* * *
Por entonces me interesé por
qué había sido del padre Isla, elautor del Fray Gerundio, el libro quehabía devorado en Villagarcía, puesno lo había vuelto a ver desde eldesembarco. Como de costumbre meilustró el bien informado padreLuengo. La fama internacional delescritor le había deparado unasituación más confortable. Vivía encasa del párroco de Calvi, libre delas estrecheces de sus compañeros y
beneficiándose de la biblioteca delcura, para continuar sus escritos.Otra versión aseguraba que, nadamás desembarcar, se metió en laiglesia y allí se pasó todo el díaorando. Cuando el preboste lo vio,compadecido, le dio cobijo en sucasa. No me extrañaría que el clérigohubiera leído el Fray Gerundio oconociera al padre Isla de oídas,dado el revuelo que habíaorganizado.
Isla se dedicaba a traducir,según él, «para ocupar el tiempo,divertir la imaginación y ejercitarme
algo en la lengua que necesitabaaprender para vivir», del italianou n a s Lettere critiche, giocose,morali, scientif iche ed erudite allamoda ed al giusto del secolopresente, del abogado venecianoGiuseppe Antonio Constantini. Untexto sin duda que, por lo de«críticas y jocundas», le iba comoanillo al dedo. Enviaría estosoriginales después a España para supublicación, aunque con tan malafortuna que se encontró que la obraya estaba publicada en la lengua deCervantes, pues otro traductor se le
había adelantado.Tampoco durante la travesía
tuvo que dormir como los demás,hacinados en el Nepomuceno, pues elcapitán Beanes había sido discípulosuyo y lo instaló en una de lascámaras de los oficiales. Bien esverdad que se pasó el viajerecuperándose de los ataques deperlesía que el pobre había sufridoen España antes de embarcar, unadecisión admirable, pues teníapadrinos y motivos de salud parahaberse quedado en España sinproblemas.
Aunque la gran sensación seprodujo el nueve de agosto. Depronto apareció como de la nada unjesuita joven que nadie conocía.
—¿Y éste de dónde ha salido?—le pregunté al padre Luengo,mientras preparaba chocolate alfuego, entre clase y clase, puesseguía impartiendo filosofía a susdiscípulos.
—¿Ése? Un novicio.—Pero, padre, yo no lo tengo en
la lista, ni lo había visto jamás.Luengo se hizo el distraído.—Oiga, Fonseca, si usted no lo
ha visto yo no tengo la culpa —ysiguió diluyendo una de las pocasonzas de chocolate español quequedaban en la olla.
—Es casi un niño, sólo tienedieciséis años —le tiré de la lengua.
—Corto en años, pero largo envirtud.
Hizo una pausa y luego acabósoltándome la historia.
Manuel Lanza era santanderinoy se encontraba en el noviciadoMadrid a punto de hacer losprimeros votos, los del bienio,cuando se produjo el arresto. Como
en otras partes, los jesuitas formadosfueron apresuradamente conminadosa desplazarse a los puertos, en elcaso de los residentes en Madrid, aCartagena. Menos los novicios, quefueron despojados de su sotana yobligados a marchar con sus familia.El joven Lanza viajó a Santander, ysu madre, convencida de que su hijotenía vocación, se lo encomendó alcuidado de un amigo sacerdote. Enesto llegaron al puerto cántabro losnovicios de Villagarcía, después delas increíbles desventuras quetuvieron que sufrir para unirse a los
padres y zarpar con ellos.Manuel le confió a su madre y a
su preceptor su deseo de unirse a losexpulsos. La madre no pusodificultad, pero el sacerdote senegaba. Manuel insistió tanto queacabó por embarcarse. Pero, alvestirse de seglar y volver a su casa,no podía tomar de nuevo sotana yaparecer en el censo de los jesuitas.Entonces se le ocurrió la artimaña,de acuerdo con el capitán de uno delos pequeños mercantes, de entrarcomo grumete para barrer y fregar lacubierta. La condición era guardar el
secreto incluso para los jesuitas, queignoraban que aquel muchacho habíasido novicio en Madrid. Así pasóinadvertido en El Ferrol y SantoStefano. Pero como en los tiempos deespera frente a las costas italianashubo trasbordo y comunicación entrelos barcos de las distintas provinciasjesuíticas, cuando hablaron con losde la provincia de Toledo, alguno deellos vio a un grumete que le sonabamucho y se corrió el rumor. Desdeentonces Manuel permanecía másescondido, sobre todo en SanFlorencio, donde los expulsos de las
tres provincias pudieron verse más.Llegados a Calvi, el joven
novicio continuó oculto en una de lasimprovisadas residencias hasta quepartieron los navíos españoles.Entonces, desparecido el peligro,volvió a vestir su sotana y apareceren público entre sus compañeros.
—Y hará dentro de pocos díaslos votos del bienio —concluyóLuengo su relato.
Después, bajando la voz y suaguda nariz, añadió:
—No pensará delatarlo, ¿eh,Fonseca?
—Como que usted me hubieracontado esta historia —sonreí—, sicreyera que por asomo iba a informarde ella.
Una explosión interrumpió laconversación. En medio de la nubede polvo y pólvora vimos emerger elconvento de los franciscanos conalgunos muros menos, sin techo ydesvencijado por una bomba.Afortunadamente sin víctimas.
Pocos días después aparecióGerónimo Gnecco en unaembarcación con algunos víveres,pocos, lo que obligaba a los de la
Compañía a negociar la compra deunas vacas con comercianteslugareños, que, escudándose en losriesgos que tenían que arrostrarsorteando piratas costeros y bombasde los corsos, situaban sus precios enla luna.
El comisionado vino aencontrarme y me entregó un paquetede cartas. Busqué tembloroso la letrade María Luisa. Pero sólo venía unabultado legajo de don Manuel Roda.Me extrañó que no fuera el conde deAranda, mi natural superior entonces.Además en el sobre lacrado a mi
dirigido había una inscripción:«Confidencial. Entregar en mano».
Roda comenzaba hábilmente,informándome de María Luisa, subuen estado de salud y su dedicacióna los preparativos de la boda.Añadía que comprendía mis ávidosdeseos de regresar a España cuantoantes, después de tan larga ausencia,para contraer matrimonio con ella.Pero me pedía que tuviera paciencia,que me daba su autorización pararegresar, una vez hubiera realizadocumplidamente varias misiones:
Primera. Informe detallado de la
situación en que se encuentran «losextrañados» de cada provincia, tantode alimentación como habitación. Lasituación de la isla y sus tresfacciones, así como delcomportamiento de los Gnecco. Listade los huidos, secularizados yfallecidos, punto sumamenteimportante para el reparto de laspensiones. Que Su Majestad seinteresaba todos los días por lasituación de estos «súbditos suyos»,«deseando acreditar de nuevo supiadosa generosidad hacia losjesuitas expatriados». Era importante
también que las guarnicionesfrancesas y genovesas no se viesenimportunadas de dos mil quinientosjesuitas, que podían alterar su modusvivendi.
Segunda y particularmenteimportante. Que me desplazara allugar donde se encontraran losjesuitas de la provincia de Aragón yme encontrara con los hermanos delconde de Fuentes, nuestro embajadoren París, los padres José y NicolásPignatelli, de distinguida familia, yque por todos los medios consiguierasu salida de la Compañía y su
regreso a España, para cuyo fin meadjuntaba cartas de su hermano elconde. Por lo demás insistía en quepara los que quisieran secularizarse,«puente de plata».
Tercera. Que guardara ensecreto las informaciones que meadjuntaba. Entre ellas que en sureunión del seis de julio, el ConsejoExtraordinario había decididonombrar dos oficiales de rangosuperior con el título de comisariosreales para solventar los problemascreados por los Gnecco en el asuntode la intendencia y el pago de las
pensiones, así como para aumentar lavigilancia de los expulsos y mejorarlas negociaciones con Paoli.
Los nombrados eran personasconocidas, pues habían intervenidoen la operación de desalojo de laPenínsula. Se trataba de Pedro de laForcada, abogado de los RealesConsejos con sueldo y honores deoidor de la Real Chancillería deGranada, que actuaría comocomisario principal; y FernandoCoronel, con título y sueldo decomisario de Guerra. Recibiríantreinta mil reales anuales durante el
tiempo que durara su misión. Se meurgía que no comunicara estosnombramientos aún a los Gnecco,porque Grimaldi pretendía confiar aellos el asunto del futuro alojamientode los jesuitas que llegaran deAmérica a Bástia.
Me quedé pensativo. Estabaclaro que lo que pretendían Roda yGrimaldi era deshacerse cuanto antesde los jesuitas españoles en Córcegapara dejar sitio libre a losamericanos, que se esperaban paraotoño y evitar la situaciónbochornosa que vivimos cuando
arribaron los de la Península.Me apresté por tanto a
desplazarme a Bonifacio, la ciudadmás meridional de Cerdeña, justo elúltimo extremo de la isla, para loque, sirviéndome de una de lasembarcaciones de los Gnecco,bordeé toda la costa, y una vezsuperado el golfo de Ajaccio, pudealcanzar la ciudad más pintoresca deeste enclave mediterráneo. Sus rocascalcáreas, muy diferentes de lasgraníticas del resto de la isla, serevestían de tonalidades rosáceassobre un mar verde esmeralda
cuando llegamos.Se requiere pericia para sortear
las rocas y enfilar la estrecha entradahasta el puerto, a los pies de laencumbrada ciudad, toda ella unaenrocada fortaleza natural bienamurallada. Como Calvi, lapoblación se divide en una Marinaabajo, con el puerto, y la ciudadmedieval o ciudadela, a la que seaccede por empinadas rampas.
La víspera de día de Santiago,los jesuitas de la provincia deAragón habían navegado con suconvoy hasta Ajaccio, donde fueron
bien recibidos por los padres delcolegio que tiene allí la Compañía.El comandante Barceló, contrario alprincipio a desembarcar, decidióparlamentar con las autoridades de laciudad y con el jefe de las tropasfrancesas. Después de tomar nota delas casas disponibles y del númerode sujetos que podían albergar, alamanecer del veintiocho de julioordenó el desembarco e indicó alprovincial que distribuyese a losjesuitas de Aragón. Lo hicierontodos, menos unos setenta, que conlas prisas se quedaron sin casa
asignada, por lo que tuvieron quedormir en el barco. Éstos ya nodesembarcarían, porque Barceló searrepintió del desembarco y dudabasobre qué decisión tomar.
Primero porque el estricto DeVera no quería que los de Toledo,que arribaron después, pisaran tierraen Ajaccio hasta que no llegaranórdenes directas del rey. Se repetíaademás el conflicto de franceses ensu retirada, y los corsos tenían loscañones apuntando a la ciudad,disputada también por los genoveses.Encima los catorce barcos mercantes
de Barceló habían sido utilizados porlos franceses esos días para conducirsus tropas a Bástia, camino deFrancia. No podía por tanto volverembarcar a los desembarcados. Paramayor complicación, siempre queestuvieran en sus buques le tocaba aél darles de comer del presupuestoreal, que estaba sobrepasado por laimprevista prolongación del viaje.Barceló y el provincial mantuvieronal respecto una conversación muytensa, porque el marino insistía enque los desterrados aún en el barcotenían que vivir a sus expensas. Por
lo demás las circunstancias enAjaccio fueron parecidas a las de losdemás sitios, quizás suavizadas porlo acogida de los jesuitas del lugar ypor el hecho de que tanto losembarcados de Aragón como los deToledo, mientras estuvieron enaquellas aguas, pudierondesembarcar de día y celebrartambién juntos la fiesta de SanIgnacio. Cuatro de Aragóndecidieron en Ajaccio abandonar laCompañía.
Al final llegaron órdenes de laembajada de Génova: habían de
zarpar de nuevo rumbo a Bonifacio.Ya en este vértice final de la isla,Barceló, el veinticuatro de agosto, sedeshizo como pudo de su«vergonzante carga» y la dejó tiradadespués de localizar cuatro oratoriosen la zona de la playa y losconventos de franciscanos ydominicos. Hacinados en estrechashabitaciones, a veces en casascompartidas con familias, oabandonadas, húmedas e insalubres,volvió a repetirse la triste historia.Pero Barceló, a diferencia de otroscapitanes, tuvo algunos gestos para
demostrar su aprecio a los de laCompañía. Ordenó a los marinerosque les ayudaran al transporte delequipaje y a adecentar las casas.Además él los visitaba diariamente,compungido, pues había prometido,desde que partió de Salou, dejar alos jesuitas en un sitio decente, einvitaba a comer con frecuenciadurante la travesía a algunos de sussuperiores.
Ésta era la situación de losextrañados españoles de la provinciade Aragón cuando llegué aBonifacio.
Iba a subir la rampa escalonadaque bordea por la derecha la granroca o bastión de Bonifacio, cuandome encontré con un jesuita quebajaba. Le pregunté que dóndepodría encontrar a los hermanosPignatelli.
—Pues precisamente están unpoco más allá de la playa, dondeesas barcas de pesca.
Efectivamente, dos religiososdiscutían con un grupo de pescadoresque recogían el copo en la playa. Meextrañó, porque en Córcega habíaencontrado hasta el momento poco
pescado.—Ése es un precio abusivo.
Acepte la mitad o no le encargo máspescado. Usted estaba sin trabajo yahora es nuestro pescador. Ése noera nuestro acuerdo, Pasquale.
José Pignatelli se volvió alverme llegar. Me conocía, pero sólode oídas, porque nunca había estadoyo en el convoy de su provincia.
—¿Qué desea?Tendría unos treinta años. Alto
y delgado, la nariz recta y la miradaprofunda, era una rara mezcla dedistinción y sencillez, una
personalidad fuerte y dulce al mismotiempo. De una familia aragonesa dealcurnia, los Pignatelli-Moncayo, supadre, Antonio Pignatelli, había sidopríncipe del Sacro Imperio Romano.Su madre, Francisca Moncayo yFernández de Heredia, hija del condede Fuentes, decían que descendientede Hernán Cortés. Su casa, en elcentro de Zaragoza, a un paso de ElPilar. Él y su hermano Nicolás eranlos menores de ocho hermanos. Josésólo tenía cuatro años cuando perdióa su madre. Después de unos años enItalia y de estudiar en los jesuitas de
Zaragoza y revelarse como buenestudiante —sabía griego, hebreo ycaldeo y era, según me contaron, muyaficionado a las antigüedadesclásicas, así como a coleccionarmonedas, medallas y manuscritosraros—, pidió irse a misiones aIndias, en concreto a las famosasreducciones del Paraguay. Pero lavíspera de su examen final deteología enfermó con vómitos desangre, por lo que fue mandado arecuperarse en los Pirineos. Se lerepitieron estos vómitos antes de serordenado sacerdote, y al final fue
destinado a enseñar gramática a losniños del colegio de Zaragoza.
La Pragmática de Carlos III lecogió en el colegio de Zaragoza a lascinco de la mañana del tres de abril,con la misma invasión de soldados,comisarios, notarios y alguaciles. Ycomo en otros lugares nadie podíamoverse de sus aposentos, fue JoséPignatelli, bien conocido comohermano del embajador en París, elencargado de recoger laspertenencias les permitían llevarse.Otro de sus hermanos, Ramón, queera canónigo y que seguía viviendo
en el palacio de los condes deFuentes, dijo que si sus hermanos semarchaban con los expulsos él novolvería a reconocerlos como tal.Vía Teruel fue conducido como losdemás a Tarragona, donde José cayóenfermo. Pese a ello, el provincial deAragón, que era un hombre muytímido. delegó en el padre Pignatellipara todos los asuntos deorganización e intendencia. Bien esverdad que su poderosa familia lesenviaba dinero, que él dedicaba aconseguir víveres y organizar losestudios de los jóvenes.
Zarparon las treceembarcaciones de este convoy conquinientos treinta y dos jesuitas, elAudaz al frente, al mando deBarceló, el treinta de abril. Elcomandante lo distinguió con suamistad hasta el punto de permitirleir de una nave a otra a confortar a sushermanos. La brisa marina le oxigenólos pulmones y cesaron sus vómitos.Superada una tempestad en Mallorca,la flota de Barceló, como saben mislectores, fue la primera en llegar aCivitavecchia y sufrir la negativa dedesembarcar en los Estados
Pontificios.Ése era el hombre que, con la
sotana arremangada y sentado en unabarca de pescador, me preguntabaqué deseaba. Detrás, me observabasu hermano Nicolás.
—¿Podemos hablar en privado?José pidió a los pescadores que
subieran a la ciudadela cuatro cestasde pescado. Luego, indicó a suhermano que nos acompañara. Nossentamos en una escollera enfrentedel mar.
—Tengo cartas para ustedes,padres.
—¿De quién?—Creo que de su hermano.—¿Por qué las trae usted,
señor?—Me las envía el señor Roda
con el ruego de que se las hagallegar.
José sonrió.—Supongo que será lo mismo
de siempre. Roda sabe nuestradecisión. Ya le dio órdenes aMarbeuf de desembarcarnos,hospedarnos y cortejarnos en Bástia.Nuestro hermano el embajador estáempeñado en que abandonemos. Le
cogió de sorpresa la expulsión.José Pignatelli tendió la mano y
abrió el paquete. Leyó con gestoserio la misiva de su hermano elconde de Fuentes y se la pasó aNicolás.
Oscurecía detrás del roquedalcon tonos cárdenos.
—¿Ha cenado usted?—No —le respondí—. Pero no
se preocupe. Lo haré con GerónimoGnecco.
—Venga a nuestra casa. Yasabe, nunca hemos sido tan pobres.Pero he conseguido carne de vaca de
un granjero de tierra adentro.—¿No le compra a los
comisarios españoles?Pignatelli no contestó, se limitó
a sonreír.Su casa no era más lujosa que
las viviendas y conventos donde,como en otras partes de la isla, sehabían acomodado de mala manera.Pero Pignatelli, con la confianza delprovincial de Aragón, tenía todomejor organizado. Recorríadiariamente todas la viviendas,ocupándose de los enfermos, de lasituación de la intendencia y de la
formación de los jóvenes, «losnuestros», como les llaman losjesuitas.
Después de la cena, en lasobremesa, delante de un vaso devino, comentó:
—¿Sabe usted, señor Fonseca,lo que pretende nuestro hermano elembajador?
—No exactamente, aunque melo imagino. Me han llegado rumores.
—Roda, Campomanes, el rey,todos están indignados porque noqueremos abandonar la Compañía.Mi hermano, en vez de defendernos,
a la Compañía y a nosotros, leescribió al rey una carta casidisculpándose de tener a doshermanos jesuitas y envió otra carta aRoda para hacérnosla llegar,escudándose en que no tenía contactocon nosotros. El tema pareció tanimportante como para llevarlo alConsejo Extraordinario, que autorizóque se nos remitiera la carta y quenuestro hermano pudiera escribirnosdirectamente. Grimaldi consiguió delrey que, si accedíamos, después desecularizarnos pudiéramos regresar aEspaña. La primera carta suya nos
llegó a través de Azpuru, que deRoma se la envió a Cornejo a finalesde junio. Léesela al señor Fonseca,Nicolás.
Nicolás, un joven con menosaura que su hermano, la sacó de uncajón y leyó:
Queridísimoshermanos:
Por obedecer avuestra vocación, oshabéis hecho religiosos deuna orden poco grata a
nuestro soberano yperjudicial a las leyes delreino y al gobierno denuestra patria. Yo, por laobligación que me imponeel ser vuestro hermano, osaconsejo que dejéis esareligión; y para esto osprometo interesarme conel Papa a fin de quepodáis pasar a otra, yempeñarme igualmentecon nuestro soberano paraque os permita volver avuestra patria, de donde
habéis salido desterrados,aunque sois inocentes.
Así, espero que loharéis por darme gusto amí y a toda la familia.Nuestro soberano, por susjustos motivos, ha echadode todos sus dominios alos jesuitas; y vosotros,por conformaros con susjustos mandatos, sufrís undestierro tan penoso, y meda gran compasión elsaber lo que padecéis.
Os ruego, por tanto,
que me deis gusto y sigáismi consejo. Me estáprohibido comunicarmecon vosotros, aunque soismis hermanos; y por esoos mando la presente pormedio del señor Grimaldi,ministro de S.M. Católica,para que con su permiso, ydespués que el rey la hayaleído, se la envíen amonseñor Azpuru,ministro en Roma, quienhallará conducto para quellegue hasta vosotros.
Conservaos, etc.
—Como veis, Joaquín se debate
aquí entre el amor fraternal y quedarbien con el rey. Ahora, Nicolás, leenuestra respuesta. Primero la tuya.
Os doy gracias por elfraternal consejo; pero nopuedo conformarme con loque pretendéis sin romperel estrecho vínculo que meliga con mi religiónaprobada por la Iglesia, y
con la que me ligué entiempo en que ella nadatenía que fuese contrarioni a nuestro rey ni a lasleyes de España. Yomantendré hasta la muertelas promesas que meobligan para con Dios. Siel rey ha tenido justomotivo para desterrar a mireligión, yo le obedezcogustoso, y obedeceré todassus órdenes, donde quieraque me encuentre o dondese sirva enviarme, con tal
que sus órdenes no seancontrarias a mi conciencia.
Sufro con gusto todasmis miserias; pues que,como vos mismo decís,padezco inocente. Estoypersuadido de que nuestravida tendrá que sersiempre un continuopadecer; pero miesperanza está colocadaen otra recompensa mayorque la que me puede dar elmundo. Concluyo con SanP a b l o : Non sunt
condignae passioneshuius temporis adfuturam, gloriam, quaerevelabitur in nobis, Soy,etc.
Vuestro hermano NicolásPignatelli, de la Compañía
de Jesús.
—Y he aquí la respuesta de mi
hermano José:
Hace catorce añosque entré religioso de la
Compañía de Jesús, con elpermiso de nuestrosoberano, Fernando VI.Tuve deseos de pasar a lasmisiones de Indias; perono me lo concedieron missuperiores por nodisgustar a nuestra familia.Al presente, no tengomotivo alguno paraabandonar mi religión, yestoy resuelto a vivir ymorir en ella.
Cabalmente en estemismo momento ha
llegado la orden denuestro soberano para quevayamos a desembarcar enel hospital de Calvi. Creoque en él se acortarán misdías, e iré a gozar de Diosen premio de las penassobrellevadas conreligiosa paciencia.
No tenemos felicidadalguna en el mundo; perolas penas no pasan de laspuertas de la muerte. Siconcluyo en breve misdías y voy al cielo, os
prometo rogar a Dios porvos para que os llame a sícuando concluyan losvuestros. Si otra vez meescribís, no me toquéiseste punto de abandonarmi vocación. Os ruego queno hagáis diligencianinguna en Roma paraconseguirme la facultad depasar a otra orden; porqueno lo haré jamás, aunquetuviese que perder milveces la vida. Dios osguarde, etc.
Vuestro hermano, JoséPignatelli, de la Compañía
de Jesús.
Más tarde conocí el itinerario
de estas cartas, firmadas en Bástia elocho de julio de 1867. De allí fuerona Roma a manos de Azpuru. Éste lasremitió a Grimaldi, que se las pasó aRoda y Aranda, el cual por decisióndel rey las sometió al ConsejoExtraordinario, que ante «latenacidad» de los Pignatelli decideenviárselas a Joaquín, el embajador.
El conde de Aranda, primo de éstos,lo achacaba a algunos padres gravesque habrían intervenido en larespuesta. También Grimaldi, encarta al conde de Fuentes, insistía enla presión de sus compañeros.
—Podéis comprender, señorFonseca —dijo con voz firme elpadre José— que hemos pedido anuestro hermano Joaquín que no nosescriba más. Ahora nos consta queapoya a Choiseul en su idea decontribuir a la desaparición total dela Compañía.
Pues Roda llegó a escribir a
Azpuru que «aunque todos sesecularizaran, nunca sería yo delparecer de que volviesen, con lamala leche que han mamado. Nobasta con extinguir a los jesuitas, esmenester extinguir el jesuitismo, y enlos países donde han estado hasta lememoria de su doctrina, política ycostumbres».
Los hermanos Pignatelli metrataron con delicadeza. Mepreguntaron por las otrascomunidades dispersas por la isla yme invitaron a un acto académico,con disputas teológicas. Aunque
carecían de libros, los profesores lesdictaban las lecciones y el padreJosé se las ingenió para traer algunosde Génova. Entre los que recitaronpoemas latinos, compuestos porellos, conocí al valenciano TomásSerrano, a Mateo Aimerich y alzaragozano Blas Larraz. Al cabo delos años pude leer el manuscrito delas memorias de este último notablehumanista, que relata las vicisitudesde su provincia y algunas de lascosas que pude comprobar enBonifacio con mis propios ojos. Detodos los diarios que llegaron a mis
manos, me pareció el más sereno, elmás objetivo y mejor escrito.
Como decía Roda, con pocasexcepciones, «los aragoneses son losmás fanáticos, y todos desean perderla vida por la Compañía». Perosobre todo me impactó la energíaespiritual que emanaba de JoséPignatelli. Se lo comenté a BlasLarraz, que me dijo.
—No sé si usted ni yo loveremos. Pero este hombre subirá alos altares, no lo dude.
Pocos días después, cumplidami misión, después de abrazar a mi
23. Boda sinCompañía
Estaba tan unida a misrecuerdos, que María Luisa eligió laiglesia del Colegio Imperial paranuestra boda. Creí flotar en otromundo, cuando la comitiva de cochesde caballos enjaezados por penachosblancos enfiló la familiar calle deToledo. En aquel momento y lugar sedieron cita en tropel numerosasvivencias. Me sorprendí con los
libros a cuestas en las cotidianasidas y venidas por aquella calle; miprimer encuentro con Carmela en laPlaza Mayor, mis padres ausentes,las despedidas cuando decidímarcharme a Villagarcía, las masassoliviantadas durante los días delmotín, los primeros paseos con minovia...
En la capilla barroca, ahorarebautizada como colegiata de SanIsidro tras la expulsión, vibraban losacordes nupciales que recibían aMaría Luisa del brazo de un primode mi padre, el tío Faustino. Era un
ascua de luz con su vestido de noviablanco, el cabello rubio entrevistotras el velo, los fulgores de ladiadema de la familia que mi madrele había dado a la tía Catalina paraesta ocasión antes de partir.
Mis sentimientos se acumulabanen una extraña mezcla de vacío yplenitud, orfandad y llenumbre. Elvacío de aquella iglesia que teníaasociada a los jesuitas, ahora sinellos, y la satisfacción de alcanzarfinalmente mi sueño de infancia; laorfandad por la ausencia de mispadres, de los que había obtenido
algunas noticias —vivían a la sazónen casa de unos amigos en Venecia—, y el gozo de unirme para siemprecon la mujer de mi vida. Con pasosmedidos, envuelta en la música coralque abría el enlace, ella avanzabahacia mí como un ángel bajado delcielo o la princesa de un cuento, sinque pudiera borrar de la mente lasimágenes tan próximas de la horriblenavegación y la sensación de haberdejado tirados a más de tres milquinientos hombres en las playassolitarias y en plena guerra de laempobrecida isla de Córcega.
Cuando nos arrodillamos frenteal altar, tía Catalina, vestida de azulturquesa, preciosa como siempre, seinclinó y me susurró al oído.
—Mateo: no puedo sustituir a tumadre. ¡Qué feliz hubiera sido enestos momentos!
Intenté contener las lágrimasrefugiándome en el rostro radiante yvelado de María Luisa, que sonreíapletórica. Miré al altar. Doshornacinas estaban vacías: la de laVirgen de la Luz y la del SagradoCorazón, dos devociones típicas dela Compañía arrancadas de cuajo.
No habían perdido un segundo enquitar las imágenes.
El Señor os ha perdonado. Ypor encima de todo esto, el amor, quees el ceñidor de la unidadconsumada. El texto de San Pablo alos Colosenses se me clavaba en elalma. Y celebrad la acción degracias: la palabra de Cristo habiteentre vosotros en toda su riqueza;enseñaos unos a otros con todasabiduría; exhortaos mutuamente.
Nunca había dicho un «si» másrotundo como el que pronunciéentonces, ni nunca experimenté
mayor certeza que cuando introdujeen la larga mano de María Luisaaquel anillo que sellaba micompromiso. ¿Sería sólo un sueño?
Todo lo demás, las palabras demi tío canónigo Rafael, que vino deLa Coruña a celebrar el matrimonio,la presencia de mi primer jefe, donJosé Moñino, como testigo, la fiesta,el baile, los espléndidos regalos quehabían enviado Roda y el conde deAranda, eran secundarios. Fuera,cuando salimos, había llovido.Brillaban los adoquines y lostejados, como si una húmeda lengua
de vaca hubiera lamido las casas ycalles de Madrid.
Deseaba que todo acabara yencontrarme por fin a solas conMaría Luisa. Y, sin embargo, lanoche de bodas no fue perfecta. ¿Hayalguna que lo sea? Los dossucumbimos al cansancio y lascircunstancias. Aunque poco a pocounos días que pudimos pasar juntosen una finca de Las Rozas nosrepusieron hasta el punto de queéstos sí puedo recordarlos como losmás felices de mi vida.
Duró poco, ya que enseguida
nos vimos obligados a regresar anuestra nueva casa de Atocha. Eldetallismo de María Luisa, ordenaday limpia como una primorosabordadora, había convertido lavivienda en una bombonera, exceptomi despacho, que yo me encargué dealborotar a gusto con libros ypapeles y el desaliño que mecaracteriza. Pero lo peor no era eso.Volver a Madrid era retornar a larealidad y al trabajo nada gratos queme habían tocado en suerte.
Se veía que Roda y Aranda sehabían contenido a duras penas para
no llamarme durante nuestra exigualuna de miel, pues nada más abrir lapuerta de casa tenía avisos de sendosdirigentes. Como siempre, pese a laeficacia con que se había producidoel extrañamiento, andabanpreocupados por sus secuelas yporque en realidad no acababan decreerse, dado el aprecio que en elfondo tenían por su poder, que no sehubieran revuelto ni durante ladetención ni en los meses quellevaban de destierro.
A diferencia de lo que ocurrióen Francia, pude comprobar que
habían conseguido el aplauso casiunánime de los obispos. A pesar dela prohibición vigente de hablar enfavor o en contra la expulsión, en midespacho, cuando revisé los papelespendientes, me encontré variascarpetas. Una con las intervencionesfavorables de los titulares dePalencia, Barcelona, Tarazona,Albarracín y Salamanca, entre otras,así como pastorales de algunosobispos de América. Un verdaderoturíbulo de loas al rey. La másfuribunda era la del arzobispo deBurgos, Rodríguez de Arellano, que
acusaba a los jesuitas en su pastoralDoctrina de los expulsos extinguidosde todos los errores filosóficos,teológicos y morales habidos y porhaber. Estaba claro que para medrarse había puesto de moda meterse conlos de la Compañía. Además eran losobispos lo que iban a ser másfavorecidos con la distribución delas temporalidades, sobre todo en loreferente a bienes patrimoniales,como edificios, joyas de sacristía yde la liturgia, bibliotecas y obras dearte. No pocos seminarios ocuparonlos antiguos colegios.
Como era de esperar, entre losreligiosos el más feliz era el generalde los agustinos, el que más se habíaimplicado en la operación. Tambiénel superior de los escolapios sesubió al carro de los partidarios dela expulsión, si bien la mayoría delos religiosos se limitaron a informara sus súbditos. Sobre mi mesadescansaba además un ejemplar deun libro original del historiadoragustino padre Enrique Flórez,publicado en Madrid aquel mismoaño bajo el título de Delación de ladoctrina de los intitulados jesuitas
contra el dogma y la moral. Tambiéndecretos complementariospreparados por el ConsejoExtraordinario, que ya parecíaordinario, pues no dejaba de actuarde forma permanente, para borrartoda sombra de jesuitismo, comohermandades y congregaciones,menos aquellas de carácterasistencial en cárceles y orfanatos,que necesitarían nueva aprobaciónpara seguir actuando. Durante miausencia se había autorizado ademásuna reedición del famoso libro deMena El reino jesuítico del
Paraguay. Sin embargo, cualquierescrito favorable, panfletos oestampas satíricas, eranconsiderados propagandaterminantemente prohibida.
Como he insinuado al recordarmi boda, se dificultaron lasdevociones vinculadas a los jesuitas,como las dedicadas al SagradoCorazón de Jesús o la MadreSantísima de la Luz, culto este últimodifundido por la Compañía de Jesúsdesde Sicilia hasta España yAmérica, quizá con el polémico afánde contraponerla a aquellas otras
luces que intentaba propagar la nuevafilosofía. Los sacerdotes que seatrevieran a alabar a San Ignacio deLoyola o sus ejercicios, como doscuras de Barcelona y Navarra, eranautomáticamente desterrados yconfinados en un monasterio.
En diferente carpeta, bajo eltítulo de «Documentación secreta»,figuraban otros textos bien distintos.Eran las reacciones «clandestinas»contra la medida: un ejemplar de laGaceta de Londres con un artículocontra la expulsión; una colección deestampas satíricas; un borrador de
Real Cédula castigando la posesiónde las mismas. En fin allí seencontraba también documentaciónde Isidoro Carvajal, obispo deCuenca, que había remitido alconfesor real un libelo antirregalista,que tantos disgustos le procuró ycuya respuesta, por parte del fiscal,fue prohibida entre los jesuitas.También un apoyo a los SJ delinquisidor Uriarte y un informe delarzobispo de Toledo, Luis Fernándezde Córdoba, que envió a ClementeXIII, donde osaba juzgarlospositivamente.
La documentación incluía larespuesta fulminante del gobierno,desterrando de la corte al arzobispotoledano y confinando a sus mentoresen Vizcaya y Solsona. El ocho dejunio de aquel complejo 1767 elvicario general de Toledo fuedeportado, junto con un grupo desacerdotes, por el «delito» deencargar una traducción del librofrancés Apología de los jesuitas, conobjeto de imprimirlo.
Ente la gente sencilla se recibiócomo una sorpresa inesperada. Mellamó la atención el apunte incautado
a un ebanista de Valladolid. Decíaque «causó mucha admiración a todala ciudad» y que «fue un día triste».Algunos atribuían los truenos del dospor la tarde a un llanto celeste,mientras no faltaban los queencendían lámparas o cubrían de lutolos altares. Hasta el Evangelio de lamisa del día tres coincidió con el deLázaro, en el que «lloró Jesús». Serecogía también la conmoción delpueblo de Villagarcía, queconocemos, un sentimiento que serepitió en Tarragona, entre otrasregiones de España.
Leía con avidez aquellamontaña de papeles cuando misecretario me trajo otras carpetas.
—Señor. Olvidaba decirle queel señor Roda envió másdocumentación antes de que ustedregresara. Quizás le interese saberqué fue de los señores Gándara,Hermoso y Velázquez.
Los tres habían sido acusadosde cómplices de los jesuitas ydetenidos a raíz de la salida deMadrid del padre Isidro López. Elque más resistencia puso fue el abateMiguel de Gándara, que al final,
camino de Extremadura fueencerrado en el castillo de Batres.Era un clérigo erudito procedente deCantabria, que había prestado buenosservicios a la corte en los tiemposdel marqués de Ensenada y elconfesor real padre Rávago. Despuésdel destierro, aunque ya no tuvierainflujo, seguía moviéndose sinproblemas por palacio. Hasta queRoda y Aranda temieron que pusieraal rey en su contra, pues conocíanuna obra inédita suya muy críticasobre la situación de España, pese aque compartía algunos puntos con
Campomanes, por ejemplo enmateria económica.
Gándara le habló al rey de losrumores que corrían en su contra yéste le dijo que nada tenía que temer.Sin embargo el clérigo montañés fuedetenido por sorpresa. La ocasión, elmotín de Esquilache, y acusacionesde intento de regicidio. Moñinopensaba que no había culpabilidad oque era leve como para condenarle amuerte. Pero la conmutación de lapena no fue poco severa: a cambiodebía pasarse la vida en un castillode Pamplona, más rígido que el de
Batres. La acusación principal eraser amigo del padre López y elhecho, no probado, de que habíallevado escopetas y talegos dedinero, según aseguraban, al ColegioImperial. Ni las escopetas ni eldinero se encontraron cuando laincautación. Nada se pudo probarcontra él y allí seguía, encerrado enel castillo.
El caso del venezolano LorenzoHermoso es aún más sorprendente,pues según confesión propia, no eraprecisamente amigo de los jesuitas.La causa giraba en torno a la
acusación de haberle visto entre lasmasas el famoso Martes Santo delMotín, y su intervención ante elpueblo para que éste dejara paso alcoche del señor patriarca, cuando sedirigía a Aranjuez para hablar con elrey. Se encontraron testigos queaseguraban haberle visto con elpadre Isidro López, por lo que fueencarcelado primero en Pamplona yluego en el castillo de la Mota deMedina del Campo. De nadasirvieron las contradicciones, lostestimonios de servidores delpatriarca, ni incluso sus propios
insultos a los jesuitas. Como segundacabeza de turco, fue desterrado aValencia, bajo acusación derelacionarse con el padre López.
El tercer dossier recogía lasdesventuras del marqués deValdeflores, Luis Velázquez deVelasco, un malagueño emparentadocon gente de abolengo de Valladolid,y por supuesto ex alumno de losjesuitas de Granada, estudios queamplió en Roma, y amigo delmarqués de la Ensenada, que leencargó que recabara datos para unamonumental historia de España. Por
ésta, otras obras y su gran interés porla arqueología, había sido nombradoacadémico de la historia y erapartícipe de las tertulias literarias deMadrid. Pues bien, a este personajese le involucró en el motín, a pesarde que, tras la declaración decuarenta y un testigos, no se pudojustificar delito alguno. ¿La razón?Ser amigo del padre López. En loscastillos de Alicante y Alhucemasdurante cinco años, y a las afueras deSevilla con la obligación depresentarse diariamente a la justicia,y con palabras de honda
espiritualidad y resignación, inclusoescritas en cartas Roda, consumiríaVelázquez sus días.
Una última carpetacoleccionaba las profecías, coplas ydevociones que habían surgido a raízde la expulsión. Pero la dejé paraotra ocasión porque no quería dilatarmi encuentro con el ministro deGracia y Justicia.
* * *
La mañana siguiente Roda merecibió con mil sonrisas, parabienes
por mi boda, frases de gratitud pormi gestión y no disimulada avidez desaber de primera mano cómo habíanquedado los desterrados en Córcega;no tanto sobre su situación material,que la conocía de sobra, sino paraindagar qué tramaban los jesuitas ycuántas eran o podrían ser lasdefecciones entre ellos.
—Sí, ya sé que todo lo quehemos intentado con los hermanosPignatelli ha sido inútil. Tampoco hadado mucho resultado la idea deCampomanes de ofrecerles, a travésdel embajador Azpuru, volver a la
patria con la condición de que haganun juramento de fidelidad y lapromesa de no escribir sobre elregicidio. El fiscal pretendeaprovechar las circunstancias paralograr las máximas ventajas en elámbito propagandístico y político,favoreciendo la ruptura de launanimidad de la que la Compañía hahecho gala. Pero dígame, ¿qué puededecirme del grupo de andaluces quehan colgado los hábitos?
Observé que Roda llevaba unnuevo anillo con un diamante, querefulgía en su mano engolada de
encajes. Estaba tenso.—Poco, señor. Sé de algunos
que lo han hecho, como ustedmenciona. Se han fugado disfrazadosde marineros o de abates. No faltanlos que han buscado la manera deconseguir el rescripto desecularización, indispensable paraconservar la pensión de Su Majestad.Han acudido al general de laCompañía o a la Penitenciaría de laSanta Sede, aunque dicen que elpadre Ricci está desconcertado,porque casi ninguno de sus súbditosque van a secularizarse acude a la
curia jesuítica. La mayoría lo tramitadirectamente con la Santa Sede.Todo el mundo sabe que habíaisenviado a ese funcionario, don PedroCastos, dedicado exclusivamente aagilizar los trámites burocráticos.Los fugados creyeron al principioque perderían su pensión, hasta queGrimaldi los tranquilizó diciéndolesque no se quedarían sin ella los quese marchasen a los EstadosPontificios. No creo que alcancen ennúmero a un veinte por ciento de losextrañados.
Roda me contó lo que sabía por
Gerónimo Gnecco de un grupo queintentó fugarse por Génova y regresarsin más a España. Otros, a través dela Toscana, quisieron entrarclandestinamente en nuestro país. Porúltimo me habló de una veintenainterceptada en Gibraltar con unaembarcación inglesa.
—También hemos arrestado enGerona a un sacerdote, un estudiantey un coadjutor del colegio de Gandía,que junto a tres coadjutoresandaluces escaparon de Córcega yfueron detenidos nada másdesembarcar en Cataluña. Los hemos
deportado de nuevo a Italia. Otros,que se dirigían a Cádiz desdeGénova, han sido detenidos enAlgeciras. Pero son casos aislados.Hemos investigado las razones, porejemplo, del eminente matemáticoAntonio Eximeno, que fue profesordel Colegio Militar de Segovia.Parece que el propio general de losrebeldes corsos, Paoli, se hainteresado por él y susconocimientos, también de música,para su nueva universidad, aunque alprincipio se dijo que se había fugadoa Roma. No era verdad.
—Eso supone la automáticapérdida de la pensión real ¿no esasí? —comenté.
—Bueno, Grimaldi, de acuerdocon el Consejo, ha decidido queaquellos que huyan a los EstadosPontificios no perderán la pensión.Al fin y al cabo ése es su primer ynatural destino, los territorios delPapa. Vamos a enviar a Córcega ados nuevos comisarios para quefavorezcan la secularización. Comodice Grimaldi: «Hay que tenderlespuentes de plata».
Sin embargo, los novicios que
decidieron seguir a los padres notenían vuelta y a los hermanoscoadjutores que desearon contraermatrimonio se les arrebató lapensión. Roda lo sabía todo; estaba,por supuesto, mejor informado queyo. ¿Qué pretendía ahora de mí?
—Fonseca —divagó abriendosu caja de rapé—, ¿ha leído ustedtoda la documentación que le envié?
—Sí señor, muy interesante.Excepto una carpeta, esa dedicada alas visiones y pretendidasapariciones a favor de los jesuitas.
—Pero ¿cómo? ¿No ha leído
usted esos papeles?—No, don Manuel. No quería
demorarme en venir a verle.—Es importante que los lea. Le
diré: me preocupa sobre todo elfanatismo popular suscitado por lospartidarios que aún quedan aquí y enAmérica. Hemos interceptado cartasde los extrañados que nos parecenpeligrosas.
Roda, como pude comprobar alleer más tarde esa última carpeta, serefería entre otras a una carta delpadre aragonés Francisco Cabrera,que trabajaba entonces como
amanuense de la Asistencia deEspaña en la curia jesuítica deRoma, dirigida a sus discípulos parapersuadirles de que las penalidadesque sufrían servirían para «labrarseuna eterna corona de gloria para elcielo», envidiándoles por no haber«sido digno» de acompañar a sushermanos en el destierro.
Entre las visionarias quesurgieron por entonces, sobre todo enlos conventos femeninos, seencontraba una religiosa de Murcia,que por orden de su superiora habíaescrito a su confesor una carta
dándole cuenta de un sueño que tuvoel veintisiete de enero de 1767.Había visto nada menos que alpropio Jesús herido y cubierto decardenales, que le mostraba en sucorazón a los jesuitas y decía queeran
(...) sus hijos másqueridos, y los que danmás gusto a mi eternoPadre. Son mis hijos, enquien tengo mis delicias, yson mis soldados. Yo soy
Jesús, su capitán, que noles puedo faltar jamás. Ypara que veas, si vas a talparte, en donde hallarás elterebinto de la ventana demis hijos, verás cómo haflorecido. Tiene docetallos muy grandes, quesignifican las doce tribusde Israel, que fue comouna bendición, que dioJacob a sus primogénitos,y como la batalla que tuvoDavid con el giganteGoliat.
La monja había comprobado
con sus propios ojos el pretendidomilagro del arbolito florecido, yaseguraba, al haber recibido elmensaje directo de labios del mismoJesús, que los jesuitas volveríanpronto a España. No era la únicareligiosa favorecida con estasrevelaciones. En Castelo, EstadosPontificios, otra profetizaba unpronto retorno a la patria de losexpulsos. También una tercera en laisla de Córcega, más en concreto unaermitaña de Bonifacio, que llevaba
catorce años sin salir de su casa,abundaba en semejantes tesis: queDios amaba a la Compañía «como ala niña de sus ojos»; que duraríahasta el fin del mundo; que lapersecución acabaría con grandelustre para la orden; que Dios mismola vengaría; y que también se podíaser jesuita fuera del convento y entraje secular. No faltaba incluso unacampesina que profetizaba laextinción de la orden con el próximoPapa y su ulterior restauración conpelos y señales.
Mientras tanto los prodigios en
España se centraron en Palma deMallorca. En el colegio de MonteSión de la capital balear había unaimagen de la Inmaculada situada enla puerta de entrada. De pronto losviandantes observaron que la Virgenhabría cambiado la posición de lasmanos. De unidas frente al pecho, lashabría bajado en señal de afliccióndespués del infame decreto. Elpretendido milagro dio pábulo aconcentraciones del pueblo, quegritaba a favor de los jesuitas yalgunos hasta lanzaron piedras contralos que les llevaban la contraria. La
actuación de Campomanes, conayuda del obispo de Mallorca,mediante la acusación de fanatismo aaquellos fieles, cortó por lo sano lamanifestación.
No faltaban otros prodigios,coplas y estampas prohibidas por elConsejo, sobre todo las del SagradoCorazón, devoción especialmenteencomendada a la Compañía como«encargo suavísimo», enrevelaciones a la religiosa francesaMargarita María Alacoque yextendida en España principalmentepor el padre Cadeveraz y el padre
Hoyos. Por raro que parezca ladifusión de estas estampas piadosas,como las de San Ignacio y otras decarácter satírico, llegaron a serprohibidas a libreros e impresorespor el Consejo Extraordinario hastacon pena de muerte y confiscación desus bienes.
Quizás la estampa más repetida,y considerada como más peligrosa,era la dedicada a María Santísima dela Luz. La Virgen viste una túnicablanquísima ceñida por un cinto deflores estampadas. Sobre su cabeza ysus hombros cae un fino manto azul.
Por encima de la Virgen unosserafines sostienen en el aire unacorona imperial. Nubes de ángeles yarcángeles escoltan a la Señoraemulándose en servirla. Maríasustenta en su brazo izquierdo alNiño Jesús, quien lleva en la manoderecha un corazón encendido, altiempo que con la izquierda tomaotro de un cestillo lleno de corazonesque le ofrece un ángel puesto derodillas. La Virgen coge la mano deun joven que representa a un alma enpeligro de perderse, acechada porlas fauces del infierno.
Los orígenes de la imagen de laMadre Santísima de la Luz seremontan a la ciudad de Palermo,Sicilia. El padre jesuita Juan AntonioGenovesi deseaba tener una imagende la Madre de Dios para llevarla ensus misiones y ganar muchas almaspara el cielo. El incansablemisionero se lo pedía con insistenciaa la Virgen en la oración, y cuentaque una devota mujer, vidente de laVirgen, solicitó de parte suya aMaría cómo quería ella serrepresentada e invocada. Aseguranque la Señora se adelantó al deseo
del padre Genovesi y a la petición dela mujer, pues se apareció a estaúltima con grande esplendor de luz ygloria, rodeada de nubes y ángeles ycon el Niño Jesús en sus brazos:«Dile que me es grato su obsequiosopensamiento; que tomo bajo miprotección su apostólico ministerio,y que quiero ser representada en laforma que ahora me ves», dijo laVirgen a la vidente.
Pues bien, resulta que Genovesiencargó a un pintor la obra, pero elartista hizo algunas «aportaciones»de su personal inspiración a las
indicaciones recibidas: colocó unamedia luna a los pies de la Señora ypintó de rojo el vestido, en vez deblanco, además de omitir los gruposde ángeles que debían rodear a laReina del Cielo. La pintura no debióagradar a la Virgen, quien pidió quefuese respetada su voluntad yaccedió a estar presente durante eltrabajo, a fin de que su siervapudiera orientar al artista en su obra.La Virgen misma dirigiría la manodel pintor, aunque éste no la veía.Pero la buena mujer se ausentó porun tiempo de la ciudad para visitar a
sus familiares en el pueblo deBagheria, por lo que se retrasaba laejecución del mandato de la Virgen.La mujer enfermó y los médicos lerecomendaron que volviera aPalermo para ser mejor atendida. Ladevota comprendió que debíaacelerar su retorno a Palermo ycumplir con el deseo de la amableSeñora.
Bajo la dirección de la vidente,la Virgen encontró el cuadro fiel asus indicaciones y lo bendijosonriendo. Sucedió en la pequeñaiglesia de San Estanislao de Kostka,
en la sede del noviciado de losjesuitas en Palermo, y la Señoradispuso que se le invocara con eltítulo de «María Madre Santísima dela Luz» mientras aseguraba quecolmaría de favores a cuantos lahonrasen e invocasen bajo estenombre. Corría el año de 1722. Elpadre Juan Antonio Genovesi muriócon fama de santidad en 1743, enMessina, donde era maestro denovicios, mientras se prodigaba en laasistencia a los contagiados por lapeste. Los jesuitas se encargaron dereplicar esta advocación por Italia,
España y todas sus misiones. Lafirma de varios padres atestiguaríaque el original palermitano seencuentra en la basílica-catedral deLeón (México). En otrasrepresentaciones, como una existenteen un convento de Lérida, aparecíanjunto a la Virgen otros símbolos ypersonajes de la Compañía, comoSan Ignacio de Loyola y SanFrancisco de Borja.
Los problemas teológicosirrumpieron cuando algunos acusaronde herética la imagen, ya que, segúnla doctrina de San Agustín, María no
puede liberar de los castigos, eternospor definición, del infierno.Enseguida se acusó a la imagen delaxismo jesuítico y de usurpar alúnico mediador, Jesucristo. Un grupode fieles, con permiso del obispo,mantenía esta devoción en Léridadespués de la expulsión. Entre éstoshabía un sacerdote, Domingo deBerri, hermano de un jesuita, que sesintió postergado por ellos en suenseñanza tomista en el colegio deCervera. Éste que, más tarde,aspiraba a ocupar una de lascapellanías reales de San Isidro —la
capilla del incautado ColegioImperial en que me casé—, escribióa Campomanes denunciando que enLérida se había colado otro jesuitaexpulso disfrazado. En su alegatoinsinuaba que el rey corría gravepeligro de un atentado. Pero,desmentida la denuncia de Berri porel gobernador interino de Lérida yatribuida a su ambición personal, queademás difundió falsos rumoressobre la llegada a Córcega de nuevosjesuitas disfrazados de mendigos, nofue admitida por el ConsejoExtraordinario.
Berri, no contento con eso,volvió a la carga. Esta vezdenunciaba ser perseguido por lospartidarios de la Compañía, quemantenían influencia sobre el titularde la diócesis, el obispo RodríguezPedrejón. El asunto, después de unproceso en que ya actuó como fiscalMoñino, y los brotes de estadevoción conocidos en Zaragoza,tendría el año siguiente comoconsecuencia un decreto del Consejoque abolía y erradicaba estadevoción, tan vinculada a símbolos ylemas jesuíticos —como el lema de
Ad maiorem Dei gloriam—, sobretodo de las capillas de conventos demonjas, alegando una prohibición dela Sagrada Congregación de Ritosdurante el pontificado de BenedictoXIV.
Según el Consejo, que seatrevía a aducir argumentosteológicos, la imagen «puedepersuadir o inducir a creer, que sacaun condenado de las llamas delinfierno y boca del Dragón, y noprecisamente que la preserva, cuyaalusión a aquel sentido se opondríainmediatamente al Dogma Católico».
Los políticos, convertidos enteólogos, defendían en una palabraque la Virgen no podía meter manoen el infierno, aunque fuera parasalvar a un alma a punto de caer enél. No me extrañó pues que elConsejo dictara instrucciones a todaslas chancillerías y audiencias a querecogieran libros, imágenes ymedallas relacionadas con la MadreMaría Santísima de la Luz, prohibidaen toda España.
Hasta ese punto el gobiernoilustrado quería borrar en Españacualquier huella, incluido el nombre
de Jesús, labrado en las iglesias yfachadas.
Ésa era la documentación queRoda tenía tanto interés queexaminara.
* * *
—Pues bien, querido donMateo, tengo otra misión importantepara usted —prosiguió el mismo conuna sonrisa apretada en su diminutaboca, que pretendía ser inocente.
En ese instante temblé pordentro. ¿Qué querría ahora, cuando
yo me las prometía felices con MaríaLuisa en Madrid?
Tamborileó con la manoderecha sobre la carpeta de pielrepujada en oro, respiró y me dijosin abandonar su sonrisa, rubricadapor los caracolillos de su peluca:
—Como es notorio, estánllegando a El Puerto de Santa Maríalos convoyes procedentes deAmérica y Filipinas. Aunque elconde de Aranda ha destacado allí avarios comisarios y parece que tienecontrolada la situación, no me fío deltodo. Quiero que se desplace usted
allí, y que me envíe un informedetallado cuanto antes de lo que vea.Todas las precauciones son pocas.
Se me cayó el alma a los pies.De pronto la expulsión interfería enmis sentimientos y aún con la miel enla boca de mi reciente matrimonio,tenía que abandonar Madrid y viajara la lejana ciudad gaditana. ¿Cómoreaccionaría María Luisa? ¿Iba aembarcarla, cuando había tomadoposesión de nuestra nueva casa, enesta nueva aventura? Por otra parte,los gastos de la boda y de nuestrainiciada vida en común no me
permitían poner en peligro mi trabajoni rechazar una misión de confianzaencargada por el ministro de Graciay Justicia en persona.
Aquella tarde sentí una vez másel peso de mi responsabilidad sobrelos hombros. Ella me recibióradiante.
—Mateo —me besó—, tenemospara comer tu plato preferido:merluza fresca recién llegada en cajade nieve de La Coruña, y además hayuna sorpresa.
No me atreví a soltar tan prontola mala nueva.
A los postres me tendió con unasonrisa perfectamente blanca unamisiva.
—Me la ha dado mi madre. Sela ha entregado un marino amigo.
Abrí el sobre intrigado. Era unacarta de mis padres, dirigida a losrecién casados:
Queridos MaríaLuisa y Mateo:
Desde que supimospor los amigos españolesque nos han hospedado en
esta bella ciudad quefinalmente habíaiscontraído matrimonio, noshemos ingeniado parahaceros llegar nuestrosamorosos parabienes,testimonio de nuestrainmensa felicidad.
En medio de laspenalidades de esteobligado exilio, aunque nopodemos quejarnos de lacomodidad quedisfrutamos en Venecia —para ellos la querrían
nuestros amigos jesuitascuya situación en Córcegaconocemos—, la noticiade vuestra boda ha sido ungran refresco. Hijosqueridos: ¡cómo noshubiera gustado haberasistido a ella, verosentrar en el templo,abrazaros con toda nuestraalma! Catalina nos hahecho llegar una relaciónpormenorizada de lacelebración tan solemne,de lo guapos que estabais
y de lo bien situada yamueblada que estávuestra casa. Que Dios osconceda la felicidad quemerecéis y muchos hijos,que esperamos poderestrechar algún día comonietos adorados.
Las noticias que nosllegan de nuestros amigosde España no pueden sermás tristes. Nos relatanque el ConsejoExtraordinario no se hacontentado con la
expulsión, sino que quiereborrar toda huella de laCompañía. Nos cuentanque hay orden incluso deborrar el JHS, el nombrede Jesús labrado en losescudos de las casas.¿Podrá consentirse talbellaquería? Ojalá, hijo,que no te veas obligado ahacer cosas en contra de tupropia conciencia.
Sabemos también queel rey, libre ya de temores,ha regresado a palacio.
¿De veras podía pensarque corría peligro de serasesinado por los jesuitas?¡Qué disparate! La pruebaes que ninguno ha iniciadoel más mínimo alboroto oviolencia, según nos haninformado, durante laexpulsión y el destierro.¡Qué tiempos vivimos tanmisteriosos, queridoshijos! Ahora correnrumores procedentes deFrancia y Portugal de quelos ministros de estos
reinos no están contentoscon haberlos expulsado,sino que su intención esborrarlos del mapa,obtener su total extinciónpor parte de la Iglesia. Yoespero que el Santo Padreno pase nunca por eso yque la Iglesia defiendasiempre a tan insigneshijos suyos.
Pero vosotrosocuparos ahora de vuestrafelicidad. Catalina tieneinstrucciones nuestras de
ciertas propiedades ysumas de dinero quepusimos a buen recaudocuando partimos, por si osfuera necesario acudir aellas. Si os es posible, através de estos marinosamigos nuestros, quehacen la ruta de Venecia,no dejéis de contarnosalgo de vuestra vida.¡sentimos tan lejos y tansolos en estas tierras!Cada día oímos la santamisa en la basílica de San
Marcos y pedimos aNuestra Señora que, comodice San Ignacio, osconceda «conocimientointerno de Jesús, paramejor amarle y seguirle».Rosalinda, vuestrahermana, está contenta,pues ha iniciadorelaciones con un marinogenovés que tiene tierrasen América. Otroconsuelo, no exento dedolor, tenemos en mediode este calvario: la
heroica decisión deJavier, vuestro hermano,que sin ceder a tantastentaciones, ha escogido elcamino de seguirle contodas las consecuencias.
No veas en esto,Mateo, el menor reproche.Dios tiene preparado ensus inescrutablesdesignios para cada unode nosotros un caminoespecial. Pongamosnuestra confianza en suProvidencia. Que seáis
inmensamente felices. Unapretado abrazo de...
Tras la lectura de la carta María
Luisa y yo teníamos los ojosvidriosos. En el reloj de péndulo delpasillo, que habíamos traído de casade mis padres para su mejorconservación, daban las tres. Ladoncella, al vernos sin podercontener el llanto, se había quedadomuda y paralizada con el postre en labandeja. Decidí de momento nocontar nada a mi esposa del nuevo
24. Rehenes en ElPuerto
En ningún lugar me habíacegado el sol como en ladeslumbrante bahía de Cádiz, cuyospueblos y ciudades parecen habernacido para la alegría de la cal, elsosiego de dejar pasar el tiempo, elbeso de una brisa con olor a yodo, yun fondo de rasgueo de guitarra yzapateo de bailaoras, que yacautivaban a los viejos emperadores
romanos. Llegué a El Puerto de SantaMaría o «Santa María del Puerto»,como quiso en principio bautizarAlfonso X el sabio a Alcanatif, o«Puerto de las Salinas», trasarrebatársela a los moros, en unamañana espléndida entre rúbricas degaviotas y velas viajeras.
Ignoro si este apacible lugar,que, según la leyenda, enamoró algriego Menesteo después deencontrar su casa destruida y navegarsin rumbo a la vuelta de la guerra deTroya, posee, como dicen, ciertoembrujo seductor. Pero lo cierto es
que en los últimos tiempos, quizáspor su situación geográfica yactividad mercantil, está atrayendo auna nube de ricos comerciantesburgueses acostumbrados a oler delejos ese río de dinero que viene ova para América. Sobre todo desdeque la Casa de Contratación pasó deSevilla a Cádiz hace ya unoscincuenta años. Superada la crisis dela invasión anglo-holandesa, cuyosaqueo las había dejado maltrecha,en Cádiz y El Puerto volvía a correrla plata a manos de los corredores deIndias, que se complacían en adornar
sus blancas calles con distinguidascasas-palacio.
Esto ha convertido la ciudad enuna encrucijada de familias vasco-navarras, de comerciantes flamencos,franceses e irlandeses, que duranteun tiempo se habían hecho con elpoder, hasta que de señorío de losduques de Medinaceli, la ciudadpasó a la corona. Carlos III haintentado parar la corrupciónocasionada por un Felipe V que,escaso de recursos, vendió lospuestos de responsabilidad de lavilla. Nuestro rey ha reformado el
municipio y entregado el gobiernopolítico-militar a manos de unsiciliano llamado BerengarioTrigona, conde de este mismo título,brigadier de los reales ejércitos ygentilhombre de cámara del señorinfante de Parma. Este italiano tieneen sus manos el destino de miles dejesuitas, pues El Puerto se haconvertido en una ciudad clave en lalogística de la expulsión y en caja deconcentración de todos los religiososprocedentes de ultramar como ciudadde paso hacia Italia. No me extrañópues que estuviera en el punto de
mira de Roda, Aranda yCampomanes.
En un primer momento no quisevisitar al conde de Trigona ni aninguna autoridad o comisionadoantes de investigar por mi cuenta. Poreso me dirigí, como primera medida,a una amiga de mis padres, queademás vivía a un paso de lo queestaba siendo casa y prisión demuchos jesuitas.
Vestía de negro la joven doñaMaría de Borja Lastrero, cuyadistinguida belleza me sorprendiócuando un criado me abrió las
puertas de su casa-palacio y merecibió un tanto sorprendida. Lehabían llegado rumores de mi cambiode vida y del destierro de mispadres. No se podía imaginar portanto que ella fuera la primerapersona que se me ocurriera visitaren El Puerto.
—¿Usted por aquí, don Mateo?Le hacía en Córcega, según la últimacarta que recibí de sus padres.¡Cuánto sentí que tuvieran quemarcharse!
De cutis blanco, nariz recta yojos vivaces, hacía honor a su
apellido, vinculado a los jesuitas porvarias partes. Descendía por familiapaterna nada menos que de la familiade San Francisco Javier,emparentada, a su vez, como essabido, con los duques de Gandía.Estaba casada hacia pocos años condon Miguel de Uriarte Herrera,natural de Santa Fe de Quito, en elPerú, caballero de hábito deSantiago, comerciante y traficante deesclavos a través de la CompañíaGaditana de Negros, de la que erapresidente.
—Bueno, doña María. ¡Qué
alegría poder encontrarla en persona!¡He oído hablar tanto de usted a mispadres! Además no conozco a nadieen El Puerto, ¿sabe usted?
Desde la ventana de aquellamansión, situada en una zona muymarinera en el barrio de la Guía,cerca de la ribera del río Guadalete,se podía ver, casi tocar, una de lasdos casas que habían sido de laCompañía, el importante Hospicio deIndias. Era ésta una sólidaedificación de piedra de tres alturas,flanqueada por dos torre laterales yamplios ventanales abiertos a la
bahía gaditana, que podía albergarhasta ochenta jesuitas, los que allí sesolían formar antes de partir comomisioneros a tierras americanas. Siel Hospicio de Indias miraba a labahía, el palacio de doña María lohacía hacia el norte, es decir endirección a las casas de El Puerto.
—¿Ha sido desalojada? —pregunté.
La joven dama, que ostentaba eltitulo de marquesa de Gandía, sonrió.
—Ay, don Mateo, eso pensamostodos cuando lo de la expropiación.Pero el señor gobernador, mirando
por el menor gasto del rey, hapreferido encerrarlos en su propiacasa. Ahí se encontraba también laProcuraduría General de Indias de laCompañía, que vino de Sevillacuando la Casa de Contratación setrasladó a Cádiz. Cosas de la vida.
Doña María llamó a unadoncella para ofrecerme una copadel fino vino de estas tierras. Susmanos dibujaban feminidad en elaire. Su acento gaditano era alegre yaspirado con cierto tono ultramarino.
—Si no le importa, señoramarquesa, me gustaría saber de sus
labios cómo se vivió en El Puerto elfamoso tres de abril.
—Huy, don Mateo, mire usted,no se hablaba de otra cosa. Desde eledificio de la Pescadería hasta a losrevendones y marineros de la pescade cordel o los traficantes de la plazadel Polvorista. Todo el mundo estabaal cabo de la calle. «¡Los estánechando, señorita!», vino a decirmemi cochero. «¡Se van con lopuesto!». Por desgracia lo supe conalguna antelación. Habían corridorumores por todas sus casas deCádiz, Sanlúcar, Jerez, donde ellos
trabajaban. Como usted sabe, aquí laCompañía tenía sus amigos yenemigos, como en todas partes. Eslógico. La gente hablaba mucho delos feroces sermones del capuchinopadre Pedro Antonio Calatayud y suscondenas a bailes y teatros. Éste, porlo visto, se sintió muy dolido con laaparición del Fray Gerundio, eselibro del padre Isla, que supongo queusted conocerá.
—Ya lo creo. Lo leí enVillagarcía y hasta he conocido a suautor, e incluso navegado con élhasta Córcega —sonreí.
—Aquí también los jesuitastenían sus partidarios, los queadmirábamos sus enseñanzas ycatequesis. Se les veía ir y venir porel muelle con sus manteos y el boneteencasquetado, a la espera de lasbarcadas que traían a los misionerosa formarse en ese hospicio de ahí allado.
Doña María miró a la ventana.—A mí me llegaron noticias
antes de que se recibiera la orden delconde de Aranda y de que no seabriera antes el pliego bajo pena demuerte. Ya sabe.
—Conozco muy bien esosparticulares, pues yo mismo tuve queejecutarlos en el colegio de LaCoruña.
Doña María endureció el rostroy rellenó el catavinos de doradocaldo, acompañado de unosdeliciosos boquerones fritos ypequeños tacos de jamón serrano.
—Usted sabe que la operaciónse llevó a cabo con cierta celeridad.Pero aquí las cosas fueron diferentes.
—¿En qué sentido?—Éste iba a ser el lugar de
llegada de los jesuitas en tránsito de
las tierras americanas y Filipinas,¿comprende usted? Había quehospedar a cientos de ellos que ibana venir. Eso suponía mayores gastos.Al principio se pensó en casas departiculares y conventos masculinos.Luego se habilitó ese Hospicio.Cuando me asomé el tres de abril ala ventana, me quedé de piedra, donMateo. El gobernador Trigona habíacercado con su caballería real eledificio y todas las avenidas quedesembocan en el muelle. Yaimagina usted, por propiaexperiencia, cómo don Berengario
leería la orden a los religiosos,encabezados por el rector yprocurador de Indias, padre MarcosEsparza, por cierto muy amigonuestro, pues bautizó a nuestro hijoJavier. Lo mismo sucedió en el otrocolegio, aún en construcción, el de lacalle Luna. A estos padres yhermanos se les condujo hasta aquí,para concentrar a todos en elHospicio. Luego, ya sabe, seprecintaron archivos, bibliotecas,objetos religiosos. Como en otraspartes.
Según doña María, la operación
se demoró más, puesto que había quedetener a los demás jesuitas de Jerezy concentrarlos todos en El Puertopara su embarque.
—Recuerdo que aquel díaalguien llamó a mi puerta. Era elsecretario del gobernador. Me pedíaque hospedáramos en nuestra casa aun grupo de padres. Lo hice de buenagana. Ya sabe cuánto los aprecio.Fue un triste espectáculo verlosllegar escoltados de las diversascasas andaluzas, extremeñas ycanarias hasta estas playas. El ríoGuadalete estaba repleto de las velas
latinas de los faluchos, que lesconducirían a bordo de los navíos,anclados en la bahía, que iban aconvertirse en su prisión. Serepartieron en nueve barcos grandes,a los que se les juntaron tres navíossuecos y el Princesa, donde iba elcomandante del convoy, don PedroLombardón.
—Sí, le conocí personalmenteen aguas de Córcega. He oído decirque un tal padre Tienda, cordobés deBaena, ha escrito el diario de esanavegación, supongo que parecida ala de los que zarpamos de El Ferrol y
otros puertos. Me parece que algunosde esos diarios están siendo escritospor obediencia. Mi viaje me hapermitido también conocer a muchosjesuitas andaluces.
—Luego —prosiguió doñaMaría—, el gobernador Trigona creóuna comisión para hacerse cargo delos bienes de los expulsos. Uncapítulo bastante engorroso, ¿sabeusted? La mayoría de lascomunidades religiosas querían sacarprovecho de la rapiña de las«temporalidades». Aquí siguenrepartiéndose púlpitos,
confesonarios, vasos sagrados, hastaretablos. Y eso que Trigona quisollevarlo todo con delicadeza.
En esto entró su esposo, donMiguel de Uriarte, un caballerobajito, de tez morena y rasgosperuanos. Venía serio. Acababa deatravesar la bahía, lo que hacíadiariamente. Luego me enteré de quepor entonces tenía problemas en susnegocios de Cádiz. Tras laspresentaciones, se sentó connosotros.
—¿Y en la actualidad cómo venustedes la situación? —pregunté.
—Aranda —dijo la duquesa—había previsto instruccionesespeciales para los virreyes,presidentes y gobernadores denuestros dominios de Indias yFilipinas. Señalaban las cajasadonde había que conducir a los«extrañados», como ellos los llaman,para embarcarlos a Europa y más enconcreto hasta aquí, El Puerto. Claroque estos documentos, aunquesalieron con antelación, tardarían enllegar a América de treinta a cuarentadías. Aquí comenzaron a arribar losbarcos americanos justo el día de la
Virgen de los Milagros —quécasualidad—, la fiesta de nuestrapatrona, el ocho de septiembre.
La duquesa me contó con detallela llegada de los primeros navíosprocedentes de tierras americanas yel esfuerzo de la población paraalbergar en conventos y casasparticulares a aquellos hombresdesorientados y exhaustos que,después de una agotadora vidamisionera y de atravesar tierras y elocéano durante casi un año, se veíanobligados a vivir como detenidos ala espera de ser reembarcados para
Italia.—El gobernador no es mala
persona, se entiende bien con elconde de Aranda —aportó donMiguel, el marido de doña María—.Al fin y al cabo, como usted sabrá,ambos tienen parientes jesuitas. Loque es la vida. Yo creo que suavizaen lo que puede las ordenanzas.
—Sí, Miguel. Pero no tanto. Yoles he visto dormir sobre ladrillos enCasa de Guía y con guardias a lapuerta. El rey en principio les asignóun ducado por día a cada jesuita aquídetenido. Pero no siempre les
llegaba. Si supiera usted losguardianes que se han enriquecidosisando ese dinero. Primeroestuvieron en casas particulares yconventos. Luego Trigona insistió enllevarlos a su propia casa incautada,el Hospicio. Si quiere, luego se lomuestro. Es una amplia residenciacon claustro interior y un oratorio deseis capillas. Entonces era casainterprovincial. Lo mejor, labiblioteca, con diez mil volúmenes.
—A partir de ese momento —añadió el peruano—, he dereconocer que mi esposa se ha
desvelado por los jesuitas. Ha dadopúblicamente la cara por ellos.Incluso charla ahí mismo con alguno,de ventana a ventana, figúrese.
—Me preocupan sobre todo losnovicios, don Mateo. Quieren a todacosta que no sigan a Italia a lospadres —abundó la marquesa.
—Lo sé. Ésa es la táctica. Lo hevivido en mi familia, con mi propiohermano. Muy duro —comenté.
—Aquí —prosiguió la duquesa— los han despojado de sus sotanasy confinado en el convento de SanFrancisco, sin medios para subsistir.
Doña Juana Arroyabe y yo les hemosayudado como hemos podido hastaembarcar. Algunos han partido ya.
—¿Le ha contado mi esposa losdesvelos que ha tenido con losjesuitas más enfermos, los que sealbergaron en los hospitales de laMisericordia y la Caridad? No sabecómo vienen. El doctor Rincón y losde la comisión médica aseguran quemuchos llegan asmáticos. Hay tresciegos, varios tullidos o paralíticos yno pocos de avanzada edad. En fin,lo menos adecuado para un viaje tanlargo. Reconozco que a veces hemos
exagerado al informar sobre suenfermedad para que se queden en ElPuerto. En la junta de Castilla no sefían y encargan nuevosreconocimientos médicos. Pero porfavor, no olvide, Fonseca, que leconfiamos todo esto porque nosfiamos de usted.
—Descuide, señora. Estos datosson para mí. Antes del reporte oficialquisiera conocer de primera manotodas las versiones.
—Pero hay más, don Mateo. Alpoco tiempo de llegar los primerosprocedentes de las misiones
californianas asistimos con sorpresaa un hecho increíble. Un grupo dereligiosos alemanes, que habíanconvivido durante muchos años conlos españoles en aquellas tierras,fueron detenidos y conducidos alconvento franciscano de laObservancia. Allí los han mantenidoaislados bajo estricta vigilancia.
—¿Cómo? Desconocía esteparticular. Cuénteme, por favor, doñaMaría.
La duquesa bajó la voz. Suesposo la escuchaba arrobado.
—Verá. Estos jesuitas alemanes
habían estado trabajando duranteveinte años en las reducciones deChiloé.
Por un momento me vino a lacabeza el relato que oí de labios delos portugueses cuando era unalumno del colegio de La Coruña ycuanto me contó el padre Doreste desu infortunio en las mazmorras delpaís vecino.
—¿Y cuál es el motivo de esediferente trato?
—Verá —prosiguió la duquesade Borja—. Corría el rumor de quehabían auspiciado algunos tratos con
los ingleses, que ponían en cuestiónla soberanía española en esosterritorios.
—Sólo rumores —apostilló donMiguel—. Nunca han aducidopruebas de negociaciones coningleses y holandeses. Uno de losmisioneros de California me decía elotro día: «También nos han acusadoa nosotros. ¿Sabe usted cuál ha sidoel único buque que vimos nosotros entreinta seis años? Pues el galeón deManila». Estamos haciendo gestionespara que estos alemanes seandevueltos a sus provincias jesuíticas
de origen. Pero por ahora las órdenesson muy estrictas.
Ardía en deseos de conocer deprimera mano la historia de estosmisioneros. De manera que medespedí de la duquesa de Borja y suesposo, no sin agradecerle susvaliosas informaciones.
El gobernador siciliano, uno delos colaboradores que el rey se trajode su etapa italiana, estaba recortadopor el mismo patrón que tantos otrosque conocí en la corte. Diplomáticofurbo, es decir astuto, un tantountuoso, pero sutil y comprensivo.
Me facilitó todos los permisosnecesarios para moverme sinproblemas por El Puerto y entrevistara los jesuitas.
Pude comprobar con mispropios ojos que el llamadoHospicio tenía mucho de cárcel.Estaban estrechamente vigilados enel segundo piso, sin permitirles nisiquiera bajar a la iglesia y al patio.Es más, se les prohibía mirar por lasventanas que daban a la playa y alpatio, pues estaban claveteadas. Enla puerta me encontré con un ampliodestacamento: treinta y dos soldados
con oficial, sargento, cabo y tambor.Cuando subí las escaleras de aquellacasa que había sido de la Compañíay entré en las habitaciones de estosdesdichados, se me cayó el alma alos pies. Sin duda en la lejanaCórcega se movían los jesuitasexpulsos con mayor libertad queaquella casa española, el Hospiciode El Puerto. Llamé a una de laspuertas al azar. Me la abrió unhombre pálido y ojeroso de unoscincuenta años, vestido con unasotana raída y un bonete grasiento.
—¿Qué se le ofrece? —
preguntó arrastrando la erre.Me presenté, procurando
suavizar en lo posible mi cargo, paralo que aduje mis lazos familiares ypasado jesuítico. Aquel hombreestaba sorprendido, pues noacostumbraba a recibir visitas. Porno tener, carecía hasta de recado deescribir.
—Me llamo Miguel Meyer, soyde origen alemán y vengo de lamisión de Achao en las islas Chiloé,pero he pasado por diversasreducciones y llegué aquí el mespasado.
Aquel hombre, ávido dedesahogarse con alguien, comenzó acontarme su azarosa vida, que podríallenar con creces varios libros deaventuras. Durante dos días estuvetomando notas, de las que ofrezco unresumen, insistiendo en los puntosque me parecen más importantes parailustrar este escrito.
RELACIÓN DEL PADREMIGUEL MEYER,
MISIONERO ALEMÁNEN LAS ISLAS CHILOÉ
Mi vida misioneracomenzó cuando fundé lamisión de San Bartoloméen el Paraguay. Junto aotros dos padresespañoles buscamos unsitio apropiado. El sistemasiempre era el mismo.Primero construíamos laiglesia y nuestra casa. Entorno a ella poco a pocoedificábamos escuelas ytalleres de arte y oficios.Delante de esta casa
dejábamos una plaza muyamplia, con una cruz o unaimagen de la Virgen en elcentro. A los lados y enhilera ellos mismos ibanconstruyendo lasviviendas de los indios,distribuidas por manzanasde calles geométricamentetrazadas quedesembocaban en la plaza.El número de habitantesvariaba por lo generalentre mil y siete milindios. La de San
Bartolomé no pasaba alprincipio de cuatrocientos,aunque con el tiempo fuecreciendo hasta milquinientos. Intentábamoseducarles en el aprecio desu propia dignidad a basede arte e incluso demagnificencia en lasfachadas e imágenes,donde ellos mismosdesarrollaban sus talentos.
En nuestrasreducciones nunca vivíancolonos españoles, ni
mestizos o esclavosnegros. Los cargos seelegían mediante votación:un corregidor, dosalcaldes mayores, elalférez real, cuatroregidores, el alguacilmayor, el alcalde dehermandad y unprocurador y escribano.Todos ellos formaban uncabildo o ayuntamiento.Tras la elección de esospuestos que cada primerode enero, que vigilábamos
los misioneros, secelebraba una fiestadelante de la fachada de lareducción. Yo creo queesta autonomía y la lejaníade nuestras misionesdespertaron la sospecha enEspaña de que estábamoscreando unos «reinosjesuíticosindependientes».
Reconozco que soyun hombre sensible y queamo las artes. Por esarazón disfrutaba mucho
con las celebracioneslitúrgicas de Adviento,Cuaresma, y sobre todo laPascua y la procesión delCorpus Christi. Era unagloria verlos vestidos deblanco tocando la flauta ointerpretando melodíascon sus violines yclavicordios, pues todoslos domingos nuestroscoros y músicos, queusaban instrumentosconstruidos por ellosmismos, eran para
nosotros auténticas fiestassolemnes. Puedo afirmarque, en lo quehumanamente puedealcanzarse, aquéllas eranunas cristiandades felices.Quizá porque todo estabareglamentado, dentro deuna vida sencilla einspirada en el modelo denuestros colegios deEuropa. O quizá también,a qué negarlo, por ciertopaternalismo por nuestraparte, aunque la posesión
de bienes se tenía encomún, conforme alespíritu de las primerascomunidades cuya vidarelatan los Hechos de losApóstoles, si bien nofaltaba la propiedadprivada de cada familia.Esto estimulaba el trabajo,junto a castigos impuestospor ellos mismos a los quese desviaban de lasnormas.
Regía un control parael cuidado de los
enfermos, viajes yalojamiento de huéspedes.Así mismo estabanorganizadas las laboresagrícolas y las cosechas,que se almacenaban engraneros comunes. Cadafamilia contaba con unayunta de bueyes, aunquelos rebaños eran depropiedad comunal.
Pronto el hecho deque no existía laobligación de rendirtributos despertó
sospechas de que losjesuitas éramos lospropietarios de aquellariqueza y que lasreducciones las creábamosen nuestro propioprovecho. Por eso desdelos tiempos del padre Ruizde Montoya, y dado que noexistía moneda acuñada,se pensó que la hierbamate que se vendía en lascapitales más próximas,debían venderla losreligiosos para evitar el
engaño de los criollos yespañoles. Comenzó así acorrer el rumor de quecontrolábamos yexplotábamos a losguaraníes. Sin embargo,mediante estas ventas seadquirían tejidos parafabricar vestidos,herramientas necesariaspara el trabajo y alhajaspara los ornamentos y elembellecimiento de lasiglesias.
Por todo ello
nosotros éramos losmaestros de las primerasletras de los indios yúltimos responsables de suformación en las artes yoficios hasta que ellosmismos fueron capaces deenseñarlas. Esto despertóen el siglo pasado laenvidia de paulistas yotros, algunos portuguesesde la ciudad de São Paulo,que hacían incursionespara capturar a los indios,que organizaron un gran
éxodo en setecientasbalsas, liderado por elpadre Montoya, pues delos cien mil indiosquedaron doce mil en laregión del Guayrá.Montoya, que era peruano,llegó a viajar a Españapara obtener permiso delrey Felipe IV. No voy anarrar aquí las luchas conlos paulistas, puesto queeso es historia. Pero creoque allí comenzaron todosnuestros males.
La segunda parte demi vida misionera sedesarrolló en México,adonde fui destinado pormis superiores, pues laCompañía había extendidosus misiones por una seriede territorios de NuevaEspaña, que eran entreotros Ostimuri, Yaqui,Chinapa, Tarahumar,Nayarit, Sonora, Sinaloa yel sur de California. Estasprovincias, conocidas enprincipio como Sinaloa y
Sonora, aglutinaban uncentenar de reducciones,compuestas por indios dediversas razas. Durante untiempo me tocó la difíciltarea de visitador, misiónque realizaba con grandestrabajos a caballo. Más deuna vez tuve que galoparpara huir de algunosindios más agresivos,como los apaches, queeran cazadores nómadas, ode alguna serpientecascabel, por no hablar de
las temperaturas extremasde aquellas regiones quehacen que los viajes seanagotadores.
Con frecuenciarecibía las quejas dealgunos misioneros que sepreguntaban por quéademás de los ministeriosespirituales, propios delsacerdocio, tenían quetrabajar allí comorancheros y labradores,además de predicadores,confesores y catequistas.
Esta actividad y laprosperidad organizada denuestras reduccionesdespertaban los celos delclero local y la envidia delos colonos españoles.Llegué a oír decir a uncapitán a los soldados queeran «esclavos nuestros»;que controlábamos minassecretas de plata; que nodejábamos que susfamilias se establecieranen nuestras misiones, yque teníamos relaciones
comerciales con losingleses. Nadie nuncapudo probar esassupuestas riquezas ymenos aún queposeyéramos minas deplata en Santa Ana y SanAntonio. Pero la vagaacusación, no probada, dehaber tenido contacto conlos ingleses ha costado amis compañeros alemanesterribles cárceles enPortugal y una excusa alrey de España para buscar
el apoyo de la emperatrizMaría Teresa en contra delos jesuitas.
Los pliegos de laPragmática de Carlos III,que decretaban nuestraexpulsión, no llegaron aNueva España hasta elveinticinco de junio de1767. Convenientementesellados y rodeados delmayor misterio, inclusopara los capitanes de losbarcos, los primerosalcanzaron el puerto de La
Habana el catorce demayo. En nuestraprovincia de México loscomisionados secomportaron igual que enEspaña. Tras rodear consoldados nuestrosedificios, nos reunían en lasala más amplia de lamisión o colegio y nosconcentraban en lasllamadas cajas, desde lasque nos conducían a lospuertos de embarque.
Del puerto de
Veracruz zarpamos haciaLa Habana en diversasembarcaciones. Anosotros nos condujocomo comisionado elcatalán Gaspar de Portolá,conocido por haberdescubierto la bahía deSan Francisco. Sussoldados y los padresfranciscanos que habían desustituirnos en lasmisiones, después desortear una tormenta,llegaron a tierras
californianas. En nuestramisión de San Franciscode Borja, al conocer ladecisión del rey, seorganizó un motín deprotesta protagonizado porlos indios, aunque muchosde ellos estaban enfermosa causa de una epidemia,lo que retrasó nuestrapartida.
Los dieciséismisioneros que, a bordodel Concepción,componíamos la
expedición de desterrados,atravesamos el mar deCortés hacia La Baja.Éramos dos mexicanos,seis españoles y ochoalemanes. En cuatro días,continuamente vigiladospor la guardia, alcanzamosla bahía de Matanchel y elquinto desembarcamos enSan Blas. Pocos díasdespués iniciamos unacaminata de novecientasmillas, viajando día ynoche, con escasos
descansos para beber ycomer algo. Cuandollegamos a Tepic, primerapoblación antes deGuadalajara, fuimosescoltados por la tropa,que cargaba bayonetacalada. Esto sucedíasiempre queatravesábamos lasciudades, en las quegrupos de personas semanifestaban,rindiéndonos homenaje.
En Guadalajara el
obispo en persona saliópara despedirnos. EnToluquilla e Irapuato laspersonalidades nosinvitaban a comer en suscasas, y en Salamanca ungrupo de noviciosfranciscanos salió arecibirnos y nos acompañópor toda la ciudad hastaque la abandonamos. Enfin, en Cuautitlanaparecieron dos jóvenesde familias nobles, quenos obsequiaron con ropa
y comida para el viaje.Amanecía el
veintisiete de marzocuando llegamos encalesas al puerto deVeracruz. Noshospedamos en elconvento de SanFrancisco, que nosrecibieron bien, hasta quenos embarcamos en elSanta Ana para unatravesía hasta la Habana,que duró veinticuatro días.Apenas había agua en el
barco, y la queconseguíamos beber lohacíamos tapándonos lanariz. El pan estaba tanrancio y la carne tanputrefacta que no era rarover gusanos en ella. Lascamas más parecían fosas,y en medio de lastormentas, no nos dejabansalir de ellas, ni ver la luzo respirar aire puro.
A medida quedesembarcábamos en LaHabana éramos
registrados y numerados,nos requisaban libros ypapeles. Sólo nospermitieron llevar elbreviario, mientras nosconducían a una granja enlas afueras, alejada de laciudad y conocida comoNuestra Señora del Rey.En ella los soldadosmontaban guardia día ynoche, sin que nospermitieran abandonar elinterior de la granja,excepto a las horas de las
comidas. Nos servían dosesclavos negros que nohablaban castellano.Éstos, nada más llegar,nos registraron en buscade cartas y documentos.
El diecinueve demarzo, fiesta de San José,nos dieron orden departida. Embarcados en elSan Joaquín, levamosanclas rumbo a Cádiz. Nodoy pormenores de la duranavegación. Baste decirque por dos días sufrimos
el envite de un huracántropical y que frente a lascostas portuguesasestuvimos a punto de serabordados por una flotillade barcos piratas, de losque suelen atacar a lospesqueros lusos. Pero noconsiguieron darnosalcance, por lo que el SanJoaquín no tuvo que haceruso de sus cañones. Lohizo, aunque en forma desalvas, al avistar elsantuario de La Regla,
como es habitual entre losmarineros para agradecera Nuestra Señora el habercubierto la singladurasanos y salvos.
De este modo, el díanueve de julio de este añodel Señor de 1768,alcanzamos la bahía deCádiz y desembarcamosen el Puerto de SantaMaría, sin saber lo quenos esperaba en estaciudad de tan bellonombre, aunque pronto
conocimos nuestrasituación al serinformados de que ElPuerto no daba abastopara albergar losdesterrados de Indias.
Para los misionerosalemanes desde entoncesnada hay más incierto quenuestro futuro. Cuandoestábamos convencidos deque íbamos a volver azarpar hacia Ostende,llegó una orden real por laque se nos prohibía
tajantemente a los jesuitasalemanes abandonar ElPuerto. A algunos, que yaestaban embarcados, noles alcanzó la prohibicióny partieron mientras tantohacia Alemania.
De las prohibiciones,privaciones y estrictavigilancia de la que soyobjeto en esta cárcel, másque residencia, ya he dadocuenta a ustedpersonalmente. Hemosllegado aquí sin cadenas,
hasta tal punto que losportuenses seguíanesperando la venida de losverdaderos reos. Perocuando observaron queclavaban nuestrasventanas, comenzaron adudar de que fuéramosculpables de algo. Y a laverdad que, poniéndome apensar qué motivo se pudohaber tenido para esteaparato de cárcel tanrigurosa y tan estrecha, nolo encuentro. «Ni sé ni
puedo sospechar —decíauno— de dónde sepudieron obtener losinformes que dieranocasión para una cosa tanextraña, porque estoshombres, que fueronencarcelados en aquellastierras donde fueronmisioneros, habían sidosiempre mirados conveneración y amor, comobienhechores de aquellasprovincias y llorados detodos al tiempo de
partirse, y por el camino,aun viendo cómo veníanen calidad de desterrados,también fueron —comohemos visto—, amados yvenerados como personasde gran mérito. Pero no esde maravillar que noencontremos razón paraser encarcelados estosmisioneros, pues el mismoque los mandó encarcelar,tampoco lo encontró».
En el tiempo quellevamos prisioneros
nadie nos ha tomadodeclaración ni nos handicho una palabra de laque podamos inferir lacausa o por la menos elpretexto de nuestraprisión. Lo único que senos ha pedido es lafiliación, de dónde éramosy qué oficios habíamosdesempañado en laCompañía. Esta cárcel nofuera tal cárcel si al menosnos hubieran encerrado ados juntos en cada casa o
monasterio, pero no hasido así, sino que se nosha impedido hasta lacomunicación entrenosotros, quitándonos elúnico consuelo deconfortarnos mutuamente.Mientras, sabemos quealgunos de los misionerosespañoles o americanos yahan sido deportados a losEstados Pontificios, o hanabandonado la Compañía,o están gravementeenfermos, si no han
fallecido después de sufrirtantas penalidades.
Hasta aquí la relación del padre
Meyer. Tras recabar este tristedocumento y recorrer diversosmonasterios y conventos, donde losextrañados de América, que seguíanllegando, estaban recluidos en ElPuerto, decidí regresar a Madrid.Tenía suficientes datos para miinforme, de cuya utilidad dudabaseriamente. Más bien estaba segurode que en la corte no se iba a mover
un dedo en contra de lo ya dispuesto.Acudí a despedirme del
gobernador, que estaba despachandocon sus ayudantes sobre la futurallegada de los deportados de Sonoray Sinaloa.
—Estoy buscando lugar deconfinamiento para los que arribenen los próximos meses. ¿Qué tal le haido en estas tierras, don Mateo?Habrá observado el buen trato queestamos dando los extrañados.
Le contesté con evasivas yaquella misma tarde decidítomármela libre. Me fui a dar un
paseo por la playa, enfrente de labahía gaditana. Me habíanrecomendando una buena venta juntoal mar, donde me aseguraban que elvino y el pescado eran excelentes.Ante un plato de gambasfresquísimas y una jarra demanzanilla vi ponerse el sol detrásde Cádiz. Ningún crepúsculo mepareció tan fascinante como el que secontempla en este mar, donde losmarineros y pescadores son tandevotos de María Santísima hastanombrarla su madre y capitana, laEstrella de la Mar.
Enfrascado en estasmeditaciones, oí de pronto unrasgueo de guitarra. En medio de laventa salió a bailar flamenco unahermosa mujer. Envuelta en sumelena exorcizaba el dolor con elcurvilíneo y voluptuoso movimientode su cuerpo y sus brazos. Parecíaque se iba a quebrar. De pronto seechó el cabello hacia atrás y lareconocí: ¡era Carmela!
Un fuego repentino ocupó mirostro desde las entrañas. Ella meidentificó enseguida y, al concluir elbaile, corrió hasta mi mesa.
—¿Mateo, chiquillo, que hacestú aquí? ¿De dónde has salido?
Su rostro, agraciado con el posode la madurez, la hacía aún másbella. Se había casado en Sevilla,donde conoció a un pescador,propietario de aquella venta, y tenía«dos churumbeles», un niño y unaniña, según me dijo entre susimpecables risas blancas queamanecían cada momento paraalegrar su rostro color aceituna.
Algo le conté de mi vida, no sécómo ni qué. El mundo había dadovarias vueltas en torno a mí desde
que la conociera cuando era unalumno del Colegio Imperial. Pero el«tocaor» le hacía señas con suguitarra. Entonces dijo:
—Espérame, que ahora vuelvo,Mateo. ¡Qué alegría de volver averte, gorrión!
Me dio un beso en la mejilla yregresó al tablao, para encenderse denuevo en llama roja entre losvolantes de su vestido. No la esperé.Antes de que concluyera el baile, salía la playa. El mar besaba la finaarena después de entregar rendidosus olas con una salmodia sinfónica.
Olía a un raro perfume de sal y mar,y la noche suave y húmeda me llenóel alma de melancolía. Miré a laluna, la misma de mis ausencias enLa Coruña, Villagarcía o las costasabruptas de Córcega, y me preguntéqué estaría pensando en esosmomentos María Luisa. De la ventavenía, atemperado por el oleaje, ellamento triste de una soleá.
25. La excomunión delsobrino
Hundida en un butacón delcuarto de estar, mi esposa hacíaganchillo para llenar sus horas, puesno se atrevía a merodear por la corterecién casada. Me abrazó efusiva,pero con una contención y reticenciaque pararon mi entusiasmo y mehicieron sospechar.
—¿Qué te pasa? —pregunté.Miró hacia otro lado.
—¿Cómo te ha ido por alláabajo?
—Bien. Aunque no acabo deacostumbrarme a oír tantas historiastristes. Es muy duro —respondí.
—Tú lo has querido. ¿No es ésetu trabajo? Haberte dedicado a otracosa.
Sonreí. No tenía ganas dediscutir. Ella sabía mejor que nadiecuáles eran las coordenadas de mivida y las circunstancias que mehabían arrastrado a estedesagradable cometido. Intentécambiar de conversación.
—¿Y por aquí?María Luisa me habló de su
madre. La tía Catalina había pasadouna temporada en nuestra casa, perotampoco la veía feliz desde laobligada huida de mis padres.Acababa de regresar a La Coruña,donde tenía sus amigas y suambiente. Me contó chismorreos dela corte, asuntos domésticos de lanueva casa y problemas del servicio.Pero sobre todo afirmó que meechaba de menos.
—¿Cómo se te ocurre dejarmeasí cuando acabamos de casarnos?
¡Me he sentido tan sola! Parece que ati te diera igual abandonarme al piedel altar, como quien dice.
—Pero ¿qué insinúas? ¿De quéquieres que vivamos, María Luisa,del aire?
Ella alzó la barbilla y miróaltiva a la ventana. Le salía esa venaorgullosa de la gran dama que habíaatendido a la reina madre a la horade la muerte. A la luz lechosa delvisillo su perfil evocaba el de unadiosa griega esculpido en mármol.
—¿No dices que te apreciantanto tus jefes? ¿Por qué no te
negaste? Podrías haberlo hecho. Sólouna vez. ¡Acabábamos de casarnos!Vamos, Mateo: Roda tenía quecomprender nuestra situación.
—Pero María Luisa, loimportante es que nos queremos,¿no? ¿Acaso no puede nuestro amorsoportar unos días de ausencia? ¿Estan débil? Tenemos toda la vida pordelante, mujer. Además durante estetiempo no he dejado un minuto depensar en ti.
Entonces se echó a llorar. Meacerqué y le abrigué las manos.
—Anda, mi niña, cuéntame qué
te pasa.—Es Pierre —sollozó.—¿fierre? —grité sorprendido.—Sí, Pierre. No me deja ni a
sol ni a sombra. Me espía, mepersigue por las calles, se hace elencontradizo conmigo.
—¿Cómo es posible? ¿Quépretende?
—No sé, creo que sigueenamorado de mí —sollozó—.Pienso que no puede soportar lahumillación de que me haya decididopor ti, Mateo.
—¡Ese cretino! ¿Qué se ha
creído? Ya verá cuando lo vea. Pero,a nosotros, ¿qué nos importa? Almenos que a ti ese franchute te sigaimportando algo.
Se enjugó las lágrimas.—A mí, ¿qué me va a importar?
Pero reconozco que me ha turbado.Todo está tan reciente, la boda, laexpulsión de tu hermano, lo de tuspadres. Apenas hemos convividojuntos. No tenía con quiéndesahogarme, tan lejos de ti. Me hasdejado aquí tirada.
Me propuse resarcirla. Desdeaquel día le dediqué todo el tiempo
que pude. Fuimos juntos al teatro,hicimos excursiones a Toledo ySegovia, le compré regalos. El hechoes que en pocos días estaba de nuevotan contenta, por lo que volvió aincorporarse a las actividades de lacorte, a las tertulias de su grupo dedamas y a las conferencias deAmigos del País.
Un día se anunció para una deesas charlas culturales, queconcitaban lo mejor del Madridilustrado, la intervención de unpersonaje curioso, que ya hemencionado antes, don Pablo de
Olavide.Nacido en Perú de un hidalgo
navarro y de la hija de un capitánsevillano, su vida parecía arrancadade un libro de aventuras. Antes delos diez años estaba ya el niñoestudiando en el Real Colegio de SanMartín, de Lima, dirigido por losjesuitas. Inteligente y precoz, a losquince años se graduó comolicenciado y doctor en teología por laUniversidad de San Marcos, en laque dos años más tarde —después dealcanzar el doctorado en ambosderechos— era catedrático, por
oposición, en la facultad deTeología. A este meteórico ascensoen la carrera universitaria hay queañadir su participación en la vidajurídica del país, ya que fue recibidocomo abogado en la Real Audienciade Lima.
El terremoto de 1746, quedestruyó casi por completo la ciudadde Lima, revelaría la personalidadde Olavide, de conciencia pocoescrupulosa en sus primeros años.Había sido designado por elvirreinato para administrar losbienes de los fallecidos en el seísmo.
Sin embargo, parece que utilizó partede este patrimonio de los muertos enconstruir el primer teatro de lacapital peruana. Para agravar más lascircunstancias, con su pensamientoracionalista intentó consolar a lasvíctimas a base de explicacionescientíficas de ese fenómeno natural,lo que no agradó a la autoridadeclesiástica.
El padre de Olavide huyó aEspaña, dejando muchas deudas y unenorme depósito de pañoscastellanos sin pagar, con los queantes comerciaba. El hijo liquidó
todas esas mercancías, pero no pagólas deudas que había heredado,alegando la muerte de su progenitor.Atrapado en varias mentiras ypreviendo su desgracia, Olavide dalos pasos más graves de su vida:soborna al inspector de sus cuentas ydestruye el acta notarial delpréstamo, arrancando la hoja dellibro de registros. Pero cuando susituación era más grave ya no estabaen Perú. En septiembre de 1750había embarcado rumbo a España,aunque con detenidas escalas envarios puertos de la costa
sudamericana, donde afianzó supingüe negocio. Llegó por fin aCádiz en junio de 1752. De allí pasóa Sevilla y Madrid, con cartas derecomendación de su «íntimo amigo»el marqués de la Cañada, unido a él,sin duda, por lazos comerciales.
En Madrid fue encarcelado ydespojado de sus títulos. Peroaprovechó su libertad provisionalbajo la fianza depositada por su tíoDomingo de Jáuregui, en elpueblecito madrileño de Leganés,donde intimó con una acaudaladaviuda cincuentona, Isabel de los
Ríos, quien, aun antes de unirsesacramentalmente con el apuestocriollo de treinta años, le hizodonación de toda su fortuna.
De esta manera dio un vuelco eldestino de Olavide. Con este dineropudo pagar las elevadas tasas deingreso en la Orden de Santiago, enbusca de un acercamiento a lasclases privilegiadas de la corte, quele habría de servir para susambiciosas pretensiones. Pero,además, esta desahogada posicióneconómica le permitió seguirdedicándose a importantes
operaciones comerciales y a realizarun querido deseo de juventud: viajardetenidamente por Europa, aunqueesto llevase implícito el abandonotemporal de su generosa y recienteesposa.
En estos viajes llegó a serhuésped del famoso Voltaire, lo queacrecentaba su espíritu vanidoso, deescasos escrúpulos, haciéndosepasar por sobrino del virrey del Perúy marqués de Olavide o conde Pilos,siempre respaldado por la credencialde sus ventajosos tratos comercialesy de su lujoso estilo de vida. Durante
este periplo se puso al día de cuantosadelantos técnicos y económicoshacían de Francia la nación másbrillante de Europa. Suafrancesamiento era ya un hechoindiscutible y una carta deciudadanía en los medios ilustradosespañoles.
No se hicieron esperar lassospechas de la Inquisición hacia lapersona del enriquecido peruano. Unbuen día llegaron al puerto de Bilbaoveintinueve cajas de libros franceses,con un total de dos mil cuatrocientosvolúmenes, entre los que figuraban
muchos prohibidos, incluso paraquienes poseyeran licencia especial.El destinatario era Olavide, quien loshizo reexpedir a Sevilla, a su nuevodomicilio del Alcázar. Con esta baseinicial y las sucesivas compras en elextranjero de novedadesbibliográficas, más la suscripción alas gacetas más importantes de París,Leiden y Ámsterdam, se procuró unainformación de primera calidad ycontinuó en la Península su procesode afrancesamiento. Para entonceshabía leído todo lo legible.
Ya mencioné a Olavide cuando
Aranda decidió despóticamenterecoger a todos los mendigos deMadrid, para evitar revueltas ycurarse en salud, en un hospicio-cárcel creado en San Fernando deHenares, después del motín deEsquilache. De esta manera, comodirector de este centro, tenemos aOlavide encumbrado con un cargopolítico. Pronto pasó a «síndicopersonero» del Ayuntamiento deMadrid. Con el tiempo llegaría aconvertirse en uno de los grandesreformadores de la Universidaddesde sus nuevos cargos de Sevilla.
Pero antes se había hechofamoso entre los ilustrados deMadrid por sus tertulias y lasrepresentación para gente selecta desus traducciones de autoresfranceses, para satisfacer la demandade los petimetres, como Ninette à laCour, de Duni, y Le peintreamoureux de son modèle, de AndréGrétry, aunque su preferido entre losgrandes era Racine.
La conferencia que fuimos aescuchar María Luisa y yo versósobre uno de los proyectos másarriesgados de Carlos III: colonizar
con elementos extraños —alemanes,bávaros, suizos, griegos, y finalmentecatalanes y valencianos— extensasregiones desérticas de SierraMorena, en el camino de Andalucía aMadrid, infestado de bandoleros, queponían en peligro las comunicacionesnormales con la corte. Pero no sóloera esto. Anejos a este empleo,Olavide recibía los nombramientosde intendente de Andalucía yasistente de la ciudad de Sevilla,cargos que le facilitarán su laborcolonizadora, pero que, en lapráctica, supondrán una nueva
llamada a su actividad, que se verádesbordada por los acontecimientos.
Las primeras poblaciones quecreó en Sierra Morena se llamabanMagaña, Venta de Miranda, Venta deNavas de Linares, Guarromán yHerrumblar. Aunque el aduladorOlavide pretendía llamarlas connombres de ministros: Aranda delPresidente, Campomanes y Múzquia,lo que afortunadamente no prosperó.
En su conferencia, pronunciadacon un suave y cautivador acentoperuano, Olavide nos explicó lascondiciones de aquel proyecto: que
todos los colonos habían de sercatólicos y que contarían consacerdotes para su instrucción ycustodia espiritual. Cada núcleo depoblación estaría integrado porcierto número de familias, todasellas propietarias y trabajadoras dela parcela que les cayese en suerte.Serían al mismo tiempo agricultoresy ganaderos, con independencia de laMesta. Tendrían molinos y hornoscomunes, cuyas rentas servirían parael desarrollo de cada municipio, elcual estaría obligado a edificar unaescuela y dar instrucción elemental
gratuita a los hijos de los colonos;pero existía también la prohibiciónexpresa de fundar centros medios ysuperiores de enseñanza, a fin deconsolidar la colonización agrícola,evitando las tentaciones deabsentismo de los jóvenes, pordedicación a profesiones liberales oa vida monacal. Según este criterio,quedaba prohibido además elestablecimiento de comunidadesreligiosas, que pudiesen algún díarobar brazos a la agricultura. No seautorizaban tampoco los matrimonioscon nativos de poblaciones cercanas,
a fin de aumentar la demografíaendogámica de las colonias.
Para poder llevar a cabo estaempresa, Olavide recibió extensospoderes: reclutaría personalmente asus colaboradores y seríaindependiente de todas lasautoridades administrativas ojudiciales, no teniendo que rendircuentas más que al Consejo deCastilla, y al ministro de Haciendapara las cuestiones económicas.
Campomanes puso a sudisposición el ganado, los granos,muebles y utensilios agrícolas
procedentes de los extinguidoscolegios andaluces de los jesuitas,además de importantes sumasextraídas de sus rentas. A cadafamilia de estos curiosos inmigrantesque llegarían de Flandes, Alemania ytambién de Francia e Italia, aconsecuencia de la crisis económicaque sufría Europa, se le entregabados vacas, cinco ovejas, cincocabras, cinco gallinas, un gallo y unapuerca de parir. A cambio, durantediez años tendrían la obligación demantener su casa poblada, ypermanecer en los lugares, sin salir
ellos ni sus hijos o domésticosextranjeros a otros domicilios; encaso contrario, podrían sercondenados al servicio militar.Después de este tiempo, laobligación de residencia permanecía,pero su incumplimiento sóloconllevaría la pérdida de las tierras.Olavide no se cansó de trufar decitas de los enciclopedistas supedante exposición, que fuecalurosamente aplaudida.
Al salir de la conferencia, LucioSanromán, un grande de España quehabía sido amigo de mi padre, me
comentó:—¿Ha visto usted, Fonseca?
Esta obra de nuestro insigne monarcava a ser comparable a las pirámidesde Egipto, las estatuas de Grecia ylos arcos de Roma. ¿No le parece?
Estuve por comentarle que noera para tanto, sobre todo cuando meenteré de que entre los colonosextranjeros había un buen número dedíscolos, vagabundos y borrachoscentroeuropeos de nariz roja y pelorubio, que habían cambiado la jarrade cerveza por el porrón de vino dela tinaja. La sierra y su intempestivo
clima, el encerramiento y los celosde las poblaciones limítrofescrearían grandes dificultades. Aménde que me constaría, tiempo después,que la Inquisición no le quitaba elojo al guapo criollo para acusarlo dehereje, materialista, enemigo de laIglesia por el hecho de negar losmilagros, poseer grabados condesnudos, impedir al campanerotocar a muerto —decía que deprimíaa sus colonos— y permitir el bailelos domingos.
Pero María Luisa estabafascinada con el proyecto. No sé si
tanto por lo ilustrado de la empresacomo por la apuesta apariencia delponente, y el hecho que pudeobservar de que éste no le quitara losojos de encima durante laconferencia. Y es que nadie podíanegar a Pablo su aire afrancesado ala última moda y su cuidadavestimenta de casaca azul conbotones de plata y chaleco carmesí,que hacían resaltar la nívea camisacon chorreras. Para colmo el criolloperuano se pintaba los labios y lucíasu natural melena empolvada de gris.
—Yo quiero saludarle —me
susurró al oído mi esposa.Olavide le correspondió con
una de sus más genuinasinclinaciones versallescas. Despuésde contestar a las preguntas de MaríaLuisa sobre el ambicioso proyecto,se dirigió a mí:
—¿Usted no es uno de loscomisionados para el extrañamientode los jesuitas?
—Sí, señor.—Me interesaría comentarle
algo. Campomanes me hamencionado la posibilidad de incluiren nuestro proyecto a algunos ex
jesuitas, creo que hermanoscoadjutores que han abandonado laorden y contraído matrimonio. ¿Creeque pueden ser buenos colonos?
—Lo ignoro, señor. Pero nocuente con muchos. Según misinformes son pocos los que handejado la Compañía; no llegan a unveinte por ciento, y la mayoría deéstos se han secularizado en Roma, ohan huido y no han conseguido entraren España. El fiscal debe referirse auno o dos hermanos andaluces queandan por aquí.
De regreso a casa, María Luisa
no paraba de alabar la conferencia.—¡Qué buena idea! ¡Qué
hombre tan inteligente!—Porque ignoras su pasado,
querida. Es un típico producto deestos tiempos. Me molesta esasuficiencia y ademanes afrancesados.Además anda en el límite, con susamistades con Voltaire, Diderot yRousseau. Veremos lo que dura esepetimetre en nuestra «católicaEspaña».
A los pocos días llegó unpaquete de mi hermano Javier.Contenía un fajo de cartas que venían
en un sobre lacrado y con unaautorización especial de los Gnecco,que sin duda habían dado vía libre alas misivas al ver que yo era sudestinatario, pues sabía que lamayoría de la correspondenciajesuítica era interceptada porsistema.
Mi hermano me ponía al día delo ocurrido en su destierro deCórcega desde mi ausencia.Finalmente había llegado la ordenreal y terminante de desembarco parael convoy de los expulsos de laprovincia de Toledo en Ajaccio, que
llevó a cabo el comandanteFrancisco Vera después de una seriatempestad. ¡Lo que tuvo que sufriresa gente tanto tiempo embarcada!
Que él, mi hermano, y los demásestudiantes, seguían viviendo en unacasa aparte donde realizabannormalmente su vida de estudios, yaque habían conseguido algunos librosviejos traídos de Génova, y hacíansus prácticas espirituales, queincluso adornaban con música ysolemnidades litúrgicas de la formaque les era posible.
Añadía que el padre Luengo,
que les daba clase de filosofíadiariamente en un aula improvisadacon tablones, llegó un día muyalarmado a contarles que algunosjesuitas de Castilla se habían dado ala fuga. También escribíadiariamente el nombre de los quehabían fallecido aquellos meses y lasvicisitudes de la colonia al albur delos escasos barcos que llegaban convituallas. Él mismo tuvo que buscaralojamiento tierra adentro para suhermano Joaquín, también jesuitadesterrado.
Contaba además que les había
visitado el general Paoli y que porfin habían callado los cañones y quetodos respiraban con el armisticio,aunque continuaban viviendo en lamiseria y escasez de alimentos,ornamentos y vasos sagrados. Losfranceses se habían llevado consigoa los médicos y la botica, y losgenoveses que llegaron venían sincirujanos ni medicinas. Tambiénhabían llegado a Córcega las noticiasde la salida del padre Iriarte, elhermano natural del conde deAranda, del que ya hemos hablado; yprimero les había escrito y después
visitado el padre Idiáquez, tanapreciado por todos, que habíaestado hasta entonces embarcado conlos de la provincia de Toledo.
Otro curioso jesuita que llegó ala isla era un alemán, el padreBelingen, que en la corte de Madridhabía ejercido el oficio de maestrode los reales infantes. Habíadesembarcado en Ajaccio con los deToledo y pretendía incorporarse a suprovincia de Germania. Mientrasesperaba noticias de la corte, a ver sile pagaban los atrasos o le manteníanel sueldo, pensaba retirarse a la Isola
Rosa para trasladar de buena letra lasegunda parte de la Historia de FrayGerundio que, manuscrita, corría yapor España, y hacer de ella unpresente para nuestra infanta doñaMaría Luisa, gran duquesa deToscana, cuando él pasara porFlorencia camino de Alemania. Porcierto que el padre Isla estabaescribiendo en secreto un memorialsobre la expulsión, destinado al rey.Pretensión bastante ilusa por cierto,pues tal como están las cosas, nocreo que llegue a sus manos.
En otra carta describía a otros
extraños visitantes. De Liornadesembarcó un muchacho catalánque, embarcado con los jesuitasaragoneses, consiguió saltar a tierraen Civitavecchia y llevar cartas a lacuria de la Compañía y al padregeneral. Al regresar a puerto seencontró que ya no estaba allí elbarco de los padres de Aragón, porlo que se embarcó en el convoy de laprovincia de Toledo. Cuando ésteatracó, se reunió de nuevo con losaragoneses, que volvieron adespacharlo a Roma con cartas. Aldespedirse y ofrecerse de recadero,
uno de los jesuitas le dijo medio enbroma: «Hombre, de traerme algo,tráete el pie del Santo Padre». Debióel muchacho contarlo en la curiajesuítica y tanto lo celebraron que unpadre, que era amigo de un cardenalcurial, se lo comentó a éste y el altoprelado consiguió una zapatilla delmismísimo Papa, que llevó aCórcega y que todos se pasaban ybesaban como una reliquia.
Don Juan José de la Torre era elotro curioso personaje que llegó a laisla procedente de Roma en el mismobarco. Se hallaba en la Ciudad
Eterna, desnaturalizado por no haberquerido evitar el trato con losjesuitas, y se había casado yestablecido comercialmente en Italia.Traía y llevaba cartas entre elgeneral y los expulsos, y vivía encasas de los desterrados, escondidode los Gnecco. Por esas cartastuvieron noticias de que religiosos deotras órdenes eran embarcados en ElPuerto para sustituir a los jesuitasque iban a ser expulsados de susmisiones de América. Se habíanenterado del reparto de laspropiedades expropiadas en España
y de la situación de los amigos de laCompañía en Roma, que porprecaución dejaban de frecuentar suscasas, así como de la miserablesituación de los huidos parasecularizarse a Roma, a los que elrey les va a mantener la paga.
Por esas fechas habían llegadotambién a los Estados Pontificiosunos treinta jesuitas portugueses, delos que el ministro Carvalho teníaaún encerrados en calabozos. Elpadre general había pedido permisoal Papa para vender algunas alhajasde las iglesias romanas y así poder
socorrerlos, ya que venían con lopuesto y sin blanca. Luego supe quela situación de estos portugueses,carentes de toda ayuda, era tanlamentable y degradante como eltrato que les dieron sus hermanositalianos.
Javier me contaba además lahistoria de una visionaria, que yoconocía por los informes de midespacho, una religiosa capuchinaque, muerta en olor de santidad,había asegurado antes de fallecer quela Compañía sería restablecida enEspaña. Como veía al padre Luengo
todos los días, siempre tan bieninformado de todo, Javier tambiénsupo de la llegada de un barco conlos compañeros ecónomos yprocuradores, que se habían quedadoen España, como mandaba laPragmática, a liquidar lastemporalidades de la Compañía. Lehabían llegado además rumores de laprisión y destierro de los jesuitas deNápoles por orden del graninstigador de la expulsión y amigodel rey, Tanucci; del cambio denuncio en España, y de un coadjutorque se incorporaría al proyecto de
Olavide en Sierra Morena, así comode las pastorales publicadas por losobispos españoles en contra de laorden, sobre todo de la del titular deBurgos y la que escribió a su favor elobispo de Cuenca. Por losprocuradores, Luengo conocía porsupuesto las profecías y visiones quecorrían por España y lasprohibiciones de divulgarlas queimpuso el Consejo Extraordinario.
En fin, mi hermano terminabaasí su tercera carta:
No puedo concluiresta epístola, queridoMateo, sin participarte delo que para mí es una gratanueva. El padre provincialme ha concedido los votosdel bienio, por los que meincorporo formalmente ala Compañía. Como sabes,estos votos de pobreza,castidad y obediencia, quese pronuncian al final delos dos años de noviciado,son perpetuos, y aunque laCompañía no se
compromete conmigohasta los llamados últimosvotos, sí suponen por miparte un compromisodefinitivo y total con elSeñor.
No pueden ser lascircunstancias más durasque las que vivo ahorapara dar este paso. Perosiento dentro de mí unafuerza superior y unaalegría inmensa al dar unsí al seguimiento de Jesús,para «vestirme de su
librea» como dice SanIgnacio, y seguirle decerca en el camino de lacruz. ¿Recuerdas esaspreguntas que ha dehacerse el ejercitante anteel crucificado? «¿Qué hehecho por Cristo?, ¿quéhago por Cristo?, ¿quédebo hacer por Cristo?».No tengo otra respuestaque estar a su lado en estanoche oscura, fiándomepor entero de suProvidencia.
Sé que vivimos tú yyo circunstancias muydiferentes, como sianduviéramos envertientes opuestas, tú dellado de los perseguidores,yo del lado de losperseguidos, aunquehemos partido de la mismafamilia y el mismonoviciado. Pero, hermano,yo quiero comprender, quevisto desde Dios, vamospor el mismo río, que nosconduce en sus
inescrutables designios.Reza por mí, como yo lohago por ti y por MaríaLuisa. Pide, por favor,para tu querido hermano eldon de la perseverancia yque me parezca cada díamás a «nuestro sumocapitán», para que, asícomo le acompaño en lapena le haga tambiéncompañía en su gloria.
Gracias a una brevecarta que me hicieronllegar nuestros padres,
mediante un mercaderveneciano, sé que seencuentran buenos desalud, aunque tristes portenernos tan lejos y en tandifícil coyuntura.Rosalinda está a punto decontraer matrimonio conun marino genovés. Unbeso para tu esposa yquerida prima, que esperote haga muy feliz.
Nunca olvido aquelladespedida en elcementerio de Villagarcía.
¿Quién nos iba a decir alos dos que con el tiempola vida nos iba a situar enbandos distintos? Para mitú sigues siendo el mismo,aunque el padre Luengo aveces se le escapadecirme: «Y ese hermanotuyo, ¿no habrá perdido larazón?». Ya sabes cómoes. En cambio el padreIdiáquez y tu ex maestro,el padre Fonseca, siempreme preguntan qué sé de ti.El otro día me encontré al
padre Isla con el prebostede Calvi, acarreando unoslibros. Al presentarme alsacerdote que leacompañaba lo hizo como«un gran novicio que harágrandes cosas porJesucristo». Aunque, consu peculiar sentido delhumor, añadió: «Sólotiene un defecto: que suhermano es amigo deMoñino, Roda yCampomanes». Yo lescontesté que te conocía
bien y que más que amigosson tus jefes por la fuerzadel destino.
Te quiere con toda elalma y te tiene siemprepresente en sus oraciones,
Javier
Le advertí a María Luisa que
esas cartas debían permanecer en elmayor secreto, pues de conocerseserían muy comprometedoras para mitrabajo, ya que teníamos la suerte deque me fueran entregadas sin censura
previa.Se acercaba la Navidad y sobre
Madrid cayeron suavemente losprimeros copos de nieve, que vistenla ciudad de pureza y una vaguedadde esbozado dibujo a lápiz. Así sedivisa al menos desde nuestraventana bajo la difuminada claridaddel día. Protegidos del frío, gracias ala estufa de porcelana que instalamosen casa, disfruté por primera vez dela sensación de hogar, de estarsimplemente juntos, yo con mislibros y María Luisa con su labor,aunque también desde mi ausencia se
ha aficionado mucho a la lectura. Escomo si la nieve, que caía fuerablandamente, curara mi alma con unpoco de sosiego e intimidad despuésde los recientes viajes, y la presenciade mi esposa me aportara confianza yseguridad entre tantas borrascas.
—¿Cómo celebraremos laNavidad este año?
—Espero que pueda venir mimadre, Mateo.
—A ver si el año que viene esmenos ajetreado que éste. No sé quétendrán pensado esta vez para mí.Toquemos madera.
Sin embargo, he de reconocerque los comienzos de 1768 fueronbastante tranquilos para nosotros.Moñino había sido ascendido alcargo de fiscal y yo por el momentotrabajaba como su secretario hastanueva orden. Un buen día deprimavera me encontré en midespacho, como de costumbre,papeles enviados por Roda paraponerme al día —me espantaba laconfianza que depositaba en mí y loque pudiera pedirme a cambio—,que me sirvieron para completar lasinformaciones aisladas que me
habían llegado los últimos días.La carpeta color verde con el
título de «Reservada» se refería aledicto expedido por el papaClemente XIII Alias ad apostolatus,más conocido como Monitorio deParma. Por él el pontífice se atrevíaa anular los últimos decretos enmateria eclesiástica del estadoparmesano. En virtud de susderechos sobre ese pequeñoterritorio y de la Bula In CoenaDomini —llamada así por haber sidopromulgada en Jueves Santo—, laSanta Sede llegaba incluso a
excomulgar al joven duque Fernando,sobrino de Carlos III, y a susministros.
El joven Fernando Borbón,nieto de Luis XV y sobrino de CarlosIII, tenía el titulo de infante deEspaña y duque de Parma, pero esteúltimo no lo reconocía ClementeXIII, ni menos su secretario deEstado, Luigi Torrigiani, inmunista aultranza, que alegaba viejos derechosfeudales del Pontífice sobre esteterritorio y hacía que en losdocumentos oficiales firmados por elPapa se denominara noster duca tus
Parmensis.Durante el periodo 1760-1764,
el primer ministro parmesano, DuTillot, con la ayuda de Roda,entonces embajador en Roma, habíaintentado recortar las inmunidades yprivilegios de la Iglesia en susEstados; al no haber obtenido nadasustancial por la cerrada oposiciónde Torrigiani, el gobierno de Parmadecidió tomarse la justicia por sumano y, mediante una serie dedecretos unilaterales, emprendió unapolítica desamortizadora y regalista.Éstos eran los antecedentes cuando el
sobrino de Carlos III se encontrósobre su mesa el breve que loexcomulgaba.
El breve papal había cogido porsorpresa a los Borbones, tras laexpulsión de los jesuitas de Francia,España y por último de Nápoles. Lascortes de Madrid y París, unidas porel pacto de familia, se habíanquedado con un palmo de narices,pues no esperaban esta acción tanatrevida y directa de Roma.Inmediatamente se quiso ver en esetexto la mano del cardenal secretariode Estado Torrigiani y, por supuesto,
cómo no, de los temidos jesuitas.Campomanes examinó el
Monitorio y escribió un libro tituladoJuicio imparcial, que fue analizadopor los cinco prelados quecomponían el ConsejoExtraordinario. El otro fiscal, miamigo Moñino, con fama de prudentey sereno, suavizó los términos. Perola conclusión era clara: la Compañíase había declarado contra la familiaBorbón, por haber sido expulsada delos estados y jamás habríatranquilidad hasta que la orden fuesecompletamente abolida. La
Inquisición española quiso metermano, pero fue anulada por el rey,que volvió a publicar su Exequatur eimpuso el libro de Campomanesempecinado en su regalismo.
Según aquellos papeles, CarlosIII estaba indignado y había escrito aTanucci ante aquel «atentado tanhorrendo», por lo que «determinóinmediatamente oponerse a la ideasde Roma no sólo para liberar alinfante, su sobrino, de la opresiónque le causaba, sino por lo que afectaa todos los soberanos católicos». Porlo visto Fernando, muy creyente,
había empalidecido al enterarse de laexcomunión. Urgía por tanto tomarmedidas conjuntas y «solicitar elreparo de los insultos declarados endicho breve, instando sobre susolemne revocación». Tanucci estabaconvencido de que aquello era unavendetta de los jesuitas, quieneshabrían sugerido la iniciativa delMonitorio a un papa «decrépito,imbécil y gobernado por ellos», yproponía como remedio arrebatar losbienes, la temporalitá a los obispos.
Conforme a un plan del ministroTanucci, había que actuar
conjuntamente. Por tanto sepresentaron en Roma los tresembajadores, el francés D'Aubeterre,el español Azpuru y el napolitanoOrsini, a solicitar audiencia. El Papase negó a recibirles, porque noprocedía el que fueran juntos, y dijoque sólo les habría concedidoaudiencia uno por uno. Decidieronpor tanto que fuera a ver a ClementeXIII sólo Azpuru, el español, queademás era sacerdote, en nombre detodos. El Papa no quiso leer losdocumentos que le presentó eldiplomático y «se protestó delante de
un Santo Cristo que dará hasta laúltima gota de sangre, antes derevocar el breve de Parma», y que noestaba tan viejo y débil para no leery meditar antes de firmar aqueldocumento.
Al sabueso de Tanucci no lesorprendió la respuesta. Él estabaconvencido de que había que llegar ala ruptura para poder conseguir algo.«Al tigre romano sólo se le amansacon la boca cerrada y el bastón enalto», repetía. Pero Carlos IIIprefirió la guerra y mandó a Nápolesque ocupara Benevento, ciudad no
lejana de su antiguo reino, yPontecorvo, al mismo tiempo que lastropas francesas ocuparían Aviñón yel Condado Venesino.
Tras muchos dimes y diretes, elastuto Tanucci, mejor conocedor dela forma de actuar de la Santa Sede,sabía que el Papa no se iba a echaratrás y estaba convencido de que laúnica manera de conseguir algo erasentarse en la mesa de lasnegociaciones. Creía que además elmejor camino era tocar a la Iglesiaen donde le duele, su «bolsa», conuna ley de amortización, anular al
nuncio, limitar el dinero que llegabaa Roma y nombrar directamente a losobispos.
Después de leer estos papeles,apesadumbrado al comprobar cómola situación iba creciendo como unabola de nieve imparable, me llamóRoda. Al subir a la calesa me ardíanlas sienes: ¿Qué me iba a pedir ahoraesa serpiente? Lo que fuera no seríabaladí, porque sabía muy bien quedetrás estaría también la decisión delrey, con el que seguíaentrevistándose diariamente e inclusodos veces al día, antes o después de
la imprescindible jornada de cazadel monarca.
Roda esta vez me recibióexultante.
—¡Gracias, Fonseca, por esemagnífico informe sobre El Puerto deSanta María!
Sin abandonar la sonrisa trazóun análisis de la situación. Losfranceses estaban tomando posesiónde Córcega y sabía que los jesuitasespañoles sufrían las consecuencias,porque las tropas galas los echabande sus casas y se apropiaban de losmejores espacios. A mediados de
julio, según noticias de los nuevoscomisarios destacados en la isla, losseñores Pedro la Forcada y FernandoCoronel —los Gnecco habían sidorelegados a un segundo término deintendencia—, había llegado aAjaccio el primer convoy de losregulares procedentes de América,tras la escala en El Puerto. Tambiénel grupo de diez alemanes quezarparon, como he narrado, al mismotiempo que llegaba la prohibición departir. Los comisarios habíaninformado cómo los indianos quequerían secularizarse fueron
separados de los otros ydesembarcados antes en Génova. Portanto los últimos en llegar a Córcega,los jesuitas americanos, habían sidolos primeros en partir. Estuvieron enla isla justo veintisiete días, delcuatro al treinta y uno de agosto.
Días antes, el veintiuno delmismo mes, los franceses publicabanun bando por el que declaraban loacordado entre Francia y laRepública de Génova en el tratadode Compiégne: que la isla pasaba aser definitivamente francesa. Comohemos dicho, Clemente XIII estaba
por esas fechas acosado por lainvasión del Benevento y Aviñón.Francia no quería saber nada, portanto, de los jesuitas españoles queestaban en Córcega, en un momentoen que tenían bastante con combatir alas tropas del líder de los corsos,general Paoli, y cuando el Papa sesentía acorralado.
Roda me mostró la carta quehabía enviado a los comisarios deCórcega. El control debía serexhaustivo. Valga de muestra estospárrafos:
Han de revistar losjesuitas existentes, y losque por muerte o ausenciavoluntaria pierdan elderecho a la pensiónasignada cuidando desaber su paradero odestino, siendo estoscomisarios el medio yconducta por dondedeberán escribir y recibirlas cartas que por unagrave necesidad, o en loscasos determinados se lespermitan, y responder a
los interrogatorios enpunto de haciendas,efectos y créditos activosy pasivos para aclarar lasdudas que se ofrezcan alos jueces subdelegadosdel ConsejoExtraordinario, o a éstemismo en el discurso de laocupación y régimen desus temporalidades; y asímismo para que cuiden deexaminar si algún Jesuitaesparce por sí o por otraspersonas escritos, o si
declama o conmueve,haciendo informaciónsobre ello y recogiendolos escritos que formarenel cuerpo del delito,procurando saber sivienen jesuitas de otrasProvincias o parajes ahabitar o mezclarse conlos españoles, sin ponerimpedimento peroinformándosemenudamente de quiénesson y el fin de su venida, ylo mismo deberán
practicar sobre losJesuitas naturales odomiciliados en el País, yde si algún vasalloespañol, secular,eclesiástico o regular, decualquier condición quesea, aportare o quisieretratar con los extrañadossin embargo de laprohibición de laPragmática, en cuyaobservancia, y de laInstrucción particular quese les entregará por el
Consejo Extraordinario,pondrán la mayorvigilancia, como deguardar con los dichosregulares la mayorindiferencia, humanidad ydecoro.
El secretario añadió:—El rey ha aceptado la
decisión de Francia de los hechosconsumados. Está de acuerdo conque los franceses pongan a losjesuitas en las puertas de Italia. El
pasado veintiocho de septiembre,cuando los jesuitas americanos yaestaban instalados en los EstadosPontificios, Olivier, el comandantefrancés, ha reunido en Calvi a losprovinciales españoles y les haofrecido dos alternativas: o viajar asu riesgo y costa a Civitavecchia, oentrar por Génova en barcosfranceses.
—¿Y qué han decidido? —pregunté estupefacto.
—Han reaccionado muyjesuíticamente. Han optado por lasegunda opción. Primero por razones
económicas. No están dispuestos agastarse la pensión anual en el viaje.Otras de tipo moral: no ven bienpresentarse ellos mismos en losEstados Pontificios contra la expresavoluntad del Papa. Piensan que es ungesto de lealtad a Clemente XIII elduro peregrinaje de cruzar losApeninos a pie. A nosotros y a losfranceses también nos conviene estadecisión, pues así obligamos al Papaa aceptar de una vez a los expulsos,lo quiera o no, como hechoconsumado.
Roda se encasquetó los anteojos
para revisar unos papeles. Viéndolereaccionar no me extrañaba lo quealgunos dijeran de él: «En un uno delos cristales de sus anteojos tieneatravesado a un jesuita y en otro a uncolegial mayor». Había pasado deser un claro ensenadista, cuando leconvino, a convertirse en el momentoen que lo consideró más rentable, enfuribundo enemigo de la Compañía.Ahora le llamaban «su ateística».
No sabía a dónde quería llegar.—Prueba de nuestra confianza
en usted —continuó el secretario deGracia y Justicia—, quiero enviarle
a Portugal. Andamos enconversaciones con Lisboa paraconseguir la total extinción de laCompañía. Sólo así podremos estartranquilos. Luis XV piensa que elasunto requiere mucha reflexión.Choiseul está con nosotros. CuandoRoma hace unos días quiso llegar aun acuerdo con los estadosborbónicos, se le respondió, sobretodo desde Madrid, que no podíainiciarse negociación alguna hastaque la Santa Sede no firmara laextinción de la Compañía de Jesús.Pero aquí la pieza clave, amigo
Fonseca, es el secretario de Estadoportugués, don Sebastián José deCarvalho y Melo, conde de Oeiras.
Sentí que la tierra volvía atemblar bajo mis pies.
—El marqués de Almodóvar,nuestro embajador en Lisboa, tuvohace un año una conversación conCarvalho. Este gran enemigo de losjesuitas sigue pensando que sontemibles desde el Tratado de losLímites. Afirma que tiene noticiasfidedignas de Roma de que, víaInglaterra y Holanda, los jesuitasestán enviando armas a América. Por
lo visto preparan un levantamientocontra Portugal y España. Cree quela extinción de la orden ignacianacorre mucha más prisa de lo quepensamos. Nosotros le hemosrespondido a través de nuestroembajador que estamos de acuerdo.
Conociéndolos, lo de una guerraen regla de los jesuitas contraEspaña y Portugal me pareció lainvención más endemoniada quehabía oído hasta ahora.
Me atreví a preguntar:—Pero, señor ministro, ¿las
relaciones entre España y Portugal
no resultan difíciles, estando tancercana aún la guerra?
—Carvalho dice ahora que nosune «el acudir de común acuerdo enbien de la religión». Además vetibios a los franceses, por culpa deLuis XV, que ha sido más suave en suestrategia de expulsión que España yPortugal. Como le he dicho, piensaque lo de exigir la extinción a Roma«pide mucha reflexión». Portugal encambio está persuadido de que hayque ponerles en razón incluso «por lafuerza», para hacerlos escarmentar,como dicen, por «los sacrílegos
insultos que han cometido contra lasTres Augustas Majestades». Ahorame llegan noticias de que Choiseulha montado en cólera al enterarse delo del Monitorio de Parma y haexclamado: «¿Cómo es posible? ¿Uninfante de España y un nieto del reyde Francia, excomulgado?».
Mi misión sería compulsardirectamente en Lisboa la reacciónde Carvalho, pues Roda, de acuerdocon Campomanes, quería obtenerotra opinión diferente de la delembajador. Para ello me entregó unaabultada documentación con los
dictámenes del duque de Alba, Eletay Roda sobre la extinción.
Esta vez puse en juego toda midiplomacia y astucia al darle cuentacon naturalidad a María Luisa de minueva misión. Se la presenté comouna ocasión estupenda de queconociéramos juntos Lisboa y deprolongar así lo que había sido paranosotros un menguado viaje denovios. Se puso como unas pascuas ysalió inmediatamente de compraspara equiparse, después deabrazarme emocionada.
A mí no se me quitaban de la
cabeza dos imágenes: la de Javieradentrándose tierra adentro en Italiay la de mis padres solos en la jaulade oro veneciana. Mientras tanto, yoiba a contribuir a dar un martillazomás en el clavo que los ilustradosestaban a punto de hincar en elcorazón mismo de la Compañía deJesús.
26. El déspota donSebastião
Desde el castillo de San Jorgeel embajador marqués de Almodóvarnos mostró la ciudad en proceso dereconstrucción. Era una mañana deoro blanco, de esas que prestanrelieve a cada casa en Lisboa einvitan a pasear la mirada por elpuerto y el mar de la Paja, sus velasy horizontes, que evocan otrostiempos de navegantes y
descubridores, abandonando a laciudad en una dejadez azul depeculiar melancolía. Saudade dicenpor aquí.
—¡Qué vista! ¡Qué belleza! Megustaría esta ciudad para vivir,Mateo —exclamó extasiada MaríaLuisa.
El marqués nos evocó elterremoto, del que habían pasado yacatorce años:
—Debió de ser espantoso.Ocurrió sobre las diez y cuarto de lamañana del uno de noviembre de1755. Dicen que duró entre tres y
cinco minutos. Lo suficiente para quese abrieran grietas de cinco metrosde ancho en el centro de la ciudad.¿Veis ahí? Aún se ven rastros. Meimagino a la gente huyendodespavorida. Miles corrieron comolocos en busca de seguridad alespacio abierto, hacia los muelles.Cuentan que pudieron observar cómoel agua comenzó a retirarse,revelando el lecho marino cubiertode restos de carga caída al mar y losviejos naufragios. Cuarenta minutosdespués del terremoto, tresmaremotos de entre seis y veinte
metros engulleron el puerto y la zonadel centro, subiendo aguas arriba porel Tajo. Luego, rápidamente,vinieron los incendios y las llamasasolaron la ciudad durante cincodías.
María Luisa, espantada con elrelato de Almodóvar, preguntó:
—¡Qué horror! ¿Se sabe cuántosmurieron?
—Unas noventa mil personas deun total de doscientos setenta y cincomil habitantes que tenía ese añoLisboa. El terremoto arrasóprácticamente la ciudad. Casi un
ochenta por ciento de sus edificiosfueron destruidos. Se llevó todo pordelante: espléndidas manifestacionesdel arte manuelino, el palacio real,que había ahí, enfrente del muelleque ahora llaman Terreiro do Pago, ycon el teatro de la Ópera reciénconstruido, una biblioteca de setentamil volúmenes, cuadros de Rubens,de Tiziano, en fin, un verdaderodesastre. Por no hablar de docenasde iglesias. Mirad, aún se pueden verallá enfrente las ruinas del Conventodo Carmo.
—¿Y el rey? ¿Ha perdido ya el
miedo? —pregunté con sorna, puessabía que desde entonces José Iseguía viviendo en una lujosa tiendade campaña que se había construidoen el monte de Ajuda, cercano a laciudad, y se negaba a habitar encualquier palacio.
—Sí, no ha levantado cabezadesde entonces. Pero sin duda el queha sacado más provecho de todo estoes don Sebastião. Dicen que despuésdel seísmo le preguntaron qué hacery dijo: «Cuidar de los vivos yenterrar a los muertos». Para evitarepidemias llegó a tirar barcazas
enteras de cadáveres al mar, encontra de los ritos de la Iglesia;ejecutó a los saqueadores, movilizóal ejército y cercó la ciudad paraevitar que los sanos huyeran. Ademáshizo una encuesta para investigarsobre el seísmo.
—La verdad —comentéobservando las nuevas, rectilíneas yamplias avenidas—, lareconstrucción está quedandoespléndida.
—Así es, don Mateo; donSebastião y su hermano saben sacardinero de las piedras. Por ejemplo,
de las plantaciones de indígenas queha arrebatado en América a losjesuitas, por no hablar de los cultivosdel Douro y la explotación delOporto. En menos de un año laciudad estaba libre de escombros yen un solo año la mitad reconstruida.Las nuevas casas las ha edificado aprueba de terremotos.
María Luisa, con sus cabellos alviento, parecía una amazona feliz.
Pensé hasta qué punto elterremoto de Lisboa se habíaconvertido en un símbolo de la erailustrada que estamos viviendo.
Muchos filósofos contemporáneoshablaban de él en sus escritos. Porejemplo, Voltaire en Cándido y en suPoéme sur le desastre de Lisbonne.Desde aquella catástrofe lospensadores ilustrados ya no creenque éste sea el mejor de los mundosposibles. Yo mismo, con lo que estoyviviendo estos últimos años, sientoque se mueve la tierra bajo mis pies.
El embajador nos explicó cómoSebastião de Carvalho y Melo,considerado por la aristocracialisboeta como un advenedizo hijo deun comerciante rural, consiguió
después de demostrar su competenciaen esta tragedia, acabar con lasfamilias más poderosas de Portugal,como el duque de Aveiro y la familiaTávora.
Aquellas historias merecordaron mis tiempos de colegio,cuando escuchaba a hurtadillas lasprimeras narraciones de losproblemas de jesuitas portugueses.¿Quién me iba a decir a mí quellegaría a estar en Lisboa comoenviado de sus «verdugos»españoles? El todopoderoso donSebastião, quizás el más cumplido
ejemplar de déspota ilustrado de laépoca, me recibiría dentro de pocosdías, un tiempo que aproveché conMaría Luisa para pasear por laciudad, tomar el sol en la Ribeira,recorrer las platerías y tiendas detejido en la Baixa y disfrutar de lagenerosa y variada cocinaportuguesa.
Otras veces dejaba a mi esposaesos menesteres para hundirme,sentado en nuestras habitaciones dela embajada, en los papeles que mehabía encomendado Roda. Elprimero era una carta del embajador
portugués en Madrid, José Aires,conde de Sá e Melo, en la que,siguiendo instrucciones de Lisboa,comunicaba al marqués de Grimaldila conveniencia de solicitarconjuntamente la extinción de laCompañía, «necesaria para el biende toda la cristiandad», poniendo losmedios más urgentes yproporcionados para verificar dichasupresión en conversacionestripartitas de Francia, España yPortugal.
Las noticias que llegaban deRoma animaban a ello. El papa
Clemente, hombre obeso ycongestivo, no se encontraba bien desalud. Incluso había sufrido variosataques con pérdida delconocimiento. Urgía pues tenerpreparada la demanda de extinciónantes de la toma de posesión delfuturo Papa, que debía asumir estetema como prioridad de supontificado.
Madrid había pedido tiempo ycalma para juzgar la propuestaportuguesa, que el rey sometió alConsejo Extraordinario, comosabemos, compuesto por hombres
hostiles a la Compañía, como elconfesor real, padre Eleta; lostitulares de Gracia y Justicia, ManuelRoda; Hacienda, Miguel Múzquiz;Guerra, Juan Gregorio Muniain, y losconsejeros de Estado, duque deAlba, su decano, y Jaime Mesones deLima. A éstos se sumaban elinvidente y anciano duque deSotomayor, que había ocupado añosatrás la embajada en Lisboa, y Juliánde Arriaga, secretario de Marina,molesto por el ostracismo al que sehabía visto sometido durante laexpulsión, como sospechoso de
projesuitismo. Quiso por ellopresentar la dimisión, pero no le fueaceptada.
Pues bien, a todos ellos les fuesometida a estudio la peticiónportuguesa para que remitieran al reysu opinión. Como era de esperar,Arriaga, el único projesuita de lajunta, se declaró imposibilitado adictaminar, si bien dejó claro que erauna barbaridad entablar una guerracon el Papa.
De los dictámenes que teníasobre la mesa, el más abultado era eldel viejo Sotomayor, que, ayudado
por su hermano, se manifestabafavorable a la extinción, pues a sujuicio la Compañía era culpable degrandes males para España,remitiéndose incluso a Carlos II y asu funesto confesor, padre Nithard, oabundando en los tópicos deCampomanes: laxismo, ritos chinos,soberbia, ambición, codicia yexplotación en las reduccionesamericanas, «usando de ellos (losindios) como de los ganados yanimales de servicio que se lessustenta para disfrutar lo quetrabajan».
De esta manera abundaba en lastesis de Carvalho, su hermanoMendonça Furtado y toda laliteratura antijesuítica del momento,que el poderoso ministro portuguésse había encargado de difundir porEuropa, en la que se llegaba adefender incluso la tesis de que losjesuitas preparaban ejércitos deesclavos. Algo que ya estaba en elfamoso Dictamen de Campomanes.El ex embajador Sotomayor seatrevía incluso a pedir la unión deEspaña y Portugal para arrancar aRoma la aniquilación definitiva de la
Compañía. No era partidario de laguerra. Bastaba con la amenaza deParma y Nápoles. Eso sí, había quecesar a Torrigiani, el cardenalsecretario de Estado, y conseguir unareunión de cardenales que decidiesenla extinción.
Pero en pocos textos se veía lamano portuguesa como en el deJaime Mesones de Lima, otroconsejero con las facultades físicasdisminuidas. Todos sus argumentosestaban tomados de los textosrecibidos sobre los «horrorososestragos que la Compañía de Jesús
hace en Portugal y sus dominios».También se oponía a una operaciónmilitar, pero aconsejaba conseguir laneutralidad de otros países católicos,aunque, como militar él mismo, erade la opinión de embarcar unostreinta mil hombres por si acaso. Queel Papa anulara para siempre a losjesuitas lo consideraba «una acciónpuramente espiritual».
El tercer dictamen, el delsecretario de Guerra, GregorioMuniain, repetía lo tópicos calcadosde los informes de Portugal yFrancia: moral laxa, tiranicidio,
ambiciones territoriales e inmensasriquezas. Aplaudía las ideas de donSebastião y pensaba que el últimorecurso debía ser la fuerza.
Para el secretario de Hacienda,el navarro Miguel de Múzquiz, unaguerra y una posible invasión armadade los Estados Pontificios tendríafatales consecuencias en España.Era, pues, el más crítico con lapropuesta portuguesa. «La extinciónde los jesuitas no es causa justa nidecorosa para que el rey haga laguerra al Papa». Recomendaba comoúnica válida la vía diplomática.
Los tres últimos dictámenes, eldel duque de Alba, el del confesorEleta y el del secretario de Gracia yJusticia, estaban, como se apreciabaa simple vista, coordinados entre sí.
El duque de Alba considerabaprematura la utilización de la fuerza,pero no descartable si fracasaban lasnegociaciones con Roma, cosa muyprobable dado el influjo deTorriginani sobre Clemente XIII.Diseñaba una invasión anfibia desdeBarcelona y Nápoles. Paratranquilizar su conciencia, distinguíaentre el vicario de Cristo y el
soberano temporal, apoyándose enteólogos como Melchor Cano, yafirmando que acabar con laCompañía no bastaba. Había queextinguir toda huella, todo rescoldode su doctrina.
¿Y qué decía fray Alpargatilla?Eleta, el confesor del rey, copiaba amansalva toda la literaturaantijesuítica del momento, como ladel abate jansenista Doudrette, quedenunciaba en el seno de laCompañía la ambición «paraelevarla en monarquía de todo eluniverso hasta esclavizar cualquier
autoridad». Pasaba a las acusacionesde tratos comerciales escandalososen Portugal, al tema de la Martinica,a las tesis probabilistas, tancontrarias al rigorismo franciscano,que él defendía; su rebeldía puestade manifiesto en motines, el intentode asesinato de José Luis XV, y lafamosa tesis del tiranicidio. Sobreeste tema Francia y Portugal habíanandado de acuerdo.
Pero lo más interesante deldictamen de Eleta era su estrategia.Había que presentar a Roma laextinción como una operación
dirigida al bien de la Iglesia, porquea los monarcas católicos, comoprotectores e hijos primogénitos dela Iglesia, les correspondía«liberarla de esta parte contagiosaque han descubierto en susdominios». El confesor de Carlos IIIañadía que no sólo era conveniente,sino imprescindible contar con laaprobación de María Teresa deAustria y empezar por conseguir ladestitución del cardenal Torrigiani.
¿Qué añadía a todo esto elinforme de mi actual superior,Manuel de Roda? Era muy similar en
sus razones al del padre Eleta. Suargumento era que la Compañía sehabía desvirtuado y ahora era unaorganización política con voto deobediencia ciega, con«Constituciones misteriosas, quepretenden sólo establecer ungobierno político y puramentemundano». Luego repetía una vezmás los tópicos antijesuíticos;sugería conseguir del Papa laextinción, mediante peticiones de lospropios obispos; y además actuar conrapidez y forzar en el próximocónclave la elección de un Papa
«afecto a los soberanos y nadaapasionado de los jesuitas», queaceptara «la condición de extinguirla Compañía».
Los fiscales Moñino yCampomanes habían finalizado sudictamen sobre la extinción el veintede noviembre de 1767. Ambosestaban convencidos de que lacolaboración contra la expulsadaorden iba a estrechar los vínculos deambos países y ponían como modeloal conde Oeiras, el implacableCarvalho, al que llamaban «hábilministro de Portugal». Lo más
curioso es que alababan las últimasiniciativas del despotismo delministro portugués encaminadas acrear una Iglesia nacionalportuguesa, mediante elrestablecimiento de la autoridadnativa de los obispos y la concesiónde dispensas matrimoniales sin pasarpor Roma. Los fiscales elogiaban lareforma educativa del futuro marquésde Pombal al escoger maestros«libres de todo error» ysubordinados al príncipe.
Moñino y Campomanes veían,en fin, tan excelente el modelo
portugués que proponían la creaciónde una Iglesia nacional hispana, quesin llegar al cisma anglicano, llegaramás lejos que los franceses con lagalicana en su independencia deRoma. Portugal había roto con laSanta Sede hacia ochos años. Aunquelas tensas relaciones actuales de éstacon España, con la negativa a recibira los jesuitas, y el Monitorio deParma invitaban a imitar también laruptura, una razón poderosa retraía algobierno de mi país: mantener lasnegociaciones para antes conseguirla extinción de la Compañía.
Pero ¿bastaban «las máximasabominables» de los jesuitas paraconvencer a Roma de su extinción?Los fiscales enumeraban cincocausas urgentísimas para borrarla delmapa. Eran las siguientes:
1. Es un institutointernacionalista cuyosmiembros no conservan elespíritu de nacionalidad yson esclavos de lavoluntad del general.Como pruebas se citaban
el motín de Esquilache ylos pretendidos intentos deasesinar a reyes.
2. Su obstinación yorgullo, como se ha vistoen el caso de los ritoschinos y malabares, y ladoctrina del probabilismo.
3. Suincorregibilidad. Elintento de algunos jesuitasde huir de Córcega aEspaña después de laexpulsión, que respondía auna estrategia del general
para «enviar espías»,alentar a sus terciarios y«fomentar visiones yprofecías».
4. Su esperanza deregresar a España yrestablecer la orden. Lointentaban probar diciendoque en Córcega seguíanmanteniendo provinciales,como los francesestuvieron uno en Españacuando fueron expulsadosde su país. Además«dificultaban las
secularizaciones», que loscomisarios españolesprocuraban estimular demil maneras en eldestierro.
5. La oportunidad.Era el momento indicado,pues tres soberanoscatólicos coincidían en suinterés por «domar esemonstruo tan perjudicial ala Iglesia como alEstado». Era además unasituación propicia, porquelos tres gobiernos estaban
compuestos «de personasilustradas y patrióticas»,dispuestas a acabar con elfanatismo y la«enfermedad política» quecontagiaba a la Compañía.
Me dolía la cabeza de leer tanta
documentación, cuando llegó MaríaLuisa, entusiasmada con una pelucaque había encontrado en una nuevatienda de modas.
—¿No es preciosa? Por cierto,Mateo, mañana podríamos ir a visitar
el monasterio de los Jerónimos, queme han dicho que es una maravilla,comer por allí y pasar el día junto alrío.
—Yo no puedo, María Luisa.Estoy pendiente de que me reciba elhombre más poderoso de Portugal.
Mi misión era organizar unencuentro tripartito para responder ala iniciativa de Carvalho sobre lautilización de la fuerza.
El enorme palacio que se habíaconstruido don Sebastião, pintado derosa, con cuidados jardines y unaescalera flanqueada de estatuas, me
dejó boquiabierto. Pero quedé aúnmás sorprendido cuando, después deatravesar un largo corredor cubiertode azulejos, me encontré, en laantesala misma donde me iba arecibir Carvalho, al mismísimoPierre, mi rival y amigo, en persona.
—¿Qué haces tú aquí?—Lo mismo que tú.—A mi me ha enviado Roda de
parte de los dos fiscales.—Pues yo vengo de pagte de
Choiseul. Quiegue saber si suembajador está diciendo la verdad.
—O sea, una vez más juntos. Lo
que no me complace tanto es quesigas a mi mujer cuando no estoy enMadrid.
Pierre enrojeció con una sonrisapícara.
—No te lo tomes así, hombre.Al fin y al cabo fue mi novia.
—Sí, pero ahora es mi mujer,no lo olvides —le corté con dureza—. Por menos de esto se entabla unduelo. Recuérdalo.
Un chambelán anunció a donSebastião de Carvalho y Melo, condede Oeiras. De porte firme yorgulloso, tenía el rostro alargado, la
nariz recta y afilada hacia abajo y ellabio inferior prominente. Hablabacon aires de dictador seguro de sí, apesar de que por entonces ya frisabalos setenta años. No en vano casitodo lo ordenaba por real decreto,como el casamiento de los judíos concristianos o el ordenamiento de lapesca en Vila Real de Santo Antonio.
—Bom día. Tomen asiento. Éstaes su casa. ¿Qué noticias me traen,señores?
—Buenos días, señor conde —comencé tras una inclinación—.Como se desprende de la
documentación que le habrá hechollegar nuestro embajador, a losseñores fiscales del reino de Españael uso de la fuerza les parecedesaconsejado, señor. El ConsejoExtraordinario piensa que no está ala altura de los monarcas dePortugal, Francia y España atacar alPapa, muy débil como príncipetemporal. Los señores Campomanesy Moñino consideran un camino másllano y sencillo, dado su carácter depadre de los fieles cristianos,presionar al cónclave para que seelija al Papa adecuado.
Me callé que Azara, desdeRoma, era partidario de la violenciacomo única manera de doblegar aClemente XIII. Para él no habíamanera de «sacarlos de suobstinación, si el garrote no andalisto».
—Pero debo hacer constar,señor conde, que monsieur Choiseul—intervino Pierre, deseoso de meterbaza— piensa que lo del Monitoriode Parma y la excomunión alsoberano son del todo intolerables yque hay que actuar. Afirma que elPapa es totalement imbecile, fou de
premier ordre, con l'injure faite a laMaison royal dan la person del'Infant (totalmente imbécil,rematadamente loco, con la injuriainferida a la casa real en la personadel infante).
—Los fiscales españoles, señor—subrayé—, son de la opinión deque no es conveniente atacardirectamente a Roma. Eso estaría encontra del bien universal de laCristiandad, de la Sede Apostólica yde la tranquilidad de los estadoscatólicos. Hay que distinguir las«opiniones romanas» de los errores
propiamente jesuíticos, como son susdesobediencias palmarias. Ésa es lamejor táctica según nuestrosteólogos.
—¿Como cuáles? —preguntó elportugués, limpiándose la comisurade los labios con un pañuelo deencaje.
—Por ejemplo, sus abusos conlos ritos chinos y malabares, encontra de las decisiones de laCongregación de Propaganda Fide yen contra del Santo Oficio o deldirector de los DelegadosApostólicos. Aquí en Lisboa se han
editado, como usted sabe mejor queyo, las Mémoires historiques, lossiete volúmenes del abate Platel, quedefienden que los jesuitas sonheréticos in divinis al dejar a losindígenas en la idolatría y lasuperstición. Inobediencia yrebeldía, esos son los argumentosque entiende Roma y defienden losfiscales, basándose en el cuarto votode obediencia al Papa de la ordenignaciana.
El portugués levantó las cejas.—¿Creen los señores fiscales
que eso puede doblegar a Roma?
—La petición debe arroparsecon impresos de la Diputación delReino, los obispos y superioresmayores. Don Manuel Roda y elpadre confesor están convencidos deque eso es lo que hará mayor fuerzaen Roma —insistí.
El conde Oeiras miró alespléndido jardín, acariciando losbucles de su larga peluca deindefinido color grisáceo, que caíaen cascada sobre sus hombros. Enese momento entró un sirviente decasaca azul con tres copas de oporto.
—Señor conde, su esposa acaba
de llegar.Tras el fallecimiento de su
primera esposa, un matrimonio deconveniencia, cuando Sebastião eraembajador en Viena, después deserlo en Londres, la archiduquesaMaría Ana de Austria, amiga deSebastião de Melo, pactó el segundomatrimonio de éste con la hija delmariscal austríaco Leopold JosephDaun: la condesa María LeonorErnestina Daun, que le ayudó en suascenso a la aristocracia.
—Dígale que estoy ocupado. Aver, prueben este vino. Hemos
montado en Porto una gran industriaque deberían conocer. Pero,volviendo a lo nuestro, ¿quéesperamos para actuar?
—Mi gobierno, señor —erarealmente Roda el que pensaba así—, está convencido de que elcónclave, dada la salud del Papa, esinminente, y que hay que condicionarla elección del nuevo pontífice a queesté dispuesto a extinguir laCompañía.
—Pero, Fonseca, ¿cree que elcolegio cardenalicio va a doblegarseasí tan fácilmente? —terció Pierre.
—Se consideracontraproducente forzar a loscardenales; habría que actuar másdiplomáticamente. El señorCampomanes, que ha estudiado elcaso de los templarios y sueliminación histórica, cree que lasolicitud debe dirigirse a SuSantidad, no a los cardenales.
—¿Y nuestra propuesta deiglesias nacionales, restituyendo laautoridad nativa de los obispos ysólo acudir a la Santa Sede paraasuntos reservados? —preguntóCarvalho, siempre mirando por
encima del hombro.—El fiscal Campomanes está
muy de acuerdo con usted, señorconde.
—¿Y Choiseul? —miró eldéspota a Pierre.
—El galicanismo es una batallahace tiempo vencida en mi país,señog.
Le dejé sobre la mesa unacarpeta de cuero con papeles.
—Aquí tiene los argumentosteológicos y políticos. Estudios delos arzobispos de Zaragoza y Burgos,de los obispos de Orihuela,
Albarracín y Tarazona. Son losmayores enemigos de los jesuitas enlas diócesis españolas, que se hanbasado también en la PesquisaReservada que se llevó a cabo antesde la expulsión. Contiene además lahistoria de otras extinciones, como lade los templarios, los humillados, loscanónigos de San Jorge, etcétera.
Carvalho cogió un papel al azar.Era el de don José LaplanaCastellón, obispo de Tarazona. Leyóen voz alta con su suave acentoportugués:
Régimen tenebroso yabusivo; doctrina nueva yversátil, peligrosa materiade fe, relajada en lascostumbres; soberbia,ambición y codiciaescandalosas; intrepidez yobstinación inflexible encualquiera empresa;infidelidad y simulaciónseductiva en su trato; artespara ganar a lospoderosos; apetito deingerirse en los negociospúblicos; y ansia de
dominarlo todo, sinreconocer contra síautoridad alguna sobre latierra.
—Bien, bien. Veo además —
añadió hojeando los papeles— queel de Orihuela habla de «delitosperniciosos y atroces». Y elarzobispo de Zaragoza, don JuanSáenz de Buruaga los califica de«sectarios y delincuentes». ¿Y quépiensan hacer en España con todaesta documentación, Fonseca?
Pierre me quitó la palabra:—Será el cimiento, señor
conde, junto a otras sugerencias deParís y Nápoles para elaborar laMemoria que será presentada enRoma para solicitarla extinción de unsistema político y mundano opuestodiametralmente a la doctrina deJesucristo. La memoria francesa esmás breve. Señala que la Compañíaes source intarissable et funeste destroubles il des dangers («fuenteinagotable y funesta de agitaciones ypeligros»). Solicita la extinción enconsideración de la tranquillité de
tous les Etats soumis á l'autoritéspirituelle du Souverain Pontife(«en consideración a la tranquilidadde todos los estados sometidos a laautoridad espiritual del soberanoPontífice»).
—Me han dicho que Francia nomenciona el probabilismo —interrumpió don Sebastião.
—Choiseul no quiere resucitaren mi país las antiguas disputas sobreese complejo tema moral.
—También me han informadoque la memoria napolitana introduceuna referencia inicial al conflicto de
Parma.—Sí señor, en contra de la
opinión del Consejo Extraordinariodel reino de España —maticé.
Carvalho quedó satisfecho de lareunión, de la que sacó dosconsecuencias: Dado que lasrelaciones de Portugal y la SantaSede estaban rotas, dejaría a Francia,España y Nápoles la gestióndiplomática, puesto que, por elmomento, no parecía necesario el usode la fuerza.
Cuando abandonamos el palacio
y atravesamos aquel melancólicojardín, Pierre comentó:
—Misión cumplida con nuestrosguespectivos gobiernos. Esto nos unede nuevo, Mateo. ¿No crees? Ea,vamos, no me guardes rencor. Al finy al cabo nunca pasó nada conMaguía Luisa, te lo juro.
Le miré de soslayo.—Pero que sea la última vez
que sigues o importunas a mi esposa,y más en mi ausencia, ¿eh?
Pierre se rió.—Olvidemos eso, Mateo y
vayamos a celebrarlo con un buen
plato de bacalhau á bras. No sabesel tamaño de las raciones que sirvenen Portugal.
Cuando regresé a la embajada,Almodóvar me preguntó cómo mehabía ido.
—Sinceramente, no entiendocómo os han enviado. El señor condeestaba cumplidamente informado pormí y por el embajador de París.
—No os preocupéis, señorembajador. Algo queda claro:nuestro gobierno sigue intranquilo.Ha expulsado a los jesuitas, los hadesterrado de todos nuestros
dominios, y sigue teniéndoles miedo.No lo entiendo. En el fondo creo quelos sobrestima. ¿Cómo puede alguienpensar que son capaces de crear unejército internacional de esclavospara derrocar las monarquíasborbónicas? Se diría que todossomos víctimas de una especie delocura.
Almodóvar me entregó unpaquete que había llegado aquellamisma mañana por valijadiplomática. En él había carta de mihermano. Me senté a leerla ennuestras habitaciones de la
embajada, mientras María Luisa sedevoraba a mi lado el Nuevoromance en el que se reflejan losvarios sucesos de dos enamorados enla ciudad de Sevilla. Nada le dije demi encuentro con Pierre.
Me seguían concediendo elprivilegio de no censurar lacorrespondencia con mi hermano, enun tiempo en que no faltaban espíasenviados por el gobierno a Córcega.El último era Mariano Miner, que,gracias a dos hermanos en la orden,se había infiltrado en la Compañía y,de regreso a España, había
denunciado al cardenal de Toledo yal inquisidor Uriarte porcomunicarse con los desterrados. Elnuevo espía, según mis noticias, erael abate Torres.
La carta de mi hermano decíaasí:
Querido Mateo:Como sabes, la
República de Génova,viéndose impotente parasujetar a los corsos, havendido sus derechos
sobre Córcega a Francia,en un tratado que se firmó,según mis noticias, enmarzo en Compiégne. Asíque Luis XV ha agregadopor un edicto del quincede agosto esta isla a sureino. Pronto nos llegaronnoticias de que nossacaban de aquí, aunqueno sabíamos adónde nosllevarían.
El pasado quince deseptiembre, octava de laNatividad de Nuestra
Señor, fue el último día denuestro destierro o prisiónen la plaza o presidio deCalvi. Nos levantamosmuy temprano ycomulgamos para alcanzardel Señor, por intercesiónde la Santísima Virgen, unfeliz viaje y gracia paraseguir confiando en suinfinita Providencia.Después de un brevedesayuno, liamoscolchones, hicimosalforjillas, mochilas o
maletas con loimprescindible. Gastamostoda la mañana enempacarlas y bajarlas sintener tiempo ni paracomer. Fuera llovía acántaros.
Sobre las cuatro ymedia de la tarde fuimos adespedirnos del Señor, elSantísimo Sacramento enla iglesia de Calvi, y nosencaminamos por la puertafalsa de la ciudad aesperar en la orilla del
mar el bote que nosdebería trasladar a laembarcación asignada.Con lágrimas dejamos enla ciudadela cincoenfermos que no podíanviajar con nosotros. Paracolmo no dejó de lloverdurante todo el día,precisamente en una tierracomo la de Córcega en laque llueve tanescasamente. Así que conla larga espera loscolchones y la ropa se
quedaron empapados.Hechos una sopa, al
atardecer seguía lloviendocuando alcanzamos elbarco. Con doscompañeros conseguíresguardarme debajo deuna tabla en cubierta deuna embarcación que mepareció muy estrecha. Sehizo enseguida de noche yaquello era todoconfusión, pues loscomisionados paraorganizar los barcos, o no
habían tenido tiempo opensaban que el viaje aGénova —donde al finsupimos que nos llevaban— iba a ser corto. Erapara reír, si no fuera unatragedia, ver a cienhombres de pie bajo lalluvia cenándose unpedazo de pan y un platode caldo helado y llovido.El padre Alustizaconsiguió de algunamanera aliviar eldesconcierto arrastrándose
a gatas y metiendo loscolchones en unaentrecámara baja, a modode cobertizo, dondepudieran descansar no másde sesenta compañeroscosidos unos a otros.
Fueron llegando losjesuitas de otrasprovincias en barcos oandando, como los pobresandaluces que tuvieronque caminar varias millas.Después de dos nochesdurmiendo de esta manera,
mucho peor los que lotenían que hacer encubierta, estábamos todosembarcados. Los de laprovincia de Aragón, ennúmero de quinientoscincuenta van en cincoembarcaciones; los deAndalucía, cuatrocientoscuarenta jesuitas, en tresbarcos; y los de Castilla laVieja, en seisembarcaciones. Estabanpor llegar los de Toledo.
El día diecinueve de
septiembre sopló un vientomoderado. Zarpamos a lasnueve de la mañana. Elmar abierto estabaencrespado y zozobraronlos barcos. Aunque losmarineros parecíantranquilos, el oleaje nosazotaba de tal manera quecreíamos no podermantenernos en pie.Después de una nochehorrorosa divisamos lacosta de Génova, dondeestá Sestri. A la izquierda
y a lo lejos se veía elgolfo y la ciudad. Elveintiuno andábamos yamuy cerca de tierra, con elagua que bebíamospodrida y el alimentoescaso. Sólo sabíamos queestábamos anclados a lavista de Sestri, puesseguían sin informarnos.El padre Luengo no parade despotricar del trato delos franceses. «Prefieromil veces al peorespañol», dice.
Después de que unpadre procurador seadelantara en una lanchapara reconocer el puerto ysaber qué había sido delos padres americanos,nos dieron orden derecoger nuestroscolchones y ropa en mediode una gran confusión,bajo aquella cámaraestrecha. Nos indicaronque veinte ocupáramos unbote. Sobre la marchaalquilaron otro barco de
pesca que pasaba por allí,que transportó a otrosveinte. íbamos agotadosdespués del maltrato quenos han dado los francesesen Córcega, cuando vemosel bote y el barco de pescaque vienen de vuelta conla misma gente que sehabían llevado. «No nospermiten desembarcar enSestri. Tenemos que ir aGénova», nos explicaron.
Desolados yangustiados por tener que
dormir de la misma malamanera, vimos llegar unbarquito con dos jesuitas.Eran dos indianos quetraían como obsequionaranjas y limones. Noscontaron los sinsabores desu navegación desdeBástia y cómo sólo lesdejaron desembarcar enPorto Fino, pues lessucedió lo mismo que anosotros, que no lesadmitieron en Sestri.Algunos de los americanos
habían emprendido yacamino a pie hacia losEstados Pontificios. Paralos enfermos y ancianoshabían conseguido algunacabalgadura. A otros lossuperiores los habíanmandado que se quedaranhasta poder transportar losbaúles y colchones.
Aquí se comentabaque cómo podíamos ir alos Estados del Papa encontra del consentimientodel Santo Padre. Encima
los franceses nos hanpedido cinco pesos porpersona para traernosnavegando hasta aquí. Uncomisionado de laRepública de Génova seenfadó porque él querríahaberse lucrado con esedinero. El padre Luengomiraba extasiado la bahía,con las villas de recreo, yllegó a contar sesentaembarcaciones flotandosobre un mar como unabandeja de cristal, y al
fondo la colina que subedesde la playa cubierta deviñas, arboledas yjardines. Dice que lascasas le parecen demármol o jaspe, tal comobrillan. No sé cómo estehombre tiene humor paradeleitarse con el paisaje.Creo que le ayuda volcartodo en ese diario quelleva consigo a todaspartes, por miedo de quese lo confisquen. Es muycurioso y detallista,
aunque a mi gustorefunfuña demasiado.
De las visitas máscuriosas que se acercarona nuestro barco durante lasnoches que estuvimosanclados frente a PortoFino, una me llamóespecialmente la atención.Un día se aproximó unbarco con dos abates exjesuitas y dos damas muyelegantes que queríanconocer al joven ManuelLanza, el muchacho que ya
recordarás que vino deEspaña y se unió anosotros como grumete.Como las damas no podíansubir a nuestro barco, elpadre Idiáquez bajó con eljoven Manuel a verlas.Desde el bote gritaban:«¡Viva la Compañía!».Fue muy emocionante.
Nuestra estancia enlas embarcaciones seprolongaba mientrasdiscutían los provincialesen tierra qué sería de
nosotros. Las dosopciones eran dejarnos enCivitavecchia por mar o ircaminando por tierra.Nosotros optamos por lasegunda. Algunos padres,como los Pignatelli y elpadre Idiáquez, hanpodido bajar a tierra enGénova para parlamentar.Pero a nosotros no nos lohan permitido. Unconsuelo tuvimos enaquellos interminablesveinte días y noches: oír
cantar las letanías a laSantísima Virgen pormiles de voces de jesuitasde los diversos barcos enmedio de la quietud delmar y el rielar de la luna,que como una estela uníanuestras voces y nuestroscorazones doloridos, peronunca desesperados.
Finalmente el díatreinta supimos que lasautoridades del puertocedían a quedesembarcáramos
provincia por provincia, ya medida que fuéramosemprendiendo el camino alos Estados del Papa,podía desembarcar lasiguiente. Para abreviar yno cansarte con máshistorias desagradables, tediré que hasta el once deoctubre los de Castilla nopudimos pisar tierra y nosllevaron de mala manera aun lazareto de Génova. Enla playa había concurridomucha gente de buena
apariencia y bien vestida.Algunas damas queríanconocer al padreCalatayud. Estuvimosfuera hasta que se hizo denoche, porque en ellazareto no dejaban entrara nadie. Cuando se estabahaciendo de noche,entramos y pusieronguardias en la puerta,como si estuviéramos enuna prisión. Un mal huevoduro, sentados en cuclillasen medio de un pasillo, fue
toda la cena de aquellanoche.
Poco a poco vinieronal lazareto miembros demás provincias, jesuitasde Andalucía y Toledo. Apesar de que era unedificio inmenso, nocabíamos. Un grupo de losque llegaron por poconaufragaron, porque elbote con el que venían losbaúles y colchonesarrastrado por una falúa sesoltó de la misma y se
convirtió en juguete de lasolas. El padre Idiáquezintentó hacerse con éldesde otra falúa, pero nopudo, y tuvo que acudir aun barco más grande pararemolcarlo.
Después de unos díasde lluvia nos sacaron atodos al patio paraorearnos un poco.Debíamos ser unespectáculo, porque lagente se agolpaba ensilencio en los cercados
para contemplarnos: milquinientos jesuitasmacilentos con la sotanaraída. Noté en susmiradas, no desprecio,sino compasión. Lossoldados tenían orden dedisparar al que intentarahuir. Sólo los padresIdiáquez y Calatayudobtuvieron permiso paraparlamentar endescampado con algunasdamas que vinieron aconocerlos por curiosidad.
Hasta el treinta y unode octubre no nos dieronpermiso para reemprenderel viaje. Los padrestuvieron que firmar unrecibo para la ayudaespecial que nos dabanpara este nuevodesplazamiento. No a mí,pues como salí de Españade novicio, no tengoderecho. Nos dieron aentender que Francia yEspaña veían un peligrotener cerca de dos o tres
mil jesuitas juntos en estedestierro. Como sipudiéramos mover undedo.
Así que liamos unavez más los colchones ysalimos camino de Sestritrescientos de la provinciade Castilla. Más tarde nosseguirían los de Andalucíay Toledo. Fuimos a Sestricon falúas alquiladas pornosotros, pues losfranceses todo lo cobran.
Tras hospedarnos
unos días con losdominicos, que nostrataron con muchacaridad —otros lohicieron en otrosconventos—, el díaveinticinco, con malasmulas y peoresacemileros, emprendimosel camino por tierra através de Varese,durmiendo en alquerías ycaminando bajo unaespecie de diluviouniversal. Llamaba la
atención aquelladestartalada comitiva dehombres de sotana, congrandes sombreros de alaslacias al estilo de la tierra,sobre toda clase decabalgaduras, mulasrenqueantes y asnosenflaquecidos. Seguimosde Varese por losApeninos, en medio degrandes tormentas, haciaBorgo Val di Taro, ya enterritorio de Parma, dondesólo hay senderillos
estrechos y pedregosos,cortados por torrentes yagua encharcada a manerade pequeñas lagunas, demodo que nadie se atrevea atravesarlas sino concabalgaduras avezadas. EnBorgo Taro nos retuvieronlos baúles, nuestrasescasas pertenencias. Alos aragoneses, gracias alos hermanos Pignatelli, selas devolvieron. Peronosotros tuvimos quepartir sin ellas. Quizás
siguen buscando losfamosos «tesoros de losjesuitas».
María Luisa interrumpió mi
lectura.—¿Qué lees tan enfrascado?—Ya te lo he dicho. Cartas de
Javier.—Ah, lo había olvidado. ¿Qué
cuenta? —preguntó con ciertaindiferencia.
—María Luisa, a veces meexasperas. Es como si no te
importara mi hermano. Te he contadomil veces las penurias que estápasado. Ahora me escribe sobre suida a Génova y su camino por tierrahacia Parma y los EstadosPontificios. Para mí es trágico. Haztecuenta que yo estuviera en su pellejo.
—Pero no lo estás, amor mío.Dime, cuentan con la ayuda del rey,¿no me dijiste eso?
—Una pequeña paga extra paraque se vayan cuanto antes.Campomanes y Roda, pero sobretodo los franceses, sienten pavor detener a tantos jesuitas juntos. En
Génova han estado como en unacárcel. Los comisarios hermanosGnecco se han desentendido bastante;yo creo que se están lucrando más dela cuenta: se quedan con parte de losvíveres. Estaban también encargadosde señalar a los duques de Parma yMódena cuándo tenían que pasar porsus tierras.
—¿Y tú, con tu cargo, no puedeshacer nada por él?
Respiré hondo. Lo que más memolestaba de María Luisa era que mepreguntara de nuevo las cosas que yasabía.
—Hice lo que pude. Te hecontado muchas veces que en sumomento le ofrecí abandonar laCompañía. No quiso. No puedohacer más. ¿Qué quieres que haga?
—Y ahora, ¿no podríasmandarle dinero, alimentos, no sé?
—No lo aceptaría. Sé que loshermanos Pignatelli, de la provinciade Aragón, hermanos de Fuentes, elembajador de España en París,consiguen muchas cosas por dondepasan, apoyados en su nombre y susrelaciones. Pero son de una familianoble y conocida. En fin, María
Luisa, no me agobies más de lo queya estoy. ¿Sabes que el pasosiguiente es la aniquilación de laCompañía de Jesús? El ConsejoExtraordinario, de acuerdo con elrey, quiere extinguirla.
María Luisa abrió sus grandesojos, algo más interesada.
—¿De eso has estadoconversando con Carvalho estamañana?
—Sí, con Carvalho y con elrepresentante francés.
—¿El representante francés?¿El embajador? ¿Quién era? ¿Lo
conozco?No supe disimular:—Es Pierre, María. No lo
esperaba. Nadie me había informado.Me lo he encontrado allí. Ha sidouna sorpresa.
María Luisa enrojeció y no dijopalabra. Pero su turbación y silenciome molestaron más que cualquierotro comentario.
—Ea, vamos a dar una vuelta —la invité.
El carruaje del embajador noscondujo hacia los Jerónimos. Era unatarde apacible. En la quietud
ribereña sólo se oía el trotar de loscaballos y el graznido de las gaviotasen esa hora en que se apaciguan contonalidades malva las aguas de un ríoque es mar. A lo lejos asomaron lastorres del monasterio de Belém, todoun símbolo del sueño ultramarinoportugués, construido al regreso deVasco de Gama, cuando laarquitectura labraba cuerdas ycabrestantes para inmortalizar enpiedra la aventura de sus navegantes.
—De aquí partió San FranciscoJavier hacia las Indias Orientales —comenté—. Nunca volvería del
remoto Oriente. Murió frente a lascostas de China, con deseo deevangelizarla. Se cansaba de bautizary llevaba recortadas al cuello lasfirmas de Ignacio y sus compañerosjesuitas, a los que escribían derodillas. Si levantara hoy la cabeza.
—Siempre nostálgico. Deveras, Mateo, no te entiendo. ¿De quéparte estás?
No le contesté. Ella alzabahacia el cielo el rostro, con los ojoscerrados para aprovechar el últimorescoldo de sol que empezaba adecir adiós por el horizonte. Parecía
una de esas insinuantes sirenasdoradas que rematan las quillas delos barcos como mascarón de proa.Si me hubiera atrevido a hablar yella hubiera sido capaz decomprenderme, habría respondido:
—¿De qué parte? De ti, MaríaLuisa. ¿Aún no te has dado cuenta?
27. Las claves delcónclave
El pintor de moda, AntónRaphael Mengs, tenía mal carácter.Pese a ello y sus continuos enfadoscon personas de palacio, este artistacheco había cautivado a Carlos IIIdesde que lo conoció en Nápoles,hasta el punto de convertirlo en elprimer pintor de la corte. Formadoen el más puro neoclasicismoitaliano cultivaba el «ideal de la
belleza» y se había traído a Madrid,desde que vino a principios de losaños sesenta, un cuidadoso culto alcuerpo y al color de los ropajes, muyde la época. De su pintura, querepresenta el gusto de las luces,valoro el retrato que ese mismo añopintó al rey. Captado de tres cuartos,aparece vestido con su relucientearmadura, como jefe militar de lamonarquía. La banda de seda quecruza su pecho, con lascondecoraciones, parece que sepueda tocar, ya que no faltan ni lasarrugas de haber estado plegada ni
los brillos fascinantes del tejido.Lástima que la nariz de porra y elrostro de púa de nuestro escasamenteagraciado monarca presten uninevitable regusto a caricatura a estebello cuadro.
La figura se apoya sobre doselementos: de un lado la mesa sobrela que se encuentran los símbolos depoder. Detrás, el fondoarquitectónico, que muestra unacolumna clásica y un gran cortinajerojo, como si quisiera transmitir lasolidez que ha de tener ungobernante, y hacer un homenaje a su
querida pintura veneciana, donde sehabía recreado en plasmar tantostemas clásicos y mitológicos. CarlosIII está señalando a la izquierda,como si indicara el lugar por donde«hay que irse» de España.
Mengs me mandó llamar através de Roda, por encargo del rey.Se encontraba en su estudio delnuevo Palacio Real, frente a un grancaballete y un enorme ventanal quearrojaba una blanca luz tamizadasobre el lienzo. Su rostro, entrevulgar, penetrante y desenfadado,tenía al mismo tiempo algo de
cercano y ausente.—Sentaos y esperad un
momento —me dijo mientrasperfilaba una Magdalena algo fría ysonrosada que escuchaba de uncorpulento Jesucristo neoclásico laspalabras que iban a dar titulo alcuadro: Noli me tangere, aunque lagélida distancia de las figuras noparecía que invitara a tocarse. Unapintura, además, que a primera vistavolvía a destacar el tratamiento delos pliegues de la sábana delresucitado y el manto amarillo-anaranjado de la pecadora.
Al rato dejó la paleta sobre lamesa y mandó descansar a losmodelos.
—No sé si sabe, señor Fonseca,que el Consejo ha mandadosuspender la venta de las pinturas delos jesuitas. Quiero decir «quefueron» de los jesuitas. Las queproceden de sus «temporalidades»,ya me entiende.
—Sí, maestro, lo sé.—Los comisionados no tienen
ni idea del valor de las mismas.Carecen de peritos para catalogarlas.He propuesto que don Antonio Ponz
se encargue de ello. Quiero que lemuestre usted todos los colegios quedebe visitar a lo largo de lageografía española. Tiene unexcelente criterio, formado como elmío en Italia, para discernir lo buenode la morralla. Creo que ademáspretende escribir un libro sobre todolo que vea.
Le contesté que con mucho gustole daría una lista:
—Tratándose de un deseo delrey, le explicaré al señor Ponz cuantopueda ayudarle. Aunque me temo,maestro, que algunas obras se hayan
vendido ya al barato. Están haciendoverdaderas barbaridades con joyasbibliográficas y el enorme saber quehabían acumulado esos religiosos ensus bibliotecas. He visto hastaintentar borrar el nombre impreso dealgunos autores, por el hecho depertenecer a la expulsada Compañíay para poder utilizar los libros en losnuevos centros.
—¿Qué sabe usted de unaspinturas de especial calidad artísticaque por lo visto se conservan en laCasa Profesa de Madrid?
—Supongo que seguirán allí. La
mayoría de las iglesias de losjesuitas de momento permanecencerradas. ¿Por qué, señor Mengs?
—Es que su Majestad ha oídohablar de ellas al conde de Aranda.¿Podría usted presentarle al señorRoda una lista lo más completaposible, por si le agradan al rey? Megustaría verlas antes, juntos.
En eso me ocupé los primerosdías de enero de 1769, sin dejar deasistir a las reuniones queconvocaban Roda y los dos fiscales.Al rey le gustaron algunos cuadros,que adquirió a precio de saldo para
su nuevo palacio, que ibaamueblando y decorando poco apoco. De este modo hice algunaamistad con Mengs, con gransorpresa en la corte, pues tenía famade andar a la greña con todo elmundo.
Una tarde le invité a chocolate acasa, lo que puso muy nerviosa aMaría Luisa, por tratarse de unafigura tan cercana a Su Majestad.Preparó delicados pasteles y sevistió y arregló con un gran escote ysus mejores pendientes, como sifuera a ir a la ópera. Mengs quedó
fascinado al verla. Entre sorbos dechocolate se le iban los ojos y mecontestaba con monosílabos sin dejarde mirarla. Ella, azorada, no sabíaqué hacer, y yo menos aún. De prontoel pintor soltó a bocajarro:
—¡Señora, usted es bellísima!¿Me concedería el honor de pintarla?
Nos miramos sorprendidos.María Luisa enrojeció y dio un
grito entre nerviosa y feliz:—¡Ay! ¿Pintarme? ¿A mí?Y dirigiéndome una mirada
suplicante:—Si mi marido está de
acuerdo...—Por supuesto, maestro, es un
honor para nosotros. Que el primerpintor del reino... Pero, la verdad, nosé si contaré con recursos para pagaral artista más reputado de palacio.
—No se preocupe, Fonseca.Somos amigos, ¿no? Ya me abonarálo que pueda. Me considero muy bienpagado con el privilegio de pintar asu esposa.
Aquello me produjo un ligerotemblor en los labios. Sabía quehabía conocido a su propia mujer enItalia después de tenerla como
modelo para una Virgen. ¿Quépretendía pintando a la mía? Ademásme daba miedo aquella aparentefrialdad germana de Antón RaphaelMengs, que seguía devorando a mimujer con sus pícaros ojosentornados. Pero me compensabapensar que a ella la novedad lehalagaba e iba a hacerla dichosa.
* * *
Las reuniones de aquellos díasgiraron como siempre en torno a losexpulsos, pero con una novedad: la
obsesión de arrancar de Roma lasupresión total de la Compañía.Roda seguía informado de todo através de los comisarios. Lemolestaba la sensación que en labuena sociedad genovesa habíanproducido algunos de losdesterrados, como los padresCalatayud, Idiáquez y los hermanosPignatelli. Pero se regocijaba porcada secularización o por la pococaritativa acogida de los jesuitasitalianos a sus compañeros, e inclusopor las defunciones, demasiadofrecuentes aquellos días, debidas la
edad de algunos desterrados y lasituación insalubre en que vivían.Los padres italianos al parecerestaban un tanto alarmados de laavalancha y creían ingenuamente quecon ellos no iba la escabechina.
Yo sabía por las cartas, hastaahora invioladas, de mi hermano, queel padre Luengo, entre otros, andabaindignado de este comportamiento:«Nosotros nos habíamosdesentrañado y privado de mil cosaspor socorrer a los padresportugueses; habíamos recibido ennuestros colegios y en nuestros
brazos a los padres franceses,echados de su patria. ¿Cómopodíamos no menos de esperar el serrecibidos del mismo modo por losjesuitas de Italia?».
En cambio los paraguayos sepasearon por Génova bastante másdivertidos por la novedad y hasta setomaban a broma la furbizzia o«gitanería» italiana de los que ibanconociendo en su camino a la hora deintentar sacarles dinero de lapensión, cuando les pedían porcualquier favor un cuatrino. Decían:«El dios de los italianos non est
trinus sed "cuatrinus"».Los paraguayos habían sido los
primeros en ponerse en marcha. Seapresuraron a obtener los permisos ysalieron de Sestri con una mochila alhombro y un palo o caña por bordón.Ni siquiera recibieron la paga extrapara el desplazamiento. A broma setomaron también el sinuoso viaje porlos Apeninos, bajo copiosastormentas. Quizás era el sentimientoque les producía el verse porprimera vez libres de la mirada desus comisarios, aunque nuncacarecerían del seguimiento de estos
obsesos representantes de nuestrogobierno, en realidad cancerberos,en Parma y Módena. Y eso que elviaje por paisajes serranos,interrumpidos por el frío y loscontinuos aguaceros, no era un platode gusto. Menos aún, los encuentrosen las posadas. Avisados de quearribaban más de sesenta «ricos»jesuitas, los posaderos subían hastala usura y la extorsión el precio delos víveres imprescindibles: pan,vino, queso o aceite. Los americanosno quedaron descontentos delrecibimiento, por ejemplo, del duque
de Parma y las autoridades del lugar.Después de visitar las iglesias,habían abandonado la ciudad en lasmás diversas cabalgaduras, desde lasque, entre risas, midieron el sueloalgunos de ellos. Luego supe que untal padre Peramás escribió el diariode aquellas jornadas.
Ya conocía, gracias a las cartasde mi hermano, la peripecias de loscastellanos, que emprendieron elmismo camino con una singularcatadura: vestidos sin manteo, conbotas o polainas, de bruces sobre lasmulas o rocines; en Fornovo,
escoltados por la soldadesca, ysiempre impresionados por elpaisaje italiano salpicado defrondosas arboledas, huertos amenos,emparrados y palacios de verano. Lagente curiosa salía de sus casas«para ver pasar a los padresespañoles». Pernoctaron en Reggio,ya en territorio modenés. Losparaguayos cruzaron Módena,mientras que los castellanos pudieronvisitar la ciudad y la biblioteca,donde Luengo tuvo otro encontronazocon uno de los bibliotecarios delduque, jesuita italiano por más señas.
Los paraguayos noexperimentaron, por lo visto, mejoracogida de los padres lugareñoscuando entraron en los EstadosPontificios de Castelfranco. Allí, enuna hospedería, donde los viajerosesperaban órdenes, se encontraroncon dos hermanos coadjutores delcolegio de la Compañía en Bolonia.Les dijeron que los padres estabantodos ocupados y se limitaron aleerles una nota con instruccionesperentorias, que en resumen venían adecir que no serían albergados en elcolegio; que deberían mantenerse de
la pensión, e indicarles cómotendrían que repartirse por laRomaña, Ferrara, Bolonia y Rávena.
La impresión de esta tristeacogida tuvo una compensación en unencuentro posterior con jesuitasexiliados de Portugal. Éstos, quecarecían de todo y se mantenían delestipendio de las misas, estaban muyagradecidos por la ayuda económicaque les prestaban los españoles de supaga. En Faenza se reunieron ademáscon compañeros de Quito y Chile yallí se las arreglaron para habitarimprovisadamente en un seminario
vacío por vacaciones.De los castellanos sé que, ya en
los Estados Pontificios, se instalaronno lejos de allí, en una casa decampo que tenía un eremitorio. Sellamaba Bianchini y fue alquiladapor un coadjutor que se adelantó algrupo. Allí se albergó mi hermanocon un puñado de sesenta jesuitas, laantigua comunidad de Villagarcía,incluido el padre Luengo, quereorganizó sus clases diarias deMetafísica, para intentar olvidartanta calamidad con la rutina de losestudios. Sin duda Luengo era un
hombre conservador y puntilloso,pero de una voluntad de hierro. Intuíenseguida que la única salvaciónpara aquellos hombres eramantenerse unidos en la diáspora,poner el nombre de las antiguascasas y colegios de donde procedíana las alquerías o viejos palacetes devacaciones en que habitaban, yalimentar y cuidar a sus novicios yestudiantes con sus pensiones.
Juan Cornejo, el ministroespañol en la República de Génova,informaba que había entregado lapensión trimestral a los que estaban
en Sestri. Allí se habían encontradotambién de nuevo con los Gnecco,para el tema de la intendencia.Además los cónsules españoles dealgunas ciudades italianas manteníana Grimaldi al día del impactoproducido por los expulsos. Elseguimiento del gobierno españolseguía siendo exhaustivo. Viinformes de Juan Zambeccari, quehacía las veces de cónsul en Bolonia.Aunque reconocía que iban con«vestidos desgarrados», se hacía ecode habladurías e invenciones, comoque los padres indianos «vendían
lingotes de oro». ¡Lingotes de oro yvestidos desgarrados! ¿Cómo atarambos cabos? 0 las calumnias de que«tenían ejercicios militares» y queposeían pequeñas escopetas opistolas y que estaban fundiendobalas para preparase a una batalla.El primero que no hacía caso de esosrumores de oro y armas de fuego erael propio embajador en Roma TomásAzpuru, puesto que escribía aZambeccari que no dejara deentregar las pensiones. Era la mejormanera de mantener el control y detranquilizar la conciencia del rey.
La preocupación llegó a losobispos italianos. Se quejaban deque los jesuitas hispanos les pedíanlicencia para celebrar misa y seveían obligados a denegársela parano perjudicar a las parroquiaslocales. Incluso algunos preladosafectos a la orden, que empezaban aserlo menos. Por su parte ClementeXIII, a pesar de su amistad con laCompañía, se vio obligado arecibirlos por la puerta de atrás,después de que los desterradoshubieran pasado un año en una islaen guerra civil y mientras
atravesaban los Apeninos enterribles condiciones climáticas.
¿Y el general de la orden?Lorenzo Ricci, timorato comosiempre, no les mandó la menorayuda desde el Gesù de Roma. Enrealidad se portó con la frialdad y eldesapego de la mayoría de losjesuitas italianos, con algunaexcepción.
Mientras tanto, en Madrid missuperiores no hablaban de otra cosaque de la extinción. Roda, Moñino,Campomanes, estaban convencidosde que detrás del Monitorio de
Parma andaba la mano oculta de lospoderosos jesuitas. Fue entoncescuando los Borbones declararonpersona non grata al cardenalsecretario de Estado Torrigiani,amigo de la Compañía, y exigieronque sus diferencias con Roma fuerantratadas por otro cardenal.
—El conde de Arganda hatenido una genial idea —me comentóPierre una tarde al salir de la oficinade Moñino.
—¿Cuál?—Quiere encerrar al cardenal
Torrigiani en el Alcázar de Segovia,
y de paso desterrar de Roma al padreRicci, el general de los jesuitas.
—¿Con qué autoridad? Meparece que el noble presidente delConsejo desbarra.
—¿No crees que esos jenízarosdel Papa están detrás del Monitorio?
—Yo creo que más quereivindicar los intereses y el honordel infante-duque de Parma, lo queen realidad quieren los Borbones esborrar a los jesuitas de la faz de latierra. Así de claro. De eso tratamoshace unos días en Lisboa. Dicen queen Roma no se habla de otra cosa.
Las juntas que han creado susenemigos se reúnen con frecuencia enSant’Agostino y en la Chiesa Nuova.Editan libros y libelos. En laGazzetta de Lugano abundan losartículos críticos: sátiras, himnos;hasta han compuesto un Dies Iraetergiversado en su contra. Elembajador conde de Fuentes desdeParís insiste que con dinero,sagacidad y firmeza, todo puedeconseguirse. He oído decir que hastaun sobrino del Papa, su mayordomoel Rezzonico, muy diferente porcierto de su otro hermano el
cardenal, al que sus detractoresllamaban il gobbo, «el jorobado»,no disimula su aversión. Le haasegurado a un confidente quecaminan a su fin.
—Choiseul ha llegado aofrecerle cien mil escudos si lograconvencer a su tío. Pero el Papa nose doblega. Eso caerá como una frutamadura, ya verás. Por cierto ¿cómoestá tu esposa? Se oyen rumores deque Mengs la está pintando. ¿Es esocierto?
Apreté los puños.—No creo que sea un tema que
te incumba, Pierre. Ni menciones ami esposa.
—Es por tu bien. En palacio secomenta que Mengs estáentusiasmado con ese cuadro. Esmás, conviene que lo sepas —bajó lavoz—: ¡Al oído se dice que la pintadesnuda!
Enrojecí de ira.—¡Ésa es la mentira más grande
que has oído en tu vida!—Bueno, tú sabrás, Mateo. Al
fin y al cabo es tu esposa.
* * *
A los pocos días me llegaron
noticias de que el doce de enero, unavez obtenido el memorándumfrancés, los tres embajadores de lascortes borbónicas se reunieron enRoma para proceder de comúnacuerdo. Fue el embajador españolAzpuru el que el día dieciséis hizoentrega al Pontífice del documento denuestro gobierno, sin mediar palabra.Clemente XIII comenzó a leerlo einmediatamente lo dejó sobre subufete, prometiendo examinarlo mástarde. Cuando lo hizo, se le cambió
el semblante. Suspendió todas lasaudiencias de aquel día. Elcorpulento Papa, que siempre habíagozado de buenos colores, estabapálido como el mármol. Cuando eldía veinte fue a verlo Orsini parapresentar el memorándum deNápoles, el Pontífice se echó allorar, aunque enseguida serecompuso. La audiencia alembajador francés D'Aubeterre eldía veinticuatro fue más breve. ElPapa indicó que daría una respuestamás tarde y hablaron de otros temas.
En Madrid el rey estaba
satisfecho, a pesar de haber actuadoen contra de su amigo Tanucci.Pensaba que, aunque recibiera lanegativa por respuesta y que elmemorándum francés fuera muy frío yno en su línea, ya estaba presentado,y eso era mucho. Por lo visto lanoticia causó un gran revuelo enRoma. Los jesuitas estabanconsternados. El general Ricci reunióa sus asistentes. Pensó enviar unasúplica a los soberanos. Ni seatrevió a visitar al Papa, porque élmismo le disuadió.
El anciano Clemente XIII
escribió a los nuncios de las cortesborbónicas una carta en la queconfesaba que «no podía explicarsecómo dichas cortes han podidoencontrar el trágico valor para añadiresta pesadumbre luctuosa a laIglesia, sin otro objeto que torturarcada vez más la conciencia y elprofundamente conturbado corazónde Su Santidad».
«Me dejaré cortar las manosantes que firmar el decreto deextinción», le confió el Papa poraquellos días al cardenal Corsini. Noobstante, había convocado una
congregación de cardenales paratratar el asunto.
No pudo celebrarse. Pocos díasdespués, el veintiuno de febrero, meencontraba escuchando un conciertode piano con María Luisa, cuando unlacayo me entregó un sobre urgente.Lo abrí: «Venga inmediatamente».Era de Roda. Me levanté, tomé elcoche, indiqué al cochero querecogiera a mi esposa después delconcierto y me encontré con Roda,que estaba reunido con los dosfiscales, Campomanes y Moñino. Nopodían disimular su alegría.
—Fonseca, el Papa ha muerto.Les había cogido de sorpresa,
pues Su Santidad había celebradotodos los actos de la Navidad sinproblemas.
—Fue a las once de la nochedel tres de febrero. Después de beberun vaso de agua, la sangre le salió aborbotones por la boca. Quedófulminado de un paro cardiaco.Nadie lo esperaba, pues la víspera,fiesta de la Candelaria, después devisitar al Santísimo, por lo vistohabía regresado sano y salvo.
Se había muerto un hombre
bueno. Carlo Rezzonico dejó deexistir como había sido hastaentonces toda su vida, la de unsacerdote piadoso, generoso con lospobres y coherente consigo mismo.Había estudiado con los jesuitas deBolonia y se había graduado en laUniversidad de Padua. Apenas dejóriquezas, pues todo se lo daba a lospobres. Magnánimo, asequible,humilde, manso, ni siquiera lapérdida de Parma le impidiópermanecer firme en lo que creía losderechos de la Iglesia. A pesar deque los soberanos apenas
contestaban sus cartas en una épocade regalías, lo que le hacía sufrir —algunos de sus escritos fueronquemados en las plazas públicas—,nada pudo enturbiar el carácter, lapiedad sincera y la caridad efectivade este honesto sucesor de Pedro. Nopocos disgustos le costó con Españaque instaurara la fiesta del SagradoCorazón, cuyas imágenes acababande ser eliminadas de nuestrostemplos y capillas.
Pero nada de eso interesaba alos ministros que tenía delante. Lanoticia que acababa de llegar a
Grimaldi del embajador Azpuru lescogía por sorpresa, sin tener nadapreparado. Una cosa tenían clara: nohabían podido arrebatar la extinciónde los jesuitas a Clemente XIII.Ahora urgía ponerse manos a la obrapara conseguir un sucesor adecuadopara alcanzar ese nuevo objetivo.
—Tiene razón Grimaldi:«Muerto el Papa, los jesuitas hanrecibido la extremaunción» —comentó Moñino.
Mientras tanto el mismo díatres, de madrugada, se habíanreunido los tres embajadores
borbónicos en el Palacio de Españade Roma.
—Tenemos que estar unidos conuna sola voz de los tres y un mismoespíritu.
Decidieron que había quedemorar por todos los medios losescrutinios del cónclave. Si laelección se realizaba sólo con loscardenales de curia, sin esperar a losextranjeros, los tres embajadoresabandonarían Roma de inmediatocomo protesta. Había que evitar atoda costa que saliera elegido unamigo de los jesuitas. Los cardenales
habían mantenido una primerareunión a medianoche en la CiudadEterna.
—Fonseca —me dijo Roda conel aplomo de siempre—. Estamosmuy satisfechos de sus gestiones enLisboa. Ahora le necesitamos enRoma. Hay que evitar una elecciónprecipitada. Vaya preparando elequipaje. De los tres embajadoresborbónicos, sólo Orsini, el deNápoles, es cardenal. Es ahora,mientras llegan los cardenalesespañoles, nuestro únicorepresentante. Ni Azpuru ni Azara se
fían de él. Aseguran además queDionigi, su conclavista, es másjesuita que el padre Ricci y más tontoque su amo.
De nuevo no me quedaba otrasalida que ponerme en camino.
María Luisa, ilusionada con elcuadro, decidió esta vez noacompañarme. Vi sobre el caballetelos primeros trazos de la pintura.Tendida en un diván y cubierta desedas azules dejaba al descubierto unhombro, parte del pecho y unapierna. Era insinuante, pero no undesnudo completo. Preferí dejarla
ilusionada y no hacer comentarios.
* * *
Hice pues mi primer viaje aRoma en solitario, por barco desdeAlicante, lo que no me impidiósucumbir a los encantos de la capitaldel cristianismo, un enjambre decúpulas, un sueño de fuentes envueltoen polvo de oro y una mezcla debelleza y suciedad provinciana ensus calles, donde los carruajes de lospríncipes y cardenales se entrecruzana diario con un pueblo empobrecido
de artesanos y menestrales quevenden sobre carromatos sumercancía, como si fueran personajesentre bambalinas de un granescenario. En la ciudad se respirabaese vacío sepulcral, ese silenciocontenido que caracteriza lasituación de sede vacante.
Me hospedé en aquel primerviaje en el palacio de la embajada enPiazza de Spagna. Mi misión eraayudar al embajador Tomás Azpuru yal agente de preces Nicolás Azara ensus informes al rey sobre loscardenales favorables y contrarios a
los jesuitas.Pronto advertí que en el colegio
cardenalicio había tres facciones. Laprimera y más importante era lacompuesta por los cardenalescuriales. Éstos, conocedores de losentresijos y de la línea del anteriorpontificado, como nombrados por elPapa difunto, aunque con diversastendencias, tenían un denominadorcomún: la defensa de lasinmunidades de la Iglesia y su apoyoa los jesuitas. Les llamaban loszelanti.
El segundo grupo lo formaban
los «indiferentes». No eran muchos,desde luego, pero en caso de dudapodrían decidir la inclinación de labalanza. Por último estaba el tercerpartido, el de «las coronasnacionales», y lo componía el grupode extranjeros y algunos curiales. Eneste sector se contaban los enemigoso poco simpatizantes de la Compañíay algunos cardenales marginadosdurante el pontificado del papaRezzonico. A éstos se adhirieron losque temían que les tocaran elbolsillo.
Con estos datos preparamos una
lista:Seguros: Cavalchini, Lante,
York, Stoppani, Malvezzi, Sersale,Solís, Luynes, Conti, La Cerda,Branciforte, Pirelli, Neri Corsini,Orsini, Bernir, Caracciolo, Perrelli,Andrea Corsini y Canale.
Dudosos: Pozzobonelli,Ganganelli, Colonna, Pallavicini,Pamphili y Negroni.
Contrarios: Juan FranciscoAlbani, Serbelloni, Lanze,Rezzonico, Prioli, Rossi, Spínola,Castelli, Fantuzzi, Molino,Buonacorsi, Bufalini, Boschi, Calino,
Borromei, Parraciani, AlejandroAlbani, Chigui, Torrigiani yVeterani.
¿Y los españoles adictos aCarlos III? Eran sólo tres: elarzobispo de Toledo, Luis AntonioFernández de Córdoba; el de Sevilla,Francisco de Solís Folch deCardona, y el patriarca de la IndiasOccidentales, Buenaventura Spínolade la Cerda.
Sabíamos sobre seguro que elde Toledo no vendría a Roma. ¿Porqué? Había apoyado dos años antes alos expulsos. De los otros dos, decía
Roda que eran «de la primeragrandeza, pero de escaso talento ypoca doctrina».
Mientras tanto los purpuradosque estaban reunidos en Roma seaburrían esperando, y estabandecididos a empezar los escrutinioscuando los franceses decidieronimponer el veto al elegido si noaguardaban a los españoles.
Éstos, a pesar de que se habíadispuesto que se desplazaran conrapidez, al toparse con una tormentaen Alicante decidieron dejar el barcoy hacer un premioso viaje por tierra
de dos meses. Total, que hastafinales de abril no entraba en laciudad del Tíber el segundo cardenalespañol. Los electores seencontraban al límite, hartos deesperar sin hacer nada y afectadospor el calor que empezaba a sentirseen Roma.
Sin embargo, pudieronentretenerse con un acontecimientoinsólito, que impactó en Romaaquellos días. La mañana del quincede marzo llegó inesperadamente a laurbe el emperador José II y sehospedó en la Villa Médici, donde su
hermano Leopoldo de Toscana habíafijado su residencia. Era la primeravez que un emperador visitaba Romadespués de Carlos V. Fue unacontecimiento, un estallido de colory una diversión para el puebloromano reconocerle en las calles deRoma, pese a que iba de incógnito,cuando iba a visitar los templos yobras de arte, o cuando lo veíanrecogerse devotamente para orar. Yomismo tuve ocasión de disfrutar delas girándulas, los arcos y lailuminación de San Pedro por Pascuaflorida.
Se decía que lo que buscaba elemperador en Roma era la dispensapapal pendiente que permitiera alinfante-duque de Parma contraermatrimonio con la duquesa MaríaAmalia, aparte de hacer unademostración de poder imperial. Elhecho es que visitó el cónclave, y seentretuvo admirando las capillasPaulina y Sixtina y conversando conlos cardenales. Pero la charla mássustanciosa la mantuvo con elembajador francés D'Aubeterre. Élmismo me contó que sobre losjesuitas fue bastante ambiguo. Dijo
que su madre, que era muy piadosa,sentiría la supresión, pero quetampoco se opondría si era voluntadde la Iglesia. A Azpuru vino adecirle lo mismo y se refirió a losjesuitas como i neri (los negros).
Visitó también al general Ricciy se atrevió a preguntarle: «¿Cuándose quitará esa ropa?». Viena, portanto, no estaba en contra de lasupresión. Ni por supuesto Portugal.A pesar de su rompimiento derelaciones con la Santa Sede, suembajador Alameda, que estaba enVenecia, consiguió recuperar las
credenciales.Durante la espera, el
bombardeo de los países interesadosen la supresión de los jesuitas fuecontinuo. Francia, España y Nápoleshabían lanzado sus propuestas. La deCarlos III no podía ser más clara:«Quiere Su Majestad que se trate yhable solamente de la extinción de laCompañía».
—Ya están nuestros dospajaritos en la jaula —comentóAzara cuando llegaron los españoles.
Antes de que los recién llegadosse encerraran en el cónclave, Azpuru
cogió del brazo al cardenal deSevilla, Francisco Solís:
—Entonces, ¿quedamos deacuerdo en que vuestra eminencia ledirá a los cardenales franceses y aOrsini que no dará su voto niconsentirá la elección de un cardenalque no se comprometa por escritocon la supresión de la Compañía?
—Lo haré —respondió elcardenal—. Pero me temo que tantoOrsini como los franceses no puedanobviar la nulidad de un documentoasí, porque el hecho de una elecciónsimoníaca puede escandalizar a todo
el mundo católico.Azara, travieso y lenguaraz, me
comentó:—Dependemos de Orsini, el
cardenal embajador de Nápoles.Todo nuestro andamio estriba en sugran cabeza y en la de su conclavistaDionigi. No pondría en su mano ni micena de esta noche, que es una jícarade chocolate. Seguro que Orsinisabrá quién ha de ser Papa algunashoras antes del escrutinio.
Con todo, tanto Carlos III comoChoiseul no eran partidarios deprecipitar los acontecimientos. Sólo
Tanucci quería embestir con laextinción aprovechando que loscardenales estaban reunidos. Rodaopinaba también que era unaoportunidad única.
Los cuarenta y seis electores seencerraron pues a elegir Papa en elsolemne marco de la Capilla Sixtina.Solís cumplió su palabra y se reunióen la celda de Orsini. Optaron poruna salida de compromiso. No semencionaría la condición, sino quese esforzarían en elegir a un cardenaldel que se tuviese la seguridad moralde que abrazaría las propuestas de
las coronas.Otra noche Rezzonico, el
sobrino del difunto Pontífice, tuvootra reunión secreta en la habitacióndel anciano cardenal Cavalchini. Fueuna más de las numerosas entrevistasy encuentros de aquel cónclave. Elgrupo de cardenales borbónicos,compuesto por los franceses yespañoles, con Orsini a la cabeza, sededicó a recorrer las celdas de losdemás. La consigna era «plenalibertad en elegir Papa, pero el quese eligiera debía ser consultado conlas cortes reales». En una palabra,
las cortes de los Borbones estabandentro del cónclave, si no venían aser en la práctica el principalelector.
Mientras el pueblo de Romaseguía expectante, los cardenalescomenzaron a buscar un hombre decompromiso entre los más ancianos.Los dedos de los purpuradosapuntaron al anciano Cavalchini, queen el cónclave anterior estuvo cercade ser elegido. Pero entonces Franciale presentó el veto por antigalicano yamigo de los jesuitas. Decían queahora había evolucionado y sin duda
extinguiría a la Compañía. Pero lapropuesta, por edad, salud, y falta deapoyos, no prosperó. Se habló luegode Fatuzzi.
—Ése —decía Azara— no estámal. Profesa la doctrina de SanAgustín y por tanto es poco afecto alos jesuitas. Roda piensa que es unreligioso «de buena doctrina y muyjustificado».
—De ninguna manera. Hay queeliminarlo —comentó Azpuru—. Voya escribir ahora mismo un billete alcardenal Rezzonico para que enmodo alguno se le proponga. Sabe,
en todo caso, que si saliera elegido,tendría que renunciar a la tiara.
Descartado Fatuzzi, los ojos sefijaron en Marco Antonio Colonna,que contaba con bastantes apoyos.Pero hasta el ocho de mayo no cobróverdadera importancia. Entonces loscardenales borbónicos empezaron atomar medidas en su contra. Peroahora, en vez de decir que no seríagrato a las cortes, argumentaron queera demasiado joven: cuarenta ycinco años.
En el Palacio de España deRoma pasábamos las noches en claro
barajando nombres y preparandointrigas.
—Hay que dejar que estospapagayos se den de calabazas en elVaticano, hasta romperse los cascos.Después de elegido el Papa, puedesbesarle el pie y pedirle respuesta alas tres Memorias que el muerto seha llevado al otro mundo —comentaba con escaso respetonuestro embajador.
—Pero, decidme, ¿cuálesvuestro candidato? —les pregunté undía a Azpuru y Azara que estaban alcabo de la calle de lo que iba
sucediendo en el cónclave.Azpuru sonrió.—Sabéis mejor que yo que las
preferencias de la corte de España secentran en Sersale, el arzobispo deNápoles. Como súbdito del rey delas Dos Sicilias, ha estado siempreen las listas de «buenos» o «muybuenos» tanto en Madrid como enParís. Pero me dicen que tantasalabanzas están haciendo crecer lasdesconfianzas en él. Solís me hainformado que le rechazan por«realista». Creo que el preferido delos franceses es Stoppani. Confieso
que no era santo de mi devoción,pero no va a quedar más remedio quetransigir.
De nuevo el excesivo empeñode la corte de Francia hizo sospechara los curiales, y éstos le retiraron suapoyo. Días después sorprendíaAzpuru, que susurraba algo al oídode su secretario. No fue difíciladivinar que andaba ennegociaciones secretas con elcardenal Albani a través delarzobispo de Sevilla. Por supuesto elcardenal francés Bernis olfateó alinstante este manejo de los
purpurados españoles.Un día el astuto embajador de
España nos convocó en su despacho.No se le escapaba nada, pues ademásde diplomático era sacerdote yconocía la aguja de marear:
—Bien, amigos: he pensadocambiar de estrategia —dijo Azpuru—. He sondeado al cardenal Albani,y agotadas las posibilidades deelegir a Sersale, Cavalchini oStoppani, solo tenemos unaalternativa.
Me resultaba del todo increíbleque aquella tarde, entre los lujosos
cortinajes, estatuas y tapicerías delPalacio de España en Roma,estuviéramos en gran medidadecidiendo el futuro Papa.
Se hizo un espeso silencio.—Piensen un poco. Una figura
hasta ahora inadvertida: fray LorenzoGanganelli. Vamos a retirar al apoyode España a Cavalchini yconcentrarlo en el único fraile delcolegio cardenalicio. ¿Qué osparece? —sentenció el embajador.
—¿De veras? ¿Tenemossuficientes votos?
—Contamos con el partido de
los Albani y apoyo de las trescoronas —aclaró el clérigo.
Así las cosas, de pronto aquellamisma noche se presentó a toda prisaun carruaje en nuestro palacio. Era elembajador de Francia en persona.D'Aubeterre venía indignado.
—Pero ¿qué hace, Azpuru?Acabo de recibir un billete delcardenal Bernis en el que mepregunta si podría ir por Ganganelli,pues se trata de proponerlo mañanamismo. ¿Estáis locos? Loscardenales franceses no saben nadade este acuerdo, ¿cómo es posible
que se haya dado este paso sin contarcon ellos? Sinceramente, don Tomás,creo que esta propuesta esintempestiva y que lo que va aconseguir es arruinar a Ganganelli.
Cuando el embajador francés seretiró, el agente de preces Azara nosconfió:
—Supongo que sabéis que antesde iniciarse el cónclave tuve un largoencuentro con Ganganelli. La gentellegó a «hacerle Papa» porque mepasé cuatro horas conversando conél. Pero entonces le escribí a Rodaque sin un milagro no llegaría a ser
Papa. Pero ahora os confieso que, sisale, seguro que extingue a losjesuitas. Roda lo ha tratado tambiéncuando estuvo en Roma y piensa que«haría un Papa laborioso, amante delos soberanos y nada contrario a lasregalías».
Me extrañaba ese cambiorepentino de Azara, pues tres añosantes había asegurado en un informea Madrid que Ganganelli «nacido deoscuros padres y en oscuro lugar»era «intrigante y ambicioso conhabilidad», que «afecta ser enemigode los jesuitas, pero les ha entregado
su corazón».Nuestro embajador durmió
aquella noche satisfecho.El doce de mayo nos llegó el
rumor de que fray Lorenzo, si eraelegido, renunciaría. Pero resultó sersólo un rumor. De modo que Azpurucomenzó a trabajar en serio por sucandidatura. El catorce de mayo elcardenal de Sevilla veía muy difícilque los franceses eligieran al fraile.Sin embargo, en sólo dos días Solíscambió de opinión. Azpuru leescribió para que persuadiera a losfranceses a unirse a la idea, supuesto
que Stoppani, su candidato, estaba ya«quemado».
Azara me detuvo en un pasillohoras después.
—Fonseca: me han dicho queahora el que más enreda es el propiofraile Ganganelli. Se mueve como unloco a favor de sí mismo. Los quedecían conocerle no se lo creen. Porlo visto lo que le da alas es saberque Azpuru trabaja bajo mano por él,fuera y dentro.
Solís y La Cerda, frente a un DeBernis todavía dudoso, sentaron laafirmación de que «no habían venido
a elegir un Papa, sino a suprimir alos jesuitas, por lo que no estabandispuestos a dar su voto sino a quiencon toda seguridad se prestara aello». Éste, según ellos, no podía serotro que el cardenal Ganganelli,franciscano conventual, amigo deEspaña —desde los tiempos en queRoda iba a visitarle con frecuencia asu celda en los Doce Apóstoles— ypostulador de la causa de Juan dePalafox, obispo de Puebla (México),como he dicho, íntimamente unidacon la difamación de los jesuitas,puesto que se trataba de beatificar a
uno de sus más acérrimosdetractores.
Me quedé asombrado. ¿Tantopoder tenía nuestro embajador?¿Tanto poder tenía el rey de Españao el Pacto de Familia?
Aquella noche Azpuru recibíauna nota del cardenal Solís:
Ahora que son lasdiez de la noche tengo elgusto de participar avuestra ilustrísima quemañana en el primer
escrutinio más tardar en elacceso tendremos Papa alcardenal Ganganelli.Tenemos aseguradosdieciocho votos de nuestropartido, y según dice elcardenal Rezzonico habráveinte votos de los suyos.Por tanto contamos contreinta y ocho. Tengo lasatisfacción de que hemosconvenido todos unánimesen la elección.
El viernes diecinueve de mayopor la mañana tuvo lugar elescrutinio número ciento ochenta ycinco, que elegía Papa porunanimidad al cardenal LorenzoGanganelli. El resultado de lavotación había sido: cuarenta y cincovotos para fray Lorenzo y uno paraRezzonico, votado testimonialmentepor el recién elegido. Se habíaconvertido en la figura de consenso.El partido de Rezzonico se doblegóante el candidato de las tres cortesborbónicas. El cardenal Solís nos locomentó así: «Ganganelli fue hecho
Papa en doce horas».Uno de los electores, el
cardenal Pirelli, comentó a la salida:—Va a ser «el Papa de los
españoles». No se esperaba quefuera a salir precisamente por tenerfama de apegadísimo a la corte deEspaña, que lo quiere como ponentede la causa de Palafox, y amicísimode don Manuel Roda, mientras eraembajador aquí, con el que se diceque se sigue escribiendo.
Azpuru estaba eufórico. Solís yahablaba de la próxima extinción de laCompañía. Diez días después se
sabía la noticia en España. Roma,como suele, recibió al nuevo Papa enolor de multitudes. El domingoveintiocho de mayo el Pontífice, quetomó el nombre de Clemente XIV,fue consagrado obispo —se puedeser cardenal sin ser obispo—, y elcuatro de junio se celebró la solemnecoronación.
Sólo el atrabiliario Azaracomentó:
—Habemus Papam, y hechopor los españoles, y según la mitadde Roma por don Manuel Roda,porque cuando estaba aquí se pasaba
el día en la celda del cardenalGanganelli. Cuando todo el mundoestá contra los frailes, han elegido alúnico fraile que había entre ellos. Envez de una paloma ha descendido uncuervo.
* * *
Aquel día el padre Ricci, elingenuo general de los jesuitas,recibió el nombramiento como de laProvidencia, alegrándose de quehabía sido elegido un religioso. Perootros jesuitas más avisados sabían
que el nuevo Papa estabaidentificado con España.
Carlos III exclamó en Madrid:—¡Ha sido un prodigio de San
Francisco de Asís y del venerablePalafox! Espero de él elcumplimiento de nuestras justasaspiraciones. Hay que celebrarlo conun solemne te deum en la capilla reale iluminación durante tres días. Quetodos vistan el uniforme de gala. Ledaremos a Azpuru el arzobispado deValencia. Y que a los cardenalesespañoles se les entreguen dos mildoblones como complemento a sus
gastos de viajes. Al cardenal Solís,mil doblones más.
El rey recibió una carta delrecién elegido con estas palabras:Después de Dios, después de laVirgen, después del seráfico padreSan Francisco, encuentra nuestramiserable persona en VuestraMajestad un abogado amoroso, unpríncipe verdaderamente pío y unpotentísimo protector.
—Beso los pies del elegido conlos labios del corazón —comentó,también contento, el confesor real,padre Osma, que había estado más
despistado que un pato en unacochera.
En Madrid se revocabanalgunos decretos opresivos contra laSanta Sede y se reabría el Tribunalde la Nunciatura.
Después de las primerasaudiencias todos los cardenalesdaban por conseguida la supresión dela Compañía. Sólo Roda, a pesar deser amigo del recién elegido en sustiempos de Roma, no creía tenerlastodas consigo. Y Choiseul, desdeFrancia, pedía paciencia.
Ahíto de tanta intriga y agotado
de varias jornadas sin dormir, salíaquella noche a pasear por las callesde Roma. La humedad me saludó lacara y caminé sin rumbo. Entre lasdescascarilladas fachadas de lospalacios romanos corrían los gatos ydesde una esquina de la Piazza de laPilotta me solicitó una desdentadaprostituta.
Seguí caminando más aprisahasta desembocar en el Lungotevere.A lo lejos la cúpula de San Pedro mepareció aplastante. Junto al río,amparados por la sombra, se besabandos enamorados. Una colección de
rostros me asaltaba el alma. Veía aMaría Luisa, sonriendo desde elcuadro de Mengs; a mi hermano,estudiando con una sotana raídamientras escuchaba en Bolonia unaclase del padre Luengo; y a mispadres, solos, paseando su tristeza enuna góndola veneciana.
Me asomé al Tíber. Sus aguashabían sido testigos de tantashistorias: papas santos y pecadores,príncipes ambiciosos, poder, intriga,piedad y veneno. ¿Quién era yo enmedio de esa corriente y loscontrastes de la compleja historia de
la Iglesia? Quizás una de las hojasque se llevaba el río.
¿Por qué no mirar a lasestrellas? Arriba el cielo seguíainmaculadamente limpio.
28. Desterrados enBolonia
La Emilia Romagna es unaalegría para los ojos, un regalo parael olfato, una experiencia de libertadpara el alma. En mi camino de Romahacia Bolonia todo hubiera sido gocesensorial si no me angustiara volvera encontrarme con Javier. ¿Cómo lohallaría? ¿De qué manera merecibiría después de todo loocurrido? Antes de entrar en la Docta
Ciudad y en el barrio medieval másgrande de Europa, a unas sietemillas, por el camino de Mantua, sehallaba el palacete de verano de lafamilia Bianchini, alquiladoprovisionalmente por los jesuitasexpulsos españoles de la provinciade Castilla, y en el que mi hermanoestudiaba filosofía con unacomunidad de setenta compañeros,regentados por el rector padreLorenzo Uriarte.
Contrastes de la vida, a esteexcelente profesor de filosofía se lehabía encargado, poco antes del
destierro, un sermón de honrasfúnebres a la reina madre Isabel deFarnesio y había sido el superior delos expulsos a bordo del navío deguerra San Juan Nepomuceno. Enaquella casa habitaba también lacuria del provincial Ignacio Ossorioy por supuesto el famoso padreLuengo, que seguía impartiendofielmente sus clases de Metafísica yescribiendo su diario, del que no seseparaba como de su otro yo, nofueran a requisárselo. Hasta elmomento nadie de fuera conocía suexistencia excepto yo mismo.
Javier no había cambiado desdela última vez que lo vi en Calvi.Seguía pálido y seco como si sucuerpo sólo sirviera para sosteneraquella mirada soñadora de siempre.Dio un grito de alegría cuando mevio caminar hacia él en el jardín dela casa, donde los escolares jesuitasestaban en quiete o recreo, paseandopor ternas, de tres en tres, dos haciadelante y uno de espaldas hacia atrás.
—¡Hermano! ¿Pero no estabasen Roma? —me dio un apretadoabrazo, en el que no estreché más queun montón de huesos.
—Así es. No quería regresar sinvenir a verte, y también aprovecharpara viajar a Venecia a visitar anuestros padres. ¿Sabes algo deellos?
A Javier le brillaron los ojos.—Tuve carta hace un mes de
mamá. Ahora te la enseño. Me diceque papá no puede escribir pues seencuentra muy delicado de salud. Nome han dicho qué le pasaexactamente. Tienen casa nuevacerca del Gran Canal, gracias a susbuenos amigos y al dinero queconsiguieron llevarse de España.
Estoy preocupado, Mateo.Esquilache, que, como sabes, es elembajador de España allí desde quelo echaron, se ha enterado de quenuestros padres viven en Venecia.Todos los días pido al Señor que lesenvíe un ángel a cuidarlos. ¡Qué bienque al menos tú puedas ir a verlos,Mateo! ¿Sabes que Rosalinda se hacasado y que se va a América?
Recuperamos el tiempoperdido. Javier me contó laaccidentada historia de su viaje.Cómo en una aldea llamadaCrespellano, y en el palacio de los
Grassi, se había instalado el colegiode San Ignacio, cuyo superior era elpadre Julián Fonseca, el que habíasido nuestro padre maestro enVillagarcía. Otro colegio con ciensujetos era el de Magnani, cinco oseis millas más adelante. Y cerca deBolonia se habían establecido un parde colegios más. Otros estuvieronviviendo provisionalmente en unseminario de nobles italianos. Mecontó el incidente de sus baúles,interceptados en Borgo Taro, y queno recuperaron hasta el nueve defebrero, desvencijados, empapados y
registrados, sin muchos de lospapeles que contenían y tres mesesdespués. La situación insalubre enque vivían había diezmado lacomunidad, entre ellos variosjóvenes enfermos de tisis. TambiénLanza, el conocido joven jesuita,convertido en héroe por su viajecomo grumete, había sucumbido a lamisma enfermedad.
Al rato se unió a nosotros elpadre Luengo. Me pareció comosiempre, un tanto enhiesto, hierático,pero cordial, muy entero y curioso.
—Hombre, Fonseca, ¿usted por
aquí? ¿Viene de Roma? ¿Dedesollarnos el rabo?
—No empecemos, padreLuengo. Le aseguro que no tengotanto poder para eso. Sólo he sido unmal testigo, un débil notario —sonreí.
—¡Pobre Clemente XIII! Entretodos esos mezquinos acabaron conél.
—¿Cree que fue envenenado,padre?
—No me refería a tanto Mateo.Ha muerto de agotamiento, de tantavillanía, insultos y ofensas a su
persona, a su dignidad, a susoberanía, a la Iglesia y la religión;y, usted lo sabe mejor que yo, amanos de las cortes de Parma,Nápoles, París, Madrid y Lisboa.¿Qué quiere que le diga? Con sumuerte esta navecilla de la Compañíacapotea entre las olas de un marborrascoso. ¿No cree? Pero, aun sinpiloto y gobernalle, gritaremos una yotra vez: «¡Hay un Dios en Israel!».Mueren los papas, es cierto. PeroJesús no muere, amigo mío.
El padre Luengo estabaenardecido. Nos sentamos a la
sombra de un castaño, en elespacioso jardín.
—Y dígame padre, ¿cómo lestrata el arzobispo de Bolonia?
—Al principio bien. Se decíaque era papable y al llegar nosalabaron mucho sus cualidades. Peroun español que hay en Bolonia, un talQuintano, nos contó que es de los quese cree la patraña de que estamosadiestrándonos para la guerra conarmas, municiones y ejerciciosmilitares. Vamos, no tenemos conqué comer ni con qué abrigarnos,dormimos sobre malos jergones y
vamos a gastarnos el escaso dineroen municiones y arcabuces. ¡VálgameDios! Un montón de ancianosachacosos y unos muchachos que semueren de tisis vamos a organizartoda una armada para conquistar estepaís o vengarnos de Carlos III.¡Valiente estupidez! ¿Y la otraespecie que corre por ahí? Que loscaballeros italianos tengan buencuidado de sus esposas e hijas. Ésa,si se quiere, es una calumnia mayor.No tenemos otra cosa que hacer,vivimos en las afueras, por no decirque subsistimos y vamos a ir la caza
de jovenzuelas. El caso esdesprestigiarnos como sea. Como aese pobre sacerdote que handeportado de la diócesis por hablarbien de nosotros.
Luengo alabó al obispo deMódena, que había aceptado impartirlas órdenes a los jóvenes de laprovincia de Castilla y a los deAragón, que se encontraban bastantebien en Ferrara, gracias al influjo yentrada que seguían teniendo lospoderosos hermanos Pignatelli, ydonde carecían a la sazón de obispoque los ordenara. Pero lo que a
Luengo le sofocaba más eran lasnoticias de Madrid sobre losmemoriales a favor de la extinción.Me sorprendía lo bien informado queestaba en aquel rincón perdido en elcampo.
—Según Roda somos unosdemonios incapaces de todacorrección y enmienda. Ahora diceque somos malos porque noguardamos el instituto de laCompañía. Pues, venga, obliguemosy apremiemos a los papas a suobservancia, con el instituto en lamano. ¿Es malo el instituto? Pues
désenos otro mejor. Nada de esosatisface al ministerio de Madrid.¡Quiá! Lo que quieren ahora esextinguirnos, borrarnos del mapa.Francia piensa igual. El bueno deLuis XV es un débil que tiene miedoa sus parlamentos, a los jansenistas yhasta al duque de Choiseul, que se hadejado convencer por la corte deEspaña. Por no hablar de esa fiera deTanucci. Nápoles es más furibundo yfanático aún. Estamos listos: Tanuccien Nápoles, Choiseul en Paris, Rodaen Madrid y Carvalho en Lisboa.
Pensé que Luengo no regaba
fuera del tiesto. Había dado en ladiana. En la entrada se saludabanvarios jesuitas que venían a visitar asus compañeros de otras casas quedistaban poco, como la de San Juan,a sólo una lengua de la de Bianchini.
—Pero, padre Luengo, por loque veo ustedes han estado muy bieninformados.
El profesor se rascó la ampliaentrada.
—Intento sacar tiempo de lasclases y disputas filosóficas, quehacemos algunas tardes o ensabatinas. Nos llegaron noticias de
esos veintiocho novicios americanos,que después de seguir en laCompañía con tantas penalidadeshasta desembarcar en Cádiz fueronsometidos en Jerez a toda clase depresiones para abandonarla. Peropudieron embarcarse en Cádiz yvenir a Roma, donde el padre generallos ha despachado a sus provinciasen el exilio. La mayoría está ahoramás allá de Bolonia, en ciudades dela Romagna.
Los jesuitas castellanos habíanrecibido visitas de sus hermanos deMéxico y Paraguay y de algunos
compañeros de los que se habíandespedido «hasta la eternidad» yahora veían de vuelta encircunstancias dramáticas. Tambiéndel Chile y el Perú. Por lo quecuentan hubo mucha diferencia detrato entre el capitán general delreino de Chile, Guill y Gonzaga, quese comportó con ellos con muchahumanidad, y Amat, el virrey delPerú, enemigo de la Compañía yaantes del arresto.
—¿Estabais informados tambiénde lo que ocurría dentro delcónclave?
Al padre Luengo le iba elchismorreo. Asintió con la cabeza.
—A mediados de abril nosllegó la noticia de que los cardenalesse vieron obligados a esperar a losespañoles. Por cierto que noscontaron que en Roma abundaban lasburlas a nuestros dos purpurados, porlo pequeñajos y poca cosa que son.A Solís lo conozco yo y además debajo es tuerto. ¡Qué bien nos tratabaen Salamanca y cuántas sonrisas ydelicadezas entonces! Lo que es lavida. Usted sabrá mejor que yo cómose ha portado en la elección.
También supimos de los partidos quehabía en su interior y de la fuerza delsector borbónico. Además nosenteramos de la vista del emperadorJosé II a Roma y su aprecio por laCompañía.
En esto Luengo, como hemosvisto, estaba bastante despistado.
—¿Cómo recibieron aquí elnombramiento de Ganganelli?
El padre levantó los ojos alcielo agitando la cabeza.
—¡Madre mía! Nos quedamoshelados. El veintiuno de mayo estabayo asomado al balcón, cuando veo a
un fraile lego franciscano conventual,que venía de Bolonia corriendo a uñade caballo, como alma que se llevael diablo. «¿Qué le pasa a éste?», mepregunté. El fraile es bastanteconocido por aquí; se llamaBelinchón, vive en un conventocercano y pensé que corría porque lehabía dado un arrebato, ya que tienefama de poco juicio. Pues bien,después de comer, el padreprovincial recibió un fajo de cartas ynos llamó a todos. Una de ellas traíala noticia: el diecinueve de mayohabía sido elegido Papa el cardenal
fray Lorenzo Ganganelli. ¡Dios santo!Nos quedamos sin sangre. Nosmirábamos unos a otros sin saber quedecir. ¡Habían escogido al únicoreligioso del cónclave! Sabíamosque era un claro candidato de losBorbones y más en concreto deMadrid. Conocíamos cartas suyas alconfesor real, fray Joaquín de Osma,en las que ponía a caldo a Torrigiani,y también que es gran amigo deRoda, nuestro mayor enemigo en lacorte. Para colmo, ¡este cardenal esel ponente de la causa de Palafox!
Aunque el diarista jesuita
desconocía las intrigas quecondujeron a esta elección, queacabo de relatar, seguía bastante bieninformado de la sustancia del asunto.Le comenté algunos hechos quehabían llevado al solio pontificio afray Lorenzo. Aunque respecto alfuturo el bueno de Luengo seguíapecando de ingenuidad.
—Mire, Fonseca, la verdad,aunque estoy muy disgustado con laelección de Ganganelli, quiero creerque, sentado en la silla de Pedro,pensará de otra manera sobre laCompañía de Jesús. ¡Nuestro Señor
no puede permitir que sea extinguida!Manuel Luego me contó a
continuación una anécdota curiosa.Aquella misma tarde fue a visitarlesun caballero boloñés, el marqués deZagnoni, cuyo palacio estaba cerca, amenos una milla, de aquella casa.Les contó que Ganganelli, siendoprofesor de teología de losconventuales en Bolonia, tenía famade cabeza loca, «un fraile de pocojuicio, de poca regularidad,demasiado alegre y juglar, loco,díscolo, temerario, escandaloso». Ysubrayó:
—Cuando escuché estecomentario exclamé: ¡Dios mío! ¿Y aun hombre así lo han hecho cardenaly ahora Papa?
Aquel día los jesuitas meinvitaron a comer su exigua dieta. Enel refectorio el rector dio Deografías, autorización para hablar enla comida —habitualmente se lee unlibro durante el almuerzo—. Enobsequio a mi hermano, me sentaronentre Javier y Manuel Luengo. Éstesiguió comentando los últimosacontecimientos sin poner freno a sulengua.
¿Se daba real cuenta de quiénera yo? Quiero creer que sí, pero queen el fondo, a pesar de mi cargo y deser hombre de confianza de susverdugos en Madrid, conocía miamor a mi hermano y mis difícilescircunstancias. Además poco iba aañadir yo a los informes de loscomisarios Coronel y La Forcada olos intendentes Gnecco. Hacia sólounos días que don Fernando Coronelhabía ido a llevarles la paga y sehabía interesado por hablar con losnovicios. El rector no quería,temiéndose alguna tropelía del
comisario, pero Coronel insistió quetenía mandato real. Pero se limitó apasarles lista.
Luengo, en la comida, echó unaojeada a los reinos borbónicos.
—¿Ha visto cómo está Portugal,Fonseca?
—Sí, estuve hace poco enLisboa.
—¿Vio a don SebastiãoCarvalho?
—Sí, tuve una entrevista con ély otras personas.
—Menudo personaje. No tienerespeto ni a Dios ni a la religión. Yo
diría que ni a su rey. Es un déspota,que todo lo puede en Portugal.Todavía tiene a jesuitas en susmazmorras. El tribunal de laInquisición dicta lo que él manda.
—Pero hay que reconocer queha reconstruido una ciudad borradapor el terremoto.
—Sí, pero al que le hacesombra lo destruye. ¿Y qué me dicede Francia, donde se queman losdocumentos pontificios? ¿Y deChoiseul, que ha sido causa demuchos de los males de España, o desus filósofos impíos y jansenistas?
Pues no digamos nada sobre Tanucci,el ministro que todo lo manda ypuede en Nápoles. Aparte de laprisión y destierro de los jesuitas deese reino y de Sicilia, y de atropellarla soberanía del Papa, ¿sabe queahora la está emprendiendo con otrosconventos y religiones; que les estáarrebatando la renta, que impide lainmunidad eclesiástica, que le haquitado a la Iglesia el Benevento? Enfin, para qué cansarle con esepequeño estado de Parma. Despuésde que muriera su duque, el infantedon Felipe, arrastrado por un
caballo, allí están en manos de suhijo de pocos años. En realidadmangonean Madrid y París, con eseGerónimo Du Tillot, que hadeclarado incurso en censuras almismísimo Clemente XIII. No sóloha arrasado con los jesuitas, sino contodos los religiosos extranjeros; nopermite pedir limosna a losperegrinos que van a Roma, y haimpedido la publicación de la Bulade la Cena. El contagio ha llegado ala República de Venecia, a pesar deque el anterior Papa había nacidoallí. Expulsaron al obispo de
Brescia, cardenal Molino, y quierenarruinar a todas las órdenesreligiosas. ¡Si el nuevo Papa secompadeciera de esta situación!Pero, créame, no espero mucho deClemente XIV.
Javier oía pacientemente laprédica del padre Luengo, mientrascomo invitado me servían una copade vino de la tierra, que me devolvióel resuello.
A todas estas desgracias se unióla noticia, que llegó a Bolonia afinales de mayo, del nombramientode secretario de Estado. A
Torrigiani, defensor de lasinmunidades de la Iglesia,antirregalista declarado y líder delos zelanti durante el cónclave, lesustituía el genovés Lázaro OpicioPallavicini, bien conocido enEspaña. Nuncio en Madrid durantelos días de la expulsión, era elcandidato para número dos de laSanta Sede de Carlos III. Unnombramiento que no me extrañó.Como tampoco la prohibición,instigada por Madrid y firmada porel general Ricci, de que los jesuitasmantuvieran el nombre de las
provincias y casas de España. SuMajestad Católica intimaba a losjesuitas españoles, so pena deperderla pensión, para que en treintadías se recogieran las patentes de losprovinciales que usaran los nombresde la antiguas provincias españolas,como Castilla, Andalucía, Aragón,Toledo.
—Es de risa —comentabaLuengo—. Después de que nos hanarrebatado nuestra patria, nuestrascasas, haciendas, bibliotecas,ministerios, amigos, discípulos yparientes, ¿qué se nos da de estos
nombres? Cuando esos ministrosespañoles se han quedado con todo,¿qué más les da que usemos esos uotros nombres? ¿Qué pretenden,relamerse con nuestra sangre?Valiente puerilidad.
A Luengo le quedaba elconsuelo de emborronar conirritación su diario cada noche. Peroen aquella visita lo que más me dolíaera mi hermano. Me propuseconversar con él un día quepudiéramos pasear a solas. Mientras,decidí hacer una visita a Bolonia.Necesitaba cambiar de aires y
prepararme al encuentro con mispadres en Venecia.
La región de Emilia-Romagname pareció un damero de campos yllanuras entre el río Po al norte y losApeninos al sur. Casi todas susgrandes ciudades aparecen cerca dela Vía Aemilia, una calzada romanaconstruida el año 187 antes deCristo. Los peregrinos de la EdadMedia la utilizaban para ir a Roma.Con pasión admiré sus edificios deladrillo y sus calles porticadas, quepermiten atravesarla sin sufrir lasinclemencias del tiempo. Disfruté de
los palacios medievales, que seapiñan alrededor de la PiazzaMaggiore y de la de Nettuno,flanqueada al sur por las iglesias deSan Petronio y San Domenico, juntoa la universidad, una de las másviejas de Europa. Pensé que por esascalles, que ahora recorrían losdesterrados, habían paseado losprimeros compañeros de SanIgnacio, entre ellos Francisco Javier,recién fundada la incipienteCompañía.
En la Piazza Maggiore entré enlas naves de San Petronio, uno de los
edificios medievales de ladrillo másimpresionantes de Italia. Dicen queiba a ser más grande que San Pedrode Roma, pero hubo de reducirsecuando las autoridades desviaron losfondos a la universidad. Aseguranque aquel despilfarro había sido unade las causas mayores de Luterocontra el catolicismo. Más tarde sealbergó allí el concilio de Trentotemporalmente, a causa de la peste.
Me senté a rezar frente alretablo cuando alguien se acercó amí por detrás.
—Mateo Fonseca, ¿qué haces
en Bolonia?Me volví. Era una mujer que a
primera vista no reconocía.—Soy Magdalena. ¿No me
recuerdas, Mateo? La mejor amigade tu tía Catalina.
Enseguida acudieron en tropellos recuerdos. Su casa de La Coruñajunto al mar, las rosquillasespolvoreadas de azúcar, sushermanos que jugaban conmigo a lascarreras en la playa, el perfume aromero de los vestidos blancos delas niñas. Todo el tiempo se agolpóen un instante en mi mente y me
entraron ganas de llorar.—¡Claro, Magdalena! ¡Dios
mío, cómo no te voy a recordar!Me invitó a su casa. Había
contraído matrimonio con un italiano,que era asistente del sindaco deBolonia. Vivía muy cerca, en unbello palacio de la Vía Orefici.Siempre había sido muy guapa,morena, de ojos rasgados y pielsonrosada, como arrancada de uncuadro, una Virgen española delrenacimiento.
Nos contamos la vida desdenuestra separación, cuando dejé de ir
a La Coruña. Fue un alivio, porqueMagdalena es una de esas mujeresreceptoras que nunca llegan arebosar, que saben escuchar. Y sobretodo porque conocía desde niña aMaría Luisa. Sentado en el veladorde su mansión, plagada de cortinajesverdes y barrocas obras de arte, nole oculté nada, tampoco de miesposa, mis inquietudes sobre suinsatisfacción, las anécdotas dePierre y el pintor de la corte.
—No te preocupes, Mateo. Tutía la ha mimado demasiado.Recuerdo cuando íbamos al parque y
no la dejaba saltar a la comba paraque no se manchara su preciosovestido de encaje. Y luego es tanbonita. Parece de porcelana, que sefuera a romper cada momento. Noestá acostumbrada a sacrificarse. Lecostó el engaño de Pierre, que, a quénegarlo, para ella, tan rubio y alto,había sido su príncipe azul. Luego lamuerte de la reina Madre, lo de tuspadres, el no tener hijos. Debesentirse muy sola.
—¿Y yo? Magdalena, dime quépinto. Me desvivo. La llevé a Lisboa.Podría haberse venido a Roma. Pero
al mismo tiempo le tira la corte, lasdamas, sus sociedades ilustradas. Nosé qué quiere.
Magdalena me exhortó a tenerpaciencia.
—Necesita madurar, es muyjoven todavía. Al menos por dentroes como una niña. Todo eso requieretiempo.
Enfrascados en la conversación,apareció Francesco Butuoni, sucónyuge, un caballero refinado yafectuoso que me invitó a comer.Después de los obligadoscomentarios sobre su trabajo en el
Comune, salió la conversacióninevitable, el nuevo Papa.
—¿Quiere mi sincera opinión?—se desabrochó Butuoni—. Tengoamigos en las altas esferas delVaticano y sé lo que se cuece enRoma. Han llegado a mis manosalgunos informes que circularonantes de la elección. Pintan aGanganelli como un hombreaquejado de doblez, un tipopeligroso. Por lo visto, con motivode la condenación del catecismo deMesenguy había vendido su voto aambos partidos. Un embajador
austriaco me aseguró que su talentoes «frailuno». En las controversiasteológicas se ponía de los dos ladosy acababa mal con todos. Cuandoentró en el cónclave estaba al mismotiempo del lado de los franceses y delos zelanti.
—Pero tengo entendido queanda más cerca de los españoles, ¿nocree? —intervine.
—Bueno, al principio, varios,entre ellos el mismo Tanucci, noestaban muy convencidos de quefuera enemigo de los jesuitas. Porejemplo el agente napolitano
Centomani decía que era mediojesuita, medio fraile y medioespañol. Ya sabéis que Tanucci nosoporta a los frati.
—Sí, pero no es precisamenteun fray Gerundio —argüí—. Dicenque es devoto de la Madre de Dios,moralmente intachable y al fin y alcabo profesor de teología en losconventos de su orden. Además,como consultor de la Inquisición hapuesto de manifiesto susconocimientos en Derecho Canónico.Ha enseñado en Ascoli y Milán y dosveces aquí en Bolonia. Los estudios
los terminó en San Buenaventura deRoma. He oído que, como quedóhuérfano de madre y padre, que porcierto era médico, le protegió muchoun pariente suyo conventual.
—Pero no olvide, señorFonseca, que nunca ha salido deItalia ni ha desempeñado cargosdiplomáticos. Eso le condiciona parael pontificado.
El criado de levita que nosservía retiró el minestrone y trajo unguiso de pollo espolvoreado conformaggio di Parma.
—Le faltan horizontes. Dicen
que es muy amable, parco en elcomer, y que odia el nepotismo. Peroyo diría que su mayor defecto es sudebilidad. Carece de valor, defirmeza. Es más lento que unatortuga. Puede envolverte en laconversación, prometer el cielo y latierra, pero luego todo sondificultades y difiere los asuntos adinfinitum, al estilo romano. Es muypropenso a hablar, a fascinar con suscharlas para hacer su doble juego. Locomparan con Sixto V, fraile de sumisma orden, pero no tiene ni susdefectos ni su talento. No sabe de
política. No se fía de nadie, nisiquiera de su secretario de Estado.Me han contado que un día, enconsistorio con los cardenales, todosesperaban su discurso. Hizo ademánde sacarlo del bolsillo. ¿Y qué sacó?¡Su caja de rapé! Luego se chanceóde los cardenales. Ellos se lo paganllegando tarde a las reuniones. Creoque su hombre de confianza esBuontempi, su secretario, unpersonaje del que nadie sabe lo quepiensa.
Un sirviente llenó las copas decristal veneciano.
—He oído que le encanta jugaral billar o a los bolos y montar acaballo —terció Magdalena.
—¿Y de su relación con losjesuitas, qué se dice? —solté,haciéndome el ignorante.
El amplio ventanal arrojaba unaluz dorada sobre la vajilla de plata.
—¡Uy! Los jesuitas al principiolo tenían por íntimo —dijoFrancesco mientras trinchaba unmuslo de pollo—. Fijaos que dedicósu tesis en Milán a San Ignacio deLoyola y entonces mandó imprimiruna oración en honor de la
Compañía, para prologarla.—¿Es posible? —preguntó
Magdalena.—Tanto como que debió su
cargo de rector del San Buenaventuraa la recomendación de un jesuita. Esmás, el difunto Clemente XIII, tanamigo de la Compañía, le admitió enel sacro colegio precisamente por suamistad con los jesuitas. Una vezcardenal, a Ganganelli le asaltócomo a tantos la ambición por latiara. Cuando no pudo contentar a lospro y anti jesuitas y vio que las cosasestaban cambiando, se aproximó al
partido contrario y entabló amistadcon Roda, entonces embajador deEspaña. Luego consiguió que lenombraran ponente para la causa decanonización de Palafox. Paraentonces censuraba sin el menorrebozo a Torrigiani, el secretario deEstado. Clemente XIII no despertódel todo hasta que se puso al lado delduque de Parma y compuso aquellatremenda apología del Monitorio,que tuvo buen cuidado de mandarle alos franceses. Total, que el Papaacabó por excluirlo de todos susasuntos.
—¿Piensa usted, Francesco, quelos fulminará? En Roma no se hablade otra cosa.
—No tengo la menor duda.
* * *
Cuando regresé a Bianchini, losjesuitas estaban revueltos. Habíanpasado por allí dos padresinfluyentes, bien conocidos en estahistoria, Isidro López y JavierIdiáquez. Este último andaba empeñado, contra la prohibición de ubicarseen la ciudad, en crear un hospital en
Bolonia para los más enfermos yevitar así los frecuentesfallecimientos de jesuitas.
Pude finalmente conversar conmi hermano a solas una tarde tibia,entre los viñedos que se derramabanpor los alrededores, un paisajesonriente de labrantío. Quietas vacasrumiaban al fondo.
—Tenemos que separarnos,Javier. Es hora de hablemos a pechodescubierto.
Javier iba con la cabeza gacha.—¿Crees que es posible?—Somos hermanos, al fin y al
cabo.—Te agradezco que hayas
venido a vernos. ¡Te sentía tan lejos!¿Cómo es posible que uno puedasentirse más cerca de un amigo, de uncompañero, que del propio hermano?
—Te comprendo, ¿qué quieresque te diga?
—Hoy hemos hablado sobre tien la comunidad. Nadie comprendeque seas del equipo de Roda, deMoñino, de Campomanes.
—¿Tengo que explicártelo otravez, Javier?
—No, hermano. Basta con
pronunciar un nombre, el de nuestraprima.
Se hizo un largo silencio. Penséque era la pura verdad. Pero ¿qué ibaa contestarle? ¿Que el amor es másfuerte que las ideas? ¿Que en elfondo yo era más débil que él? Melas había dado de intelectual toda mivida y resultaba que mi hermano, elinquieto, el deportista, era más deuna pieza que yo.
—Lo sabes todo, Javier.—Una pregunta, Mateo. Tú
estás enterado de lo que en estosmomentos se dice y se hace en
Madrid y Roma, ¿crees que acabaráncon nosotros? ¿Se extinguirá laCompañía?
—El padre Luengo dice que esimposible. Que Jesús no puedeabandonaros, que no puede permitirque el Papa llegue a firmar eldocumento de supresión —respondí.
Javier sonrió y perdió su miradaen el horizonte.
—No te pregunto por lo quepiensa Luengo. Eso ya lo sé. Estáobsesionado el pobre. Pocos heconocido en mi vida religiosa queamen tanto a la Compañía. Quizás
demasiado. No podemos ponerla porencima de la Iglesia, ni del propioJesús. San Ignacio la llamaba la«mínima» Compañía. ¿Qué teníamosde mínima? ¡Habíamos crecido tanto!Hemos copado el mundo de laenseñanza, los confesonarios reales,la cultura, los dicasterios de Roma,las misiones más florecientes. Estosdías me repito los versos del profetaDaniel: «También algunos de losentendidos caerán, a fin de serrefinados, purificados yemblanquecidos hasta el tiempo delfin; porque aún está por venir el
tiempo señalado».Javier se echó a llorar.Lo abracé. Se levantó un viento
fuerte que peinaba los campos. A lolejos las montañas hablaban deinmovilidad, de permanencia.Seguimos un rato así abrazados. Mepreguntaba si volvería a ver a mihermano. Lo veía tan flaco, tan frágilfísicamente. Pero por dentro era másfuerte y seguro que los «padresgraves» que mandaban en laCompañía.
—Es cierto, Javier. Parece queen la Iglesia hemos olvidado ya que
su fundador era un carpintero y suscompañeros unos pescadoresanalfabetos. Estos días en Roma heestado a punto de perder la fe.Llaman cónclave a un lugar cerradocon llave, teóricamente impenetrable.Pues bien, cada día Azpuru y Azaraestaban al cabo de la calle de lo quese cocía allá dentro, una auténticajaula de grillos donde losembajadores de las cortesborbónicas tenían el poder. No loshombres santos. Me preguntaba quépintaba el Espíritu Santo en estaelección. Pero, cuando después de
todo, fui a darme un paseo junto alTíber, vi una pareja besándose. Enaquella aguas, testigos de tantashistorias de poder y miseria, sereflejaban las estrellas. Penséentonces que en esta vida sólo nosqueda algo para seguir adelante: elamor. Esa fuerza que mantiene lavida en este mundo y esa vibraciónque baja del firmamento, gritándonosque hay algo más detrás de todo. Tú,Javier, sigues siendo fiel al ladoinfinito de ese amor. Yo, no sé cómo,también lo busco a mi manera.
Javier me dedicó su mejor
sonrisa y volvió a abrazarme.—Abraza a María Luisa de mi
parte, cuando regreses a Madrid.Dile que la quiero y rezo cada díapor vosotros. Hazlo tú también pormí y por la Compañía. Al fin y alcabo tú has pertenecido a ella yconoces nuestros mejores secretos,nuestro «oro» escondido, aquellascontemplaciones de los ejercicios enlas llanuras de Villagarcía. Anuestros padres, si vas a verlos, ¿quépuedes decirles? Que me gustaríavolar a su lado. Pero ahora es elmomento del grano que se pudre en
la tierra, de podar los sarmientos, dela Vía Dolorosa. Escríbeme, sipuedes. Yo lo haré con frecuencia.
Volvimos a la finca contentos.El viento se había apaciguado y lassombras se desperezaban por elcamino. El trasnochado palacete deverano de los Bianchini parecía ungran mastodonte dormido en lanoche. Javier volvió a sonreírme.
—Gracias, hermano.Fueron sus últimas e
inolvidables palabras.Aquella noche me acurruqué
sobre un colchón desvencijado, entre
los raídos cobertores de los jesuitasexpulsos. Y dormí en paz, como nolo había hecho desde hacía años.
29. Fray Lorenzo seescaquea
La conocía por los cuadros deCanaletto, un pintor venecianofallecido hacía un par de años. Losilustrados ricos que habían visitadola ciudad tenían como prurito exhibiren sus hogares como recuerdo unapintura fiel de Venecia, recreada aldetalle por los pinceles de GiovanniAntonio Canal, que habíapopularizado el género de las vedute,
una reproducción fiel de lospanoramas urbanos, inspirándose enel paisajismo inglés. Había visto uncuadro del Canaletto, El gran canal yla iglesia de la Salute, en casa delfiscal Campomanes. Pero cuando vila ciudad con mis propios ojos, he deconfesar que no hay grabado nipintura capaz de reproducirla.
El tiempo se detiene, atrapadopor la luz, en una ciudad dominadapor la horizontalidad. Más que unaciudad es una bandeja depositadasobre el mar, un milagro dearquitectura, o un encaje edificado
sobre diversas capas de barro, dondela belleza cabe en una lágrima,porque parece pararse la vida en esaalgarabía de suaves colores ypálidos reflejos, como si todo eltiempo se concentrara en una estáticamirada sobre sus canales.
También es la ciudad de lascien soledades. Dicen que es lacapital del amor. Pero es difícil nosentirse solo ante tal embriaguez debelleza, por muy bien acompañadoque ande uno. En cada rincónañoraba a María Luisa. Meimaginaba susurrándole al oído la
emoción del descubrimientocompartido, mientras la visitáramosen el deslizarse de una góndola. Yeso que, por aquel tiempo, la ciudadse hallaba en clara decadencia. Sehabían apagado los esplendorosostiempos bizantinos, como puerta deOriente y sus flotas de las especias, oel esplendor artístico delRenacimiento bajo la autoridad delDux. Ahora, aun conservándoseindependiente, se había convertidoen ciudad de moda para viajerospudientes, sobre todo ingleses, y enun laberinto de teatros, casas de
juego y lugares de placer.Cuando la góndola me dejó en
el embarcadero de San Marcos,media docena de prostitutas yvendedores callejeros me asaltaroncon sus ofrecimientos. Deslumbradopor el oro y los mosaicos de la plaza,pregunté directamente por la VíaSalvadego, en busca de la casadonde supuestamente vivían mispadres, una paralela de la plaza,enfrente de la basílica. Los músicosy los mendigos rivalizaban bajo lossoportales al paso de los viandantes,como en un escenario lleno de color.
El destartalado palacio, venidoa menos, lucia ventanas ojivales y uncolor ocre que hubo de ser rosado enotros tiempos. Toqué la campana.Una oronda criada, que luego supehacía las veces de cocinera, mecondujo por una escalera de mármolcon alfombras raídas y entre salonesque olían a rancio, un esplendor deotros tiempos.
—¡Qué contentos se van aponer! Pero he de advertirle que supadre anda un poco delicado —gesticuló la mujer en una mezcla deespañol e italiano.
Perdidos en una inmensa alcobavestida de damasco rojo, mi padreyacía postrado en un sillón en el queapenas se le veía. Mamá se adelantóa abrazarme.
—¡Hijo! ¡Qué alegría! Ayerrecibimos tu carta. Nos parecíaimposible volver a verte.
Mi padre, pálido y ojeroso, hizoun intento de hablar. Lo vi comoderrumbado por el sufrimiento, caídoen la trinchera de una batalla.Afectado por una parálisis de mediocuerpo derecho, tenía la bocatorcida, y una lágrima se escurría
furtivamente de su ojo izquierdo.Luego pasamos la velada en unapretado resumen de las peripeciasde nuestras vidas desde que ellosabandonaron Madridapresuradamente.
—Hemos sabido de ti y deEspaña por los muchos viajeros quevienen a Venecia. ¡Qué horror! ¡Quétiempos nos ha tocado vivir, hijomío! —dijo mi madre mientras lelimpiaba la baba a su marido—. Tupadre ha sufrido mucho con la huida,el viaje, las noticias que le traían susamigos jesuitas. Y ahora los rumores
de que los ministros quieren suprimirla Compañía le angustian mucho. ¿YMaría Luisa? ¿Está bien? Sabemosque por ahora no tenéis hijos y queúltimamente has tenido que viajarmucho.
Mi padre balbucía frasessueltas. Me dio a entender que susamigos se habían portado muy biencon ellos, dejándole aqueldestartalado palacio y una antiguasirvienta que se ocupaba de lalimpieza y la cocina. Esto, a tenor delas telarañas y el polvo sobre losmuebles y sobre los bustos de
patricios romanos que ornaban lasesquinas, no parecía que ocupara a lasirvienta mucho tiempo.
Con dificultad mi padre me dioa entender que más aún que laelección de Clemente XIV, lo que leparecía un mal síntoma era elnombramiento de Pallavicini parasecretario de Estado. Así como ladesignación de Marefoschi comosecretario de la Congregación dePropaganda.
—Dicen, hijo, que es el jefe delos jansenistas de Roma. Y que nohay libelo ni folleto contra la
Compañía que no figure en subiblioteca.
Me dediqué aquellos días acompensar en lo posible su soledadcon frecuentes ratos de charla, y asatisfacer sus múltiples curiosidadessobre la familia, la corte, la vida delrey y anécdotas de los ministros.Cuando se cansaba, aprovechabapara pasear por las calles y canalesde Venecia. La ciudad, pese a sudecadencia, era un fiesta de curiososy mercachifles que suelen rodear alos viajeros por donde van, de risas,requiebros y momentos de una
quietud inefable en las plazuelassolitarias, los pequeños puentes o lospalacios de deslustrado sabororiental. Cada bocacalle parecía uncuadro, una sorpresa espejeante enlas aguas. Bellas mujeres entraban ysalían de las casas de juego o loslupanares, mientras en las calles measustaba la otra cara del placer, lamiseria.
Un día, después de visitar eltemplo de Santi Giovanni e Paolo,quizás la más bella iglesia gótica deVenecia, me encontré con un exjesuita de la provincia de Aragón,
Antonio Ródenas, que iba del brazode su joven esposa. Al principio, porsu vestimenta y su rizada peluca, nolo reconocí. Pero enseguida recordéque lo había visto por primera vez enla isla de Córcega. Luego supe quehabía huido a Roma. Me contó lasfacilidades que había encontrado allípara secularizarse, sin pasar por elpadre general. Luego en Génovahabía conocido a una rica venecianacon la que había contraídomatrimonio. Disponían de casas tantoen Génova como en Venecia yestaban muy bien relacionados.
Me habló de los hermanosPignatelli.
—Han conseguido situarse bien.El padre José sigue coleccionandoantigüedades y libros raros y se vecon lo más distinguido de la noblezade Ferrara. Esto se lo criticanalgunos, pero la verdad es que lascomunidades de Aragón, que ahorahan tenido que cambiar de nombrepor el de «provincia de SanFrancisco de Borja», son las queviven más tranquilas de lasdesterradas. Y eso sin duda se lodeben a los Pignatelli.
—Y del padre Isla, ¿sabe ustedalgo?
—¡Ah, sí! ¿Cómo no? Lo vi enBolonia. No sé si por el escrúpulo deque su Fray Gerundio hubiera podidoechar leña al fuego de la expulsión,está actualmente obsesionado conescribir textos en defensa de laCompañía. Quizás sea por susméritos literarios, pero ¿sabe ustedque el conde de Aranda le ha dadopermiso para cartearse confamiliares de España? También leprotegen algunos nobles italianos.Sobre todo el senador conde de
Grassi. Le recibe como a un hermanoen su palacio de Crespolano. O loscondes de Tedeschi en su casaboloñesa. Es curioso, en contra de loque se podía suponer, todo loocurrido ha acrecentado su fama, yaque las copias de la segunda parte de«su fraile» corren de mano en mano.Creo incluso que hace tiempo que seestá traduciendo al inglés y alalemán. Por lo visto, la traduccióninglesa trae de cabeza a los espías deRoda.
Pero lo que más me interesó deese fortuito encuentro es que aquel ex
jesuita había podido leer las dosúltimas obras del escritor castellano.
—Sí, claro, ya he leído esosmanuscritos. Y con placer. ElMemorial es muy literario —afirmóRódenas—. Hace síntesis de las desventuras de la expulsión, los viajes,la estancia en Córcega y muchosrelatos de las detenciones de lascasas y colegios, así como de laspresiones ejercidas sobre losnovicios. Lo terminó el año pasado,está dirigido a Su Majestad y lo haescrito por encargo de su provincial,del padre Ossorio. Pero no creo que
pueda llegar a manos de Carlos III.¡Buenas están las cosas para eso! Islasigue vigilado de cerca. Da laimpresión de que esta obra intentaconmover los corazones más queaportar argumentos a la razón.También he podido leer su otro libro.
—¿Cómo? ¿Tiene otra obrasobre el mismo tema?
—Bueno, no exactamente.La esposa de mi interlocutor, de
exquisito perfil italiano, envuelta deencajes sobre un entallado vestido deseda verde, y puntillas en las mangasy la garganta, sacó su abanico. Subía
un calor húmedo de los canales,acompañado de no muy agradableolor. Los venecianos se quejaban deque, con la crisis económica, laSerenísima no disfrutaba en aquellosdías de mucha limpiezaprecisamente.
Más que una sola obra,Anatomías abarca dos en las queaborda sendas refutaciones a losrecientes documentos deCampomanes y a la voluminosa cartapastoral del obispo de Burgos,Rodríguez de Arellano, sobre ladoctrina de los expulsos.
—En ambas anatomías Isla escomo un cirujano —explicó Ródenas—: Disecciona párrafo a párrafocada documento con su habitualaguda ironía. En la dirigida al obispose despacha con dos personajes deficción, dos abates, uno romano yotro florentino. Y en la que dedica alfiscal, el diálogo lo entablan un anti-enciclopedista francés, Omer Joly deFleury, y un supuesto secretario delarzobispo de París.
Intrigado por saber de mi viejoamigo de Villagarcía, indagué mássobre el estilo de estos escritos.
—¡Uf! Ya le conoce usted.Mucha chanza y mucha sal gruesa.Deja a Campomanes y Rodríguez deArellano de vuelta y media. Losllama miserables, trastornados,aduladores, ignorantes,calumniadores, impíos, insolentes yarrebatados por el odio. Por nohablar de las frecuentes referenciasletrinescas a sus «flatulencias oventosidades de la boca»,«asqueroso vómito» que para lavarlo«no bastaría el agua del Tíber» ycosas así.
Reí, al recordar sus
ocurrencias, su rústico aspecto y elzoológico particular de su cuarto.
La dama acompañanteescuchaba sonriente y seguíaobsequiando a sus rizos y opulentopecho con el aire de su abanico denácar. Ródenas se ajustó el sombrerode tres picos.
—Pero habrá algo más. Dígame,¿cuáles son sus argumentos?
El ex jesuita se rascó labarbilla:
—Oh, los de siempre, señorFonseca: los límites del poder real,la conspiración jansenista contra la
Iglesia y sobre todo la vindicaciónde la fama y honra de la Compañía.Y muchas reflexiones sobre eltiranicidio, las acusaciones deorgullo, de laxismo, fanatismo,espíritu de cuerpo, ferozantitomismo. En fin, no faltan lafamosa cuestión de la «maladoctrina» y el sincretismo religiosoen lo de los ritos chinos y malabares.
—Pues yo había oído decir queel padre Idiáquez estaba escribiendotambién otra respuesta.
—Sí, pero no hay color.Idiáquez será muy prudente, se lo
aseguro. No olvide que ha sidosiempre un hombre de gobierno. Islaes otra cosa, más valiente, máscombativo y deslenguado. Aunquetambién sigue escribiendotraducciones y algunas obrasliterarias.
Aquel hombre conocía a mediaCompañía. En Génova estaba encontacto con otro «ex» importante, elabate Francisco Pla y Ferrusola, deMataró, que había enseñado en elColegio de Belén de Barcelona.Tiene, por lo visto, interesantesescritos de política y me contó que
pretendía trazar en el futuro un plande población general de España.
—Ése sabe meterse a lossecretarios de Estado en el bolsillo.Dice que va a pedir al rey doblepensión —comentó.
Ródenas estaba en contacto conotros eruditos que dentro y fuera dela Compañía aprovechaban su exiliopara seguir investigando yescribiendo.
Comentamos luego, mientraspaseábamos hacia San Marcos, losconflictos de la República deVenecia con la Santa Sede. La
Señoría había llegado a prohibir alos obispos salir de sus diócesis sinlicencia y hasta las peregrinaciones aAsís, con el objeto de que no seescapara dinero de Venecia. Llegó acerrar setenta conventos franciscanosy apuntaba contra otros religiosos. Alos jesuitas venecianos les obligó aelegir provincial por el método deelección en capítulo, en contra delespíritu de su instituto. Ya Luengo mehabía contado cómo el obispo deBrescia, cardenal Molino, había sidoexpulsado del territorio por atreversea visitar los conventos de su
diócesis. Clemente XIV se tragó elsapo, y consiguió que regresaraenviándolo como delegado suyo a laRepública para hacer la visita ennombre del Papa. Molino pudovolver con la consigna de inclinar lacabeza ante el Senado veneciano enaras de paz. Pero a otro obispo, creoque el de Udine, se le llegó a obligara redactar un catecismo que incluíala obligación de obedecer alsoberano.
Por tanto estaba claro que enaquellos tiempos en todas partescocían habas.
Me despedí del matrimonioRódenas y me senté en la Plaza deSan Marcos a ver ponerse el solentre las columnas del palacio ducal.Un violinista cargaba de melancolíalas últimas luces que espejeaban enlas aguas del Gran Canal yarrebolaban los mosaicos de laexcepcional basílica. Undesarrapado, que mendigaba bajo lossoportales, me trajo a la memoria aIgnacio de Loyola, que, pálido yenfermo, después de recorrer a piemedia Europa con el sueño de viajara Tierra Santa, despertó la
compasión de un caballero españolque lo vio allí mismo, tirado bajo lossoportales. ¿Quién le iba a decir alpobre peregrino todo lo que ocurriríadespués?
Con este sabor de boca y con latristeza de sentir que posiblementedaba el último abrazo a mi padre,dejé Venecia, una ciudad que nuncase abandona sin albergar el propósitode regresar a ella, camino de España.
Un consejo me dio mi queridoprogenitor con lágrimas en los ojos:
—Haz lo que quieras, hijo, pueseres libre. Pero nunca olvides que el
mayor tesoro de un hombre esalcanzar la paz interior.
Antes de embarcarme enCivitavecchia pasé por Roma con laintención de recoger correo einformación para nuestro gobierno.Hacía un calor endemoniado.
En el palacio español reinabagran desazón porque el Papa,ambiguo como siempre, no habíadado ni un paso para la supresión delos jesuitas. Esto encolerizaba aCarlos III, que debería seguirobsesionado con las historias que lesusurraban al oído de supuestos
puñales o venenos procedentes dealgún miembro de la Compañía, puesno se le había quitado el susto delcuerpo desde el motín de Esquilache.
Azara me contó que entre susprimeras audiencias el nuevo Papahabía recibido a los generales de lasórdenes religiosas para aceptar suhomenaje de sumisión. Cuando lellegó el turno al padre Ricci y éste leencomendó su orden, Clemente XIVno le dirigió la palabra. Se limitó abendecirle, que era tanto comosugerirle que se marchara con vientofresco. Nuestro embajador, por otra
parte, consiguió una promesa delPontífice de interesarseespecialmente por mover la polémicacausa de Palafox. Pero de lasupresión, Azpuru sólo consiguióbuenas palabras, como que«removerla obstáculos», le dijo. Alembajador francés, D'Aubeterre,vino a insistirle en que necesitabatiempo.
—Yo no dudo que el Papa daráen todo satisfacción a nuestro rey —me comentó el embajador español,que acababa de ser recibido en unanueva audiencia a principios de
junio.A finales de mes el cardenal
Bernis sustituyó a D'Aubeterre en elcargo de embajador de Francia.
Encontré a Azpuru con el gestomohíno. Estaba indignado.
—Todos estábamos de acuerdoen que había que presionar almáximo y que el Papa está obligadoa sancionar las medidas de las cortesborbónicas. Y ahora viene estefrancés con que hay que actuar conprudencia.
—¿Quién? ¿El cardenal Bernis?—pregunté.
—Sí —gritó nuestro embajadorarrojando con ira un cortaplumas deplata sobre la mesa—. Ahora vienediciendo que no conviene arrollar,que hay que usar medios suaves.¿Suaves? Nuestro rey ha escrito aLuis XV molesto por elnombramiento de un cardenal paraembajador. Choiseul intentatranquilizarle, diciéndole que Bernises un hombre de confianza. Yo le hedejado muy claro al cardenal quedilatar la situación es una locura. ¿Ysabe lo que me ha contestado? Quepretende aniquilarlos lentamente,
«por consunción». Es evidente queChoiseul quiere solucionar antes quenada lo que le interesa, que es lo deAviñón. Y dice que se puedeestropear el asunto con las prisas.Almada, el embajador portugués,está de acuerdo.
Pero a mediados de julio vinoAzara corriendo por un pasillo amostrarnos un papel.
—¡Es inconcebible, señores! Aestas alturas resulta que el Papa haotorgado especiales indulgencias alos misioneros jesuitas y a los fielesconfiados a su solicitud pastoral. ¿Lo
podéis creer? El breve explica quese lo ha concedido respondiendo a lapetición del padre general.
—Yo no le daría másimportancia. Se trata de una viejacostumbre —comentó Azpuruvisiblemente enfadado.
—Pero los partidarios de losjesuitas están dando saltos de alegría—matizó el agente de preces.
—No me extraña, después detodo lo ocurrido —comenté.
—Tanto, que han encargadodocenas de copias —agitó el papelAzara— para difundirlo por Roma y
demostrar que lo de la supresión esuna patraña. No hay que perder unminuto. Debemos actuar cuanto antes.
Y así lo hicieron. Un carruaje sedetenía el dieciocho de julio en laspuertas del palacio de Sciarra,residencia de verano del cardenalBernis. De él bajaban Azpuru yOrsini, el embajador napolitano.
—¡Hay que protestar! —arguyóel español a Bernis con firmeza.
—Bueno, creo que hemos dadodemasiada importancia al breve. Elpropio Papa nos ha dicho que élmismo no lo había examinado
detenidamente antes de firmarlo. Pormedio de Buontempi sabemos que SuSantidad piensa que los jesuitas hancelebrado demasiado pronto eltriunfo, puesto que entraba dentro deun centón de indulgencias a otrosmisioneros.
Los tres llegaron ese día a unacuerdo: no sólo había que protestar,sino demandar sin demora lasupresión de la orden jesuítica. Elfrancés Bernis quedaba con elencargo de redactar un memorial.
El veintidós de julio el cardenalembajador francés no vistió la
muceta roja. Disfrazado de simpleclérigo y entrando por una puertatrasera, se dirigió al palacio delQuirinal con la intención de visitar alpapa en audiencia secreta.
Ante Su Santidad sacó de suportafolio el memorial que habíaelaborado cuidadosamente.
Clemente XIV se encasquetó susanteojos con ese aire de niñoinocente que le caracterizaba. Amedida que iba leyendo se ledemudaba el rostro.
Los tres enviados de Francia,España y las Dos Sicilias afirmaban
que por respeto habían diferido supetición de «el renovamiento de lainstancia que ya había sidopresentada por sus soberanos aClemente XIII de la total supresiónde la orden de los jesuitas».Presentaban razones —las desiempre—, por las cuales «los cuatrosoberanos —incluían también al dePortugal— se han visto precisados,después de maduro examen, aexpulsarla de sus Estados».
Sin querer repetir aquí lasgraves acusaciones contra losjesuitas, «¿qué puede oponerse a lo
siguiente: una orden la cual en todotiempo y en todo país ha aparecidotemible a los otros regulares, al clerosecular, a los nobles, a lossoberanos, a los obispos, a losmismos Pontífices, de los cualesdepende pura y esencialmente, alpresente, aun cuando casi aniquilada,inspira todavía tanto terror?».
Por tanto, ante tal situación defanatismo, no queda otro remedio queactuar con energía y rapidez. Elmemorial terminaba pidiendo al Papaque se dignara «comunicar sus planesy designios a aquellos soberanos que
siempre han sido sostén y ornamentodel solio pontificio».
Clemente XIV, rojo deindignación, levantó la vista deaquellos papeles que acababa de leery que además criticaban duramentesu breve en favor de los misioneros.Veía la petición prematura y pruebaevidente de desconfianza de lascortes hacia él.
—Excelencia: como Papa, deboresponder a los dictados de miconciencia y del honor. De miconciencia, porque debo seguir lasprescripciones de la Iglesia e imitar
el ejemplo de mis predecesores. Demi honor, porque no puedo sacrificara la ligera las consideraciones quedebo a otros soberanos, los que nohan demandado la supresión, comoson el emperador y la emperatriz, laRepública Polaca, el rey de Cerdeña,los venecianos, los genoveses y elmismo rey de Prusia.
Acalorado, hizo una pausa ycarraspeó.
—Y además antes de sancionarlo ejecutado en los estados por losBorbones contra los jesuitas, quierosolicitar el parecer de otros reinos.
Debo consultar también al clero deEspaña, al de Nápoles y Portugal.Pretendo proceder paso a paso,señor cardenal. Si la mayor parte delos estados soberanos solicitaran lasupresión, la llevaré a cabo. Y encaso de morir el general de losjesuitas, diferiré la elección de susucesor. Me hace falta tiempo,¿comprenden?, tiempo, y que se tengaen cuenta mi situación. Hable ustedcon Choiseul y con Su Majestad elrey Carlos III para que todo estopermanezca en secreto y quede entrenosotros, entre usted y yo, señor
cardenal. No diga nada al cardenalOrsini, porque es imposible que esehombre guarde el secreto. Tenga encuenta que aún estoy rodeado dejesuitas. Jamás aniquilaré una ordenpor venganza ni por miedo. Tenga encuenta que no sólo soy el Papa de losBorbones, sino también de los demássoberanos.
Entonces el Sumo Pontífice selevantó y abrazó varias veces alcardenal Bernis:
—No olvide que quiero queusted sea siempre amigo de frayLorenzo. Confíe en mí.
Bernis salió contento y comentóluego que, aunque tenía al Papa pormuy ladino y no se fiaba un pelo delos italianos, y menos de los frailes,creía que era ir demasiado lejossospechar que sólo pretendía engañara las cortes para ganar tiempo, pueslo consideraba un hombre inteligente,con fácil comunicación, buenamemoria, ninguna vanidad y unajovialidad sin par.
Cuatro días más tarde el Papa lerepitió lo mismo a Azpuru.
—Dígaselo a Grimaldi y al rey.Si continúan desconfiando de mí, me
veré obligado a pasar el asunto a unasagrada congregación, como sucedióen tiempos de mi predecesor.
—Santidad —respondió Azpuru—. Su Católica Majestad anda muylejos de desconfiar del Santo Padre.Antes bien confía plenamente en susabiduría y su amor a los reyescatólicos. Aunque, la verdad, juzgoinútil que consulte a otros estados.
—En todo caso no olvide que esmuy importante conservar el secreto,señor embajador. Por esta razón noquiero pedir consejo a nadie sobreeste asunto, ni siquiera al cardenal
secretario de Estado —sentenció elSoberano Pontífice con gestopreocupado.
Tanucci se frotó las manos enNápoles: «Ya no puedo dudar de lapromesa del Papa. Lo ha repetidocuatro veces a los ministrosborbónicos. Pide tiempo. No se lopodemos negar».
Para dar prueba de su buenadisposición, el Papa se apresuró adestituir al jesuita que estaba alfrente de la fundación española delsantuario de Loreto. Y muy ensecreto le reveló a Bernis que se
proponía incluso despojar a losjesuitas de la dirección del ColegioGriego de Roma y vedarles lapredicación durante el próximojubileo en las iglesias de Roma.
El cardenal embajador francésvino un día a la embajada para pedirpaciencia a España. Añadió queaborrecía a los jesuitas, pero tambiénal peligro de un triunfo de losjansenistas en Francia, aunque élsabía que lo que le urgía en aquelmomento a Choiseul era laadquisición de Aviñón. Y que eramejor que los españoles se
encargaran de llevar adelante lacuestión jesuítica, ya que no teníanada que perder.
En Madrid Carlos III echabachispas.
—Me ha dicho —nos contóAzpuru— que no se fía de Bernis yque le ha pedido que amenazara alPapa en un memorial con la rotura derelaciones diplomáticas con la SantaSede si no procedía a la extinción.Choiseul y Bernis están que trinancon esa desconfianza de nuestro rey.
Por aquellos días asistí a unaceremonia papal en San Pedro y vi
por primera vez de cerca al Papa.Llegó, como le solía gustar, a lomosde un caballo blanco enjaezado enrojo. Vestía asimismo muceta rojasobre la sotana blanca y se tocabacon un sombrero de ala corta tambiénrojo, sobre el camauro. Teníaaspecto juvenil, la boca pequeña ysonriente, la mirada inexpresiva y elcabello crecido entre las orejas. Conun aire un tanto vulgar, carecía desolemnidad de Papa cuando entróentre la multitud, aunque iba enhiestosobre el corcel, orgulloso de sucargo.
Luego descabalgó y se revistióde pontifical para oficiar la misa. Enese momento se acercó a mí pordetrás un monseñor español de curiaque había conocido hacia unos mesesen Roma, llamado Eloy Sánchez.
—¿Qué, cómo va el asunto delos jesuitas? ¿Ganarán los Borbones?
Me eché a reír.—Usted sabrá más, don Eloy.
¿Acaso no entra en las habitacionespapales?
—Sólo a llevarle el desayuno yla Gazzetta. Apenas habla con loscardenales. Nada más que con sus
íntimos, ya sabe, los frailes.—¿Cómo lo ve?Don Eloy, que era gallego como
yo y no quería comprometerse, meapartó de la multitud y me respondióen voz baja con otra pregunta.
—¿Sabe cómo llama Choiseulen una carta cifrada a los cardenalesespañoles? «Monos que nadasirven». Sin embargo, no diría yotanto, pues hay rumores de que elPapa se escribe en secreto con frayOsma, el confesor del rey, y entreunos y otros le están metiendo en lacabeza ¡que puede ser envenenado
por los jesuitas!—¿Cómo? ¿Qué me dice?—Lo que le cuento. Como que
me consta de buena tinta que ya estátomando medidas. Dicen que revisala comida y hace que la pruebenantes. Solamente gozan de suintimidad dos religiososfranciscanos, el padre InocencioBuontempi, que le dirige laconciencia, y el hermano Francisco,que le condimenta los manjares. Éseno se fía ni de mí cuando le llevo eldesayuno, pues me sigue la pista, novaya echarle algo en la leche.
—Eso es una estupidez.—Me he enterado de que hasta
Choiseul ha comentado: «LaCompañía puede ser un peligro parael Estado, y aun intrigante, perociertamente no está compuesta deenvenenadores». ¡Qué lengua tiene elministro de Estado francés! Dice queno se fía del Papa, «pues es difícilque un fraile no sea siempre fraile, ytodavía más difícil que un fraileitaliano trate los asuntos franca yhonestamente».
No pude menos de soltar lacarcajada.
—Pues agárrese. Entre losescritos bien peregrinos que estosdías escribe la gente me ha llegadouno de dos jesuitas de Pésaro sobrela posible supresión. Viene a decirque el Papa no tiene potestad parasuprimir la Compañía. La cosa hallegado al Santo Padre, y Ganganelliha montando en cólera y ha prohibidola disertación. Pero es que ademásno sólo son Austria y Cerdeña, sinoque Rusia y Prusia tampoco quierensaber nada de supresión. Pero lo quemás le molesta al Papa es la amenazade romper relaciones de las cortes
borbónicas. Le digo que Su Santidadestá muy angustiado. No va a serfácil acabar con «los jenízaros de laSanta Sede», como los llamaEsquilache desde Venecia.
Aquella misma tarde recogí elcorreo en la embajada y meembarqué en Civitavecchia. Volver anavegar, esta vez más tranquilo y enun confortable camarote, era unaliberación. Sobre todo con laperspectiva de abrazar pronto aMaría Luisa. Fue un viaje apacible,con buen viento y sin tormentas. ElMediterráneo me ofrecía acogedor su
horizonte azul, como si me arroparacon los recientes abrazos de mispadres y mi querido hermano. Elchapotear de las olas en el casco delbarco parecía repetirme una y otravez los consejos de mi padre y ladespedida de mi madre llorosa desdeuna de las ventanas ojivales de sudesvencijada casa de Venecia: «¡Nonos olvides, hijo!».
30. Secretario delexterminador
Cubierto de polvo de pies acabeza, hambriento, agotado delviaje y ansioso de abrazar a mimujer, llamé a la puerta de mi casa.Fulgencio, mi fiel criado, me abriócon cara de circunstancias.
—¡Bienvenido, señor! No leesperábamos.
—¿Cómo? ¿Es que tengo queanunciarme en mi casa?
—No, señor. Es que la señorano está.
—¿Que no está?—Verá, señor, doña María
Luisa nos dijo que esperaba carta deusted con la fecha de su vuelta.
—¿Y dónde está ahora?—En el palacio de La Granja de
San Ildefonso, con la corte. Dijo queaquí se aburría, que hacía demasiadocalor en Madrid, y que allí tenía nosé qué asunto con sus amigas, ya sabeusted, las damas de palacio.
Conteniendo la indignación queme ascendía desde la planta de los
pies, subí a asearme. Al entrar en laalcoba me topé con el cuadro deMengs, terminado y colgado en lapared de enfrente de nuestra camamatrimonial. María Luisa brillaba entoda su belleza, el cabello rubiosuelto, semienvuelta en un tejido azulceleste, en el que destacaba elcontrastado tratamiento de lospliegues. El pintor había dado alretrato un cariz provocativo aldesnudar un hombro prolongadohasta el empiece de los pechos de miesposa, que se insinuaban sobre laseda, a juego con un sonrosado muslo
de su cuerpo tendido en la chaíse-longue. En una mano sostenía unabanico cerrado, mientras el otrobrazo descansaba en el respaldo.Detrás, el mar con veleros en elhorizonte.
Pese a su hermoso colorido y labelleza objetiva de María Luisa, elcuadro adolecía de los defectos deMengs: hieratismo y frialdad junto aun exceso de detalle.
—¿Cuándo terminó el señorMengs el retrato, Fulgencio?
—Hará un mes. Después elseñor pintor se ha marchado de
España. Dicen que muy enfadado congente de palacio. Ya conoce su malcarácter, señor. Aquí no paraba dedarnos gritos. Pero la señora haquedado muy satisfecha.
Después de asearme me pareciómentira caer como un fardo en lacama. Allí estaba María Luisa, antemis ojos. Pero sólo en efigie.
Al día siguiente pedí el coche y,sin mayor dilación, me trasladétemprano a La Granja, tomandoatajos campo a través. Acalorado,llegué al mediodía a palacio ypregunté por mi esposa. Al principio
no la encontraban por ninguna parte.—Una dama me ha dicho que se
ha ido a pasear por los jardines —me informó un lacayo.
—¿Por los jardines? Si soninmensos.
—Creo que suele pasear por lafuente de las Ocho Calles, señor.
Hacia ella me encaminé enmedio de un día espléndido, aunqueasfixiante. Me limpiaba el sudor conun pañuelo, nervioso por la ansiedadde encontrarla. Por más vueltas quedi no daba con ella. Ya iba avolverme al palacio, cuando observé
que se movían unas ramas.Sigilosamente me dirigí a los setosde donde procedía el ruido y meacerqué lo más posible. Detrás de unárbol podía mirar sin ser visto. Casime caigo de espaldas.
María Luisa, sentada en unbanco recoleto, estaba besándose conun hombre. Cuando se separaronpude comprobar quién era. Me quedésin aliento. ¡Era Pierre en persona!Di un paso atrás y me senté aturdidoen un tronco. Mi primer impulso fuelevantarme y salir corriendo. Perorespiré hondo y pensé que lo más
eficaz era sorprenderlos in fraganti.Ambos se quedaron pálidos.
Ligeramente repuesta de su sorpresa,María Luis se levantó, roja como lapúrpura.
—¿Tú aquí? ¡Dios mío!¿Cuándo has llegado?
—Anoche.No sabía qué decir. Pierre se
alzó, hizo una reverencia y se quitóde en medio.
—Te debo una explicación —balbució María Luisa sin saberdónde meterse.
No dijimos más. Ambos
caminamos en silencio. La irapugnaba con mis lágrimas, que noacababan de brotar atenazadas por laangustia.
No volvimos a pronunciarpalabra hasta encontrarnos sentadosen el coche de vuelta a Madrid.
—No es lo que crees, Mateo.—¿Cómo que no es lo que creo?
¿Puede ser algo distinto de lo queacabo de ver con mis propios ojos?
Ella se echó a llorar.—No, no es lo que te imaginas
—tartamudeó entre sollozos.—Está claro que no has
olvidado a ese maldito Pierre. Ésa esla verdad. A pesar de lo que te hizo,sigues pegada a él como una lapa.
—No, Mateo. Te lo juro. Locreerás o no, pero es la única vezque lo he besado.
Reí con sarcasmo.El traqueteo de la berlina me
estaba mareando. Después del largoviaje, las emociones y sinsabores demi misión, la enfermedad de mipadre, la ilusión renovada porreencontrarla, aquel impacto porsorpresa me hacía polvo. Creíamorir.
—Si me dejas, te explico,Mateo. Después de que Mengsacabara el retrato, me moría deaburrimiento en Madrid. Todas misamigas, las damas de la corte, sehabían ido de vacaciones. Hacía uncalor asfixiante. Margarita, mi mejoramiga, me escribió invitándome aque viniera a La Granja hasta tuvuelta. Pero los últimos díasapareció por aquí Pierre. Decía quetenía no sé qué que comentar al padreOsma, el confesor del rey. Pero confrecuencia se unía a nuestros paseosal atardecer con mis amigas. A veces
venía algún que otro caballero. Yasabes lo presumido que es.Encandilaba a todas con sus historiasde París, sus cuentos y hazañas sobrela superioridad de los franceses, losplanos que está trazando paraembellecer Madrid, su eleganteforma de bailar, en fin lasbravuconadas de siempre. Hace unosdías me invitó a salir. Decía quequería contarme la verdad sobre susaventuras amorosas. Al principio —lo reconozco—, disfrutaba con sucharla, sobre todo porque no teníaotra cosa que hacer, y me preguntaba
muchas cosas sobre la difunta reinamadre. Ya sabes lo que me gustarecordar esos tiempos.
—Mientras os besabais ahurtadillas por los rincones.
—No es cierto.—¿Y qué es lo que acabo de
ver? ¿Eh? Dímelo.—Verás, Mateo. Lo creerás o
no, pero éste ha sido el único besoentre nosotros. Hasta ahora sólocharlábamos. Ha sido justo hoycuando comenzó a recordarme mistiempos de noviazgo y a susurrarmecosas al oído. Yo me sentí en una
nube, me olvidé de todo, ¿quéquieres que te diga?, y dejé que mebesara. Eso es todo. Nada más. Y hadado la casualidad de que hasaparecido tú. Dios lo sabe. Ha sidola debilidad de un momento. ¡Estabaobnubilada! Te lo juro. ¿Me vas acondenar por un solo beso?
La distancia con María Luisaduró varias semanas. Ella intentóvolcarse, satisfacer todos miscaprichos, esperarme siempre encasa. Pero las circunstancias deaquel regreso a Madrid y la fuerteimpresión de sorprenderla no se
borraban de mi mente. Eso sí, mepreguntaba a mí mismo qué le pasabaa aquella mujer para que yo lasiguiera viendo como una noviainalcanzable más que como unaesposa lograda. Hoy, al cabo deltiempo, me pregunto si no sería miinmadurez afectiva, mi propiainseguridad lo que entonces laagobiaba, la alejaba de mí. Quizástambién su propio carácter, tanpropio de algunas mujeres bellas,que les inclina toda la vida a seramazonas más que esposas estables,porque nunca dejan de ser
conscientes, al menos mientras lesdura la belleza, de su capacidad deseducir.
De cualquier modo la rutinaacabó por colocar las cosas en susitio. Mi vuelta a Madrid nodisminuyó mi trabajo un ápice,aunque el asunto de la supresión delos jesuitas cayó en un punto muertodurante una larga temporada. A ellocontribuyó la enfermedad, que seagravó por aquellos días, delembajador Azpuru. En octubre de1769, el agente de preces, JoséNicolás de Azara, que nunca se llevó
bien con Azpuru, porque en el fondolo que deseaba era sustituirle en laembajada, decía que la culpa la teníala desidia del embajador y la astuciadel Pontífice. «Sólo quieren ganartiempo», escribía, a pesar de que lostres embajadores, de España, Franciay Nápoles, seguían reuniéndose, enlo que ellos llamaban «congresosborbónicos», para coordinaresfuerzos.
Clemente XIV, con su típicocarácter dubitativo de tira y afloja,mandaba requiebros a Su Majestad yrechazaba la oferta del envío de
hasta seis mil hombres desdeNápoles para reprimir «posiblesrevueltas» que pudieran organizar losjesuitas. Nunca acabé de comprendercómo aquellos hombres llegaron apensar que los hijos de San Ignaciofueran a organizar ejército alguno.Posiblemente era parte de laestrategia: asustar. A finales dediciembre, gracias a Roda, pude leerla carta que Carlos III escribió alPapa. Respondía a otra misiva deltreinta de noviembre en la queClemente XIV le decía que «no hasido negligencia, sino únicamente
dilación, la cual ha sido necesariapara llevar a cabo a feliz términoasunto de tanta importancia». Yañadía:
Rogamos a VuestraMajestad que no dé cabidaa desconfianza alguna paracon Nos, pues Nosestamos resueltos a obrar,y nos ocupamos en darpúblicas pruebas eirrefutables de nuestrasinceridad. Sometemos a
la sabida consideración deVuestra Majestad unproyecto referente a lasupresión total de laCompañía, que no tardaráVuestra Majestad muchotiempo en recibir.
Y así le respondía Carlos III:
Muy Santo Padre:Me deja lleno de
consuelo la venerada cartade Vuestra Beatitud de
treinta del pasado, en quese digna darme lasseguridades más firmesdel ánimo en que se hallade atender a las súplicasque le hemos hecho losreyes, mi primo, mi hijo yyo, y doy a VuestraSantidad las más rendidasgracias por el trabajo quepersonalmente ha queridotomarse en la reunión yexamen de losmonumentos de que se hade valer para la
expedición del motupropio aceptado y laformación del plan tocantea la absoluta abolición dela Compañía, que VuestraSantidad ofrececomunicarme.
Si la paz y laconcordia es el mayorbien de la Iglesia y el queyo la deseo y solicito conlas veras más íntimas, aVuestra Santidaddeberemos con estaabolición el
restablecimiento de unafelicidad que ya no segozaba. Mi confianza enVuestra Santidad es tangrande, que ya miro comologrado este bien desde elpunto que Vuestra Beatitudme lo anuncia.
Viva VuestraSantidad asegurado de mireconocimiento; oigabenignamente lo que donTomás Azpuru lesignifique en mi nombre, ypidiéndole nuevamente su
apostólica bendición paramí y toda mi familia, ruegoa Dios guarde a VuestraBeatitud muchos años, etc.
Del irracional miedo que
Clemente XIV tenía a los jesuitas odel que le interesaba aparentar, datestimonio el hecho de que poraquellos días recibía a Azpuru y ledecía:
—Cuento con los auxilios delrey cuando los necesite, y en elextremo caso de verme arrojado de
Roma y precisado a dejarla parasalvar mi vida, buscaré asilo en susreinos. Lo cual me proporcionará laocasión, que tantas veces heapetecido y hubiera buscado, a sermeposible y aun a costa de ir a Madrida pie, de ver y abrazar al monarca, yhablarle por solos ocho días mediahora cada uno, pues me bastaría tancorto tiempo y breve conversaciónpara el fin de acreditarlepersonalmente mi tierno amor yconstante gratitud... Mi corazón estodo de mi rey de España, y sóloanhelo que se persuada de esta
verdad y que no recele de la mía.Es decir, que el mismísimo
Papa de Roma pretendía calmar alrey pidiéndole asilo en Madrid, silas cosas se ponían mal. Roda yCampomanes me encargaron porentonces de recabar testimonios delos obispos españoles para apremiarmás la decisión. Mientras tanto elpeloteo entre Bernis, Azpuru y elPapa continuaba en Roma, así comolas gestiones en París de nuestroembajador conde de Fuentes, elPignatelli gubernamental, quepresionaba a la corte francesa.
Choiseul le atribuía grandísimo valora la carta del Papa al rey de España,y Bernia no digamos. Pero seguíanlas largas del Sumo Pontífice.
Así las cosas, mi hermano meescribía desde la ciudad de Bolonia,donde, gracias a las gestiones deleficaz padre Idiáquez, los jesuitashabían conseguido trasladarse,alquilando unas casas, en cuyagestión sus hermanos italianos leshabían gastado algunas trastadaseconómicas. El padre Luengo,cansado de vivir en la campiña,había quedado fascinado al visitar la
capital. Pero le sentó muy mal,cuando en el colegio de San Luis, suscolegas italianos, durante unaacademia en la que los jóvenesdieron un concierto musical, locolocaron a él y a sus compañeros enla última fila. Aunque Javier meponderaba lo contento que Luengoestaba de sus brillantes alumnos,muchos de ellos pupilos suyos ya enlos tiempos de Santiago deCompostela.
Antes de trasladarse a Bolonia,el bendito Luengo, de paso enPonzano, cogió el paludismo, unas
tercianas que habían contraídoalgunos, incluido mi hermano Javier,en la insalubre casa de Bianchini.Aunque no disimulaba su contento deque Idiáquez le entregara un montónde documentos para la colección quepreparaba para su adorado diario.Añadía mi hermano que al llegar aBolonia sufrieron un timotípicamente italiano. Un sujeto lesexigió un impuesto, naturalmenteinventado, para atravesar un puentesobre el río Remo. Luengo y mihermano cayeron en el sablazo comochinos. Los recién llegados acabaron
por instalarse en las citadas casas,que por cierto dejaban mucho quedesear.
Así que Javier comenzó susestudios de teología en Bolonia enmedio de no pocas precauciones.Como es sabido, a los jesuitas lescomplace organizar disputasteológicas en las que los alumnos selucen cortando pelos en el aire sobretemas doctrinales. Por su interés,estos debates académicos erantradicionalmente públicos. Pero losexpulsos españoles se preguntaban sien Bolonia debían abrirlos o no a
gente de fuera. Para mayor dificultad,habían cambiado al obispo. Elnuevo, un tal Malvezzi, era, segúnLuengo, «un hombre sacrificado aservir las cortes borbónicas, y por lomismo empeñado en sacrificarnos anosotros». Total, que decidierontomar toda clase de precauciones. Sedirigieron a un lugar apartado paracelebrar las disputas, aunque porcortesía invitaron a los jesuitasitalianos, portugueses y mexicanosresidentes en Bolonia, y al mismotiempo les rogaron que no sepersonaran para evitar cualquier
posible repercusión.Mi hermano añadía que como en
Bolonia había entonces cerca deochocientos jesuitas de diversasprocedencias, cuando salían a lacalle casi se daban codazos:
El padre Luengo diceque juntándose a tantoscentenares como vivimosaquí, muchos que de lasotras provincias vienencontinuamente a Bolonia opor ver la ciudad o por
visitar a algunos amigos,se vive en una especie detumulto o alborotocontinuo y causa algúngénero de vergüenza yrubor el salir de casa ytropezar por todas partescon tantos jesuitas.Jesuitas en la calle,jesuitas en las plazas,jesuitas en los paseos,jesuitas en las iglesias enque hay alguna fiesta, y noya tal cual de dos en dos,sino a pelotones, a
cuadrillas. a regimientos.¡Gran trastorno de cosas,gran confusión ydesconcierto! En la fiestade San Francisco Javierllegamos a reunirnosquinientos en la iglesia deSanta Lucía.
La carta de mi hermano, aunque
desde esa sincera fe y esperanza quenunca perdía, respiraba tristeza,porque en Bolonia se comentaba yacomo algo imparable la inminencia
de la extinción. Añadía que sólo veíaen su entorno rostros compungidos.Que le daba especial pena lasituación de sus hermanosportugueses sin un maravedí,abandonados de todos, de susparientes y de su corte. Lapreocupación se extendía ya tambiéna los italianos, que hasta el momentoconservaban sus casas, pero veían laespada de Damocles cernirse sobreellos de un momento a otro. Eso sí,un consuelo tenían en Bolonia: lasnoticias que llegaban de Prusia yPolonia. Allí tanto Federico II como
Estanislao II dispensaban especialprotección y aprecio a la Compañía.El padre general les había escritodándoles las gracias, a lo que losmonarcas de esos reinos contestaronque no era favor sino justicia y quejamás dejarían de proteger a losjesuitas.
Por aquellos días se comentó enMadrid que uno de los padresllegados a El Puerto de Santa Maríadesde Sonora y Sinaloa había sidotrasladado a la cárcel de la cortecomo especialmente peligroso. Elfiscal Campomanes me dio licencia
para entrevistarlo.Había llegado a El Puerto con
la primera tanda de diecinuevemexicanos. Dieciocho se habíanquedado en cárceles de la ciudadandaluza. Me preguntaba por qué alpadre José Garrucho, nacido enCerdeña, sin mediar ningún tipo dejuicio, había sido transferido en lasmazmorras de Madrid. Una noticiaque, por lo escandalosa, habíallegado también hasta Bolonia através del padre Isidro López.
Cuando los guardias abrieroncon estrépito los cerrojos, me
encontré con dos pupilas brillando enla oscuridad. Me presenté, comosuelo, recordando mis viejosvínculos con la Compañía y lapertenencia de mi hermano. Poco apoco su rostro magro, surcado deprofundas arrugas y desaliñadabarba, emergió de las sombras.
Apaciguado por mis palabras ytras repetirme que no comprendía porqué lo habían apartado de sushermanos, comenzó su relato:
—En mi larga vida demisionero he trabajado desde 1748en la célebre misión de Guevavi, un
sitio difícil por las continuas luchasentre indios pimas y apaches. Sobretodo los apaches no nos dejaban enpaz. Nos asaltaban continuamentepara robarnos reses o asaeteargallinas con sus flechas envenenadas.Hasta tal punto que el visitador padreAguirre se quedó asombrado cuando,años después, comprobó que lamisión se había quedado sin caballosni yeguas. Pues bien, la situaciónllegó a tal extremo que, tras uno deestos enfrentamientos entre apaches ypimas, otros dos padres y yo nosvimos obligados a huir de la misión y
refugiarnos en el presidio militar deTerrenate. Allí pasamos la noche asalvo. Entonces el capitán BernardoUrrea decidió enviar a la misión a unoficial, Juan Antonio Menocal, ainvestigar los hechos. A este violentocapitán nada más llegar no se leocurre otra cosa que fusilar aldirigente Pedro Cruz, sin escucharlas protestas de los jesuitas. A lamañana siguiente aparecieronmuertos los miembros de una familiamuy amiga nuestra y mi asistentepersonal. A fin de cuentas el asuntoacabó en los tribunales. El
gobernador formuló cargos contra elcapitán Menocal y contra los jesuitasde la misión.
El padre Garrucho gesticulabamuy expresivamente. En la sombríacelda madrileña sólo entraba luz porun ventanuco enrejado, que dejabaentrever la raída sotana del flacojesuita. Pero el relato metransportaba a los paisajes exóticosde las lejanas tierras americanas.
—Aquellas decisiones delgobernador eran del todo injustas. Demodo que se me ocurrió apelar alobispo de Nueva Vizcaya, Tamarón,
para que usara sus influencias paraabsolvernos y dar una lección a losmilitares.
—¿Y lo consiguió?—Tardaron cinco años en las
pesquisas. Sólo a principios de enerode 1758 nos llegó la sentencia quenos exoneraba a los misioneros yatribuía nuestra actitud al innatoamor que sentíamos por la libertadde los nativos. Dos años antes, a míya me habían destinado a Opusura,donde fui rector de nuestra Casa delos Mártires del lapón, y donde miamigo el obispo Tamarón me nombró
juez eclesiástico. Allí me sorprendióla expulsión. Ésa es toda mi rebeldía,señor.
—¿Nadie le ha pedidoformalmente declaración aquí o en ElPuerto?
—Nadie, señor.—Usted, ¿no fomentó nunca la
violencia?—¿Qué violencia? Hemos
defendido con la palabra la libertadde los indios. Jamás he empuñado enmi vida un arma.
—¿No conoce el Discurso delpadre José Pallarés que llega a
justificar la guerra fronteriza contralos indios infieles?
—He oído hablar de eseescrito, también he oído decir que senos acusa de trato con los ingleses.No digo que algún jesuita aislado nohaya pensado de esa manera. En todocaso Pallarés defendía armar a losindios contra las tribus violentasinvasoras, jamás contra losespañoles o portugueses. En lo que amí respecta sólo he luchado con lapalabra por la libertad de los indios.Y en cualquier caso, si soy culpablede algo, que se me juzgue en toda
regla. Pero llevo aquí seis meses y,excepto usted, señor, nadie ha venidoa verme.
Pobre Garrucho. Con el tiemposería transferido a un monasterio.Pero moriría preso, diecisiete añosdespués. Me recordaba a los jesuitasalemanes y austriacos encarceladosen Portugal y a los que seguían en lamisma situación en El Puerto.
Al llegar la Navidad mireconciliación con María Luisa, almenos en la apariencia, estabaresuelta. A ello contribuyó —apartedel paso del tiempo y al hecho de
que desde el primer momento la creí— la venida de mi tía-suegraCatalina de Galicia. Esta singularmujer no había perdido suclarividencia unida a una contenidadulzura, que todo lo hacía fácil. Seencargó ella misma de preparar unaexquisita cena de Nochebuena concaldo gallego y pavo relleno defrutos secos. Todo regado con unribeiro que trajo de La Coruña. Laconversación giró en torno a miúltimo viaje a Italia y a la situaciónde mis padres. Los recordamos muyespecialmente, junto a mi hermano,
en la Misa del Gallo, escuchada connostalgia en la antigua iglesia delColegio Imperial.
Alboreaba 1770 cuando llegó lanoticia de que otro descerebradohabía intentado de nuevo asesinar alrey José II de Portugal. El correo deRoma me informó de lo que temía. Elembajador Almada se habíaapresurado a atribuírselo a losjesuitas y presentarlo así a ClementeXIV con palabras de gran dureza yexigiendo la supresión de la orden.El Papa le devolvió el documento alembajador portugués, que carecía
aún de plenos poderes parapresentarlo. Todo este revuelo fueaprovechado por Bernis y Azpurupara seguir presionando la SedeApostólica, que se limitaba aasegurar que se estaba elaborando elfamoso motu propio para disolver ala Compañía.
Pasaban los meses y cuando elasunto parecía estar maduro, Azpurutuvo que marcharse a una playa pararecuperarse de sus crecientesdolencias. Todo el año se pasó elPapa arguyendo a los Borbones queel documento estaba casi listo,
mientras le asaltaban los escrúpulosde siempre.
A todo esto el poderosoChoiseul, dominador de Franciadurante diez años, cayó en desgracia,víctima de las intrigas de la favoritade Luis XV, la condesa Du Barry, yfue desterrado como traidor. Estecambio lo aprovechó el Papa paraponer una nueva condición a lasupresión de la orden ignaciana. Sólola llevaría a cabo después debeatificar a Palafox, el otro grandeseo de Carlos III. Pero el añosiguiente, 1771, transcurrió en
escarceos diplomáticos por parte delos franceses centrados en ladevolución de Aviñón, algunas«puñaladas» del Pontífice a loscolegios Romano e Irlandés enRoma, y la total prohibición deconfesar y predicar a los jesuitasexpulsos. Hasta los colaboradoresmás estrechos del Papa le acusabande servirse del proceso de Palafoxpara evitar dar el paso tan deseadopor nuestro rey y sus ministros de latotal supresión.
Azpuru, cada vez peor de salud,perdía el conocimiento con
frecuencia y firmaba los documentoscon mano temblorosa. Ilusionadotoda su vida con lograr la púrpura,montó en cólera en su retiro deFrascati cuando se enteró de queperdía posibilidades de acceder alcardenalato, concedido al ineptoarzobispo de Reims, protegido de lanueva amante del monarca francés.El embajador español permanecíacon una mano asido a la muerte y otraal capelo cardenalicio. Harto detodo, firmó su dimisión comoembajador de España.
Madrid envió a Roma al militar
conde de Lavagna, de escasascualidades y experiencia, parasustituirle, pero con tan mala fortunaque, de camino, en Cerdeña lefulminó una apoplejía. Azara notificóa Roda la conmoción que produjo elrepentino fallecimiento hastaproducir «una revolución general delos ánimos».
En Francia el sucesor deChoiseul, duque de Aguillon, creíainadmisible la alternativa queproponía Clemente XIV: reformar laCompañía y restar autoridad a sugeneral. Pues en el país galo había
cambiado de alguna manera lasituación, cuando la hija del rey,princesa madame Luisa de Francia,experimentó una repentinaconversión que le condujo a hacersemonja, ingresando como novicia enel convento carmelita de Saint-Denis.Azara aseguraba que el Papa tenía unretrato de la princesa vestida demonja en su alcoba. «Como unamante con su metresa», decía con suhabitual agrio estilo. En fin, el nuevosecretario de Estado francés teníapavor de que el incipiente partidodevoto, fomentando por la princesa-
monja, supusiera la vuelta de losjesuitas a Francia y quién sabe si aEspaña. Así opinaba también nuestroembajador en París, el Pignatelliconde de Fuentes.
Mientras tanto el Papa seguíacon sus indecisiones. Por una parteno se atrevía a poner el hacha sobrela cerviz, y por otra seguía dandoaguijonazos a los ignacianos en susinstituciones de Roma o volviendo lacara cuando, a su paso por las callesde la urbe, los jesuitas que lo veíanse arrodillaban pidiéndole subendición.
Con este panorama, en marzo de1772 me llamó Roda:
—Mire, Fonseca. Creo queusted sigue al pie de la letra losacontecimientos y que está informadod e l iter de nuestros asuntos conRoma.
El secretario de Estado señalóun montón de papeles sobre la mesa.Llevaba una casaca de un colorindefinido, entre gris y marrón.
—Pues bien. La situación es tangrave que Su Majestad ha decididoenviar a Roma a un hombre de suentera confianza. Un seglar firme y
hábil que sea capaz de arrancar alPapa la dichosa extinción. Creemosque su índole de eclesiástico halastrado la acción de Tomás Azpuru.Tampoco nos fiamos de losembajadores de Francia y Nápoles,Bernis y Orsini. No olvide que soncardenales. El conde de Fuentes esde la misma opinión en París. Yhasta Azara en Roma. En Franciaademás piensan que el Papa puedanombrar a Bernis secretario deEstado. La idea no es mía, sino deGrimaldi. Reconozco que cuando oíel nombre del fiscal Moñino como
candidato para el cargo mesorprendió. Moñino no sabe italiano.Pero para un hombre inteligentecomo él, eso no será uninconveniente. Lo importantes es quees amable, al mismo tiempo astuto, yeficaz para el cargo.
—¿Y qué piensa Azara?Me imaginé al atravesado,
aunque cultísimo, agente de preces,echando bilis tras conocer la noticia.
—Ha escrito indignado porquesoñaba con ser él el sustituto.
En su carta decía que «si soymalo, ¿por qué no me ahorcan y me
echan al diablo? ¿Para qué quierecriados el rey? ¿Para mortificarlos yhumillarlos? Pretenden consolar conla Cruz de la Orden de Carlos III,pero sólo me sirve para clavármelaen el corazón y crucificarme con ella.Yo mismo me la he impuesto en esacueva de Caco». El agente de precesañadía que la amistad de Moñino conmonseñor Zelada, un eclesiástico deRoma, al que consideraba amigo delos jesuitas y no de fiar, era un graninconveniente. Tampoco Aranda y elconfesor Eleta estaban muy deacuerdo con el nombramiento, pues
les quitaba protagonismo en lasnegociaciones.
Acto seguido Roda me dedicóuna sospechosa sonrisa, la mismaque usaba siempre para pedirmealgo.
—Usted, don Mateo, es unhombre de toda nuestra confianza,como ha demostrado repetidas veces.También lo es de don José Moñino,al que ha servido fiel y eficazmentedesde los tiempos en que comenzó atrabajar en su bufete, creo que porrecomendación de su padre.
La alusión a mi padre en aquel
momento me quemó las entrañas.—El señor fiscal necesita un
asistente, un secretario. Se lo iba apedir él mismo. Pero me ha rogadoque lo haga yo, para revestir lasolicitud de mayor solemnidad desdemi cargo de secretario de Gracia yJusticia.
Ya estaba la red tendida. Rodasabía que a Moñino podía decirleque no. En cambio si me lo pedíaRoda era como si me lo pidiera SuMajestad el rey en persona.
Aquel hombre, que era para losefectos el primer ministro del reino,
permanecía ante mí sonriente, comoante la pieza de ajedrez que teníasegura.
El escándalo estaba servido.Las reacciones no se hicieronesperar. En Bolonia la noticia cayócomo un rayo. A parte de laextravagancia de que un letrado, unfiscal del Consejo, fuera enviado aRoma, mi hermano me contaba que alos jesuitas expulsos les olióenseguida a chamusquina. Moñinoera un manteísta y por tanto uno delos que habían declarado la guerra alos colegiales desde el advenimiento
de Carlos III al poder, y por tanto,como ya se sabía, un antijesuitadesaforado. El padre Luengo se loimaginaba con grandes cantidades dedinero en la mano «para podercorromper y sobornar gentes y lasamenazas que podrá hacer al Papa ennombre de la corte». Todo el mundosabía que era un negociador duro,intrépido y celoso.
Tampoco los curiales romanoslo miraban con buenos ojos. Sealarmaron. «Es dulce, agradable ymodesto por fuera, y hasta con airede profunda religiosidad. Pero en
realidad es hostil a Roma, a laautoridad pontificia y a lajurisdicción eclesiástica». Y serecordaba su tremenda hostilidad alobispo de Cuenca. «Sagaz,disimulado y celoso», «en extremoastuto, hábil maestro en al arte defingimiento y que había trabajado deforma extraordinaria en ladestrucción de los jesuitas», era elveredicto del nuncio en Madridsobre el hombre que nuestrogobierno enviaba a Roma. Entretodos, y con dudas sobre elnombramiento, acabaron por
convencer a Clemente XIV, pues laalternativa era nuestro embajador enHolanda, amigo de los jesuitas.Aunque cuentan que al Papa se leescapó:
—Dios perdone al rey católicoel nombramiento de Moñino.
Para mayor revuelo poraquellos días se difundió en Roma ytambién en Madrid un grabado encobre que representaba el juiciofinal, con Carlos III entre losréprobos. El Papa se apresuró acerrar la tienda del librero tirolésque había puesto la hoja en venta.
Por supuesto fue atribuida a losjesuitas expulsos, que no tenían nipara comer. Clemente XIV mandóuna investigación en regla y resultóque el autor era un librero venecianoque, para pescar en río revuelto,modificó un viejo grabado,cambiándole el escudo de uncardenal por el de España. Volabanlos panfletos por Roma aquellosdías. Otro representaba al generalRicci atado como Jesucristo ante elPapa, que hacía las veces de Pilatos,escuchando las acusaciones de losBorbones.
María Luisa se puso pálida. Me
costó convencerla.—¿Te vas otra vez fuera de
España? No puedo aceptarlo, Mateo.Ya está bien.
—Es una estupenda ocasiónpara que conozcas Roma, una ciudadllena de arte y cultura. Cuandoencuentre casa, te vendrás a vivirconmigo y disfrutaremos juntos deesta oportunidad. Nos llevaremos aFulgencio y Rosa, para que noscuiden. En todo caso no es parasiempre, mujer. Regresaremos
pronto.El cinco de mayo, un día
soleado, acompañé a Moñino aAranjuez a despedirse de la corte. Elmonarca, vestido de caza, estaba apunto de salir al campo. Los perrosladraban en el exterior. Los jardines,sosegados y perfectos, como ajenos aeste mundo, prometían sombra yalegría.
—Señor Moñino —le dijo elrey sentado en una butaca de supredilecta sala de porcelana—, novoy a darle instrucciones concretas.Usted sabe tan bien como yo lo que
pretendo. Ya le habrá dichoGrimaldi. Conviene contar con laaprobación de Versalles. Usted debeprocurar evitar toda clase demalentendidos. Como norma general,le pido que no haga misterio algunode las negociaciones. Con todo, sicree necesario ocultarle algo alembajador francés, hágalo, aunque sídebe estar siempre informado susecretario de Estado. Tenga cuidadocon Bernis. Sospechamos que hacedoble juego. Y no olvide que elembajador de Nápoles, Orsini,también es un cardenal. Tampoco nos
fiamos del todo de Carvalho. Elministro portugués acostumbra adecir una cosa y hacer otra. El reyconfía en usted, don José. Vaya conDios.
Moñino hizo una profundareverencia y me presentó a SuMajestad, que nos despidió con unasonrisa y se dirigió al patio de armasdonde piafaban los caballos.
Los objetivos de la misión deMoñino, contrastados con Grimaldi,eran cuatro: la extinción de laCompañía, la beatificación dePalafox, el arreglo del tribunal
español de la Rota (prácticamentelogrado), y lo relativo a la inmunidadlocal y el derecho de asilo.
Cuando volví a ver el Tajoserpear junto a los jardines y el lugaren que María Luisa y yo nosfundimos en el primer beso, el almase marchó con el río, un río que,como la vida, nunca podía ni sabíadetener.
Luego pasamos varios días enMadrid, preparando el viaje. Mi jefeexaminó en la covachuela deGrimaldi una montaña de papelespara ponerse al día de las prolijas
negociaciones con Roma.Más tarde supe que durante
aquellos días en los palaciosapostólicos se veía al Papa inquieto.Sabía que el nuevo embajador ibacon consignas claras de acabar deuna vez con la Compañía.
Dejé mi casa con una enormetristeza. Y por primera vez a MareaLuisa con lágrimas en los ojos. Algome decía que aquello iba a ser elprincipio del fin.
31. Miel en la boca,hiel en el corazón
Después de despedirme deJavier en mi último viaje, habíatenido la intuición de que aquel adiósera para siempre, pues pensabaentonces que sería difícil que yoregresara a Italia o que él volviera aEspaña. Sin embargo, nos volvimos aver antes de imaginarlo. La ocasiónnos la dio mi nuevo trabajo y ladecisión de mi jefe, que, después de
desembarcar en Génova procedentesde Barcelona, quiso pasar porBolonia antes de llegar a Roma.Cuando descansábamos en un mesón,el posadero llamó a la puerta de sucuarto.
—Aquí hay un sacerdote en unadiligencia, que pregunta por ustedes.
El ex fiscal y yo bajamos aportería. Un jesuita se asomó por laventana de un oscuro carruaje. Era elrector del Colegio de San Clemente.Venía a recogernos para invitarnos acenar. Moñino, contra todopronóstico, aceptó. Yo le pedí
permiso para, mientras él cenaba, ira dar un abrazo a mi hermano.
El padre Luengo, cuando mevio, me saludó fríamente.
—Ahora, sí, Fonseca,reconózcalo. Ahora ese Moñinoviene a pasarnos a cuchillo.
—No será para tanto, padreLuengo.
—No es una hipérbole,Fonseca. Conviene que lo sepa todoel mundo: Moñino viene a Roma aliquidarnos.
Tuve el tiempo justo paraabrazar a Javier, puesto que el recién
nombrado embajador sólo quisodetenerse en San Clemente para lacena. No hizo más comentario ydespués de medianoche, a eso de launa, me dijo que nos poníamos encamino hacia Florencia.
Roma se debatía con el calorpegajoso adherido a sus añosaspiedras la noche del cuatro de juliode aquel memorable año de 1772. Elembajador y yo llegamos cansados,pero con buena salud, al Palacio deEspaña. Bajó Azara a recibirnos concara de ajipuerro:
—¡Cuánto habéis tardado! Me
han parecido mil años —me susurróal oído—. En fin, ya llegó DonQuijote con su erudición murciana aenfrentarse con el Vaticano. Y eso, apesar de las oraciones con quehemos importunado al cielo para quese partiera el cuello.
Sonreí. Azara no habíacambiado, sino que, al revés, tenía elcarácter más agriado desde que veíaque se le escapaba toda oportunidadde haber sustituido a Azpuru.
La mañana del día siguiente,domingo día cinco, la dedicó elrecién llegado a saludar al personal
de la embajada. Por la tarde recibióa Azara para que le pusiera al tantode los personajes con que tenía quelidiar.
—Acabo de informarle sobre«las madrigueras del lugar» —medijo el agente de preces después dela entrevista.
Los días siguientes vino frayInocencio Buontempi, el confesor delPapa, en una visita protocolaria. YBernis, el cardenal embajadorfrancés, nos invitó a comer el díaocho en su lujoso Palais Carolis. Eldesfile de fuentes y criados fue el
mayor que yo había visto en toda mivida.
—Quiero hacer llegar a vuestraexcelencia la amistad de Su Majestadel rey de España y mi deseo decontar en todo momento con vuestragran experiencia —sentenció elpolítico murciano.
Yo contemplaba desde mipuesto en la mesa, ornada concandelabros de plata, a aquellos doshombres tan distintos. Moñino,mastín frío y distante, no queríasoltar prenda. Bernis, gato cariñosomuy francés, amable en las formas,
simpático, ceremonioso, enemigo detensiones, buen conversador, habíaaprendido las artes sibilinas delestilo romano después de tres añosde esgrimir el florete de la curia.
—Dicen que el Papa tiene uncarácter tímido. ¿Es cierto? —comenzó Moñino su primer asalto.
Bernis contestó con evasivas,sin querer enseñar sus cartas. Luegodijo:
—Convénzase, don José, elPapa está decidido a acabar con losjesuitas.
Pero todos sabíamos que era
exactamente lo contrario de lo quepretendía en aquel momentoVersalles, que en vez de extinguir laorden prefería reformarla.
—A qué negarlo, embajador:hemos perdido un tiempo preciosocon la enfermedad de Tomás Azpuru—sonrió versallesco—. Pero yocolaboraré estrechamente con usted,don José, no lo dude vuestraexcelencia.
Al cabo de una hora no podíatragar un bocado más. En los postresla cabeza me daba vueltas de tantosvinos y licores.
—Creo, señor cardenal, quedesde hace tres años se sigue uncamino erróneo. Hay que dejar delado el proceso de Palafox y noconceder al Papa otra dilación —arrasó Moñino.
—¡Qué comilona! —me dijoAzara al oído—. Ni la del reyBaltasar. Éste quiere hacer alarde dela unión y amistad con que van atrabajar juntos. Sí, sí. En cambioOrsini, el napolitano, ya lo ves, nohace sino poner excusas: que tieneque visitar un convento de monjas,que está con mal de gola. ¡Vaya
cuento!A mí las impertinencias de
Azara me hacían reír.—En Roma todo el mundo dice
exactamente lo contrario de lo quepiensa. Te daré un diccionario paraentenderte, Fonseca.
* * *
Pasados unos días, finalmentese dejó ver Orsini, y parecía estar deacuerdo en todo con su hermano en elcardenalato. Mi jefe también seentrevistó con Almada, el embajador
portugués.—Es un atolondrado.
Demasiado festivo —comentódespués—. Pero yo haré que se llevebien con Bernis.
El juicio de Azara era aún peor:—Es un borrego de marca
mayor, un imbécil, un jumentoportugués.
En realidad la rivalidad entre elfrancés y el portugués no respondíasólo a mera antipatía, sino a recelosde la corte de Lisboa, que atribuía aBernis el parón de las negociaciones.Moñino se convenció enseguida de
que en parte era verdad, y de que nohabía otra solución que, a la larga,sustituir al embajador francés.
—Pero va a ser difícilconseguir que Bernis se vaya. Temedejar la embajada en Roma. Aquívive como un príncipe, rodeado dedelicias, y no quiere ser arrinconadoa una diócesis —opinaba Moñinodespués de una de sus entrevistas.
Por su parte el padre Vázquez,el general de los agustinos, se pusocomo unas pascuas:
—Debe usted tratar al Papa consuavidad, como si fuera un modelo
de cera, y obligarle a apurar suamargo cáliz. Es la ocasión deliberar a la Iglesia de esta peste quesufre desde hace dos siglos.
El nuevo embajador no podíaestar más de acuerdo con elantijesuítico superior de losagustinos.
Por esas fechas, el día siete enconcreto, falleció Azpuru a eso delas tres de la madrugada, tras unincidente por el que sufrió gravesquemaduras, lo que agravó suapoplejía. Como era de esperar, elpadre Luengo vio este deceso, al
igual que el repentino fallecimientode su sucesor Lavagna, como «unaseñal del cielo» y una advertencia aMoñino.
* * *
La primera audiencia que elPapa concedió al nuevo embajadorde España transcurrió el doce dejulio. Al paso del carruaje sobre losadoquines, salía fuego de las víasromanas que desembocaban en laplaza del Quirinal. Moñino sudababajo su historiada peluca y su casaca
de gala. A nuestro paso se cuadrabanlos guardias suizos uniformados porMiguel Ángel. Esperé impaciente enuna antesala, ornamentada con obrasde arte, a que terminara la entrevista,en la que mi señor presentó suscredenciales en un encuentro queduró hora y media larga. Elembajador salió serio, con un nodisimulado aire de frustración.
De vuelta a casa me dictó unacarta a Grimaldi. El Papa dedicó eneste primer encuentro «largosdiscursos», que a Moñino ledebieron parecer excesivos, al rey de
España: al bautismo del infante, conel envío de las fajas pontificiasbendecidas para ese momento pormedio de monseñor Doria, y lamedalla que había acuñado conmotivo del acontecimiento. En eltema que interesaba le decía que elPapa intentó convencerle de quesiempre se había llevado mal con losjesuitas. Que el embajador le habíainsistido en la utilidad de laextinción y los males que vendrían enno llevarla a cabo. El Pontíficevolvió a su tesis de la necesidad dellevar el asunto con estricto secreto y
desvió la conversación a la causa dePalafox. La entrevista fue un tira yafloja, con típico lenguajediplomático, sobre el mismo tema. ElPapa se refirió a las cartas que leescribió al rey y afirmó que ya no sepodía fiar de nadie. Moñino vino adecirle que su obligación erahablarle con claridad:
—Mi rey es un soberanopiadosísimo que profesa veneraciónal Papa y amor a la persona deVuestra Santidad; pero después dehaber sopesado maduramente elasunto del que actualmente se trata,
está firmemente resuelto a llevarlo acabo; es leal y aborrece todo engaño;mas si la desconfianza llegara ainfiltrarse en su corazón alguna vez,todo estaría perdido.
Ésa fue la primera amenaza deMoñino, a la que añadió que unanueva dilación podría traer comosecuela la ruina de todas las órdenesreligiosas en España. A pesar detodo el Papa esta vez no prometiónada. Eso sí, criticó tan duramente aldefenestrado Choiseul, que Moninollegó a sospechar si Roma no habríatenido alguna parte en su caída.
Al final el embajador insistió enque tenía que poner fecha a lasaudiencias. El Papa le contestó quepor el momento no podía, porquehabía de tomar unas aguas por «unaespecie de fuego» que le había salidoen la piel; e incluso le mostró subrazo desnudo. Y que, aunque lasaudiencias extraordinarias llamabanmucho la atención en Roma, lotendría en cuenta.
La erupción herpética le sirvióal Sumo Pontífice para tomarse sutiempo. Moñino lo aprovechó por suparte para tratar de convencer a
Bernis de la nueva táctica y suavizarlas relaciones de éste con elportugués Almada. La suavidad en laforma del nuevo embajador apaciguólos recelos despertados en Roma consu venida. Además procuraba nomostrar exceso de contentamiento enlas expresiones contra los jesuitasque muchos eclesiásticos usabanpara adularle. Como diría Luengo,que se olió su estrategia, mel in orefel in corde («miel en la boca, hielen el corazón»).
Una tarde en que decidísentarme en un café del Panteón, que
viene a ser como un escenarioromano al aire libre por donde pasatodo tipo de gentes, comprobé por mimismo cómo se habían desatado laslenguas contra la Compañía. Lallegada de Moñino era como elsonido de una turba que anunciabacaza y derribo.
Un grueso abate de temblorosapapada, que estaba a mi ladotomándose un chocolate, le pasó aotro, delgado y descolorido comouna parca, un librito del que acerté aleer el título: I lupi mascherati(«Los lobos desenmascarados»).
—En realidad no es un libronuevo —dijo el cura grueso—. Es latraducción italiana de Monitasecreta, un libelo del siglo pasado,que dicen que contiene lasinstrucciones secretas de lossuperiores.
—¡Ah, sí! Es el mismo que serepartía en España antes de laexpulsión —replicó el flaco—. Latraducción italiana se debe a un granenemigo de la orden, el cardenalMarefoschi.
Recordé haber oído decir aRoda que Marefoschi era «el prelado
más cabal que hay en Roma», aunqueMoñino desconfiaba de él comoamigo del papa Ganganelli y portanto partidario de las dilaciones.
Como el Papa estaba tomandolas aguas y no se esperaba queconcediera audiencia hasta avanzadoagosto, don José no perdía tiempo.Se hizo un mapa humano de lospuntos de poder e influencia deRoma y andábamos todos los días deacá para allá. Aparte de Bernis, conquien se entrevistaba con muchafrecuencia —la última para intrigarsobre la necesidad de aumentar el
colegio cardenalicio con máscardenales de confianza—, Moñinointentaba enterarse de quiénesestaban más cerca del Papa.
Desde luego el cardenalPallavicini, con quien cenó un día,era un cero a la izquierda, pues nopertenecía a la camarilla del Papa, niéste contaba con él. La mirilla delembajador estaba puesta sobre todoen el confesor Buontempi y en uncurioso matrimonio.
—Fonseca, déme datos deNiccola Bischi y su mujer Vittoria,medio parientes del Papa. Me han
dicho que tienen mucha entrada conél.
Después de un par de días pudeinformarle:
—Mire, señor, las malaslenguas dicen que la esposa deBischi es en realidad hija deGanganelli. Aseguran que la tuvoantes de ser cardenal, en una aldeavecina a la ciudad de Tívoli. Vayausted a saber la verdad. Bernis esamigo del matrimonio. Creo que leregaló a Vittoria un alfiler para elpelo y está haciendo gestiones paraque su marido sea camariere
d'onore.A partir de ese momento los tres
embajadores borbónicos se sirvieronde la bien situada dama paraintroducirse en los salones romanos.
Azara me asaltó un día con unade sus maldades:
—Ésa, Fonseca, es la concubinade un fraile favorito del Papa.
—¿De Buontempi, el confesor?¡Anda ya! No me lo creo. Aquí enRoma todo es maledicencia.
—¿Roma? Es una sociedad quese rige por la fortuna y el lecho. Nolo olvides: Buontempi lo que quiere
es ser cardenal, y ella la principesa.—En todo caso lo que es cierto,
según mis averiguaciones, es queVittoria Bischi tiene un granascendente sobre el padre confesor.Dicen que le trata con unadominación y llaneza de escándalo.Ella, que es un burro cargado dedinero y joyas, sólo quiere máshonores y poder para su marido.Dicen que es bastante tonta, y ademásamiga de los jesuitas —comenté.
Moñino, tras conocer estosdatos, me pidió que sondeara si estamujer era comprable por dinero, para
apartarla cuanto antes de influjos noconvenientes.
Preparado con estasinformaciones, el embajador mepidió que concertara una cita en unlugar discreto con el padreBuontempi, del que Azara afirmabaque estaba «vendido por dinero a losjesuitas».
En la oscuridad de la noche elfraile y el embajador se vieron en unrincón reservado de una trattoría delTrastévere, frente a un plato deMoñino, que no se andaba conrodeos, le espetó antes de los
postres:—¿Qué queréis ser, padre?
¿Amigo o enemigo de la corte deEspaña? No olvidéis que laprotección del rey católico vale másque cualquier otra.
A Buontempi se le atragantó lapasta. Tragó saliva, bebió un tragode chianti, comprendió y asintió:
—De acuerdo, nos veremos.Pero en el más estricto secreto, porfavor.
Moñino estaba satisfecho. Mecogió del brazo a la salida.
—Lo hemos logrado, Mateo.
Ésta es una gran victoria, porqueconvénzase, aquí no hay más Papaque este Buontempi. Es un fraileignorante de misa y olla ¡Pero lemanda a fray Lorenzo como un amo asu criado!
Todo esto, junto a otrasobservaciones, me lo iba luegodictando Moñino en sus cartassecretas a Grimaldi, como elcontenido de las ulterioresentrevistas con Buontempi. Elembajador estaba totalmente encontra de la iniciativa de crear unacongregación de cardenales que se
ocupara de la extinción. Estaposibilidad, como la opción de unamera reforma de la Compañía sinsupresión, era para mi jefe totalmenteinadmisible.
En Madrid, empezando porGrimaldi y acabando por el rey,estaban encantados con la gestión deMoñino, que en poco tiempo se habíapuesto al día de esta «sentina deiniquidad», como llamaban en lacorte a Roma. Aunque, la verdad,ellos estaban muy bien dispuestos ameterse en ella, pues Madrid habíadaba carta blanca a su embajador
para sobornar a la señora Bischi,cosa que «podría escandalizar a losque no conociesen el mundo».
De un lado para otro duranteaquellos días, me aprendí ellaberinto de las calles romanas.Otros personajes que había queabordar, según el olfato del sagazmurciano, eran el cocinero del Papa,además del cardenal Marefoschi y untal monseñor Macedonio, secretariode memoriales, que tenía fácil accesoa las alcobas pontificias.
El cocinero era un legofranciscano, llamado fray Francesco,
de absoluta confianza de Ganganelli.Pero por el momento no teníamosacceso a él. En cambio con VincenzoMacedonio no fue difícil conseguiruna entrevista.
—Seré siempre leal al Papa y aSu Majestad Carlos III —contestó—.Vuestro predecesor Azpuru actuabacon cierta agitación y tibieza, lo quele hizo errar en muchos de los pasosdados. Y le confieso que Bernis nose había tomado este asunto condemasiado calor.
—¿Puedo confiar en usted? ¿Letenemos de nuestra parte? —preguntó
Moñino.Macedonio, típico untuoso
monseñor romano, asintió conmuchas reverencias. Se pondría adisposición del embajador españolpara tratar de convencer al Papa delas poderosas razones para procedera la extinción, y de inmediato.
Moñino no paraba. No perdíaminuto en su tarea de aumentar «elconocimiento de este teatro y susactores», como él decía. Grimaldiestaba satisfecho porque «en cuatrodías ha hecho lo que no logran otrosen cuatro meses»; y el rey, informado
de todo y encantado. En cuantollegaba el correo secreto de Moñinose lo bebían con ansiedad en Madrid.
Mientras, con la cura de baños yun proyectado viaje a Asís, el Papadilataba su segunda audiencia.Moñino se lo comentaba a Bernis unay otra vez, pues ambos temían queClemente XIV no los recibiera hastadiciembre. Tanto, que estuvimos apunto de preparar un nuevomemorial, firmado por los tresembajadores borbónicos, al que seadheriría el de Portugal. Pero no hizofalta, pues el cuatro de agosto
recibimos la noticia de que el Papareanudaría las audiencias.
Hasta Azara había cambiado.—Estoy loco de contento de que
haya venido un hombre capaz deconocer y decir la verdad —me dijoun día.
El embajador sabía lo biensituado que se hallaba en la urbenuestros agente de preces y, a pesarde que lo tenía de uñas al principio,se lo había conquistado escuchándolecomo experto en chismorreosromanos para así «evitar lasescandalosas desavenencias de mi
predecesor». Antes de la segundaaudiencia del Papa, mi señor sepreparó concienzudamente consendos encuentros con Almada yBernis. Del primero se fiaba poco,por sus escasas luces y amistad conel círculo íntimo del Pontífice. Azarale comentó sobre el segundo:
—Es la única persona de laPlaza de España que os puede serútil. Conoce el ambiente y elceremonial vaticano como la palmade su mano.
* * *
Tras otra charla con monseñor
Macedonio, se acercaba laaudiencia. Moñino pensó que lomejor era primero dejar hablar alPapa. Si éste no abordaba la cuestióncandente, le propondría cómo podríaredactarse la bula de extinción.
Llegó finalmente el veintitrés deagosto. La audiencia la puedoreconstruir así:
Clemente XIV se habíaaprendido la lección. Muycircunspecto, comenzó por echarpelotas fuera y abordar la
beatificación de Palafox. Aunquerelacionada siempre con la cuestiónjesuítica, no dejaba de ser unacortina de humo. Habló solicitandonuevos documentos de Madrid pararefutar la principal objeción de lospadres: que el «venerable» habíasido un hereje y confidente contra losjesuitas. A continuación cogió el toropor los cuernos, la extinción de loscorvinos, como le gustaba llamarlosel Papa.
—Primero le reitero, señorembajador, la importancia demantener todo esto en secreto. ¿Sabe
lo que pensamos hacer? Vamos aprohibir que acepten novicios yvamos a quitarles los subsidios de laSede Apostólica, que están sirviendopara la manutención de los expulsosportugueses.
Moñino cortó en seco.—Esos medios, Santidad, sólo
son remedios paliativos. Es precisoponer medidas más radicales, comohan hecho los soberanos de Portugal,Francia, España y Nápolesexpulsándoles.
—Yo no puedo hacer lo mismoque los reyes, pues estos hombres en
cualquier caso se quedarán dentro delos Estados Pontificios. ¿Cómo hacerfrente a sus amenazas, acechanzas,venenos y demás? Tenga en cuentaque de hecho constituyen un partidomuy fuerte.
Moñino tenía argumentos paratodo.
—¿Qué teme, Santo Padre?Toda esa fuerza desaparecerá con laextinción. Así ha pasado en Españadespués de que los expulsáramos.Además Su Majestad Carlos III estádispuesto a prestarle todo el apoyoque fuere menester.
—Mire, embajador —arguyó elPapa—, esto es como un mosaicoque se compone de muchas piezas.Se requiere tiempo para ir ajustandotodas y cada una. Tenga paciencia.
Moñino, sin perder la sonrisa,volvió con sus amenazas.
—Puede ocurrir lo peor (serefería a la amenaza de supresión enEspaña de todas las órdenesreligiosas de derecho pontificio). Nolo olvide.
—Yo echaré agua en ese fuego—dijo el Papa.
—Su agua dista veinticuatro
horas del fuego. Puede que no seacapaz de extinguirlo a tiempo —osóa decir Moñino.
Clemente XIV carraspeó. Noparecía un Papa, sino un frailevestido de Papa.
—Si no se ponen toda clase deprecauciones en apagarlo, puede quelos jesuitas se vuelvan más temibles,llevándolos a la desesperación. Si encambio los dejamos oscilar entre eltemor y la esperanza, se quedarántranquilos.
—De ningún modo, Padre Santo—se revolvió Moñino—. Sólo
extrayendo una muela cariada de raízse evita el dolor. Suplico a VuestraSantidad que me crea en nombre deCristo. Vea en mí a un hombrecompenetrado con el amor y la paz,que solo quiere su bien y el de laIglesia.
Moñino entonces no se atrevió apresentar su plan de redactar unabula de supresión.
—Pero el tiempo que perdemoses precioso —se limitó a decir.
—Audias et videbis —respondió el Soberano Pontífice—.Lo haré. Pero déjeme acabar con mi
plan.La audiencia continuó por otros
derroteros: la situación de Polonia yPrusia, la entrada de los rusos en elMediterráneo y el tema de laminoración de asilos (reducción enEspaña del privilegio de losmalhechores a refugiarse ensagrado).
A la salida de su encuentro conel Papa, mi señor me dijo que nohabía otra solución que el soborno, ypresionar como fuera a Bernis y alcírculo íntimo del Papa.
El día treinta de septiembre seprodujo el tercer asalto.
En esta audiencia el Papa secentró en el derecho al recurso deotros soberanos que tenían poder ensu propio territorio; los reyes deAustria, Alemania y Bohemia. En esemomento Moñino echó mano albolsillo.
—Verá, he redactado unborrador sobre cómo actuar en laextinción, que desearía mostrar aVuestra Beatitud.
—No es momento para leerlo,señor embajador —cortó el Papa con
firmeza.Moñino, disimulando su enfado,
se guardó el papel, y amenazó:—El rey de España está
dispuesto, con el apoyo de losobispos españoles, a no permitirórdenes religiosas exentas(sometidas directamente a lajurisdicción de Roma).
En toda Europa crecía en aquelmomento la corriente regalista dereducir el número de religiosos,impedirles recabar limosnas, ysubordinar sus conventos a losobispos para aumentar el poder de
los reyes.Entonces el embajador volvió a
introducir la mano en su bolsillo conánimo de sacar el borrador.
El Papa volvió a cortar por losano y dio por concluida laaudiencia.
* * *
Yo, por supuesto, conocía elpapel que el Papa no le habíapermitido leer a Moñino. La oferta,en síntesis, era devolver al Pontíficelos territorios usurpados en
represalia por el Monitorio de Parma—Aviñón, Benevento y Pontecorvo—, a cambio de la extinción, y losdetalles de cómo llevarla a cabo.Como se esperaba que Tanucci senegara a entregar el Benevento,Carlos III se comprometía a obligar asu hijo a hacerlo.
Aquella tarde Moñino se quitóla peluca como quien se despoja deun casco de guerra, y se repantigó enun sillón de la embajada.
—¿Cansado? —le pregunté.—Harto. Pero conseguiré
doblegarle, Mateo. Ya verá.
Debemos tomarnos un descanso.Como el Papa inicia su villeggiatura(sus vacaciones en la villa deCastelgandolfo), podíamosaprovechar esta primera semana deseptiembre para ir a Nápoles ycumplimentar a Fernando VI.
El día seis se celebraban lasfiestas con motivo del bautizo de suprimera hija.
—Podemos asistir al baile demáscaras que va a hacerse en palacioy quitarnos por un tiempo de estecargado ambiente romano.
—Eso, eso —zascandileó Azara
—; así me quito cuatro canas, y nosdivertimos unos días en el Vesubio, ycaiga quien caiga. De paso nosreiremos un poco oyendo echarpestes a Tanucci.
Pero el Papa anunció queretrasaba sus vacaciones al veintiunode septiembre. Por tanto, en vez debaile, le tocó al embajadorentrevistarse con el Papa el mismodía de los festejos napolitanos.
Clemente XIV volvió a darlargas.
—Me han dicho que el generalde los jesuitas, padre Ricci, está muy
enfermo. Debemos esperar a sumuerte. Faltando ese hombre, estáhecho lo principal. Aunque leconfieso que también se me haocurrido, para quitarlo de en medio,hacerlo cardenal.
Era la vieja táctica romana:promoveatur ut removeatur(promover a un cargo para quitarlode en medio), aunque resultaba untanto extraño eso de regalarle con lapúrpura, dado el ambiente contra losjesuitas.
Puso otras disculpas: losasuntos de Francia y Polonia le
habían entretenido, y además temíaque los jesuitas de otros países seresistieran a la medida.
Esta vez Moñino no se atrevió asacar el papel de marras.
—No estoy dispuesto a hacertráfico con mis decisiones —lefulminó el Pontífice, que atribuía a lacorte española la imposibilidad derecuperar Aviñón, que había estado apunto de devolverle Francia.
En la siguiente audiencia, amediados de septiembre, el Papaleyó a Moñino el breve de reducciónde asilos. A partir de ese momento
sólo quedarían dos iglesias en lascapitales y una en las ciudadespequeñas de España donde losmalhechores podían conseguir asiloeclesiástico. Carlos III le daría lasgracias al Papa por esta concesión enuna carta, que aprovechó pararemacharle los daños que causaba laexistencia de la Compañía.
En Roma comenzó a refrescar yresultaba agradable sentarse en uncafé, pasear por sus plazas ydisfrutar de sus alegres fontanas,donde la música del agua juega ycanta en la belleza del mármol
artísticamente esculpido. En mediode ese horrible trabajo comencé abuscar casa para traerme cuantoantes a María Luisa, que mepreguntaba ansiosa en sus cartascuándo podía venir. En una de ellasme decía que había leído una curiosanoticia en la Gaceta de Madrid y meadjuntaba el recorte del periódico defecha del siete de octubre, que decía:
El sábado pasado secondujeron al SacroMonte de Piedad de
Roma, por orden de SuSantidad, toda la plata ydemás alhajaspertenecientes alSeminario Romano, yacerrado. De lasprincipales providenciasque se han tomado estosdías contra varios jefes(sic) de la Compañía,infieren algunos que estáya determinada la suertede todo el Cuerpo, y queno tardará en publicarse.
El Papa había mandado tres
cardenales a inspeccionar lainstitución de los jesuitas. Tras echaruna ojeada al libro de cuentas, dosde ellos decidieron aconsejar alPapa cerrar el Seminario Romanocon la excusa de malaadministración. El tercero, favorablea la orden, se negó. Inclusointentaron comprar al rector delcentro, padre Casal¡, que erahermano del gobernador de Roma,ofreciéndole hacerlo canónigo de labasílica de San Pedro, si se
secularizaba.—Primero me cortaría las
piernas —respondió Casal¡.Pude ver la pomposa ceremonia
de clausura de la institución. Todo undesfile de carrozas, presididas porlos cardenales York, Marefoschi yColonna. El pueblo se agolpaba a supaso para verlas, como si asistiera aun sonado entierro del centroacadémico más prestigio so deRoma. En aquel colegio se habíaneducado nada menos que cuatropapas, noventa y seis cardenales ymultitud de obispos. A mi lado,
Azara comentó:—A mí esto me da mala espina.
El otro día un jesuita me decía que siles iban cerrando los colegios uno auno, tendrían para rato.
A este cierre seguiría el de losirlandeses, a cuyo frente, parasustituir a los responsables jesuitas,fueron nombrados directoresjansenistas.
Moñino estaba contento conestas medidas. Veía como positivoque los partidarios de la orden nohubieran provocado ningún disturbioy pensaba que eso podía ir
estimulando al Papa a dar nuevospasos. Incluso nos invitó a unbanquete para celebrarlo. Allí entrelos vapores del vino se atrevió aexclamar:
—Esto no es más que empezar,señores. Para principios denoviembre se verán grandes cosas.
Pronto cantaba victoria miavispado jefe. En medio de estosescarceos volvió a ser recibido porClemente XIV el veinte deseptiembre. Esta vez el Papa estabavisiblemente enojado.
—¿Ha visto lo que nos ha
costado cerrar el SeminarioRomano? Pietro Leopoldo, el granduque de Toscana, ha despojado amis frailes franciscanos del conventode Grosseto para utilizar el edificiocomo hospital. ¡Es una venganza delos corvinos!
Don José Moñino, que día a díaganaba un palmo de terreno, desde sudeslenguada aunque sutil confianzacon el Papa, respondió:
—Creo con todo respeto que seequivoca Vuestra Santidad. Losjesuitas no tienen tanto poder. Esadecisión está dentro de la política
regalista del gran duque. Lo que hayque hacer es precaver para llegar ala providencia final.
El Papa no quiso hablar más, nihizo referencia alguna al planMoñino. Éste volvió a la embajadacon las orejas gachas, decepcionadode la peor audiencia, y convencidode que no iba a poder convencer aldubitativo Pontífice. Se lo dijo aBernis, para que se lo transmitiera alSanto Padre. Éste respondió:
—¿Es que los embajadoresborbónicos no tienen otra cosa demayor sustancia en qué pensar?
Vi por primera vez a don Josémelancólico y abatido.
—Le confieso que ahora no séqué hacer, Fonseca. Y encimaempieza la villeggiatura.
En efecto, el Papa se iba devacaciones hasta noviembre.
Azara era más optimista.—No se inquieten, señores.
Está al caer. El parto, para cuando elPapa vuelva.
* * *
En Madrid andaban nerviosos.
Decían que había llegado el momentode «usar el garrote» y el Consejo deCastilla estudiaba cómo constreñir ala Santa Sede. Hasta se pensó enponer tropas a pocas millas deRoma, peregrina idea deCampomanes que desagradaba al rey.Roda, por su parte, decía que habíaque cortar los suministros a «tantobribón que mantenemos en Roma».Corrieron rumores de nuevasmedidas regalistas que asustaron aVersalles con la posibilidad de uncisma español. O que el generalpadre Ricci iba a dimitir de un
momento a otro. Pero, ya se sabe,Roma es la mayor fábrica de rumoresy correveidiles que pueda pensarse.
Las vacaciones papales lasaprovecharon Moñino y Azara paravisitar Nápoles, donde como decíaAzara, «nos trataron comopríncipes». Disfrutaron de la óperaCeres aplacada y el ballet La fábulade Orfeo y Eurídice, interpretados enun teatro de madera —construidojunto a palacio para los festejos—por las más famosas figuras del belcanto y la danza italiana delmomento, en presencia de los reyes y
el cuerpo diplomático. Fueronagasajados y alojados por el duquede Arcos, que había representado aCarlos III en el bautizo de su nieta.Por lo que luego me contó Azara, laconversaciones entre Moñino yTanucci en torno a la devolución delBenevento a la Santa Sede fuerondifíciles y tensas. Mientras, elerudito agente de preces aragonésaprovechó el tiempo para rastrearantigüedades en Herculano.
Como fruto de mis paseos deaquellos días de principios deseptiembre di con una casa que
estaba seguro que complacería aMaría Luisa: un añoso palacio quehabía pertenecido al cardenalBarberini, en la calle Baullari, cercadel Campo dei Fiori. Estaba muydestartalado, pero con una mano depintura —pensé— y la restauraciónde los frescos, haría las delicias demi esposa, que se encargaría deacicalarlo a su gusto.
Clemente XIV se hallaba enCastelgandolfo, a escasas millas deRoma, en la apacible región de loscastelli, donde desde Barberini,Urbano VIII, los papas pasan sus días
de descanso sobre las antiguas ruinasde un palacio de Domiciano y elulterior castillo, en una hermosa villaque preside el lago Albano y lassuaves colinas que lo circundan. AGanganelli le gustaba tanto este sitiopara sus vacaciones otoñales queestaba haciendo obras paraampliarlo. Allí se dedicaba a una desus aficiones favoritas: cabalgarvestido de blanco, incluidos tricornioy botas, campo a través.
En una de estas cabalgadas depronto se encontró con unamanifestación de campesinos
protestando por la regulación delprecio del grano. La guardia rodeó alPapa Soberano y procedieron a unaespecie de desordenada huida.
Moñino estaba tanabsurdamente obsesionado, que llegóa pensar que, detrás de aquella justaprotesta de pobres campesinos,también andaban los jesuitas, aunquetemía que el miedo del incidentehubiera afectado al Papa.
El embajador y Azararegresaron de Nápoles justo a tiempopara recibir al duque de Arcos, quevenía con una comitiva de grandes de
España de vuelta del bautizo real.Me tocó hacer de guía a tandistinguidos personajes por el Foro,el Coliseo y las principalesbasílicas. Buena parte del tiempo losvisitantes españoles lo ocuparon enopíparos banquetes y recepciones enlas residencias veraniegas de loscardenales Caraccioli, Doria yColonna.
Pero la más sonada fue la visitaal Papa, que estaba prevista en elpalacio Barberini, donde el pontíficeiba a concluir su paseo a caballo;pero se coló en Castelgandolfo a
destiempo y, en medio de laimprovisación, hubo una discusiónde Moñino con el secretario deEstado sobre la sede de honor quedebía ocupar el conde de Arcos.Para el embajador no era asuntobaladí el del protocolo, pues estabaconvencido de que para tener éxitoen Roma no había que doblegarse anada.
Cuando, durante la solemneaudiencia a la misión española, elconde de Arcos quiso sacar en laconversación el tema de los jesuitas,atajó el Papa.
—Su Majestad quedarácontento; que se fíe de mí: suembajador debe haberle informadoya sin duda sobre el estadosatisfactorio de este asunto.
Pero, cuando Ganganelliregresó a Roma, no se vieronperspectivas de cambio. Por elcontrario, para mi sorpresa, mientraspaseaba cerca de la calle de laPilotta, oí que repicaban lascampanas del Seminario Romano.
—¿Qué es eso? ¿No estabacerrado? —pregunté a uno quepasaba por allí.
—¡Qué va! Por lo menos acabode ver a los alumnos entrando enclase.
Aquella anécdota de continuarla vida colegial como si tal cosa y larepentina alegría que traslucía unacarta de mi hermano, me hizo pensarque se había producido un retroceso.Moñino, sin embargo, no volviódescontento de su audiencia delcuatro de noviembre. Mientrastomábamos un té en el salón delPalacio de España, confesó:
—El Papa está dispuesto aredactar un borrador de bula con la
condición de que Carlos III medie enAustria y los estados italianos paraque den su conformidad. Al primermomento no sé cómo me pudecontener. Le habría dicho que porqué no pedía además elconsentimiento al Gran Turco y alrey del Congo y al de lasChimbambas. Me entraron ganas desoltarle que el negocio estabaconcluido y no volvería a dirigirle lapalabra. El requisito de conseguir elconsentimiento de tantas naciones lovuelve prácticamente imposible.Pero pensé que tener ya una promesa
de minuta de un proyecto de bulavenía a ser como contar con una«prenda» en mano.
—¿En qué sentido? —preguntóAzara, que disfrutaba, casi salivaba,con las intrigas romanas.
—Por los propios pasosprevios que me ha dicho el Papa quetiene que dar. Va a nombrar amonseñor Acquaviva visitador de loscolegios de jesuitas de los EstadosPontificios. Va a reducir la autor¡daddel propósito general y a hacerlosdepender de los obispos. Va asuspender el ingreso de nuevos
novicios y a obligar a salirse a losque hayan entrado después de 1770.Ordenará una visita en regla alnoviciado y suspenderá el Colegiode Frascati. No puedo decir quetenga en mis manos el borrador de labula. Pero no me negaréis que estabatería de medidas es una noticiabastante halagüeña. Creo que es elcomienzo de una rampa pendienteque nos llevará a la extinción.
Pero otro asunto nos tuvo decabeza en la embajada aquel otoñode 1772. La pequeña corte de Parmano paraba de darnos sobresaltos. Un
año después de la destitución delsecretario de Estado Du Tillot, laarchiduquesa María Amalia lecalentó los oídos a su esposo elduque Fernando para que liquidarade igual manera al nuevo secretarioJosé Agustín de Llano. Era tantocomo un gesto de independencia yautonomía de Fernando, sin contarcon su tío Carlos III. El rey deEspaña, molesto de que su sobrino sele hubiera subido a las barbas, decíaque «no cabía locura igual» ydecidió interrumpir las relacionescon él.
Este tema era objeto decomidillas en la embajada, sobretodo de Azara que repetía:
—Este chico está de atar. ¡Quéatrevimiento! No lo dudes: la señoraes la que tiene la culpa.
También, cómo no, se vio lamalévola mano jesuítica detrás. Poruna carta de mi hermano, supe queLuengo estaba contento, porque veíaque «esta especie de insulto de lacorte de Parma a la de Madrid», enel que se incluía de algún modo unabofetada a Moñino, comoresponsable en Roma, podría atrasar
un tanto las negociaciones. «Al cielole es muy fácil —decía Luengo—,por cien modos y con cosas muypequeñas, confundir y trastornar losconsejos de los hombres».
Como siempre, el benditoLuengo acudía con demasiadafrecuencia a unos cielos que parecíanestar de espaldas a los jesuitas. Asílas cosas, el ocho de diciembre dejéa Moñino en la antesala de una nuevaaudiencia. Salió defraudado.
—¿Qué? ¿Nada?—Ahora dice que su intención
es promover nuevos cardenales. Pero
de la minuta de bula nada. Me hadicho textualmente: «Hijo mío,dejadme dar estos pasospreliminares y dad la respuesta quesabréis entender mejor que yo, paraque el rey comprenda mis mejoresdeseos». Pero de la bula, nada. Nosalimos del gran pantano. No acabode saber qué le pasa al Pontífice. Sidijera que tiene escrúpulos en firmarla extinción o que ha hallado nuevasrazones para no realizarla, podríacomprender. Pero él habla de losjesuitas peor que nosotros, reconocelos motivos de la expulsión y el daño
que hacen a la religión sus escritos.¿Qué es lo que le detiene?
La audiencia de la semanasiguiente, día quince por la mañana,fue otra cosa. Como otras vecesacompañé al embajador y, mientrasesperaba en la antesala, los gritosatravesaban las paredes a pesar deque los monseñores de curia corríana cerrar puertas y ventanas.
Luego supe, como siempre, loque había ocurrido en el despachopapal. El embajador había disparadotodas sus baterías, es decir todas lasacusaciones acumuladas en su
dictamen por Campomanes: maladoctrina, ritos chinos y malabares,misiones, informes de los obisposespañoles, discordias con el clero,odios y acechanzas con que «sedespedazaban los fieles en el seno dela Iglesia». Llegó a decirle casigritando:
—¡Suprimir la Compañía esdevolver la paz a la Iglesia y losestados!
—Lo sé —respondió ClementeXIV.
El comentario de Azara despuésde aquel rifirrafe no tenía
desperdicio:—Convéncete, Fonseca, lo que
le falta a este Papa es talento yexperiencia. Es capaz de una solatacada de irritar a los jesuitas,desacreditar a los religiosos,disgustar a los reyes y no dar un solopaso adelante. Sólo escucha a eseBuontempi, su confesor, ese bribónpor mar y por tierra, y lo que es peor,«jesuita» de siete suelas.
Nuevas excusas dio el Papa alembajador en la siguiente audiencia,del veintidós de noviembre: quetenía que redactar personalmente la
bula, porque no se fiaba de nadie.Moñino se liberó de toda clase
de escrúpulos, si es que tenía alguno,y aquella tarde me llamó a sudespacho.
—Lleve esto al padre confesor—me dijo tendiéndome una arqueta.
El embajador había decididoatacar por el flanco más débil. Aldinero y las alhajas se unían lasamenazas. Después de una entrevistacon Buontempi, el «único capaz demover la máquina», el veintisiete denoviembre, Moñino recibió lapromesa del franciscano:
—Prometo ayudarle.Dos días después, antes de la
audiencia del Papa, el confesor seacercó al español y le dijo en vozbaja:
—Embajador: el Papa estáresuelto a decretar la extinción.
Mi jefe abrió los ojos comoplazas.
Cuando José Moñino entró en lasala de audiencias, recibió del SantoPadre un saludo insólito, le llamó«Pepe». Y dijo textualmente:
—Quiero sacaros de vuestrasaflicciones y desconfianzas, Pepe.
Estoy dispuesto a tomar laprovidencia de extinción, porque hereflexionado mucho y me ha llevadolargo tiempo lo del SeminarioRomano y encontrar la persona deconfianza. Finalmente me he resueltopor el cardenal Negroni, fiado en laexperiencia de su honradez yeficacia.
Moñino sonreía como un toreroque acaba de clavar el estoque entodo lo alto. Después de cinco mesesen Roma y ocho audiencias conClemente XIV, parecía habertriunfado.
Pocas semanas después tomé uncoche hacia Civitavecchia paraesperar en el puerto la llegada de miesposa. En cubierta María Luisaagitó su pañuelo, mientras con la otramano sujetaba su pamela. Parecíauna delgada princesa nórdica, consus cabellos rubios acariciados porel viento cuando descendía la escala.La abracé como si se me fuera aescurrir entre los brazos. El azul desus ojos era afín a la luz italiana,reflejada por el mar, más intenso, yla blancura de su piel rivalizaba conlos encajes de su vestido y las velas
del navío recortadas sobre el cielo.A partir de ese momento Roma,
visitada por un ángel, dejaba de serpara mí un montón de papeles ynegocios sucios. Un cascabel contabaa mis oídos las incidencias del viaje,sin parar de reír. Al deshacer suequipaje, cayó al suelo un ejemplarde la Gaceta de Madrid. En unsuelto, el periódico aseguraba:
Su Santidad,hallándose próximo atomar importantes
resoluciones relativas algobierno espiritual de laSanta iglesia, hadeterminado recurrir alOmnipotente a fin deimplorar losimprescindibles auxiliosnecesarios para sudirección.
—¿Es muy enigmático, no? ¿A
qué se refiere, Mateo? Tú lo debessaber mejor que nadie.
Yo lancé el periódico sobre la
cama y me limité a responder:—Se refiere al final de los
jesuitas, María Luisa.Y la besé con intensidad, como
si mi vida fuera a comenzar denuevo. De lejos se oían oleadas devoces pregoneras procedentes de losvendedores del Campo dei Fiori.
32. Acoso y derribo
Como por arte de magia, unaciudad insalubremente húmeda queacrecentaba mis dolores de huesos,para mí hasta entonces algointermedio entre una madriguera dehienas y un despacho de embajada,se transfiguró de alegría. Cadamañana Fulgencio, después de queRosa nos sirviera el desayuno, nostenía preparado el coche pararecorrer sucesivamente la Romaclásica, la Roma renacentista, la
barroca, sus basílicas, sus museos,sin nunca agotar el disfrute que nosreportaban sus bellezas palmarias orecónditas. Un día fuimos por la VíaApia a las Catacumbas, otrorevivimos su mayor esplendor en elForo y coliseos, y por las tardespaseábamos del brazo por la PiazzaNavona, la Fontana de Trevi, lasQuattro Fontane de Sixto Quinto, lasque hacen esquinas entre el Quirinaly Santa María la Mayor, y tantasplazoletas, intrincadas calles ypiedras que chorrean esa extrañamezcla de historia, intriga y
sensualidad, a medio camino entre lamagnificencia y los malos oloresprovincianos.
María Luisa lo recibía todocomo una esponja, sin perder detalledesde sus escrutadores ojos claros.Una rana esculpida en un capitel, losagujeros de las antiguas botege, elfoso de las fieras, la sonrisa de cadamadonna, los musculosos cuerpos deMiguel Ángel o las Tartarughe, lasTortugas, esa pequeña en forma defontana en la plazuela Mattei. Seabstraía dando saltos en el tiempo:sintiéndose una matrona en el Foro,
una santa frente al retablo, unacortesana en los palacios.
Para hacer de cicerone measesoró José Nicolás de Azara, quese conocía Roma al dedillo y queposeía una vasta biblioteca deautores clásicos, medallas, obraspictóricas, entre ellas algunosoriginales de Mengs, Velázquez,Ribera o Murillo (Azara era dueñode tres cuadros de Murillo, uno deellos adquirido al célebre castratoFarinelli), y más de cuarenta cabezasde dioses, filósofos, capitanes,príncipes y poetas griegos
acumuladas en su casa. Aunque sólole dejé que nos guiara por el Foro,porque hablaba por los codos y noquería que turbara nuestra intimidad.
Pero sobre todo me fascinabapasear con María Luisa por elLungotevere. Había recorrido tantasveces a solas la ribera del Tíber paradesahogarme del aire enrarecido dela embajada, que ahora de su manotodo me invitaba a flotar, y a que sedetuviera el mundo de las refriegaspontificias perdiéndome en sus ojosy su boca.
Después de los primeros días en
una nube, hube de tomar tierra.—¿Qué sabes de Javier y de tus
padres? —me preguntó acodada en lamuralla del río.
Una pregunta que comenzó aquebrar el ensueño de aquellos días.
—Mi padre, igual, sin novedad;sigue delicado, muy torpe, peroestable. Han tomado un sirviente quehace de enfermero. Aunque ya sabes,los dos se sienten muy solos enVenecia, una bella ciudad paravisitar, y difícil, cara y en el fondomelancólica para vivir. De Javierrecibo periódicamente alguna carta.
Cuando pasé por Bolonia al venircon Moñino, ya te dije: lo encontréigual de flaco, con mala cara yojeras. Javier no acaba de levantarcabeza. Me preocupa.
—¿Cómo está soportando loque se le viene encima a laCompañía?
La alusión al monotema se meanudó en la garganta.
—¿Cómo quieres que se lotome? Como todos, mujer, comotodos. En Bolonia están al cabo de lacalle. Yo no sé cómo se entera esediablo de Luengo, pero lo sabe todo,
hasta lo que dice en un brindisMoñino durante la sobremesa de unbanquete en la embajada. En laúltima carta me confiaba Javier queestaba convencido de que el Papa haadoptado la decisión a solas con suconfesor y que el desenlace puedeestar cerca. Están muy inquietos,como es lógico. Los superiores deCastilla y México se han reunido enconsulta para ver qué hacen. Yademás se han apresurado a buscarun obispo que imparta las órdenessagradas a sus estudiantes deteología antes de que sea tarde. El
arzobispo Malvezzi, que no los traga,se negó; lo mismo que el de Ferrara.Creo que han convencido al deBertinoro, en Forli, para que losordene en secreto. Así, si viene «elgolpe», que va a venir, por lo menoslos jóvenes teólogos seránsacerdotes.
María Luisa se quedócontemplando el fluir de las aguasdel río. Luego depositó su claramirada en la mía.
—¿Y tú? ¿Cómo vives todoesto, Mateo?
Me cogió de sorpresa. Respiré
hondo.—¿Cómo crees? Tirando del
carro, soportando la tormenta. Es mitrabajo. ¿Qué piensas? Lo sabes hacetiempo. No sé por qué me preguntasesas cosas.
La blancura de su perfilperfecto no me parecía de estemundo. Se puso seria, en actitud deagarrar sin rodeos la cuestión másgrave que se interponía en nuestrasvidas y que por otra parte nos estabaayudando, al menos económicamente.Giró la cabeza hacia el puente deSant'Angelo, suavemente anaranjado
por la luz de la tarde.—¿Quieres que te diga la
verdad? Tú, Mateo, vives como esepuente.
La miré sorprendido, como sino fuera conmigo.
—Sí, como ese puente, con unpie en cada orilla. Has sido jesuita yno lo olvidas; aunque sólo fuera porun año. Tienes un hermano y unmontón de amigos en la Compañía. Yahora, aunque a disgusto, teencuentras entre los que quierenenterrarla. ¿Comprendes? ¿Y sabes,Mateo, qué papel hago yo ahí? ¿Lo
sabes?Me quité el sombrero de tres
picos y me limpié unas gotas desudor que enrojecían mi frente.
—¿Tú? Tú eres mi mujer, lapersona que más amo en la vida. Ytodo lo demás sobra.
—No, no sobra; a mí me afectaeste asunto, y mucho, Mateo. Yoestoy en medio viéndote sufrir,impotente ante el mayor problema detu vida.
No supe qué responder. Porprimera vez, no sé por qué razón,quizás porque en este tiempo de
soledad María Luisa habíamadurado, estaba hurgando justo enlo más sangrante de mi herida: miconfusión interna y posiblemente elescollo que impedía que yo estuvierade veras con ella. Pues María Luisano se hallaba en ninguna de aquellasdos orillas. Al cabo de un rato rompíel silencio.
—No lo sé, amor mío. Quizástengas razón. Pero la vida y túmisma, aunque no lo creas, me habéisllevado a estas circunstancias. Sabesmuy bien que sigo aquí en Roma porti, sólo por ti; por complacerte, por
mantenernos en ese estado de vidaque te gusta. ¿Qué quieres? ¿Que lodeje todo y me ponga a mendigar enla calle?
Me acarició el cabello.—Sólo deseo que alguna vez
puedas ser tú mismo, Mateo. ¿Mecomprendes?
Me levanté y me puse a caminaren silencio. Me molestaba hablar deeste tema que exigía mi atención díay noche, con el que llenaba pliegos,minutas, cartas, visitas, reuniones, yahora abordaba también mi mujer.
Al cabo de un rato cambié de
conversación. En un santiamén sehabía hecho de noche y las farolas deaceite parpadeaban sobre el ríoofreciendo del Castel Sant'Angelouna imagen borrosa, vacilante.
—Cuéntame, ¿qué se dice enMadrid del cisco del duque deParma?
—¿No lo sabes? Allí hasorprendido mucho la decisión queha tenido el rey de responder condureza a su sobrino. Y más que lamadre de la esposa del duque, MaríaTeresa de Austria, haya apoyado sinvacilar a Carlos III. Por lo visto la
emperatriz le ha devuelto las cartas asu hija sin tan siquiera abrirlas.¡Figúrate!
—Pues en Roma el duque pasapor ser un gran príncipeprecisamente por defender susoberanía, la independencia de suestado. Ya ves, aquí se aprueban odesaprueban las cosas segúnconviene a la mentalidad de cadauno.
Se levantó un viento fresco ydecidimos regresar a casa.
* * *
En la embajada hacía varios
días que Moñino preguntaba por mí,pues quería dictarme varias cartas.Tuve que dejar por tanto que MaríaLuisa diera sus paseos por su cuentao en compañía de Rosa, su doncella,que con Fulgencio, mi mayordomo,se habían venido para servirnos enRoma.
Las nuevas cartas de mi señor aGrimaldi se centraban en regocijarsepor la actuación de Buontempi: «Hasido el principal influjo y le debemosestar muy agradecidos». Al mismo
tiempo las gestiones se dirigieron aevitar que el Papa consultara conotras potencias. Por eso pulsó losresortes de Francia a través deBernis, puesto que en París se decíaque los ignacianos «empiezan ya amostrar un aire triunfante einsolente». El embajador francéstrató de tranquilizar a Clemente XIVsobre el verdadero pensamiento deLuis XV, asegurándole que su rey«jamás había gustado de los jesuitas,porque siempre los había tenido porunos intrigantes».
Moñino, por su parte,
tranquilizó a Grimaldi. De momentono había que activar ninguna nuevamedida de presión sobre el Papa yesperar el resultado de las gestionesdel confesor Buontempi. Al mismotiempo evitó que llegaran a manosdel Pontífice un par de libelos quecirculaban por Roma dejando en mallugar al Santo Padre, ya que leacusaban de las reiteradas tardanzasy el interés que movía a losembajadores borbónicos: que susreinos se quedaran con los territoriospontificios que se habían anexionado.
De pronto el cardenal Negroni,
la persona en quien el Papa habíadepositado la confianza del proyectode bula, cayó enfermo.
—Con cada instante que sepierde, temo nuevos embarazos —comentó Moñino—. Tenemos queprescindir de ese cardenal.
—¿Y cómo? —preguntó Azara.—En Roma hay cardenales
debajo de las piedras —respondió elembajador.
Y así fue. No se encontró a uncardenal, pero sí a un monseñor quese moría de ganas por serlo. Tras unanueva entrevista con el sucesor de
Pedro, supimos que éste proponía amonseñor Zelada para sustituirle. Deesta manera marginabadefinitivamente a su secretario deEstado, cardenal Pallavicini, primode Grimaldi, y que, como he dicho,había sido nuncio en España.
Para Moñino fue una gratasorpresa. Zelada, consultor del SantoOficio, con aspecto de carniceroensotanado, papada, padre español ycon intereses en nuestro reino, eraconfidente del embajador yambicionaba el capelo cardenaliciocomo un perro su hueso. Pensaba
que, aunque sospechoso —Azaraconsideraba que era «poco de fiar,vendido a los jesuitas y espía dobleque aparentaba servir a los interesesde España»—, monseñor Zeladapodía considerar el inminente pasode la extinción como su últimoescalón para conseguirla púrpura. Elrey asumió tal riesgo desde España.
—Las aventuras de Gil Blas deSantillana no llegarían a divertirtetanto como si te contara lasfurfanterías que sé de este bribón —me comentó Azara en un pasillo.
A pesar de querer llevar este
nombramiento en secreto e inclusoocultárselo en sus cartas a Tanucci,la noticia corrió en Roma como lapólvora. Francia aceptó la estrategiade Moñino. Orsini se unió, conpermiso de Tanucci, a los deseos deMadrid y París. Mientras, losjesuitas comenzaron a abrigar vanasesperanzas de cambio, basadas en elrumor de que la duquesa de Parma,como hija de la emperatriz MaríaTeresa, amiga de los jesuitas, habíaconseguido liberar al ducado de losyugos de Madrid y París.
De esta manera el Papa hizo
oficial el nombramiento de Zelada yaceptó leer el borrador de Moñino.Los tres embajadores, de acuerdo, sereunieron para negociar el modo de«untar» con generosidad al monseñory prometerle la consecución de susacariciados sueños.
Mi hermano me contaba en sucarta de primeros de enero que losjesuitas de Bolonia habían cantadou n te deum el día treinta y uno dediciembre, para dar gracias por losbeneficios recibidos durante el año.«Es el último vivo resplandor detoda pavesa a punto de morir», decía
Azara.Nuestra embajada era un
cántaro con cien agujeros. Todo sefiltraba.
—¿No será usted, Fonseca? —me dijo un día el embajador muyalterado.
—Mi hermano me escribe,señor. Pero en mis contestacionesjamás he revelado el más mínimosecreto. Se lo juro. Conoce usted miescrupuloso comportamiento. Yocreo simplemente que se debe a quelos padres españoles de Boloniatienen muchos amigos en Roma.
—Pero ha tenido primero quesalir de aquí. Entonces, ¿quién puedeser el soplón?
Por una carta interceptada deAzara al embajador de Francia enMadrid sobre la sustitución deNegroni por Zelada, que llegóenseguida a oídos de Roda, saltó laliebre. Pero Moñino, agradecido alos servicios de información delagente de preces, no quería aceptarni por asomo que fuera el origen delas filtraciones. O no le interesabaplanteárselo, aunque bastaba, paraconvencerse de ello, conocer la
lengua suelta del agente de preces.Además por aquellas fechas Moñinole había endosado a un sobrino suyoa Azara —que le traía a maltraer—,para que el ilustrado aragonés lecultivara en las artes y las letras.
A principios de 1773, don Joséestaba como unas pascuas. Tenía ensus manos un borrador de bulaelaborado por el sibilino Zelada. Sefrotaba las manos e insistía a Madridque habría que recompensar almonseñor generosamente, lo mismoque a Buontempi, pieza clave en laoperación, que como un ratón de
campo olisqueaba el queso. Undetalle de Moñino: le había enviadocien ladrillos de exquisito chocolate,sellados todos ellos con un doblónde a ocho, en varios botes de plata,repletos a su vez de precioso tabacode Sevilla; todo ello presentado enuna gran bandeja o palangana de oro.
—¡Es un saco roto! Fraile quepide por Dios, pide para dos —repetía Azara.
La celeridad en el trabajo delmonseñor no gustó sin embargo alPapa, que quería, como siempre,tomarse más tiempo y despejar dudas
sobre la actitud de Viena y Toscana.En el fondo tenía más miedo que unniño en una cueva oscura, porque eraconsciente de la importancia deborrar del mapa la orden másnumerosa e influyente, con mayornúmero de santos y sabios de lahistoria de la Iglesia.
Zelada se hacía querer en susentrevistas con Moñino.
—Embajador: actúo así sólopor mi gran amor a España; y ya veque he declinado ofertas muyapetitosas de Turín y Viena.
—No se preocupe, monseñor,
no se preocupe. No le disgustaráreparar por nuestras manos loperdido por otras.
Otro día invitamos a comer aVittoria Bischi. Presuntuosa ycargada de joyas como una jaca deferia, subió las escaleras del Palaciode España con aires de princesa.Sacamos la mejor vajilla de plata yla cena costó el doble de las queofrecíamos a los cardenales.
—Ya ve, eccellenza, cuántosme envidian y me odian por nuestracercanía al Papa.
Su generoso escote no revelaba
muchos escrúpulos curiales y sunariz respingona disimulabainsolencia.
—No se preocupe,eccellentissima signora. Españaprotegerá con creces a su familia.Sólo le rogamos que influya cuantoesté en su mano en vuestro amigo elSoberano Pontífice, para que no sepongan estorbos en el camino. ¿Meentiende?
Ya lo creo que lo entendía.Aunque la Bischi en aquel momentose estaba poniendo morada de caviarruso y solomillo de venado.
Mi jefe sugirió al día siguienteque uno de los hijos de los Bischipudiera pasar a estudiar al Seminariode Cadetes de Madrid, ya queFrancia le había propuesto llevar aotro de sus hijos al Colegio de lasCuatro Naciones. Por otra parte selogró fácilmente para el marido, uncomerciante bastante vulgar,aficionado a los chalecos chillones ylas altas pelucas, la plaza degentilhombre; y el embajador solicitóa Grimaldi que el nombramiento lefuera dirigido a la embajada a fin depoder hacer uso de él cómo y cuándo
le pareciera conveniente.Madrid por tanto no puso el
menor reparo a la política desobornos. La buena disposición demonseñor Zelada se valoraba demomento en siete mil escudosromanos, pese a que éste habíadejado caer que «debía quince milescudos». Se le prometió que Españacargaría además con los gastos delcardenalato, cuando recibiera elcapelo —él aseguraba no haberlorecibido antes por carecer derecursos para «mantener el honor dela púrpura»—, y otra recompensa
anual mediante beneficioseclesiásticos en nuestro país; ademásde atender al sobrino que tiene enMadrid, Francisco Javier Gozalvo,para alguna cosa en la carrera deletrados. Otras cantidades ybeneficios mandaría Grimaldi, hastadiez mil escudos de momento, para«re compensar» a los demásincondicionales. En una palabra, queel dinero para comprar voluntadesnunca escaseó en Piazza de Spagna.
Pero Ganganelli seguía dandolargas: consultas a unos y otros, ysobre todo escrúpulos personales.
Tenía pavor a que la extinciónpudiera ser relacionada con el pactologrado en el cónclave, comoconsecuencia de un comerciosimoníaco. Y eso que Zelada y elconfesor intentaban tranquilizarle.
—Santidad, todo indica que laProvidencia se inclina por laextinción. Además, si VuestraBeatitud quiere, podemos utilizar coneste fin un breve en vez de una bula,que siempre es un documento menoscomprometido.
La idea del breve se la dioMoñino, aunque la sugerencia en
realidad procedía del sagaz Azara,experto en la materia, contrastadaluego con Buontempi y Zelada.
—¡Hemos convencido al Papa!Será un breve —nos comunicómonseñor Zelada.
El once de de febrero me llamóMoñino y señaló sonriente unacarpeta sobre su mesa de despacho.
—Tenemos una copia de laminuta del breve. Venga, Fonseca,póngase a trabajar. Hay queenviársela a Su Majestad. No loolvide, con el máximo secreto.
—Éste, señores, es un primer
paso verdaderamente interesante —comentó Azara con tono de triunfo.
Un jinete corrió reventandocaballos hacia Madrid. Nuestra cortese encargó a su vez de enviar copiasurgentes a las cortes de Francia,Austria, Portugal y Nápoles con lamáxima reserva. Sólo faltaba latranscripción definitiva de la SedeApostólica, a la espera de laposición de Viena, y la firma delcardenal Negroni. Ganganelli no seatrevía a dar el paso definitivo sincontar con la emperatriz. En realidaduna mezcla de indecisión, miedo y
escrúpulos le seguía manteniendoagarrotado.
—¿Por qué esperan a Austria?¿El Papa no puede decidir por sísolo? —le pregunté a Azara unatarde en que nos fuimos a tomar uncafé junto al Panteón.
—Es que no te desayunas,Mateo. ¿No sabes la influencia quetiene la Compañía en el imperio? Ensu territorio siguen residiendojesuitas y en gran número. Confiemosen los buenos oficios de nuestro rey.Como dice Moñino, «ahora falta quehagamos nosotros parir a la corte de
Viena».—¿Y cómo va a convencerla?Mirando la gran fábrica y la
perfecta bóveda del Panteón, decuyas características arquitectónicasme había informado Azaraampliamente, me preguntaba si lasintrigas para derribar a losemperadores eran mayores que lasque estábamos viviendo nosotrosaquellos meses en el centro de lacristiandad.
—Carlos III no tiene dificultadpara comunicarse con Francia,Portugal y Nápoles. Pero con Viena
va a ser más difícil. Posiblementetendrá que servirse de los buenosoficios de Magallón, nuestroembajador en París, para que se laentregue a su colega, el embajador deAustria, y que éste remita a su vez ala emperatriz la carta del rey y laminuta del breve por valijadiplomática.
Por marzo nos llegaron lascontestaciones de Francia y Portugal.La de Luis XV era tan fría queGrimaldi le aconsejó a Moñino queno se la mostrara al Papa, puesdestilaba repugnancia a la extinción,
posiblemente por la tirantez crecienteen Francia entre projesuitas yantijesuitas. «Dígale sólo que el reyde Francia lo aprueba todo y no leenseñe la carta a Bernis», ordenabael secretario de Estado español.Moñino estaba preocupado por unacongregación especial para laenseñanza promovida en Francia, quereuniría a los ex jesuitas comoprofesores por falta de docentes. Lollamaba «resurrección jesuítica».Carvalho, que ya había conquistadosu marquesado de Pombal,permanecía entusiasta en Portugal.
En nuestra embajada seesperaba la respuesta de Viena como«el santo advenimiento».
—Si Viena resiste —refunfuñaba Moñino—, el Papa nohará nada.
La emperatriz, muy amiga de laCompañía y que había educado a sushijos con jesuitas, que por supuestoseguían ejerciendo su actividadapostólica sin problemas en elimperio, creó una comisión paraestudiar el tema. Además frayBuontempi nos sopló que el Papahabía recibido una carta del obispo
de Gorizia, en el Friuli, queaseguraba que algunos miembros delConsejo Imperial eran contrarios a laextinción. También mi hermano medecía en sus cartas que en Bolonia seabrigaban esperanzas, pues serumoreaba que en Viena no habríacambios para la Compañía.
Llegó finalmente la primeracarta de la emperatriz. En surespuesta, al parecer de tanteo, sepronunciaba de forma ambigua yoscura. Su mayor reparo se refería alos bienes y sujetos de la Compañía.Austria no estaba dispuesta a
conceder al Papa el derecho adisponer de ellos, como dictaminabael proyecto de breve.
—Lo de los bienes lo puedoentender. María Teresa no quiere quelas temporalidades pasen a Roma,sino que se las apropie Austria,como hicimos en España, Francia yPortugal. Pero ¿y eso lo de lossujetos, qué significa? —sepreguntaba Moñino.
Se pidieron aclaraciones a laemperatriz sobre estos aspectos através del embajador en Francia. Larespuesta fue que María Teresa
quería que se hiciese una referenciaexplícita a Austria. Esto a Moñino lepreocupó.
—Si incluimos de formaexplícita a Austria, tendremos quehacerlo con los demás soberanos quetienen jesuitas en sus territorios.Entonces serán inútiles las cláusulasque atribuyen a los obispos elmétodo de aplicación y distribución.Creo que lo más sensato va a sersuprimir del breve las disposicionestocantes a su aplicación, aunque esolo deja sin duda imperfecto en unaspecto tan importante. Es mejor
incluir algo más general, como«utilidad pública, salud de las almas,aumento del culto», sin especificarquién lo ha de ejecutar.
—¿Admitirá esa corrección elSanto Padre? —pregunté.
—Zelada se encargará de ello—sentenció Moñino, que parecíatener la curia en un puño.
Y por supuesto, Zelada, que yacontaba con dos canonjías, una enCórdoba y otra en Sevilla, que lereportarían treinta mil reales cadauna, convenció a Clemente XIV; yéste escribió una carta a la
emperatriz aceptando la disposiciónde bienes que exigía la corteaustriaca.
Además, como buena madre, aMaría Teresa, por muy piadosa yjesuítica que fuera, le preocupabasobre todo su hija María Antonieta.Quería mantenerla dentro de las másimportantes familias rea les y, paraello, casarla con el delfín de Francia.Por lo que dio prioridad a la políticaimperial y al prestigio de losHabsburgo entre la realeza europea,sobre unos hombres a los quesinceramente admiraba. En abril de
aquel intenso 1773 escribió a CarlosIII: no pondría obstáculo al planestrella de los Borbones. Y esemismo mes se celebró el consistorioque nombraba nuevos cardenales.Recibieron el capelo los nuncios deViena, París y Lisboa, el secretariode la Congregación de Obispos,Carafa y, cómo no, el secretario de laCongregación del Concilio, nuestromonseñor Zelada. En su discurso elPapa tuvo una reprobación envueltaen flores, con sutil estilo pontificio, aGiraud, el nuncio en París:
—Dexteritate in tractandis
negotiis praesertim vero suis(«Destreza en gestionar los negocios,sobre todos los suyos»).
Los cardenales, al oír esta frasedel discurso, cruzaron miradas deinteligencia. Al viejo amigo de supredecesor, Torrigiani, se le demudóel semblante. «Quise dejarle clara aGiraud mi desaprobación de suspasos indecentes y escandalosos paranegociar y adquirirse la aprobaciónde aquella corte», confió ClementeXIV más tarde a Moñino.
La mayoría de los flamantescardenales estaban contra la
Compañía, mientras sus vapuleadosmiembros se aferraban a algunasesperanzas en Francesco D'Elci, quetenía un hermano jesuita, y GiovanniAngelo Braschi, que, como tesorero,se había portado con honradez ybenignidad con los exiliadosportugueses. Si bien, parecía haberuna razón para ascender a esteúltimo: quitarle de la tesorería, en unmomento que había que dejar lasmanos libres a los enjuagues deMadrid.
«Dios mío —pensé—, ¿tantopoder ha alcanzado en Roma José
Moñino?».A todo esto mayo hacia su
entrada triunfal en los almendros, ylas muchachas romanas lucían talleen los parques o sobre los cochesdescubiertos. Habían regresado lascigüeñas y un perfume a primaveracorría entre los pinos de Roma o seencaramaba en las terrazas y cúpulasen forma de suave brisa.
María Luisa había agotado porentonces la abundante oferta detiendas de antigüedades, modistas,pelucas y sombrerería. Tenía la casavestida de elegantes cortinas y los
rincones y paredes engalanados devaliosos cuadros y estatuas, elegidoscon su peculiar gusto entre original,delicado y desconcertante. Habíaprobado y experimentado con éxitolas mejores recetas italianas,elaboradas muchas de ellas converduras frescas que adquiría enCampo dei Fiori, a donde acudíacada mañana con la cesta al brazo encompañía de Rosa.
De lo que menos disfrutaba erade mí. Moñino no dejaba desometerme a un trabajo agotador. Lasmás de las veces me quedaba a
comer en Plaza de España, o en laembajada, o en un restaurante baratopara aprovechar el tiempo. Luegollegaba a las tantas y agotado a casa.Todo ello, a pesar de la algarabíaprimaveral con que se vestían callesy jardines, me hacía verla cada díamás mustia. Lo peor era que no sequejaba, pues sabía mejor que yo quela culpa no era mía.
—Ten paciencia —le dije undía—. Esto va a acabar pronto.
—¿Tú crees? Primero vendrá laextinción. Luego la publicación. Mástarde la ejecución. Me temo que no te
van a dejar escapar tan fácilmente dela jaula.
El veinte de mayo, el secretariode breves, cardenal Negroni, ya teníaen sus manos la minuta deldocumento para proceder a laredacción definitiva. La consigna delPapa era secreto absoluto, salvo conMoñino, que se movía esos días porel Palacio de España como un ave depresa. Decía que los jesuitas seguíansiendo poderosos y con capacidad deromper la baraja en cada momento ycontinuaba atribuyéndoles el estardetrás de todas las felonías recientes,
como el motín contra las quintas deBarcelona.
La causa de estoslevantamientos era el descontento delpueblo por la forma de llamar aquintas. Este fenómeno se habíarepetido en varias partes de España,pero en Barcelona cobró mayorvirulencia. Los afectados repartieronpasquines, se subieron al campanariode la catedral y alarmaron a lapoblación; hubo incluso un tiroteo,con un muerto y varios heridos.
Me pareció escalofriante lafrase de Azara:
—Un jesuita ahorcado a tiempo,hubiera evitado tanto desorden comonos han metido en casa.
—Creo que exageras, JoséNicolás —le respondí en aquellaocasión—. ¿Los jesuitas exiliadostienen también la culpa de este motínde las quintas en Barcelona? Sé depueblos enteros donde los mozos hanhuido; de algunos que se han cortadoun dedo para liberarse del serviciomilitar. ¿Todo eso lo han hechojesuitas? La causa verdadera es queel reclutamiento era voluntariodurante dos siglos y ahora no lo es.
Lo que la gente no soporta es elsistema de sorteo. Y la exención delservicio militar de la nobleza y elclero. Todo cae sobre los hombrosde los pecheros. Además Carlos IIIha prolongado el servicio duranteocho años. Los pueblos se quedan sinbrazos. Y luego esos jóvenes tienenque compartir la milicia con vagos ymaleantes.
—Resulta que tenemos en casaun jesuita tapado. Ya decía yo quetantas cartas de tu hermano...
—Te equivocas. Cumplohonradamente con mi trabajo. Lo que
pasa es que os veo tan obsesionadosque sólo veis jesuitas por todaspartes. No hay política de Estado, niconflictos internacionales hoy que notengan que ver para vosotros con estatriste y agotadora historia. No meextraña que el mismo Choiseul dijeraque estaba del tema hasta las narices.
—Pues a Barcelona huyeron deCórcega varios jesuitas expulsos.¿No recuerdas?
—Cuatro pobres diablos quefueron detenidos y expulsados denuevo.
Desde aquel momento las
gracias de Azara dejaron dedivertirme. A quien estos tumultosllegaron a costarle el cargo depresidente del Consejo fue al condede Aranda, obstinado en imponer elsistema de quintas en Cataluña.Aranda fue despachado a laembajada en París.
Mientras, Moñino presionaba aNegroni para que acabara cuantoantes las correcciones introducidasen el breve y los anexos destinados alos nuncios para su aplicación. Entretanto se multiplicaban las visitas ypresiones a través de los obispos
para ir debilitando la Compañía enItalia. Malvezzi, el de Bolonia, defamilia aristócrata boloñesa, y segúnMoñino «la persona más adecuadapara que se comience a disipar estecuerpo», cerraba escuelas en Cento,pero escribía al Papa diciendo quelos jesuitas eran «verdaderosseductores», tanto desde el púlpitocomo en el confesonario.
La dificultad de sustituir a losprofesores creó un verdaderoproblema en la diócesis boloñesa.Entonces el obispo les llegó aprohibir hasta la enseñanza del
catecismo y la asistencia en cárceles.En mayo declaró a los escolareslibres de votos y les quitó la sotana.Al ver que el padre Belgrado,provincial italiano, no obedecía,porque consideraba quecanónicamente no tenía obligación dehacerlo, el cardenal recurrió a lafuerza y mandó arrestarlo y pasarlo ala frontera con escolta militar. ElPapa alabó su proceder.
Como los escolares oestudiantes se negaban también aobedecer, porque requerían la ordendel Papa, les mandó la guardia, los
despojó de la sotana y los envió asus casas. A los padres quedecidieron resistir, el obispo cerrósus iglesias y se incautó sus bienes.La noticia provocó escándalo entremuchos partidarios boloñeses y hastael mismo Bernis, que hablaba de«inusitada dureza». Sobre todoporque Moñino opinaba que la«visita» a Bolonia era sólo unsubterfugio para dilatar la decisiónfinal. El provincial de Castilla, padreIdiáquez, tras un inicial proyecto deresistir, porque el Papa seguía sindar la cara, tuvo que claudicar. Lo
mismo hizo el general padre Ricci.Si el Papa les obligaba asecularizarse, deberían obedecer.Los exiliados llegaron a acusar a sugeneral de «cobarde, tímido ypusilánime», por no defender a laCompañía.
A diferencia de FernandoCoronel, que tenía distribuidosespías por la ciudad, el comisarioGnecco se portó bastante bien conlos exiliados y les aconsejó que seretiraran a una de las casas de campoque aún conservaban. Los padresIsidro López y Joaquín Parada
solicitaron permiso para trasladarsea Massa Carrara, lo que les fuedenegado. No faltaron criticasmalévolas de los jesuitas al obispo,acusado de proteger en su palacio auna sobrina divorciada, que manteníarelaciones con un oficial francés,amparadas por su tío. Luengo decíanque en el palacio episcopal habíamás maldades que en toda laCompañía.
Los novicios se refugiaron enMódena, pues el ministro del duqueera tío de dos de ellos. En estascircunstancias calamitosas los
jesuitas y sus amigos echaron mano aprofecías que, como en España,aseguraban la inminente muerte delPapa, como las de una contadina,lugareña de Valentano, cerca deViterbo. Aparecieron libelos contrael Papa estampados en imprentas deFlorencia, que el gran duque PietroLeopoldo acabó por abortar, sindarles demasiada importancia.«Travesuras de los jesuitas» lasllamaba el duque. Para mi eran lapataleta obvia antes del últimoestertor.
Con esta tensión encima el mes
de junio recibí la puntilla. Llegué acasa, como siempre tarde en lanoche. Sentada en la cama, MaríaLuisa estaba llorando con el equipajelisto.
—Me voy, Mateo. No losoporto más. Dime: ¿qué diferenciahay de no verte aquí a no verte enEspaña? Estoy harta de esperarte, devivir sola en una ciudad extraña. Porlo menos en Madrid tengo a misamigas, las diversiones de la corte,conferencias interesantes. Aquí nisiquiera comprendo el idioma. Mevoy. Tengo pasaje para mañana.
Fulgencio me acompañará al puerto.Él se quedará contigo. Me llevo aRosa para que me haga compañía. Losiento, Mateo. Todo tiene un límite.
Así fue como me quedé denuevo solo en Roma dentro de unpalacio lleno de antigüedades yobras de arte, con salones vacíos queagigantaban su ausencia y el rastro deun perfume que me hacía llorar.Hubiera tirado todo por la borda yme hubiera marchado con ella. Pero¿para hacer qué? Y en un momento enque mi trabajo era imprescindible enla embajada. La abracé angustiado y
me quedé en las mejillas la humedadde sus lágrimas. Roma volvía a serpara mí un despacho y un absurdocallejear sin rumbo.
La rutina siguió golpeándome.La nueva disculpa que presentó elPapa a Moñino para dilatar laproclamación del breve era quequería coleccionar una serie dedocumentos comprometedores quepodían estar en manos de los jesuitasen diversas ciudades, como Ferrera,Urbino y Fermo. Además volvía aexigir la previa restitución delBenevento y Aviñón.
Moñino se subía por lasparedes. En la última audiencia seatrevió de nuevo a gritar al Papa.Éste estalló:
—¡Embajador! ¿Es que no se dacuenta? Estoy hipocondríaco, víctimade una depresión, y usted la alimentauna y otra vez. ¡Está bien, está bien,firmaré cuando me lo pase Negroni!Pero no olvide que no cederé en lode Aviñón y el Benevento.
Al día siguiente el tenazmurciano contactó con Negroni. Elsecretario de breves tenía listo eltexto, a falta de otros documentos
complementarios.He narrado con detalle, al
comienzo de este largo relato, lasperipecias y sentimientos el día de lafirma, así como las circunstancias dela misma, gracias a la amistad queentablé aquella primavera con elcardenal Simone. El breve estabafirmado, pero no publicado. Me tocóel engorro de darlo a la imprenta quehabíamos instalado en los sótanos dela embajada. Todavía Azara, con suaspecto de niño travieso y tan gráficocomo siempre, se atrevía a decir:
—Se ve el higo maduro, pero no
acaba de caer del árbol.El veinticuatro de julio
comenzamos a imprimir por lasnoches, en el mayor de los secretos,pues la imprenta de la CámaraApostólica no se consideraba segura.La publicación definitiva esperaba almomento en que el Papa comunicaraantes la restitución del Benevento alos cardenales reunidos enconsistorio, pues temía la reacciónde la curia si la devolución no seproducía. Carlos III se movióenseguida y escribió a su hijo.Moñino lo hizo a Tanucci, que se
revolvía como un mastín atado encontra de la devolución. AhoraMadrid insistía en que el Papapublicara el breve antes de devolverAviñón y el Benevento.
Angustiado y tembloroso,Clemente XIV dijo que él se iba atomar las aguas.
—Quiero que pase el treinta yuno de julio, festividad de SanIgnacio, porque no piensen losjesuitas que les quito este consuelo ycelebridad —se disculpó.
A principios de agosto unmensajero se presentó en las casas
de cada uno de los cardenales quecomponían la congregación Prorebus extinctae societatis Iesu. Erauna convocatoria secreta a unareunión que se celebraría enMontecaballo, localidad situada enla región de la Macerata. Unosignoraban la citación de los otros,bajo amenaza de excomunión si noguardaban el secreto.
Uno a uno fueron bajando lospurpurados de sus ricas carrozas,sorprendidos de encontrarse con suscolegas: Marefoschi, un enemigodeclarado de los jesuitas; Carafa y
Zelada, vendidos a las cortesborbónicas; y Casal¡, quizás el másecuánime, aunque bajo la duda dehaber sido elegido bajo condiciones.A Luengo, que por supuesto estabaenterado, le recordaba aquel ConsejoExtraordinario de Carlos III quepergeñó la expulsión de España.
Se reunirían los lunes y losjueves para preparar lasparticularidades de la extinción.María Luisa pudo leer en ElMercurio de Madrid, meses después,la decisión del Papa:
Concedemos a laexpresada Congregacióntodas las facultadesnecesarias para laejecución de nuestro dichoBreve, y para procederaunque sea sumariamente,sin forma judicial y porvía de Inquisición, contodas las personas decualquiera clase, estado ocondición que sean, queretuvieran, ocuparen uocultaren efectos, bienes,libros, papeles, muebles u
otras cualesquiera cosasque hayan pertenecido a lanominada Compañía.
Días después recibí una carta de
mi hermano que destilaba tristeza:
Querido Mateo:Desde hace más de
dos meses el ambienteaquí es asfixiante. Amediados de junio aúnmás, el miedo y ladepresión corren por
nuestras venas, sobre tododesde que el padreprovincial nos escribióuna carta exhortándonos arenunciar a la pensiónantes que dejar nuestrasotana de jesuitas. Se diceque desde Ferrara y FuerteUrbano se trasladaba undestacamento de tropapara obligarnos por lafuerza a españoles ymexicanos a lasecularización.
No hay lugar aquí
donde no reinen lainquietud y el sobresalto.El veintiuno de junio,fiesta de San LuisGonzaga, el arzobispo nosprohibió toda celebración.Sólo nos permitieronencender unas velas en sualtar del colegio de SantaLucía. Me han dicho encambio que en Roma loscardenales Rezzonico yBuonacorsi sí han podidocelebrar en el altar delsanto. Parecidas noticias
de desánimo y desalientonos llegan de nuestroscompañeros de Ferrara,donde hay, como sabes,unos ochocientoshermanos nuestros. Dicenque les amenaza una«visita» parecida a lanuestra, que no es otracosa que un ensayo deexpulsión. El padreLuengo está muy alterado.Asegura que el naufragioestá al caer: «Todo nosanuncia que se va
acercando el golpe fatal ydecisivo, y se ve, se palpacon las manos que se vancondensando más lasnubes, arreciando losvientos e hinchándosefuriosamente las olas».Creo que después de tantotiempo embarcado se le hapegado el lenguaje.
Me cuentan que enMilán los rectores hansido obligados a presentara las autoridades suslibros de cuentas. ¿Es
cierto que en Roma llamana monseñor Onofre«verdugo y sayón de losjesuitas» y que se haapoderado del archivo delnoviciado y ha sellado elcuarto del procurador? Lacosa ha llegado hasta aquíy el colegio de losCittadini, donde se educó,es curioso, el mismoClemente XIII. Losalumnos se han idomarchando. Por aquí correuna estampa demoledora
contra Malvezzi, nuestroarzobispo. Representa unárbol frondoso en cuyasramas se observa a SanIgnacio y nuestros santos.Al pie puede verse alPapa, Carlos III yMalvezzi armados conhachas y talando el árbolde la Compañía. Al caer,el tronco aplasta a los tres,y de sus raíces brota grancantidad de pequeñosjesuitas, como si la ordenfuera a resucitar. Corren
rumores de que alcardenal Malvezzi le van adar un cargo importante enRoma, gracias a lasgestiones de Moñino. Aquíla gente que sabe deIglesia asegura que lo quenos está pasando es paraganar tiempo, y quemientras, serán devueltosal Papa Aviñón y elBenevento antes de que sehaga pública la extinción.
En Ferrara, Urbino yMontalto se están cerrando
noviciados y despidiendonovicios y escolares. Lesprohíben vestir sotana y alos padres se les arrebatala licencia para predicar yconfesar. Elprocedimiento es parecidoal que se nos aplicó enEspaña. Se presentan contropa, se les lee el breve yse ocupan archivo,procuración, armarios ycajones. Muchosportugueses que estaban enFerrara se han marchado
con jesuitas italianos aVenecia. En las Marcas yen Urbino, algunashaciendas en abadías quenos sirven para sustentarel Colegio Romano hansido expropiadas. Hastaincluso se prohíbe tambiéna las monjas que seconfiesen con jesuitas yles han impuesto silenciobajo pena de excomunión.
El día de San Ignaciosólo nos permitieroncelebrar una misa en
Bolonia, y en Ferrara nofue posible tener latradicional novena anuestro santo fundador.Sin embargo, aquí algunosaseguran que el santo yaha hecho milagros. EnMilán curó a la mujer delcanciller del Senado, queestaba gravementeenferma. Y aquí liberó desu enfermedad a una monjadel convento de SanMargarita después deaplicarse una reliquia
suya. Malvezzi, enfadado,ha amenazado con laexcomunión a las monjassi difunden el milagro.Otros religiosos hancomenzado a tomarposesión de las casas yobras de los jesuitasitalianos.
En esta redada hacaído tu antiguo amigo deVillagarcía, el padre Isla.¿Te acuerdas? Para elcardenal Malvezzi JoséFrancisco de Isla es el
autor de un epigramalatino anónimo que correpor la ciudad en el queridiculiza a Pombal,Aranda, Tanucci, a losjansenistas, y por supuestoa Malvezzi, como genteinfame. En la redada hancaído también con él otrosdos jesuitas, FranciscoJanausch, de origenitaliano, que trabajó enLeón, y el joven AntonioGarcía López. Al primerose le interceptó una carta a
los escolares animándolesa la resistencia contra ladisposición de dejar lasotana jesuítica. DeGarcía López se sospechaque es el traductor de unpar de libelos, entre ellosuno titulado Simoniacaelectione Clementes XIV,que dicen que pone enduda la autoridad del Papapara suprimir laCompañía.
A Isla, comoconocido escritor, le
invitaba con frecuencia lagente importante deBolonia. Durante uno deestos encuentros, sentado ala mesa con nobles yprofesores de launiversidad, salió en laconversación el temacandente de labeatificación de Palafox.Resulta que uno de losconcurrentes arremetiódurante más de media horacontra los jesuitas. Isla noaguantó más y «volvió por
la honra de su madre»,como él decía, usandocomo siempre de suhabitual gracejo, ironía ydominio de la palabra.Ingenuamente, pues losespías del rey menudeanpor esta ciudad. Uncaballero genovés fue conel cuento aquella mismanoche y lo denunció altribunal eclesiástico comodifamador de la SantaSede. La madrugada entreel ocho y nueve de julio
una cuadrilla de Malvezzise presentó en casa deisla, le arrancó de lacama, lo detuvo y loencerró en la cárcelarzobispal, donde tambiénfueron encarcelados losotros dos acusados.Mientras, han registradosus aposentos y no hanencontrado un solo papelque demuestre suculpabilidad. Que elzaheridor padre Isla hayaarremetido de palabra
contra nuestros enemigosno te extrañará, pues ya leconoces mejor que yo. Yole he oído decir que laIglesia debería estareternamente agradecida ala Compañía por haberconseguido detener elproceso de beatificaciónde un jansenista comoPalafox.
Algunos comentanque la causa de sudesgracia ha sido sumucho trato con la gente
de Bolonia. Nuestroprovincial, el padreIdiáquez, ha conseguidoaligerar la severidad de laprisión mediante pequeñossobornos al alcaide de lacárcel. Lo que todo elmundo dice es que loretienen sin pruebas a laespera de la extinción, ycomo ni el cardenal ni elcomisario Coronel quierencondenarlos, su prisión seprolonga privado de todacomunicación oral y
escrita. Parece que ahoraquieren expulsarlo deBolonia por «sustruhanadas» y por estar«introducido en todaspartes»
Me ha llegado cartade nuestra madre, muypreocupada. Padre hatenido una recaída yapenas puede hablar.Deberías ocuparte de él,pues yo no puedomoverme. Aquí estamosvigilados como
delincuentes, que nisiquiera podemos rezar enpúblico.
No sé qué pensarásde todo esto. Ya sé que nopuedes hacer nada y que tusecreto te obliga a nocontarme cosas. Por losmenos estas cartas mepermiten desahogarmecontigo, pues me constaque no son censuradas.Sigo confiando en Dios,nuestro único valedor entan desgraciados
momentos. Algún sentidodebe tener todo esto en susinescrutables designios.Ahora, querido hermano,sólo puedo repetir una yotra vez aquella frase deSan Francisco Javierescrita en su soledad dellejano Oriente: «Si algunavez me olvidara de ti, oh,Compañía de Jesús, queme olvide de mi manoderecha». Reza por tuhermano, como yo cadadía lo hago por ti. Te
abraza,Javier
Guardé con llave la carta y bajé
a la Plaza de España. Los romanoscon el calor estival se refrescabanjunto la fuente de la Barcaza, unaoriginal idea de Pedro Bernini, queplasma una barca en el trance dehundirse. La tradición asegura que unbote así se encontró en este sitio enuna ocasión en que se desbordó elTíber. Me senté en uno de losescalones que ascienden a Trinitá dei
33. Muerte en Venecia
Un entierro en Venecia es comouna pacífica evocación de la barcade Caronte, el anciano barbudo, altoy flaco, encargado de trasladar lassombras de los difuntos errantes deun lado a otro de la laguna Estigia oel río Aqueronte, revivido por DanteAlighieri en su Divina Comedia. Laenlutada góndola que transportaba elféretro de mi padre llevaba tambiénal oficiante con capa pluvial negra ydos diáconos revestidos con
dalmáticas igualmente negras,escoltados por monaguillos desobrepelliz con ciriales. Precedía elcortejo otra góndola con músicos queinterpretaban una suave marchafúnebre, y la seguía una tercera,también enlutada, donde íbamos mimadre y yo junto a un grupo deamigos.
Con el acompasado chapoteo delos gondoleros sobre las aguas delGran Canal, las curvilíneas ydentadas proas se orientaron hacia laIsla de los Muertos. En mi derredorse reflejaban imprecisos los palacios
venidos a menos de la Serenísima,como si el tiempo, el poder y lagloria de aquellos grandes señoresque los habitaron, o los habitaban enla actualidad, se desvanecierantragados por las ondas, «derechos ase acaba y consumir», como losseñoríos del gran Jorge Manrique.
«Papá querido: cuántosufrimiento, qué estela de hombrecabal, honrado y consecuente nos hadejado tu vida. Serviste a tu rey, tupatria y tu familia hasta que undespotismo que llaman ilustrado, yque no tiene otros nombres que los
de intransigencia y regalismo, tecortó las alas y te condenó aldestierro obligado. Cómo norecordar aquellos veranos de LaCoruña, llenos de juegos y risas, quetú protegías del sol, sentado en elporche, con tu sombrero blanco juntoal hogareño amor de nuestra madre yuna vida perfumada de magdalenasrecién hechas y humeante potegallego».
Ahora mi madre, aquella granseñora esposa del otrora secretariodel Consejo de Castilla, parecía unapasa arrugada envuelta en su manto
negro tras su esposo muerto en unpaís extranjero. La noticia de laextinción de los jesuitas fue paraRogelio Fonseca la puntilla. Semurió de un nuevo ictus cerebral, enlas manos la carta que confirmaba lanoticia de la publicación del brevede Clemente XIV Dominus acredemptor. Para él la Compañía deJesús había sido su forma deentender el cristianismo y losejercicios de San Ignacio el modopráctico de vivirlo. Cuando elmensaje de su gravedad me llegó aRoma, tomé la primera diligencia;
pero no pude llegar a tiempo deverlo vivo, aunque sí de participarde aquel entierro en un escenario queparecía de ópera.
En el pequeño y apretado grupoque se apiñó junto a la tumba dondefueron sepultados sus restos descubríalgunas caras conocidas a las que noconseguía ponerles nombre. En todocaso estaba ocupado en arropar a mimadre para pensar en cualquier otracosa. Había escrito a la tía Catalinapara ver si la podía acoger al menostemporalmente en La Coruña, pues nome parecía oportuno, dada la
situación, pedir a María Luisa que sehiciera cargo de ella. Al fin y al cabolas inquinas oficiales iban contra mipadre y, aparte de la protección quepor mis méritos podría conseguirpara mi madre, ya no era sino unaviuda anciana.
Concluido el rito del entierro,me fijé con mayor detención en unode los rostros que habían asistido almismo. Al principio la peluca y lacasaca corta me impidieronreconocerlo. De pronto caí y grité:
—¡Padre Doreste!Avejentado y como si de
repente se hubiera vestido demáscara, allí estaba mi amigo ydirector espiritual del colegio enpersona.
—Abate, abate Doreste —sonrió abriendo sus brazos.
Con lágrimas en los ojos loestreché como a alguien de lafamilia. No dejaba de ser curiosoque en la muerte de mi padreprecisamente apareciera mi «otropadre», el que tanto me ayudó cuandoyo era un adolescente.
—Para mi usted seguirá siempresiendo el padre Doreste.
Me parecía que el tiempo sehabía parado en aquel aposentoencalado y que el joven jesuitaseguía hablándome bajo su boneteladeado, con su enorme capacidad deescucha, con sus consejosempapados en Evangelio, con susentido del humor y carcajadas tanpoco acordes con las «reglas de lamodestia» que enseñaban en elnoviciado.
Después de dejar a mi madrebien acompañada en casa, nossentamos en la Plaza de San Marcos.La tarde, liviana y perfumada,
invitaba a la conversación.—Pero dígame, padre, ¿cómo
ha llegado hasta aquí? En La Coruñame dijeron que le habían destinado alParaguay.
Doreste se ajustó la pelucaempolvada, a la que no se acababade acostumbrar. Llevaba veste cortaal modo de los clérigos romanos,medias y zapatos de hebilla.
—¡Ay, hijo! Mi vida en losúltimos años ha sido un Guadianaque ni yo mismo entiendo. Te cuento:no sé si sabes que hace años tenía eldeseo de ir a misiones. El provincial
de Castilla accedió poco después deaquellos días en que tú estuvistehaciendo ejercicios conmigo, y meenvió al Paraguay. Pensaba yo queasí me libraba de las continuastensiones que vivíamos entonces enEspaña, y que así me podría entregarsin zozobra y por entero a laactividad apostólica. Pero quid,estaba yo impartiendo clases dereligión en nuestro colegio máximode la Córdoba americana, un centrocon categoría de universidad quecontaba con noviciado y un total deciento treinta y seis jesuitas. Había
hombres brillantes en aquella casa,como el padre Páez, maestro delengua quechua, y el padre TomásFalconer, que era médico, además deno pocos hermanos que practicabancasi todos los oficios conocidos. Depronto, la madrugada del doce juliode 1767 se presentó un destacamentode ochenta soldados al mando de uncomandante.
—¿El doce de julio? ¿Tantarde? En España la ejecución delextrañamiento tuvo lugar el uno deabril en Madrid, y el tres en el restode España.
—Claro, porque Bucarelli, elgobernador de Buenos Aires, norecibió las órdenes hasta el siete dejulio y tuvo que enviarlas algobernador de Chile, el presidentede Charcas y al virrey del Perú.Venían con la bayoneta calada yorden de hacer fuego a la menorresistencia, y habían cercado elcolegio antes de la madrugada.Encañonaron al portero hasta elcuarto del padre rector. Los soldadosestaban muertos de miedo porque leshabían dicho que guardábamos en elcolegio un arsenal de armas. Luego,
sucedió como en España, nosreunieron para leernos la cédula real.
Doreste respiró hondo, comopara liberarse de la angustia que leoprimía el pecho.
—Dormimos en el refectoriocon los colchones en el suelo. Nohabía espacio ni para una aguja. Elhedor era insoportable. Asípermanecimos recluidos duranteonce días. En la puerta teníamos unpiquete de soldados con la bayonetacalada. Registraron el colegio y noencontraron más de mil novecientospesos por un lado y cuatro mil por
otro, cuando les habían dicho queguardábamos nada menos que dosmillones de pesos. Sólo en lasacristía encontraron algunos objetosde valor destinados al culto. Comono daban con más, dictaron un bandopor la ciudad que decía que todo elmundo que guardara algo nuestro, lomanifestase bajo pena de vida. Lagente reaccionó apedreando a lossoldados.
—¡El famoso oro de laCompañía!
Doreste asintió con la cabeza,sonriente.
—En carretas muy toscas,peores que las de España, pasamoscerca de la capital, Córdoba,bordeamos Buenos Aires,atravesamos un pantano por dondelos carromatos casi navegaban. Enfin, resumo muchas penalidades. Porfin divisamos las fragatas en Punta deLara, a tres leguas de la Ensenada,donde tomamos los botes paraembarcarnos. No voy a cansarte conla travesía, pues tú has vivido, segúnme han dicho, una singladuraparecida aunque en todo caso muchomás corta que la mía. Tempestades,
mal comer, estrechura de los entrepuentes, días anclados sin navegar enMontevideo, presión sobre losnovicios. En fin, para qué contarte.Baste decir que en la Santa Brígidase murió todo el ganado vacuno ytuvieron que echar al mar muchosvíveres descompuestos. Después deque se nos unió otro navío de BuenosAires, la salida del Río de la Platano fue fácil y estuvimos a punto de ira pique el siete de octubre. No terefiero el bochorno que sufrimos porel terrible calor y la emoción al darel viático a un marinero, o cantar la
salve al cruzar el Ecuador, y cuandotres novicios hicieron los votos enalta mar. Cerca de Cabo Verde elcapitán nos pidió que nuestroscoadjutores ayudaran a trasladar loscañones, cuando amenazaron unosnavíos ingleses; a lo que accedimos.Después de avistar la isla deMadeira, llegamos finalmente aCádiz.
—¿Qué día exactamente?—El tres de enero de 1768.—O sea, que tardasteis en
llegar más de un año.—Un año y sesenta y seis días
para ser exactos, si contamos desdela detención. En la playa de Cádiznos esperaban soldados con labayoneta calada. No sé qué se creían.¡Posiblemente que veníamos connuestro propio ejército y el reyNicolás I en personas a la cabeza! —volvió a reír mi viejo amigo.
Me parecía mentira encontrarmeallí en Venecia, frente a los reflejosde oro de la fachada de San Marcos,escuchando tan curiosa historia delabios del padre Doreste. Sin duda laperipecia de los exiliadosamericanos y filipinos había sido
más ardua por la distancia y por laprisión ulterior sobre algunos deellos en El Puerto de Santa María.También en no pocos casos el pueblomostró su indignación. Doreste llegópor tanto a Córcega cuando yo ya nome encontraba en la isla, y fue prontodeportado a los Estados Pontificios.
—Luego, mi vida hatranscurrido por diversas ciudadesde Italia —continuó—. La orden deextinción me cogió en Ferrara. Entrelos aragoneses nadie creía que fueraposible la abolición. Teníamos laiglesia llena de fieles. Cuando vino
el cardenal Borghese, legado delPapa, a intimar la visita y leyó eldocumento que nos dispensaba de losvotos, hubo gente que se echó allorar por los rincones. El padreLarraz, provincial de Aragón, recibióel dinero de todos, lo repartió enpartes iguales y se reservó unacantidad para los pobres noviciosque no tenían pensión. El breve fueleído el día veintiocho en la casaRimbalid. Lo oímos sentados en uncorredor alto. Cuando nospreguntaron si estábamos dispuestosa obedecer, el provincial Larraz, dijo
que si en nombre de todos. Locurioso es que el vicario que leyó elbreve terminó diciendo: «Sigansiendo el ejemplo y edificación de laciudad, como hasta ahora han sido».
—¿Y los hermanos Pignatelli?Los conocí en Córcega.
—Nicolás hizo su profesión poraquellos días. Pero me impresionósobre todo José. Tiene un auraespecial ese hombre. Sus hermanos,el ex embajador y el canónigoRamón, se mueven en España parallevárselos con algunas canonjías.Pero ellos no quieren ni oír hablar
del asunto.—¿Es cierto que viven en casa
del comisario Coronel?—Sí, se han trasladado a
Bolonia tras la extinción, donde setratan con la nobleza y a veces van ala ópera. Lo de vivir en casa delcomisario es por presiones de suhermano, el conde de Fuentes, el quefue embajador en París. Pero Josédedica muchas horas a la oración y elestudio. Creo que se comenta eso enRoma, en la embajada, ¿no?
—Sí, Azara, con su mala lenguadecía que se han «echado
furiosamente al mundo» y que «hacenmil locuras en Ferrera». FernandoCoronel llegó a escribirnos que sehacían llamar «príncipes» o«excelencias». Pero la Compañíaesta disuelta, ¿no? Tienen prohibidocelebrar en público y predicar. Quehagan lo que quieran. Además losúltimos informes llegados a laembajada aseguran que «se portanmuy bien». Pero dígame, padreDoreste: usted ¿cómo ha llegadohasta aquí?
El jesuita bebió un sorbo devino para segregar saliva, momento
que aproveché para disfrutar de laarmonía de la plaza, donde pululabanlos viajeros ingleses regateando elprecio de los grabados o alimentandoa las palomas.
—Antes de contestarte, queridoMateo, me gustaría saber qué piensastú del breve.
—¡Ah, el breve! Me martillea lacabeza. No oigo hablar de otra cosadesde que estoy en Roma. Moñino,hoy ya recompensado, como sabe,con el condado de Floridablanca —un pedazo de tierra que tiene enMurcia—, sólo tenía el breve en la
cabeza.Y le resumí, con ruego de que
me guardara el secreto, la complejahistoria de negociaciones e intrigasque había vivido en Roma.
El padre Doreste me oíaasombrado, casi desencajado.
—De manera que literalmenteMoñino se lo ha arrancado al Papa.¡Y esos sobornos! Dios mío. Sólotienen un nombre: coacción moral ysimonía.
—No lo sé. Ha sido como unabola de nieve que ha ido creciendodesde los motines de Madrid. Es
más, desde mucho antes, desde laexpulsión de Portugal, de la que meenteré cuando sólo era un colegial enLa Coruña, ¿recuerda? Y esos fueronintereses políticos y económicos dePombal. Está claro.
—¡Cómo no voy a recordarlo!Pero, dime ¿qué piensas del breve?
Enrojecí. Lo que menos deseabaera tomar partido sobre ese asunto.
—Bueno, hay algo en el breveque no acabo de entender. ClementeXIII se había servido de un textopontificio de mayor rango, la BulaApostolicum, para defender nueve
años antes a los mismos jesuitasahora extinguidos. Cuando pude leeren cambio el documento de susucesor con más detalle, observé queel Papa pecaba de una ingenuidadhistórica al dejar bastante claro quesu decisión, en definitiva, se debía aldeseo de las monarquías borbónicas.Es decir, atribuye, sin rebozo alguno,la iniciativa de esta solemne decisiónpontificia, más que a una pensadadecisión pastoral directa, claramentea las presiones del poder político.Dudo si consciente oinconscientemente necesitara dejar
constancia de eso. Como si dijera«no soy yo sino los Borbones».Brutta figura, como dicen aquí, paraun Papa.
Una tos nerviosa, que duró unbuen rato, no me dejaba continuar.Bebí un trago.
—Otro punto me extraña —añadí tras recuperarme—. Cuandoprohíbe «por santa obediencia» —curiosamente el término usado porSan Ignacio para obligar a sussúbditos— que nadie opine, ataque oescriba contra la supresión. Esta faltade consulta canónica y este intentar
que incluso no se comente sudecisión, ¿no le deja al descubierto?Luego, el único argumento es que «enesta orden desde sus mismoscomienzos se desarrollaron múltiplesgérmenes de discordia y envidia, nosólo en su interior, sino también entreotras órdenes, etcétera». ¿Eso estodo? Y «porque ya no puede dar losricos y óptimos frutos de utilidadpara la cual fue instituida», «y porotras razones que nos reservamos ennuestro corazón» —¡como Carlos IIIse las guardaba en su real pecho!—,bla, bla, bla, «tras maduro examen y
en la plenitud del poder apostólico,extinguimos, suprimimos y abolimosla dicha Compañía». Ni una palabrasobre la mala doctrina, ni sobrecostumbres inmorales o relajación enla observancia.
—Pero dime, Mateo, todas lasdisposiciones ejecutivas que vienendespués, ¿las ha escrito el Papa?
Doreste se refería al corolarioque dispone el despido inmediato delos novicios, la elección de otraprofesión para los que hubieranemitido sus primeros votos; el pasoal clero secular o a otro instituto
religioso de los sacerdotes; suexclusión de las escuelas y misioneso la dispensa del voto de pobreza.Además se les prohibía toda posibleapelación o defensa de la orden depalabra o por escrito.
—No, eso es de Moñino —respondí—, bueno del flamanteconde de Floridablanca. Delborrador que llevaba continuamenteen el bolsillo y el Papa al principiose negaba a leer.
Luego le narré cómo eldieciséis de agosto de 1773 no secumplió la proclamación habitual de
estos documentos en Roma. En vezde ser leído públicamente en elCampo dei Fiori y sus copias fijadasen San Pedro, le referí cómo fuitestigo de la detención, junto amonseñor Macedonio y la guardiadel general, del padre Ricci en elreducido cuarto del portero delGesù, conducido primero al colegiode los Ingleses y luego encarceladoen el Castel Sant'Angelo, donde a lasazón se encontraba; tal como contéal comienzo de este relato. HastaAzara me comentó que el general«había estado muy humilde». Fue
decisión del Papa, que tenía miedode que Ricci se marchara a suToscana natal, no fuera a mantenerviva en la clandestinidad desde allí ala Compañía. En el famoso castillopróximo a San Pedro fueronencerrados también el secretario ylos asistentes. A Ricci no se lepermitía salir de su celda, cuyasventanas llegaron a ser tapiadas yenrejadas.
En las diversas residencias sepresentó la tropa con un monseñor ocardenal para notificar la orden delPapa y embargar los bienes. En ocho
días debían estar vestidos de abatesy podían marcharse a sus casas, siquerían, secularizados. Y claro, detesoros nada. Se registraron cámaras,sótanos y cavas exhaustivamente, yhasta se cavó en los huertos yjardines sin fruto. Todo lo queencontraron en la Casa Profesafueron dieciocho mil pesos. En buscade documentos llegaron a meter manohasta en las letrinas.
Por su parte Doreste me hizosaber que, una vez disuelta la orden,decidió marcharse a Bolonia parasaludar a sus antiguos compañeros de
la provincia de Castilla y sobre tododel colegio de La Coruña. Consiguiópermiso, porque después de laextinción, gracias a la paga, loscomisarios seguían teniendocensados y sometidos a estrechocontrol a los ex jesuitas. Porejemplo, a los de Ferrara no se lespermitía irse a Génova, donde sesentían con más posibilidades decomunicarse con su familia y dondese hallaban los primerossecularizados que huyeron deCórcega. Y, por supuesto, estabacompletamente prohibido regresar a
España.—Nada más llegar a Bolonia,
me encontré al último provincial,padre Idiáquez —continuó Doreste—, vestido con zapatos de hebilla,sombrero de tres picos, cuello anchoy azul, según usan aquí lossacerdotes seculares. Llevaba sotana,esa loba abierta por delante con dosdocenas de botones desde el cuellohasta los pies, y el manteo con subávaro o sobrecuello. «Les heescrito una carta a mis antiguossúbditos diciéndoles que en adelantevendré a ser un amigo fiel de todos y
cada uno en particular», me dijo elúltimo provincial.
—¿Y cómo se arreglan?—De mala manera. En Bolonia
se ha corrido la voz y se han puestolas rentas por las nubes. Hastanoventa reales piden por habitación ycomida. Ten en cuenta que en laciudad hay unos setecientos exjesuitas. A algunos se les permitevivir de cinco en cinco, pero porpoco tiempo. Muchos estándedicados al estudio para ocupar suvida. Pero hay grupos de hermanoscoadjutores que no saben qué hacer y
se reúnen a jugar a las cartas. Comono están acostumbrados a recibir lapensión individualmente, siguenyendo al procurador, que lo recibetodo junto y reparte a cada uno losuyo.
Atardecía en la plaza y músicosambulantes amenizaban el ambientecon cantos acompañados de guitarrao chillidos de un desafinado violín.Al lado del padre Doreste el tiempono parecía correr. Como cuando merecibía en su cuarto del colegio.
—¿Ha visto usted al padreLuengo? ¿Cómo sigue? —le
pregunté.—Como siempre, despotricando
de todo. Nada más verme me dijo:«Hombre, padre Doreste, ¿ustedtambién en este naufragio? ¿Qué leparece? ¡Qué destrozo y profanación!Se ha repetido aquí algo parecido alo que vivimos en España cuando nosdespojaron de todo, ¿se acuerda?Además del trabajo de abandonaruna vez más nuestras casas, el dolory pesadumbre de dividirnos, desepararnos y arrancarnos unos deotros. Quieren esparcirnos para queno quede ni asomo de Compañía. Se
acabó el cuerpo, se acabó lacomunidad. ¿Ha visto usted cosaigual? Ahora algunos se enrizan elcabello y hacen bucles, se echanpolvos en la cabeza y usan vuelos ycamisolas como petimetres. Encimase ven a muchos ex jesuitas en losteatros. En los días de carnavalllegué incluso a ver a algunodisfrazado y con máscara por lacalle. Habráse visto. ¡Si San Ignaciolevantara la cabeza! En Bolonia lossastres, mercadillos y zapateros nodan a basto a vestir jesuitas deabates. Están haciendo su agosto».
—¿Y qué dice Luengo delbreve?
—Que es nulo e inválido. Queél sigue siendo tan jesuita como antesde que se promulgara. Que seconsidera como un jesuita queestuviera cautivo de los moros enArgel o abandonado en una isladesierta, privado de superior ycompañeros. Que todo había sidopromovido por la envidia y mentirasviejas, rancias y podridas y por elfiscal Campomanes, el confesor frayJoaquín, y el secretario Roda,«autores de nuestra ruina». Que por
qué se callaba Clemente XIV lasbulas pronunciadas por papasanteriores como la Apostolicumpascendi. Que era una conspiraciónurdida por la filosofía impía y porese maldito Jansenio, todosmonstruos que se han conjurado conel infierno.
—¡Luengo, genio y figura! —reírecordándole—. ¿Y a mi hermano,has podido verlo?
Doreste ensombreció su rostro.—Sí, lo busqué. No fue fácil
encontrarlo. Se ha ido con otrocompañero a un suburbio de Bolonia,
donde hay un hospital de enfermosgraves, aquejados de paludismo,tumores y dolencias venéreas, paracuidarlos. Me impresionó verlo tandelgado. Nada que ver con aquelmuchacho rubio que rompíapantalones jugando a la pelota en elpatio del colegio. Quién lo ha visto yquién lo ve.
—Me preocupa Javier. Pero,qué puedo hacer; es su vida. Ahoraque no hay Compañía, aunque nopueda regresar a España, yo podríaencontrarle un buen modus vivendi.Pero no hay manera, no se deja.
No quería despedirme del padreDoreste sin hacerle la gran pregunta.
—Sáqueme de una duda, padre.Con usted tengo confianza parapreguntarle sin que me conteste conformalismos. ¿Cree que la Compañíaes culpable de lo que ha ocurrido?
Doreste reflexionó un instante.—Sí, en parte. Pero nunca del
castigo tan desproporcionado que harecibido.
—Explíquese.Mi amigo abrió las mano como
si fuera a decir Dominus vobis.—La Compañía es culpable de
tener éxito. No hay nada que sea máspeligroso que el éxito. Para losdemás y para uno mismo. Para losdemás, porque el éxito humilla,produce envidias y competencias.Para uno mismo, porque el éxito valigado al poder y al orgullo. LaCompañía ha sido extinguida en lacresta de la ola. Cuando las demásórdenes religiosas y el clero estabandecreciendo en cantidad y calidad, lafundación de San Ignacio vivía todolo contrario. Eso fomenta demasiadola autoestima, el espíritu de cuerpo,la seguridad. Creo que Voltaire ha
dicho que lo que ha acabado connosotros ha sido el orgullo. Quizás elmomento de inflexión más peligrosofue la entrada en el confesonarioreal. La máxima de San Ignacio de «amás universal más divino» o suconsigna de educar a los que mayorinflujo tengan en la sociedad se hapodido volver contra nosotros.Recuerdo que el anciano padreRávago, último de una saga deconfesores de los Borbones enEspaña, muy cabezota, aunquehombre de bien y colaborador deEnsenada, después de las intrigas
regalistas y los conflictos conPortugal en torno a las reduccionesde América, escribió lo siguiente.
El padre Doreste sacó uncuadernito del bolsillo y leyó:
Antes de quefuéramos confesores delrey floreció hasta el sumola Compañía, llena degrandísimos hombres queen virtud y letras lailustraron. ¿Qué hombresde éstos ha dado en los
cincuenta y cinco años deconfesonario? ¿Qué frutostemporales o espiritualesha sacado de él? ¿Quéamigos con él ha ganado ycuántos émulos hadisminuido? La Compañíaestá fundada «sobre elfundamento de losapóstoles, cuya piedraangular es Jesucristo».Cumpla con esta vocacióny Dios la protegerá, y sinesto nada le sirvenconfesores ni reyes. Creo
que San Ignacio hayadispuesto esto para biende su Compañía.
Doreste se guardó el
cuadernillo y se quedó en silenciocon la mirada perdida.
—El éxito no es necesariamenteuna garantía de espíritu evangélico.¿Qué fue Jesús para suscontemporáneos? De tejas para abajoun fracasado. Así lo pinta Ignacio deLoyola en sus principalesmeditaciones, como alguien «tenido
por loco», que nunca emplea laturbación ni la fuerza: que se sirve dela bondad, la sencillez, la pobreza yla cruz. Quizás no haber sido siemprefieles a este espíritu haya sidonuestro único pecado. Aunquesiempre ha habido santos en laCompañía. Tú y yo hemos conocidoy conocemos a varios. Pero nada,Mateo, justifica lo que estamossufriendo durante los últimos años:desterrados, exiliados y ahoraaniquilados de forma secreta, sinmediar el más mínimo juicio civil nieclesiástico, con acusaciones
inventadas en su mayoría, concalumnias manifiestas, por venganza,por defender al Papa contra losregalismos, por codicia de un míticotesoro inventado. En fin, tú mejor quenadie sabes lo que hemos pasadohacinados en esos barcos,malviviendo en Córcega, peregrinando a unos Estados Pontificios quetampoco nos querían. Y para colmo,este punto final, fruto de intrigas,sobornos y el miedo de un Papa débily angustiado. La última palabra,Mateo, en esta historia la tiene elmiedo, el miedo de Carlos III,
azuzado por los envidiososmanteístas; y el miedo de ClementeXIV, elegido expresamente paraliquidarnos. Su breve suprime laCompañía sin condenarla. Como diceChoiseul, el Papa, queriéndolo o no,ha evitado un cisma. Ésta es laverdad, querido Mateo, o, siprefieres, mi humilde opinión. No sési te servirá de algo.
—Me parece muy lúcida ydesapasionada.
—¿Y tú, Mateo? ¿Cómo estás?Apenas hemos hablado de ti.
—Yo, padre, sigo como aquel
adolescente que iba angustiado apedirle ayuda, sin entender nada,arrastrado por tanto oleaje, y detrásde una estrella polar que siempre seme escapa: María Luisa.
Le conté en resumen cuantohabía vivido estos años. Desde quesalí de Villagarcía a mis recientesaventuras romanas. Sólo sacarlas alaire, con la libertad acolchada conque se habla a un amigo, me ayudómucho a liberarme. El consejo delpadre Doreste me recordó al que mediera mi padre allí mismo en Veneciaal despedirme: que no hay nada como
la paz interior.—Te conozco bien desde niño,
Mateo. Tienes que deshacerte de esefardo de culpabilidad que llevasencima, como si tú mismo en personahubieras logrado la extinción de laCompañía. Hombre, la verdad, ¡noeres tan importante! Tú has hecho untrabajo de secretario o comisario, loque quieras. Si no lo hubieras hechotú, otro cualquiera se habríaencargado. Pero, convéncete, no hayacontecimientos ni circunstanciasexternas que debieran conquistar turecinto interior. Cuando navegaba
por esos mares desde el Río de laPlata hasta Cádiz, a merced de lasolas, en medio de las tempestades, elhambre terrible y la sed, meencerraba en mi capilla interior ocontemplaba en la noche lasestrellas. ¿Y sabes qué me ayudaba?Recordar una frase de Jesús: «Elreino de los cielos dentro devosotros está». Nos pueden quitar lacasa, los colegios, las másmaravillosas reducciones,encerrarnos en cárceles, acabar conla Compañía, como han hecho ysiguen haciendo, pero como dice
Pablo de Tarso a los romanos:«¿Quién nos apartará del amor deCristo? ¿Tribulación, angustia,persecución, hambre, desnudez,peligro, espada? En todas estascircunstancias vencemos gracias alque nos amó». Porque nada, «nipresente ni futuro, ni poderes nialtura ni hondura, ni criatura algunapodrá separarnos del amor de Diosmanifestado en Cristo Jesús». Noentiendo lo que ha pasado, peroacato el misterio y abrazo estemomento, este instante de gracia y devida; ahí lo tengo todo.
El padre Doreste cerró los ojosy se quedó un instante extático. Lanoche había caído con su manto azulsobre una Venecia mágica, tambiéndetenida en el tiempo. Abracé a miamigo y fui a dormir a casa de mimadre. Ella tenía los ojos rojos y elrostro cansado. Pero había en sumirada un no sé qué de aceptación,un fondo de extraña e inefablealegría.
En Plaza de España todo elmundo estaba feliz. De modo que nose ocuparon mucho de darme el
pésame. Azara se encargó deperseguirme por los pasillos, comode costumbre, para contarme laacogida mundial del breve.
—El obispo más blando ha sidoel de Ímola, donde están los jesuitasde Quito. No les ha dado plazo paraque dejen su vivienda y vistan comoseculares. En cambio Castellani, elde Rímini, uf, ha tratado a losandaluces y a los de la provincia deSanta Fe con guante de hierro. En laRepública de Génova se hanombrado una comisión desenadores, aunque allí sólo hay
ciento veinte jesuitas, paraapropiarse de sus bienes y vigilar lodel vestuario. ¿Qué sabes tú deVenecia?
—He tenido poco tiempo deenterarme, con lo del entierro. Mehan dicho que allí aceptan de Romalo que les conviene y cuando lesinteresa. Se dijo que el Senadodiscutiría si admitir o no el breve. Sehan puesto farrucos en contra de lasdisposiciones del Papa sobre eso deque no se puede hablar del asunto. Lamanera de actuar de Venecia ha sido,pues, ajena al breve. La presencia de
los jesuitas en la Serenísimadependía de una autorización que serenovaba cada tres años. Así que dehecho los pocos jesuitas de allí, ensu mayoría ancianos, siguen viviendoen sus casas, como antes del breve.
—Pues Esquilache hainformado a Moñino diciendo queandan haciendo inventario. Porcierto, y entre paréntesis, ¿sabías queEsquilache ha escrito una cartafelicitando a Floridablanca por haberacabado con los «jenízaros delPapa»?
—No.
—El embajador le hacontestado muy pío: «La felizconsecución de este negocio sólo sedebe a la Providencia del Altísimoque lo ha querido reservar para mitiempo».
—Hay que tener cara —reí—.¿Y en Florencia?
—En Florencia el gran duque deToscana ha empleado incluso algunastropas para ejecutarlo. En Austria, yasabes, los bienes los incauta laemperatriz. En Francia no se hapublicado, por oposición de laIglesia galicana, especialmente
porque Beaumont, arzobispo deParís, se opone a ello como si fuerauna acción personal del Papa, noapoyada por toda la Iglesia y porconsiguiente no obligatoria para laIglesia de Francia. Madame Louise,hija de Luis XV, la que se ha metidoa monja y, con sus hermanas, dirigíaun grupo de mujeres piadosas en lacorte de su real hermano, ha hechoplanes para restablecer a los jesuitasen seis provincias que están bajo laautoridad del obispo. Sin embargo,Bernis, se lo ha impedido obteniendodel Papa un nuevo breve, dirigido a
él mismo y requiriéndole a quecomprobara que los obisposfranceses se atenían en sus diócesis ala Dominus ac redemptor.
—¿Y en Portugal?—Pombal, encantado a pesar de
encontrarse enfermo en susposesiones de Oeiras, no quisoperderse el acontecimiento. Al fin yal cabo, ¿no había sido él el primeroen emprender la cruzada contra losjesuitas? El rey José II ha escrito alPapa agradeciéndolo, y se ha cantadoun te deum en acción de gracias entodas las iglesias. Como a Moñino,
al embajador Almada lo hanpremiado con el título de vizcondede Vila Nova de Souto. Como si esealelado se lo mereciera. Tanucci haabundado en semejantesagradecimientos a nuestro rey y alPapa, aunque con su pluma afilada haescrito que los cardenales de lacomisión están más ávidos enencontrar su dinero que sus delitos.Tanucci en vez de oro se haencontrado con una deuda dedoscientos mil ducados.
El agente Azara continuabacomo si le hubieran dado cuerda.
Luego pasó a contar cosas deEspaña. Se habían impreso ocho miltrescientos cuarenta ejemplares delbreve, con todo lujo y tipografíagrande. Carlos III pidió setecientosejemplares para él, treintaencuadernados en tafilete y pasta.Los obispos tenían que ejecutarlocon los pocos ancianos y enfermosque se habían quedado en la patria.En fin, la «onda explosiva» llegóhasta las más remotas misiones,como Tonquin, Conchinchina oManila. Roda afirma que ningúnromano de la Antigüedad ha
conseguido en la historia gloria comola Moñino.
—Lo coronaremos en el Foro—rió Azara.
Luego supimos que la ejecuciónuniversal tuvo problemas por unacláusula o condición que figuraba enel breve, por la que los obispos encada diócesis debían apropiarseantes que nadie de los bienes de losjesuitas, lo que producía roces conlas autoridades civiles. Así que loscardenales se apresuraron a enviaruna circular aclarando que no sepondrían trabas a la expropiación de
los bienes por los diversos estados.Menos en España, donde Grimaldi seencargó de interceptarlo «para evitarque algún antirregalista nos meta enembrollos y nos quite la paz en queestamos».
Hubo dificultades en Turín,donde el rey sardo Vittorio AmadeoIII estaba enfadado de que se lehubiera tenido al margen. En Viena,la actitud de María Teresa, de la quelos ex jesuitas esperaban que almenos les mantuviera en laenseñanza, fue toda una decepción,«un chasco», como diría Luengo. Y
para José II un motivo de enfado, que«no se hubiera contado con la cabezade la imperio». En Hungría ladecisión papal contó con fuertesresistencias. En Suiza, aun disueltos,los jesuitas siguieron enseñandodurante un tiempo, viviendo encomunidad. En Bélgica los oficialesactuaron con severidad y se llevarontreinta valiosas pinturas de Rubens,Van Dyck, Brueghel y De Crayerpara engrosar los fondos de lasgalerías imperiales de Viena. Losmejores libros de sus bibliotecas semalvenden y revenden por toda
Europa. Tres cuartas partes de losvolúmenes, considerados como«basura teológica», se destruyencomo papel usado.
El único lugar donde por lopronto el breve se tropezó contra unapared maestra fue en Prusia.
—¿Sabes que Federico II haofrecido asilo al general padreRicci? Se rumorea que ha declaradoque la Compañía puede mantenerseen su reino si lo desea —farfullóAzara.
—Pues hay que disipar cuantoantes esas aprehensiones —ordenó
Moñino.Una carta de Grimaldi nos
informaba días después que el rey dePrusia no había querido dar pase albreve. Es más, el vicario apostólicode Breslau comunicaba al Papa quele habían devuelto el documento paraque lo guardase.
—Eso es muy gordo, señorconde —comentó Azara—. Losjesuitas amparados por un luteranopara desobedecer al Pontífice.
—Es que el rey prusiano estáinteresado en recoger en su reino lasriquezas que tienen por ahí
escondidas —dijo Moñino, queseguía erre que erre.
—Ése lo que quiere esdivertirse embrollando al Papa y alos Borbones —especuló Azara.
—Grimaldi está indignado ysostiene que los jesuitas serándesobedientes a la Iglesia ycismáticos si aceptan esa situación, yque incurrirán en censuras. Correnrumores de que han elegido a un talpadre Troppau como nuevo general,aunque algunos aseguran que se hamuerto poco después. Debió ser delsusto, supongo.
A mediados de diciembre elvicario apostólico de Breslauescribía hecho un lío a lacongregación de cardenales. Losjesuitas de Prusia seguían recibiendonovicios, administrando lossacramentos, y enseñando enuniversidades y colegios. Alegabanque no se les había intimado el brevede supresión; y pedían instruccionesa Roma. Grimaldi en Madrid yMoñino en Roma estaban a punto deperder los estribos. La verdad es queFederico el Grande había tenido unatardía conversión a la contribución
de la Compañía a la cultura y con susconquistas de Polonia y Silesia habíaincorporado a sus reinos trececolegios jesuíticos y sieteresidencias con doscientos veintehombres. Informó a Clemente XIVque él mantendría a los jesuitas: «Eltalento y la ciencia tienen siemprederecho a mi benevolencia».
Luego llegaron noticias deRusia.
—El embajador español en SanPetersburgo ha informado a Madridde un hecho increíble.
Le dije a Azara que nos
sentáramos en alguna parte, puessiempre me atrapaba por los pasillosy nos quedábamos horas de pie. Lohicimos en la antesala deFloridablanca.
—Verás: el marqués de Lacycuenta desde San Petersburgo que haaparecido por allí un jesuita, alparecer italiano. Se rumorea quelleva fondos extraídos de variascasas para contar con el apoyo de lazarina. Y se habla de que hay variosjesuitas en las fronteras paraconseguir permiso para establecerseallí a cambio de dinero.
—¿Qué dinero, Azara? ¿Y elbreve? ¿No se ha publicado enRusia?
El agente de preces abrió sumorbosa boca, ávida de divulgarnoticias inquietantes:
—Ahí está la madre delcordero. En los territorios polacosque han pasado a depender de lazarina hay orden de no publicar elbreve de extinción. Pero sobre todoen la Rusia Blanca, donde hay casiun millón de católicos y doscentenares de jesuitas, a los queCatalina ha brindado su protección.
Yo creo que está cegada con su oro.Cuando vean que no tiene un escudo,ya verás.
—Me parece que te equivocas.Los quiere simplemente comomaestros —insinué.
—Esa reina es más rara que unperro amarillo. No te digo más quese ha llevado a Diderot de invitado,y a otros filósofos franceses. Leimporta un bledo la religión y lamoral. Grimaldi dice que lo mejor esmostrarse indiferentes, que losjesuitas se disolverán por sí mismos.En cambio Aranda desde París opina
con los franceses que hay que cortarpor lo sano y evitar que el troncovulva a crecer.
Salió de su despachoFloridablanca.
—¿De qué habláis? Siempremurmurando.
—De lo de Rusia. ¿Qué dice elSanto Padre?
—El Papa se inclina por laprudencia. Dice que no quiereembrollarse con el rey de Prusia nicon la zarina. Se ha contentado condar fuertes y reservadas órdenes a suvicario apostólico. A pesar de que
hemos matado al bicho, sigue conmiedos ese hombre.
Lo cierto es que en Rusia no sehabía proclamado el breve y por lotanto canónicamente no habíaobligación de obedecerlo, aunquemuchos jesuitas vivieron estasituación con escrúpulos.
Y es que Clemente XIV nohabía recibido aún la condiciónrequerida: la devolución de losterritorios pontificios. Tanucci seobstinaba en no devolver elBenevento. Después de trabajar condenuedo para que Francia no
entregara Aviñón, propaló la idea deque España se oponía. Carlos IIIpresionó a su hijo para quedevolviera el Benevento. Los estadosacabaron por pagar el precio de laextinción de mala manera. Todo seprodujo con rebajas y condiciones.
No obstante, en un consistorioClemente XIV pronunció un largodiscurso en latín a los cardenales,para comunicarles la prontadevolución de los territoriospontificios. Ponía por las nubes a losBordones. Los purpurados recibieronla alocución con glacial silencio. En
ese momento la restitución había sidoprometida, pero no realizada.
Pese a ello, Roma se llenó decantos de te deum y luminarias pordonde pasaba el cortejo decardenales. El Papa hizo sentar en sucarroza a Bernis y Orsini. La genteparticipó de la fiesta, pero laGuardia Papal tuvo que interceptar adiversos grupos de manifestantes,entre ellos uno formado porpanaderos de Roma, que protestabanpor la crítica situación económicaque atravesaban.
Como la devolución de los
territorios se prolongaba de formainexplicable, la gente se reía delPapa en la calle:
—Al «fraile» le han vuelto aengañar.
Francia no quería cambiar elrégimen que había instaurado enAviñón. Tanucci aprovechó eldesconcierto para retrasarse por suparte y condicionar la entrega a la delos franceses. En París se decía deTanucci que era «el peor y el másembustero intrigante que pisaba latierra». Esto produjo tal enojo enCarlos III, que al final el napolitano
tuvo que ceder. A continuaciónFrancia accedió a soltar Aviñón,pero con la condición de que seaceptara el régimen administrativofrancés.
—El Papa está tan contento —decía Floridablanca— que le haenviado un regalo a nuestro rey, unvalioso camafeo que representa laserpiente de Moisés en el desierto.
Pero aun este dulce se leamargó en la boca a Clemente XIV,que vio cómo se humillaba a surepresentante en Aviñón cuando ésteintentó cambiar las cosas. Los
romanos seguían ridiculizando alPapa por haber sido víctima delengaño de los embajadoresborbónicos, mientras los cardenalesle hacían el vacío en algunos actospúblicos. Cuando murió Luis XV ysubió al trono Luis XVI,acontecimiento que se vio con ciertotemblor en Madrid y con algunaesperanza de los jesuitas,Floridablanca sentenció:
—El fanatismo está en su punto.El Papa mandó al nuncio Doria
a Aviñón para desterrar al galicanoarzobispo francés y finalmente
festejó su paz con las cortesborbónicas. Los poetas le cantaronante los embajadores y cardenales enun solemne acto académico, mientrasle entregaban una moneda con suefigie por un lado, y por el otro unapalma acompañada de la siguienteinscripción: Attulit fructus cumpatientia.
—Cum patientia, si —apostillaba Azara—, la paciencia ycabezonería de don José Moñino,conde de Floridablanca.
Pero las sonrisas desatisfacción de aquellos actos
literarios organizados por la ArcadiaRomana, eran pura apariencia y meracortesía. Por dentro, Galgagnani sesentía enfermo y deprimido,obsesionado con que un día u otroalguien le daría a beber el temidoveneno de los jesuitas.
34. Envenenamientomental
Tenía unida su maciza imagencilíndrica a mis paseos en solitario ocon María Luisa por el Lungotevere.No podía imaginar cuan lóbregos ymisteriosos eran en su interior loscorredores y mazmorras del CastelSant'Angelo. El mausoleo, queconstruyó Adriano y que pasó a serfortaleza medieval y palacio papal,donde Clemente VII se refugió de las
tropas de Carlos V durante el saco deRoma, era a la sazón cárcelpontificia. Allí habían dado con sushuesos durante largos años GiordanoBruno, quemado luego en Campo deiFiori, y el inocente y brillantearzobispo de Toledo BartoloméCarranza, machacado por laInquisición.
Iba absorto, contemplando laestatua de San Miguel Arcángel, quecorona la fortaleza y según latradición se apareció allí mismo trasacabar con la peste que el 590 asolóRoma. Acompañaba al criminalista
de Montecitorio, señor Andreeti, y alescribiente y notario Mariani.Floridablanca me había pedido queactuara como testigo en elinterrogatorio que durante variosdías se iba a efectuar al padre Ricci.
Su prisión me conmovió.Completamente aislado del exterior,últimamente habían claveteado conmaderas sus ventanas y le habíanprohibido hacer fuego en la celdapara calentarse. Tampoco se lepermitía celebrar misa, iba a oírlalos domingos, custodiado, a lacapilla de la fortaleza. Aterido,
acurrucado en su manteo y sentandoen un rincón, aquel flaco y enfermoex general de los jesuitas no era elmismo que conocí durante sudetención en el Gesù.
Andreeti tomó asiento, y a la luztemblorosa de una bujía queproyectaba sombras siniestras en lacelda, comenzó el interrogatorio.Después de comprometerle a decir laverdad bajo juramento, las primeraspreguntas versaron sobregeneralidades: quiénes eran susasistentes, su secretario, elprocurador general; si tenían voto
consultivo o deliberativo y cosas así.—¿Hizo usted el nombramiento
de un vicario general para caso demuerte del prepósito, como seacostumbra? Hemos buscado esedocumento y no se ha encontrado ensu despacho.
El padre Ricci no dudó unmomento.
—Lo quemé la mañana siguientea la supresión de la Compañía.
—¿Por qué lo quemó?—Porque, abolida la Compañía,
era un papel inútil.—¿Quién fue el elegido?
Ricci dudó si debía respondersobre un asunto interno y secreto.
—Ignacio Rombergh, asistentede Alemania.
Rombergh se encontraba presotambién en otra celda del castillo.
—¿En los últimos tiemposescribió usted cartas?
—Claro, el sábado anterior a lasupresión escribí las cartashabituales de mi oficio a Italia,Alemania y Polonia.
—¿Tenía usted noticia previade la supresión?
—Sabía lo que todo el mundo,
lo que se comentaba en Roma y enotras partes.
El juez Andreeti abrió sucartera y le mostró un manuscrito.
—¿Es ésta su letra, abate Ricci?—No señor.—¿La conoce?—No estoy seguro. Creo que es
de un religioso siciliano, pero nopuedo afirmarlo con certeza.
El juez insistió. Se trataba de unpermiso que solicitaban los jesuitassicilianos para vestir de seglar aimitación del que, con autorizaciónde Clemente XIII, se había concedido
a los franceses, cuando en aquel paíscomenzaron las dificultades.
—En todo caso, señor juez,habitus non facit monachum («elhábito no hace al monje»), y es bienconocido que en países de herejes einfieles no se usa ni hábito ni sotana,por ejemplo, en Inglaterra.
Fueron mostradas al prisionerootras cartas sobre temas banales. ARicci le importunó en ese momentouna tos pertinaz.
—¿Hizo usted cambios en suinstituto durante el tiempo que lo hagobernado?
—Ninguno. He procurado entodo momento mantenerlo en suintegridad.
El juez parecía un hombrecorrecto, meticuloso. Por su parte elnotario Mariani, con nariz de pájaroy lentes de culo de botella, luchabacon el haz de luz de la vela paraconseguir tomar notas.
—Dígame, señor Ricci, ¿tuvodificultades durante su gobierno?
—Por misericordia divina sólolas habituales y propias de mi cargo.He de declarar que por el contrariohe disfrutado de mucha regularidad,
mucho celo y especialmente muchaunión y caridad de mis hermanos.Quiero dejar constancia que enquince años de intensas tribulacionesno hemos tenido el mínimo tumulto orebelión interna, pues todos estabanmuy unidos a la Compañía, a pesarde haber sufrido tanta persecución.Eso no quita, que como es propio dela condición humana, no haya habidoproblemas concretos a los queintentábamos dar solución.
El representante de la justicialevantó la mirada de sus papeles.Parecía sentirse incómodo con
aquella obligación.—¿Cree tener alguna autoridad
una vez suprimida la Compañía?Ricci respondió con voz firme:—Estoy totalmente convencido
de que no; y sería estúpido si pensarade otra manera.
—¿Qué autoridad cree ustedque tendría, si el Papa no hubieraabolido la orden, sino que hubieradispuesto de ella de otra manera?
Si las demás me parecíanbastante banales, aquella preguntaresultaba absurda, un auténtico«futurible». ¿Qué pretendía saber?
¿Hasta dónde llegaba la capacidadde mando de un superior general dela Compañía?
—La que el Papa me hubieradado. Pero, por favor, pregúntemesobre hechos, no sobre posibilidadeso asuntos de mi fuero interno.
—De acuerdo. ¿Ha concedidousted facultades para confesar?
—Las licencias para confesarsólo pueden concederlas losordinarios. Entre nosotros las dan lossuperiores locales. Yo las he dadopersonalmente alguna vez.
Hasta ese momento el
interrogatorio había sido un fogueode pólvora. El criminalista Andreetiapuntó a continuación a la auténticadiana.
—¿Ha escondido usted dinero obienes muebles en escondites delGesù? ¿Ha mandado dinero fuera deRoma para conservarlo o lo hanhecho otros, con su consenso oconocimiento? Se ha hablado decincuenta millones, abate Ricci. Leadvierto que si lo hizo en tiempohábil, usted no sería culpable.
—Nunca he escondido ni dineroni objeto alguno. Tampoco lo ha
hecho nadie con mi conocimiento oconsentimiento. Y si alguien me lohubiera propuesto, lo habríadesaprobado. No es nuestracostumbre esconder nada.Recientemente hemos enviado unacantidad a Génova, no con destino aaquella procura, sino con el objetode ser enviada a las misiones. Laleyenda sobre nuestros tesoros notiene el más mínimo fundamento, esun rumor extendido por nuestrosenemigos, probablemente basado enel esplendor con que ornamentamosnuestras iglesias. Es un sueño, un
delirio, una auténtica manía. Meextraña que personas inteligentespuedan haberse creído semejantepatraña. La prueba es que hanrebuscado en todas partes y no hanencontrado nada.
Andreeti insistió. Se veía queese tema era el que interesabarealmente a la comisión decardenales.
—¿Qué cantidades venían aRoma de otros países?
—Las necesarias para mantenera las personas que trabajan en lacuria generalicia y para los gastos
normales de la orden. No puedoresponderle sobre cantidadesexactas, señor juez. Es un trabajo quellevan los procuradores.
—¿Obtenía usted dinero para sulibre disposición?
—Me han dado algún donativo,bastante escaso por cierto, que hederivado siempre para cubrir losgastos de la comunidad del Gesù. Nohe usado ni un ducado para mi usopersonal.
—¿Y cómo se han mantenidolos jesuitas portugueses expulsadosdel reino y enviados a Roma sin
pensión?—Al principio con recursos de
la orden. Luego esto se interrumpiócon la expulsión de España, Nápoles,Sicilia y Parma. Entonces semantuvieron con algunos fondos deasociaciones pías, limosnas queconseguían ellos mismos, estipendiosde misas, y con la venta de muchoscuadros y objetos preciosos denuestras sacristías, siempre con eldebido permiso. También con laasignación de Clemente XIII,interrumpida luego por ClementeXIV, y algunas limosnas que venían
de fuera.—¿Y ésas, a manos de quién
llegaban?—A las mías o a las de los
procuradores.Así de lacónico y elemental fue
el interrogatorio. El ex general en suextrema delgadez parecía exhausto.Andreeti se compadeció de él y leacercó un vaso de agua.
—Lo siento, padre. Si quiereque la diga la verdad, a mípersonalmente me parece que esteproceso es nulo. No veo lascondiciones para su validez. Pero
monseñor Alfani insiste que le tomedeclaración. Además le advierto quesu juramento no atañe a cuanto hadeclarado sobre sí mismo, sino sobrelas otras personas.
—Nadie me ha acusado denada. Quisiera saber, señor, por quése me interroga, por qué estoyencarcelado, y de qué se me acusarealmente.
—Sólo puedo decirle que ustedno está encarcelado en razón de undelito. Y se lo puedo argumentar conmi propio interrogatorio. Nunca le hepreguntado por un delito.
—Quiero enviar un pliego dedescargos a la Congregación.
—De acuerdo, pero no tieneautorización para escribirlo de puñoy letra. Dícteselo usted al notario.
Ricci suplicaba en su alegato laexcarcelación aduciendo su totalinocencia, su edad de setenta y unaños, sus graves problemas de salud,su reputación prejuzgada para elpresente y el futuro. Que era retenidopor temor a que intentase restablecerla Compañía de Jesús, lo que no sepodía sospechar, puesto que nadahabía atentado nunca contra la
autoridad superior. Que no había ensu trayectoria maldad ni culpaalguna. Que no debe presumirse malalguno de alguien, sin pruebas. Que,dada su avanzada edad después deinmensos trabajos, nadie podíapensar que se iba a exponer a nuevastribulaciones. En una palabra, que ledejaran morir en paz. No pedía esto—concluía— para reivindicar suhonra, sino porque su reputaciónestaba ligada a la de la Compañía.
Un carcelero tuerto,acompañado de un soldado conbayoneta calada, entró con un gélido
plato de comida.Hacía frío en la celda y al ex
general le castañeteaban los dientes.—No tengo apetito —dijo.Respiré hondo el aire puro
cuando abandonamos el castillo yalcé la mirada por encima de lostejados del Borgo Pio. Al fondo, lacúpula de San Pedro parecíaesculpida en el azul. Andreeti,hombre de leyes honesto y recatado,se limitó a comentar:
—¡Pobre hombre! No sé de quéle puede servir esta declaración aAlfani. Pero yo sólo soy un
subalterno y él tiene plenos poderesen el caso.
—¿Qué dice Alfani? —pregunté.
—Dice que hay motivos paramandarlo a la hoguera. ¡Bendito seaDios!
Era de la misma opinión elgeneral de los agustinos, que seoponía a toda clemencia e insistía:«Se merece la muerte». Aunque yosabía que el verdadero instigador delos encarcelamientos era mi dueño yseñor, don José Moñino. Para mayorignominia, Alfani reforzó la custodia
del Castel con sesenta soldadosalemanes, que según él, eran máscumplidores que los italianos; peroestaba enfadado con algunoscardenales de la comisión que pedíanun trato más humano a los reclusos.
Pocos días después falleció unode los mejores amigos de Ricci, elpadre Gabriel Comolli, encarceladoen la celda contigua a la de suantiguo padre general. Supe que elmédico encargado de asistirle, eldoctor Piciocchi, le anunció laproximidad de su muerte. El jesuitale respondió: «No se entristezca;
para mí no es una mala noticia. Lamuerte me libera de estas cadenas,de estos guardias y mazmorras endonde me hallo sin saber por qué, ydonde sólo me han hecho unapregunta: que dónde están enterradoslos tesoros del Gesù». Intentaron quenadie se enterara, por lo que sucadáver fue trasladado a altas horasde la madrugada a la iglesia delGesù, donde abrieron la primeratumba que encontraron y lo echaronallí sin más rituales. Gracias a queunos ex jesuitas se hallaban rezandoen la oscuridad del templo, el
cadáver fue reconocido y toda Romaacabó enterándose del triste final delpadre Comolli.
La respuesta a las demandaspresentadas por Ricci, entre largas yevasivas, nunca llegó: «Seproveerá», dijeron. Más tardeaparecería en escena una ex jesuitasardo, catalán de origen, el padreLuis Seguí, que vino a Roma desde elPiamonte con el expreso deseo dellegar a comunicarse con el exgeneral. Convencido de que elsecretismo que utilizaron Carlos III yPombal para impregnar de misterio a
la expulsión, era lo que se pretendíaahora con la prisión de Ricci, buscómedios de contactar con elencarcelado. En la oscuridad delzaguán de un zapatero concertó unacita con el comandante del castillo,muy amigo suyo, y disfrazado desoldado logró introducirse en lafortaleza y hablar con el padre Ricci,que le entregó una relación delinterrogatorio que acabo de referircon la condición de que no lorevelara hasta después de su muerte.
Mientras, en la embajada laconsigna era «vigilancia extrema»,
pues ni Tanucci ni Carlos III lastenían todas consigo. Consiguieronque Alfani se inventara incluso laexistencia de un pretendido proyectode cisma, urdido por los excompañeros de Jesús. Al mismotiempo no se hablaba de otra cosaque de los premios que íbamos arecibir «por la felicidad de estaempresa», como decía Moñino.
—¡Por fin ha llegado! —medijo el agente Azara cuando me loencontré una tarde en la puerta delPalacio de España.
—Ha llegado, ¿el qué?
—¿Qué va a ser, hombre? ¡Minombramiento! Me han concedidoplaza de capa y espada en el Consejode Hacienda.
—Enhorabuena.—No tanto, porque por ahora es
sin sueldo. Mi amigo Bernardo delCampo dice que es «una graciacapada».
Por lo visto Azara no le caíabien al rey, por sus conflictos conAzpuru, y le molestó que se leconcediera esta plaza, que además noestaba vacante, y porque eldiplomático no tenía ni idea de
asuntos de Hacienda. Pero Grimaldiy Moñino lo defendieron.
—Lo último que yo necesito sonhonores, y lo que más me apremia esayuda de costa. Convéncete,Fonseca, soy el último capón delConsejo. Ya ves que otros oficialesde la embajada están recibiendo supaga en metálico, como Bermúdez deSotomayor, Anduaga, o el archiveroMendizábal.
—¿Y Buontempi?El fraile pedigüeño, tan
indispensable como inaguantable, nocesaba de acudir con la mano tendida
a la Plaza de España.—Aparte de lo que ya se la ha
dado, Floridablanca ha pedido paraél diez mil más, y una pensiónvitalicia de mil quinientos escudosromanos, que el embajador españolha de pagarle en mano. Moñino diceque «si este fraile no fuera tannecesario, no me quebrara la cabezapor contentarlo». Y ha dado orden deque por ahora se oculte su nombre enlas cuentas de gastos. ¡Hay que ver loque se lleva ese zopenco! Ah, ¿y quéme dices de los Bischi? Nuestraempingorotada dama está hecha unas
pascuas: ya sabes lo del título degentilhombre para su marido y larecomendación en Madrid para sushijos. Por no hablar del ambiciosoZelada, al que ahora le llaman enRoma «el cardenal de moda». Todostienen dinerito contante y sonantemenos yo. Ah, y Floridablanca, quecon lo de «conde» anda más estiradoque antes.
—No me extraña que eldeslenguado padre Luengo le llame«Papa y Dios de Roma».
—¿Has visto el grabado queanda por ahí? Lo representa como
autor único de la extinción. Y hallegado a manos del rey. Por esoMoñino, como es listo, se haapresurado a escribir a Madrid quesería majadero o tonto si difundierauna estampa que aumente el númerode envidiosos. Grimaldi le hacontestado que el rey estaba muysatisfecho de su gestión y que puedendecir lo que quieran, que no lemudarán de modo de pensar. ¿Y a ti,Mateo, no te ha llegado nada?
—Moñino me ha dadoseiscientos escudos romanos, como aotros subalternos, a título de «gastos
extraordinarios».Lo que no le dije a Azara es
que, nada más recibir aquel dinero,que me quemaba en las manos, loenvié a mi hermano Javier, para sumanutención y lo que él quisieragastar en el hospital donde servía.
* * *
En aquel agosto de 1774 seesparcieron rumores preocupantes deque el Papa no estaba bien de salud.Hasta entonces el único achaque queaquejaba a Clemente XIV venía de
tres años antes, cuando comenzó atomar la famosa Acqua acetosa paracurarse una enfermedad cutánea, quese manifestaba en forma de herpes yque fue aumentando con la apariciónde ampollas y pústulas. Se lerecetaron friegas y ejercicio, ademásde tranquilidad y limitación temporalen las audiencias. Pero a mi entendereso no era nada comparado con eltormento mental al que le habíasometido nuestro embajador en losúltimos años. Lo pasaba tan mal enlas audiencias con Moñino, queVázquez, el general de los agustinos,
y Marefoschi estaban de acuerdo enque el Papa podría sufrir encualquier momento de enajenaciónmental o muerte repentina. Sólo lasaguas y los paseos porCastelgandolfo le devolvíanperiódicamente la salud.
Fue después de la extincióncuando el miedo a ser envenenado seapoderó de él. Dos carrosfuertemente custodiados, conduplicada guardia de palacioconducían los alimentos a suresidencia de verano. A ello seañadieron los tumultos populares
suscitados en Roma por descontentode la forma como gobernaba susestados. Ganganelli estabapersuadido de que seguían siendo losjesuitas sus autores. Las profecías desu pronta muerte, junto a la actitud dePrusia y Rusia frente al breve,excitaban más sus nervios, lo que leimpedía con frecuencia conciliar elsueño.
Así las cosas, el uno de abril de1774 me encontraba asistiendo a lahabitual ceremonia en Santa Maríasopra Minerva para la distribuciónde dotes a jóvenes pobres, a la que
iba a acudir el Papa como cada año.Al pasar por la plaza de Veneciadescargó tal aguacero sobre la urbeque los cardenales que iban en elséquito pusieron pies en polvorosa.Menos el Papa, que siguiócaminando como si tal cosa y celebróla ceremonia empapado como estaba,sin cambiarse de ropa. El fuerteresfriado subsiguiente no se hizoesperar. Pero lo peor fue lareaparición de la afección herpéticaque además esta vez le atacó a lagarganta y la boca, de modo que suvoz, sonora hasta entonces, se volvió
áspera y ronca.Recurrió de nuevo al «agua
milagrosa». Pero fue a tomarla conun fardo de preocupaciones encima:La actitud de Prusia y Rusia Blanca,al no publicar el breve le teníanobsesionado; las corrientesfavorables a los jesuitas en Franciale exasperaban; y para colmo loscardenales no acababa de encontrarprofesores para las vacantesproducidas, ni misioneros dispuestosa salir de Roma para América yAsia, que habían quedadodesatendidas.
Azara, que me ponía en autos detodos estos acontecimientos, vino undía a mi despacho luciendo su típicacara de las grandes alarmas:
—¿Sabes que el Papa no quierehablar con nadie? Me han dicho quese ha sumido en el más profundosilencio y que reza novena trasnovena. Por lo visto la erupción en lagarganta y la boca le producengrandes molestias. El día delhomenaje que le rindió el reino deNápoles no podía con su alma.Además aseguran que se le haagriado el carácter. El fundador de
los pasionistas, Pablo de la Cruz, leha ido a visitar y le ha dicho que nole dé la menor importancia a lasprofecías. Pero todo es inútil,Fonseca. A veces lo ven de nochevagar insomne de un lado a otro porlas galerías, ordenando cerrarventanas.
Desde luego un mal síntoma fueque no asistiera a los funerales porLuis XV. En realidad estefallecimiento del monarca francéscumplía la primera parte de lafamosa profecía de la con ladina deVelentano. En Madrid también
andaban preocupados. Grimaldimismo decía que el miedo al venenoo el asesinato no podía ser másridículo, y que «una imaginaciónherida es muy difícil de curar». Rodatemía que la muerte del Papa pudieradar razón a los seudoprofetas.
—Esas profecías sonestupideces —nos dijo Floridablancaun día en el que le sorprendimosestudiando el proceso de otravisionaria, Bernardina Renzi—; aesa mujer la llaman la sibila europea,pero no es más que una solemneembustera. Fijaos, dijo que la
Compañía no se extinguiría; queClemente XIV nombraría cardenal aun jesuita; que los jesuitas volveríana Portugal, Francia, España yNápoles muy pronto. Ya veis, se halucido la vidente.
—Pero el año pasado, cuandose proclamó el breve, dijo otrascosas —apuntó Azara sonriente.
Floridablanca frunció el ceño.—¿Cómo qué?—Que morirán el Papa y los
monarcas que han impulsado lasupresión, y que la Compañía serárestaurada.
—Bobadas. ¿Cómo puedealguien creerse esas patrañas? Puedoexplicarme que eso lo proclamen alos cuatro vientos los jesuitas, queven augurios por todas partes; comocuando el Papa se cayó del caballoel día de su coronación, o cuando elmastín gigantesco que no paraba deladrar en el Quirinal el dieciséis deagosto, justo el día de laproclamación del breve, sin que laguardia suiza lo lograra callar.
Las precauciones que rodeabanal Papa se llevaron al extremo de nopermitir que nadie que llevara un
bastón pudiera entrar en los palaciospontificios. Estaba prohibidodetenerse en los patios, y la guardiasuiza fue redoblada. El Papa escogíapersonalmente a los palafreneros quecustodiaban su cámara de noche.
Mi amigo el cardenal Simoneme invitó a cenar por aquellas fechasen el jardín de su palacio. Despuésde charlar de vinos, como era nuestracostumbre, me contó nuevasintimidades sobre lo que estabapasando entre las paredespontificias. Tras el opíparo banquete,con el fondo cantarín del agua de una
fuente, que representaba una diosahelénica con su cántaro a la cintura,despidió a los criados para hablarsin tapujos.
—El Papa está fatal, Mateo, telo aseguro. No se le absorben laspústulas y se le está intoxicando lasangre. Se le aplican diariamentecataplasmas, se le encienden estufasen su cuarto. Figúrate, qué locura, enmedio de este verano infernal.¡Mamma mía, aquello parece losbaños de Ischia! Pero nada surteefecto. Para colmo a Ganganelli le hasalido un genio destemplado. No
cumple las prescripciones de losmédicos. A los únicos que dejaentrar son Negroni, el tesorero, yMacedonio.
—Yo creo que lo que tiene elPapa es una depresión de caballo.¿No está de acuerdo, eminencia?
—Claro, es evidente. Tiene unamezcla de miedo, remordimientos yaprensión que le quitan el sueño.
—¿Cree usted que podría dar unpaso atrás?
—De ninguna manera —sorbióun trago del rosáceo vino—. Estáconvencido de lo que ha hecho. Pero
siempre ha sido un hombre lleno dedudas y ahora ve las implicacionestremendas de su decisión. Losnegocios de la Iglesia estánestancados, amigo mío. Zelada elotro día consiguió audiencia a duraspenas por mediación de Buontempi.Y tu embajador, ¿qué dice? Creo quetambién lo ha recibido.
—Sí, y ha vuelto muyimpresionado. Lo ha encontradoflaco, torpe, apagado. Dice que elPapa se le quejó de dolor en lasrodillas, de nuevas úlceras que lehabían aparecido en el pecho y de
inflamaciones en la garganta. Diceque además pierde sangre por lashemorroides.
—¿Y Bernis? ¿No lo havisitado también?
—Por supuesto. Después de lasaudiencias, los dos, Floridablanca yBernis, han comentado la situación.Están convencidos de que lo peor esla aprehensión de que lo asesinen,aunque de cara a los demás haga elpapel de hombre fuerte. Le vieronque tenía siempre a mano un frascode píldoras con antídoto del veneno,que creen que ya se ha zampado
alguna vez. Los dos intentaronconvencerle de que el peor venenoque le habían dado sus enemigos esel miedo que tiene metido en elcuerpo.
—La última vez que le vi —abundó el cardenal— no parecía elmismo. El rostro demacrado, unmirar desconcertado y perdido, laboca abierta y babosa, en fin, unapena. Han vuelto a abrir las ventanas,menos mal; y en vez del café de latarde le sirven dos tazas de caldo degallina por la mañana.
El cardenal Simone se levantó.
—Ven, Mateo, subamos a laazotea, verás qué bella vista deRoma. ¿Y tu «señorito» no tienetambién miedo de que su Papafenezca? —me inquirió riendomientras subíamos la escalera.
—Está convencido de que laestancia en Castelgandolfo no le estásirviendo de nada y se teme lo peor.«No lo permita Dios —dijo el otrodía—. Sería una tremenda pérdida enestas circunstancias. No veo sucesorque no esté a mil leguas de éste». A«mi señorito», como usted dice, loque le importa es el próximo
cónclave. Aunque en la últimaaudiencia Bernis ha encontrado afray Lorenzo mejorado, losembajadores andan muy preocupadoscon la sucesión.
Desde la azotea del palacio delcardenal, situado en el Gianicolo,Roma en la noche dormía bajo unenjambre de cúpulas y tejados,pompa y miseria, los contrastes,pensé, de la gran urbe.
—Supongo que no tienencardenales de los que echar mano —apuntó Simone.
—Es lo que dice Moñino: «La
baraja con que nos hallamos tienepocas cartas buenas con que jugar».Así que están presionando al Papapara un nuevo consistorio. Carlos IIIconfía que Floridablanca haga unalista de posibles cardenalespapables, que «aumenten el partido ysuministren más y mejor paño quecortar».
—Supongo que estará muypendiente de algunos cardenales. Porejemplo del camarlengo Rezzonico,el decano Gian Francesco Albani, elprimer diácono Alejandro Albani ycómo no, Malvezzi, dietario y primer
presbítero. Los tres primeros notragan a las cortes borbónicas ypodrían sacar a los presos en elCastel Sant'Angelo. ¿No crees?
—Nadie como usted, eminencia,conoce este circo.
Nos quedamos en silenciocontemplando el paisaje bajo unclaro de luna, que parecía acunaraquella Roma que dormía impasible,mientras una leve brisa estival yhúmeda aliviaba nuestras frentes delos vapores del vino.
* * *
A principios de septiembre el
Papa tuvo interés en desmentir losrumores sobre su salud y salióacompañado de los cardenalesPallavicini y Marefoschi a SantaMaría del Popolo para celebrar lafiesta de la Natividad de la Virgen.Su debilidad era tal que no pudosubir las gradas del trono. Hubo queabreviar la ceremonia.
A pesar de todo se empeñó eldía siguiente en ir a solazarse a VillaPatrizi, saliendo de Roma por PortaPía. No tuvo fuerzas ni para dar la
bendición a los viandantes. Por latarde, al intentar repetir la mismavisita, tuvo un repentinodesvanecimiento de regreso alQuirinal. Los curiosos pudieron vercómo era extraído el Pontífice de sucoche privado y transportado encamilla a su dormitorio.
Mientras, Moñino daba vueltasde un lado a otro de su despachocomo un perro en celo.
—No contamos con cardenalessuficientes para conseguir un buenresultado. Ganganelli sólo ha creadodiecisiete en su pontificado y se ha
reservado once in péctore. Siconsiguiéramos al menos quenombrara a Buontempi antes demorir. Grimaldi insiste que nodebemos perder tiempo, que hay queir preparando el cónclave. Quiereque volvamos a trabajarcoordinadamente con Francia comohicimos en el anterior; que nosentendamos como sea con loscardenales Bernis y Orsini, puesellos saben cómo se manejan lascosas allá dentro.
—Esta vez el peligro es Viena,señor conde —intervino Azara—.
Pozzobonelli, el cardenal de Milán,puede presentar su candidatura,apoyado por Viena.
—Veremos cómo responde laemperatriz María Teresa —señalóMoñino.
Ésta acabaría poniéndose departe de Carlos III, pero con uncandidato claro, el nuncio en Viena,cardenal Antonio Eugenio Visconti, aquien se consideraba entregado a sucorte. Lo cierto era que, con el Papaaún vivo y debatiéndose entre la viday la muerte, en nuestro palacio dePiazza Spagna se barajaban pocas
cartas.—¿Qué me decís de Stoppani?
—preguntó Azara.—Demasiado vinculado a
España y Nápoles —sentenció elembajador—. No nos conviene.
—¿Y Malvezzi?—Demasiado duro, despegado
y tenaz. Por cierto, ¿sabéis que elpadre Isla ha podido regresar de sudestierro desde que Malvezzi dejó elarzobispado de Bolonia?
—El más leal a los Borbonessería Zelada, ¿no creéis? —opinabaAzara.
—Precisamente por eso esinviable —arguyó el embajador—.Además es demasiado esparcido,demasiado alegre. Yo creo queNegroni sería un Papa pacífico,condescendiente y honrado.Mantendría la línea de ClementeXIV. Pero lamentablemente padecede asma. Sería un Papa para pocotiempo.
—¿Qué os parece Simone? —lanzó un nuevo nombre Azara.
No quise pronunciar palabrapor ser amigo mío.
—Es sagaz, político, robusto,
trabajador y razonable letrado.Además está agradecido porque lascortes borbónicas lo recomendamospara la Auditoría de Su Santidad —dijo el conde.
—Casal¡, descartado, supongo.Tiene un hermano jesuita, como yo—tercié en la conversaciónintentando salpicarla con algo dehumor.
—Pero hay que tener en cuentaque pertenece a la Congregación DeRebus Jesuitarum y es miembro deuna familia de la nobleza romana. Yohe logrado mantener con él bastante
amistad y confianza. Pienso que daríacontinuidad a su predecesor para nodisgustar a las coronas. A los quehay que evitar utilizando nuestroderecho a veto es a los del «partidojesuítico».
Floridablanca se refería aFantuzzi, De Lanze, Colonna, Vicarioy Braschi, a los que denominaba«jesuitas y tenaces».
—El menos malo de estos seríaGiovanni Angelo Braschi. Aunque ahechura de Torrigiani (el que habíasido secretario de Estado deClemente XIII), hay que reconocer
que es buen político. Tal vez seacomodaría a un acuerdo connosotros. Últimamente además estámuy amable conmigo —confesóFloridablanca.
* * *
En las habitaciones privadas delPapa se respiraba un silenciorevelador, sólo interrumpido por unrumor de pasos del médico Adinolfi,que llamó a consulta al afamadoespecialista Salicetti, y el ir y venirde los enfermeros y estrechos
colaboradores del Santo Padre.Simone me contaría todos losparticulares. Unas sangrías lealiviaron notablemente. Sólo sepermitía el paso a los íntimos: alconfesor Buontempi, fray Francisco,Nicolás Bischi y el camareroBenedetti. Hacia fuera se intentabaofrecer la imagen de una notablemejoría. Pero bastaba con mirarle lacara a Buontempi, que no sabíadisimular.
—No me han dejado ni verlo —me confió mi amigo Simone—. Perome consta que Buontempi le ha
estado importunando junto a lacabecera de su cama para que revelelos cardenales in péctore. Pero nada,no lo ha conseguido. El Papa siguecon la mirada desencajada y fija enun punto. Aunque está exhausto, hasacado fuerzas para negarse una yotra vez.
El día veinte de septiembre seperdió cualquier esperanza derecuperación. En Roma comenzaronlas rogativas, y fue expuesto elSantísimo en las iglesias. Aquel díase le administró el viático, puestoque se le había declarado fiebre alta
y un fuerte dolor abdominal.Malvezzi se acercó al lecho parainsistir que revelara los nombres delos cardenales. Clemente XIV, desdeun hilo de ronca voz, se negó denuevo y tuvo energía para añadir que,al igual que Benedicto XIV rehusóhacer tal en sus últimos momentos, apesar de que había mayor número devacantes que ahora, a él sólo lequedaba pensar en la salvación de sualma. También se negó a hacertestamento. El veintiuno por la nocherecibió la última unción.
Moñino nos convocó a todos el
día veintidós.—El Papa ha muerto entre las
ocho y nueve de esta mañana —anunció solemne—. El cadáver haadquirido un tono negruzco. Señores:la desgracia finalmente nos hallegado. Tenemos que cobrar valorpara salir de este trance. He hecho loposible, con la ayuda de Malvezzi,Pallavicini y Buontempi para que,antes de expirar, nombrara nuevoscardenales afectos a la línea seguidapor el difunto Pontífice. No ha sidoposible, amigos. Por lo visto estuvoa punto de hacerlo, pero al final
retrocedió por escrúpulos de últimahora.
¿Cuáles eran los nombres que elPapa se llevó a la tumba? Se decíaque los de Alfani y Macedonio; elconfesor de Carlos III, padre Eleta;el nuevo arzobispo de Toledo,Lorenzana; el general de losdominicos, Boxador; los tambiéndominicos Mamachi y Dinelli;además de Vázquez, el general de losagustinos; Giorgi, de la misma orden,y por supuesto el omnipresenteBuontempi. Esos fueron los nombresque corrieron entre los ex jesuitas,
pero sólo eran suposiciones; nadiepudo confirmar qué nombres se llevóal otro mundo Clemente XIV.
Una vez embalsamados, susrestos fueron conducidos a SanPedro. Estaban tan descompuestosque hubo que cubrirle el rostro conuna mascarilla, y su hedor era taninsoportable que, reconocidos en lacapilla Paulina, fueron encerrados enuna caja de ciprés antes de volverlosa exponer en la basílica los díasveinticinco y veintiséis, fecha de suinhumación.
Como era de esperar, los
rumores se dispararon. Para algunosde los antiguos jesuitas no habíaduda de que fue una intervencióndirecta y vengadora de la divinaProvidencia. Lo comparaban conSixto V, también franciscanoconventual, que murió exactamentecon el mismo tiempo de pontificado:cinco años, tres meses y tres días.
¿Falleció envenenado? Losmédicos que practicaron la autopsiadeclararon que la rápidadescomposición había sidoconsecuencia de los malos humoresde su afección cutánea. A esta tesis
contribuyó una singular noticia. Pocoantes de morir le visitó un inglés,llamado Meghin, que, por el preciode dos mil ducados, le habíaadministrado como solución inextremis un potente elixir. Fueencargado un informe a los médicos,que desmintieron toda hipótesis deenvenenamiento, aunque tampoco seaventuraban a dictaminar unaexplicación definitiva de su muerte.
Moñino estaba obsesionado conrecoger datos del fallecimiento paraun informe que me hizo redactar paraGrimaldi. Aparte del
ennegrecimiento del cadáver seobservó que las uñas se desprendíancon facilidad. Todo el cuerpo estaballeno de ampollas y la almohadallena de cabellos del Papa. Elmédico Salicetti afirmaba que,además, pudo sufrir cáncer deestómago y que no había pruebasfehacientes de envenenamiento trasexaminar las vísceras.
Desde entonces la muerte deClemente XIV se convirtió en unarrojadizo de los dos sectores en queestaba dividida la Iglesia a raíz de laextinción de los jesuitas. Se habló de
un veneno que no era europeo. Seafirmaba que el repostero del Papase estaba muriendo por consumir losrestos del chocolate que quedaban enla jícara papal, y que al cirujano quele embalsamó se le habían hinchadolas manos.
Sin embargo, fue sintomáticoque los políticos interesados noaceptaran la tesis facilona delasesinato. El propio Tanucci decíaque el Papa se murió de otro veneno:«El miedo al veneno». El taimadonapolitano abundaba en una tesis tancuriosa como absurda: eran los
propios jesuitas los que habíandifundido la especie de que habíasido envenenado, «pues les favorecepara infundir temor y mostrar supoderío». Vamos, el colmo deljesuitismo.
Buontempi y Bischi noesperaron mucho tiempo. En uncoche cerrado se alejaron cuantoantes de los palacios vaticanos. Paracontrarrestar los panfletos de los exjesuitas o sus partidarios, surgió todauna andanada hagiográfica de libros,biografías y folletos. En la Gazeta deMadrid podía leerse el once de
octubre un encendido elogio de unPontífice...
(...) que ha edificadoel mundo con la santasencillez de suscostumbres, con haberprocurado separar delseno de la Iglesia todas lasocasiones de discordia yde cisma; con haberconservado los derechosde la misma Iglesia sindisminuir los de los
soberanos, y con suhumanidad, caridad,desvelo y trabajo.
Moñino me hizo recopilar todos
los recortes de las gacetas europeasy oraciones fúnebres pronunciadas enlos púlpitos. «Autor de la pazclementina, sabio, indulgente,devoto...», eran algunos epítetos deaquellos elogios. Otros subrayabancomo «sana y justa» la abolición dela Compañía, y que sólo un héroehabía podido ser capaz de tal hazaña,
pues la había pagado con la muerte.Un grabado lo representaba con unacorona de espinas sobre la tiara. Delsubsuelo surgía la muerte, llevandoun reloj de arena que anunciaba suúltima hora. El Papa había evitado elcisma de Portugal, y para lograr lapaz se había visto obligado aextinguir a los jesuitas. Otrasestampas de signo contrario secentraban en sátiras contra el finado,llamándole «destructor de lossagrados cánones, destructor declérigos, devastador de loscenobios».
No faltaron los que pretendíallevar al difunto Ganganelli derechoa los altares. En España esta posturano tuvo eco. Roda decía que no habíaque pasarse. Contaba el difuntodesde luego, como era de esperar,con la simpatía de Carlos III, que loreputaba como un «buen religioso,desinteresado, caritativo y con buenaintención», pero consideraba que lode los milagros que se le atribuían noeran sino otra forma de fanatismo.Floridablanca me encargó archivartoda la documentación que loproclamaba santo, mártir y autor de
prodigios en cientos de estampas,hojas volanderas y hagiografías, quese vendían por la calle y hasta en laPlaza de San Pedro; y no faltabanhombres y mujeres que acudían aorar al sepulcro. Pero el embajadorno era partidario del fanatismo designo contrario y menos de unproceso de canonización. Quizásporque conocía mejor que nadie lasdebilidades del desaparecidoPontífice, al que había exprimidocomo un limón a favor de los deseosdel rey de España. Además de que«el muerto al hoyo y el vivo al
bollo», pues lo que importaba ahoraera el próximo e imprevisiblecónclave.
Buontempi, por miedo a serdenunciado por sus enjuagues, acudióa Floridablanca, que lo asiló untiempo en nuestra embajada. Luegose dirigió al convento generalicio desu propia orden. Presentó al superiorgeneral varios breves que habíasonsacado al difunto a su favor,según los cuales podía mantener susbienes, secularizarse cuando quisieray vivir sin dependencia de lossuperiores. Su general, padre
Manzoni, le respondió:—Le falta otro breve, padre;
uno que le sirva para tranquilizar suconciencia y salvar su alma.
Visto lo cual, el ex confesor delPapa, haciendo uso del breve que lepermitía secularizarse, acabaría porhuir de Roma y retirarse en MontePorzio. A Bischi se le aconsejórefugiarse también en un reinoborbónico, por sus oscuros negociosen el comercio de cereales, ya queentre sus venales manos habíallegado a pasar un millón de escudos,de los que rendía cuentas al Papa
sólo una vez al año, y queseguramente su oronda esposa debíaestar dilapidando en joyas ymansiones.
En Roma se respiraba unasensación de orfandad, como suelesuceder en toda sede vacante. Yo memoría de ganas de regresar a Españay abrazar de nuevo a María Luisa,que después de una temporada desilencio, me escribió diciendo queme echaba de menos. Pero elcónclave volvía a retenerme enRoma, además de la preocupantesalud de mi hermano, que no le
impedía seguir atendiendo a losenfermos incurables de Bolonia. Enuna de sus últimas cartas me contabaJavier que el incorregible ysimplificador Luengo atribuía lamuerte de Ganganelli a «unasingularísima y tiernísimaprovidencia de Jesucristo», aparte detemerse como de costumbre lo peorpara la inminente elección del Papa.En esto no le faltaba parte de razón,pues el conde de Floridablanca nohacía otra cosa que urdir de nuevosus influyentes y poderosas redes.
Desencantado de tanto enredo,
me consolaba con ascender la largaescalinata de Trinitá dei Monti hastala cima del Pincio, y, arrodillado enun rincón de aquella iglesia, frente alespectacular descendimientomanierista de Daniele da Volterra,con la cabeza entre las manos,preguntar al cielo: «Y tú, Señor, ¿departe de quién estás?».
35. Cada semana unPapa
Así no tuve tiempo de disfrutardel otoño romano de 1774, ni depasear a gusto para percibir losmatices de esa conjunción del ocremúltiple de los árboles con el oroviejo de las piedras, pues desde elmes de septiembre mi vida resultótrepidante. Puedo afirmar queaquellos días por primera vez entodo el tiempo en que serví en la
embajada, lejos de darme una orden,don José Moñino me pidió un favor:
—Tengo entendido que le caesmuy bien al cardenal De Simone. Porfavor, ¿podrías conseguirme unaentrevista?
Mi amigo el cardenal era uno delos escasos purpurados que hasta elmomento no figuraba en la nutridaagenda del conde de Floridablanca.Simone dijo que sí, encantado, puestodo el mundo sabía que durante elcónclave y el pontificado anteriorAzpuru, el embajador de España,había sido sin duda uno de los
hombres más influyentes del cuerpodiplomático, junto al francés Bernis yal napolitano Orsini, componentesdel devastador trío borbónico, almenos para las ineludibles víctimasde aquel periodo. Por otra parte,Floridablanca tenía en Roma el aurade haber sido el autor del últimopistoletazo a la Compañía.
El día veintinueve deseptiembre la carroza del embajadorse detenía en las puertas del palaciode Simone. Cuando un criado delibrea nos abrió la portezuela, laarboleda del montículo, revestida de
un oro pontifical, me invitaba acorrer por los parques del Gianicoloy a olvidarme de lo que se nos veníaencima: otro cónclave con susintrigas, su recados a media voz,billetes por debajo de la puerta ygrandes dosis de paciencia para quelos electores dieran a luz, después deun parto generalmente largo ydoloroso, donde el Espíritu Santoparecía, al menos en apariencia,brillar por su ausencia.
El cardenal estuvo encantador,mientras una vez más presumió dejardines, esculturas clásicas, cuadros
de firma y la maravillosa vistapanorámica desde la terraza sobre elTíber, que serpeaba aquella mañanahendiéndose en el tapiz otoñal de loscopudos árboles.
—Su eminencia el cardenalNegroni está dispuesto a entendersecon el cardenal Bernis durante elcónclave —insinuó Moñino tras lossaludos de rigor, como quien noquiere la cosa.
Simone sonrió. Perro viejo encuestiones curiales, lo había vistovenir desde el primer momento. Serascó la aguileña nariz con su dedo
ensortijado con fulgores deesmeralda.
—¿Ha hablado usted con GianFranceso Albani? No olvide que esel decano del Sacro ColegioCardenalicio. Aparte de laimportancia de su cargo durante lasede vacante como camarlengo, tieneun gran predicamento entre nosotros.Tenga en cuenta que los Albani handado cardenales a la Santa Iglesia yadesde el siglo XVI. Y en éste sufamilia cuenta incluso con unPontífice, Clemente XI, más doscardenales: Annibale, que, como
usted sabe, falleció en 1751, yAlessandro, actual responsable de laBiblioteca Vaticana.
Moñino frunció el ceño.—Pero se ha manifestado
abiertamente en contra de laextinción, como también el decano,según tengo entendido. No le ocultomi temor, eminencia: que quieraponer en libertad al general Ricci y alos demás presos de Sant'Angelo —señaló con el dedo al castillo quedestacaba a la izquierda de la ampliapanorámica, visible desde la terraza.
—No se preocupe por eso.
Basta con decirle que en vísperas delcónclave no le conviene despertarsospechas de que está a favor de unpartido concreto. ¿No cree?
Floridablanca cogió al vuelo lapropuesta del cardenal con alivio.Pero insistió en otro punto:
—Me preocupa que el cardenalAlbani tome represalias además conel círculo de personas amigas delPapa difunto. Como sabe, hay unacampaña de gente incivil contra losque se han enriquecido por suamistad con Clemente XIV.
A Simone le tembló la papada
de regocijo.—¿Se refiere a los pasquines y
sátiras que andan por ahí? Bueno,usted le ha dado refugio en el Palaciode España a ese bicho de Buontempi.¿No es así, señor embajador? Ahoratiene que recogerlas cartas que no hajugado. ¿Y qué me dice de NiccolaBischi? La gente asegura que él y suseñora se han enriquecido con el pande los pobres. Pero supongo que parausted todo eso es peccata minuta. Austed, señor embajador, le han depreocupar más las sátiras contraClemente XIV y Carlos III. ¿No es
así?Floridablanca enrojeció
conteniendo la ira. Acababa deescribir a los comisarios españolesen Bolonia y Ferrara para queamenazara a los jesuitas conarrebatarles la pensión si persistíanen propagar semejantes libelos. Meimaginé cómo reaccionaría el padreLuengo con aquel intento de taparlela boca, su único deporte y desahogodesde que fuera expulsado.
—Con todo respeto, excelencia,esta costumbre romana de pasquinesy escritos satíricos me parece una vil
bajeza, cuando las personas atacadasya han fallecido. ¿Ha visto usted ilcónclave dell'anno 1774?
—Sí, y reconozco que me reí apierna suelta.
La opereta o drama permusica, escrita a la maneramelodramática de Metastasio —aunque el autor parodiaba al mismotiempo a dicho poeta—, ponía comochupa de dómine los entresijos delanterior cónclave, muy especialmentea Bernis, Zelada y Negroni.Difundida primero como manuscrito,tuvo enorme éxito cuando fue
impresa. Tanto que Grimaldi le pidióuna copia a Floridablanca.
—Ese Zelada corriendo decelda en celda para importunar a lospapables prometiéndoles su voto, sile dan la Secretaría de Estado... —rió Simone a carcajadas—, essublime. Pero estará satisfecho: elSanto Oficio le ha hecho caso y haprohibido la obra. ¿Sabe que ya seconoce al autor?
—No, ¿quién es?— E l gobernatore de Roma
había ofrecido una buena recompensaal que lo denunciara. Es el sacerdote
florentino Gaetano Sertor. Ha sidodesterrado. Pero los cardenales estánindignados por haberse metido con elcónclave y parece que hay unproyecto de quemarlo en la PiazzaColonna.
Floridablanca quedó satisfechode la entrevista. Lo importante eraque el «parlamento» de la Iglesia nose precipitara en elegir Papa antes deque llegaran los cardenalesextranjeros. Esta vez se temía que loselectores romanos o zelanti fuesen ahacer frente común contra los de lascortes borbónicas para evitar que se
produjera lo de la anterior elección.En Portugal estaban tan asustadosque proponían que los reinoscoaligados tuvieran derecho a veto,incluso una vez conocido el nombredel elegido.
—Hay que templar la guitarraportuguesa, pues Carlos III no espartidario de armar alborotos —comentó Moñino.
—¿Habló con el cardenaldecano? —le pregunté.
—Si, Albani ha aceptado trescompromisos para este tiempo: no setocarán a los presos de Sant'Angelo;
no se perseguirán a las personaspróximas a Clemente XIV; y seesperará a los cardenales extranjerospara la elección. He visitado ademása todos los electores posibles. ABernis y Orsini, que van a estardentro, les he pedido que guardensecreto sobre nuestro candidato hastael último momento, para que se noproduzca la alarma de la otra vez.
Floridablanca lideraba elpartido de las coronas, estaba claro.Pero ¿tendría éxito esta vez? Élmismo, dada la dispersión defuerzas, no las tenía todas consigo. El
cinco de octubre comenzó elcónclave. El cardenal decano GianFrancesco Albani celebró la misa delEspíritu Santo. El discurso para laelección lo pronunció monseñorStay. Por la noche se hizo la entradasolemne de veintiocho cardenales,esta vez en los apartamentos Borgia,de evidente sabor español, pues lazona que solía utilizarse para elcónclave resultaba insalubre porunos almacenes de grano que habíaconstruido el recién fallecido Papa.Poco a poco fueron llegando losdemás purpurados.
Con la ausencia de Azara, queestaba de vacaciones en España, nosfaltaba la pimienta para la salsa.Pero ésta no tardó en cocer.
—A ver, escribe, Mateo —medictó el embajador:
Projesuitas: Pozzobonelli, DeLanze, Bufalini, Parraciani yBorromei.
A nuestro favor: Sersale,Branciforte y Pasquale Acquaviva,aparte de Bernis y Orsini.
Sospechosos: Borghese yGiraud.
—¿Y los españoles,
embajador?—El patriarca La Cerda no
viene. Está muy delicado de salud.—¿Y Solís? ¿No fue decisivo la
otra vez?—A ver cuándo llega ése,
porque se monta unos viajescomplicadísimos. Grimaldi dice que«tiene una cabeza poco hecha», quees fácilmente influenciable.Tendremos que desalojar variasdependencias de la embajada parahospedarle.
Durante los primeros días loscardenales de las coronas tenían
miedo de que los contrarios se dieranprisa y eligieran a uno de suspartidarios.
—Pamphili Colonna va encabeza, ha logrado doce votos deveintiocho —informé aFloridablanca por una filtraciónpocos días después.
Aquella misma tarde la carrozade Floridablanca se detenía en elpalacio de la princesa Borghese, tíadel cardenal Colonna, aunque elembajador pensaba que ese primerescrutinio tenía por objeto sembrar lainquietud en Francia y España, para
que desperdiciaran su voto deexclusiva con un falso candidato, ydejar posibilidades a un previsibletapado, que bien pudiera serGiovanni Carlo Boschi.
—El tal Boschi es persona decrédito, aguda y sagaz, pero me temoque conserva todos los principiosjesuíticos y romanescos intactos.Bernis opina que es cerrado, oscuroy sospechoso. Hay que deshacerse deél. El resultado es incierto. Convieneurgir a Tanucci para que vengancuanto antes los napolitanos Sersale,Branciforte y Acquaviva;
Caracciolo, a pesar de haber estadomuy enfermo, tiene que venir. Encuanto lleguen a Roma Torrigiani,Colonna, Vicario, Parraciani,Bufalini y Borromei, la balanzapuede inclinarse en contra nuestra.
Nunca vi a Floridablanca tancansado. Apenas dormía. Memandaba escribir billetes a nuestroscardenales día y noche. Carlos III yGrimaldi respaldaban sus decisiones.No hacía caso de las críticas queacusaban al Papa anterior de haberdejado las llaves de San Pedrocolgadas de un clavo por excesiva
amistad con los soberanos.El trece de octubre se estuvo
muy cerca de resultar elegido unnuevo Papa.
—Esa zorra de CarloRezzonico, el sobrino de ClementeXIII, lo puede estropear todo. Estámanejando a los veinticuatrocardenales que nombró su tío, frentea los dieciséis que hizo ClementeXIV. Me temo que él mismo puedeser elegido Papa. Bernis y Orsini mehan dicho que van a cortar por losano, y le han escrito que tiene queesperar a los extranjeros. Que no está
en su intención coaccionar la libertadde voto, pero que en talescircunstancias, si no esperan, losBorbones ejercerían su derecho alveto. Manda hoy mismo este billete aOrsini.
Aquella tarde conseguíintroducir en el cónclave el escritode Floridablanca. Les comunicabaque por ahora debería mantenerse ensecreto su plan, aunque España nodudaría en ejercer su derecho deveto, si no se esperaba a loscardenales en camino.
Al día siguiente el embajador se
levantó de mejor humor y me dijo,mientras se desayunaba dos huevos yun café con tostadas:
—Salimos del susto a fuerza deamenazas.
Las amenazas venían a ser unaforma de salir por la calle de enmedio; consistía en coaccionar conuna especie de Iglesia españolaindependiente; se remontaba a losconcilios de Toledo de los siglos VIy VII, que tenían total autonomía, loque además —se pensaba en Madrid— sería un ahorro, ya que seevitarían sueldos y beneficios en
Roma, y una oportunidad de«sacudirnos nuestra esclavitud» deRoma. Vamos, casi un cisma, puesEspaña haría la guerra por su cuenta.
Además Tanucci ya habíadespedido al enfermo Caracciolo,que viajaba en litera, a paso detortuga, desde Nápoles.
—¿Cuándo llega Solís? —lepregunté a Moñino.
—Uf, ése sí que esimpredecible —mi jefe pidió alcriado que le sirviera prosciutto diParma—. El día diecinueve aún nohabía salido de Sevilla. Tiene el
propósito de viajar por Valencia yBarcelona hasta a Antibes. Figúrate.Desde allí pretende tomar una galeragenovesa hasta Lerici, en el golfo deLa Spezia, y de ahí por tierra aRoma. El cabildo de Sevilla le hadado un empréstito de quince mildoblones, que el nuncio dice que secobrará «el día del juicio universal».Hacienda le ha entregado ademásotros tres mil. Roda opina que, con elcomplicado itinerario que ha elegido,casi es mejor que «la palme» antesde llegar al cónclave.
Mientras, en los apartamentos
Borgia se perfilaba otro candidato:Negroni. A primeros de noviembre,el ingreso entre los electores papalesde De Luynes, Branciforte yAcquaviva hizo respirar a Moñino.
—Se han producido losprimeros movimientos a favor delcardenal Braschi —informé alembajador.
—No sé qué decir —exclamóFloridablanca mientras se empolvabala peluca—. Desconfío de su manerade pensar. Pero no lo descarto.Podemos conseguir que se pase anuestro partido.
—¿Y Visconti, el nuncio enViena? Los jesuitas lo dan comofuturo pontífice.
—Me entrevisté con él antes delcónclave, Mateo. Conseguícomprometerle para que, de serelegido, en nada variaría el sistemade Clemente XIV. Creo casi conseguridad que haría lo que nosotrosquisiéramos. Aunque Grimaldi noestá de acuerdo. Piensa que sería «unPapa austriaco», que no nos convienedado el carácter del actualemperador. Tenemos que correr lavoz allí dentro de que los de las
cortes no queremos «hacer Papa».Siempre nos queda al final elderecho a veto. Hay que hacergestiones en Viena.
Nuestros embajadoresconsiguieron de Austria elcompromiso de actuar en el cónclavede conformidad con los Borbones, yque su cardenal, Migazzi, votaría deacuerdo con las coronas. Antes derecluirse en el Vaticano,Floridablanca lo entrevistó tresveces. El purpurado le aseguró:
—No tomaré ninguna decisiónsin consultarlo con Bernis y usted
mismo. En todo momento seguiré elparecer de España y Francia paraevitar que salga un Papa projesuita—fue su solemne promesa.
Finalmente el diez de diciembreoí ruido de voces y carruajes desdemi despacho. Me asomé a la ventana.De una carroza descendía laimperceptible silueta del menguado ytuerto cardenal Solís. Bajé arecibirle. Le conduje a sus aposentosy le dije que el embajador lerecibiría enseguida. Éste le entregóuna carpeta con un largo informesobre el estado del cónclave,
redactado el veintiocho del mesanterior. En un apéndice figurabanlos diez cardenales que podíanaceptarse, los dieciocho que habíaque evitar, e incluso, si fueranecesario, también vetar. Sobre losque no figuraban en las dos listas odudosos había que informarse muybien antes de proceder.
Con la perpleja mirada de suúnico ojo útil, el cardenal de Sevillano veía claro. Ahora la división noera tan nítida como en el cónclaveprecedente. No sólo había zelantí yde las coronas, sino cardenales
ambiguos que había que examinarcon mucho cuidado.
—El partido más peligroso esel de los zelanti, eminencia —leexplicó Moñino—, mientras loscriados les servían la cena concristal de Venecia y vajilla de plata—. Rezzonico es su cabeza, elsobrino de Clemente XIII. No leniego grandes virtudes. Pero es unenemigo peligroso, ¿sabe vuestraexcelencia? Es insinuante, sagaz,diestro para la intriga, observador degran doblez, ambicioso de mundo ydispuesto a todo para alcanzar sus
metas. Sus más afines son docecardenales. Pero puede llegar asumar hasta veintitrés.
¿Qué haría Gian FrancescoAlbani, el gran elector? Viena queríaevitar a toda costa a Spínola yPallavicini. En cambio, Españaestaba claramente a favor dePallavicini, ex nuncio en Madrid ymedio pariente de Grimaldi. Habíaque encontrar un consenso. Solísalabó la cena, se fue a la cama y aldía siguiente al cónclave.
Roma se engalanaba para lasfiestas de Navidad. Estábamos
degustando unos turrones que mehabía enviado de España MaríaLuisa, cuando Floridablanca, sinpeluca y desaliñado —nunca lo habíavisto así—, irrumpió en midespacho.
—Fonseca: ¿ha llegado algo delcónclave?
—Sí señor, lo ha traído nuestrocorreo.
El embajador abrió el sobre,nervioso. Solís le contaba, en su«parte» del día, que Marefoschiandaba diciendo que ningúncandidato poseía cualidades para ser
elegido, seguramente para que suscolegas pensasen en él. Giraudpretendía también la ansiada tiara ypodía ser otro candidato aceptable.¿Qué había hecho mientras mi amigoSimone? Parecía dispuesto aadherirse al partido de las coronas,con la esperanza de alcanzar elpontificado o por lo menos un buencargo en él. Solís lo veía como unasalida.
—Escribe, Fonseca —me dictóMoñino—, para Solís: «No haganada sin consultar con Bernis ni losministros de fuera. Braschi no nos
convence. Si se propusiera, hay quetomarse tiempo para reflexionar.Como dice Roda, tenemos quenombrar a "un Papa que corte de raízlas cabezas de esta hidra, y quearranque la mala semilla sembradaen todas partes del mundo y que tantoha cundido". Lo mejor es conseguiruno que no cambie en nada el statuquo alcanzado con Clemente XIV,para que se logre que se vayanconsumiendo las reliquias de "losextintos" y olvidando su memoria.Quizás nos convenga apoyar a unodudoso. ¿No fue dudoso también
Ganganelli? Salió bueno, cuando seconvenció de la necesidad de lostiempos. Quizás Simone, Visconti oBraschi han estado cerca de Romacuando les interesaba y ahora puedenunirse al partido de los soberanos».
Mientras, en Bolonia losexpulsos esperaban con lógicaansiedad. ¿Quién saldría delcónclave? El padre Isla, tras suregreso del destierro de Budrio, seencontraba alojado en el palacio delos condes de Todeschi, «ángeleshumanos», como él los llama, por elprivilegio que procedía sin duda de
ser un famoso escritor. Con su plumasuelta escribía:
Aunque el cardenalSolís está en el cónclavedesde el día veintiuno delpasado, todavía no habajado sobre aquellasagrada clausura elEspíritu Santo comogeneralmente se presumía;pero en lugar de él (segúncuentan todas las cartas)revolotea allá dentro otro
espíritu que ciertamente noes el de Pentecostés, y portoda Roma gira el espíritude la maledicencia, de laspasquinadas, y de las másinfames sátiras, con tantadesvergüenza que, despuésque se quemó por manodel verdugo uninsolentísimo drama,intitulado El cónclave,injuriosísimo a la memoriadel difunto Papa, y alhonor de algunoseminentísimos cardenales,
publicó Pasquin unaComedia para el díasiguiente, en que se diceque hacen el primer papelvarias princesas romanas,y algunos ministros delgobierno precedente, lacual se vende a excesivoprecio. Yo no he leído, nileeré jamás semejantesescritos contra los cualessiempre he reclamado,teniéndolos por perniciosodesahogo de lamalignidad, y del furor
que sólo produce el frutode promover el escándalo,y avivar la indignación.
Isla describía así el ambiente
del cónclave:
Los tres partidos decelantes, anticelcantes, ysospechosos parecen muydistantes de componerse, ysegún las capitulacionesque se pretende debafirmar el que aceptare el
triregno (se refiere a lostres poderes representadosen la tiara) es natural quevaya larga la vacante.Cada semana tenemos unPapa nuevo; pero rara vezsucede que alguno de estospapas gacetales (lospapables publicados enlas gacetas o periódicos)llegue a papar de veras.Aténgase a mi pronósticode la carta antecedente, yténgalo por infalible.
El candidato de Isla era el
cardenal Braschi. El panorama seaclaró el veintitrés de diciembre. Delinterior del cónclave nos llegó unmensaje de Giraud, amigo deMoñino: «Braschi está dispuesto ano destruir lo realizado por ClementeXIV y oirá nuestros consejos».
—Es una gran oportunidad parano perder del todo la elección —sentenció Moñino—, pues Braschicuenta con cinco votos que controlaAlbani, más los votos de los quinceprelados que siguen al camarlengo
Rezzonico. Si los embajadoresdamos instrucciones para que lovoten los diez de las coronas,habemus Papam. Tenemos queasegurarnos sobre la autenticidad desus compromisos.
Los billetes de ida y vueltavolaban en bandadas aquellos díasentre el cónclave y el Palacio deEspaña. No dábamos abasto. Bernisy Solís deberían cerciorarse de que,si Braschi conseguía luz verde,mantendría en sus cargos a losmismos secretarios de Estado, depreces y de la dataría: Pallavicini,
Negroni y Malvezzi. Sólo Almada, elembajador portugués, estaba contraBraschi por un negocio de su país enel que le había decepcionado.
Entre los muros del cónclavetambién reinaba la agitación. Comoen una comedia de enredo, se abríany cerraban las puertas, los cardenalescorrían por los pasillos, se sucedíanlas visitas de una celda a otra. Por unlado Giraud había conseguido loscompromisos de Braschi. Por otro,Albani visitó a Solís y le dijo muy ensecreto que, para salir del bloqueo,podía conseguir catorce votos a
favor de Braschi. El cardenal deSevilla, conforme a las instruccionesde Moñino, le confesó que a pesar delas dificultades, no desdeñaba elproyecto, aunque necesitaba tiempopara pensarlo. La noticia nos llegóenseguida. Pero Moñino pidió másgarantías. No había certeza de contarcon los votos necesarios. Se volvió ahablar de Pallavicini. Sin embargoéste, en opinión de los contrarios,sólo era un «vendido a las cortes».Se acudió entonces a Zelada para quemediara.
Mis idas y venidas al Vaticano
y el dinero que le costó a laembajada introducir y sacar losmensajes a través de camareroscomprados y conclavistas afines notienen cuento. Mi único solaz erahacer una «estación de penitencia»,como yo la llamaba, en una trattoría,donde Adriana, vistosa romana conperfil de madonna de Cimabue, meservía unas carciofi alla romanapara chuparse los dedos regada convinos dei castelli.
—Cosa, ragazzo? Da dovevieni? Di acquistare cardinali?
¿Comprar yo cardenales? Podía
haberle respondido que mi jefe eraen la práctica el que elegía al Papapor aquellos días. Aunque a decirverdad sus poderes fácticos esta vezno eran para cantar victoria. No lerespondí. Me limité hacer honores alas alcachofas y al esplendorosoescote de Adriana, que, enjaretada debrazos regresaba feliz a sus fogones.
Un billete de Solís asegurabaque los zelanti estaban dispuestos a«morir mártires dentro del cónclaveantes que sacrificar la libertad delSacro Colegio». Tras otros muchosintentos que exasperaban al gobierno
de Madrid, como organizar laelección tal como pensaba Zelada, enbase a un número reducido decardenales, Braschi quedaba como elúnico recurso, porque habíaelectores literalmente agotados ydispuestos a desertar y largarse,mientras otros se hallaban muyenfermos, como los napolitanosCaracciolo y Sersale. Por su partePallavicini había aparcadodefinitivamente sus deseos deconquistar la tiara y estaba dispuestoa renunciar a ser candidato.
El último billete de Zelada
decía:
«¡Hemos aseguradolo sustancial, aunque notodo ha salido segúnnuestros deseos!».
Finalmente el dieciocho de
febrero de 1775 recibíamos lanoticia. El embajador me dictó unacarta dirigida a Grimaldi:
«Después de las
turbulencias del cónclaveha sido promovido alpontificado el cardenalGiovanni Angelo Braschi,natural de Cesena, con elconsentimiento de todaslas cortes».
No quise perderme el
acontecimiento. En la logia centralde San Pedro, en medio del regocijoy el clamor popular, el cardenalAlessandro Albani anunció elHabemus Papam. Braschi saludó a
la multitud con el nombre de Pío VI,por su admiración a Pío V. Voltearonlas campanas, fueron disparados losmorteros y Roma se adornó de fiestasy luminarias.
El hombre que salió al balcónera alto, solemne, no mal parecido,de cabello blanco, ojos negros yporte majestuoso. Con aspecto depríncipe, de cincuenta y ocho años deedad, parecía más de lo que era. Nome extrañó que más adelantefascinara humanamente incluso a nocatólicos, como al poeta Goethe y alanglicano John Moore.
—¡Ése ha nacido para señor! —comentó una mujer del pueblo a milado, mientras los vítores atronabanla Plaza de San Pedro—, le viene decuna.
Nacido en la pequeña ciudadromañola de Cesena, era hijo de unconde, familia de rancio abolengoprocedente de Suecia y venida amenos, en la actualidad casi sinrecursos. Había estudiado, cómo no,con los jesuitas, y tanto le gustaba serabogado que consiguió graduarse dedoctor en ambos derechos a losdiecisiete años. Amplió sus estudios
en Ferrara, donde gracias a su tío,que trabajaba con el cardenal Ruffo,fue nombrado secretario delpurpurado.
Desde ahí su carrera fuefulgurante, prestando importantesservicios a la Iglesia, todavía comolaico, en las revueltas bélicas de losEstados Pontificios. Cuando estaba apunto de casarse, de común acuerdocon su prometida, que decidióhacerse monja, fue ordenadosacerdote. Le encantaban los libros,con los que formó una espléndidabiblioteca, mientras ocupaba
importantes cargos con los papasBenedicto XIV y Clemente XIII, delque fue tesorero y de quien recibió elcapelo cardenalicio. Más afecto aeste último Papa, desaprobaba lasdecisiones de su sucesor en lacuestión jesuítica y no tragaba a losfavoritos de Clemente XIV. Por esocarecía de rentas y se dedicó avisitar los monasterios de lasmontañas con residencia en Subiaco,interesándose por los pobresmontañeses, aunque sin dejar decontactar en Roma con sus amigosRezzonico y Torrigiani. Se
interesaba por la suerte de losjesuitas y por la situación delencarcelado padre Ricci. Leachacaban un carácter duro ydesigual, pero nadie pondría nuncaen duda la conducta intachable y lapiedad personal de Pío VI.
Al primer embajador querecibió el nuevo Papa, la nochesiguiente a su elección, fue el condede Floridablanca, con quien charlódos horas y media. En España CarlosIII no estaba descontento, pues sefiaba de las «buenas narices» de suministro. Pero yo notaba que el
embajador no estaba ni mucho menossatisfecho de lo conseguido, pues élhubiera querido sacar a Pallavicini.Tanucci en Nápoles decía que sugestión había sido un fracaso.
—No he podido hacer más —proclamaba el conde—. He resistidohasta el último momento paraconseguir algo mejor. Ha sidoimposible. Por lo menos hemosnombrado a un cardenal más políticoque fanático. Veremos qué haceahora con los jesuitas.
Tengo que añadir que tan seriasocupaciones de Moñino no fueron
óbice para que se enredara, en unfatarello amoroso , con Juliana deFalconieri, princesa de Santacroce,dama internacional a la que elmurciano hizo un hijo, niño que en laembajada llamábamos con eldiminutivo cariñoso de Checo, antela vista gorda del consentido maridode ella, quien por tan complacientesservicios fue hecho grande deEspaña, y premiado con unasustanciosa pensión vitalicia.
Mientras, Carlos III, que nohacía mucho había recibido elmazazo de la muerte de Carlos
Clemente, hijo único de los príncipesde Asturias, y un rumor sobre larestauración de los jesuitas que leexasperaba y corría en Francia trasla muerte de Luis XV, debióconsolarse con una carta autógrafaque recibió de Pío VI dándole lasgracias por la parte que Su Majestadhabía tenido en «su inesperadaelección», por medio del cardenalSolís y su «dignísimo conde deFloridablanca».
En Bolonia el padre JoséFrancisco de Isla calificaba al reciénelegido como «hombre de testa y de
pecho, tal cual lo había de menesterla Iglesia en las circunstanciaspresentes» y se refocilaba de haberacertado en sus pronósticos, amén deconstatar que la famosa vidente, lacampesina de Viterbo, tuvo razóncuando desde su prisión deMontefiascone proclamó después dela muerte de Clemente XIV:«Ganganelli me juzgó rea, peroBraschi me absolverá». Isla estabaconvencido de que la vidente habíaacertado en lo acaecido en Portugal,Francia y España desde hacíadieciocho años:
Desde el mes dejunio pronosticó la muertedel mismo Papa en el mesde septiembre, comosucedió; y ya antesaseguró que no abriría laPuerta Santa. Por muchotiempo hicieron burla deella muchas gacetassospechosas, llamándolapitonisa, pero despuésmudaron de frase, aunqueno de tono, honrándola con
el nombre de profetisa. Yofui uno de los másreticentes en creer susprofecías, tanto que nopodía sufrir me hablasende ella hasta que losmismos sucesos mehicieron abrir los ojos yconocer de buena fe queno está abreviada la manode Dios.
Añadía Isla que «Roma y toda
Italia están cada día más contentas
con el nuevo jefe; que ya «se handeshecho muchos entuertos y se vanenderezando otros», porque ademásse esperaba que fueran «oídos losprisioneros». «Los suprimidosesperan mejorar de fortuna, sinvolver al primer traje hasta sutiempo. Lo cierto es que por acá yase les mira con otro semblante». Elpadre Isla conoció también otranoticia: el fallecimiento del cardenalSolís en Roma, después de cincodías de enfermedad.
Mientras, Buontempi temblabade pies a cabeza.
—¿Qué va a ser de mi,embajador?
—No se preocupe. El Papa meha dicho que de momento estaráseguro en el convento franciscano.
De allí también, como hemosrelatado, Buontempi acabómarchándose.
—¿Y a Bischi que le va apesar? Le acusan de malversación defondos.
—Yo le he aconsejado quepresente cuentas ajustadas al nuevoPapa.
Pero en Madrid no las tenían
todas consigo. Carlos III seguíaobsesionado con el tema ysospechaba que el recién elegido era«adicto a los jesuitas», y que «sepodía temer alguna mudanzafavorable a ellos», puesto que lacongregación De Rebus Jesuitarumseguía paralizada.
Floridablanca estaba seguro dealgo: que por de pronto Pío VI no losaborrecía, y que, sin tocar a laextinción, podría ser indulgente conellos. Lo temores no se hicieronesperar. Una mañana que fui a unalibrería para comprar algunos
poemarios, que constituían una demis evasiones predilectas, el librerome dijo:
—¿Sabe usted lo que corre porahí? Que el nuevo Papa va a poner enlibertad al ex general de los jesuitase incluso se dice que puederefundarlos.
Asustado, Floridablanca fuerecibido en audiencia, a principiosde junio, por Pío VI, quiendesautorizó los rumores. Sólo enagosto se volvió a hablar del asuntoy la congregación de cardenales quese ocupaba de los jesuitas fue
reactivada.Mientras tanto, ¿qué era del
padre Ricci, encerrado en aquellóbrego castillo a dos pasos delVaticano? Estaba de mal en peor yhabía pedido clemencia al nuevoPapa, arguyendo que atravesaba «porlas angustias de Getsemaní». Pío VIconsultó con Moñino si se podíamitigar su situación. En un principioFloridablanca se negó. Pero enconversación con el Papa, éste ledijo:
—Los médicos me han pedidodos cosas: más ventilación en la
celda, para lo que habría que quitarde las ventanas las tablas queimpiden el paso del aire; y que si sele permite instalar una cocinita paracalentarle la comida.
Moñino asintió y no dejó decomunicar a Madrid «estasmenudencias». También se lepermitía un paseo por encima de lafortaleza después de comer con elhermano Orlandi, su fiel compañero,a la vista siempre de un soldado conbayoneta calada. El trece denoviembre soplaba allá arriba unviento frío y agudo que atravesaba
los huesos. El ex coadjutor le ofreciósu abrigo durante el paseo por lasalmenas, pero Ricci no lo aceptó,arguyendo que estaría paseandomenos tiempo de lo ordinario.Cuando regresó a la celda, era presade un fuerte enfriamiento.
A la mañana siguiente elhermano lo encontró muy mal. Llamóal médico, que a su vez hizo venir aSalicetti, el galeno que había asistidoen sus últimos momentos a ClementeXIV, que lo sangró. El diecinueve sele llevó el viático. En presencia delvice-alcaide del castillo, del
hermano Orlandi, del sargento, uncabo, varios soldados y pocaspersonas más, Ricci pronunció convoz clara una protesta delante de lahostia consagrada:
Por lo tanto,creyéndome a punto decomparecer ante eltribunal de la verdad y lajusticia infalible, que essólo el Tribual de Dios,después de larga y madurareflexión y de haber
rogado humildemente a mimisericordioso redentor yjuez que no permita queme deje arrastrar por lapasión, especialmente enuno de los últimos actosde mi existencia, ni porningún resentimiento, nipor otro afecto o finviciosos, sino sólo porquecreo que es mi deberrendir testimonio a laverdad y la inocencia,hago las dos protestas ydeclaraciones siguientes:
El ex general se detuvo
exhausto. Tomó aire y continuó conla voz quebrada:
Primero: Declaro yprotesto que la extinguidaCompañía de Jesús no hadado motivo alguno parasu supresión; y lo declaroy protesto con la certezamoral que puede tener unsuperior bien enterado delo que pasa en su religión.
Las miradas, humedecidas del
sobrecogimiento que producen laspalabras de un moribundo confluíanen aquel rostro flaco y cetrino.
Segundo: Declaro yprotesto que yo no he dadomotivo, ni aun el más leve,para mi prisión; y lodeclaro y protesto con lacerteza y evidencia quetiene cada cual en suspropias acciones. Hago
esta segunda protestaúnicamente porque esnecesaria a la reputaciónde la extinguida Compañíade Jesús, cuyo Prepósitogeneral yo era... Ruego alSeñor que, por su purabondad y misericordia ypor los méritos deJesucristo, perdoneprimero mis numerosospecados y luego perdone atodos los autores y a losque han cooperado adichos males e injusticias;
y quiero morir con estesentimiento y esta plegariaen el corazón.
Pocos días después el
comendador vice-alcaide del castillonos comunicaba que el señor abateRicci había pasado a mejor vida enla noche del viernes veinticuatro denoviembre de 1775, fiesta de SanJuan de la Cruz. Tenía setenta y dosaños, tres meses y veintidós días.Posiblemente fue un hombre tímido y,si se quiere, un general débil para el
tiempo borrascoso que le tocó. Peroen mi opinión siempre se comportócomo un buen religioso, que antes demorir llevó sus sufrimientos congallardía y había ofrecido su vidapor la restauración de la orden quepilotó como Dios le dio a entenderdurante el mayor naufragio de suhistoria.
Ricci había pedido serenterrado en la iglesia del Gesù. ElPapa se lo concedió después de unosfunerales en San Juan de losFlorentinos y no en la capilla delcastillo. Los ministros borbónicos
habían pedido que se evitaran lasceremonias y que el cadáver no fueraexpuesto, «para evitar el concurso»,decían. Pío VI se negó: «No quieroque se pueda decir que se le haajusticiado en el castillo y que se laha ocultado después de muerto».
Asistí al funeral en losFlorentinos, que está en frente delCastel Sant'Angelo, al otro lado delTíber, donde estuvo expuesto todo eldía veintiséis.
—No vengo a rogar por el almade difunto —dijo Rondinelli, obispode Comacchio—, sino a
encomendarme a la intercesión de unmártir.
Tres enlutadas carrozas lecondujeron a la iglesia donde habíaejercido su cargo y donde fuesepultado el decimoctavo general dela Compañía de Jesús. En realidadhubiera podido salir por su pie de laprisión, porque Pío VI habíaordenado que se agilizaran losprocesos. No se halló culpa una vezexaminados los interrogatorios, perolos cardenales se guardaron deinformar que no se hallaba materiade delito y que el proceso no pasaba
del Constituto, con la excusa deanalizar «las profecías sediciosas deValentano». Cuando el Papa pidióinformes sobre el sumario, comprobóque no había motivo para mantener ala cúpula jesuítica en la cárcel, y elveintinueve de julio comenzaron aliberar a los presos, entre ellos elpadre Rombergh, asistente deAlemania, que contaba ochenta y dosaños de edad. Incluso el proceso dela vidente de Valentano se quedó ennada por voluntad del Papa, para queacabasen tantos enredos. Ricci notuvo esa suerte y salió con los pies
por delante.El tenaz Moñino llegó a enviar
un memorial al Papa para queretuviera a los presos, recordándolecuán más feliz era Pío VI de lo quefue Clemente XIII, ya que toda la pazy felicidad se debían a Clemente XIVy al breve de abolición. Comodiciéndole que su predecesor habíahecho ya todo el «trabajo sucio».Para refutar la tesis de que lasupresión pudiera ser injusta porquese condenó a los jesuitas sin seroídos, resumía una vez más sus«crímenes», y pretendía demostrar
que todo el mundo estaba contentocon la medida, en la que él «vela lamano de Dios».
Pío VI comenzó a embellecerRoma, a poblar con nuevasadquisiciones sus museos ybibliotecas, e iluminar la cúpula deSan Pedro en las fechas sonadas. SiMiguel Ángel hubiera levantado lacabeza, se habría quedado atónito:miles de antorchas y lámparas deaceite, encendidas por cientos deservidores, convertían su cúpula deSan Pedro, durante las fiestassolemnes o las visitas de príncipes,
en un ascua de luz para asombro deviajeros y peregrinos de todo elmundo, que acudían a contemplarla.Yo necesitaba unas merecidasvacaciones y correr a España paraabrazar a María Luisa, cuando losacontecimientos se precipitaron.
36. In manus tuas
De inmediato, delgada ysensible como una gacela, saliócorriendo a la puerta sor Verónica.Asomaba toda el alma a los ojoscuando me dijo:
—Menos mal que ha llegado,señor Fonseca. Le esperábamosdesde ayer. Su hermano continúagravísimo.
Los caballos estuvieron a puntode reventar durante el viaje, pues,nada más recibido el mensaje del
padre Luengo, que me informabasobre la crítica situación de Javier,me puse en camino. A puntoestuvimos de caer por un precipiciopor causa de un derrape en una curvaterrosa. El hospital de incurables sehallaba a las afueras de Bolonia, enmedio de un bosquecillo de hayasañosas y algunos limoneros. Aisladode los demás enfermos, a los quehasta entonces había servidoabnegadamente, mi hermano sehallaba en una habitación aparte,atendido por uno de los mejoresmédicos de Bolonia, que había
enviado, nada más enterarse, elinfluyente José Pignatelli, y dosreligiosas de la casa.
Una de ellas, la superiora, mesusurró al oído:
—Hace tiempo que Javier nostenía preocupadas. Apenas dormía,casi no se alimentaba, y todo el díaiba de acá para allá, a la cabecera delos enfermos. Señor Fonseca: suhermano es un uomo di Dio.
Javier, inconsciente, tenía losojos en blanco y respiraba con unleve ronquido, difuminada sumacilenta cabeza de niño sobre la
almohada. El médico me dijo que lehabía sangrado tres veces en dosdías.
—Creemos que tiene unacaquexia por falta de alimentación, yhemos detectado además en la ingleun bulto que parece un tumor blanco,quizás contraído por contagio en estehospital o por la falta de defensas, nopodemos precisarlo. Está a punto dellegar el cirujano y decidiremos, consu autorización, si procede o nointervenir.
Sentí que en aquel instante mederrumbaba por dentro, como si,
contenida por un dique después detanta actividad, se me despeñara depronto el alma desnuda en un torrentede dolor. Había trabajado aquellatemporada como un animal de carga,día y noche. ¿Para qué? Los pedazosde mi vida eran los de un acertijodisperso, que nunca había sabidorecomponer. Entré en el noviciadocon la intención de ensamblarlos, ypor el contrario descubrí que laconsistencia del mismo se hallabafuera, en el amor inalcanzable deMaría Luisa. Luché con todo miempeño por conseguirla, pero, como
en el cuento de la zorra y las uvas,parecía siempre inalcanzable, oescurrirse como agua entre losdedos. Me sentí fracasado, sobretodo con mis seres más queridos.Había aceptado, sin auxiliarle, quemi padre hubiera huido de Españacomo un facineroso, sólo por ser fiela sus principios, y que muriera en lasoledad lacustre de Venecia. Mepuse del lado de sus enemigos, de losque expulsaron a mi hermano,contribuyendo indirectamente adestruir la institución a la que yoapreciaba y conocía desde dentro,
que era su opción de vida. Y nohabía dado un solo paso paradefenderla, obsesionado conconseguir recursos para hacer feliz ala mujer que amaba. Pero allí estabaahora, vacío, sin sangre, lejos de ellay de cuanto quedaba de mi familia, apunto también de perder a mihermano, al que había vuelto a dejaren la estacada, lo último que mequedaba en este mundo.
El cirujano decidió queoperaría al día siguiente por lamañana a la desesperada, pues elenfermo apenas contaba con recursos
para reaccionar, y en el fondoignoraba lo que al sajar podríaencontrarse.
Me pasé la noche en vela, entrela cabecera de su cama y la capilladel hospital. Allí oré una y otra vez,la cabeza entre las manos,posiblemente con la fe y la esperanzamás intensas que he experimentadoen mi vida:
—Señor: Perdona mi egoísmo.¿Quién soy yo? ¿Cómo he llegadohasta aquí? He vivido arrastrado porla corriente, empujado como unanavecilla por todos los vientos. Bien
sé que tú nos has arrojado en mediode un mar que se encrespa a veceshasta el extremo de que nadie puedeser del todo dueño de su nave. Así esla vida. Pero yo he ido más allá; yohe soltado el gobernalle y me hedejado conducir sin norte, sindestino, en pos de lo más fácil, loinmediato. He vivido dormido hastaahora, metido en una burbuja,separado de lo profundo de mimismo; echando piedras contra mipropio tejado y los ideales de mifamilia. Sólo he buscado subsistir o,si se quiere, encontrarme bien junto a
mi esposa, sin darme cuenta de quemi falta de fuste interior ha sido loque quizá más me ha separado deella.
El rojo titileo de la lámpara delsagrario agigantaba las sombras delcrucifijo que se proyectaba sobre lapared blanca del presbiterio. Era unCristo barroco, expresionista,esculpido en el gesto supremo de suúltima agonía, a punto de pronunciar:«En tus manos encomiendo miespíritu».
Ante él volví a hacerme las trespreguntas de San Ignacio en sus
ejercicios: «¿Qué he hecho porCristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Quédebo hacer por Cristo?». Y de prontouna extraña alegría borbotó de unmanantial interior y profundo; subiódesde mis entrañas e iluminó mimente. A modo de respuesta, percibíuna voz interior inefable, sinpalabras:
«Sé plenamente el que ya eres».Pero ¿qué soy? ¿Acaso soy algo
más que un guiñapo, una veletamovida por el viento, un niñocaprichoso arrastrado por la primeragolosina, un pobre superviviente?
Sin embargo, más allá de lospliegues íntimos de mi ser, una brasame consumía de extraña felicidad,como si yo fuera una centella suya, lachispa de un fuego mayor, unrescoldo de la luz sin límites. Porprimera vez descubrí que nadaimporta en realidad dónde estés oqué hagas, el papel o el personajeque representes en esta comedia, sinoesa conexión a la con ciencia eternade luz, esa pertenencia a algo mayor,ese agujero abierto que yo era sindarme cuenta y que me liberaba detoda culpa, de todo miedo.
Miré al Cristo. Sus ojosagonizantes recibían la luz delamanecer. Entonces, con una fuerzainesperada que surgía de miiluminación, le dije:
—Dios mío: cura a Javier. Séque merece ya estar contigo parasiempre, libre de estas ataduras. Perodéjale al menos completar un sueñoen esta vida. Hasta ahora todo hasido para él comenzar y salircorriendo, como si cada ilusión sefrustrara, cada ideal se marchitaraantes de alcanzarlo. Nada más entraren Villagarcía sufrió la tremenda
presión ejercida sobre los noviciosexpulsos para que abandonara elcamino. Luego, la horriblenavegación, el rechazo del Papa enCivitavecchia, el año aislado ydurísimo de Calvi, la accidentadaperegrinación hasta Bolonia, yfinalmente el golpe tremendo de lasupresión de la Compañía. Bien esverdad que aquí, en este hospital, allado de los más pequeños ydespreciados de este mundo, hacumplido de algún modo su misión,ha vivido muy cerca de ti, se haportado como tu mejor compañero, y
quizás también como el últimojesuita de este absurdo siglo quellaman de las luces. Pero no hapodido cumplir su mejor sueño, el deser tu sacerdote en la Compañía.
La mañana comenzaba a brillaren la hojarasca verde que seasomaba por las ventanas de lacapilla.
—Yo te ofrezco, Señor, mi vidapor la de mi hermano Javier. Haz demí lo que quieras. Te prometoayudarle, cueste lo que cueste. Por lomenos así, si es tu voluntad, seréconsecuente conmigo y contigo por
una vez.Y transportado, encendido,
desempolvé de mi memoria aquellaoración de los ejerciciosespirituales: «Tomad, Señor, yrecibid toda mi libertad, mi memoria,mi entendimiento y toda mi voluntad,todo mi haber y mi poseer; vos me lodiste, a vos, Señor, lo torno; todo esvuestro, disponed a toda vuestravoluntad; dadme vuestro amor ygracia, que ésta me basta».
Al instante un silencio hondo yconsolador me embargó por entero,y, como si el fuego de aquel
sentimiento me purificara, me sentílimpio, desnudo, como si acabara desalir del seno de mi madre.Momentos después la dulce voz desor Verónica susurró a mi oído:
—Señor Fonseca, se llevan a suhermano al quirófano.
* * *
La espera entre las paredesblancas del desolador lazareto fuelarga. Después de dos horas y mediade intervención, el médico saliópesimista.
—Su hermano ha sufrido laintervención a duras penas. Heextirpado un tumor blanco de la ingledel tamaño de un puño. Está tan débilque ha sufrido dos paros cardiacosdurante la operación. No le prometonada, señor Fonseca. Encontrándosesin apenas defensas, todo depende desi es capaz de reaccionar. Sólo Dioslo sabe.
Después de tres díasinconsciente, Javier abrió finalmentelos ojos y pidió alimento. Superadosdos meses de convalecencia seencontraba bastante recuperado.
Durante ese periodo yo iba y veníade Roma. Una vez concluido dichoproceso, cumplí mi promesa y,paseando ambos por el jardín, lepregunté:
—Javier: yo creo que nodeberías arriesgar de nuevo tu vida.Comprendo que servir a enfermosincurables es un actividad muyevangélica y, si quieres, heroica.Pero tú ahora no tienes salud paraseguir aquí. ¿Qué piensas hacer contu vida? La Compañía ya no existe.Has de tomar tus propias decisiones.¿No deseas concluir tus estudios de
teología y ordenarte sacerdote? EnRoma para mí sería fácil encontrarteun puesto. ¿Qué quieres hacer,Javier? Cuenta conmigo, te voy aayudar.
Mi hermano sonrió. Habíarecobrado el color sonrosado de susmejillas y su típica mirada brillante.
—Gracias, Mateo, gracias portodo. Verte a mi lado ha sido elmayor consuelo. Me parecía que aúnestábamos jugando en el patio delcolegio, con el sonido del mar alfondo. ¿Que qué quiero, hermano?¿Que qué me gustaría de verdad?
Javier hizo una pausa, miróhacia el horizonte, cerró los ojos, mepuso la mano en el hombro y dijo:
—Irme a Rusia.—¿A Rusia?De las opciones posibles era la
que menos podía imaginar.—Sí, a la Rusia Blanca, el
único lugar del mundo donde laCompañía sigue viva.
Me quedé mudo. Su decisiónera un desafío. Efectivamente,aunque la Compañía de Jesús habíasido suprimida en la Iglesiauniversal, quedaba, como he
relatado, un rescoldo de ella. Porvoluntad de la Santa Sede lapromulgación del breve abolitorioincumbía a los obispos. Pues bien, elde Vilna, Ignacio J. Massalski,delegado apostólico para Rusia, deacuerdo con la voluntad de la zarina,había escrito a los jesuitaspertenecientes a su diócesis,prohibiéndoles abandonar sus casasy colegios mientras él no tuviese abien publicar el breve.
Catalina II se hallaba entoncesen la cima de su fortuna política.Había vencido a los turcos en
Tchesme, había conquistado Crimeay el reparto de Polonia le habíavalido la Rusia Blanca. ¿Qué leimportaba a esta alemana luteranaconvertida en jefe de la Iglesiaortodoxa rusa el breve de un Papaangustiado, presionado por algunosmonarcas poderosos? Por el repartode Polonia se encontró de pronto condoscientos jesuitas en sus territorios.¿Qué hacer con ellos? ¿Preocuparsedel posible enfado de losenciclopedistas, si los mantenía,como sus amigos Diderot y Grimm?
Pensó que enfrentarse con Roma
comportaba pocos riesgos y algunaque otra ventaja, como contar conprofesores bien formados para lajuventud de sus territorios, aimitación de su colega prusiano. ¿Noes ése, educar para el futuro, elfundamento de un estado ilustrado?La robusta dama, con voluntad tártaray flexibilidad femenina, se propusoresistir al Papa de Roma. Ademáslos padres se habían portado biencon ella en el momento de la anexiónde Rusia Blanca, arrastrando a sufavor con ellos al clero, a la noblezay al pueblo. Al recibir el breve de
Clemente XIV, al igual que Federicode Prusia, la reina se negó, pues, apublicarlo.
Estanislao Czerniewicz, rectordel Colegio Máximo de Polotsk,hacía de viceprovincial. Pero noestaba tranquilo. Si para los hijos deSan Ignacio la obediencia era unpunto esencial, ¿qué hacían elloshaciendo caso omiso de una decisiónpapal que afectaba a toda la Iglesia?El jesuita, fiel al cuarto voto y apesar de lo que suponía —nadamenos pedir que les dejaran morir—,acudió preocupado al ministro de la
emperatriz, conde Tchernichef, y lerogó que consintiese en lapublicación del breve pontificio. Elministro, después de consultar conCatalina II, les dijo que se quedaranquietos, que ella, no menos que el reycatólico juzgaba lícito sujetar alplacet regium —las regalías, demoda en Europa— las bulas delPapa; aunque, para calmar susescrúpulos, intentaría arreglar elnegocio con Clemente XIV. El Papaleyó entonces los papeles e, indecisoy acobardado como siempre,despidió al agente ruso con una
bendición y dándole largas.Recuerdo que a raíz de esta noticiaAzara perdió, indignado, losestribos, largando por esa boca.
Durante un periodo la situaciónno dejó de ser tensa en los territoriosdonde vivían los jesuitas. Losmiembros de otras órdenes lesnegaban el saludo y ellos mismosignoraban qué iba a ser de ellos,pues ni eran recibidos novicios, nilos escolares hacían sus votos, ni lossacerdotes eran admitidos aprofesión, y algunos jóvenes,indecisos, colgaban la sotana.
Con la elección de Pío VI, elpadre Czerniewicz le pidió al Papaun indicio siquiera de que no ledesagradaba la permanencia de laCompañía en aquellas regiones.Acudió al cardenal Rezzonico, quienentregó al Papa la petición. El nuevoPontífice no se atrevió a dar unarespuesta categórica, por lo desiempre, el temor a Floridablanca yCarlos III. Rezzonico no obstanteenvió a Czerniewicz un elocuentemensaje en latín: Precum tuarumexitus, ut auguro et exoptas, felix(«feliz resultado de tus suplicas,
como auguro y anhelas»). Un billeteadjunto aclaraba que el memorialhabía sido acogido con sumaclemencia por el Papa, pero «elpeticionario no debía esperar otroescrito más expresivo; la razón deello la entenderá fácilmente».
Por tanto, sin permiso oficialtodavía, Catalina, que había dicho:«he decidido dejar a los jesuitascomo están, es necesario que SuMajestad sea obedecida», mandóconstruir el noviciado y se lasingenió para que el Papa aceptarasometer todas las congregaciones
religiosas a la autoridad del obispode Mohilev. De este curioso preladolituano, Stanislas Siestrzencewicz,convertido del calvinismo, que habíasido antes soldado prusiano y capitánde húsares además de noviorechazado de una heredera católica,se decía que era enemigo de losjesuitas y que iba finalmente aaniquilarlos también en la RusiaBlanca. Pero aquel obispilloconvertido nada menos que en jefetotal de la Iglesia católica en elimperio, lo primero que hizo fuecumplir la voluntad de la emperatriz
de abrir un noviciado de laCompañía.
No me extrañó que Azarahirviera:
—El negocio de la RusiaBlanca, siendo un puro desatino, hapuesto en un extraño movimiento atodo el jesuitismo; y no hay ningunode ellos que no vaya con el decretode aquel loco obispo en la mano,persuadido de la realidad de laresurrección y jactando lainteligencia del Papa, con quesuponen se ha hecho, no obstante queesto sea falso.
Así fue como monseñorStanislas —me niego a repetir elendiablado apellido— solicitó deRoma el nombramiento de «visitadorapostólico» de los jesuitas en RusiaBlanca. En cuanto tuvo el documentoen el bolsillo, proclamó a bombo yplatillo que él abría un noviciado enPolotsk. Como era de esperar, enRoma y Madrid cundió un indignadoescándalo, sobre todo en el despachodel secretario de Estado de la SantaSede, que por el pacto del nuevoPapa con Floridablanca era elcardenal Pallavicini. Y no digamos
en el miedoso ánimo de Carlos III.Así estaban las cosas cuando mi
hermano mostró su voluntad de irse aRusia. ¿Qué hacer? La decisión eracomprometida. Si conseguía sacar aJavier de los Estados Pontificios,Floridablanca me pondría de patitasen la calle. Pero mi decisión estabatomada y nada ni nadie iba aapartarme de un propósito que mehabía reportado tanta paz. Pero¿cómo hacerlo? Me tracé un planambicioso y detallado. Mi amistadcon los subalternos de la embajadame permitía conseguir sin dificultad
un pase diplomático para Javier.Sólo me faltaba el apoyo logísticopara situarlo en la frontera y losrecursos para organizar el viaje hastaPolotsk.
Fue entonces cuando se meocurrió la idea de visitar a JoséPignatelli con la excusa deagradecerle que hubiera enviado eleficaz cirujano que salvó a Javier.
Los ex jesuitas seguían enBolonia bajo la estricta vigilancia delos comisarios reales. Los hermanosPignatelli, sin embargo, por suparentesco y nobleza, vivieron con el
comisario Coronel hasta que éstefalleció. Pasaron entonces a lacustodia del otro comisario, PedroLa Forcada, que se portó bastantedespóticamente con ellos, hasta elextremo de impedir que un hermanoenfermero ex jesuita cuidara en suenfermedad de Nicolás, con granindignación en Madrid de JoaquínPignatelli, el influyente ex embajadoren París conde de Fuentes.
En medio del ambientedesolador creado por la extinción,José Pignatelli se refugió más y másen los libros. Apenas salía de casa,
sino para visitar alguna iglesia orecorrer las librerías con elpropósito de ojear obras curiosas yalimentar su excelente biblioteca.Con este fin, desligado de los votosreligiosos, se compró una viviendaen Bolonia, abierta a los compañerosque desearan consultar susmagníficas estanterías repletas decultura teológica; rica también enarte, literatura y otras ciencias, oadmirar las antigüedades y cuadrosque coleccionaba desde los tiemposde Córcega y adquiría con el dineroque le enviaban sus parientes. Allí
acudían también profesores yeruditos de la floreciente universidadboloñesa. Eran los tiempos en queGrimaldi mandó que se fueranmezclando los antiguos miembros delas extinguidas provincias jesuíticas,para evitar a toda costa que pudieranhacer el más mínimo amago deresucitar como orden.
Poco después José Pignatellituvo que arrostrar un enormedisgusto. Su hermano Nicolás leabandonó, rompió con todo lo que leligaba a la extinta Compañía, ydecidió vivir solo, adquiriendo para
ello una casa mucho más lujosa quela de su hermano, también enBolonia, convencido de que eso se loexigía el decoro y la alcurnia de sunoble familia. José no le ocultó sudisgusto por la vida fastuosa quedecidió emprender desde entonces.Nicolás, contrariado de tanto condecidió alejarse de su hermano yvivir a su aire.
Por entonces falleció en Madridel ex embajador conde de Fuentes, elúnico de los hermanos que podíacontener los caprichos de Nicolás.Recuerdo que el padre Luengo, al
que volví a saludar cuando vino avisitar a Javier, comentó sobreNicolás:
—¿Ése? Buen muchacho, debuenas costumbres, y muy amable, sí,aunque de escaso juicio. A pesar decontar con tantos recursos como suhermano, siempre anda con deudas.No lo entiendo, ni sé en qué se gastatanto dinero. Va por ahí tan rumboso,dilapidándolo.
Estas tensiones le afectaron a susalud. Nicolás sufría del estómago,sentía bascas y no podía tomaralimento sólido hasta llegada la
noche. Durante el día subsistía consorbos de chocolate e infusiones desalvia. La situación era tan críticaque la familia encargó a José elodioso cargo de ser tutor de Nicolás.Llegaría a llevárselo más adelante,para distraerlo, a un viaje a Turín,sin lograr sacar partido de suhermano.
Todo lo cual no impedía queJosé siguiera asistiendo a reunionesliterarias y que algunos nobles, comoel príncipe José Spada Veralli ledistinguiera con su amistad yconservara un retrato del padre
Pignatelli en su alcoba. Su buenaposición le sirvió para ayudar aalgunos de sus antiguos hermanos,que no lograban cubrir gastos con laexigua pensión de expulsos que aveces ni siquiera llegaba o tardabaen llegar. Además coleccionabadocumentos y manuscritosrelacionados con la orden ignacianay ayudó a los muchos ex jesuitas queseguían escribiendo y fomentando elestudio de las ciencias y las letras,como a Idiáquez y Petisco, entregadoeste último a su importantetraducción de la Biblia.
Pignatelli me recibió en subiblioteca, asombrado de que elantiguo comisario del San JuanNepomuceno, actual secretario deFloridablanca, fuera a visitarle. Losanaqueles llegaban hasta el techo yun perfume a libro viejo entre labelleza de objetos raros, piezasromanas y monedas etruscas, meembriagaba desde el amor quesiempre he tenido a la cultura. Alcomienzo me entretuve examinandocon su ayuda libros incunables ycuadros de valor. El ex jesuita, pesea su delgadez y a que había perdido
parte de su dentadura, conservabaaquel aspecto distinguido y el auraespiritual que aprecié cuando leconocí en Córcega. Le expuse en elmás estricto secreto los propósitosde mi plan.
Pignatelli me escuchó sonriente,me aplaudió la iniciativa, y añadió:
—Le confieso, con las mismasreservas, que, si lo de Rusia llega amadurar, yo mismo pediré licenciamás adelante para reingresar allí enla Compañía. Pero ¿se da ustedcuenta de lo que pretende? Eso esuna fuga ilegal. Pone en riesgo su
carrera.—Lo sé, pero lo tengo decidido.
Es el deseo de mi hermano Javier ysiento que se lo debo. Sólo necesitosu ayuda, abate Pignatelli, pues aquíen Bolonia carezco de contactos.
El inteligente ex jesuita asintió.¿Veía en Rusia el último brote quepodría en un futuro reverdecer? Nolo sé. Sabía mejor que nadie, que,pese a que Pío VI sentía en el fondoalguna simpatía por la orden extinta yque nunca aprobó el breve de supredecesor, estaba atado de pies ymanos para restablecerla y que sólo
quizás su sucesor podría, Dios sabecuándo, llegar a lograrlo. Elnoviciado de Polotsk podríaconvertirse quizá en semilla de esesueño imposible. Me apuntó nombresde personas influyentes ydirecciones.
Antes de despedirme, lepregunté que cómo juzgaba él susituación y el calvario que habíanvivido.
—¿Qué quiere que le diga?Somos pobres, nos insultan; por tantoestamos cerca de Cristo. Si ladesgracia nos aparta de él, entonces
sólo somos medio cristianos ynuestros enemigos nos habránvencido en todos los aspectos. Perosi entendemos a Cristo debidamente,nuestros enemigos serán vencidos,pues a través de nuestras derrotas escuando logramos las mayoresvictorias. «Si la semilla no cae en latierra y se pudre...».
En un par de semanas teníaultimado el viaje de mi hermano. Levestí de arriba abajo de acaudaladocaballero, con una lujosa casacacarmesí, medias blancas, pelucarizada y sombrero marrón de tres
picos, y salimos un amanecer en doscarruajes cerrados, conducidos porcocheros de confianza de Pignatelli:dos españoles que habían servido enlos ejércitos del Papa. Mi propósitoera acompañarles hasta la frontera, y,una vez que Javier la atravesara,regresar con la otra carroza a Roma.
Todo transcurrió sin incidentes.A poco más de una legua del puestofronterizo, me despedí de Javier.
—Gracias, Mateo. No sé sivolveré a verte. Nunca olvidaré loque has hecho por mí. Padre debeestar contento desde el cielo. Lleva
mi a amor a nuestra madre, y muchosbesos a María Luisa. Ojalá que estono tenga consecuencias duras para ti.Te escribiré, y que Dios y NuestraSeñora te bendigan.
Nos abrazamos con emociónjunto al piafar de los caballosinquietos. Cuando su coche, envueltoen una nube de polvo, se perdió en elhorizonte, por primera vez en muchosaños me sentí libre. Quizá porquenunca como entonces había hecho loque me pedía el corazón.
Al cabo de pocos días me llamóFloridablanca. Acudí a recibir el
mazazo con serenidad, casi sininmutarme. Sabía que su red deespías y comisarios le tendríaninformado de mis movimientos enBolonia, como así fue. Estaba de pie,serio y tenso, con una mano sobre lamesa.
—Siempre pensé que usted eraun terciario, Fonseca. Pero suextraña fidelidad y su intenso trabajome hacían presumir, iluso de mí, quese había convertido a nuestra causa.Debí ser más cauto y pensar que elveneno jesuítico, una vez inoculado,no tiene cura.
—Señor, nunca podrá ustedprobar que yo le he traicionado enalgo, ni revelado secreto algunodurante mi trabajo en Madrid y enesta casa. Acúseme de cualquierinfidelidad o filtración en mi trabajo,si puede.
—Lo sé, Fonseca. Pero yo nopuedo tolerar que se falsifique unsalvoconducto en mi ministerio; ymenos a favor un ex jesuita, o que seincumplan las normas con losextintos españoles, como usted hahecho, por muy hermano suyo quesea.
—Sé que no le servirá deexcusa. Pero ha sido fruto de madurareflexión e imperativo de miconciencia.
Moñino tendió la mano al airecon intención de parar toda réplica.
—Está bien, basta.Comprenderá que en estascircunstancias usted no puede seguirtrabajando en este Palacio deEspaña.
—Lo comprendo, señor.—No obstante, como usted ha
cumplido de forma admirable sutrabajo hasta hoy, por el momento
vaya de vacaciones a Madrid. Quieroreflexionar sobre su futuro antes detomar una decisión definitiva.
Salí del salón del conde tansereno como había entrado. En elpasillo me encontré acechante yfisgón al agente Azara.
—¿Qué, Mateo? ¿Adónde tedespacha el jefe?
—Por de pronto de vacacionesa España. Luego Dios dirá.
—Bueno, no está mal, al fin y alcabo. Se ve que se le han bajado untanto los humos. Ayer parecía unaolla hirviendo. Y es que esto del
noviciado de Rusia le tiene fuera desí, y el rey está más enrabietado aún.Anda que tú, ¿quién lo diría? ¡Mirala mosquita muerta!
—Tú no te preocupes, que undía u otro conseguirás la embajada—le respondí antes de despedirmedel inefable caballero Azara.
Pocas veces hice el equipajecon mayor celeridad y gozo. Sobrecubierta quería empujar al vientopara que hinchara las velas que medevolvían a la patria. En Madrid meesperaba una grata sorpresa. MaríaLuisa, después de abrazarme
emocionada, me condujo al salón denuestra casa. Allí, como unascastañuelas, estaban mi madre y latía Catalina, esperándome. Nonecesitaba más para sentir quefinalmente había roto todos losgrilletes y rejas de una cárcel, lapeor, la de mi mismo.
A partir de entonces mi vida hatrascurrido con cierta normalidad,armonizada por la bendita rutina y encompañía de una María Luisa cadadía más cercana en la complicidadde un sentimiento que vaconvirtiéndose poco a poco en
entrañable amistad, la forma másgenerosa del amor. Durante losprimeros meses subsistí con misahorros y el producto de la venta dela antigua mansión de mis padres,pues Floridablanca se negó queregresara a mi trabajo de Roma.
Pero, desprestigiado Grimaldipor una serie de errores, como lacuestión de las Malvinas y el escasoapoyo a la insurrección en laAmérica inglesa, que culminaron conla importante derrota de Argel, el reyascendió a Floridablanca a laSecretaría de Estado, que viene a ser
el puesto de primer ministro delreino, mientras Jerónimo Grimaldi lesustituía a su vez en el ministerio deRoma. El nombramiento de Moñinosupuso una victoria frente al llamado«partido aragonés», faccióncortesana que comandaba el condede Aranda, despejado de presidentedel Consejo a la embajada en París.
Sin duda animado por elbalance final de mis buenos servicioscomo secretario, Moñino requirió denuevo mis servicios para colaborarcon él en su nuevo puesto,afortunadamente en otros negocios
que nada tenían que ver con losjesuitas.
Lo que sucedió después a lospersonajes de esta historia es bienconocido. El viejo Tanucci perdiópronto su aguijón, pues Fernando IVde Nápoles, pasando por encima desu padre Carlos III, le acabó porcondenar a un mitigado ostracismo.El rey de Nápoles, en una carta al reyde España, le decía que «no se hanpodido obtener cuentas claras» nidatos fiables de los enjuagues quehabía hecho con los bienes de losjesuitas. A partir de entonces
Tanucci dejó de calentar las realesorejas.
Todo eso ocurría en 1776. Alaño siguiente fallecía el rey José I dePortugal, a cuya sombra Pombalhabía lucido su despotismo y sucrueldad con los Távora y losjesuitas, que aún mantenía en lacárcel. La nueva reina María, alsuceder a su padre en el trono,destituyó a Pombal y ordenó quefuera procesado. Liberó a los presosde la Compañía de sus húmedasmazmorras subterráneas, un públicoacontecimiento que no quisieron
perderse muchos portugueses queasistieron a la liberación de aquelloshombres escuálidos y demacrados,readmitidos finalmente por la reina ylos obispos a su normal actividad.Sin embargo, no se les llegó a hacerjusticia ni se les abrió proceso dejustificación, a pesar de haberlopedido ellos reiteradamente.
Carvalho en cambio tuvo quesufrir la peor humillación de su vida.Ante la gran muchedumbre reunida enla gran plaza del Comercio deLisboa, delante de la familia real, dela nobleza y del mismo hijo de
Pombal, conde de Oeiras, elpresidente del Senado pronunció unarequisitoria en su contra, como«enemigo de toda humanidad, de lareligión y la libertad». Dada suavanzada edad, fue conducido porlos soldados a su feudo de Pombal.El veredicto del proceso fue lacondena a muerte, que no le fueaplicada por clemencia de lasoberana. El pueblo lisboeta pedía,dicen, su cabeza, e intentó enalgarada derribar su estatua de laplaza del Comercio.
De otro personaje del que se
hablaba mucho en Madrid, por ser unídolo estos tiempos ilustrados, es elsingular Pablo Antonio de Olavide.Después de su importanterepoblación de Sierra Morena, suplan de estudios en la Universidad deSevilla y un informe sobre la LeyAgraria, fue acusado de impiedad yherejía por sectores reaccionarios y,procesado, se encontraba entonces enlos calabozos de la Inquisición. Dosaños después fue condenado a ochoaños de cárcel, con gran escándalode los ilustrados españoles yfranceses. Mitigada la condena por
razones de salud, acabaría porescaparse a Francia con sus amigosenciclopedistas mientras tomabaaguas en un balneario de Gerona.
¿Y qué fue del inefable padreIsla? Bajo el amparo de los condesTedeschi siguió siendo el másvaliente, más famoso y más polémicode los extintos. Allí escribió susúltimas traducciones: la célebre delGil Blas de Santillana de Lesage; unacontinuación de esta historia originaldel canónigo italiano Monti y el Artede encomendarse a Dios del padreBellati. Con el Gil Blas vio otra
ocasión de burlarse de los pedantesde este siglo. Recomiendo suprólogo, una de sus mejores sátiras yun prodigio del dominio del lenguaje.
Algunos le acusaban de «abatemundano» y, por hipercrítico, dehaber sido uno de los causantes delos grandes males de la Compañía.Pero a decir verdad en los últimosaños de su vida tuvo dos gestosgenuinamente cristianos: pidió unadote a la marquesa Tenari nadamenos que para la hija del comisarioque le había delatado por discutir encontra del obispo Palafox, lo que le
había costado la detención y nuevodestierro, con el único fin de que lamuchacha pudiera hacerse monja.También destinó los derechos de sutraducción del Gil Blas a uncaballero ciego de Venecia, que selos pidió para vender el libro y asíaliviar los apuros económicos de sufamilia, reducida a la miseria por suincapacidad de trabajar. De toda laobra literaria de este gran prosista encastellano que conocí en Villagarcíame quedo con sus cartas. En una deellas, que me mostró un día el condede Peñaflorida, decía:
Yo para amigomaldita cosa sirvo, sinopuramente para amar; paraenemigo me da el naipe yel diablo; no para enemigopersonal, pues no me hagotanta merced que piensepueda tener enemigospersonales; pero con losde otra casta no meahorro, más que me llevenmil codos, porque unacigüeña tiene más pico
que un águila, y ya vevuestra señoría ladiferencia. Si me tocan, loprimero, en mi madre, y losegundo en mis hermanos,habrán de tener paciencialos señores tañedores;porque en sus cabezas o enla mía se han de estrellarlas guitarras.
Las cartas que he podido leer de
él —pasaban con licencia de Aranda,que le dio permiso para escribir, por
la censura de la embajada— revelanun carácter confiado, bueno,servicial hasta el sacrificio; altivosin orgullo, un poco brusco eirritable, es cierto, pero prontoapaciguado sin enojo, y sobre todoprovisto de un excelente buen humor.«No hay en el mundo potestad paraobligarme mudar de corazón», decía;y añadía: «Manden al mundo los quequieran ser esclavos suyos», porque«para algunos príncipes no hay masderecho natural ni más derecho degentes, ni más honor de su palabra,que aprovechar la ocasión, engañar
al enemigo y viva quien vence». Alfinal —aseguraba—, basta conesperar, porque «el tiempo es un grandescubridor de misterios».
No fue el padre Isla el únicoescritor célebre entre los ex jesuitasdel exilio. Lorenzo Hervás y Pandurorespondió al interés enciclopédicode nuestra época con su Ideadell'Universo, y supo adelantarmucho en sus estudios de lingüísticacomparada. Juan de Andrés escribióuna historia universal de la cultura.Esteban de Arteaga se adentró en elestudio del teatro musical italiano, y,
para que vean, bajo el mecenazgo delculto y punzante José Nicolás Azara,investigaría sobre la filosofía de labelleza ideal.
¿Y qué decir del poeta burlescosudamericano Juan Bautista Aguirre,el sonetista Larrea, y el ovidianoMariano de Andrade? En fin,florecieron novelistas como PedroMontengón, que escribía con elseudónimo de Filántropos;dramaturgos como el murciano JuanClímaco de Salazar, Juan Colomes yManuel Lasala; o apologetas comoPerotes, Menchaca, Vargas Machuca
y el hermano Clavera, que también seespecializó en publicacionesmédicas. Por no hablar de los que sededicaron al estudio de la historia yla cultura española —algunos condoble pensión de Floridablanca—,como tres hermanos Masdéu,Buenaventura Pratts, uno de losprimeros españoles que se interesópor la transcripción de la Rosetta;Miguel José, Cristóbal Tentori, loshelenistas Pou, Rodríguez Aponte oAntonio Vila, el citado Petisco ytantos otros: medievalistas, arabistasy poetas latinos. Un mexicano,
Francisco Javier Clavijero, que llegóa escribir en Bolonia la primerahistoria de México, decía:«Reflexionemos atentamente en lapresencia divina que si la Compañíase acaba es porque Dios su autor yfin ya no quiere usar de ella: acasoquerrá excitar en su lugar otrareligión más perfecta... Si el amorque profesamos a la Compañía es,como debe ser, bien ordenado,debemos prontamente sacrificarlo ala voluntad del Señor, adorando yrespetando los infalibles secretos dela Providencia».
En diferentes países, un exjesuita fue nombrado director deljardín botánico de Múnich, otrodeleitaba a la emperatriz MaríaTeresa con sus relatossudamericanos y un tercero hacía dehistoriógrafo y custodio del tesoro yel museo imperial. Como si laexpulsión y extinción hubieranservido de amplificadores de lacultura en diversos países de Europa.
Por supuesto Manuel Luengosiguió devorado por su propiodiario. Dicen que lleva más detreinta y cinco volúmenes, uno de
ellos dedicado a cientos de papelescuriosos que iba coleccionando.Tengo que reconocer que, si hay unmilagro en todo este asunto de laexpulsión, es que Luengo conservaraintactos sus abultados manuscritos enmedio de tan adversas vicisitudes,posiblemente porque los apreciabamás que a su propia vida, y porque,más allá de su fuerteconservadurismo, era consciente deque dejaba una colosal historia,apasionada desde luego, pero muyminuciosa y significativa para losque vinieran después, con un
testimonio indudable: el intenso amorque profesaba a la Compañía.
La mayor felicidad en miregreso me la proporcionaron lascartas de mi hermano, que trascompletar sus estudios teológicos,fue ordenado sacerdote y vive ahorasu compromiso apostólico en aquellaCompañía en miniatura de la RusiaBlanca. Treinta profesos reunidos enPolotsk eligieron vicario general alpadre Stanislas Czerniewicz ydecidieron readmitir a los jesuitassecularizados, que, después de unmes de ejercicios, quisieran
reingresar en la Compañía.Pero en Madrid el rey no estaba
contento; seguía tronando contra elPapa. Moñino, Grimaldi y Bernisconcentraron su fuego en que Pío VIanulara la elección. Durante untiempo el Pontífice opuso resistencia,hasta que, atemorizado, declaró nuloel escrutinio que había tenido lugaren Rusia y recordaba que seguía envigor el breve de extinción. La bienbragada Catalina, ni corta niperezosa, amenazó al Papa conincorporar a los católicos de su reinoa la Iglesia Ortodoxa, si no le
dejaban tener jesuitas. Al cardenalPallavicini no le quedó pues otroremedio que pedir a las cortesborbónicas que transigieran yguardaran en secreto los breves queacababan de recibir de Roma, por siacaso.
Un mes y medio después, laemperatriz envió a Roma a JanBenilawski, antiguo jesuita y ahoracanónigo en Vilna, que llevaba trespeticiones, una de ellas laaprobación de todo lo dispuesto enRusia sobre la Compañía. Antes dever al Papa, se entrevistó, en medio
de gran revuelo, con los aragonesesexpulsos en Ferrera para disfrute deLuengo y sus amigos. Por su partePío VI, después de recibirle en tresaudiencias, exclamó: Approbo,approbo, approbo . Era sólo unaaprobación verbal, dicen, perosuficiente para regocijar a losjesuitas de todo el mundo, quecomprobaron cómo el actualPontífice transigía con la elección delos sucesores del vicario generalruso.
En una de sus cartas Javier mecontaba que otro compañero, el
italiano Gaetano Angiolini, se habíaunido al noviciado ruso con laintención de incorporarse a unproyecto de misionar en China. EnBolonia, durante una procesión delCorpus, dos ex jesuitas españolesadornaron su casa con un retrato dela zarina, para desesperación deGnecco, el comisario real, queaprovechó para blandir nuevasamenazas. Que Catalina pudiera tenerintereses políticos en esas decisionescon miras a su expansión en Asia yAmérica, es posible, pero tambiénapreciaba la posibilidad de contar
con buenos educadores en su reino.
* * *
Mientras, entre mi casa, eldespacho y el sucederse de lasestaciones en Madrid, tan propicias asaltar de un frío tan seco y helado aunos sofocantes calores veraniegos, através del sosiego de sus espléndidosotoños y fugaces primaveras,discurría mi vida en paz y sosiego,que es el mejor don que para elhombre atesora la rutina.
Hasta que un día, con motivo de
nuestro aniversario de boda,decidimos coger el coche yplantarnos en los jardines deAranjuez. Allí, en el mismo lugardonde nos habíamos dado el primerbeso, el agua de las fuentes seguíacantando al tiempo que arrastraconsigo a pobres y ricos, vasallos yreyes. Los gigantescos plátanos desombra, los ahuehuetes y cipresesvolvían a sonreír y llorar al unísonoa un sabio Tajo, donde se deslizabansuavemente dos falúas reales. Labrisa, las estatuas mitológicas, losbancos en la ribera del río parecían
los mismos. Nos sentamos comoaquella vez en uno de ellos, justo elque se encontraba junto al Espinario.
Solamente nosotros dos éramosdistintos. En mis sienes, bajo lapeluca, despuntaban las primerascanas y en el rostro de María Luisala serenidad sazonada de una jovenmadurez. Volvimos a besarnos. Enesta ocasión no vi un cieloestrellado, sino una ventana que seabría a un mar de armonía, de alegríainterior.
—¿Te acuerdas cuánto lloréaquel día? —dijo ella.
—Sí, estabas muy guapa. Seacababa de morir la reina y, porprimera vez, pensé que me harías unpoco de caso.
María Luisa rió con la miradasoñadora perdida en otros tiempos.
—Nunca había dejado de sentiralgo muy hondo por ti. Inclusocuando estuve con Pierre, que porcierto me han dicho que se ha casadoen París. Pero tú me querías entoncescomo ausente, de forma nerviosa yposesiva. No acababas de creértelo,carecías de seguridad en ti mismocomo para poder amar a alguien.
Cogí su mano y la besé.—Sí, pensaba que amar era algo
semejante a aquella turbación delmiedo, a la obsesión por retener.
—¿Y ahora?—Ahora creo que es un modo
de ser libre, de olvidarse de uno, demirar más allá. Pero para eso hayprimero que estar libre por dentro.
—¿Te enseñaron eso losjesuitas?
—No, nadie te enseña nada, sino lo descubres por ti mismo.Recuerdo que el padre Doreste,durante un paseo junto al mar, me
dijo una vez: «El único maestro lollevas dentro, Mateo. Lo malo es queno le dejas hablar».
Entonces María Luisa se levantóy se acercó al río. Bajo la sombrilla,su vestido blanco y el marco de laarboleda en la tarde, parecía unaprincesa arrancada de un cuento.Dijo con su mejor sonrisa:
—Tengo una noticia que darte,Mateo.
Y se quedó en silencio, dejandoal viento recitar su estrofa en lashojas de los árboles. La miréexpectante.
—¡Estoy embarazada!Los dos nos abrazamos llorando
y así permanecimos sentados hastaque se hizo de noche y se acercó anosotros un guarda:
—Vuestras mercedes debendesalojar el jardín. Hace ya doshoras que Su Majestad ha vuelto decaza. Estamos a punto de cerrar. Losiento, pero no pueden seguir aquí.
Nos levantamos y miramosextasiados aquel tosco y humildebanco de madera, perdido en losjardines y palacios del Real SitioAranjuez.
—Este banco ya es como unsacramento. ¿Recuerdas, MaríaLuisa?
—¿A qué te refieres?Cuando regresé a casa, sobre mi
mesa reposaba un sobre color lilacon mi nombre escrito en tinta azul.Nunca lo olvidaré, olía a violetas.Dentro habías dibujado dos siluetassentadas en un banco, rodeado deárboles. Debajo habías escrito:
«Recuerdo de una tarde; laprimera del resto de mi vida».
Nota del autor Historicidad y fuentes
El conjunto de episodios quecomponen la expulsión, exilio yextinción de los jesuitas de los reinosde Portugal, Francia y España en elsiglo XVIII y la abolición de laCompañía de Jesús en toda laIglesia, efectuada por el papaClemente XIV, es un pedazo de lahistoria tan apasionante comodesconocido en muchos de sus
detalles para la inmensa mayoría.Estudiado por investigadores yeruditos en cientos de trabajos,artículos y libros valiosos, sobretodo en monografías parciales,resulta por lo general inasequible ymuy complicado para el gran públicono especializado. De aquí que haceaños tuve el propósito de reunirlosen una novela histórica.
Pero su amplitud y complejidad,además del apasionamiento que hadespertado siempre en losespecialistas de uno y otro signo, medescorazonaba; sobre todo por la
dificultad que entrañaba unificartantas motivaciones políticas,consecuencias sociológicas,religiosas y culturales en un solorelato.
El último empujón se lo debo alos historiadores y amigos IsidoroPinedo e Inmaculada FernándezArrillaga, que han dedicado su vida aeste estudio. Pinedo, jesuita ycatedrático emérito de laUniversidad de Deusto, además desensible y gran compañero, hacontribuido con excelentes trabajosal análisis de la expulsión y
extinción, entre los que destacan susmonografías sobre algunosprotagonistas del drama,principalmente Manuel de Roda, y suobra El antiguo régimen, el Papado yla Compañía de Jesús (1767-1773).Fernández Arrillaga, vicedecana yprofesora titular del Área de HistoriaModerna de la Universidad deAlicante, ha sido galardonada con elPremio de Historia de Europa por suúltima obra dedica a los jesuitasrehenes de Carlos III: misionerosdesterrados de América presos en ElPuerto de Santa María, publicada por
el Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz)el año pasado, entre otros libros yartículos, frutos de su profundainvestigación en este ámbito, de losque destaca la edición crítica de losdiarios del prolífico padre Luengo. Aambos quiero agradecer en primerlugar sus sugerencias e indicacionespara publicar este libro.
Como acostumbro en misnovelas históricas, siempre ajenas aun género literario en el queproliferan obras donde la fabulaciónsuele importar más que el rigor, loshechos de este relato son
absolutamente históricos. Mislectores saben distinguir claramenteéstos de los de creación literaria quesirven de hilo conductor paraambientarlos y facilitar su lectura. Eneste caso los personajes de ficción,aparte del protagonista MateoFonseca, su hermano Javier, su primay esposa María Luisa, y el resto de lafamilia, apenas llegan a ser pocosmás, como los dos jesuitas padresDoreste y Diéguez, y otrospersonajes muy secundarios. Todo lodemás que se cuenta en este libro espura historia, incluso la mayoría de
los diálogos, entresacados de cartasy textos auténticos, en los queaparecen las diversas opiniones ypolémicas que en su tiempodespertaron los acontecimientos.
Tengo que añadir que losepisodios históricos de la expulsiónde los citados reinos, como el motínde Esquilache, la trágica maneracomo los jesuitas fueron embarcados,encarcelados, deportados, exiliados,no recibidos y maltratados, así comosus vicisitudes en los EstadosPontificios y las intrigas políticasque en Roma desembocaron en el
f a m o s o breve Dominus acRedemptor, son en sí mismos, por suinterés y fuerza dramática, unaformidable novela. El único escollopara el autor, como he dicho, eraseleccionar en la profusión y marañade datos que existen para laarticulación del relato y el modo deponerlos en escena, de trasladarlosde forma asequible a un públicomedianamente culto e interesado. Ellector juzgará si lo he conseguido.
Las primeras fuentes originalesproceden de los diarios del citadoManuel Luengo; del célebre escritor
Francisco José de isla, ambos de laprovincia de Castilla; de los tambiénjesuitas Diego de Tienda, AlonsoPérez y Marcos Cano, pertenecientesa la provincia de Andalucía; de BlasLarraz, de la provincia de Aragón,admirablemente editado por JosepM. Benítez i Riera, SJ, al quetambién agradezco su ayuda; de JoséManuel Paramás, sobre los delParaguay, y del padre Puig, acerca delos filipinos; aparte de la abundantedocumentación existente en las cartase informes de los ministros de CarlosIII, como Aranda, Moñino, Roda,
Campomanes, Azara, Azpuru, padreEleta, nuncios, eclesiásticos yjesuitas.
En este campo hay queagradecer muy especialmente laspublicaciones del catedrático deHistoria Moderna de la Universidadde Alicante Enrique Giménez Lópezy todo su equipo, que en los últimosaños han realizado una extraordinarialabor de investigación, con docenasde libros, artículos y publicacionesde textos originales. Sin duda, porser un tema sólo en aparienciareligioso, estos profesores han
hallado en él una cantera casiinagotable para el conocimiento de lahistoria política del siglo XVIIIespañol. De Giménez López quierodestacar la publicación de las cartasde Moñino, Cartas desde Roma parala extinción de los jesuitas, del condede Floridablanca; su edición delMemorial del padre Isla, y Misión enRoma, Floridablanca y la extinciónde los jesuitas, publicado por laUniversidad de Murcia.
Destaco además lascontribuciones de Teófanes Egido,que ha centrado la cuestión en las
motivaciones políticas más quereligiosas del conflicto y que hadesempolvado documentos secretosde gran importancia, como elDictamen del fiscal Campomanes. Asu colaboración con Pinedo se debeademás la interesante obra Lascausas «gravísimas» y secretas de laexpulsión de los jesuitas por CarlosIII; de Miquel Batllori, inolvidableacadémico y amigo, que estudiócomo nadie el legado cultural de losexpulsos; de Ferrer Benimelli, que,entre otros muchos temas, haaclarado la responsabilidad del
conde de Aranda en la expulsión, asícomo la al parecer nula implicaciónde la masonería en la misma. Muyútiles me han sido las obras deConstancio Eguía sobre el motín deEsquilache; de José M. March sobreSan José Pignatelli y su tiempo; deHervás y Panduro, Tolrá, Monlau,Luis Coloma, Luis Fernández, sobreel padre Isla; de Manuel PachecoAlbalete, sobre El Puerto de SantaMaría; de Wenceslao Soto, sobre laexpulsión en Málaga, a quien debotambién el acceso a algunosdocumentos inéditos; de Borja
Medina, sobre la provincia deAndalucía en el exilio; de RafaelOlaechea sobre el hermano jesuitadel conde de Aranda y lapersonalidad del padre Isla; de JoséCaeiro sobre la expulsión dePortugal; de Bartomeu Meliá y JavierBurrieza, acerca de las reduccionesdel Paraguay; de Zalenski sobre losjesuitas en la Rusia Blanca, o deKarl Kohut y María Cristina ToralesPacheco sobre los jesuitas alemanesen las misiones americanas. Además,por supuesto, de historias generales,como la ingente e imprescindible de
los papas de Pastor; de la Compañía,debidas a la pluma de Frías, García-Villoslada, Crétinau-Joly, Daurignac,Bangert, Writhg, Lacouture y elexhaustivo Diccionario Histórico dela Compañía de Jesús; de Carlos III,como la de su contemporáneo FernánNúñez, o las de Ferrer del Río,Menéndez Pidal, Domínguez Ortiz,Palacio Atard, Vaca de Osma, TapiaOscari, y tantas otras, por nomencionar obras sobre la vidacotidiana, la geografía y costumbresdel siglo XVIII, necesarias para laambientación.
No insisto más en referenciasbibliográficas, dado el carácter noacadémico y de creación de estaobra, aunque los lectores interesadospueden encontrarlas más precisas yen abundancia en los autores arribacitados.
Cabe preguntarse qué fue de laCompañía de Jesús después delmomento en que la dejamos, abolidaaunque con la leve esperanza quesuponía su mantenimiento en la RusiaBlanca, ya que en Prusia acabó porser ejecutado el breve pontificio.
Como todo el mundo sabe, hasta
1814 no fue restaurada por Pío VIImediante la bula Sollicitudo omniumEcclesiarum. Aquel último brote,conservado con tesón por la ortodoxaCatalina II en la Rusia Blanca y susdos sucesores, mantuvo viva en susterritorios la orden bajo la direcciónde cinco vicarios generales. El zarPablo llegó a solicitar la aprobaciónformal de la misma a Pío VII, que,habiéndola protegido anteriormenteen su diócesis, deseaba restablecerlay creó una comisión para ello. Ya en1792 el duque Fernando de Parma,desengañado por los horrores de la
Revolución Francesa, pidió jesuitasa Rusia y le fueron enviados tres. ElPapa, pese a las cautelas y presionesque aún pesaban sobre él, no pusodificultad y permitió en 1799 abrir elnoviciado de Colorno, siendonombrado maestro de novicios unpersonaje conocido para los lectoresde esta novela, José Pignatelli.
Por entonces los exiliadosespañoles estaban sufriendo lasconsecuencias de la invasiónnapoleónica, que arrebató al Papabuena parte de sus estados. Lostiempos habían cambiado, y Godoy,
compadecido de sus súbditos, lespermitió regresar a España, lo quehicieron muchos de ellos. Veintisietede estos curtidos repatriados dieronsu vida atendiendo a las víctimas dela peste que se cebó en Andalucía en1800. Pero sorprendentemente, antesde un año, el Consejo Real losexpulsó de nuevo, posiblementeindignado del breve aprobatorioemitido por el Papa, que establecíaoficialmente la Compañía enCerdeña.
En 1802, reunida la CuartaCongregación rusa, es elegido
general el padre Gabriel Gruber,vienés, profesor de Arquitectura yMecánica, que tan pronto construíaartilugios de hierro o madera comopintaba inspirados cuadros. Grubermandó a Roma a su asistenteCayetano Angioloni, y nombróprovincial de Italia a nuestro JoséPignatelli, que sería puente de uniónentre la Compañía suprimida yrestaurada, implantada ya en el reinode las Dos Sicilias, a petición delrey de Nápoles, seriamentearrepentido de sus condescendenciascon Tanucci.
Debió ser todo un espectáculocomprobar, al abrirse la casa deNápoles, que de más de cien exjesuitas que allí quedaban, yaancianos y afanados por tantossinsabores, sólo tres muy achacososdejaron de reingresar en laCompañía. Y otra anécdotaemocionante: los antiguos expulsosllevaron sus queridos libros, que lessirvieron de refugio intelectual en elexilio, para engrosar la biblioteca dela nueva casa. El padre Luengocuenta que el padre Pignatelli hizotransportar veintiséis cajones de
libros procedentes de su biblioteca,muchos de ellos raros y de granvalor.
No estuvieron mucho tiempotranquilos estos padres y hermanos,pues a los pocos meses fueronarrojados por las tropasnapoleónicas. Unos se trasladaron afundar en Sicilia. Otros, conPignatelli a la cabeza, se fueron aRoma, donde trabajaron felizmentecon todas las bendiciones de Pío VII.En 1805 falleció el padre Gruber, alque sucedió como quinto y últimogeneral elegido en Rusia, el polaco
Tadeo Brzozowski, que vería la totalresurrección de la orden ignaciana.
Mientras tanto el ambientehostil contra los jesuitas habíacambiado. Restablecidos en Parma,Nápoles y Cerdeña, e interesada lacorte imperial de Viena por ellos,sólo Carlos IV de España siguióempecinado por algún tiempo en lapolítica de su padre e inclusoempeñado en exterminarlos tambiéndentro de Rusia. No deja de sercurioso que más tarde, despojado dela corona y desterrado en Italia, leagarrara de la sotana al padre
Angiolini mientras le decía: «Si éstase hubiera conservado en Madrid, noestaría yo en Roma». Tambiéndesterrado en Fontainebleau, Pío VIIconfiaba a sus íntimos sus deseos dedar pronto el paso definitivo; lo queharía en 1814, vencido Napoleón yde regreso a Roma, sorprendiendoincluso a sus colaboradores, entreellos al cardenal Pacca, a quienaseguró: «Podemos celebrar larestauración de la Compañía deJesús en la próxima fiesta de SanIgnacio».
Para entonces Pignatelli había
muerto en olor de santidad(beatificado por Pío XI el 21 demayo de 1933 y canonizado por PíoXII el 12 de mayo de 1954), y algeneral Brzozowski no le dejabansalir de Rusia. Eligieron por tantopara recibir el histórico documento aun anciano de ochenta años, LuisPanizzoni, como símbolo de aquelbrote que se conservó en Rusia, puesallí había entrado este italiano comonovicio. El padre Luengo recordaríacon gran alegría en su monumentaldiario tan señalado acontecimiento,que cerraba un tremendo círculo.
A las ocho de la mañana del 7de agosto de 1814, en las puertas dela iglesia del Gesù esperaba uncentenar de ancianos jesuitas medioenfermos, junto a cardenales y otraspersonalidades, la llegada del Papa,que, entre aclamaciones del puebloromano, se trasladó del Quirinal. Enel altar de San Ignacio celebró PíoVII la misa, donde se leyó la bulaSollicitudo omnium Ecclesiarum,que derogaba el breve de ClementeXIV, y, respondiendo a una peticiónunánime, llamaba de nuevo a los«expertos y vigorosos remeros que el
Señor le deparaba para vencer lasamenazantes olas», cuarenta y unaños después.
¿Cómo se llegó a este mediosiglo de supresión? En esta novela serelatan los hechos, la inquina,turbación, maquinaciones ymotivaciones políticas, debilidades yheroísmos con que se vivieron. Lahistoriografía más reciente seesfuerza en revalorizar la acciónreformadora de los príncipesilustrados, sus móviles económicos,culturales y totalitarios, incluso comoun paso hacia el progreso y la
civilización moderna. Desde luego,lo que ocurrió no puede separarsedel marco religioso que originó eljansenismo; el político del regalismoy el josefismo —sistema ideado porel emperador germánico José II, parasubordinar la Iglesia al Estado—, yel cultural del enciclopedismo.
Hoy comúnmente se admite quela supresión constituyó una gravederrota para la Iglesia y el Papado delas corrientes regalistas. Aunadmitiendo culpas reales de laCompañía de le época, en cuanto quehabía alcanzado la cima de su poder
e influjo, tintados sin duda de ciertoorgullo colectivo que concitóodiosidades incluso dentro de laIglesia, la intolerancia y crueldadcon que fue perseguida y abolida, noexime históricamente de brutalidad aldespotismo ilustrado, que ni siquieraescuchó en ningún momento aaquellos «reos», condenados sin elmás elemental juicio.
Los historiadores, con todo,siguen divididos frente a la conductade Clemente XIV. Los partidarios delPapa sostienen que no tenía otrasalida ante las presiones de las
cortes borbónicas para evitar uncisma, y que retardó cuanto pudo elexterminio. Los defensores de losjesuitas aducen la gran debilidad delPontífice, su oscuro compromisodurante el cónclave, los funestoscolaboradores de que se rodeó, lafacilidad con que se convirtió enjuguete angustiado de los ministrosde Roma, principalmente delimplacable conde de Floridablanca,en cierto modo su verdugo; ademásde su desinterés de las víctimas,cuando otras potencias seguíansiendo favorables a los jesuitas y
éstos sucumbían a manos del mismoque ellos defendían ante losregalistas.
En realidad aquél no dejaba deser un primer acto de la tragedia quepara la Iglesia supuso la RevoluciónFrancesa, con la supresión de todaslas órdenes, y que culminaría en ladetención y deportación del propioPapa.
Según Teófanes Egido, enEspaña «la supresión fue una medidaparcial de otra operación mucho másvasta». Los hombres de gobiernocomo Azara, Roda, Campomanes,
Floridablanca y el propio Aranda«se orientaban hacia la eliminaciónde todas las órdenes religiosas,incautos e interesados instrumentosde un despotismo ilustrado que teníaque contemplarlas como menospeligrosas, pero tan inútiles como losexpulsos». Egido sostiene que laexpulsión «constituyó un triunfodecisivo de la ideología regalista» yque «en este acto de fuerza deldespotismo ilustrado, si hay algo queno opera, es precisamente el factorreligioso ni la hostilidad hacia laIglesia».
Como fuere, llegaría a ser laconsecuencia de una suma decircunstancias donde se mezclaronintereses económicos, sociales,rivalidades internas, y en definitiva,como siempre, las supremas razonespolíticas, que son las que al finalmanejan a su antojo los destinos delos pueblos. Los que más sufrieronlas consecuencias de tan tristehistoria fueron sin duda los pobresguaraníes, como otros indiosamericanos, y la excelente labor delas reducciones abandonadas, dondeya crecía la hierba.
¿Y Carlos III? Ni tan pío comodicen —baste recordar cómo«asfixió» a los parientes quepudieran hacerle sombra en suspoderes—, ni tan equilibrado y buengobernante como lo presentanalgunos biógrafos. Los italianos quese trajo de su idilio en Nápoles, quele generaron tan graves conflictos enEspaña, y los ministros manteístas delos que se rodeó, acabaron sacandoprovecho de su sentimientodominante: el miedo, que intentóaliviar huyendo a Aranjuez y procurómantener controlado, para evitar la
genética locura de sus predecesores,yéndose diariamente de caza. Tantomiedo, como para no atreverse apublicar las razones de una expulsióny guardárselas en «su real ánimo», ointentar acorralar a las naves rusasde la zarina Catalina en Cádiz, porseguir sin publicar «su» amadobreve. Hay quienes piensan que sinel motín de Esquilache, que tanto leimpactó, no se habría producido laextinción de la Compañía, ya que,como hemos visto, fue Carlos IIIprecisamente, a través deFloridablanca, su último y decisivo
ejecutor.Pero más allá de las posibles
interpretaciones sobre tan complejoepisodio, lo que sucedió no deja deser en sí mismo un atropelloincalificable a seres humanos,cualesquiera que éstos fueran, quequeda en los anales de la historia dela intolerancia, como otros tantosexilios, destierros, genocidios oexterminios. De ellos, como de loscuriosos y dramáticos hechos queesta novela recoge, hemos de sacaruna vez más, cualquiera que seanuestra ideología, lecciones para la
convivencia. Y una conclusión quequeda bastante clara: algunaimpronta o elan debió dejar SanIgnacio de Loyola en su fundación,cuando aquellos déspotas ilustradospasaron a ser una página superada dela historia, mientras la Compañía deJesús permanece hoy viva einterpelante en su arriesgada yevangélica labor en las fronteras dela fe y la cultura.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































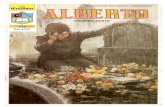


![El caso el jesuita risueño[v1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55cf9819550346d03395937a/el-caso-el-jesuita-risuenov1.jpg)











