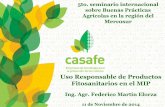De Onís, Federico - Introducción.doc
Transcript of De Onís, Federico - Introducción.doc

De Onís, Federico. Antología de la poesía española e hispanoamericana: (1882-1932) . Nueva York: Las Américas, 1961.
INTRODUCCIÓN
Al hacer esta obra me ha guiado la intención de reunir en un cuerpo lo mejor y más característico de la producción de los poetas de lengua española durante una época bien definida, que después de haber logrado pleno desarrollo parece llegada a su terminación. Si el resultado corresponde a la intención, esta obra servirá para que dicha poesía pueda ser conocida en su variedad y en su conjunto, ofreciendo al mismo tiempo una colección de materiales para su estudio.
La poesía del siglo XIX la conocemos en su desarrollo y su conjunto mediante la Antología de poetas hispanoamericanos, de don Marcelino Menéndez y Pelayo, publicada en 1893, y el Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX, de don Juan Valera, publicado en 1902-1903. Por los años en que estas antologías se compusieron ―y que señalan, naturalmente, el límite cronológico de la producción poética que abarcan― se habían iniciado ya en algunos poetas de América y de España los principios de una nueva poesía que muy pronto iba a definirse en buen número de grandes poetas originales y a extenderse por todo el mundo de habla española, hasta llegar a constituir una nueva época de nuestra literatura. Esta época ―que empieza con la revolución literaria llamada comúnmente «modernismo»― es la que se propone abarcar esta Antología.
El límite entre el modernismo y la literatura anterior, o sea la literatura realista y naturalista de la segunda mitad del siglo XIX, es bastante claro y fácil de determinar, porque el modernismo nació como una negación de la literatura precedente y una reacción contra ella. Este carácter negativo fué el que al principio prestó unidad a los ojos de los demás y a los suyos propios a los escritores jóvenes que en los últimos años del siglo XIX llegaron a Madrid desde los cuatro puntos cardinales de la península y, más lejos aún, desde la América española, en todo lo demás separados, distintos y contradictorios. Pero aunque difiriesen en todo menos en la iconoclasia y la revisión de valores ―palabras de su vocabulario―, había en el fondo de sus divergencias la coincidencia en afirmar su propia individualidad. El subjetivismo extremo, el ansia de libertad ilimitada y el propósito de innovación y singularidad ―que son las consecuencias del individualismo propio de este momento― no podían llevar a resultados uniformes y duraderos. Por eso es equivocada y parcial toda interpretación de la literatura de esta época que trate de identificarla con cualquiera de los modos literarios que en ella prevalecieron. A menudo se cae en este error cuando la denominación de modernismo se aplica exclusivamente al tipo de poesía caracterizado por ciertas formas y espíritu que puso en circulación Rubén Darío, sin pensar que no son características ni exclusivas de este autor siquiera. Rubén Darío, como
1

Unamuno, Benavente, Azorín, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez y los demás grandes escritores modernistas, lleva ondas contradicciones dentro de sí mismo, se rectifica constantemente a través de sus varias obras y sólo puede ser definido por la unidad de su propia individualidad. Las escuelas que en torno a todos esos escritores se han formado mediante la adopción de sus ideas, temas, formas o estilo significan, por el hecho de ser escuelas, la negación de la esencia misma del modernismo y, en un momento como ese, la carencia absoluta de valor. La influencia real que tales escritores han ejercido sobre sus contemporáneos ha sido la que ha producido en personalidades distintas de la suya resultados nuevos y contradictorios.
Tampoco puede encontrarse el carácter común de la época modernista en las influencias en ella dominantes; porque también en esto, fuera del hecho común de apartarse de la literatura inmediatamente anterior ―Bécquer es el único autor español del siglo XIX que se salva en su apreciación precisamente por ser excepcional y distinto―, se buscan las más variadas y extrañas influencias en las literaturas antiguas y modernas, y éste es el carácter común de la época que lleva fatalmente a beber en las más diversas y lejanas fuentes. Por eso nos parece también equivocada y parcial la afirmación tan frecuente de que el modernismo se caracteriza por el afrancesamiento de las letras hispánicas, cuando precisamente es el momento en que éstas logran librarse de la influencia francesa, dominante y casi única en los siglos XVIII y XIX, para entrar de lleno en el conocimiento, no sólo de las grandes literaturas europeas inglesa, alemana e italiana ―que ciertamente no eran antes ni podían ser totalmente desconocidas―, sino de otras literaturas como la rusa, la escandinava, la norteamericana, las orientales y antiguas, las medievales y primitivas, que, por lo mismo de ser remotas y extrañas por motivos diversos, atrajeron en todo el mundo a los hombres que empezaron a reaccionar contra el siglo XIX y la civilización normal europea al sentirse insatisfechos y decadentes en el momento en que ésta se encontraba en pleno goce de su última perfección y consecuente agotamiento. El modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente en los demás aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo tanto, de un hondo cambio histórico cuyo proceso continúa hoy. Ésta ha sido la gran influencia extranjera, de la que Francia fué para muchos impulso y vehículo, pero cuyo resultado fué tanto en América como en España el descubrimiento de la propia originalidad, de tal modo, que el extranjerismo característico de esta época se convirtió en conciencia profunda de la casta y la tradición propias, que vinieron a ser temas dominantes del modernismo. Como ha dicho con su acostumbrada penetración Alfonso Reyes refiriéndose a la evidente acción determinante de Francia sobre el ciclo modernista americano: «Un estudio más analítico arrojaría luz sobre esa misteriosa desviación, esa equivocación fecunda que se produce en la poesía de un pueblo cuando recibe y traduce el caudal de una sensibilidad extranjera. Porque lo cierto es que aquellos hijos de Francia brotados en América son muy diferentes de sus padres, a caso muchas veces a pesar suyo,
2

aun cuando ellos mismo declaren la filiación. Este fenómeno de independencia involuntaria es lo más interesante que encuentro en el modernismo americano, y lo que todavía está por estudiar.» idéntico fenómeno de independencia, aunque allí quizá más voluntaria, se encuentra en los aún más extranjerizados modernistas españoles. ¿Quién más español que Unamuno, para citar tan sólo al escritor hispano de aquel momento más empapado en cultura extranjera? La influencia francesa, que suele mirarse por algunos americanos como carácter distintivo y peculiar de su literatura, es en el momento del modernismo y antes de él, desde el siglo XVIII, un hecho universal que no puede, por lo tanto, caracterizar a la literatura de ningún pueblo. Y no hay duda alguna además de que esa influencia ha sido en América más corta y menos intensa y extensa que en cualquier otro país, incluso Rusia, los países balcánicos o la misma España.
Lo que hay que decir precisamente, como carácter propio de la poesía hispanoamericana ―yendo más lejos aún que Alfonso Reyes, y según demuestra esta antología― es que la primera fase de creación de la poesía modernista fué un proceso de transformación y avance autóctono y original en lo esencial, que nació espontáneamente de la propia insatisfacción y necesidad interna de renovación, y se desarrolló coetáneamente con el simbolismo francés y los demás movimientos independientes y semejantes que brotaron en diversos puntos del mundo y se fecundaron mutuamente. En muchos de los autores de la primera sección de esta antología, que abarca dicha fase de transición, la influencia de la entonces nueva poesía francesa es considerable y viene a fecundar y moldear las aspiraciones y creaciones que tenían su origen en raíces propias; en otros está ausente esa influencia, y en todos hay además otras, modernas y tradicionales, que aparecen fundidas en unidades poéticas individuales tan dispares, aisladas y distintas de todo modelo que sería notoriamente erróneo e injusto suponerlas producto de imitación. La misma influencia francesa es tan amplia y comprensiva que viene a ser contradictoria con la literatura de Francia de aquel momento; porque coexisten en ella el romanticismo, el Parnaso y el simbolismo, que en Francia fueron fases sucesivas e incompatibles de su evolución poética, fenómeno de superposición de épocas y escuelas que es característico de las letras americanas. Habrá que añadir que aunque en España no falten intentos en el mismo sentido, esta transformación y avance hacia una poesía nueva fué obra de poetas americanos que, independientemente de España y en gran medida los unos de los otros, en Méjico, en Colombia, en Cuba, en el Perú, de 1882 a 1895 renovaron la poesía en tal forma que, cuando el genio sintético de Rubén Darío llevó a España en su propia obra los frutos últimos y más maduros de aquella evolución poética, fué considerada como la primera contribución americana a la literatura e nuestra lengua común que, cambiadas las tornas, ejerció en la hasta ese entonces metrópoli literaria un influjo definitivo en un aspecto esencial de la literatura. En el cuadro general de la literatura modernista de España, al lado de los españoles que renovaron el teatro, el ensayo y la novela, tendrá que figurar siempre Rubén Darío como el principal renovador de la poesía. Por eso Rubén Darío forma una sección aparte en esta antología, para representar así en el cuadro histórico que sus
3

secciones pretenden reflejar su posición única como unificador de la poesía americana anterior y como transmisor de su influencia a la poesía de España. La obra de Rubén Darío con que este doble fin se logra plenamente, Prosas profanas, nos da la fecha, 1896, que significa el triunfo o apogeo del modernismo y el principio, por lo tanto, de la sección así denominada.
El triunfo del modernismo (1896-1905) trajo la producción de grandes poetas individuales, que tienen poco de común entre sí, fuera de este carácter subjetivo, que ya hemos definido como propio del modernismo, y la presencia en muchos de ellos de influencias francesas y rubendarianas, que vinieron a ser como el molde general de la época, pero que significan poco ante su radical y fuerte originalidad. El modernismo propiamente dicho fué ―como todo movimiento revolucionario― breve en su desarrollo, pero enormemente fecundo. Júzguesele como se quiera ―y muy pronto, desde que empezó la reacción contra él hacia 1905, se empezaron a acumular en contra suya todo género de cargos y críticas― es innegable que, como un nuevo romanticismo que en gran medida es lo que fué―, tuvo fuerza para cambiar en tan pocos años el contenido, la forma y la dirección de nuestra literatura. La poesía lírica y el ensayo ―otro modo de lirismo― vinieron a ser los géneros literarios dominantes, como lo había sido la novela en la época anterior, y no creemos aventurado afirmar que la poesía modernista es comparable tan sólo a la del siglo de oro por el número y calidad de sus poetas y por su poder de creación de formas, sentimientos y mundos poéticos nuevos. No creo que sea necesario catalogarlos aquí ni siquiera en sus líneas generales, lo cual requeriría una larga exposición sistemática; una exposición por necesidad breve crearía la impresión falsa de tratar de poner en orden un movimiento que se caracteriza por la intensidad y la anarquía. Más apropiado nos parece en este caso atenernos a la definición individual de cada autor.
El modernismo no sólo removió profunda y radicalmente el suelo literario, sino que echó los gérmenes de muchas posibilidades futuras. Éstas son las que se han desarrollado después, durante el siglo XX, en una multiplicidad de tendencias contradictorias que hemos tratado de agrupar en las dos últimas secciones, según signifiquen un intento de reaccionar contra el modernismo, refrenando sus excesos (postmodernismo), o de superarlo, llevando más lejos aún su afán de innovación y de libertad (ultramodernismo). Estos dos modos de aparente terminación del modernismo, en rigor de su consolidación y continuidad, fueron iniciados por los poetas modernistas mismos, que más tarde o más temprano llegan por proceso natural a la necesidad de rectificar o superar su obra anterior. Entre todos ellos se destaca Juan Ramón Jiménez como aquel en quien el modernismo, llevado a su máxima rectificación y depuración, se enlaza con la poesía de las generaciones posteriores. Por eso forma, como Rubén Darío, una sección por sí mismo; porque, como se explicará al tratar de estos dos poetas, si por Rubén Darío entra definitivamente la poesía hispánica en el modernismo, por Juan Ramón Jiménez sale definitivamente de él, viniendo a ser los dos polos en torno a los cuales gira toda la poesía contemporánea.
4

El postmodernismo (1905-1914) es una reacción conservadora, en primer lugar, del modernismo mismo, que se hace habitual y retórico como toda revolución literaria triunfante, y restauradora de todo lo que en el ardor de la lucha la naciente revolución negó. Esta actitud deja poco margen a la originalidad individual creadora; el poeta que la tiene se refugia en el goce del bien logrado, en la perfección de los pormenores, en la delicadeza de los matices, en el recogimiento interior, en la difícil sencillez, en la desnudez prosaica, en la ironía y el humorismo. Son modos diversos de huir sin lucha y sin esperanza de la imponente obra lírica de la generación anterior en busca de la única originalidad posible dentro de la inevitable dependencia. Sólo las mujeres alcanzan en este momento la afirmación plena de su individualidad lírica, que se resuelve en la aceptación o liberación de la sumisión y la dependencia. Pero la poesía sumisa de los hombres de este tiempo produjo una variedad de tendencias y una riqueza de modos de sensibilidad que en vano buscaríamos en la poesía más fuerte del modernismo. Por eso se agrupan naturalmente los muchos poetas menores que entonces surgieron, a veces de insustituible valor individual, en torno a la tendencia que prefirieron elegir.
El ultramodernismo (1914-1932), en cambio, aunque tiene su origen en el modernismo y el postmodernismo cuyos principios trata de llevar a sus últimas consecuencias, acaba en una serie de audaces y originales intentos de creación de una poesía totalmente nueva. Esta es la poesía rigurosamente actual, la que por de pronto ha logrado alejar de nosotros el modernismo a un pasado definitivo y clásico; el postmodernismo, a la no existencia. También es verdad que este poder de anular lo anterior lo ejerce sobre sí misma porque su historia aparente y anecdótica consiste en la súbita aparición de nuevos grupos literarios con sus nombres, teorías, manifiestos, revistas y actos colectivos ―todo el aparato del modernismo y el romanticismo―, que sucesivamente se lanzan a la conquista definitiva de las últimas trincheras artísticas para acabar en la dispersión o el aniquilamiento, fenómeno que caracterizó el modo militar de la última guerra. Literatura de postguerra y literatura de vanguardia se ha llamado ésta en todo el mundo; porque es también, como el modernismo, un hecho de extensión universal, que sigue teniendo en Francia para los autores hispanos, si no las únicas, las principales fuentes de inspiración y de influencia, aunque los resultados ofrezcan el mismo carácter de independencia, involuntaria o no. No creemos que la guerra, ni el automóvil, ni el cinematógrafo, ni la aviación, ni el maquinismo, ni el jazz, ni la psicoanálisis, ni el deportismo, ni el americanismo, ni el fascismo, ni el comunismo, ni el feminismo ―ni las demás fuerzas o efectos formidables de nuestro siglo―, aunque hayan influído sobre ellos, sena la causa o la explicación de todos los «ismos» literarios y artísticos que Ramón Gómez de la Serna ha expuesto en uno de sus libros, y que en conjunto constituyen la nueva estética, iniciada, a nuestro parecer, con la crisis finisecular que en el mundo hispánico conocemos con el nombre de modernismo. Se trata, según todos los indicios, de acabamiento de una época y el principio de otra; pero durante este proceso, ¿quién puede decir cuáles de las nuevas manifestaciones son producto del esfuerzo de la agonía o del de
5

la germinación; cuáles son, en una palabra, un principio o un fin? La suprema calidad artística que en algunos de sus poetas alcanza la poesía nueva no sería obstáculo para considerarla como el fin del largo y rico proceso de la poesía del siglo XIX que arranca del romanticismo, más bien que como el principio de algo radicalmente nuevo. En las decadencias es cuando se llega a la última superación de la perfección lograda y a los más exigentes y elevados florecimientos literarios, de lo que es alto ejemplo nuestro culteranismo del siglo XVII, con el cual tiene la poesía nueva tanta relación y semejanza. Pero estos problemas que aquí apuntamos requerirían ser tratados más despacio y algunos tienen su solución sólo en el porvenir. Para los fines de esta antología, cuyo objeto primordial es recoger y ordenar la poesía de la época modernista, nos basta con justificar, en la duda, la inclusión en ella de las derivaciones que llamamos ultramodernistas como su cierre y terminación, sin negar la posibilidad de que algunas de éstas se encuentren ya en los principios de otra época. Nos inclinaría a pensar esto último el hecho de que la crítica de la nueva poesía y el nuevo arte en general encuentre dificultad en definirlos por sus cualidades positivas y señale en cambio con precisión sus cualidades negativas en función de la poesía y el arte anteriores. De esta naturaleza son los conceptos de evasión, fuga, depuración, superación, desarraigo, desnudez, deshumanización y los demás que suelen aplicarse a la poesía nueva al tratar de definirla, lo mismo que cuando es caracterizada, también con intención de elogio, como una poesía sin ideas, sin sentimientos y sin realidades, tanto que parecería suma exacta de todas estas negaciones la frase en que uno de los más geniales creadores de la nueva estética, James Joyce, confiesa que no haya en su alma más que «a cold, cruel and loveless lust». No; todas estas actitudes negativas significan en el terreno estético la culminación de la voluntad positiva de «aislar definitivamente la Poesía de toda otra esencia que no sea ella en sí» que, según Paul Valéry, predijo Poe, comenzó Baudelaire y fué el gran propósito de las varias familias de poetas ―por otra parte enemigas entre sí― bautizadas con el nombre de simbolismo en Francia y con el nombre de modernismo en la literatura hispánica. Esta intención y los modos de realizarla están apuntados en algunos de los nombres adoptados por las nuevas escuelas poéticas: sobrerrealismo, imaginismo, expresionismo, creacionismo, poesía pura y otros cuya exposición histórica puede encontrarse en la obra del crítico español de esa literatura, Guillermo de Torre. Algunos de esos nombres han adquirido carácter universal; otros representan un aspecto nacional. El aspecto español fue bautizado en 1919 con el nombre ultraísmo para designar la aspiración colectiva y la acción entusiasta y ruidosa de un grupo de jóvenes españoles y americanos que seguían más o menos de cerca movimientos literarios extranjeros y sobre todo a sus maestros españoles Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna. El ultraísmo duró poco ―puede considerarse terminado en 1923―; muy pocos, no más de tres o cuatro de sus poetas, se salvaron por su valor individual, y son por eso los únicos que figuran en esta antología. Como alguien ha dicho, lo único que ha quedado del ultraísmo es el nombre. Por eso nos ha parecido bien rehabilitarlo para designar con él a los poetas de nuestra última sección, aunque la mayoría de ellos no
6

formaron parte del grupo a que primeramente se aplicó. Debemos advertir también que esta antología no se propone dar a conocer la poesía que se halla actualmente en estado de formación; trata, por el contrario, de limitarse a una época, ya pasada, como es la modernista. Por este motivo nos hemos esforzado por justificar la inclusión en ella de esta última fase de la poesía contemporánea; pero al decidirnos a hacerlo, ha sido con la intención de limitarnos al menor número posible de poetas, aquellos que por haber llegado a una mayor madurez ofrecen, no sólo ejemplos excelentes del carácter de la nueva poesía, sin una obra completamente formada que en rigor pertenece ya tanto al pasado como al porvenir. También nos hemos limitado, para estos mismos autores, a su obra publicada en libros anteriores a 1933. Nuestro criterio, pues, ha sido mucho más restringido en esta sección que en las anteriores, y deseamos que esto se entienda así para que no se crea que hemos pretendido prejuzgar el valor de los poetas en formación.
Quizá no sea necesario advertir, como observación general, que las unidades cronológicas correspondientes a las secciones en que está dividida esta antología representan las varias fases por que ha pasado de ésta época en su evolución y desarrollo, como hemos tratado de explicar, sin que esto signifique que los autores incluidos en dichas secciones correspondan a ellas en la totalidad de su vida y su producción. La mayoría de los autores han vivido y producido a través de todas las fases de la época, y su obra puede, en unos casos, pertenecer totalmente al tipo de poesía de la fase donde están colocados, y en otros ―y esto es lo más frecuente―, a varias y a todas las fases de esta época. En este último caso, para no romper la unidad primordial de la individualidad del autor, han sido colocados en aquella fase en que llegaron a su plena formación, lo cual no puede decir que no pueda ser igualmente valiosa a veces la parte de su obra correspondiente a otras fases. A veces los autores incluidos en una sección caen cronológicamente fuera de ella; pero su obra pertenece por su carácter al tipo de poesía que predominó por los años señalados como límite de la sección. Hay que advertir también que han sido excluidos de esta antología los autores supervivientes o rezagados de la época anterior cuyas obras, algunas tan importantes como las últimas de Campoamor o Núñez de Arce, fueron escritas dentro de sus límites cronológicos. En un período de cincuenta años, en el que ha habido una gran actividad poética y una sucesión constante de cambios y tendencias, han tenido estos necesariamente que convivir los unos con los otros en diversos autores y muchas veces en el mismo autor. Esperamos que la nota crítica que precede a cada uno de ellos, aunque breve, sirva para aclarar la situación de su obra en relación con el desarrollo histórico de la época que la clasificación adoptada pretende reflejar.
Pero nuestro principal empeño ―del que aún no he dicho nada― ha sido el de estudiar justamente, con el mismo criterio y la misma medida, la poesía de España y de la América de lengua española, suya y nuestra. Antes de ahora se han hecho antologías nacionales de la poesía contemporánea, algunas excelentes y otras que no lo son tanto; sus méritos nos son bien conocidos, y nadie debe alabarlos y agradecerlos más que yo por la gran ayuda que me han prestado en mi labor. Para algunos poetas y para algunos libros
7

ellas han sido mi única fuente de información; en ellas he encontrado también muchos datos biográficos y bibliográficos que nunca hubiera podido encontrar por mí mismo, y han sido, en fin, una guía en los difíciles problemas de selección. Pero al mismo tiempo que hago esta modesta y justa confesión de lo que debo a mis predecesores, permítaseme que, con la misma modestia, diga que he examinado por mí mismo todos los libros de poesía y de crítica que ha sido posible encontrar después de usar todos los medios que tengo a mi alcance y que en la selección y estudio de los autores he usado en definitiva mi criterio. Los defectos, por lo tanto, que tiene este libro son míos o son inherentes a la dificultad de la empresa. Me inclino a creer que esta dificultad es la verdadera causa de que no se haya emprendido por nadie antes; porque aunque no se me oculte la unidad de las realidades nacionales americanas y las diferencias profundas que existen entre la literatura de España y la de América, no creo que sea dudosa para nadie la conveniencia y la justificación de hacer posible la lectura, el conocimiento y el estudio del conjunto. De esta manera no sólo resaltará la unidad, sino la variedad de la literatura de nuestra lengua común. Precisamente la época que hemos estudiado muestra claramente que conforme aumenta la diversidad de las literaturas hispánicas, se intensifican sus relaciones y crece con su valor de unidad, el de universalidad. El modernismo significó para América el logro por primera vez de la plena independencia literaria, como significó para España la plena incorporación a la literatura europea después de dos siglos de dependencia y aislamiento. Había habido, sin duda, en América grandes escritores en el siglo XIX, como los hubo en la época colonial; pero no eran más que seguidores o representantes, más o menos valiosos y originales individualmente, de modos literarios que habían sido creados originariamente en Europa y que habían llegado allá a menudo tardíamente y casi siempre a través de España. Había habido, sin duda, en España, desde el siglo XVIII, contactos con lo extranjero y no hay manifestación literaria que no tuviera en España su imitación, reflejo o influencia; pero la producción literaria de los escritores españoles, por valiosa y original que fuese, queda al margen de la literatura europea, ignorada de ésta, y sin llegar en ningún caso a formar parte de la literatura universal. Desde el modernismo, en cambio, los escritores americanos han empezado a caminar por rumbos propios, y, con los españoles, a ser un factor en la creación de la literatura universal del presente y del porvenir. Y como consecuencia de todo esto, España y América, al mismo tiempo que se separaban para ir en busca de su aventura propia, se unían más estrechamente que nunca antes por un entrelazamiento de influencias mutuas. Ya no era el lazo de la tradición común, fatal e inevitable, de la que ambas desde el siglo XVIII pretendieron en vano liberarse, sino la libre unión para la gran empresa de abrir caminos hacia el porvenir. Y al buscar cada una y cada uno de sus hombres su propia originalidad profunda, en ella se encuentran juntos, no sólo por lo que hay en ellos de humano, sino por la comunidad de su fondo español.
8


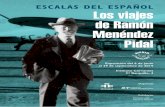






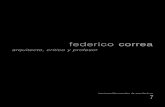






![ES · PDF fileDE ASTURIAS A-8 Arriondas N-625 N-625 Arriondas Cangas de Onís CUEVA DE EL BUXU Benia de Onís AS-114 CARDES Acceso a la cueva [C.G.C. y S.R.G.] La cueva](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5a795a637f8b9a260e8bd069/es-asturias-a-8-arriondas-n-625-n-625-arriondas-cangas-de-ons-cueva-de-el-buxu-benia.jpg)