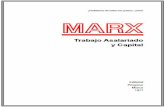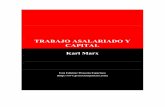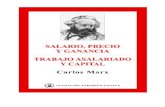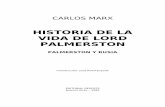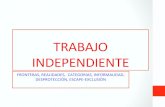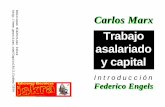Trabajo asalariado y capital
-
Upload
bella-romero -
Category
Documents
-
view
282 -
download
5
Transcript of Trabajo asalariado y capital
- 1. Carlos Marx.Trabajo asalariado y capital.Escrito por C. Marx; sobre la base de las conferencias pronunciadasen la segunda quincena de diciembre de 1847.Introduccin de F.Engels.Traducido del alemn.Primera Edicin: "Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie"(Nueva Gaceta del Rin. Organo de la Democracia), del 5, 6, 7, 8 y 11de abril de 1849 y en folleto aparte, bajo la redaccin y con unprefacio de F. Engels, en Berln, en 1891.Fuente: Biblioteca Virtual Espartaco.Esta Edicin: Marxists Internet Archive, 2000.
2. Introduccin a la edicin de 1891 de F.EngelsEl trabajo que reproducimos a continuacin se public[1],bajo la forma de una serie de artculos editoriales, en la "NeueRheinische Zeitung" [2], a partir del 4 de abril de 1849. Lesirvieron de base las conferencias dadas por Marx, en 1847, enla Asociacin Obrera Alemana de Bruselas [3]. La publicacinde estos artculos qued incompleta; el se continuar conque termina el artculo publicado en el nmero 269, no sepudo cumplir, por haberse precipitado por aquellos das losacontecimientos: la invasin de Hungra [4] por los rusos, lasinsurrecciones de Dresde, Iserlohn, Elberfeld, el Palatinado yBaden [5], y, como consecuencia de esto, fue suspendido elpropio peridico (19 de mayo de 1849). Entre los papelesdejados por Marx no apareci el manuscrito de la continuacin[6].De "Trabajo asalariado y capital" han visto la luz variasediciones en tirada aparte bajo la forma de folleto; la ltima,en 1884 (Hottingen-Zurich Tipografa Cooperativa suiza).Todas estas reimpresiones se ajustaban exactamente al textodel original. Pero la presente edicin va a difundirse comofolleto de propaganda, en una tirada no inferior a 10.000ejemplares, y esto me ha hecho pensar si el propio Marxhabra aprobado, en estas condiciones, la simple reimpresindel texto, sin introducir en l ninguna modificacin.En la dcada del cuarenta, Marx no haba terminado an sucrtica de la Economa Poltica. Fue hacia fines de la dcada del[146] cincuenta cuando dio trmino a esta obra. Por eso, lostrabajos publicados por l antes de la aparicin del primerfascculo de la "Contribucin a la crtica de la EconomaPoltica" (1859), difieren en algunos puntos de los que vieronla luz despus de esa fecha; contienen expresiones y frases 3. enteras que, desde el punto de vista de las obras posteriores,parecen poco afortunadas y hasta inexactas. Ahora bien, esindudable que en las ediciones corrientes, destinadas alpblico en general, caben tambin estos puntos de vistaanteriores, que forman parte de la trayectoria espiritual delautor, y que tanto ste como el pblico tienen el derechoindiscutible a que estas obras antiguas se reediten sin ningunaalteracin. Y a m no se me hubiera ocurrido, ni en sueos,modificar ni una tilde.Pero la cosa cambia cuando se trata de una reedicindestinada casi exclusivamente a la propaganda entre losobreros. En este caso, es indiscutible que Marx habra puestola antigua redaccin, que data ya de 1849, a tono con sunuevo punto de vista. Y estoy absolutamente seguro de obrartal como l lo habra hecho introduciendo en esta edicin lasescasas modificaciones y adiciones que son necesarias paraconseguir ese resultado en todos los puntos esenciales. Deantemano advierto, pues, al lector que este folleto no es el queMarx redact en 1849, sino, sobre poco ms o menos, el quehabra escrito en 1891. Adems, el texto original circula porah en tan numerosos ejemplares, que por ahora basta conesto, hasta que yo pueda reproducirlo sin alteracin en unaedicin de las obras completas.Mis modificaciones giran todas en torno a un punto. Segn eltexto original, el obrero vende al capitalista, a cambio delsalario, su trabajo; segn el texto actual, vende su fuerza detrabajo. Y acerca de esta modificacin, tengo que dar lasnecesarias explicaciones. Tengo que darlas a los obreros, paraque vean que no se trata de ninguna sutileza de palabras, nimucho menos, sino de uno de los puntos ms importantes detoda la Economa Poltica. Y a los burgueses, para que seconvenzan de cun por encima estn los incultos obreros, aquienes se pueden explicar con facilidad las cuestiones 4. econmicas ms difciles, de nuestros petulantes hombrescultos, que jams, mientras vivan, llegarn a comprenderestos intrincados problemas.La Economa Poltica clsica [7] tom de la prctica industrialla idea, en boga entre los fabricantes, de que stos compran ypaganeltrabajo de susobreros. Esta ideaservaperfectamente a los fabricantes para administrar sus negocios,para la contabilidad y el clculo de los precios. Pero,trasplantada simplistamente a la Economa Poltica, caus aquextravos y embrollos verdaderamente notables.La Economa Poltica se encuentra con el hecho de que losprecios de todas las mercancas, incluyendo el de aqulla aque da el nombre de trabajo, varan constantemente; conque suben y bajan por efecto de circunstancias muy diversas,quemuchasveces no guardan relacin alguna conlafabricacin de la mercanca misma, de tal modo que losprecios parecen estar determinados generalmente por el puroazar. Por eso, en cuanto la Economa Poltica se erigi enciencia [8], uno de los primeros problemas que se leplantearon fue el de investigar la ley que presida este azarque pareca gobernar los precios de las mercancas, y que enrealidadlogobiernaal. Dentro de lasconstantesfluctuaciones en los precios de las mercancas, que tan prontosuben como bajan, la Economa se puso a buscar el puntocentral fijo en torno al cual se movan estas fluctuaciones. Enuna palabra, arranc de los precios de las mercancas parainvestigar como ley reguladora de stos el valor de lasmercancas, valor que explicara todas las fluctuaciones de losprecios y al cual, en ltimo trmino, podran reducirse todasellas.As, la Economa Poltica clsica encontr que el valor de unamercanca lo determinaba el trabajo necesario para suproduccin encerradoen ella.Yse content conesta 5. explicacin. Tambinnosotrospodemos detenernos,provisionalmente, aqu. Recordar tan slo, para evitarequvocos, que hoy esta explicacin es del todo insuficiente.Marx investig de un modo minucioso por vez primera lapropiedad que tiene el trabajo de crear valor, y descubri queno todo trabajo aparentemente y aun realmente necesariopara la produccin de una mercanca aade a sta en todocaso un volumen de valor equivalente a la cantidad de trabajoconsumido. Por tanto, cuando hoy decimos simplemente, coneconomistas como Ricardo, que el valor de una mercanca sedetermina por el trabajo necesario para su produccin, damospor sobreentendidas siempre las reservas hechas por Marx.Aqu, basta con dejar sentado esto; lo dems lo expone Marxen su "Contribucin a la crtica de la Economa Poltica" (1859),y en el primer tomo de "El Capital".Pero, tan pronto como los economistas aplicaban estecriterio de determinacin del valor por el trabajo a lamercanca trabajo, caan de contradiccin en contradiccin.Cmo se determina el valor del trabajo? Por el trabajonecesario encerrado en l. Pero, cunto trabajo se encierra enel trabajo de un obrero durante un da, una semana, un mes,un ao? El trabajo de un da, una semana, un mes, un ao. Siel trabajo es la medida de todos los valores, el valor deltrabajo slo podr expresarse en trabajo. Sin embargo, consaber que el valor de una hora de trabajo es igual a una horade trabajo, es como si no supisemos nada acerca de l. Conesto, no hemos avanzado ni un pelo hacia nuestra meta; nohacemos ms que dar vueltas en un crculo vicioso.La Economa Poltica clsica intent, entonces, buscar otrasalida. Dijo: el valor de una mercanca equivale a su coste deproduccin. Pero, cul es el coste de produccin del trabajo?Para poder contestar a esto, los economistas vense obligadosa forzar un poquito la lgica. En vez del coste de produccin 6. del propio trabajo, que, desgraciadamente, no se puedeaveriguar, investigan el coste de produccin del obrero. Este sque puede averiguarse. Vara segn los tiempos y lascircunstancias, pero. dentro de un determinado estado de lasociedad, de una determinada localidad y de una rama deproduccin dada, constituye una magnitud tambin dada, a lomenos dentro de ciertos lmites, bastante reducidos. Hoy,vivimos bajo el dominio de la produccin capitalista, en la queuna clase numerosa y cada vez ms extensa de la poblacinslo puede existir trabajando, a cambio de un salario, para lospropietarios de los medios de produccin: herramientas,mquinas, materias primas y medios de vida. Sobre la base deeste modo de produccin, el coste de produccin del obreroconsiste en la suma de medios de vida o en sucorrespondiente precio en dinero necesarios por trminomedio para que aqul pueda trabajar y mantenerse encondiciones de seguir trabajando, y para sustituirle por unnuevo obrero cuando muera o quede inservible por vejez oenfermedad, es decir, para asegurar la reproduccin de laclase obrera en la medida necesaria. Supongamos que elprecio en dinero de estos medios de vida es, por trminomedio, de tres marcos diarios.En este caso, nuestro obrero recibir del capitalista paraquien trabaja un salario de tres marcos al da. A cambio deeste salario, el capitalista le hace trabajar, digamos, docehoras diarias. El capitalista echa sus cuentas, sobre poco mso menos, del modo siguiente:Supongamos que nuestro obrero un mecnico ajustadortiene que hacer una pieza de una mquina, que acaba en unda. La materia prima, hierro y latn, en el estado deelaboracin requerido, cuesta, supongamos, 20 marcos. Alconsumo de carbn de la mquina de vapor y el desgaste desta, del torno y de las dems herramientas con que trabaja 7. nuestro obrero representan, digamos calculando la partecorrespondiente a un da y a un obrero, un valor de unmarco. El jornal de un da es, segn nuestro clculo, de tresmarcos. El total arrojado para nuestra pieza es de 24 marcos.Pero el capitalista calcula que su cliente le abonar, portrmino medio, un precio de 27 marcos; es decir, tres marcosms del coste por l desembolsado.De dnde salen estos tres marcos, que el capitalista seembolsa? LaEconoma Poltica clsicasostiene que lasmercancas se venden, unas con otras, por su valor; es decir,por el precio que corresponde a la cantidad de trabajonecesario encerrado en ellas. Segn esto, el precio medio denuestra pieza o sea 27 marcos debera ser igual a su valor,al trabajo encerrado en ella. Pero de estos 27 marcos, 21 eranvalores que ya existan antes de que nuestro ajustadorcomenzara a trabajar. 20 marcos se contenan en la materiaprima, un marco en el carbn quemado durante el trabajo o enlas mquinas y herramientas empleadas en ste, y cuyacapacidad de rendimiento disminuye por valor de esa suma.Quedan seis marcos, que se aaden al valor de las materiasprimas. Segnla premisa de que arrancannuestroseconomistas, estos seis marcos slo pueden provenir deltrabajo aadido a la materia prima por nuestro obrero. Segnesto, sus doce horas de trabajo han creado un valor nuevo deseis marcos. Es decir que el valor de sus doce horas de trabajoequivale a esta cantidad. As habremos descubierto, por fin,cul es el valor del trabajo. Alto ah! grita nuestro ajustador. Seis marcos,decs? Pero a m slo me han entregado tres! Mi capitalistajura y perjura que el valor de mis doce horas de trabajo sonslo tres marcos, y si le reclamo seis, se reir de m. Cmo seentiende esto? 8. Si antes, con nuestro valor del trabajo nos movamos en uncirculo vicioso, ahora caemos de lleno en una insolublecontradiccin. Buscbamos el valor del trabajo, y hemosencontrado ms de lo que queramos. Para el obrero, el valorde un trabajo de doce horas son tres marcos; para elcapitalista, seis, de los cuales paga tres al obrero como salarioy se embolsa los tres restantes. Resulta, pues, que el trabajono tiene solamente un valor, sino dos, y adems bastantedistintos.Ms absurda aparece todava la contradiccin si reducimos atiempo de trabajo los valores expresados en dinero. En lasdoce horas de trabajo se crea un valor nuevo de seis marcos.Por tanto, en seis horas sern tres marcos, o sea lo que elobrero recibe por un trabajo de doce horas. Por doce horas detrabajo se le entrega al obrero, como valor equivalente, elproducto de un trabajo de seis horas. Por tanto, o el trabajotiene dos valores, uno de los cuales es el doble de grande queel otro, o doce son iguales a seis! En ambos casos estamosdentro del ms puro absurdo.Por ms vueltas que le demos, mientras hablemos decompra y venta del trabajo y de valor del trabajo, nosaldremos de esta contradiccin. Y esto es lo que les ocurra alos economistas. El ltimo brote de la Economa Polticaclsica, la escuela de Ricardo, fracas en gran parte por laimposibilidad de resolver esta contradiccin. La EconomaPoltica clsica se haba metido en un callejn sin salida. Elhombre que encontr la salida de este atolladero fue CarlosMarx.Lo que los economistas consideraban como coste deproduccin del trabajo era el coste de produccin, no deltrabajo, sino del propio obrero viviente. Y lo que este obrerovenda al capitalista no era su trabajo. All donde comienzarealmente su trabajo dice Marx, ste ha dejado ya de 9. pertenecerle a l y no puede, por tanto, venderlo. Podr, a losumo, vender su trabajo futuro; es decir, comprometerse aejecutar un determinado trabajo en un tiempo dado. Pero conello no vende el trabajo (pues ste todava est por hacer),sino que pone a disposicin del capitalista, a cambio de unadeterminada remuneracin, su fuerza de trabajo, sea por uncierto tiempo (si trabaja a jornal) o para efectuar una tareadeterminada (si trabaja a destajo): alquila o vende su fuerzade trabajo. Peroesta fuerza de trabajo est unidaorgnicamente a su persona y es inseparable de ella. Por esosu coste de produccin coincide con el coste de produccin desu propia persona; lo que los economistas llamaban coste deproduccin del trabajo es el coste de produccin del obrero, y,por tanto, de la fuerza de trabajo. Y ahora, ya podemos pasardel coste de produccin de la fuerza de trabajo al valor de stay determinar la cantidad de trabajo socialmente necesario quese requiere para crear una fuerza de trabajo de determinadacalidad, como lo ha hecho Marx en el captulo sobre la compray la venta de la fuerza de trabajo ("El Capital", tomo I, captulo4, apartado 3).Ahora bien, qu ocurre, despus que el obrero vende alcapitalista su fuerza de trabajo; es decir, despus que la ponea su disposicin, a cambio del salario convenido, por jornal o adestajo? El capitalista lleva al obrero a su taller o a su fbrica,donde se encuentran ya preparados todos los elementosnecesarios para el trabajo: materias primas y materialesauxiliares (carbn,colorantes,etc.), herramientasymaquinaria. Aqu, el obrero comienza a trabajar. Supongamosque su salario, es, como antes, de tres marcos al da, siendoindiferente que los obtenga como jornal o a destajo. Volvamosa suponer que, en doce horas, el obrero, con su trabajo, aadea las materias primas consumidas un nuevo valor de seismarcos, valor que el capitalista realiza al vender la mercancaterminada. De estos seis marcos, paga al obrero los tres que le 10. corresponden y se guarda los tres restantes. Ahora bien, si elobrero, en doce horas, crea un valor de seis marcos, en seishoras crear un valor de tres. Es decir, que con seis horas quetrabaje resarcir al capitalista el equivalente de los tresmarcos que ste le entrega como salario. Al cabo de seis horasde trabajo, ambos estn en paz y ninguno adeuda un cntimoal otro. Alto ah! grita ahora el capitalista. Yo he alquilado alobrero por un da entero, por doce horas. Seis horas no sonms que media jornada. De modo que a seguir trabajando,hasta [151] cubrir las otras seis horas, y slo entoncesestaremos en paz! Y, en efecto, el obrero no tiene msremedio que someterse al contrato que voluntariamente hapactado, y en el que se obliga a trabajar doce horas enteraspor un producto de trabajo que slo cuesta seis horas.Exactamente lo mismo acontece con el salario a destajo.Supongamos que nuestro obrero fabrica en doce horas docepiezas de mercancas, y que cada una de ellas cuesta, enmaterias primas y desgaste de maquinaria, dos marcos y sevende a dos y medio. En igualdad de circunstancias connuestro ejemplo anterior, el capitalista pagar al obrero 25pfennigs por pieza. Las doce piezas arrojan un total de tresmarcos, para ganar los cuales el obrero tiene que trabajardoce horas. El capitalista obtiene por las doce piezas treintamarcos;descontando veinticuatromarcos paramateriasprimas y desgaste, quedan seis marcos, de los que entregatres al obrero, como salario, y se embolsa los tres restantes.Exactamente lo mismo que arriba. Tambin aqu trabaja elobrero seis horas para s, es decir, para reponer su salario(media hora de cada una de las doce) y seis horas para elcapitalista.La dificultad contra la que se estrellaban los mejoreseconomistas, cuandopartan delvalor deltrabajo, 11. desaparece tan pronto como, en vez de esto, partimos delvalor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es, ennuestra actual sociedad capitalista,una mercanca;unamercanca como otra cualquiera, y sin embargo, muy peculiar.Esta mercanca tiene, en efecto, la especial virtud de ser unafuerza creadora de valor, una fuente de valor, y, si se la sabeemplear, de mayor valor que el que en s misma posee. Con elestado actual de la produccin, la fuerza humana de trabajo noslo produce en un da ms valor del que ella misma encierra ycuesta, sino que, con cada nuevo descubrimiento cientfico,con cada nuevo invento tcnico, crece este remanente de suproduccin diaria sobre su coste diario, reducindose, portanto, aquella parte de la jornada de trabajo en que el obreroproduce el equivalente de su jornal, y alargndose, por otrolado, la parte de la jornada de trabajo en que tiene que regalarsu trabajo al capitalista, sin que ste le pague nada.Tal es el rgimen econmico sobre el que descansa toda lasociedad actual: la clase obrera es la que produce todos losvalores, pues el valor no es ms que un trmino para expresarel trabajo, el trmino con que en nuestra actual sociedadcapitalista se designa la cantidad de trabajo socialmentenecesario, encerrado en una determinada mercanca. Peroestos valores producidos por los obreros no les pertenecen aellos. Pertenecen a los propietarios de las materias primas, delas mquinas y herramientas y de los recursos anticipados quepermiten a estos propietarios comprar la fuerza de trabajo dela clase obrera. Por tanto, de toda la cantidad [152] deproductos creados por ella, la clase obrera slo recibe unaparte. Y, como acabamos de ver, la otra parte, la que retienepara s la clase capitalista, vindose a lo sumo obligada acompartirla con la clase de los propietarios de tierras, seacrecienta concada nuevoinventoy cada nuevodescubrimiento, mientras que la parte correspondiente a laclase obrera (calculndola por persona), slo aumenta muy 12. lentamente y en proporciones insignificantes, cuando no seestanca o incluso disminuye, como acontece en algunascircunstancias.Pero estos descubrimientos e invenciones, que se desplazanrpidamente unos a otros, este rendimiento del trabajohumano que va creciendo da tras da en proporciones antesinsospechadas, acaban por crear un conflicto, en el queforzosamente tiene que perecer la actual economa capitalista-. De un lado, riquezas inmensas y una pltora de productosque rebasan la capacidad de consumo del comprador. Del otro,la gran masa de la sociedad proletarizada, convertida enobreros asalariados, e incapacitada con ello para adquiriraquella pltora de productos. La divisin de la sociedad en unareducida clase fabulosamente rica y una enorme clase deasalariados que no poseen nada, hace que esta sociedad seasfixie en su propia abundancia, mientras la gran mayora desus individuos apenas estn garantizados, o no lo estn enabsoluto, contra la ms extrema penuria. Con cada da quepasa, este estado de cosas va hacindose ms absurdo y msinnecesario. Debe ser eliminado, y puede ser eliminado. Esposible un nuevo orden social en el que desaparecern lasactuales diferencias de clase y en el que tal vez despus deun breve perodo de transicin, acompaado de ciertasprivaciones, pero en todo caso muy provechoso moralmente,mediante el aprovechamiento y el desarrollo armnico yproporcional de las inmensas fuerzas productivas ya existentesde todos los individuos de la sociedad, con el deber general detrabajar, se dispondr por igual para todos, en proporcionescada vez mayores, de los medios necesarios para vivir, paradisfrutar de la vida y para educar y ejercer todas las facultadesfsicas y espirituales. Que los obreros van estando cada vezms resueltos a conquistar, luchando, este nuevo orden social,lo patentizarn, en ambos lados del Ocano, el da de maana,1 de mayo, y el domingo, 3 de mayo [9]. 13. Londres, 30 de abril de 1891 Federico Engels Trabajo Asalariado y CapitalDe diversas partes se nos ha reprochado el que no hayamosexpuesto las relaciones econmicas que forman la basematerial de la lucha de clases y de las luchas nacionales denuestros das. Slo hemos examinado intencionadamenteestas relaciones all donde se imponan directamente en lascolisiones polticas.Tratbase, principalmente, de seguir la lucha de clases en lahistoria cotidiana,y demostrarempricamente, con losmateriales histricos existentes y con los que iban apareciendotodos los das, que con el sojuzgamiento de la clase obrera,protagonista de febrero y marzo, fueron vencidos, al propiotiempo,sus adversarios:enFrancia, losrepublicanosburgueses, y en todo el continente europeo, las clasesburguesas y campesinas en lucha contra el absolutismo feudal;que el triunfo de la repblica honesta en Francia fue, almismo tiempo, la derrota delas naciones que habanrespondido a la revolucin de febrero con heroicas guerras deindependencia; y, finalmente, que con la derrota de losobreros revolucionarios, Europa ha vuelto a caer bajo suantigua doble esclavitud: la esclavitud anglo-rusa. La batallade junio en Pars, la cada de Viena, la tragicomedia delnoviembre berlins de 1848, los esfuerzos desesperados dePolonia, Italia y Hungra, el sometimiento de Irlanda por elhambre: tales fueron los acontecimientos principales en que seresumi la lucha europea de clases entre la burguesa y laclase obrera, y a travs de los cuales hemos demostrado quetodo levantamiento revolucionario, por muy alejada queparezcaestarsu meta dela luchadeclases,tiene 14. necesariamente que fracasar mientras no triunfe la claseobrera revolucionaria, que toda reforma social no ser msque una utopamientras la revolucin proletaria y lacontrarrevolucin feudal no midan sus armas en una guerramundial. En nuestra descripcin lo mismo que en la realidad,Blgica y Suiza eran estampas de gnero, caricaturescas ytragicmicas en el gran cuadro histrico: una, el Estadomodelo de la monarqua burguesa; la otra, el Estado modelode la repblica burguesa, y ambas, Estados que se hacen lailusin de estar tan libres de la, lucha de clases como de larevolucin europea.Ahora que nuestros lectores han visto ya desarrollarse lalucha de clases, durante el ao 1848, en formas polticasgigantescas, ha llegado el momento de analizar ms de cercalas relaciones econmicas en que descansan por igual laexistencia de la burguesa y su dominacin de clase, as comola esclavitud de los obreros.Expondremos en tres grandes apartados:1) La relacin entre el trabajo asalariado y el capital, laesclavitud del obrero, la dominacin del capitalista.2) La inevitable ruina, bajo el sistema actual, de las clasesmedias burguesas y del llamado estamento campesino.3) El sojuzgamiento y la explotacin comercial de las clasesburguesas de las distintas naciones europeas por Inglaterra, eldspota del mercado mundial.Nos esforzaremos por conseguir que nuestra exposicin sealo ms sencilla y popular posible, sin dar por supuestas ni lasnociones ms elementales de la Economa Poltica. Queremosque los obreros nos entiendan. Adems, en Alemania reinanuna ignorancia y una confusin de conceptos verdaderamenteasombrosas acerca de las relaciones econmicas ms simples, 15. que van desde los defensores patentados del orden de cosasexistente hasta los taumaturgos socialistas y los geniospolticos incomprendidos, que en la desmembrada Alemaniaabundan todava ms que los padres de la Patria.Pasemos, pues, al primer problema:Qu es el salario? Cmo se determina?Si preguntamos a los obreros qu salario perciben, uno noscontestar: Mi burgus me paga un marco por la jornada detrabajo; el otro: Yo recibo dos marcos, etc. Segn lasdistintas ramas del trabajo a que pertenezcan, nos indicarnlas distintas cantidadesdedinero quelos burguesesrespectivos les paganpor la ejecucin deuna tareadeterminada, v.gr., por tejer una vara de lienzo o porcomponer un pliego de imprenta. Pero, pese a la diferencia dedatos, todos coinciden en un punto: el salario es la cantidad dedinero que el capitalista paga por un determinado tiempo detrabajo o por la ejecucin de una tarea determinada.Por tanto, dirase que el capitalista les compra con dinero eltrabajo de los obreros. Estos le venden por dinero su trabajo.Pero esto no es ms que la apariencia. Lo que en realidadvenden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza detrabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por unda, una semana, un mes, etc. Y, una vez comprada, laconsume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempoestipulado. Con el mismo dinero con que les compra su fuerzade trabajo, por ejemplo, con los dos marcos, el capitalistapodra comprar dos libras de azcar o una determinadacantidad de otra mercanca cualquiera. Los dos marcos con losque compra dos libras de azcar son el precio de las dos librasde azcar. Los dos marcos con los que compra doce horas deuso de la fuerza de trabajo son el precio de un trabajo de docehoras. La fuerza de trabajo es, pues, una mercanca, ni ms ni 16. menos que el azcar. Aqulla se mide con el reloj, sta, con labalanza.Los obreros cambian su mercanca, la fuerza de trabajo, porla mercanca del capitalista, por el dinero y este cambio serealiza guardndose una determinada proporcin: tanto dineropor tantas horas de uso de la fuerza de trabajo. Por tejerdurante doce horas, dos marcos. Y estos dos marcos, norepresentantodaslasdems mercancasque puedenadquirirse por la misma cantidad de dinero? En realidad, elobrero ha cambiado su mercanca, la fuerza de trabajo, porotras mercancas de todo gnero, y siempre en unadeterminada proporcin. Al entregar dos marcos, el capitalistale entrega, a cambio de su jornada de trabajo, la cantidadcorrespondiente de carne, de ropa, de lea, de luz, etc. Portanto, los dos marcos expresan la proporcin en que la fuerzade trabajo se cambia por otras mercancas, o sea el valor decambio de la fuerza de trabajo. Ahora bien, el valor de cambiode una mercanca, expresado en dinero, es precisamente suprecio. Por consiguiente, el salario no es ms que un nombreespecial con que se designa el precio de la fuerza de trabajo, olo que suele llamarse precio del trabajo, el nombre especial deesa peculiar mercanca que slo toma cuerpo en la carne y lasangre del hombre.Tomemos un obrero cualquiera, un tejedor, por ejemplo. Elcapitalista le suministra el telar y el hilo. El tejedor se pone atrabajar y el hilo se convierte en lienzo. El capitalista seaduea del lienzo y lo vende en veinte marcos, por ejemplo.Acaso el salario del tejedor representa una parte del lienzo,de los veinte marcos, del producto de su trabajo? Nada de eso.El tejedor recibe su salario mucho antes de venderse el lienzo,tal vez mucho antes de que haya acabado el tejido. Por tanto,el capitalista no paga este salario con el dinero que ha deobtener del lienzo, sino de un fondo de dinero que tiene en 17. reserva. Las mercancas entregadas al tejedor a cambio de lasuya, de la fuerza de trabajo, no son productos de su trabajo,del mismo modo que no lo son el telar y el hilo que el burgusleha suministrado. Podra ocurrir que el burgus noencontrase ningn comprador para su lienzo. Podra ocurrirtambin que no se reembolsase con el producto de su venta niel salario pagado. Y puede ocurrir tambin que lo venda muyventajosamente, en comparacin con el salario del tejedor. Altejedor todo esto le tiene sin cuidado. El capitalista, con unaparte de la fortuna de que dispone, de su capital, compra lafuerza de trabajo del tejedor, exactamente lo mismo que conotra parte de la fortuna ha comprado las materias primas elhilo y el instrumento de trabajo el telar. Una vez hechasestas compras, entre las que figura la de la fuerza de trabajonecesaria para elaborar el lienzo, el capitalista produce ya conmaterias primas e instrumentos de trabajo de su exclusivapertenencia. Entre los instrumentos de trabajo va incluidotambin, naturalmente, nuestro buen tejedor, que participa enel producto o en el precio del producto en la misma medidaque el telar; es decir, absolutamente en nada. Por tanto, el salario no es la parte del obrero en lamercanca por l producida. El salario es la parte de lamercanca ya existente, con la que el capitalista compra unadeterminada cantidad de fuerza de trabajo productiva. La fuerza de trabajo es, pues, una mercanca que supropietario, el obrero asalariado, vende al capital. Para qu lavende? Para vivir. Ahora bien, la fuerza de trabajo en accin, el trabajo mismo,es la propia actividad vital del obrero, la manifestacin mismade su vida. Y esta actividad vital la vende a otro paraasegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, suactividad vital no es para l ms que un medio para poderexistir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera considera el 18. trabajo parte de su vida; para l es ms bien un sacrificio desu vida. Es una mercanca que ha adjudicado a un tercero. Poreso el producto de su actividad no es tampoco el fin de estaactividad. Lo que el obrero produce para s no es la seda queteje ni el oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica.Lo que produce para s mismo es el salario; y la seda, el oro yel palacio se reducen para l a una determinada cantidad demedios de vida, si acaso a una chaqueta de algodn, unasmonedas de cobre y un cuarto en un stano. Y para el obreroque teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, machacapiedras, carga, etc., por espacio de doce horas al da, sonestas doce horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir,cavar y machacar piedras la manifestacin de su vida, su vidamisma? Al contrario. Para l, la vida comienza all dondeterminan estas actividades, en la mesa de su casa, en el bancode la taberna, en la cama. Las doce horas de trabajo no tienenpara l sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc.,sino solamente como medio para ganar el dinero que lepermite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna ymeterse en la cama. Si el gusano de seda hilase para ganarseel sustento como oruga, sera un autntico obrero asalariado.La fuerza de trabajo no ha sido siempre una mercanca. Eltrabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, es decir, trabajolibre. El esclavo no venda su fuerza de trabajo al esclavista,del mismo modo que el buey no vende su trabajo al labrador.El esclavo es vendido de una vez y para siempre, con su fuerzade trabajo, a su dueo. Es una mercanca que puede pasar demanos de un dueo a manos de otro. El es una mercanca,pero su fuerza de trabajo no es una mercanca suya. El siervode la gleba slo vende una parte de su fuerza de trabajo. Noes l quien obtiene un salario del propietario del suelo; por elcontrario, es ste, el propietario del suelo, quien percibe de lun tributo. 19. El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos aldueo de ste. En cambio, el obrero libre se vende l mismo yadems, se vende en partes. Subasta 8, 10, 12, 15 horas desu vida, da tras da, entregndolas al mejor postor, alpropietario de las materias primas, instrumentos de trabajo ymedios de vida; es decir, al capitalista. El obrero no pertenecea ningn propietario ni est adscrito al suelo, pero las 8, 10,12, 15 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien se lascompra. El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalistaa quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se leantoja, cuando ya no le saca provecho alguno o no le saca elprovecho que haba calculado. Pero el obrero, cuya nicafuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, nopuede desprenderse de toda la clase de los compradores, esdecir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a suexistencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clasecapitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar unpatrono, es decir, encontrar dentro de esta clase capitalista uncomprador.Antes de pasar a examinar ms de cerca la relacin entre elcapital y el trabajo asalariado, expondremos brevemente losfactores ms generales que intervienen en la determinacindel salario.El salario es, como hemos visto, el precio de unadeterminada mercanca, de la fuerza de trabajo. Por tanto, elsalario se halla determinado por las mismasleyes quedeterminan el precio de cualquier otra mercanca.Ahora bien, nos preguntamos: Cmo se determina el preciode una mercanca?Qu es lo que determina el precio de una mercanca? 20. Es la competencia entre compradores y vendedores, larelacin entre la demanda y la oferta, entre la apetencia y laoferta. La competencia que determina el precio de unamercanca tiene tres aspectos.La misma mercanca es ofrecida por diversos vendedores.Quien venda mercancas de igual calidad a precio ms barato,puede estar seguro de que eliminar del campo de batalla alos dems vendedores y se asegurar mayor venta. Por tanto,los vendedores se disputan mutuamente la venta, el mercado.Todos quieren vender, vender lo ms que puedan, y, si esposible, vender ellos solos, eliminando a los dems. Por esounos venden ms barato que otros. Tenemos, pues, unacompetencia entre vendedores, que abarata el precio de lasmercancas puestas a la venta.Pero hay tambin una competencia entre compradores, quea su vez, hace subir el precio de las mercancas puestas a laventa.Y, finalmente, hay la competencia entre compradores yvendedores; unos quieren comprar lo ms barato posible,otros vender lo ms caro que puedan. El resultado de estacompetencia entre compradores y vendedores depender de larelacin existente entre los dos aspectos de la competenciamencionada ms arriba; es decir, de que predomine lacompetencia entre las huestes de los compradores o entre lashuestes de los vendedores. La industria lanza al campo debatalla a dos ejrcitos contendientes, en las filas de cada unode los cuales se libra adems una batalla intestina. El ejrcitocuyas tropas se pegan menos entre s es el que triunfa sobreel otro.Supongamos que en el mercado hay 100 balas de algodn yque existen compradores para 1.000 balas. En este caso, lademanda es, como vemos, diez veces mayor que la oferta. La 21. competencia entre los compradores ser, por tanto, muygrande; todos querrn conseguir una bala, y si es posible lascien. Este ejemplo no es ninguna suposicin arbitraria. En lahistoria del comercio hemos asistido a perodos de malacosecha algodonera, en que unos cuantos capitalistascoligados pugnaban por comprar, no ya cien balas, sino todaslas reservas de algodn de la tierra. En el caso que citamos,cada comprador procurar, por tanto, desalojar al otro,ofreciendo un precio relativamente mayor por cada bala dealgodn. Los vendedores, que ven a las fuerzas del ejrcitoenemigo empeadas en una rabiosa lucha intestina y quetienen segura la venta de todas sus cien balas, se guardarnmuy mucho de irse a las manos para hacer bajar los preciosdel algodn, en un momento en que sus enemigos se desvivenpor hacerlos subir. Se hace, pues, a escape, la paz entre lashuestes de los vendedores. Estos se enfrentan como un solohombre con los compradores, se cruzan olmpicamente debrazos. Y sus exigencias no tendran lmite si no lo tuvieran, ymuy concreto, hasta las ofertas de los compradores msinsistentes.Por tanto, cuando la oferta de una mercanca es inferior a sudemanda, la competencia entre los vendedores queda anuladao muy debilitada. Y en la medida en que se atena estacompetencia, crecela competenciaentabladaentre loscompradores. Resultado: alza ms o menos considerable delos precios de las mercancas.Con mayor frecuencia se da, como es sabido, el casoinverso, y con inversos resultados: exceso considerable de laoferta sobre la demanda; competencia desesperada entre losvendedores;falta decompradores; lanzamientodelasmercancas al malbarato.Pero, qu significa eso del alza y la baja de los precios?Qu quiere decir precios altos y precios bajos? Un grano de 22. arena es alto si se le mira al microscopio, y, comparada conuna montaa. una torre resulta baja. Si el precio estdeterminado por la relacin entre la oferta y la demanda, ques lo que determina esta relacin entre la oferta y lademanda?Preguntemos al primer burgus que nos salga al paso. Noseparar a meditar ni un instante, sino que, cual nuevoAlejandro Magno, cortar este nudo metafsico [1] con la tablade multiplicar. Nos dir: si el fabricar la mercanca que vendome ha costado cien marcos y la vendo por 110 pasado unao, se entiende, esta ganancia es una ganancia moderada,honesta y decente. Si obtengo, a cambio de esta mercanca,120, 130 marcos, ser ya una ganancia alta; y si consigohasta 200 marcos, la ganancia ser extraordinaria, enorme.Qu es lo que le sirve a nuestro burgus de criterio paramedir la ganancia? El coste de produccin de su mercanca. Sia cambio de esta mercanca obtiene una cantidad de otrasmercancas cuya produccin ha costado menos, pierde. Si acambio de su mercanca obtiene una cantidad de otrasmercancas cuya produccin ha costado ms, gana. Y calcula labaja o el alza de su ganancia por los grados que el valor decambio de su mercanca acusa por debajo o por encima decero, por debajo o por encima del coste de produccin.Hemos visto que la relacin variable entre la oferta y lademanda lleva aparejada tan pronto el alza como la baja delos precios determina tan pronto precios altos como preciosbajos. Si el precio de una mercanca sube considerablemente,porque la oferta baje o porque crezca desproporcionadamentela demanda, con ello necesariamente bajar en proporcin elprecio de cualquier otra mercanca, pues el precio de unamercanca no hace ms que expresar en dinero la proporcinen que otras mercancas se entregan a cambio de ella. Si, porejemplo, el precio de una vara de seda sube de cinco marcos a 23. seis, bajar el precio de la plata en relacin con la seda, yasimismo disminuir, en proporcin con ella, el precio de todaslas dems mercancas que sigan costando igual que antes.Para obtener la misma cantidad de seda ahora habr que dar acambio una cantidad mayor de aquellas otras mercancas.Qu ocurrir al subir el precio de una mercanca? Una masade capitales afluir a la rama industrial floreciente, y estaafluencia de capitales al campo de la industria favorecidadurar hasta que arroje las ganancias normales; o msexactamente, hasta que el precio de sus productos descienda,empujado por la superproduccin, por debajo del coste deproduccin.Y viceversa. Si el precio de una mercanca desciende pordebajo de su coste de produccin, los capitales se retraern dela produccin de esta mercanca. Exceptuando el caso en queuna rama industrial no corresponda ya a la poca, y, portanto, tenga que desaparecer, esta huida de los capitales irreduciendo la produccin de aquella mercanca, es decir, suoferta, hasta que corresponda a la demanda, y, por tanto,hasta que su precio vuelva a levantarse al nivel de su coste deproduccin, o, mejor dicho, hasta que la oferta sea inferior a lademanda; es decir, hasta que su precio rebase nuevamente sucoste de produccin, pues el precio corriente de una mercancaes siempre inferior o superior a su coste de produccin.Vemos que los capitales huyen o afluyen constantemente delcampo de una industria al deotra. Los precios altosdeterminan una afluencia excesiva, y los precios bajos, unahuida exagerada.Podramos demostrar tambin, desde otro punto de vista,cmo el coste de produccin determina, no slo la oferta, sinotambin la demanda. Pero esto nos desviara demasiado denuestro objetivo. 24. Acabamos de ver cmo las oscilaciones de la oferta y lademandavuelven areducir siempreel precio de unamercanca a su coste de produccin. Es cierto que el precioreal de una mercanca es siempre superior o inferior al costede produccin, pero el alzay labaja se compensanmutuamente, de tal modo que, dentro de un determinadoperodo de tiempo, englobando en el clculo el flujo y el reflujode la industria, puede afirmarse que las mercancas secambian unas por otras con arreglo a su coste de produccin,y su precio se determina, consiguientemente, por aqul.Esta determinacin del precio por el coste de produccin nodebe entenderse en el sentido en que la entienden loseconomistas. Los economistas dicen que el precio medio de lasmercancas equivale al coste de produccin; que esto es la ley.Ellos consideran como obra del azar el movimiento anrquicoen que el alza se nivela con la baja y sta con el alza. Con elmismo derecho podra considerarse, como lo hacen en efectootros economistas, que estas oscilaciones son la ley, y ladeterminacin del precio por el coste de produccin, fruto delazar. En realidad, si se las examina de cerca. se ve que estasoscilaciones acarrean las ms espantosas desolaciones y soncomo terremotos que hacen estremecerse los fundamentos dela sociedad burguesa. son las nicas que en su cursodeterminan el precio por el coste de produccin. El movimientoconjunto de este desorden es su orden. En el transcurso deesta anarqua industrial,en estemovimiento cclico, laconcurrencia se encarga de compensar, como si dijsemos,una extravagancia con otra.Vemos, pues, que el precio de una mercanca se determinapor su coste de produccin, de modo que las pocas en que elprecio de esta mercanca rebasa el coste de produccin secompensan con aquellas en que queda por debajo de estecoste de produccin, y viceversa. Claro est que esta norma 25. no rige para un producto industrial concreto, sino solamentepara la rama industrial entera. No rige tampoco, por tanto,para un solo industrial, sino nicamente para la clase enterade los industriales.La determinacin del precio por el coste de produccinequivale a la determinacin del precio por el tiempo de trabajonecesario para la produccin de una mercanca, pues el costede produccin est formado:1) por lasmaterias primas y el desgaste delosinstrumentos,es decir, por productos industrialescuyafabricacin ha costado una determinada cantidad de jornadasde trabajo y que representan, por tanto, una determinadacantidad de tiempo de trabajo. y2) por el trabajo directo; cuya medida es tambin el tiempo.Las mismas leyes generales que regulan el precio de lasmercancas en general regulan tambin, naturalmente, elsalario, el precio del trabajo.La remuneracin del trabajo subir o bajar segn larelacin entre la demanda y la oferta, segn el cariz quepresente la competencia entre los compradores de la fuerza detrabajo, los capitalistas, y los vendedores de la fuerza detrabajo, los obreros. A las oscilaciones de los precios de lasmercancas en general les corresponden las oscilaciones delsalario. Pero, dentro de estas oscilaciones, el precio del trabajose hallar determinado por el coste de produccin, por eltiempo de trabajo necesario para producir esta mercanca, quees la fuerza de trabajo.Ahora bien, cul es el coste de produccin de la fuerza detrabajo? 26. Es lo que cuesta sostener al obrero como tal obrero yeducarlo para este oficio.Por tanto, cuanto menos tiempo de aprendizaje exija untrabajo, menor ser el coste de produccin del obrero, msbajo el precio de su trabajo, su salario. En las ramasindustriales que no exigen apenas tiempo de aprendizaje,bastando con la mera existencia corprea del obrero, el costede produccin de ste se reduce casi exclusivamente a lasmercancas necesariaspara que aqul pueda vivir encondiciones de trabajar. Por tanto, aqu el precio de su trabajoestar determinado por el precio de los medios de vidaindispensables.Pero hay que tener presente, adems, otra circunstancia.El fabricante, al calcular su coste de produccin, y conarreglo a l el precio de los productos, incluye en el clculo eldesgaste de los instrumentos de trabajo. Si una mquina lecuesta, por ejemplo, mil marcos y se desgasta totalmente endiez aos, agregar cien marcos cada ao al precio de lasmercancas fabricadas, para, al cabo de los diez aos, podersustituir la mquina ya agotada, por otra nueva. Del mismomodo hay que incluir en el coste de produccin de la fuerza detrabajo simple el coste de procreacin que permite a la claseobrera estar en condiciones de multiplicarse y de reponer losobreros agotados por otros nuevos. El desgaste del obreroentra, por tanto, en los clculos, ni ms ni menos que eldesgaste de las mquinas.Por tanto, el coste de produccin de la fuerza de trabajosimple se cifra siempre en los gastos de existencia yreproduccin del obrero. El precio de este coste de existencia yreproduccin es el que forma el salario. El salario asdeterminado es lo que se llama el salario mnimo. Al igual quela determinacin del precio de las mercancas en general por el 27. coste de produccin, este salario mnimo no rige para elindividuo, sino para la especie. Hay obreros, millones deobreros, que no ganan lo necesario para poder vivir yprocrear; pero el salario de la clase obrera en conjunto senivela, dentro de sus oscilaciones, sobre la base de estemnimo.Ahora, despus de haber puesto en claro las leyes generalesque regulan el salario, al igual que el precio de cualquier otramercanca, ya podemos entrar de un modo ms concreto ennuestro tema.El capital est formado por materias primas, instrumentosde trabajo y medios de vida de todo gnero que se empleanpara producir nuevas materias primas, nuevos instrumentosde trabajo y nuevos medios de vida. Todas estas partesintegrantes del capital son hijas del trabajo, productos deltrabajo, trabajo acumulado. El trabajo acumulado que sirve demedio de nueva produccin es el capital.As dicen los economistas.Qu es un esclavo negro? Un hombre de la raza negra. Unaexplicacin vale tanto como la otra.Un negro es un negro. Slo en determinadas condiciones seconvierte en esclavo. Una mquina de hilar algodn es unamquina para hilar algodn. Slo en determinadas condicionesse convierte en capital. Arrancada a estas condiciones, notiene nada de capital, del mismo modo que el oro no es de pors dinero, ni el azcar el precio del azcar.En la produccin, los hombres no actan solamente sobre lanaturaleza, sino que actan tambin los unos sobre los otros.No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, paraactuar en comn y establecer un intercambio de actividades.Para producir los hombres contraen determinados vnculos y 28. relaciones, y a travs de estos vnculos y relaciones sociales, yslo a travs de ellos, es cmo se relacionan con la naturalezay cmo se efecta la produccin.Estas relaciones sociales que contraen los productores entres, las condiciones en que intercambian sus actividades ytoman parte en el proceso conJunto de la produccin variarn,naturalmente segn el carcter de los medios de produccin.Con la invencin de un nuevo instrumento de guerra, el armade fuego, hubo de cambiar forzosamente toda la organizacininterna de los ejrcitos. cambiaron las relaciones dentro de lascuales formaban los individuos un ejrcito y podan actuarcomo tal, y cambi tambin la relacin entre los distintosejrcitos.Las relaciones sociales en las que los individuos producen,las relaciones sociales de produccin, cambian, por tanto, setransforman, al cambiar y desarrollarse los medios materialesde produccin, las fuerzas productivas. Las relaciones deproduccin forman en conjunto lo que se llaman las relacionessociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad con undeterminado grado de desarrollo histrico, una sociedad decarcter peculiar y distintivo. La sociedad antigua, la sociedadfeudal, la sociedad burguesa, son otros tantos conjuntos derelaciones de produccin, cada uno de los cuales representa, ala vez, un grado especial de desarrollo en la historia de lahumanidad.Tambin el capital es una relacin social de produccin. Esuna relacinburguesa de produccin,unarelacindeproduccin de la sociedad burguesa. Los medios de vida, losinstrumentos de trabajo, las materias primas que componen elcapital, nohan sido producidos yacumuladosbajocondicionessociales dadas, endeterminadas relacionessociales? No se empleanpara un nuevo proceso deproduccin bajo condiciones sociales dadas, en determinadas 29. relaciones sociales? Y no es precisamente este carcter socialdeterminado elque convierte en capital los productosdestinados a la nueva produccin?El capital no se compone solamente de medios de vida,instrumentos de trabajo y materias primas, no se componesolamente de productos materiales; se compone igualmentede valores de cambio. Todos los productos que lo integran sonmercancas. El capital no es, pues, solamente una suma deproductos materiales; es una suma de mercancas, de valoresde cambio, de magnitudes sociales.El capital sigue siendo el mismo, aunque sustituyamos lalana por algodn, el trigo por arroz, los ferrocarriles porvapores, a condicin de que el algodn, el arroz y los vaporesel cuerpo del capital tengan el mismo valor de cambio, elmismo precio que la lana, el trigo y los ferrocarriles en queantes se encarnaba. El cuerpo del capital es susceptible decambiar constantemente, sin que por eso sufra el capital lamenor alteracin.Pero, si todo capital es una suma de mercancas, es decir, devalores de cambio, no toda suma de mercancas, de valores decambio, es capital.Toda suma de valores de cambio es un valor de cambio.Todo valor de cambio concreto es una suma de valores decambio. Por ejemplo, una casa que vale mil marcos es un valorde cambio de mil marcos. Una hoja de papel que valga unpfennig, es una suma de valores de cambio de fennig.Los productos susceptibles de ser cambiados por otrosproductos son mercancas. La proporcin concreta en quepueden cambiarse constituye su valor de cambio, o, si seexpresa en dinero, su precio. La cantidad de estos productosno altera para nada su destino de mercancas, de ser un valor 30. de cambio o de tener un determinado precio. Sea grande opequeo, un rbol es siempre un rbol. Por el hecho decambiar hierro por otros productos en medias onzas o enquintales, cambia su carcter de mercanca, de valor decambio? Lo nico que hace el volumen es dar a una mercancamayor o menor valor, un precio ms alto o ms bajo.Ahora bien, cmo se convierte en capital una suma demercancas, de valores de cambio?Por el hecho de que, en cuanto fuerza social independiente,es decir, en cuanto fuerza en poder de una parte de lasociedad, se conserva y aumenta por medio del intercambiocon la fuerza de trabajo inmediata, viva. La existencia de unaclase que no posee nada ms que su capacidad de trabajo esuna premisa necesaria para que exista el capital.Slo el dominio deltrabajoacumulado,pretrito,materializado sobre el trabajo inmediato, vivo, convierte eltrabajo acumulado en capital.El capital no consiste en que el trabajo acumulado sirva altrabajo vivo como medio para nueva produccin. Consiste enque el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como mediopara conservar y aumentar su valor de cambio.Qu acontece en el intercambio entre el capitalista y elobrero asalariado?El obrero obtiene a cambio de su fuerza de trabajo mediosde vida, pero, a cambio de estos medios de vida de supropiedad,el capitalista adquiere trabajo, la actividadproductiva del obrero, la fuerza creadora con la cual el obrerono slo repone lo que consume, sino que da al trabajoacumulado un mayor valor del que antes posea. El obrerorecibe del capitalista una parte de los medios de vidaexistentes. Para qu le sirven estos medios de vida? Para su 31. consumo inmediato. Pero, al consumir los medios de vida deque dispongo, los pierdo irreparablemente, a no ser queemplee el tiempo durante el cual me mantienen estos mediosde vida en producir otros, en crear con mi trabajo, mientraslos consumo, en vez de los valores destruidos al consumirlos,otros nuevos. Pero esta noble fuerza reproductiva del trabajoes precisamente la que el obrero cede al capital, a cambio delos medios de vida que ste le entrega. Al cederla, se queda,pues, sin ella. Pongamos un ejemplo. Un granjero abona a su jornalerocinco silbergroschen por da. Por los cinco silbergroschen eljornalero trabaja la tierra del granjero durante un da entero,asegurndole con su trabajo un ingreso de diez silbergroschen.El granjero no slo recobra los valores que cede al jornalero,sino que los duplica. Por tanto, invierte, consume de un modofecundo, productivo. los cinco silbergroschen que paga aljornalero. Por estos cinco silbergroschen compra precisamenteel trabajo y la fuerza del jornalero, que crean productos delcampoporel dobledevalor y conviertenlos cincosilbergroschen en diez. En cambio, el jornalero obtiene en vezde su fuerza productiva, cuyos frutos ha cedido al granjero,cinco silbergroschen, que cambia por medios de vida, loscuales se han consumido de dos modos: reproductivamentepara el capital, puesto que ste los cambia por una fuerza detrabajo [*]queproduce diez silbergroschen;improductivamente para el obrero, pues los cambia por mediosde vida que desaparecen para siempre y cuyo valor slo puederecobrar repitiendo el cambio anterior con el granjero. Porconsiguiente, el capital presupone el trabajo asalariado, y ste,el capital. Ambossecondicionan y se engendranrecprocamente. Un obrero de una fbrica algodonera produce solamentetejidos de algodn? No, produce capital. Produce valores que 32. sirven de nuevo para mandar sobre su trabajo y crear, pormedio de ste, nuevos valores.El capital slo puede aumentar cambindose por fuerza detrabajo, engendrando el trabajo asalariado. Y la fuerza detrabajo del obrero asalariado slo puede cambiarse por capitalacrecentndolo, fortaleciendo la potencia de que es esclava. Elaumento del capital es, por tanto, aumento del proletariado, esdecir, de la clase obrera.El inters del capitalista y del obrero es, por consiguiente, elmismo, afirman los burgueses y sus economistas. En efecto, elobrero perece si el capital no le da empleo. El capital perece sino explota la fuerza de trabajo, y, para explotarla, tiene quecomprarla. Cuanto ms velozmente crece el capital destinado ala produccin, el capital productivo, y, por consiguiente,cuanto ms prspera es la industria, cuanto ms se enriquecela burguesa, cuanto mejor marchan los negocios, ms obrerosnecesita el capitalista y ms caro se vende el obrero.Por consiguiente, la condicin imprescindible para que lasituacin del obrero sea tolerable es que crezca con la mayorrapidez posible el capital productivo.Pero, qu significa el crecimiento del capital productivo?Significa el crecimiento del poder del trabajo acumulado sobreel trabajo vivo. El aumento de la dominacin de la burguesasobre la clase obrera. Cuando el trabajo asalariado produce lariqueza extraa que le domina, la potencia enemiga suya, elcapital, refluyen a l, emanados de ste, medios de trabajo, esdecir, medios de vida, a condicin de que se convierta denuevo en parte integrante del capital, en palanca que le hagacrecer de nuevo con ritmo aceleradoDecir que los intereses del capital y los intereses de losobreros son los mismos, equivale simplemente a decir que el 33. capital y el trabajo asalariado son dos aspectos de una mismarelacin. El uno se halla condicionado por el otro, como elusurero por el derrochador, y viceversa.Mientras el obrero asalariado es obrero asalariado, su suertedepende del capital. He ah la tan cacareada comunidad deintereses entre el obrero y el capitalista.Al crecer el capital, crece la masa del trabajo asalariado,crece el nmero de obreros asalariados; en una palabra, ladominacin del capital se extiende a una masa mayor deindividuos. Y, suponiendo el caso ms favorable: al crecer elcapital productivo, crece la demanda de trabajo y crecetambin, por tanto, el precio del trabajo, el salario.Sea grande o pequea una casa, mientras las que la rodeanson tambin pequeas cumple todas las exigencias sociales deuna vivienda, pero, si junto a una casa pequea surge unpalacio, la que hasta entonces era casa se encoge hastaquedar convertida en una choza. La casa pequea indica ahoraque su morador no tiene exigencias, o las tiene muyreducidas; y, por mucho que,enel transcurso de lacivilizacin, su casa gane en altura, si el palacio vecino siguecreciendo en la misma o incluso en mayor proporcin, elhabitante de la casa relativamente pequea se ir sintiendocada vez ms desazonado, ms descontento, ms agobiadoentre sus cuatro paredes.Un aumento sensible del salario presupone un crecimientoveloz del capital productivo. A su vez, este veloz crecimientodel capital productivo provoca un desarrollo no menos veloz deriquezas, de lujo, de necesidades y goces sociales. Por tanto,aunque los goces del obrero hayan aumentado, la satisfaccinsocial que producen es ahora menor, comparada con los gocesmayores del capitalista, inasequibles para el obrero, y con elnivel de desarrollo de la sociedad en general. Nuestras 34. necesidades y nuestros goces tienen su fuente en la sociedad ylos medimos, consiguientemente, por ella, y no por los objetoscon que los satisfacemos. Y como tienen carcter social, sonsiempre relativos.El salario no se determina solamente, en general, por lacantidad de mercancas que pueden obtenerse a cambio de l.Encierra diferentes relaciones.Lo que el obrero percibe, en primer trmino, por su fuerzade trabajo, es una determinada cantidad de dinero. Acaso elsalario se halla determinado exclusivamente por este precio endinero?En el siglo XVI, a consecuencia del descubrimiento enAmrica de minas ms ricas y ms fciles de explotar,aument el volumen de oro y plata que circulaba en Europa. Elvalor del oro y la plata baj, por tanto, en relacin con lasdems mercancas. Los obreros seguan cobrando por sufuerza de trabajo la misma cantidad de plata acuada. Elprecio en dinero de su trabajo segua siendo el mismo, y, sinembargo, su salario haba disminuido, pues a cambio de estacantidad de plata, obtenan ahora una cantidad menor de otrasmercancas.Fue sta una de las circunstancias quefomentaron el incremento del capital y, el auge de la burguesaen el siglo XVI.Tomemos otro caso. En el invierno de 1847, a consecuenciade una mala cosecha, subieron considerablemente los preciosde los artculos de primera necesidad: el trigo, la carne, lamantequilla, el queso, etc. Suponiendo que los obreroshubiesen seguido cobrando por su fuerza de trabajo la mismacantidad de dinero que antes, no habran disminuido sussalarios? Indudablemente. A cambio de la misma cantidad dedinero obtenan menos pan, menos carne, etc. Sus salarios 35. bajaron, no porque hubiese disminuido el valor de la plata,sino porque aument el valor de los vveres.Finalmente, supongamos que la expresin monetaria delprecio del trabajo siga siendo el mismo, mientras que todas lasmercancas agrcolas y manufacturadas bajan de precio,merced a la aplicacin de nueva maquinaria, a la estacin msfavorable, etc. Ahora, por el mismo dinero los obreros podrncomprar ms mercancas de todas clases. Su salario, portanto, habr aumentado, precisamente por no habersealterado su valor en dinero.Como vemos, la expresin monetaria del precio del trabajo,el salario nominal, no coincide con el salario real, es decir, conla cantidad de mercancas que se obtienen realmente a cambiodel salario. Por consiguiente, cuando hablamos del alza o de labaja del salario. no debemos fijarnos solamente en laexpresin monetaria del precio del trabajo, en el salarionominal.Pero, ni el salario nominal, es decir, la suma de dinero por laque el obrero se vende al capitalista, ni el salario real, o sea, lacantidad de mercancas que puede comprar con este dinero,agotan las relaciones que encierra el salario.El salario se halla determinado, adems y sobre todo, por surelacin con la ganancia, con el beneficio obtenido por elcapitalista: es un salario relativo, proporcional.El salario real expresa el precio del trabajo en relacin con elprecio de las dems mercancas; el salario relativo acusa, porel contrario, la parte del nuevo valor creado por el trabajo, quepercibe el trabajo directo, en proporcin a la parte del valorque se incorpora al trabajo acumulado, es decir, al capital.Decamos ms arriba, en la pg. 14: El salario no es laparte del obrero en la mercanca por l producida. El salario es 36. la parte de la mercanca ya existente, con la que el capitalistacompra una determinada cantidad de fuerza de trabajoproductiva. Pero el capitalista tiene que reponer nuevamenteeste salario, incluyndolo en el precio por el que vende elproducto creado por el obrero; y tiene que reponerlo de talmodo, que, despus de cubrir el coste de produccindesembolsado, le quede adems, por regla general, unremanente, una ganancia. El precio de venta de la mercancaproducida por el obrero se divide para el capitalista en trespartes: la primera, para reponer el precio desembolsado encomprar materias primas, as como para reponer el desgastede las herramientas, mquinas y otros instrumentos de trabajoadelantados por l; la segunda, para reponer los salarios por ladelantados, y la tercera, el remanente que queda despus desaldar las dos partes anteriores, la ganancia del capitalista.Mientras que la primera parte se limita a reponer valores queya existan, es evidente que tanto la suma destinada areembolsar los salarios abonados como el remanente queforma la ganancia del capitalista salen en su totalidad delnuevo valor creado por el trabajo del obrero y aadido a lasmaterias primas. En este sentido, podemos considerar tanto elsalario como la ganancia, para compararlos entre s, comopartes del producto del obrero.Puede ocurrir que el salario real contine siendo el mismo eincluso que aumente, y, no obstante, disminuya el salariorelativo. Supongamos, por ejemplo, que el precio de todos losmedios de vida baja en dos terceras partes, mientras que elsalario diario slo disminuye en un tercio, de tres marcos ados, v. gr. Aunque el obrero, con estos dos marcos, podrcomprar una cantidad mayor de mercancas que antes contres, su salario habr disminuido, en relacin con la gananciaobtenida por el capitalista. La ganancia del capitalista (porejemplo, del fabricante) ha aumentado en un marco; es decir,que ahora el obrero, por una cantidad menor de valores de 37. cambio, que el capitalista le entrega, tiene que producir unacantidad mayor de estos mismos valores. La parte obtenidapor el capital aumenta en comparacin con la del trabajo. Ladistribucin de la riqueza social entre el capital y el trabajo esahora todava ms desigual que antes. El capitalista mandacon el mismo capital sobre una cantidad mayor de trabajo. Elpoder de la clase de los capitalistas sobre la clase obrera hacrecido, la situacin social del obrero ha empeorado, hadescendido un grado ms en comparacin con la del capitalista.Cul es la ley general que rige el alza y la baja del salario yla ganancia, en sus relaciones mutuas?Se hallan en razn inversa. La parte de que se apropia elcapital, la ganancia, aumenta en la misma proporcin en quedisminuye la parte que le toca al trabajo, el salario, yviceversa. La ganancia aumentaen la medida en quedisminuye el salario y disminuye en la medida en que steaumenta.Se objetar acaso que el capital puede obtener gananciacambiando ventajosamentesus productos con otroscapitalistas, cuando aumenta la demanda de su mercanca, seamediante la apertura de nuevos mercados, sea al aumentarmomentneamente las necesidades en los mercados antiguos.etc.; que, por tanto. las ganancias de un capitalista puedenaumentar a costa de otros capitalistas, independientementedel alza o baja del salario, del valor de cambio de la fuerza detrabajo; que las ganancias del capitalista pueden aumentartambin mediante el perfeccionamiento de los instrumentos detrabajo, la nueva aplicacin de las fuerzas naturales, etc.En primer lugar, se reconocer que el resultado sigue siendoel mismo, aunque se alcance por un camino inverso. Es ciertoque la ganancia no habr aumentado porque haya disminuido 38. elsalario. pero el salario habr disminuido por haberaumentado la ganancia. Con la misma cantidad de trabajoajeno, el capitalista compra ahora una suma mayor de valoresde cambio, sin que por ello pague el trabajo ms caro; esdecir, que el trabajo resulta peor remunerado, en relacin conlos ingresos netos que arroja para el capitalista. Adems, recordamos que, pese a las oscilaciones de losprecios de las mercancas, el precio medio de cada mercanca,la proporcin en que se cambia por otras mercancas, sedetermina por su coste de produccin. Por tanto, los lucrosconseguidos por unos capitalistas a costa de otros dentro de laclase capitalista se nivelan necesariamente entre s.Elperfeccionamiento de la maquinaria, la nueva aplicacin de lasfuerzas naturales al servicio de la produccin, permiten crearen un tiempo de trabajo dado y con la misma cantidad detrabajo y capital una masa mayor de productos, pero no, nimucho menos, una masa mayor de valores de cambio. Si laaplicacin de la mquina de hilar me permite fabricar en unahora el doble de hilado que antes de su invencin, porejemplo, cien libras en vez de cincuenta, a cambio de estascien libras de hilado no obtendr a la larga ms mercancasque antes a cambio de las cincuenta, porque el coste deproduccin se ha reducido a la mitad o porque, ahora, con elmismo coste puedo fabricar el doble del producto. Finalmente, cualquiera que sea la proporcin en que la clasecapitalista, la burguesa, bien la de un solo pas o la delmercado mundial entero, se reparta los ingresos netos de laproduccin, la suma global de estos ingresos netos no sernunca otra cosa que la suma en que el trabajo vivo incrementaen bloque el trabajo acumulado. Por tanto, esta suma globalcrece en la proporcin en que el trabajo incrementa el capital;es decir, en la proporcin en que crece la ganancia, encomparacin con el salario. 39. Vemos, pues, que, aunquenos circunscribimos alasrelaciones entre el capital y el trabajo asalariado, los interesesdel trabajo asalariado y los del capital son diametralmenteopuestos.Un aumento rpido del capital equivale a un rpido aumentode la ganancia. La ganancia slo puede crecer rpidamente siel precio del trabajo, el salario relativo, disminuye con lamisma rapidez. El salario relativo puede disminuir aunqueaumente el salario real simultneamente con el salarionominal, con la expresin monetaria del valor del trabajo,siempre que stos no suban en la misma proporcin que laganancia. Si, por ejemplo, en una poca de buenos negocios,el salario aumenta en un cinco por ciento y la ganancia en untreinta por ciento, el salario relativo, proporcional, no habraumentado, sino disminuido.Por tanto, si, con el rpido incremento del capital, aumentanlos ingresos del obrero, al mismo tiempo se ahonda el abismosocial que separa al obrero del capitalista, y crece, a la par, elpoder del capital sobre el trabajo, la dependencia de ste conrespecto al capital.Decir que el obrero est interesado en el rpido incrementodel capital, slo significa que cuanto ms aprisa incrementa elobrero la riqueza ajena, ms sabrosas migajas le caen para l,ms obreros pueden encontrar empleo y ser echados almundo, ms puede crecer la masa de los esclavos sujetos alcapital.Hemos visto, pues:Que, incluso la situacin ms favorable para la clase obrera,el incremento ms rpido posible del capital, por mucho quemejore la vida material del obrero, no suprime el antagonismoentre sus intereses y los intereses del burgus, los intereses 40. del capitalista. Ganancia y salarioseguirn hallndose,exactamente lo mismo que antes, en razn inversa.Que si el capital crece rpidamente, pueden aumentartambin los salarios, pero que aumentarn con rapidezincomparablemente mayor las ganancias del capitalista. Lasituacin material del obrero habr mejorado, pero a costa desu situacin social. El abismo social que le separa delcapitalista se habr ahondado.Y, finalmente:Que el decir que la condicin ms favorable para el trabajoasalariado es el incremento ms rpido posible del capitalproductivo, slo significa que cuanto ms rpidamente la claseobrera aumenta y acrecienta el poder enemigo, la riquezaajena que la domina, tanto mejores sern las condiciones enque podr seguir laborando por el incremento de la riquezaburguesa, por el acrecentamiento del poder del capital,contenta con forjar ella misma las cadenas de oro con las quele arrastra a remolque la burguesa.El incremento del capital productivo y el aumento del salario,son realmente dos cosas tan inseparablemente enlazadascomoafirmanlos economistas burgueses? No debemoscreerles simplemente de palabra.No debemos siquieracreerles que cuanto ms engorde el capital, mejor cebadoestar el esclavo. La burguesa es demasiado instruida.demasiado calculadora, para compartir los prejuicios del seorfeudal, que alardeaba con el brillo de sus servidores. Lascondiciones de existencia de la burguesa la obligan a sercalculadora.Deberemos, pues, investigar ms de cerca lo siguiente:Cmo influye el crecimiento del capital productivo sobre elsalario? 41. Si crece el capital productivo de la sociedad burguesa enbloque, se produce una acumulacin ms multilateral detrabajo. Crece el nmero y el volumen de capitales. Elaumentodelnmero decapitaleshace aumentar laconcurrencia entre los capitalistas. El mayor volumen de loscapitales permite lanzar al campo de batalla industrial ejrcitosobreros ms potentes, con armas de guerra ms gigantescas.Slovendiendomsbarato puedenunos capitalistasdesalojar a otros y conquistar sus capitales. Para poder venderms barato sin arruinarse, tienen que producir mas barato; esdecir, aumentar todo lo posible la fuerza productiva deltrabajo. Y lo que sobre todo aumenta esta fuerza productiva esuna mayor divisin del trabajo, la aplicacin en mayor escala yel constante perfeccionamiento de la maquinaria. Cuantomayor es el ejrcito de obreros entre los que se divide eltrabajo, cuanto ms gigantesca es la escala en que se aplica lamaquinaria,ms disminuyerelativamenteelcoste deproduccin, ms fecundo se hace el trabajo. De aqu que entrelos capitalistas se desarrolle una rivalidad en todos losaspectos paraincrementar la divisin del trabajo ylamaquinaria y explotarlos en la mayor escala posible.Si un capitalista, mediante una mayor divisin del trabajo,empleando y perfeccionando nuevas mquinas, explotando deun modo ms provechoso y ms extenso las fuerzas naturales.encuentra los medios para fabricar, con la misma cantidad detrabajoodetrabajoacumulado,una suma mayordeproductos, de mercancas, que sus competidores; si, porejemplo, en el mismotiempode trabajo en que suscompetidores tejen media vara de lienzo. l produce una varaentera, cmo proceder este capitalista?Podra seguir vendiendo la media vara de lienzo al mismoprecio a que vena cotizndose anteriormente en el mercado,pero esto no sera el medio ms adecuado para desalojar a sus 42. adversarios de la liza y extender sus propias ventas. Sinembargo, en la misma medida en que se dilata su produccin,se dilata para l la necesidad de mercado. Los medios deproduccin, ms potentes y ms costosos que ha puesto enpie, le permiten vender su mercanca mas barata, pero almismo tiempo le obligan avender ms mercancas, aconquistar para stas un mercado incomparablemente mayor;por tanto, nuestro capitalista vender la media vara de lienzoms barata que sus competidores.Pero, el capitalista no vender una vara entera de lienzo porel mismo precio a que sus competidores venden la media vara,aunque a l la produccin de una vara no le cueste ms que alos otros la media. Si lo hiciese as, no obtendra ningunaganancia extraordinaria; slo recobrara por el trueque el costede produccin. Por tanto, aunque obtuviese ingresos mayores,stos provendran de haber puesto en movimiento un capitalmayor, pero no de haber logrado que su capital aumentasems que los otros. Adems, el fin que persigue, lo alcanzafijando el precio de su mercanca tan slo unos puntos msbajo que sus competidores. Bajando el precio, los desaloja yles arrebata por lo menos una parte del mercado. Y,finalmente, recordamos que el precio corriente es siempresuperior o inferior al coste de produccin, segn que la ventade una mercanca coincida con la temporada favorable odesfavorable de una rama industrial. Los puntos que elcapitalista, que aplica nuevos y ms fecundos medios deproduccin, puede aadir a su coste real de produccin, al fijarel precio de su mercanca, dependern de que el precio de unavara de lienzo en el mercado sea superior o inferior a suanterior coste habitual de produccin.Pero el privilegio de nuestro capitalista no es de largaduracin; otros capitalistas, en competencia con l, pasan aemplear las mismas mquinas, la misma divisin del trabajo y 43. en una escala igual o mayor, hasta que esta innovacin acabapor generalizarse tanto, que el precio del lienzo queda pordebajo, no ya del antiguo, sino incluso de su nuevo coste deproduccin.Los capitalistas vuelven a encontrarse, pues, unos frente aotros, en la misma situacin en que se encontraban antes deemplear los nuevos medios de produccin; y si, con estosmedios, podan suministrar por el mismo precio el doble deproducto que antes, ahora se ven obligados a entregar el doblede producto por menos del precio antiguo. Y comienza lamisma historia, sobre la base de este nuevo coste deproduccin. Ms divisin del trabajo, ms maquinaria en unaescala mayor. Ylacompetencia vuelveareaccionar,exactamente igual que antes, contra este resultado.Vemos,pues, cmo se subvierten, se revolucionanincesantemente el modo de produccin y los medios deproduccin, cmola divisindel trabajo acarreanecesariamente otra divisin mayor del trabajo, la aplicacinde la maquinaria, otra aplicacin mayor de la maquinaria, laproduccin en gran escala, una produccin en otra escalamayor.Tal es la ley que saca constantemente de su viejo cauce a laproduccin burguesayobliga al capitala tenerconstantemente en tensin las fuerzas productivas del trabajo,por haberlas puesto antes en tensin; la ley que no le dejapunto de sosiego y le susurra incesantemente al odo:Adelante! Adelante!Esta ley no es sino la que, dentro de las oscilaciones de losperodos comerciales, nivela necesariamente el precio de unamercanca con su coste de produccin. 44. Por potentes que sean los medios de produccin que uncapitalista arroja a la liza, la concurrencia se encargar degeneralizar el empleo de estos medios de produccin, y, apartir del momento en que se hayan generalizado, el nicofruto de la mayor fecundidad de su capital es que ahora tendrque dar por el mismo precio diez, veinte, cien veces msproducto que antes. Pero como, para compensar con lacantidad mayor del producto vendido el precio ms bajo deventa, tendr que vender acaso mil veces ms, porque ahoranecesita una venta en masa, no slo para ganar ms, sinopara reponer el coste de produccin, ya que los propiosinstrumentos de produccin van siendo, como hemos visto,cada vez ms caros, y como esta venta en masa no es unacuestin vital solamente para l, sino tambin para sus rivales,la vieja contienda se desencadena con tanta mayor violenciacuanto ms fecundos son los medios de produccin yainventados. Por tanto, la divisin del trabajo y la aplicacin demaquinaria seguirn desarrollndose de nuevo, en una escalaincomparablemente mayor.Cualquiera que sea la potencia de los medios de produccinempleados, la competencia procura arrebatar al capital losfrutos de oro de esta potencia, reduciendo el precio de lasmercancas al coste de produccin, y, por tanto, convirtiendoen una ley imperativa el que en la medida en que puedaproducirse ms barato, es decir, en que pueda producirse mscon la misma cantidad de trabajo, haya que abaratar laproduccin, que suministrar cantidades cada vez mayores deproductos por el mismo precio. Por donde el capitalista, comofruto de sus propios desvelos, slo saldra ganando laobligacin de rendir ms en el mismo tiempo de trabajo; enuna palabra, condiciones ms difciles para el aumento delvalor de su capital. Por tanto, mientras que la concurrencia lepersigue constantemente con su ley del coste de produccin, ytodas las armas que forja contra sus rivales se vuelven contra 45. l mismo, el capitalista se esfuerza por burlar constantementela competencia empleando sin descanso, en lugar de lasantiguas, nuevas mquinas, que, aunque ms costosas,producen ms barato e implantando nuevas divisiones deltrabajo en sustitucin de las antiguas, sin esperar a que lacompetencia haga envejecer los nuevos medios.Representmonos esta agitacin febril proyectada al mismotiempo sobre todo el mercado mundial, y nos formaremos unaidea de cmo el incremento, la acumulacin y concentracindel capital trae consigo una divisin del trabajo, una aplicacinde maquinaria nueva y un perfeccionamiento de la antigua enuna carrera atropellada e ininterrumpida, en escala cada vezms gigantesca.Ahora bien, cmo influyen estos factores, inseparables delincremento del capital productivo, en la determinacin delsalario?Una mayor divisin del trabajo permite a un obrero realizarel trabajo de cinco, diez o veinte; aumenta, por tanto, lacompetencia entre los obreros en cinco, diez o veinte veces.Los obreros no slo compiten entre s vendindose unos msbarato que otros, sino que compiten tambin cuando uno solorealiza el trabajo de cinco, diez o veinte; y la divisin deltrabajo, implantada y constantemente reforzada por el capital,obliga a los obreros a hacerse esta clase de competencia.Adems, en la medida en que aumenta la divisin deltrabajo, ste se simplifica. La pericia especial del obrero nosirve ya de nada. Se le convierte en una fuerza productivasimple y montona, que no necesita poner en juego ningnrecurso fsico ni espiritual. Su trabajo es ya un trabajoasequible a cualquiera. Esto hace que afluyan de todas partescompetidores; y, adems, recordamos que cuanto ms sencilloy ms fcil de aprender es un trabajo, cuanto menor coste de 46. produccin supone el asimilrselo, ms disminuye el salario,ya que ste se halla determinado, como el precio de todamercanca, por el coste de produccin.Por tanto, a medida que el trabajo va hacindose msdesagradable, ms repelente, aumenta la competencia ydisminuye el salario. El obrero se esfuerza por sacar a flote elvolumen de su salario trabajando ms; ya sea trabajando mshoras al da o produciendo ms en cada hora. Es decir, que,acuciado por la necesidad, acenta todava ms los fatalesefectos de la divisin del trabajo. El resultado es que, cuantoms trabaja, menos jornal gana; por la sencilla razn de queen la misma medida hace la competencia a sus compaeros, yconvierte a stos, por consiguiente, en otros tantoscompetidores suyos, que se ofrecen al patrono en condicionestan malas como l; es decir, porque, en ltima instancia, sehace la competencia a s mismo, en cuanto miembro de laclase obrera.La maquinaria produce los mismos efectos en una escalamucho mayor, al sustituir los obreros diestros por obrerosinexpertos, los hombres por mujeres, los adultos por nios, yporque, adems, la maquinaria, dondequiera que se implantepor primera vez, lanza al arroyo a masas enteras de obrerosmanuales, y, donde se la perfecciona, se la mejora o se lasustituye por mquinas ms productivas, va desalojando a ;losobreros en pequeos pelotones. Ms arriba, hemos descrito agrandes rasgos la guerra industrial de unos capitalistas conotros. Esta guerra presenta la particularidad de que en ella lasbatallas no se ganan tanto enrolando a ejrcitos obreros, comolicencindolos. Los generales, los capitalistas rivalizan a verquin licencia ms soldados industriales.Los economistas nos dicen, ciertamente, que los obreros aquienes la maquinaria hace innecesarios encuentran nuevasramas en que trabajar. 47. No se atreven a afirmar directamente que los mismosobreros desalojados encuentran empleo en nuevas ramas detrabajo, pues los hechos hablan demasiado alto en contra deesta mentira. Slo afirman, en realidad, que se abren nuevasposibilidades de trabajo para otros sectores de la clase obrera;por ejemplo, para aquella parte de la generacin obrera juvenilque estaba ya preparada para ingresar en la rama industrialdesaparecida. Es, naturalmente, un gran consuelo para losobreros eliminados. A los seores capitalistas no les faltarncarne y sangre fresca explotables y dejarn que los muertosentierren a sus muertos. Pero esto servir de consuelo ms alos propios burgueses que a los obreros. Si la maquinariadestruyese ntegra la clase de los obreros asalariados, queespantoso sera esto para el capital, que sin trabajo asalariadodejara de ser capital!Pero, supongamos que los obreros directamente desalojadosdel trabajo por la maquinaria y toda la parte de la nuevageneracin que aguarda la posibilidad de colocarse en lamisma rama encuentren nuevo empleo. Se cree que por estenuevo trabajo se les habra de pagar tanto como por el queperdieron? Esto estara en contradiccin con todas las leyes dela economa. Ya hemos visto cmo la industria moderna llevasiempre consigo la sustitucin del trabajo complejo y superiorpor otro ms simple y de orden inferior.Cmo, pues, una masa de obreros expulsados por lamaquinaria de una rama industrial va a encontrar refugio enotra, a no ser con salarios ms bajos, peores?Se ha querido aducir como una excepcin a los obreros quetrabajan directamente en la fabricacin de maquinaria. Vistoque la industria exige y consume ms maquinaria, se nos dice,las mquinas tienen, necesariamente, que aumentar, y conellas su fabricacin, y, por tanto, los obreros empleados en lafabricacin de la maquinaria;adems, los obreros que 48. trabajan en esta rama industrial son obreros expertos, inclusoinstruidos.Desde el ao 1840, esta afirmacin, que ya antes slo eraexacta a medias, ha perdido toda apariencia de verdad, puesen la fabricacin de maquinaria se emplean cada vez en mayorescala mquinas, ni ms ni menos que para la fabricacin dehilo de algodn, y los obreros que trabajan en las fbricas demaquinaria slo pueden desempear el papel de mquinasextremadamente imperfectas, al lado de las complicadsimasque se utilizan.Pero, en vez del hombre adulto desalojado por la mquina,la fbrica da empleo tal vez a tres nios y a una mujer! Yacaso el salario del hombre no tena que bastar para sostenera los tres nios y a la mujer? No tena que bastar el salariomnimo para conservar y multiplicar el gnero? Qu prueba,entonces, este favorito tpico burgus? Prueba nicamenteque hoy, para pagar el sustento de una familia obrera, laindustria consume cuatro vidas obreras por una que consumaantes.Resumiendo: cuanto ms crece el capital productivo, mas seextiende la divisin del trabajo y la aplicacin de maquinaria. Ycuanto ms se extiende la divisin del trabajo y la aplicacinde la maquinaria, ms se acenta la competencia entre losobreros y ms se reduce su salario.Adems, la clase obrera se recluta tambin entre capas msaltas de la sociedad. Hacia ella va descendiendo una masa depequeos industriales y pequeos rentistas, para quienes loms urgente es ofrecer sus brazos junto a los brazos de losobreros. Y as, el bosque de brazos que se extienden y pidentrabajo es cada vez ms espeso, al paso que los brazosmismos que lo forman son cada vez ms flacos. 49. De suyo se entiende que el pequeo industrial no puedehacer frente a esta lucha, una de cuyas primeras condicioneses producir en una escala cada vez mayor, es decir, serprecisamente un gran y no un pequeo industrial.Que el inters del capital disminuye en la misma medida queaumentan la masa y el nmero de capitales. en la que crece elcapital, y que, por tanto, el pequeo rentista no puede seguirviviendo de su renta y tiene que lanzarse a la industria,ayudando de este modo a engrosar las filas de los pequeosindustriales. y, con ello las de los candidatos a proletarios, escosa que tampoco requiere ms explicacin.Finalmente, a medida que los capitalistas se ven forzados,por el proceso que exponamos ms arriba, a explotar en unaescala cada vez mayor los gigantescos medios de produccinya existentes, vindose obligados para ello a poner en juegotodos los resortes del crdito, aumenta la frecuencia de losterremotos industriales, en los que el mundo comercial slologra mantenerse a flote sacrificando a los dioses del avernouna parte de la riqueza, de los productos y hasta de lasfuerzas productivas; aumentan, en una palabra, las crisis.Estas se hacen ms frecuentes y ms violentas, ya por el solohecho de que. a medida que crece la masa de produccin y,por tanto, la necesidad de mercados ms extensos, el mercadomundial va reducindose ms y ms, y quedan cada vezmenos mercados nuevos que explotar, pues cada crisisanterior somete al comercio mundial unmercadonoconquistado todavao que elcomercio slo explotabasuperficialmente. Pero el capital no vive slo del trabajo. Esteamo, a la par distinguido y brbaro, arrastra consigo a latumba los cadveres de sus esclavos, hecatombes enteras deobreros que sucumben en las crisis. Vemos, pues, que, si elcapitalcrece rpidamente, crececon rapidezincomparablemente mayor todava la competencia entre los 50. obreros, es decir, disminuyen tanto ms, relativamente, losmedios de empleo y los medios de vida de la clase obrera; y,no obstante esto, el rpido incremento del capital es lacondicin ms favorable para el trabajo asalariado.NOTAS:[1] Al publicar "Trabajo asalariado y capital", Marx se proponadescribir en forma popular las relaciones econmicas, base materialde la lucha de clases de la sociedad capitalista. Quera pertrechar alproletariado con la arma terica del conocimiento cientfico de labase en que descansan en la sociedad capitalista la dominacin declase de la burguesa y la esclavitud asalariada de los obreros. Aldesarrollar los puntos de partida de su teora de la plusvala, Marxformula a grandes rasgos la tesis de la depauperacin relativa yabsoluta de la clase obrera bajo el capitalismo.[2] La "Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie (NuevaGaceta del Rin. Organo de la Democracia) sala todos los das enColonia desde el 1 de junio de 1848 hasta el 19 de mayo de 1849; ladiriga Marx, y en el consejo de redaccin figuraba Engels.[3] La Asociacin Obrera Alemana de Bruselas fue fundada porMarx y Engels a fines de agosto de 1847 con el fin de dar instruccinpoltica a los obreros alemanes residentes en Blgica y propagarentre ellos las ideas del comunismo cientfico. Bajo la direccin deMarx y Engels y sus compaeros de lucha, la Asociacin se convirtien un centro legal de agrupacin de los proletarios revolucionariosalemanes en Blgica. Los mejores elementos de la Asociacinintegraban la Organizacin de Bruselas de la Liga de los Comunistas.Las actividades de la Asociacin Obrera Alemana de Bruselas sesuspendieron poco despus de la revolucin de febrero de 1848 enFrancia, debido a las detenciones y la expulsin de sus componentespor la polica belga. 51. [4] Se alude a la intervencin de las tropas del zar en Hungra, en1849, con el fin de sofocar la revolucin burguesa en este pas yrestaurar all el poder de los Habsburgo austracos.[5] Se trata de las insurrecciones de las masas populares enAlemania en mayo-julio de 1849 en defensa de la Constitucinimperial (adoptada por la Asamblea Nacional de Francfort el 28 demarzo de 1849, pero rechazada por varios Estados alemanes).Tenan un carcter espontneo y disperso y fueron aplastadas amediados de julio de 1849.[6] Posteriormente, entre los manuscritos de Marx se descubri unborrador de la conferencia final o de varias conferencias finales sobreel trabajo asalariado y el capital. Era un manuscrito titulado"Salarios" y llevaba en la tapa las notas: Bruselas, diciembre de1847. Por su contenido, este manuscrito completa en parte la obrainacabada de Marx "Trabajo asalariado y capital". Sin embargo, laspartes finales preparadas para la imprenta, de este trabajo, no sehan encontrado entre los manuscritos de Marx.[7] Marx escribe en "El Capital": Por Economa Poltica clsicaentiendo toda la Economa Poltica que, comenzando por W. Petty,investiga la conexin interna de las relaciones burguesas deproduccin. Los principales representantes de la Economa Polticaclsica en Inglaterra eran Adam Smith y David Ricardo.[8] F. Engels escribe en su obra "Anti-Dhring" que la EconomaPoltica, en el sentido estricto de la palabra, aunque hubiese surgidoa fines del siglo XVII en las cabezas de algunas personalidadesgeniales, tal como fue formulada en las obras de los fisicratas y deAdam Smith es, en esencia, hija del siglo XVIII.[9] Engels se refiere a la celebracin del 1 de Mayo en 1891. Enalgunos pases (Inglaterra y Alemania), la fiesta del 1 de Mayo secelebraba el primer domingo posterior a esta fecha; en 1891 cay enel da 3.