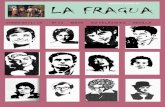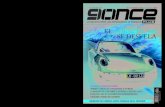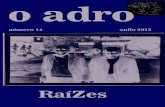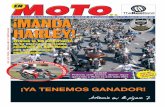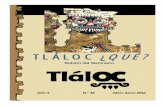Teórico nº14 (14-05) - Octavio Paz
-
Upload
pablo-lazzarano -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
Transcript of Teórico nº14 (14-05) - Octavio Paz

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
1
Materia: Literatura Latinoamericana II Cátedra: Susana Cella
Teórico: N° 14 – 14 de mayo de 2012
Tema: Octavio Paz -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Hola, buenas tardes.
El otro día hicimos algunos comentarios respecto de los poemas de Octavio Paz
y de ciertas concepciones de la poesía que aparecen en el libro el arco y la lira.
Comentamos algunas cuestiones respecto a esta vertiente de la escritura de los poemas y
las reflexiones que hace en el libro. Dijimos que el modo ensayístico de Octavio Paz
difiere notablemente del de Lezama Lima en el sentido de que no vamos a tener ese
despliegue discursivo que Lezama Lima pone en juego en su escritura en general.
En el caso de Octavio Paz tenemos una concepción más habitual del ensayo,
donde él va a trabajar algunas cuestiones. Hablamos del principio y de que lo primero
que planteaba era la idea de poesía y poema. El poema como la realización de una
entidad mayor, abarcativa, que permite un conocimiento particular, diferente al racional,
filosófico, de revelación, o algún tipo de vertiente que tuviese que ver con alguna
actitud religiosa, cosa que en Lezama sí estaba presente y que en el caso de Paz no.
Por otra parte, hablando un poco de la trayectoria de Octavio Paz, señalamos la
centralidad, ya temprana, de su figura en el campo intelectual mexicano hasta erigirse
en una suerte de institución. Para mencionar una mirada un poco humorística de esto
mencionamos los ensayos de Efraín Huerta en donde habla de la “otavioopacitis”, la
enfermedad que, según él, atacó a la poesía mexicana. Según él, Paz determinaba que
era válido o no en el campo literario y suscitó ciertos modos de epigonismo.
Hablamos de una temprana presencia de Paz en los episodios de la Guerra Civil
Española, ya que, como la mayoría de los intelectuales, apoyó al campo republicano.
Luego hizo un progresivo alejamiento de las posiciones relacionadas con la izquierda,
en sus distintas vertientes, y una progresiva defensa de posiciones liberales porque, en el
rechazo de Octavio Paz de lo que llamó “los dogmatismos”, también rechazó lo
religioso acercándose más a esta posición. Sin embargo, hay que decir algo importante.
Cuando se dio el episodio de Tlatelolco, en 1968, un año en que se dieron intensas
protestas estudiantiles como el paradigmático “mayo francés”, se dio una represión muy

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
2
fuerte en Tlatelolco, en la plaza de las tres culturas, con muchísimos muertos y heridos.
Parte de su colocación en el campo intelectual tuvo que ver con ejercer cargos
diplomáticos, como Pablo Neruda. Esto posibilitó una relación internacional mucho más
fluida que en otros casos. Uno de los lugares en el que estuvo como embajador fue La
India. Esto le permitió acercarse a diferentes manifestaciones culturales orientales;
encontramos al respecto las alusiones al “haikus”. En La estación violenta podemos ver
un poco su registro como viajero por distintas partes del mundo. En este texto
encontramos, al final de los poemas, el registro del lugar donde fue escrito el poema así
como la relación que puede tener el poema con el lugar donde fue escrito.
En cuanto a su acercamiento a la poesía no se trataría de una mirada filosófica,
en todo caso atendió a las reflexiones de Heidegger sobre la poesía, pero tomó lo que
esto le pudo aportar (en cuanto a pensar la relación entre el ser y el no ser) aunque desde
una matriz de poeta y no de filósofo. Por eso se ocupa de una serie de cuestiones que
uno puede acercar a los procedimientos que se usan. La vez pasada comentamos lo del
ritmo, la relación entre verso y prosa. Es interesante que él no piense en una relación
estricta entre verso y prosa. En los mismos poemas utilizaba distintas formas. Hay zonas
en donde es muy fuerte el uso del endecasílabo, muy regular y muy bien construido, con
un ritmo particular, pero no es el ritmo modernista ni tampoco es el dislocamiento de la
vanguardia.
Por otras circunstancias estaba leyendo a la poeta argentina Olga Orozco, para
ver qué pasaba en esos años ’40 y ’50, lo que acá se llamó “Generación del ‘40”, y hubo
una presencia muy fuerte del surrealismo. En El arco y la lira hay una mención
explícita al surrealismo y a André Breton (el padre del surrealismo), pero esto no quiere
decir que la configuración de las imágenes (tanto en su caso como en los de Orozco o
Neruda) tenga que ver con la ortodoxia surrealista, con este cruce impactante de
imágenes que provienen de distintos campos y donde se produce el encuentro azaroso
de elementos muy distintos. Al contrario, hay recurrencias bastante fuertes de ciertos
elementos. Si uno recorre los poemas, nos encontramos con que “piedra”,”sol”,
“noche”, “hombre” (en el sentido de ser humano), “luz”, “sombra”, “luna” reaparecen
en estos versos. Hay una preocupación de Octavio Paz porque aquellos que aparecen
como contrarios, como fuerza en conflicto (ser y no ser, vida y muerte), retornan de una
u otra manera hasta plantear la posibilidad de una síntesis en donde, por ejemplo,
opuestos como movilidad e inmovilidad queden relacionados. Es decir, el poema dotado
de movilidad y, a su vez, en una fijación que está cargada de ese movimiento. Respecto

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
3
del tiempo que es un objeto de reflexión continuo, de pronto, aparecen los tiempos
(pasado; presente y futuro) con la idea de lograr un presente cohesivo, una sumatoria de
tiempos, como si fuera una eternidad, y el instante. Para ver esto quiero que vayamos a
los poemas.
Les comenté que Libertad bajo palabra fue publicado por primera vez en 1949 y
está divido en cinco secciones: “Bajo tu clara sombra”, ”Calamidades y milagros”,
“Semillas para un himno”, “¿Águila o sol?” y “La estación violenta”. “La estación
violenta” no es una sección demasiado extensa, pero sí lo son prácticamente todos los
poemas que lo integran.
En cuanto a la cuestión de prosa y verso, tomando “La estación violenta”, uno
puede encontrar distintas formas, ya mencioné al endecasílabo, pero también hizo
combinaciones métricas más extensas con otras más breves y también usó verso sin
medida. Además, la utilización de versos muy largos, casi versículos, y zonas donde
aparece la forma en prosa. En la tradición del poema en prosa, iniciada por Baudelaire,
el poema en prosa era más breve a diferencia de lo que aparece acá. En La fijeza de
Lezama Lima tenemos directamente textos en prosa y esa indecisión genérica aparece
en uno de los textos del libro que se llama “Cuento de un tonel” y no está en su volumen
de cuentos sino en un poemario. Entre lo que figura dentro de la poesía de Octavio Paz,
por ejemplo, hay una obra teatral. Es decir, trabaja con cierta libertad genérica.
La cuestión es que el surrealismo proveyó de la posibilidad de reflexionar sobre
esa otra realidad, eso otro que debe buscar el poeta y que se le debe revelar. La relación
con lo otro, acá lo tenemos explícito, es como un salirse de sí para buscarse en lo otro y,
de esa manera, recuperarse a sí mismo. No habría una posibilidad de plenitud, de llegar
a este conocimiento y a este ahondamiento espiritual, sin esta salida que, a su vez,
implica un regreso a los orígenes. Vamos a ver, en diversas oposiciones, una ida y vuelta
entre un elemento y su contrario.
Quiero empezar con el primer poema de “La estación violenta”. Comentamos
que pone un epígrafe de Apollinaire: “¡Oh, sol, es el tiempo de la razón ardiente!”.
Dijimos que el poema presenta la tensión de ser un himno, un género de poesía
celebratoria, entre ruinas. Dice el epígrafe del poema “Donde espumoso el mar
siciliano”. Como dije recién, es característico de estos poemas presentar un lugar y una
fecha: “Nápoles, 1948”. Uno puede decir que se refiere a un lugar de Italia pero, al
mismo tiempo, presenta una multiplicidad de espacios. Tenemos, por una parte, un
afincamiento en el propio lugar, en México. En los poemas aparecen menciones a la

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
4
cultura mexicana y elementos que tienen que ver con una tradición importante que es la
fuerte presencias de las culturas precolombinas, en especial esto se ve en “Piedra de
sol”. Por otro lado, esta ampliación que no tiene que ver solo con lecturas, sino también
con este poeta viajero y con su capacidad para incorporar que hace que no se quede en
algo meramente localista, sino que, desde su lugar, pueda hacer una especie de síntesis
en donde aparezca una postura que tiene que ver con el cosmopolitismo. Esto no
significa alienación o algo por el estilo con respecto a las otras culturas. En el caso de
Octavio Paz se trata de lograr una síntesis de esto a través de toda la poesía.
En “Himno entre ruinas” tenemos una referencia en el epígrafe de Góngora que
puede hacer recordar al lugar en que está fechado el poema. Voy a leer la primera
estrofa, en donde uno puede ver algunos de los rasgos que caracterizan a sus poemas.
Vamos a tener, como dije la vez pasada, procedimientos propios de la poesía:
encabalgamientos, hipérbaton y ese tipo de versos en donde la frase coincide con el
verso, lo contrario al encabalgamiento. Muchas veces ese recurso tiene, como efecto,
una afirmación fuerte. Si hacemos un pequeño cotejo con poemas de César Vallejo o
algunos de Lezama, veremos que, en este caso, en relación con un cierto “clima de
época”, como se decía antes, el poema aparece como reflexivo, en los casos de Orozco y
Octavio Paz, siendo menos torrentosa que la fuerte y cargada expresión nerudiana. Más
bien la mostración de un lugar, hay elementos descriptivos, enlazados con distintos tipos
de reflexiones.
Coronado de sí el día extiende sus plumas.
¡Alto grito amarillo,
caliente surtidor en el centro de un cielo
imparcial y benéfico!
Este tipo de predicaciones suelen ser frecuentes en la poesía de Octavio Paz.
Esto que ha presentado luego es predicado, en los versos siguientes, dándole algunas
características pero elidiendo la palabra “sol”. “Las apariencias son hermosas en esta su
verdad/momentánea.”. Acá empieza el planteo de algo que se presenta como causante
de emoción. Hay un algo más que el poema tiene que reponer y que el poeta, saliendo
de sí, tiene que ir a buscar. Sigue con otro elemento muy recorrido que es el mar: “El
mar trepa la costa,/se afianza entre las peñas, araña deslumbrante”. Hace una
descripción y, para completarla, pone algún elemento metafórico como sería comparar

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
5
al mar con una araña. Uno puede imaginar esa escena luminosa que va presentando el
poeta. Sigue: “la herida cárdena del monte resplandece”. Otra vez el monte aparece en
la imagen y la imagen, para Octavio Paz, es un elemento fundamental. No en el mismo
sentido en que lo es para Lezama; no es un núcleo duro, un punto de llegada de los
tramos metafóricos. Acá aparece como el lugar en donde es posible encontrar esa
síntesis, de unión de lo contrario, de totalidad, de alguna manera, que permite lograr ese
objetivo de la poesía. Un objetivo que junta el fin con el principio, la vida con la
muerte, el ser con el no ser. Un lugar donde ese posible que esos objetos dejen de ser
contradictorios.
Sigue: “un puñado de cabras es un rebaño de piedras”. En esta metáfora presenta
los dos elementos (cabras y piedras). Aparece un verbo bastante utilizado por Octavio
Paz, en las formas taxativas de sus ensayos como en los poemas: aparece el verbo ser.
Muchas veces aparece definiendo algo. Acá el verso coincide con la frase y queda como
una afirmación fuerte. Luego: “el sol pone su huevo de oro y se derrama sobre el mar”.
Otra metáfora y el retomar de ambos elementos ya presentados (el sol y el mar). “Todo
es dios”, dice en un verso muy breve: de nuevo la definición y el verbo ser.
Quiero aclarar que “dios” está escrito con minúscula. En “Piedra de sol” también
aparece un centro, como un hablar de dios, pero este dios no remite va la dimensión de
un dios cristiano sino al concepto de dios, a esa totalidad. Acá tenemos la totalidad con
sus atributos tradicionales. A continuación viene la imagen de la ruina: “Estatua
rota,/columnas comidas por la luz,/ ruinas vivas en un mundo de muertos en vida!”. Por
una parte, muestra toda esa espectacularidad del paisaje, ese mundo pleno, esto que lo
quiebra y la presencia de algo que esté en ruinas. La expresión “ruinas vivas en un
mundo de muertos en vida!”. Tiene que ver con esas combinatorias que hace Octavio
Paz en donde aparecen esos contrarios. Uno asocia la ruina con algo que ha fenecido,
pero dice “vivas”, o sea que son actuantes. Por otro lado, “muertos en vida”, como
contrapartida de las “ruinas vivas”.
Terminada esta estrofa, esta combinatoria de versos largos con versos breves, en
la segunda estrofa tenemos un cambio en la grafía, aunque no disloca las convenciones
poéticas porque lo que aparece es el uso de la bastardilla. Uno puede pensar que en este
poema primaría la presencia de ese mundo que está presentando, el mundo del sur de
Italia. Sin embargo, abruptamente, en la estrofa siguiente, dice: “Cae la noche sobre
Teotihuacan”. Las pirámides de Teotihuacán no son una ruina pero uno las puede pensar
como un remanente, un vestigio de una gran civilización que se desarrolló en esa zona.

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
6
El tono exclamativo que aparecía en la primera estrofa, con esas ruinas y esas
remisiones a lo pétreo, de pronto, pasa a Teotihuacan. De nuevo tenemos el tono
reflexivo porque no se pone a hablar del pasado sino que hace como un salto: “En lo
alto de la pirámide los muchachos fuman marihuana”. Mientras que en otros casos
prevalece lo descriptivo, acá tenemos un momento narrativo. En la primera estrofa lo
exclamativo tendría que ver con una percepción; dar cuenta de la percepción es otro
elemento fundamental en la poesía de Octavio Paz. En la poesía de Lezama Lima o en
la de Vallejo, con las diferencias correspondientes, lo que uno encuentra no es dar
cuenta de las percepciones sino de una minuciosa elaboración (en “Rapsodia para el
mulo” cuando habla de la caída del mulo, el cual, paradójicamente, queda como
inmovilizado en el abismo, tejiendo una serie de características de este animal). En esta
parte narrativa, nuevamente combinando verso breves y largos, dice: “suenan guitarras
roncas./¿Qué yerba, qué agua de vida ha de darnos la vida,/dónde desenterrar la
palabra,/la proporción que rige al himno y al discurso,/al baile, a la ciudad y a la
balanza?”. En este ritmo pausado, sin embargo, uno puede ver cambios muy rápidos en
cuanto a los discursos. Hay algunos elementos que remiten a la mención de algunos
hechos.
Vean el contraste entre esos dos contrarios, la noche y el día; la primera escena
se daba con un sol fulgurante y en la segunda se va a un momento de oscuridad y, por
otra parte, a algo que no está bañado por el mar como es la zona de las pirámides de
Teotihuacan. Sí ese elemento pétreo y mineral, pero ya no es la piedra sino el material
trabajado. Lezama diferenciaba entre entidades culturales y naturales. Luego de ese
fragmento narrativo hay otro cambio y predomina lo reflexivo, por las preguntas que
hace: “¿Qué yerba, qué agua de vida ha de darnos la vida,/dónde desenterrar la
palabra,/la proporción que rige al himno y al discurso”. Por una parte, habla de la vida
y enseguida vincula esto con la escritura en esta propuesta de tejido muy fuerte entre la
poesía y la existencia. Es como que la poesía está directamente ligada con la existencia,
con la búsqueda de algún tipo de experiencia existencial.
Sigue mencionando a México: “El canto mexicano estalla en un carajo,/estrella
de colores que se apaga,/piedra que nos cierra las puertas del contacto./Sabe la tierra a
tierra envejecida”. Pese a que el ritmo, en Octavio Paz, suele ser tranquilo y poseer
cierta solemnidad, en algunos casos, incluye aquello que vulgarmente llamamos ”malas
palabras”. Lo que pasa en este contexto no tiene la relevancia de pertenecer a un
lenguaje agresivo, con un registro fuerte de la oralidad, sino que queda como parte de lo

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
7
que ocurre en las pirámides. Queda como un obstáculo para continuar el avance. En este
ámbito de las pirámides, en esa cerrazón de piedras, me parece que el otro sentido de la
palabra “carajo” no es pertinente. Está hablando de una expresión, aparecen los
muchachos fumando marihuana. Más bien quiere dar cuenta de algunos episodios y
nada más.
Luego de esto, como les dije respecto de la percepción, vamos a encontrarnos
con una serie de alusiones continuas a la percepción. En la siguiente estrofa, cuando
vuelve a la letra redonda, dice: “Los ojos ven, las manos tocan”. Si yo dejo la estrofa
que está entremedio y voy a la siguiente, dice: “Ver, tocar formas hermosas, diarias”. En
la tercera estrofa: “Bastan aquí unas cuantas cosas” y en la otra “Formas hermosas,
diarias”. Aparece otra característica de los poemas que es una enumeración de
elementos: “tuna, espinoso planeta coral,/higos encapuchados,/uvas con gusto a
resurrección,/almejas, virginidades ariscas,/sal, queso, vino, pan solar”. En esa estrofa
posterior agrega: “Huele a sangre la mancha de vino en el mantel./Como el coral sus
ramas en el agua” (habíamos dicho “espinoso planeta coral”). Si ustedes toman la
tercera estrofa verán que se retoman los mismos elementos pero no es una repetición
como se da en la anáfora, aunque Octavio Paz también usa la anáfora. Lo que hace es
poner en escena esos elementos y dar cuenta de la importancia de la percepción. A partir
de la adjetivación da cuenta de ellos de una manera bastante nítida. Cuando dice que la
mancha de vino huele a sangre, el color se ve con mucha intensidad. Por una parte
tenemos una zona más reflexiva (cuando se pregunta quién nos dará la vida y la palabra)
y esto, de pronto, que aparece en otro momento, con otro tono y otro ritmo. En el
ensayo, cuando habla del ritmo, también habla de la respiración, de las conexiones entre
el hacerse de la cadena discursiva y aquello que tiene que ver con la corporalidad, otro
elemento presente aunque no con la carnalidad que aparece en Neruda.
De hecho, va a haber una serie de matices, no es que nombra objetos similares
porque decir “virginidades ariscas” no tiene nada que ver con “almejas” o “uvas con
gusto a resurrección”: “sal, queso, vino, pan solar”. Luego de la isleña, ese modo de
predicación; dice que una isleña lo mira y la primera persona queda incorporada al
poema en el sentido de la presencia del poeta que da cuenta del paisaje, de las
percepciones, de las reflexiones, de aquello que tiene que ver con los desafíos a sortear
para arribar a algún tipo de desenlace. No es que aparezca, por otro lado, esta primera
persona todo el tiempo pero está incorporada la figura del poeta experimentando,
reflexionando, percibiendo, etc. Entonces, la isleña es comparada con una “esbelta

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
8
catedral vestida de luz”. Como les comenté, la luz es uno de los elementos recurrentes y,
casualmente, esta estrofa va a terminar con “La luz crea templos en el mar”. Es decir,
ese elemento que apareció en la primera estrofa, el mar, reaparece.
En la estrofa siguiente de nuevo aparece las referencias a lugares concretos, pero
cambiando totalmente, ya no es Teotihuacán: “Nueva York, Londres, Moscú”. En esta
reflexión, en este recorrido por la isla, por ver la noche mexicana, aparecen estas
ciudades cosmopolitas. Aparece la incorporación, en este contexto, de Polifemo. No se
priva de colocar a un personaje que es de La Odisea. Este personaje aparece “Acodado
en montes que ayer fueron ciudades”. Las ciudades del presente y las que fueron en
donde Polifemo está bostezando. Termina con esta imagen de las ciudades que arrastra
un rebaño de hombres: “(Bípedos domésticos, su carne/-a pesar de recientes
interdicciones religiosas-/es muy gustada por las clases ricas”. Con esta carne hace una
suerte de alusión a ciertos mandatos religiosos. En un nivel metafórico, uno puede
pensar que estas clases degluten a estos bípedos humanos como si estuvieran sometidos
a ellos, acabando con ellos, en definitiva. También, como está la dimensión de México,
uno puede pensar en esa cuestión cultural tan importante que fue “la guerra florida” y
los sacrificios humanos. Fue una costumbre cultural, estaba la piedra de los sacrificios,
y era una guerra religiosa llamada “guerra florida”. Entonces, los guerreros tomaban
prisionero a un rival y lo ofrecían a los dioses como garantía para la continuidad de la
vida. Era un rito en donde participaba la sangre y el corazón sobre la piedra del
sacrificio donde con el cuchillo de obsidiana se cortaba el corazón. Esto adquirió mala
prensa e ideológicamente se convierte en una de las excusas de la conquista para sacarle
el corazón a la gente.
Sigue con esta estrofa que se engancha con la anterior: “Como el coral sus ramas
en el agua/extiendo mis sentidos en la hora viva”. De nuevo esta idea de la captación
sensorial; y, de nuevo, la primera persona. Algo que esta vivo, presente, incitante, una
demostración. Aproxima esto del agua como dadora de vida, como un elemento que
asocia con la luz, lo solar, que forman un conjunto de sustantivos que reaparecen como
elementos muy marcados para señalar esta forma de penetración, palabra que usa, de
inmiscuirse en el mundo, haciendo esta múltiple búsqueda que tiene que ver con la
plenitud del tiempo, de la vida, y el encuentro con las palabras. Cuando habla del
mediodía habla de “copa de eternidad”, por estas alusiones temporales, y después: “Mis
pensamientos se bifurcan, serpean, se enredan,/recomienzan,/y al fin se inmovilizan”.
Recuerden que dije que trabaja con estos dos contrarios y que lo que aparece acá —a

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
9
diferencia de lo que sucede con Lezama Lima, donde hay que hacer toda una tarea de
interpretación de aquello que va encadenando y relacionando y vinculando con distintos
elementos, en el desarrollo del poema— son muchas formas que aparecen como
declarativas. Eso que dice, en los ensayos, sobre la búsqueda de la poesía y su finalidad,
está explicitado en los poemas. Como se habrán dado cuenta, no tenemos acá la
dificultad de lectura que nos presentan Lezama y Vallejo. Acá, más bien, el poema va
discurriendo por zonas narrativas, perceptivas, reflexivas y, de pronto, se ancla en
imágenes. Este momento, directamente, es una zona declarativa: los pensamientos van,
se mueven, se movilizan cargados de ese movimiento. Luego vuelve a la idea de la
ruina cuando se pregunta: “¿Y todo ha de parar en este chapoteo de aguas muertas?”.
Deja la pregunta en vilo y continúa: “¡Día, redondo día,/luminosa naranja de
veinticuatro gajos,/todos atravesados por una misma y amarilla dulzura!”. Esto en
correspondencia con la primera estrofa en donde aparecía ese sol, esa fuerza presencia
del color y de la plenitud del día. Esta parte contrasta con la pregunta que había
terminado en el verso anterior. Es decir, ¿me decepciono, todo termina así y queda como
en una especie de sol sin crepúsculo? No, “día, redondo día”. Ahí dice “La inteligencia
al fin encarna”.
Esta idea de la dimensión intelectual no está ausente de la poesía de Octavio
Paz. Si bien tenemos la impronta del surrealismo, de cualquier manera, los elementos
que tienen que ver con lo ensayístico y lo reflexivo tienen que ver con una “razón
ardiente”, como dice el epígrafe, pero no ausente. No hay una idea de irracionalidad. Sin
embargo, la razón sola no sino que tiene que estar encarnada. La razón vinculada con
las cosas, con los seres humanos, y entonces, nuevamente, la idea de ir amalgamando y
esto es algo que se celebra: “se reconcilian las dos mitades enemigas”. Se reconcilian
hombre, mundo, vida, muerte, noche, día, sol, luna, aguas muertas y aguas vivas. “y la
conciencia-espejo se licua,/vuelve a ser fuente, manantial de fábulas:/Hombre, árbol de
imágenes,/palabras que son flores que son frutos que son actos”. Así termina el poema
después de haber hecho un recorrido por los distintos paisajes, momentos; después de
haber colocado los obstáculos, la duda, la desconfianza en una posible salida, el poema
halla su configuración como tal y, al mismo tiempo, esto ha sucedido porque aquello
que estaba en esas cualidades puestas en juego lograron encarnarse. Encarnarse sería
ligar la palabra con el cuerpo, la poesía con la vida, y entonces: “palabras que son flores
que son frutos que son actos”. “Hombre, árbol de imágenes”. Hombre y palabras se han
ligado; la inteligencia encarnada permite que sigan las fábulas y estas predicaciones:

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
10
hombre, árbol de imágenes, palabras, flores, frutos, actos. Esto culmina con una visión,
digamos, optimista.
La dificultad para ir viendo cada uno de los poemas se da por su extensión. Por
lo tanto, no me voy a extender en poemas como “Fuente”.
Del siguiente (“Máscaras del alba”) voy a hacer algunos comentarios. En primer
lugar, está dedicada al escritor argentino José Bianco que perteneció al grupo de Sur.
Estos contactos en el ambiente intelectual eran parte de las actividades que Paz
desarrolló plenamente. En el sentido de su presencia en la vida cultural, hay un librito
de la escritora mexicana Elena Poniatowska. Ella se dedicó fundamentalmente a la
narrativa y siempre estuvo vinculado con el ambiente cultural mexicano. En ese libro va
contando, de un modo anecdótico, una serie de episodios en donde está muy presente
Octavio Paz. Incluso el libro tiene, no es la primera vez que lo usó pero sí con distintos
fines, una serie de fotos en donde se lo muestra a Octavio Paz joven, mayor, con una
esposa, con otra, con intelectuales, etc. En You Tube hay varios videos con Octavio Paz
leyendo poemas para que escuchen esa dimensión del ritmo. Si bien uno puede decir
que la vanguardia se plantea la importancia de la dimensión visual, lo cual se ve muy
bien en “Blanco”, donde va hacia esa zona en un momento bastante posterior al de las
vanguardias históricas. Pero, de todos modos, es un componente importante la
dimensión fónica volviendo a los niveles de Lotman. Entonces por eso es interesante
ver de qué modo lee Octavio Paz sus poemas. Los lee en un tono bastante bajo y
monocorde, sin altibajos. Va leyendo como si desgranara esa reflexión y como si
marcara los puntos importantes de esto. Por ejemplo, el poema largo “Piedra de sol”
está completo, creo que en dos o tres partes.
Traía este modo de lectura porque uno ve elementos, en los distintos poemas,
que aparecen nuevamente. O sea, las estrellas, las torres de luz, el agua, el agua
estancada, la luna, todo lo que da la vida, lo consume, los restos del festín de la
impaciencia. Lo que es interesante plantear en “Máscaras del alba” es un recorrido que
va haciendo. Es importante recalcar que el poema está fechado en 1948, en Venecia. A
diferencia del anterior, donde en todo caso se puede decir que se alude al sur de Italia,
acá sí aparece Venecia y se muestran cosas propias de la ciudad como cuando habla de
los caballos de bronce de la plaza de San Marcos. Además, es como un intento de
captación del momento en que se produce el primer clarear del día hasta que “el alba
lanza su primer cuchillo” como dice en el final del poema. En ese recorrido, casi desde
la penumbra, donde lo que quedan son las últimas estrellas “demoradas”. Todavía están

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
11
las últimas estrellas y va a producirse el despunte de la aurora.
Esto de la aurora me hizo acordar a un texto maravillosa de la filosofa española
María Zambrano, ya la nombré porque tuvo una relación muy cercana con Lezama
Lima. Ella escribió un libro de ensayos titulado De la aurora. Este momento de la
aurora lo va a tomar como el instante en que se produce cese cambio de la oscuridad de
la luz, como una metáfora de un instante iluminador. Esto se relaciona con las
reflexiones que hizo sobre ese modo de conocimiento que solo es dado por la poesía. Es
decir, según la lógica poética y no solo según una lógica racional, sin que sea irracional
(ahí la cercanía con Lezama es grande), presentándolo, lo cual es coherente con su
pensamiento, no a través de un concepto o de una definición, sino a través de una
imagen, de ese irrumpir de golpe, en la aurora, de la presencia de la luz. Octavio Paz,
para hablar de la súbita aparición de la aurora, lo va a hacer con la imagen de un
cuchillo: “El alba lanza su primer cuchillo”. Hay algo que, de repente, ilumina.
Entre medio de esas estrellas que todavía no se han ido, aparece una
enumeración de personajes. Va a estar Olivia: “Olivia, la ojizarca que pulsaba,/las
blancas manos entre cuerdas verdes,/el arpa de cristal de la cascada,/nada contra
corriente hasta la orilla/del despertar: la cama, el haz de ropas,/las manchas
hidrográficas del muro,/ese cuerpo sin nombre que a su lado/mastica profecías y
rezongos/y la abominación del cielo raso./Bosteza lo real sus naderías,/se repite en
horrores desventrados”. Esta Olivia (“ojizarca” es de ojos celestes muy claros) aparece
como una mujer que se vincula con lo sexual (la cama, las ropas, etc.). No en vano
menciona a Venecia; en lugar de hacer la captura de múltiples elementos, de distintos
ciudades y continentes como hace en el otro poema, acá se adentra en ciertos personajes
que la propia ciudad le presta. Luego está el prisionero: “Va de sí mismo hacia sí
mismo”. Otra vez ese recurso de ir y volver. Luego va acumulando personajes. Después
de que les dedica, a Olivia y al prisionero sendas estrofas, va acumulando: “la joven
domadora de relámpagos”, “la que se desliza sobre el fino resplandeciente de la
guillotina”, “el señor que desciende la luna con una flagrante ramo de epitafios” (baja
de eso que se está yendo que es la luna, este señor melancólico y amante de la luna va
con los epitafios a cuestas), “la frígida que lima en el insomnio el pedernal gastado de
su sexo”. Otra imagen bastante fuerte; por un lado, poner “frígida” en el poema y, por el
otro, hablar del pedernal gastado de su sexo. El pedernal es una piedra muy dura.
Después “el hombre puro”, “el árbol de ocho brazos saludados”, “el enterrado en vida
con su pena”, “la víctima que busca al asesino”, “el que perdió su cuerpo”, “el que su

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
12
sombra”, “el que huye de sí, el que se busca”, el que se persigue. Luego: “Duda el
tiempo/el día titubea”, estábamos en el paso de la noche a la aurora. Esta obsesión de
Octavio Paz que es el paso del tiempo, del instante que continuamente juega en el
poema y que tiene que ver con una pregunta existencial (para decirlo con un título de
Heidegger Ser y tiempo), el hombre y el fluir de la temporalidad, las dimensiones del
tiempo, cómo incide o constituye el tiempo al ser humano. Este tipo de
cuestionamientos que han ocupado a la filosofía también son preocupaciones de este
poeta: cómo dar cuenta de todas esas inflexiones temporales y ver sus efectos, pero no
filosóficamente sino en el conjunto de imágenes encarnadas en los poemas.
Entonces: “Duda el tiempo,/el día titubea”. Ahí utiliza un recurso que repite en
otros poemas. Quiero aclarar que hay una regularidad métrica bastante grande., con uso
de endecasílabos. El endecasílabo es un metro con menos movilidad que otros; el
octosílabo ser puede asociar con lo narrativo, por ejemplo, el alejandrino bien hecho se
asocia directamente con Rubén Darío. Es un verso muy difícil de hacer en castellano,
por sus catorce sílabas, y el tipo de acentuación hace acordar mucho al ritmo dariano.
Lo que tenemos acá es un uso del endecasílabo muy fuerte y regular, con una habilidad
técnica importante, por la acentuación de los versos. Hay un paso lento en un poema
extenso lleno de elementos humanos en donde cada uno vive una experiencia diferente.
Sin embargo, temporalmente, es corto porque es el momento en el que está terminando
la noche e irrumpe la aurora. El recurso al que me refería tiene que ver con la sintaxis
del poema. Leo un poco antes (hay ciertas recurrencias en el movimiento y la
detención):
y se persigue y no se encuentra, todos,
vivos muertos al borde del instante
se detienen suspensos. Duda el tiempo,
el día titubea.
Soñolienta
Entonces, corta el verso fuertemente. En vez de seguir hasta completar el
endecasílabo, deja un espacio y lo completa abajo. Hace una cesura interna muy
marcada; los versos de arte mayor pueden tener una cesura interna (en el endecasílabo
un hemistiquio de seis y otro de cinco) que marca dos momentos del verso. A veces

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
13
sirven para establecer paralelismos entre dos versos diferentes. Acá no hace un
paralelismo sino que marca visualmente, con esta pausa, ese momento de detención y
esa expectativa para ver qué sucede. Sigue: “en su lecho de fango, abre los ojos/Venecia
y se recuerda: ¡pabellones/y un alto vuelo que se petrifica!”. Queda ese momento y es
como que la ciudad vuelve a sí misma después de esa somnolencia. Va a decir, sin
exclamar: “Oh esplendor anegado…”. ¿Qué sucede? Empieza la luz: “Pero la luz
avanza a grandes pasos,/aplastando bostezos y agonías./¡Júbilos, resplandores que
desgarran!/El alba lanza su primer cuchillo”. Ha llegado el alba; los resplandores
jubilosos como la celebración de la luz que sería como lo que acaba con esos actos en
donde estaban vivos y muertos al borde del instante. Este tipo de procedimiento, cortar
un verso y continuarlo luego, es un recurso que uno puede encontrar en la tradición.
Incluso esto se puede encontrar en el teatro en verso; un personaje puede decir la mitad
del verso y luego el otro personaje puede decir la otra mitad. Se da una suerte de
retruque entre lo que dice uno y otro personaje. En Shakespeare y Lope esto se ve. Esto
es un poema por lo que ese mismo recurso juega de una manera muy diferente a como
lo podría hacer ven una obra de teatro.
Vayamos a “Piedra de sol”, el poema que cierra y que es muy extenso. Cierra
con México; en los otros casos, aunque México aparece, aparecen otros lugares: Tokio,
Delhi. La fecha del poema es 1957. Si el libro arranca en 1948 ha transcurrido un
camino de elaboración poética. ¿Vieron eso que llaman calendario azteca? ¡Ese disco
redondo que tiene cuatro soles y en el medio la cara de un dios y dos serpientes?
Algunos de estos discos están incompletos. Tiene una profusión de elementos muy
grande y todos esos elementos tienen una significación, no son decorativos. Tienen que
ver con la organización del tiempo, los años, los ciclos de la vida. Culturalmente e
imaginariamente es un testimonio importante, una imagen muy fuerte. Como
calendarios que muestran las edades, la serpiente del día y la de la noche, la
organización de los meses y los puntos cardinales, es algo que tiene que ver con la
concepción del tiempo y del espacio. Por ejemplo, el hecho de señalar la relación entre
los puntos cardinales y los meses y animales emblemáticos como la serpiente.
De nuevo pone un epígrafe en francés. Es del poeta romántico Gerard de Nerval
(1808-1855). Fue un poeta bastante exaltado y entre sus admiradores se contaba
Antonin Artaud. El llamado calendario azteca también recibe el nombre de “Piedra del
sol”, hay una pequeña variante. No es homólogo el nombre del calendario con el título
del poema. El epígrafe dice: “la tercera vuelve, es aún la primera. Es siempre la única o

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
14
es el momento único, pues, tú eres reina. A ti la primera o la última. Eres tu rey, a ti, el
único o el último amante”. De nuevo la pregunta: ¿primera o última?, ¿primer momento
o último momento?, ¿finalización o iniciación? El texto de Nerval se llama Artemisa.
Va a tener nuevamente y sostenidamente una marca que es no iniciar los versos
con mayúscula. Si bien usa los signos de puntuación habituales hay una continuidad en
donde no hay una marca fuerte que sería la del punto. Podría ser que lo único que
aparece como más cortante son los dos puntos. Sigue con las comas y corta el verso con
los dos puntos cuando está hablando y usa la enumeración caótica:
nombres, sitios,
calles y calles, rostros, plazas, calles,
estaciones, un parque, cuartos solos,
manchas en la pared, alguien se peina,
alguien canta a mi lado, alguien se viste,
cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos,
Ese último “cuartos” tiene una coma e irrumpe un fechado que está puesto, uno
diría, en la estrofa siguiente como un verso: “Madrid, 1937,”. Esto nos lleva,
obviamente, a un momento histórico importante que es el de la Guerra Civil Española.
Lo que va a presentar, con esta acumulación de elementos, es un lugar en guerra
(destrucción, estallidos, etc.). Al mismo tiempo, algo que aparece, que se reitera a lo
largo del poema, es una unión salvadora que es la de los amantes. Va a decir: “Madrid,
1937,/en la Plaza del Ángel las mujeres/cosían y cantaban con sus hijos,/después sonó la
alarma y hubo gritos,/casas arrodilladas en el polvo,/torres hendidas, frentes
esculpidas/y el huracán de los motores, fijo”. Ahí pone los dos puntos. Luego: “los dos
se desnudaron y se amaron/por defender nuestra porción eterna,/nuestra ración de
tiempo y paraíso,/tocar nuestra raíz y recobrarnos,/recobrar nuestra herencia
arrebatada/por ladrones de vida hace mil siglos,/los dos se desnudaron y besaron/porque
las desnudeces enlazadas/saltan el tiempo y son vulnerables,/nada las toca, vuelven al
principio,/no hay tú ni yo, mañana, ayer ni nombres,/verdad de dos en sólo un cuerpo y
alma,/oh ser total...”. Luego de los puntos suspensivos corta el verso y va abajo:
“cuartos a la deriva/entre ciudades que se van a pique,/cuartos y calles, nombres como
heridas”, etc. El modo de hacer las pausas fuertes del poema está dado por los dos
puntos, no por el punto final. Incluso usa punto y coma cuando quiere hacer la pausa

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
15
mayor. Tan marcadas está la cuestión de seguir con esas comas que pautan la
enumeración que llega a ponerla en un momento en donde hay un signo de admiración.
En este poema, con todo lo que uno puede decir que tiene de uso de elementos
tradicionales, aparecen algunos quiebres de las convenciones habituales. Por un lado,
prevalece la minúscula, con la excepción del nombre propio (Madrid, Plaza del Ángel,
Oaxaca, Christopher Street, Reforma Carmen, Vernet, el nombre de un hotel, Vidal, un
lugar de venta de comida, Perote, una florería). Otra vez presenta la enumeración de
sitios bastante diversos, pero ninguno está metido en el discurrir de lo que estaba
pasando con la amada (si habían comprado algo o paseado, etc.). El de Madrid está muy
marcado porque aparece este tema de la muerte y de la guerra. Acudiendo a la anáfora
dice: “los dos se desnudaron y se amaron”, “los dos se desnudaron y besaron”. En
ambos casos se repite para enfatizar y para decir que esto es una suerte de acto de
salvación. “por defender nuestra porción eterna,/nuestra ración de tiempo y paraíso”.
Tenemos un tiempo, un momento de gozo, un derecho a la felicidad. Con este acto que
se repite más adelante: “amar es combatir, si dos se besan/el mundo cambia, encarnan
los deseos”. Hay una recurrencia de ciertos vocablos que aparecen muy a menudo.
¿Qué diferencia hay con Lezama? Lo que hace Lezama es una suerte de voluta
barroca cambiando la combinatoria de esos elementos; De repente aparece la guitarra
con el garzón, luego la guitarra con la rama del árbol, luego el garzón con la rama del
árbol, después la guitarra con la rama del árbol. Va armando distintos recorridos
metafóricos mediante la variación de los elementos. En cambio, lo que uno ve como
diferente en Octavio Paz es que esos elementos están recurriendo: la luz, los amantes,
los cuartos, las ciudades, el día, la noche. Habría una mayor fijación de significados. El
día es el día, la noche es la noche, los amantes que se besan son salvadores y no se
convierten en otra cosa. Esa movilidad barroca de Lezama no es característica de
Octavio Paz en donde, más bien, está la calma de la reflexión, el ir desplegándola y
reiterando en estas acciones pero sin esas extrañas combinatorias que produce Lezama
Lima. En Octavio Paz hay grandes logros en cuanto a la factura de los versos, a la
composición. En este poema extensísimo va manteniendo un endecasílabo y un tono
parejo; hay un ritmo sostenido a lo largo de todo el poema. No hay altibajos. No digo
“altibajos” en el sentido de que un poeta puede jugar con los contrastes o las diritmias,
sino en el sentido de que no parece algo fallido. Está muy bien pensado y construido.
Hay una maestría muy grande y un proyecto puesto en juego en ir con este modo de
armar el poema, utilizando los elementos que comenté, al fin de llegar a esta idea de

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 14
16
salvación por el amor. Incluso con un sistema de comparaciones en donde, en un
momento, destaca que es mejor llegar a algún extremo, a algún desenfreno: “mejor el
crimen,/los amantes suicidas, el incesto” (…) “que dar vuelta a la noria que exprime la
substancia de la vida”. Esta diciendo que es mejor ese desfreno a seguir con esa rutina
que apagaría la vida, la licuaría. Aquello que tiene la vida de substancial se va
debilitando progresivamente.
Sigue comentando todo esto y, después de hacer estas comparaciones, dice:
“nupcias de la quietud y el movimiento”. De nuevo el enlace entre quietud y
movimiento. Hay un conjunto de términos relevantes para la concepción poética de
Octavio Paz; contrastivamente fíjense en lo que dice sobre lo que es la poesía respecto
del ritmo, de la imagen, respecto de “la otra orilla”·, ese irse a la otredad, la
consagración del instante, el verbo encarnados. Esos elementos que aparecen como una
reflexión en el poema aparecen encarnados en el poema. Aparecen una y otra vez para
reafirmar fuertemente esta misma idea sobre la función de la poesía, sobre cómo lograr
estos objetivos de reconciliación de los contrarios a fin de que cese la incompletud, para
poder arribar a ese otro mundo (los surrealistas decían “hay otro mundo y está en este”).
Todo esto se explicita en el poema: salir, ir al otro, para volver a uno y entonces el
mismo pueda alcanzar su plenitud de sí; del mismo modo, el otro también podrá
alcanzar su dimensión si se relaciona con ese sí. Hay una ida y vuelta constante entre
estos elementos.
En un momento pone una serie de personajes que tienen que ver con el
momento de la muerte: “Agamenón y su mugido inmenso/y el repetido grito de
Casandra/más fuerte que los gritos de las olas,/Sócrates en cadenas”. Luego aparecen
Bruto, el asesino de César, Moctezuma, Robespierre, Churruca, Lincoln, “el estertor de
Trotsky”, Madero (Francisco Madero). Hay una serie de personajes concretos que
aparecen en el momento de su agonía. Aparece también una serie de imprecaciones y
pedidos: “puerta del ser, despiértame, amanece,/déjame ver el rostro de este día,/déjame
ver el rostro de esta noche”. Hay una serie de expresiones de deseos para que todo eso
corra hacia ese punto de llegada. “un caminar de río que se curva,/avanza, retrocede, da
un rodeo/y llega siempre”. Y termina con dos puntos. Hasta la próxima. Seguimos con
esto y veremos “Blanco”.
(Esta desgrabación no fue revisada por la docente a cargo de la clase.)