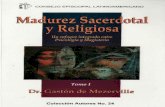Lucas, Juan de Sahagun - La Vida Religiosa y Sacerdotal
description
Transcript of Lucas, Juan de Sahagun - La Vida Religiosa y Sacerdotal

•Juan ele Sahagún L u c a s Hernández
La vida sacerdotal y religiosa
' '•' • V i
BflSBfl
BBSBB

E D E L W E I S S
8
JUAN DE SAHAGUN LUCAS HERNÁNDEZ
LA VIDA SACERDOTAL Y RELIGIOSA
Antropología y existencia
SOCIEDAD DE EDUCACIÓN ATENAS
MADRID

© SOCIEDAD DE EDUCACIÓN ATENAS Mayor, 81. 28013 Madrid
ISBN: 84-7020-208-1
Depósito legal: M. 2.619.—1986
Printed in Spain. Impreso en España
ARTES GRÁFICAS BENZAL, S. A. - Virtudes, 7 - 28010 MADRID
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN Pág. 9
I . FENOMENOLOGÍA DE LA VOCACIÓN 17
1. La vocación como proyecto de vida 18 2. La vocación sacerdotal y religiosa 28
I I . RAZÓN ANTROPOLÓGICA DE LA VOCACIÓN. LA «INTENTIO» DE LA VIDA CONSAGRADA 45
1. A modo de evaluación 48 2. Raíces antropológicas de la vocación consagrada. Estructura
de la persona 55
I I I . CONSEJOS EVANGÉLICOS Y REALIZACIÓN HUMANA 77
1. Los consejos evangélicos, instancia crítica de la vida social y eclesial 79
2. La obediencia evangélica no hipoteca la libertad 81 3. Pobreza evangélica: privarse para dar 89 4. La castidad, forma específica de vivir la sexualidad 99
IV. LA COMUNIDAD EN LA VIDA CONSAGRADA Y RELIGIOSA 113
1. La vida comunitaria: exigencia humana 113 2. Estructura de la comunidad cristiano-eclesial 117 3. La comunidad religiosa y sacerdotal 124
V. MUNDANEIDAD DE LA VOCACIÓN. VIVIR LA VOCACIÓN EN LA HORA PRESENTE DEL MUNDO 145
1. Cosmovisión actual y perfección cristiana 150 2. Características de nuestro mundo 156 3. Diagnóstico del hombre actual 163 4. Sacerdotes y religiosos ante las condiciones actuales del
mundo 172 5. Fenomenología de la ocupación vocacional 191
ULTIMAS PALABRAS 199
BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 201
7

INTRODUCCIÓN
«La profesión de los consejos evangélicos, aunque lleva consigo la renuncia de bienes que indudablemente se han de tener en mucho, sin embargo, no es un impedimento para el enriquecimiento de la persona humana, sino que, por su misma naturaleza, la favorece grandemente» (LG 46).
«Los presbíteros del Nuevo Testamento, por su vocación y por su ordenación, son segregados en cierta manera en el seno del pueblo de Dios, no de manera que se separen de él, ni de hombre alguno...» (PO 3).
«Quiero, al mismo tiempo, por la práctica de los consejos, recuperar en el renunciamiento todo lo que de llama celeste encierra la triple concupiscencia; santificar, en la castidad, la pobreza, la obediencia, el poder incluido en el amor, en el oro y en la independencia» (P. TEILHARD DE CHARDIN, El Sacerdote, 8 de julio de 1918).
Estos tres textos, dos del Concilio Vaticano II y uno del padre Teilhard de Chardin, son el mejor marco para la obra que ofrecemos. Desde ellos hay que interpretar su contenido. Ni alienación de la personalidad, ni psicosis de evasión de la realidad circundante, ni estéril renunciamiento constituyen el objeto de la ordenación sacerdotal y de la consagración religiosa. Tampoco son efectos o resultados propios de ellas. El proyecto vocacional bien entendido comporta, más bien, enriquecimiento de la propia persona, compromiso con la problemática real del mundo y recuperación de lo más humano del hombre.
Cuando se ha hablado tanto de desacralización y secularismo por una parte y aparecen por otra los primeros síntomas de retorno a épocas pretéritas marcadas por el sello de un angelismo alicorto, con la intencionalidad más o menos expresa de falta de com-
9

promiso con la condición real de los hombres, conviene refrescar la memoria con las palabras de Pablo a los fieles de Corinto y con la recomendación del Vaticano II: «¿Son hebreos? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Del linaje de Abrahán? También yo... ¿Quién no desfallece que no desfallezca yo? ¿Quién se escandaliza que yo no me escandalice?» (2 Cor 11,22.29). «Nada hay verdaderamente humano —añade el Concilio— que no tenga resonancia en su corazón» (GS 1). Una ardiente confesión de solidaridad humana que muestra bien a las claras hasta qué punto vivía Pablo, a pesar de su especial elección para el Evangelio, su condición de hombre entre los hombres y de hermano entre los hermanos, y que la Iglesia, por medio del Vaticano II, desea para los discípulos de Cristo.
ha llamada de Dios no rebaja la talla del hombre ni entraña menoscabo alguno de su dignidad personal. Poner de relieve esta dimensión de la vida consagrada, tanto sacerdotal como religiosa, es lo que nos proponemos en el presente trabajo. Con ello intentamos establecer sus presupuestos antropológicos y determinar sus condicionamientos humanos.
Con este fin tenemos que bucear en la antropología actual, cuyos resultados no pueden ser ignorados por quienes toman en serio al hombre y se preocupan por encauzar su presente y elaborar su futuro. Es el caso especial de todos aquellos que viven de cerca el problema vocacional, o porque ellos mismos son vocacionados o porque les incumbe además la importante tarea del desarrollo y formación de las vocaciones.
Es preciso reconocer que la antropología actual, sobre todo la filosófica, presenta un tipo de hombre con rasgos y perspectivas nuevas que no conocieron la filosofía tradicional ni la psicología racional clásica. Tiene en cuenta el hecho de la evolución y ha descubierto la historicidad como dimensión constitutiva del hombre; con ello pone de relieve uno de sus aspectos más fundamentales y específicos: su carácter progrediente y su constante perfeccionamiento a lo largo de su historia. Presenta al hombre como un ser «que tiene-que-llegar-a-ser-hombre-con-otros-en-el-mundo». Rasgos estos de orden existencial y biográfico que no pueden pasar inadvertidos a los pastoralistas y pedagogos de la vocación, ni mucho menos a los propios interesados. Toda programación en este campo, lo mismo que los procedimientos y objetivos, debe ser organizada de cara a las exigencias antropológicas de este nuevo modelo del ser humano.
10
Se trata de un ser enraizado en el mundo, en diálogo permanente con sus semejantes y abierto a la trascendencia. Para estos antropólogos, el ser humano representa una estructura unitaria c integradora de sí mismo que, a través de sus variantes y actos di versos, tendencias y situaciones, conserva su identidad y se enri quece progresivamente haciéndose más hombre, accediendo más al ser. La clave de su misterio estriba en su constitución aperturista. El hombre es un ser abierto por naturaleza a todo cuanto no es él: mundo, hombres y Dios, que considera valores para sí mismo, porque sabe muy bien que no puede cumplirse como persona más que si entra en comunión con la realidad ajena.
Si el hombre es persona, hay que convenir en que la suprema realidad, la realidad fundante —Dios—, es el ápice supremo del ser personal y, por consiguiente, que el hombre no puede menos de ser un llamado de Dios. Esta primera relación ontológica por la que el ser humano se vincula constitutivamente a un valor supremo —el Absoluto— es la base de otra comunicación, también constitutiva, que lo abre a todos sus semejantes en calidad de valores que debe respetar y de bienes que tiene que asumir y promover. Es condición necesaria de su cumplimiento como ser personal. Apertura esencial (alteridad) en una doble dirección: vertical hacia Dios y horizontal hacia los hombres. Renunciar a cualquiera de estas vertientes es caer en perniciosos reduccionismos que descomponen la figura de lo humano y lo envuelven en el marasmo de la oscuridad y la duda.
Esta nueva concepción, que por suerte se va generalizando cada vez más, contrasta fuertemente con el hombre angustiado existencialista, ser para la muerte y para la nada; se opone igualmente al hombre naturalista y colectivizado del marxismo, reducido a simple forma de la realidad material y a mero número repetitivo de la especie; se distingue asimismo del hombre freudiano, amasijo de insatisfacciones y víctima de poderes inconscientes incontrolados; contradice también el modelo estructuralista, que arrebata al hombre su dinamismo personal y lo convierte en pieza de engranaje sin iniciativa ni libertad.
Trente a estos intentos truncados de clarificación del misterio humano surge cada vez más pujante una corriente antropológica de marcado signo personalista, soporte de un humanismo verdadero, en la que el hombre aparece polarizado por valores irreversibles y absolutos. Un ser referido no sólo conceptualmente, sino existen-cialmente al Dios vivo; situado por encima de las cosas de este mundo, de los sistemas económicos y de producción, de orden social y político, que en su irrepetible realidad es artífice de sí mismo
11

en contacto con la realidad circundante humana y social. El secreto de su andadura no es otro que la apertura de su espíritu a la verdad y al bien, valores imperecederos que, encarnados históricamente en el mundo material y humano, tiene que acoger y realizar en perspectiva de trascendencia, en dirección hacia Dios mismo, supremo valor y fuente de todo bien. Esto significa que, tanto en su estructura como en su realización histórica, la persona humana se muestra como tensión y deseo esperanzado de plenitud que no puede lograr enteramente más que abriéndose a quien tiene el poder de plenificar mediante la donación de valores que no perecen.
En esta línea antropológica se inscribe precisamente la vocación sacerdotal y religiosa tal como aparece en las fuentes de la revelación cristiana y es reconocida por la Iglesia a lo largo de la historia. Por eso, al hablar de vida consagrada, es preciso comenzar por una descripción fenomenológica de la misma que ponga ante nosotros sus rasgos distintivos y notas características. A través de ellos descubrimos su sentido último y significación esencial, su logos interno.
Ahora bien, el núcleo constitutivo de la vocación sobrenatural, o si se prefiere su razón antropológica profunda, no es otra cosa que el servicio de Dios mediante el amor al prójimo. Ambos aspectos, íntimamente relacionados, se muestran al elegido como valores incuestionables que polarizan su atención y confieren a su vida un estilo peculiar perfectamente identificable, derivado de su bascular continuo entre dos mundos, el hombre y Dios. Poseído por Dios, cuyo misterio irrumpe en su vida, el vocacionado se siente concernido en su ser más íntimo como portador de un mensaje de salvación para sus hermanos, los hombres, con quienes debe mantener un diálogo ininterrumpido. El consagrado es hombre de dos encuentros: uno con el Padre, que lo llama, le hace compartir sus planes y lo envía, y otro con los hombres, destinatarios de su misión y objeto de su generosidad. Son ellos, en último término, la razón de su elección y en cuyo favor se constituye.
La cercanía de Dios y el encuentro con los hombres, consecuencia de la dimensión de alteridad propia de su ser personal, impone al consagrado una serie de obligaciones ineludibles que marcan su vida y lo distinguen de los demás. Ya no se pertenece a sí mismo, sino que se debe por completo a sus semejantes. Su existencia entera adquiere un carácter oblativo innegable, es una ofrenda continua en la que hallan eco todas las inquietudes legítimas de sus contemporáneos. Una respuesta positiva en la encrucijada de la sociedad problematizada de nuestro tiempo, que experimenta los más
12
fuertes contrastes: «El gozo y la esperanza, las tristezas y las angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón» (GS 1).
Su proyecto existencial se caracteriza por el desprendimiento a ultranza en busca de una mayor identificación con Dios —ser sin paliativos— y un mejor servicio a los hermanos. Por eso, apurando el tener hasta donde le sea posible, se queda con el ser en la cota más alta que le es dado alcanzar. Fruto de este doble gesto de desprendimiento y asimiento es la práctica de los consejos evangélicos, perspectiva en que vive su fe en Cristo, y la vida comunitaria, que dan una fisonomía peculiar a la propiedad de bienes, al amor humano y a la libertad personal, así como a las relaciones existencia-les entre los hombres, que muestran hasta qué punto es posible la armonía perfecta entre autoridad y ejercicio de la propia libertad.
Pero la diaconía no adquiere forma en la mera disponibilidad, sino en la comunión verdadera y real con el entorno. Ello obliga a los elegidos a enfocar de cara los grandes problemas de la época presente y a adoptar una resolución decidida respecto del análisis de la situación actual de la sociedad, de las relaciones entre los pueblos, de la vinculación entre el presente y el futuro. El principio de solidaridad humana conduce a los sacerdotes y a los religiosos a escuchar el llamamiento que les dirigen un mundo en construcción, una Iglesia en trance de cambio de lugar geográfico y un inmenso número de personas en grave necesidad. «Es urgente la obligación de sentirnos absolutamente prójimos de cualquier otro hombre y de servirle activamente cuando nos sale al encuentro, lo mismo si se trata...» (GS 27).
Sobre estas bases estructuramos nuestro trabajo, que tiene mucho de enunciado de principios, de descripción fenomenológica, de justificación antropológica y racional de una vida que se debe por completo a Dios y a los hombres, así como de estudio de la realidad cultural y social que no puede menos de afrontar. De ahí el título general: Vida sacerdotal y religiosa. Antropología y existencia, que contempla dos facetas fundamentales de la vocación consagrada: su raíz antropológica y su realización existencial y biográfica.
Encuadramos todo ello en el marco de estos cinco capítulos: Fenomenología de la vocación, Razón antropológica o la «in-tentio» de la vida consagrada, Consejos evangélicos y realización
13

humana, ha comunidad en la vida sacerdotal y religiosa, Munda-neidad de la vocación: vivir la vocación en la hora presente del mundo.
Como puede advertirse fácilmente, hemos prescindido ex profeso de otros aspectos no menos fundamentales de la vida consagrada, como su dimensión teológica, su aspecto espiritual y ascético, su configuración cristológica, su tratamiento pastoral y encuadre jurídico. Aunque en el desarrollo de este tratado tendremos que aludir necesariamente a ellos, por lo menos de forma indirecta, debemos confesar, sin embargo, que su formalidad es esencialmente antropológica y existencial. Desde esta perspectiva debe ser leído e interpretado. Nos mueve a ello la necesidad de determinar la estructura íntima del proyecto vocacional desde la óptica del propio sujeto que, por ser persona humana, está polarizado por dos puntos de referencia constituidos en valores irrenunciables: Dios y el prójimo. Sin una apertura esencial a lo que está fuera y por encima de él, la llamada divina no encontraría eco en su conciencia y el reclamo del hermano no sería correspondido. Enclaustrado en sí mismo, sería incapaz de adoración y servicio. Si es verdad que la vocación consagrada supone la fe y la gracia de Dios, no es menos cierto también que, a nivel humano, debe contar con un fundamento radical que la condiciona y posibilita.
Ahora bien, porque la vocación eclesiástica presenta otros muchos aspectos y facetas correspondientes a diversos niveles de lo humano es por lo que se presta a ser estudiada desde distintos puntos de vista. En este sentido abundan los trabajos referentes a estos aspectos, dando lugar a otras tantas ciencias de la vocación, como la psicología, la pedagogía, la sociología, la pastoral y hasta la misma teología de la vocación. A pesar de todo, no es frecuente encontrarnos con estudios que traten la vocación desde la estructura humana y pongan de relieve su entramado antropológico, si bien es verdad que comienzan a circular ya entre nosotros trabajos muy meritorios sobre el tema. Por eso nos hemos lanzado a lo que consideramos un riesgo aventurado al intentar bucear en las profundidades antropológicas y perfiles humanos del proyecto vocacional con sus consiguientes derivaciones de orden existencial.
Decir finalmente, para terminar, que esta obra es fruto de la reflexión personal, adelantada ya en algunas publicaciones harto breves' y contrastada en la exposición oral en charlas, conferen-
1 Cf. JUAN DE SAHAGUN LUCAS, Antropología y vocación: «Seminarios» 25 (1979) 305-316; id., Bases antropológicas de la vida religiosa: «Revista Con-fer» 22 (1983) 275-289.
14
cias y cursillos, de manera especial en los cursos de verano del Instituto Vocacional Maestro Avila de Salamanca y en los de Vida Religiosa de la Facultad de Teología de Burgos. En ellos surgieron diálogos interesantes donde se confrontaron opiniones, se clarificaron ideas y se abrieron perspectivas que con la mejor intención hemos procurado recoger en las páginas que siguen. A todos aquellos que con su aportación doctrinal y con su crítica clarificadora, principalmente alumnos nuestros, han hecho posible la presente obra ofrecemos desde aquí nuestro tributo de gratitud y sincero reconocimiento.
Burgos, 28 de enero de 1985. Festividad de Santo Tomás de Aquino.
15

I
FENOMENOLOGÍA DE LA VOCACIÓN
Antes de abordar directamente los aspectos antropológicos y existenciales de la vida sacerdotal y religiosa, tenemos que enumerar los rasgos significativos de la vocación consagrada por ser ésta base y fundamento de aquélla. Sin vocación no es posible la entrega a Dios y el servicio desinteresado al prójimo, características esenciales de la vida consagrada. Es ésta la renovación permanente de una primera decisión y constituye, además, el punto culminante de todo un largo proceso. Se presenta como desembocadura de un andar azaroso y hallazgo de una tarea de búsqueda, sin que por ello deje de ser realización continuada de algo que se había proyectado con anterioridad. A su carácter de conquista hay que añadir ahora el de empeño esforzado por llegar a ser en plenitud. Resultado de una elección, se convierte asimismo en forma de vida estable libremente asumida. Por eso no es posible comprenderla si antes no se conocen el origen de donde procede y el impulso que la pone en marcha.
Vocación y vida consagrada se implican y complementan. Se relacionan mutuamente como el comienzo y el término de un proceso, como el germen y el fruto sazonado. Por eso suele definirse la vocación como un acto inmanente de toda la existencia que madura progresivamente en una duración continuada y profunda hasta florecer en un momento de plena reflexión. Es el camino que conduce a un género de existencia que colma los anhelos, satisface las aspiraciones, constituye el objeto de esperanza como cauce adecuado de realización personal.
Jean Guitton distingue en ella tres momentos que constituyen otras tantas dimensiones de la misma: una prospectiva, en cuanto que prepara el futuro y se orienta hacia él; otra restrospectiva, porque, lejos de romper con el pasado definitivamente, lo recupera
2 17

unificándolo y sublimándolo; otra re-creativa, que la convierte en actualización y renovación de la llamada inicial \ El futuro, que se orienta desde el pasado y tiene su punto de apoyo en la experiencia del momento presente, se inscribe y se anticipa en el ahora que se está viviendo. Esta es la razón del carácter unitario y totalizador de la vocación, y por esto es considerada como verdadero germen vital que se desarrolla y expande sin interrupción hasta cristalizar en formas concretas y definitivas.
Ahora bien, este largo proceso, determinante de toda vida personal, se distingue por un conjunto de notas características inconfundibles. Unas son propias de la vocación humana como tal y, por tanto, tiene que asumirlas el hombre en el desarrollo normal de su existencia específica. Otras, en cambio, corresponden a la vocación particular de cada persona, aquella precisamente en la que cristaliza la vocación común y mediante la cual llegamos a ser plenamente hombres desde circunstancias muy concretas. En nuestro caso, la vocación sacerdotal y religiosa o vocación consagrada.
Nuestro propósito en este primer capítulo es principalmente fenomenológico y descriptivo. Sólo después, y a través de los diversos aspectos que la integran, descubriremos el sentido último de esta clase de vocación, su verdadera significación y naturaleza.
En primer lugar hablaremos de la vocación humana en general, poniendo de relieve su aspecto más característico, el proyecto. A continuación enunciaremos las notas distintivas de la vocación consagrada como determinación o caso particular de la anterior. En ella encontramos los siguientes rasgos definitorios: llamada liberadora, encuentro plenificador, ademán altruista y dialogante. Todos estos elementos son notas configuradoras y constitutivas de la vocación sacerdotal y religiosa.
1. LA VOCACIÓN COMO PROYECTO DE VIDA
La antropología contemporánea cuenta con dos descubrimientos importantes que afectan al ser humano en su dimensión exis-tencial y biográfica: la evolución y la historicidad.
Desde que la idea de evolución se convirtió en moneda de uso corriente y cobró audiencia ordinaria en los círculos del pensamiento, todo el mundo sabe que no somos puntos estáticos, realizados de una vez para siempre, sino resultado de un proceso de perfección que todavía no ha llegado a su meta final. El estado actual de
1 Cf. M. BELLET, Vocación y libertad, Madrid 1966, prólogo, p. XIV.
18
la especie humana no es el originario y primigenio. Tampoco el definitivo. Desde su enraizamiento en el cosmos, el ser humano se dirige a un más allá de sí mismo en busca de su perfección y plenitud. No es su vida mera contemplación de la naturaleza ni instalación inamovible en el rellano conquistado. Se presenta más bien como proceso de crecimiento sin límites asignables en el tiempo. Su meta es la trascendencia y lo ultrahumano.
A diferencia del resto de los seres, incluso los animales de mayor rango y perfección, el ser humano despliega su existencia en un incesante movimiento de espiritualización progresiva que lo distancia cada vez más de la materia. Es ésta la característica que lo distingue como persona y lo coloca en un nivel ontológico superior. En vez de encasillarse en sí mismo y repetir mecánicamente la especie sin iniciativa y originalidad propias, se abre a la realidad adueñándose de ella y haciéndose más ser al hilo de sus actos. Es cada vez más hombre porque accede más al ser.
No es que vayamos hacia una nueva especie de hombre o a un superhombre, como soñara F. Nietzsche, sino que caminamos hacia un engrandecimiento personal mayor, tanto individual como colectivo, mediante la potenciación de nuestros propios recursos espirituales. Nos personalizamos más por la constante conquista de la verdad y del bien y por la intercomunicación de unos con otros. Desde el momento de la aparición de la conciencia reflexiva sobre la tierra, no es el individuo humano el que evoluciona ya en su calidad de individuo, sino la sociedad, y con ella, la persona por vía de mutuo reconocimiento y de comunión en el ser, como dejó escrito P. Teilhard de Chardin. Nos hacemos más hombres al hacernos más solidarios.
La persona humana está reñida con el estatismo y el enclasa-miento porque, atraída por lo irreversible, se percibe a sí misma como ser sin fronteras, en tensión continua y acreedora de valores absolutos. En su hacerse intermitente, de cara a una realidad y a un valor siempre mayores, consiste su ser. Esta realización progresiva, animada por un impulso constitutivo interno, es lo que los antropólogos actuales llaman historicidad, que no es lo mismo que fugacidad ni tiene nada que ver con la transítoriedad de la vida. Es, por el contrario, consistencia y reafirmación en el presente que adquiere toda su fuerza de la tendencia al futuro. Evolución e historicidad son lo mismo que lucha por la existencia. Significa esto que el hombre descubre un sentido en lo que hace y sus acciones responden siempre a la elaboración de un plan de vida que le permite ser lo que pretende ser, aquello a lo que se siente llamado. Es proyecto de sí mismo.
19

Si es verdad que el ser humano no existe sin un pasado en que apoyarse, no es menos cierto también que sólo es verdadero hombre aquel que vive anticipando su futuro. Por ser un animal de realidades, como enseña X. Zubiri, no existe más que erguido sobre sí mismo oteando el porvenir en ademán autocreador. En el encuentro con el mundo construye su vida, pero ésta no es algo inerte y pasivo; consiste en un tener que llegar a ser algo que no se consigue plenamente en ninguno de sus momentos históricos. Es continuo trascendimiento de uno mismo. Esto hace que el hombre, que sabe vivir su vida al modo humano, se anticipe en cada una de sus acciones, siendo el proyecto dimensión constitutiva suya. Está inquieto porque sabe que el ir a más le pertenece en propiedad.
La temporalidad humana, o mejor aún el proceso de tempora-lización que revelan la evolución y la historicidad, plantea el siguiente interrogante: ¿cuándo y cómo adquiere su cabal medida este ser que llamamos hombre? El problema estriba en saber discernir a tiempo el contenido exacto del propio proyecto para configurarlo del modo más adecuado. En ello coinciden la mayoría de los antropólogos actuales. Enseñan casi todos que lo específico en el hombre, a diferencia de los demás vivientes, no es la potencialidad de su vida biológica, sino la de su espiritualidad. Los animales cuentan con un plan biológico uniforme preestablecido, en tanto que el hombre tiene que elaborar su propio programa de forma imprevisible. Mientras que el ser vivo está completo cuando llega a su madurez orgánica y funcional, el hombre, en cambio, comienza su vida propiamente humana en el momento en que se cumple su programa a nivel biológico2. Desde ahí tiene que elegir libremente entre las innumerables posibilidades que se le presentan si quiere cumplirse como hombre. En esto hace consistir L. Lavell el sino de las personas. Se trata de una oportunidad que, descubierta y aprovechada debidamente, las lleva a su plenitud de ser y de obrar. Suele presentarse como una experiencia primigenia que es vivida con especial entusiasmo y pone en la pista de lo que cada uno está llamado a ser siguiendo un determinado derrotero en la vida3. El que la descubre oportunamente y la acepta, se logra como persona; el que la deja pasar sin asumirla, pierde su vida.
Pero, salvo en casos verdaderamente excepcionales como en los que Dios obra directamente, a nadie se le revela de antemano el secreto de su porvenir. No nos dictan de una vez por todas nuestro futuro ni nos marcan el camino a seguir. Como un enigma, el
2 Cf. E. NICOL, La vocación humana, México 1953, 35-37. 3 Cf. L. LAVELLE, L'erreur de Narcisse, París 1939, 123.
20
porvenir personal es opaco y difícilmente penetrable. A no ser los verdaderos profetas, nadie puede predecirlo exactamente. En el plano natural no hay «llamadas» a priori ni preavisos telefónicos. «La idea de una especie de entidad superior y misteriosa —escribe Marc Oraison— que decida de antemano y cuya voluntad haya que descubrir no se mantiene hoy» 4. Sin embargo, es ineludible la necesidad que todo el mundo tiene de proponerse fines concretos. Sin ellos la existencia se asemejaría al arco del tirador que carece de blanco.
La vocación, esa llamada que todos tenemos que obedecer, se va fraguando en la realidad y en el quehacer diario. Es un plan que se concretiza y articula a lo largo de toda la vida mediante múltiples elecciones y no menos renuncias. Para J. L. Aranguren, es un fenómeno del espíritu que acontece en la realidad, frente a la realidad y con la realidad cambiante de cada días. Nadie puede esperar haber descubierto su vocación antes de ponerse a obrar, porque no es parto repentino ni fruto de un ejercicio gimnástico cerebral. Como la amistad, se va haciendo en un saber vivencial progresivo en contacto con realidades muy diversas6.
Aparecen, sin embargo, momentos especialmente lúcidos en los que se debe apostar sin demora y atreverse a correr el riesgo de la incertidumbre, como hizo san Pablo. Es el instante dramático en que nos jugamos el porvenir a una sola carta porque todo se involucra en un solo acto: el descubrimiento, la espera y la decisión. No obstante, el proyecto vocacional humano nunca se presenta definitivamente configurado en todos sus detalles. Sólo aparece en perspectiva y como envuelto en densa niebla que se disipa a medida que se va cumpliendo. Su meta es llegar a ser plenamente mediante la ejecución de unos actos y el desempeño de unas funciones distendidas en el tiempo. Desde el punto de vista antropológico, equivale a orientar libremente la vida, en confrontación con la realidad cotidiana, hacia un futuro entrevisto y realizable. La vocación no nos sobreviene propiamente, más bien la hacemos nosotros en la medida en que vamos siendo más hombres7. En este proceso interviene una serie larga de factores que determinamos a continuación.
4 M. ORAISON, Vocation, phénoméne humain, París 1970, 35. 5 Cf. J. L. ARANGUREN, Etica, Madrid 1958, 381. 6 Cf. J. SANS, ¿Qué es la vocación?, Salamanca 1968, 147-148, 176. 1 Cf. A. PIGNA, La vocación. Teología y discernimiento, Madrid 1983,
129, 236; J. SANS, op. cit., 178.
21

a) El acontecimiento y las cualidades
En el empeño por forjar el propio destino realizan baza importante los acontecimientos y las cualidades humanas. Unos y otras constituyen la rampa de lanzamiento que impulsa a la persona a la conquista de su ser específico y completo. Contando con ellos es como cada uno labra la imagen que, entrevista desde el principio, polariza toda la atención con fuerza creciente y acaparadora.
Los acontecimientos, escribe L. Lavelle, son la ocasión para descubrir la propia vocación. Se ofrecen a la libertad de la persona como aldabonazos que despiertan la conciencia porque responden a sus aspiraciones y guardan relación con la propia capacidad e inclinaciones 8.
En los profetas del Antiguo Testamento, el acontecimiento es factor determinante de sus vidas. A impulsos de la situación problemática del pueblo, estos personajes se proclaman remediadores de la necesidad comunitaria de la mano de un poder desconocido que los conduce a prestar la ayuda adecuada y a solventar las dificultades. Indican el camino a seguir y ayudan a sortear escollos evitando mayores males. Hablan de arrepentimiento, de cambio de conducta, de tareas que emprender e inician movimientos de auténtica liberación. Su presencia surge siempre al socaire de determinados hechos que afectan a toda la comunidad. Son intérpretes de unos acontecimientos en los que descubren un significado humano y religioso. «Un profeta —dice Sten H. Stenson— es alguien en quien algún acontecimiento es aprehendido súbitamente como un "poderoso acto de Dios" y que anuncia la presencia del Señor en dicho acontecimiento» 9. El suceso es siempre el resorte que impulsa y motiva al profeta bíblico; a él se debe en primera instancia su especial vocación.
Pero lo que sucede de forma milagrosa en el antiguo Israel tiene lugar también en otros momentos de la historia donde ciertos hechos sirven de toma de conciencia y obligan a optar por un determinado género de vida. Las distintas situaciones instan al hombre a responder libremente con un compromiso ante la realidad que, al hacerse permanente y estable, marca la pauta de la propia existencia. Nadie es médico, abogado o asistente social por nacimiento. Ante el hecho de la enfermedad, de la injusticia y del abandono surgen en el corazón humano, primero, el deseo de poner
8 Cf. L. LAVELLE, op. cit., 133. 9 STEN H. STENSON, Sentido y no sentido de la religión, Barcelona 1970,
227.
22
remedio al mal y, después, la decisión eficaz de cumplir semejante propósito. No existe una voz que nos diga previamente que tenemos que ser maestro, sacerdote o astronauta; pero todos estamos dotados de una especie de antena natural con la que podemos captar los estragos de la ignorancia, el sinsentido de la increencia y las ventajas de la conquista espacial. En tales circunstancias la persona se siente concernida directamente y es capaz de dar un vuelco completo a su vida. Es el comienzo de una vocación. ¿Qué joven no ha experimentado alguna vez el gusanillo de la imitación ante la supermarca de unos juegos olímpicos o quién no abrió de par en par las puertas de su corazón ante el triste espectáculo de desnutrición que ofrecen masas enteras del Tercer Mundo? La persona que se siente afectada por estos hechos encuentra ante sí un horizonte que la interpela. Todo suceso es, en este sentido, un reto y un requerimiento.
Sin embargo, los acontecimientos no marcan por sí solos el camino. Es necesario incorporarlos a la propia vida para descifrar su sentido exacto. Los hechos únicamente son reveladores del destino si, interpretados desde la propia vida, se alcanza a ver su relación con el proyecto personal. Sólo la luz que brota de esta conexión necesaria disipa la oscuridad y calma la zozobra interior. Como por un instinto secreto, la persona entera vibra ante determinados acontecimientos y emprende la ruta por ellos marcada, aunque no experimente ningún atractivo sensible especial10.
Los tratadistas de la vocación están de acuerdo, en general, en admitir que su principio formal, eso que la caracteriza y constituye desde el punto de vista antropológico, no es un elemento extraño y advenedizo, sino algo enteramente objetivo que pertenece a la urdimbre de la persona humana. No una mera intencionalidad subjetiva, sino un conjunto de propiedades arraigadas en la propia estructura que forman lo que se viene llamando idoneidad. Por eso hay quien llega a decir que aptitud vale tanto como vocación y que nuestra vocación son nuestras aptitudes n .
La aptitud tiene un correlato objetivo que se traduce en cualidades físicas y psíquicas. Por eso quien carezca de la suficiente disposición externa e interna está incapacitado para recibir la llamada vocacional. Su destino es otro. No precisamente porque la vocación quede reducida al conjunto de cualidades, sino porque éstas son base del todo necesaria y requisito imprescindible para su ejercicio.
10 Cf. L. LAVELLE, op. cit., 133. 11 A. PIGNA, op. cit., 116.
23

Entre la naturaleza del hombre y su entorno se da un intervalo o espacio abierto que constituye el campo de la vocación. La persona relaciona consciente y libremente estos extremos y, en virtud de sus dones, opta en consecuencia. Indudablemente que es éste un proceso operativo en el que entran en juego múltiples factores, entre los que sobresalen el temperamento y el carácter del individuo. Ambos son el contexto necesario y caldo de cultivo, el humus, de la vocación, a la vez que sirven de garantía para su cumplimiento y logro. J. Goldstein advierte a este respecto que no existe vocación que pueda vivirse con fidelidad más que si se funda en la verdad de la persona 12.
Estas consideraciones nos conducen a concebir la vocación como proceso dialéctico verdadero donde se conjugan dos momentos distintos de la persona: lo que está siendo en el presente y lo que pretende ser en el futuro. Es cierto que no alcanza a ver con entera claridad la coincidencia entre estos dos extremos, pero no es menos verdad que lo que acontece al final no es otra cosa que el cumplido desarrollo de lo que se era al principio. En este movimiento dialéctico consiste el proyecto vocacional. Es un ir a más, una auto-superación, en la línea del propio ser.
Ahondando en el tema, el psicólogo y teólogo francés Marc Oraison recuerda que la vocación es generalmente la reconciliación simbólica, bien elaborada, de viejos deseos que terminan por cumplirse en un nivel de orden superior13. Por su parte, la psicología moderna, en contra de la antigua concepción mítica de la vocación (el destino está escrito en los astros), descubre en la vida de cada persona una continuidad dinámica a partir de inicios más o menos claros manifestados en inclinaciones y deseos. La tendencia dominante tiene visos de vocación en cuanto que la persona la percibe como llamada profunda hacia el estado de vida que mejor cuadra con su modo natural de ser. Es por lo que puede decirse que la vocación es armonía y connaturalidad, equilibrio y reajuste de la persona que ha conseguido integrar en su vida dotes naturales, tendencias y posibilidades. Es un proyecto humano que ha de realizarse en libertad w.
Decíamos hace un momento que aptitud y cualidades son ingredientes necesarios de la vocación. Esto no impide, sin embargo, el concurso y concurrencia de otros elementos que la hacen reali-
12 J. GOLDSTEIN, Phénoménologie de la vocation: «La Vie Spirituelle» (agosto-septiembre 1969) 84.
13 Cf. M. ORAISON, op. cit., 35. 14 Cf. G. CHAUVET, Épanuissement et vocation: «Vocation» 58 (1965)
587 ss.
24
dad. En el caso concreto de la vocación consagrada las cualidades no son suficientes. Entre idoneidad natural y vocación religiosa sólo se da conexión de signo y de posibilidad, pero no de equivalencia. Se requiere además otro factor invisible representado por la acción de Dios, que, unido a la disposición natural del sujeto, crea en él una especie de instinto espiritual hacia el ministerio y la comunicación con Dios 15. Lo ha reconocido expresamente el mismo Vaticano II cuando habla de la formación de los candidatos al sacerdocio y a la profesión religiosa:
«Esta activa valoración de todo el pueblo de Dios en el fomento de las vocaciones responde a la acción de la divina Providencia, que da las cualidades necesarias... y, al mismo tiempo, encomienda a los legítimos ministros de la Iglesia que, una vez comprobada la idoneidad, llamen...» 16.
Mientras que en la vocación humana las tendencias y aptitudes son por sí mismas suficientes para determinar la pauta a seguir, en la vocación consagrada no pasan de ser condiciones requeridas que posibilitan la propuesta divina.
b) La vocación como unificación de la propia existencia
M. Oraison ofrece una versión psicológica de cuanto hemos venido diciendo acerca del proyecto vocacional n . Hace hincapié en el aspecto de deseo que aparece en el sujeto cuando se siente concernido por la necesidad de averiguar y establecer el sentido de su existencia. Según él, este deseo se explícita en tres órdenes diferentes: pretensión de ser, ansias de hacer y placer de obrar. Los tres constituyen el cañamazo de toda vocación humana. Sin ser no es posible hacer, pero toda acción, además de expresión del ser, es la forma de su despliegue en el tiempo y en el espacio. Ambos, ser y hacer, se alimentan del atractivo del obrar. Sólo de esta manera consigue la persona desarrollarse de acuerdo con los dones recibidos y en función de unas metas que acaparan su atención desde siempre. Veamos más detenidamente cada uno de estos aspectos.
Primeramente, pretensión de ser. La vocación evoca siempre la idea de la llamada y se relaciona directamente con el sentido último de la vida. Es compromiso con el propio destino porque en ella se
15 Cf. M. DELABROYE/R. IZARD, Jalones para una teología de la vocación, en Estudios sobre la vocación, Salamanca 1962, 209.
16 OT 2. 17 Cf. M. ORAISON, op. cit., 16-34.
25

juega la felicidad del interesado. Por eso reviste el carácter de proyecto de sí mismo traducido en «deseo de ser» bajo este doble aspecto: perdurar en la existencia y realizarse conforme a la imagen que cada uno se forja de sí mismo. «El deseo —escribe Oraison— es una llamada interior que, en cierto modo, se hace el sujeto a sí mismo» I8. Un intento de invención personal, de autoencuentro y de identificación de acuerdo con el paradigma que cada uno se ha propuesto. «El deseo de ser sí mismo según tal imagen —continúa Oraison— es sin duda uno de los factores esenciales de esto que se llama vocación» 19.
M. Oraison enumera seguidamente los períodos que integran este proceso de identificación personal y cumplimiento. Corresponden a las diversas etapas naturales de la vida del individuo: infancia, adolescencia y adultez.
En el primer tiempo, el juego es factor decisivo en el desarrollo de la persona porque es la forma en que el niño realiza una cierta imagen de sí mismo. Los juegos no son solamente momentos de diversión y entretenimiento. Constituyen, sobre todo, la plasmación de los deseos e ideales, a la vez que se revelan como preanuncio y anticipación del futuro estado. Dime a qué juegas y te diré quién serás.
El período siguiente se caracteriza por el predominio de un nuevo factor: el sueño. Es el cauce ordinario de la expresión de la propia personalidad, ya que el adolescente carece de los recursos necesarios para objetivizar sus ideales. En semejante situación, el adolescente se refugia en el santuario de la imaginación soñadora que anticipa de alguna manera eso que pretende ser. Es un recurso a mano, mientras que el cumplimiento real de sus proyectos le está vedado por ahora.
Cuando llega a la adultez, el individuo sale de su ensimismamiento y comienza a realizar el proyecto acariciado porque cuenta con los medios para ello. Ni juega a su futuro ni sueña despierto. La dura realidad le dicta una acción comprometida con el presente, que, sin dejar de proyectarse hacia el futuro, le obliga a poner los pies sobre la tierra M.
En segundo lugar, deseo de hacer. Es consecuencia del momento anterior y obedece al convencimiento de que el único camino para llegar a ser es el hacer. Toda acción es respuesta personal a una invitación dirigida perentoriamente al individuo, el cual no
Iblá., 16-17. Ibid., 21. Ib'td., 18-20.
26
puede menos que actuar si pretende ser sí mismo. Pero es necesario reconocer que la fuente última de la llamada a la acción es siempre el otro. Desde que aparecemos en la existencia caen sobre nosotros las interpelaciones de los demás sin que percibamos su voz de una manera sensible21. Desde el momento de la concepción del hombre, la presencia del otro se cierne sobre él sin que lo abandone nunca a lo largo de toda su existencia. Fruto de un requerimiento mutuo —el amor de sus progenitores—, lleva sobre sí el estigma de la alteridad y la referencia, del encuentro y la comunicación. Como diremos más adelante, la vocación comporta una dimensión altruista que insta al sujeto a manifestarse a los demás a través de unas acciones concretas que redundan en beneficio de los otros. Su vida es un cara a cara ininterrumpido, una acción recíproca.
Finalmente, placer de obrar. Obedece al impulso natural que conduce a realizar unas actividades concretas con preferencia a otras. Así se cumple toda vocación, porque no basta descubrir lo que legitima los propios deseos, sino que es necesario también acertar con el lugar más idóneo para su aplicación. Las aficiones personales desempeñan aquí una baza muy importante porque se hace muy difícil realizar el proyecto vocacional a contrapelo de las propias inclinaciones y tendencias. Sin un mínimo de satisfacción en lo que se hace, incluso cuando se trata del servicio de causas altas, resulta imposible ascender hasta la meta. A este respecto, comenta Oraison, de la mano de Freud, que cualquiera que sea el dominio y nivel de manifestación, el placer es siempre la armonía consigo mismo y con el entorno, que confiere al ejercicio de la propia vocación una sensación de bienestar y de felicidad indefinible. La clave no es otra que el haber sabido integrar convenientemente una serie de elementos complementarios, como conciencia de finitud y gra-tuidad, sentido de provisionalidad y exigencia de absoluto E . En el caso concreto de la vocación consagrada, la felicidad consiste en el gusto espiritual —«propensio voluntatis»— por el ministerio sacerdotal y la profesión religiosa7i.
Desde estas tres opciones enraizadas en el psiquismo humano, M. Oraison concibe la vocación humana como unificación de la propia existencia en torno a unos valores descubiertos y asumidos con entera libertad con vistas a un bien absoluto e irreversible. La prosecución de éste, presentado como meta y destino último, polariza las aspiraciones del sujeto y encauza su vida de forma definitiva.
21 Cf. ibid., 23. 22 Cf. ibid., 43. 23 Cf. carta apostólica Officiorum omnium, 1 de agosto de 1922.
27

Desde su metodología específica, los antropólogos confirman estos hallazgos de la psicología. Así, P. Laín Entralgo define la vocación como el camino de la existencia auténtica o el modo personal e intransferible de entender y asumir la realidad. E. Nicol afirma que toda actividad responde, en última instancia, a un plan o programa vocacional. Y Mounier la concibe como el desenvolvimiento progresivo del principio espiritual creador que nos constituye M.
En semejante perspectiva no hay lugar para el destino prefijado e impuesto ni para la presentación misteriosa y enigmática de la vocación. Todo queda claro al hilo de unos acontecimientos convergentes que, asumidos en compromiso verdadero, despejan su incógnita porque se descubre en ellos el valor profundo de los actos realizados. El dinamismo humano, hecho conciencia y libertad en cada persona, es por sí mismo lo suficientemente constructivo y elocuente para dar cuenta exacta de la génesis subjetiva del proyecto vocacional. Todo aquel que permanece fiel a sí mismo a través de los avatares de su vida está viviendo el cumplimiento de su vocación. Mejor aún, construye su vocación al realizarse a sí mismo.
2 . LA VOCACIÓN SACERDOTAL Y RELIGIOSA
Descritos el elemento común de la vocación humana y sus ingredientes principales, nos corresponde determinar ahora los aspectos que especifican la sacerdotal y religiosa. No representan ruptura ni constituyen epifenómeno alguno —meros añadidos extraños—, sino que se inscriben en el mismo marco general, si bien añaden unas connotaciones peculiares que las cualifican y determinan. La vocación consagrada no contradice a la vocación humana, más bien la prolonga y completa. Mejor aún, es el cauce específico por donde tiene que discurrir hasta llegar a su verdadera meta última.
De un modo amplio podemos considerar notas determinantes de la vocación sacerdotal y religiosa los siguientes elementos: la llamada desde la fe, el encuentro personal con Dios y el servicio desinteresado a los hermanos. La primera es saber cierto sobre la propia misión, el segundo produce la quietud esperanzada de la aceptación del tú absoluto y el tercero se inscribe en el orden de la liberación integral o salvación. Todo ello hay que entenderlo
24 Cf. P. LAÍN ENTRALGO, La espera y ¿a esperanza, Madrid 1975, 525; E. NICOL, op. cit., 38; E. MOUNIER, El personalismo, Buenos Aires 1965, 30.
28
desde un marco de alteridad que la antropología contemporánea cuenta entre sus logros más preciosos y sus más valiosas aportaciones.
Aunque volvamos sobre esto con más detención en otro momento, conviene hacer constar desde ahora que la estructuración progresiva de la personalidad humana, objeto último de toda vocación, no se lleva a cabo más que en la sucesión cada vez más compleja y variada de un conjunto de relaciones vividas con el otro, cualquiera que sea su contenido y valor ontológico, ya se trate de un tú humano, ya sea el tú divino, término de todas las referencias humanas. De cualquier forma, conviene dejar claro que en la intencionalidad humana existe siempre un punto de relación de carácter personal que no puede ser rebajado de categoría convirtiéndolo en instrumento o en ello. El hombre accede a su verdadero ser de hombre cuando sus relaciones poseen un matiz personal estricto, es decir, cuando apuntan al otro como persona. Es éste un aspecto que no puede ser omitido en la formación del proyecto humano. Mucho menos cuando este proyecto coincide con la vocación consagrada.
a) La vocación, llamada especial desde la fe
Ni que decir tiene que la vocación sacerdotal y religiosa, como proyecto especial de vida que implica una respuesta libre, corresponde en primer lugar a la noción de llamada. Evoca siempre la idea de interpelación personal insustituible. El carácter original de nuestra vida espiritual consiste en aceptar hacer nuestra esta llamada libremente. Sólo así se convierte en algo enteramente nuestro, en nuestro propio ser humano B.
Esta es la línea adoptada por el papa Pablo VI cuando afirma que la vocación está dirigida a todos los hombres porque en los designios divinos cada uno de nosotros está llamado a promover su propio progreso y llevar a cabo su realización personal. Por eso «la vida de todo hombre es una vocación» 26. La correlación entre vocación y persona es tal, que da pie a su identificación. Es un reclamo que el mismo Juan Pablo II , fiel a su concepción personalista del hombre, no ha tenido reparo en aceptar, al repetir en diversas ocasiones que vocación y persona se hacen una misma cosa Z1.
Es cierto que en la aceptación fiel de sí mismo consiste la ver-
25 Cf. L. LAVELLE, op. cit., 128. 26 Populorum progressio, n. 14, 15. 27 Homilía del 5-VII-80 a los seminaristas en el Brasil, en AAS 12 (1980)
901-909. También al seminario romano el 25-111-82, en Insegnamenti di G. P. II, vol. 1, 1982, 999-1002.
29

dadera dignidad de la persona. Pero hay que entender bien esta afirmación. No se trata de la fidelidad a un objeto o a un pasado, sino al esbozo personal que no pueden cumplir objeto ni pasado alguno porque se abre ante el hombre como realidad enteramente nueva, como futuro trazado por el mismo Dios sobre él. Este puede ser considerado como punto de arranque de la verdadera vocación consagrada en tanto que llamada especial proveniente de un principio metaempírico y sobrenatural que no recurre de ordinario a signos sorprendentes y raros para hacer sentir su influencia. Permanece imperceptible a los sentidos, si bien transfigura las necesidades comunes y el quehacer ordinario. Se presenta como una luz que confiere colorido especial a las aspiraciones de siempre, a las obligaciones habituales, a las tareas de todos los días. Se trata de una invitación percibida en el fondo de la conciencia que remite a la persona más allá de sí misma, tanto en el origen como en el destino.
La llamada al sacerdocio y a la vida religiosa constituye uno de los aspectos más fascinantes de la existencia humana. En un determinado momento, la persona advierte, no sin inquietud, la imperiosa necesidad de orientar su vida como respuesta a un requerimiento irrenunciable. Es la voz secreta de Dios que, con acento singular cargado de misterio, pero sin confusionismos de ningún tipo, se hace a la vez invitación amorosa y mandato exigente 28. Con expresividad inigualable, Jorge Sans la describe en estos términos: «La vocación no consiste en un sentimiento, ni en una llamada telefónica de Dios, ni los futuros sacerdotes nacen con una señal especial en la frente... Dios llama cuando da ojos para ver las mieses granadas que se pierden por falta de brazos» 29.
Donde el proyecto vocacional aparece con rasgos mejor definidos es en la Biblia. Se entrecruzan en ella dos elementos mutuamente implicados: la llamada trascendente de Dios y la respuesta incondicional del hombre. Ambas son correlativas, aunque el gesto divino tiene primacía por su tono de interpelación inexcusable.
En el marco del Antiguo Testamento, la voz de Dios, dirigida tanto al individuo como a su pueblo, surte dos efectos complementarios: primero atrae a la existencia, poniendo al hombre en la vida; después lo invita a un encuentro personal con él para mantener vivo su recuerdo entre la gente y desempeñar una función salvadora específica30. Este segundo momento ofrece matices diferentes y se
28 Cf. PABLO VI, Homilía del 3-IX-1963: «Ecclesia» (16 noviembre 1963) 5-6.
2' J. SANS, ¿Por qué me hice sacerdote?, Salamanca 1959, prólogo. 30 Cf. VARIOS, Vocación común y vocaciones especiales, I, Madrid 1984, 23.
30
sitúa en niveles distintos según los casos. En Sansón y el Bautista la voluntad divina se manifiesta incluso antes del nacimiento, en el momento de su concepción. La elección constituye en el primero el motivo de su alumbramiento: «Porque será nazareo de Dios el niño desde el vientre de su madre y será el primero que librará a Israel de la mano de los filisteos» (Jue 13,5). Al segundo se le asigna también una misión salvadora y se le conceden unas prerrogativas especiales antes de ver la luz: «A muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, su Dios, y caminará delante del Señor en el espíritu y poder de Elias para reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto» (Le 1,16-17). En uno y otro, la llamada es reclamo creador que los hace vivir un singular género de vida sin opción para orientarla de otra manera. De antemano se les confía una misión concreta que va a condicionar toda su existencia.
En otros casos, la voz de Dios es menos autoritaria e impositiva. Llega en forma de comunicación compartida, de manera que el designio divino se adapta a las especiales circunstancias del elegido. Sabe tener en cuenta el miedo, el recelo, la resistencia y los sentimientos de incapacidad propios de la fragilidad humana. Así, Dios supera la tartamudez de Moisés (Ex 3,11; 4,10-11), suple la ignorancia de Jeremías (Jr 16) y vence la resistencia de Jonás (Jon 1,3). Abrahán cambia de parecer y peregrina de Canaán y del Nageb al país de Egipto porque en los anteriores reinaba la escasez (Gn 12, 1-10). Amos es retirado de su ocupación habitual y se le capacita para una misión prof ética particular: «Yo no soy profeta ni hijo de profetas —dijo Amos a Amasias—, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Yahvé me tomó detrás del ganado y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo, Israel...» (Am 7,14-15).
En otros momentos, la llamada se inserta en la propia historia de la persona elegida sin que resulte fácil distinguir la misión sobrenatural encomendada por Dios del curso normal de la vida. Es el caso de Jeremías, que, sin cambiar de ocupación —pertenecía a la clase sacerdotal—, tuvo que anunciar proféticamente la sumisión a Babilonia con graves consecuencias para él, ya que nadie lo tenía por profeta. Al final, sus vaticinios se cumplieron literalmente. «No tiembles ante ellos —le dice Yahvé—, no sea que yo te haga temblar ante ellos. Y he aquí que te pongo desde hoy como ciudad fortificada, como férrea columna y muro de bronce, frente a toda la tierra, para los reyes de Judá y sus príncipes, los sacerdotes y el pueblo del país. Y te combatirán, pero no te podrán porque yo estaré contigo para salvarte» (Jr 1,17-19).
31

En el Nuevo Testamento, la vocación adquiere caracteres muy precisos. Se presenta como orden concreta que, si bien deja en libertad a los llamados, les marca claramente el camino y les impone tareas determinadas. Todas ellas se encuadran en el marco general del seguimiento de Cristo y del trabajo apostólico en el ámbito de la comunidad. Su objeto consiste en transmitir a los hombres el mensaje de salvación, al mismo tiempo que convierte toda su existencia en vivo testimonio del Maestro. Jesús toma siempre la iniciativa, mientras que el discípulo se limita a aceptar o rechazar la invitación 31.
La predicación de Pablo comenzó en el mismo momento en que lo dispuso el Señor: «Cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar en mí a su Hijo, anunciándole a los gentiles, al instante, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre» (Gal 1,15-16; Heb 9). Mateo siguió a Jesús en cuanto escuchó su voz: «Pasando Jesús por allí, vio a un hombre sentado al telonio, de nombre Mateo, y le dijo: Sigúeme. Y él, levantándose, lo siguió» (Mt 9,9; Me 2,13). Pedro y Andrés no vacilaron un instante en cambiar de oficio ante la insinuación de Jesús: «Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron» (Mt 4, 19-20). Otro tanto ocurrió son Santiago y su hermano Juan, que, a instancias de Cristo, dejaron inmediatamente a su padre y el negocio de la pesca: «Los llamó. Ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron» (Mt 4,21-22).
Estos hombres estaban identificados con su mundo, pero Jesús los aborda en plena faena, en el cumplimiento rutinario de unas funciones que constituyen la razón de su vida, y no dudan en emprender un rumbo nuevo desconocido e incierto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios los llama por su nombre, los interpela directamente y solicita una respuesta inmediata que comporta adhesión de fe y tributo de obediencia. Indudablemente la iniciativa parte de Dios, pero en el hecho mismo del requerimiento el hombre alcanza a ver unos valores que acaparan su interés. Pintan de nuevos colores la realidad y rompen el natural egocentrismo, a la vez que suscitan en el interesado una nueva disposición para cumplir la misión encomendada de cara a un futuro prometedor y sugerente.
Esto mismo acontece también en todas aquellas personas que a lo largo de la historia —pensemos en los santos de todos los
31 Cf. BRUNO GIORDANI, Respuesta del hombre a la llamada divina, Madrid 1983, 40; VARIOS, Vocación común..., ed. cit., 23.
32
tiempos— perciben la llamada de Dios y la toman en serio respondiendo fielmente a ella. La vida consagrada no es más que el entretejido de respuestas generosas de hombres y mujeres que supieron acoger con decisión la invitación divina y se comprometieron en su seguimiento.
Si analizamos detenidamente este fenómeno, advertimos plena consonancia con la naturaleza humana y sus exigencias. La vocación sobrenatural no contradice las disposiciones y tendencias naturales del sujeto, como indicábamos antes. Más bien las orienta y ayuda en su cumplimiento, aunque en otro plano y perspectiva. Las sitúa en un ámbito de total pertenencia a Cristo y de servicio universal desinteresado. Ambos aspectos son valores supremos que sacian las ansias de felicidad de toda persona porque constituyen el objeto y la meta de sus aspiraciones más profundas. En consonancia con las conclusiones de la antropología personalista actual, el Concilio Vaticano II resume esta doctrina en las siguientes afirmaciones: «La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios» 32. Y más adelante añade: «Todos los hombres están llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo (...). El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás» 33.
Desde esta concepción de lo humano, la vocación sacerdotal y religiosa, que confiere a la persona una especial configuración con Cristo y la capacita para prestar un servicio también especial34, lejos de interrumpir o truncar el curso natural del propio desarrollo, lo completa y determina. Articulada en el marco general de la vocación humana, la consagrada puede definirse como una llamada a la existencia personal mediante la realización de la propia vida en Cristo y en la Iglesia. Explicamos brevemente el contenido de esta definición.
A pesar de la diversidad de matices y connotaciones que comporta, la vocación religiosa y sacerdotal —no hay dos vocaciones iguales— ofrece, sin embargo, un elemento común inconfundible. Es la aceptación generosa de un designio particular de Dios sobre la persona en un momento determinado de su existencia. Este designio es visto por el propio interesado como la forma única de realizarse mediante la cooperación a una obra universal que rebasa
32 GS 19. 33 GS 24. 34 «Los presbíteros... se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que
puedan obrar como en persona de Cristo-Cabeza» (PO 2). «Por la profesión de los consejos evangélicos, respondieron a un llamamiento divino, de forma que... vivan para Dios solo...» (PC 5).
3 33

su ámbito particular. Supone, por tanto, el seguimiento de una iniciativa que no emana de las preferencias personales, sino de un ser distinto y superior que irrumpe misteriosamente en su vida cambiando de golpe su orientación y dotándola de sentido. No es preciso que la persona tenga conciencia explícita de ello, basta con que se sienta concernida por este requerimiento desde la fe y fidelidad a Dios.
En el asentimiento personal a la llamada de Dios entran en juego la capacidad de renuncia y el poder de autosuperación. Ambos constituyen eso que se viene llamando credibilidad de la vocación y que no es otra cosa que la suficiente madurez humana demostrada en el acto de optar libremente por un género de vida que, a instancias del dinamismo natural y bajo la moción divina, conduce a la liberación integral de la persona por el camino del más completo desprendimiento35. No obstante, es necesario recordar que semejante madurez no se improvisa en un momento. Junto a un alto sentido de la responsabilidad personal, requiere una no menos clara concepción de lo que significan y exigen la vida cristiana y la participación activa en la marcha de la Iglesia. Desde la llamada a la fe, primer objetivo de la invitación divina, el cristiano se despierta a compromisos ulteriores en virtud precisamente del dinamismo propio de la fe. La progresiva vivencia de la gracia bautismal impulsa al creyente a trascenderse a sí mismo porque se va percatando de que su vida carece de sentido sin una participación real en la intimidad de Cristo y sin la entrega total y desinteresada a los demás. Pero es éste un fenómeno complejo cuyo conocimiento teórico no basta. Se requiere una clarificación de orden práctico que se hace realidad en la medida en que se va viviendo. Es éste uno de esos casos en los que la praxis ilumina y clarifica a la teoría.
En el comienzo de la vocación consagrada está la aceptación genérica de un compromiso indefinido y vago. Es un riesgo que hay que correr porque en esos momentos el candidato solamente sabe que la nueva forma de vida le permitirá expresar la prioridad absoluta de Dios, como valor irreversible, y la necesidad de establecer el reino, como tarea inaplazable. Todo lo demás permanece en penumbra. Desconoce aún las líneas concretas de su compromiso y las formas que adoptará su entrega. Tampoco se le muestran de antemano las exigencias de cada momento ni las condiciones en que tiene que cumplirlas. Es, en cierto modo, una puerta abierta a la
35 Cf. A. PIGNA, op. cit., 124; BLAUPAIN, Contribution ct l'élaboration d'une théologie pastorale de la vocation: NouvRvTh (mayo 1964) 511-522; P. AN-CIAUX, Reflexión théologique sur les différents vocations: «Evangeliser» (julio-agosto 1964) 39; B. GIORDANI, op. cit., 46.
34
improvisación y a ulteriores respuestas que necesariamente tiene que dar al contacto con la realidad que le salga al paso, una especie de cheque en blanco. Por eso el elegido tiene que permanecer en constante estado de alerta y ponerse a la escucha de la palabra de Dios que le llega a través de la Iglesia y de sus hermanos los hombres. Una actitud de continua búsqueda que hace de la vocación, al decir de los entendidos, no algo dado y definitivamente hecho, sino como un preguntar responsable, una maduración progresiva y una reestructuración interior36.
En este largo proceso, en el que el elegido tiene que renovarse sin cesar, la fe juega una baza decisiva porque muestra el alcance significativo de los tres momentos fundamentales de la existencia, a los que confiere sentido unitario y total. Estos son el impulso creador que nos concede el ser, la llamada redentora que nos sitúa en un nuevo orden existencial y la invitación singular a colaborar directamente en la edificación del Cuerpo de Cristo. Todos ellos son considerados por la persona llamada como don especial de Dios que, mediante un encuentro amoroso, elige a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Pura gratuidad divina que se aviene con las dotes naturales del sujeto, con su estado de vida y con las funciones que tiene que desempeñar37.
b) La vocación es encuentro esperanzador
Siempre se ha considerado la elección de Dios como acontecimiento cuya iniciativa no está en poder del hombre. Procede de Dios y, por consiguiente, revela la inadecuación de la finitud humana con la meta que se propone. Por eso nadie puede atribuirse la prerrogativa de la vocación sacerdotal y religiosa como algo propio. Es un regalo de Dios con el que manifiesta su preferencia por determinadas personas. «No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros» (Jn 15,16). Se trata de un favor especial con el que la persona puede descubrir en toda su profundidad la ley evangélica inscrita en su corazón y disponerse a coincidir con su verdad. Pablo VI califica este gesto divino de provocación para la comunión y para el amor38, y Juan Pablo II lo define como auténtico regalo: «es ella misma un don»39.
36 A. Bocos MERINO, La formación para la vida religiosa: «Confer» 11 (1972) 225; cf. A. TURRADO, Antropología de la vida religiosa, Madrid 1975, 195; G. CHAUVET, Épanuissement et vocation: «Vocation» 58 (1965) 586-587.
37 Cf. J. SANS, ¿Qué es la vocación?, ed. cit., 174-176. 38 Cf. PABLO VI, Homilía del 2-IV-1975: «Ecclesia» (12 abril 1975) 9-11. 39 JUAN PABLO II, Redemptionis donum, 6.
35

Pero el don que comporta esta elección se comunica en un diálogo personal cargado de esperanza. La Biblia lo presenta siempre como acto benevolente de Dios que desciende hasta la vida del hombre estableciendo con él un verdadero encuentro de amistad (1 Cor 1,26-29; Dt 7,7-11).
No podría ser de otro modo, ya que la vocación no se concibe más que como llamada que espera una respuesta. Tanto una como otra son actos específicamente personales que, en su mutua correspondencia, establecen el diálogo. Mas para que éste exista es necesario el eco de la respuesta. De lo contrario, la voz de Dios no sería palabra, sino murmullo incomprensible, ruido enigmático o grito sin sentido. No suscitaría emociones propiamente humanas ni invitaría al compromiso. En una palabra: no sería capaz de propiciar el encuentro personal verdadero, ya que éste exige comprensión y correspondencia.
Los antropólogos personalistas de mayor relieve y significación, como F. Ebner, M. Buber, E. Mounier y P. Ricoeur, han descubierto las bases verdaderas del encuentro personal en la dimensión intersubjetiva del ser humano. De esta condición brota precisamente el acontecimiento del encuentro entre personas, dotado de las siguientes características: la respectividad, basada en el acto de una verdadera presencia; la reciprocidad o correlación de dos libertades que se posibilitan mutuamente; la intimidad como expresión y comunicación del ser mismo personal. Todo ello radica en una disposición connatural del sujeto, su capacidad de trascendimiento, que es salida de la órbita propia ante el requerimiento de la otra persona, a quien respeta y acepta por lo que es realmente. En el encuentro personal, el yo deja ser al tú, porque ambos renuncian a objetivarse y a cosificarse, con lo que perderían lo más valioso de sí mismos: su condición de personas y de sujetos. Sólo así tiene lugar el ámbito común del nosotros, donde el yo y el tú se descubren participando. Por eso el verdadero encuentro personal tiene su lugar propio en el diálogo y en el amor y se consuma en la comunión, que no absorbe ni aniquila, sino que posibilita la entrega a su más alto nivel40. Pues bien, sobre estas bases se edifica el diálogo vocacional, en el que la acción de Dios encuentra positiva acogida y eco clamoroso en la intimidad humana. Pero no se trata de un monólogo en el que Dios se constituye en interlocutor único, sino de verdadera conversación a dos bandas.
* Cf. P. LAI'N ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, II, Madrid 1968, 56-113, 114-136; J. ROF CARBALLO, El hombre como encuentro, Madrid 1973; M. BUBER, YO y Tú, Buenos Aires 1969, 39-70; J. MARTÍN VELASCO, El encuentro con Dios, Madrid 1976, 19-27.
36
El análisis antropológico de la llamada vocacional muestra además la existencia de una serie compleja de factores que forman su cañamazo o urdimbre humana. En ella tienen lugar las preguntas y las respuestas, las interpelaciones y correspondencias, que carecerían de justificación si no fueran personas los interlocutores. Bajo el requerimiento divino experimenta el cristiano una auténtica conversión psicológica por la que readapta su vida acomodando su comportamiento a la proposición que se le hace en el ejercicio pleno de sus facultades específicas, es decir, con libertad y responsabilidad.
Atendiendo a estos principios, Juan Pablo II llama a la vocación encuentro interior con el amor de Cristo, sin reduccionismos ni violencias, aunque sí con dudas y reticencias, recelos y hasta oposición. Según el papa, en el diálogo vocacional el amor redentor de Cristo se dirige a la persona en ademán esponsal y «se hace amor de elección», con lo que el elegido, hombre o mujer, es afectado en su propia intimidad, «en espíritu y cuerpo, en su único e irrepetible yo personal»41. Solamente una acción de esta índole, por la que Dios llega a la persona respetando su autonomía e independencia, puede elevar la respuesta del hombre al rango de don total y hacerla signo inequívoco de amor y de caridad. Sin la aceptación libre de la propuesta hecha por Dios, el gesto humano carece de valor y de mérito, ya que su verdadera dimensión se mide por el espacio de libertad en que se sitúa el hombre a la hora de responder 42. Lejos de sentirse coaccionado por la moción de Dios, teniendo que aceptar deberes ineludibles, lo que sucede es que alcanza a ver con mayor claridad otros valores que marcan desde ahora el camino a seguir.
Esto no quiere decir que desaparezcan los conflictos y ambigüedades. Estos pueden continuar, pero hay que dejar bien claro que el sentido de la crisis no radica en la negatividad, ya que no es la muerte la que se elige, sino la vida, incluso a través de disminuciones aparentes. La tensión surge propiamente entre la debilidad del hombre y la fuerza de Dios, entre la vida alienada de este mundo y la obra liberadora del Padre. En este sentido hay que reconocer que la vocación es principio determinante de la existencia humana, que queda así constituida en cruce y testimonio de superación por renuncia de unos valores y aceptación de otros que considera superiores. No se trata de un compromiso etéreo y sin contenido, sino de algo que afecta a lo más nuclear del propio yo
41 JUAN PABLO II, Redemptionis donum, 3. 42 Cf. M. DELABROYE/R. IZARD, Jalones..., ed. cit., 211-212.
37

personal, ya que se sitúa en esa franja donde el hombre tiene que librar la batalla de su plena realización en el horizonte de su ulti-midad: Dios43.
Con un acento testimonial indiscutible, Juan Pablo II pone de especial relieve el aspecto conflictivo del diálogo vocacional. Presenta la vocación como resultado de una verdadera contienda con Dios en la que el hombre, ante las serias dificultades que presiente, forcejea literalmente con la voluntad divina, que le marca un destino inapelable. Pero todo queda solventado desde el momento en que Dios promete su asistencia. Con la ayuda garantizada de Dios, el creyente está seguro de poder llevar felizmente a cabo la ardua y difícil tarea que se le confía. «Al percibir con claridad esta vocación —añade el papa— que viene de Dios, el hombre experimenta la sensación de su propia insuficiencia. El trata de defenderse ante la responsabilidad de la llamada. Dice como el profeta: " ¡Ah Señor Yahvé! He aquí que no sé hablar, pues soy un niño" (Jr 1,6). Así la llamada se convierte en el fruto de un diálogo interior con Dios y es a veces como el resultado de una contienda con él»44.
De este encuentro ciertamente tenso entre Dios y el hombre, pero siempre esclarecedor y comprensivo, emerge la vocación en su íotma concreta y particular. El distinto camino que cada persona debe seguir a tenor de sus inclinaciones y la gracia especial recibida es lo que se llama vocación específica dentro del amplio marco de la vocación eclesial general. Es resultado de una elección singular y, por lo mismo, la consecuencia de una serie de renuncias y aceptaciones concretas. Conducen a ello la peculiaridad del llamado, la concreta invitación ofrecida y una cierta proporción entre la propia libertad y los acontecimientos que la suscitan.
No podemos olvidar que la vocación específica ni recorta el vuelo de la propia persona ni carece de utilidad y provecho para la comunidad entera. L. Lavelle la considera como el medio más adecuado por el que el propio yo se fortalece a sí mismo al sentirse obligado a ordenar y jerarquizar sus tendencias naturales dotándolas de un estatuto regulador. No todos valen para todo. Mientras unas personas son verdaderas fuentes de donde emana la riqueza originaria, otras, sin embargo, no son más que canales por donde se distribuye un caudal que no tiene su origen en ellas. Es verdad que todos recibimos la misma energía, pero cada uno la acoge y reparte a su manera. «Hay quienes la dividen, captan ciertos rayos
43 Cf. A. NICOLÁS, El horizonte de la esperanza. La vida religiosa hoy, Salamanca 1978, 33, 37, 39.
44 JUAN PABLO II, Juan Pablo II en España. Textos completos de todos
sus discursos, Madrid 1982, 155.
38
y reflejan otros, que cambian de resplandor y matiz según la hora del día: éstas son las almas más sencillas» *.
Este abanico de vocaciones, que en el orden humano queda reflejado en la variedad profesional, tiene lugar también en el ámbito de la elección divina. En este campo los carismas se conceden a tenor de las cualidades de la persona y en función de unas determinadas necesidades. No es otra su razón que la distinta manera de vivir la fe cristiana y el modo propio de interpretar la realidad. Cada persona traduce la llamada evangélica según su propio estilo, siempre en consonancia con la situación humana, social y política que le toca vivir. Esto hace que la vocación desempeñe un cometido eclesial innegable que la inserta en un cuerpo compacto dotado de múltiples órganos y funciones y necesitado de servicios diversos 46. El mismo carácter de elección comporta esta singularidad y especialización por la que se aceptan unas posibilidades y se rechazan otras no menos interesantes. No obstante, la vocación sagrada nunca puede equipararse al oficio o a la profesión por más que en determinadas ocasiones su ejercicio revista un carácter profesional innegable, como veremos más adelante.
La profesión y el oficio están basados en la ganancia y se someten a normas bien determinadas de Jas que brotan unas obligaciones concretas a las que se ajusta la retribución debida. La vocación, en cambio, obedece al deseo de trascendimiento de sí mismo y de servicio desinteresado. Rebasa el ámbito del interés personal y se experimenta cuando el sujeto se descubre en situación de entrega completa a un ideal, a unas personas, a una colectividad47. Con esto entramos ya en la dimensión de servicio que entraña la vocación sacerdotal y religiosa.
c) Cambio de vida para servir mejor
Cuando el elegido capta el reclamo y responde positivamente a él, estrena camino y se instala en un horizonte enteramente nuevo. Su modo de vida experimenta una profunda transformación que lo lleva a modificar hábitos y costumbres de acuerdo con los nuevos criterios adoptados. Hasta el mismo comportamiento externo puede verse afectado porque se mueve a impulsos de una concepción distinta de la realidad propia y ajena. No es la inmediatez la que ocupa sus preferencias, sino lo trascendente e irreversi-
45 L. LAVELLE, op. cit., 132. 46 Cf. PABLO VI, Homilía del 2-IV-1975: «Ecclesia» (12 abril 1975) 9-11. 47 Cf. L. LAVELLE, op. cit., 138; J. GOLDSTEIN, op. cit., 89-90.
39

ble, lo que dura para siempre. Pablo VI enseñaba que una de las características de la llamada divina es imponer un género de vida distinto del común, singular y nada estimado en el ámbito social ordinario, exigido por la entrega sin reservas a los hermanos, preferentemente a los más necesitados de amor, de asistencia y de consuelo *.
Es propio de la vocación separar y distinguir. Sucede así en los estamentos profesionales de la sociedad civil, donde la ocupación principal crea hábitos, reglamenta horarios, establece núcleos de relaciones y dicta comportamientos. Todo ello contribuye a adoptar un género de vida del todo singular que distingue de los demás a quien desempeña un cargo especial o ejerce una profesión determinada. Esto que sucede en el área profana adquiere mayor profundidad, si cabe, cuando la misión confiada trasciende el nivel de las actividades habituales y adquiere carácter sagrado. El encuentro con Dios lleva consigo esta transformación. Por él la persona humana queda situada en un espacio histórico espiritual de acercamiento especial a Dios y de separación de los demás incomprendi-do casi siempre por éstos, ya que desconocen el don de la identidad y compañía de un Dios cercano, pero exigente y celoso.
Reconózcase o no, nada hay más trascendente y excepcional que la consagración sacerdotal y la profesión religiosa. Por ellas la persona es destinada a una misión singularísima que exige una forma de existencia muy diferente de la de los demás. Se comienza una biografía nueva. Pero no un cambio instantáneo y definitivo, sino una transformación lenta y progresiva que va cuajando en modales y ademanes adecuados a las exigencias de desprendimiento y entrega 49. Como el condenado a muerte, el elegido percibe el desarraigo de sí mismo en la medida en que va ofreciendo su vida en aras de la meta perseguida. A través de la propia entrega tiende a convertirse en otra clase de persona, en esa «nueva criatura» que resulta de superar la dialéctica inmanentista de este mundo. «Os habéis despojado del hombre viejo —dice el Apóstol— y os habéis revestido del hombre nuevo que se renueva, con un pleno conocimiento, a imagen de su Creador» (Col 3,10; Rom 12,1).
La Sagrada Escritura habla sin eufemismos de esta transformación cuajada de sacrificios. En el contexto bíblico la llamada sorprende al hombre en su tarea habitual y la nueva orientación le impone un estilo de vida que lo hace extraño entre los suyos.
48 Cf. PABLO VI, Homilía del 2-IV-1975: «Ecclesia» (12 abril 1975) 9-11. 49 Cf. P. C. LANDUCCI, La sacra vocazione, Roma 1955, 39-40; CONFERENCIA
EPISCOPAL ITALIANA, La preparazione al sacerdocio ministeriale: Oríentamen-ti e norme, 15 agosto 1972, n. 312.
40
A Abrahán se le manda abandonar su parentela y dirigirse a un país desconocido (Gn 12,1); Isaías recibe la orden de no seguir el camino de su pueblo (Is 8,11); a Jeremías se le prohibe casarse y tener hijos en su tierra (Jr 16,1-9); Pablo fue llamado al apostolado teniendo que abandonar su anterior situación (Rom 1,1). En la carta a los Hebreos, el sacerdote aparece tomado de entre los hombres e instituido en su favor para las cosas que miran a Dios (Heb 5,1). Todos tienen que prescindir de su familia, «casa, mujer, hermanos, padres e hijos» (Le 14,26), con lo que esto supone de pérdida de personalidad para un israelita, ya que ningún judío se entiende desarraigado de su medio genealógico y parentela. Hasta se les cambia de nombre.
De los presbíteros del Nuevo Testamento el Concilio Vaticano II afirma que, por su vocación y ordenación, «son ciertamente segregados en cierto modo en el seno del pueblo de Dios». No para estar separados de él ni de ningún otro hombre, «sino para consagrarse totalmente a la obra para que el Señor los llama, siendo testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena». «Su propio ministerio —añade el Concilio citando a san Pablo— exige por título especial que no se configuren con este mundo» 50.
Juan Pablo II ve en la obligación de realizar la misión encomendada, así como en el amor infundido por Cristo en la persona elegida, la razón por la que el consagrado se impone libremente modos nuevos de relación con el mundo. No sólo se trata de reasumir en un nuevo contexto formas existenciales anteriores, sino de la constitución de un estilo de vida completamente distinto: «En adelante vas a ser pescador de hombres» (Le 5,10). En oposición a la dialéctica de este mundo, cuyo móvil principal es el ansia de poseer, el afán de dominar y el deseo de gozar, el sacerdote y el religioso se trazan un programa de vida centrado en el valor de la persona humana y calcado en las bienaventuranzas. Ello afecta incluso a la dimensión interpersonal y social en la que se refleja el estado de renuncia que, aun siendo propio de la vocación cristiana, pertenece de modo especial a una vida que se inspira en los consejos evangélicos51.
Quienes se proyectan en una perspectiva de trascendencia y de valores imperecederos han de adoptar necesariamente gestos diferentes a los de aquellos que optan por lo inmediato y caduco. Pretender cobijarse al abrigo de lo temporal, aun con el sincero propósito de rectificar y mejorar su marcha, es ocultarse tras el
50 PO 3. 51 Cf. JUAN PABLO II, Redemptionis donum, 4, 5, 9, 10.
41

disfraz que impide ver el verdadero rostro y adivinar el destino final ultra terreno.
Por fuerza de la misma configuración implicada en la elección divina, no se trabaja por el reino, y menos se construye, traduciendo las cuestiones fundamentales de la vida en términos económicos, políticos y sociales, como pretenden algunos, sino por la transparencia en la propia conducta de la verdad, el amor y la libertad, que constituyen la misma vida de Dios. Es verdad que el acercamiento al mundo se hace necesario para comunicarle la luz recibida, pero es preciso distinguirse de él con el fin de que todos puedan descubrir el verdadero sentido del mensaje. El hombre de nuestros días necesita un servicio especial que sólo pueden prestar aquellos que son testigos de otros valores y de una vida distinta de la terrena. No ciertamente por vía de separación y de huida temerosa, sino por medio de un verdadero compromiso testimonial que sabe asumir cuanto de positivo encuentra en el mundo para depurarlo y sublimarlo S2.
Se trata de una actitud ambivalente en la que el mismo acto por el que se responde a la invitación hecha por Dios, sensibiliza al consagrado para ajustarse a las necesidades y exigencias de sus contemporáneos, a la vez que le ayuda a mantenerse fiel a la palabra de elección. Conviene recordar a este respecto la enseñanza del padre Chenu, que hace de la ruptura y del compromiso las dos articulaciones de una vocación donde la puesta aparte es recomendada y reglamentada por la misión y para la misiónSi. La fe sin el compromiso con la justicia mutila el Evangelio, pero la justicia sin la fe desfigura su mensaje auténtico.
El cambio existencial del llamado obedece, como acabamos de decir, a una finalidad concreta, la entrega desinteresada a los demás. El otro ocupa, junto a Dios, el epicentro del proyecto vocacional. Es la inmediata consecuencia de ser persona que, para cumplirse como tal, necesita cooperar a la realización de sus semejantes. Reasumiendo las conclusiones de la antropología actual y permaneciendo fiel a la doctrina revelada, el Vaticano II sintetiza su contenido en esta afirmación: «El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás» 54. Es la transcripción literal de lo que años antes había enseñado L. Lavelle sobre el tema: «Ningún ser puede realizarse a sí
52 Cf. PO 3; PABLO VI, Ecclesiam suam: AAS 56 (1964) 627, 638. 53 Cf. M.-D. CHENU, Vocations particulares et grace baptismale, en VARIOS,
La vocation religieuse et sacerdotale, París 1969, 16-17. * GS 24.
42
mismo más que cooperando a la realización de todos los otros» K . Desde esta óptica no puede considerarse ya la carga impuesta por el quehacer vocacional como epifenómeno o sobreañadido de la propia existencia, sino como débito de la misma naturaleza que nos distingue. Se inscribe en el área del ser de la persona humana, que, de este modo, ve ampliado el campo de sus obligaciones y se dispone a cumplirlas a impulsos de su propio dinamismo.
La psicología profunda, por su parte, enseña que el hombre se sitúa y evoluciona en función de la múltiple presencia del otro, de modo que sus reacciones y compromisos obedecen siempre a una llamada que proviene del mundo humano exterior56. El hecho de estar siempre «siendo visto por alguien» hace que en la génesis psicológica de la vocación se encierre un deseo soterrado de revalorización a los ojos de los otros. Algo así como un propósito implícito de mejoramiento de imagen 5I. Ahora bien, en el caso de la persona consagrada, esta aspiración reviste connotaciones especiales. Se cumple a través de gestos de generosidad y desprendimiento por los que el elegido hace mostración de sí mismo ofreciendo a los otros el don que ha recibido. Este modo de comportarse implica una doble reacción del sujeto. Por una parte, se entrega a Cristo, que lo solicita, y por otra, lo da a conocer a los demás. Ambos puntos de referencia, Cristo y el prójimo, comportan el deseo implícito de agradar a alguien mediante la donación de sí mismo.
En una palabra: todo aquel que ha establecido una relación viva con Jesucristo experimenta la necesidad (vocación) de transmitir su vivencia a los otros, ya sea por el desprendimiento de todo cuanto no es Cristo (vida contemplativa), ya sea sumergiéndose en el mundo para llenarlo de su presencia (eucaristía). La vocación no es consistente ni válida más que si articula la aceptación de la llamada con la realidad del otro a quien tiene que servir. Pero no hay que perder de vista que quien llama en definitiva no es un otro genérico y abstracto, sino el completamente otro, un tú personal amante y amable que, en razón de su naturaleza específica, no puede ser convertido en ello; no puede objetivarse ni instrumenta-lizarse M.
Una de las pruebas más claras de que la vocación no tiene nada que ver con el egocentrismo y aislamiento es el interés por la liberación de los oprimidos y alivio de los desgraciados que el elegido siente desde el principio. Es una manera tipificada de definirse en
55 L. LAVELLE, op. cit., 127. 56 Cf. M. ORAISON, op. cit., 47. 57 Cf. ibid., 60-72. 58 Cf. ibid., 106-107, 114.
43

relación con el otro y por el otro, a la vez que constituye el cauce por el que suele llegar la voz de Dios, puesto que el hombre, en especial el más necesitado, es lenguaje de Dios para nosotros.
La vocación, por tanto, discurre bajo el imperativo de un doble interrogante: lo que el otro representa para mí y lo que yo significo para él. Ni que decir tiene que el reto del prójimo es elemento fundamental imprescindible del proyecto vocacional39.
Es un aspecto que las vocaciones de la Biblia muestran sin lugar a dudas. Las del Antiguo Testamento sólo hallan justificación en el marco general de servicio al pueblo: «Por amor de mi siervo Jacob, por amor de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre» (Is 45,4). En el Nuevo Testamento, Jesús, el gran enviado y servidor de todos, no propaga una ideología. Demuestra con su conducta servicial la equivalencia e identidad entre su palabra y su vida. También Juan Pablo II pone de relieve este aspecto altruista cuando define la vocación en términos de donación y entrega: «Es una llamada a la vida: a recibirla y a darla»60.
Después de este largo recorrido en el que han ido apareciendo los elementos integrantes de la vocación, podemos ensayar ya una descripción puramente fenomenológica que nos permita captar su contenido esencial y significación última. Partiendo del proyecto de vida, como elemento común a toda vocación, y teniendo en cuenta la llamada desde la fe, el encuentro esperanzador y amoroso con Dios y el servicio integral a los demás, como notas específicas y determinantes de la vocación consagrada, no hay dificultad alguna para definirla como la respuesta del hombre a una llamada especial que coloca a la persona en situación de plena disponibilidad para secundar sin embozo los planes de Dios sobre el mundo. Significa esto que existe en el ser humano una disposición natural que lo hace capaz de diálogo con el Absoluto, cuya voz escucha y entiende y con quien puede colaborar eficazmente.
Pues bien, de esta base o urdimbre humana vamos a hablar en el capítulo siguiente, ya que sin este requisito antropológico el requerimiento divino no obtendría respuesta por parte del hombre, la voz de Dios no encontraría eco en la conciencia humana.
59 Cf. M. BELLET, op. cit., 145. w JUAN PABLO II, Mensaje para la XIX Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones: «Seminarios» 28 (1982) 213.
44
II
RAZÓN ANTROPOLÓGICA DE LA VOCACIÓN. LA «INTENTIO» DE LA VIDA CONSAGRADA'
La vida consagrada, que situamos en un amplio marco donde se incluyen el sacerdocio ministerial y la profesión religiosa, comporta una distinción respecto de la vida común, que a los ojos de algunos pudiera redundar en menoscaba de la propia personalidad y en un menor aprecio y utilidad de la comunidad humana.
Del nuevo estilo de vida que supone el seguimiento de la vocación divina hablamos ya en el capítulo anterior. En éste nos proponemos dilucidar desde la antropología filosófica actual la repercusión que entraña en la vida del llamado el seguimiento de la voz de Dios. Podemos adelantar desde ahora que, lejos de contribuir a la disminución de los niveles humanos del sujeto y servir de alienación para el mismo, se convierte, cuando es asumida con plena responsabilidad, en cauce para su promoción personal y constituye la culminación de su desarrollo natural humano. Se trata simplemente de armonizar el movimiento de autotrascendencia, esencial a todo ser humano, con el proceso natural de autorrealización. Ser persona humana implica, además de la orientación hacia lo que está por encima de ella, el movimiento real por el que lleva a cabo el cumplimiento de sus legítimas aspiraciones. Son iluminadoras a este respecto las palabras del psicólogo V. E. Frankl: «El hombre es "él mismo" en la medida en que se supera y se olvida de sí propio» 2.
En perfecta consonancia con el sentido antropológico de esta afirmación está cuanto dijimos en el capítulo anterior sobre la fenomenología del proyecto vocacional, tal como éste aparecía en las
1 Por «intentio» de la vida consagrada entendemos el alcance significativo último de la vida sacerdotal y religiosa. Es el logos interno que la hace racionalmente coherente y antropológicamente válida.
1 V. E. FRANKL, A la búsqueda del significado de la vida, Milán 1947, 121.
45

fuentes de la revelación y era entendido por la Iglesia a lo largo de su historia. La vocación consagrada se presenta en todo momento como el esforzado empeño de llevar a cabo lo que de absoluto se encierra en el ser humano orientándolo hacia un polo de atracción que le confiere su último sentido y plenitud. Y todo ello sin recortes ni fisuras, sin arbitraria superposición de estratos, sino desde la unidad integradora y totalizante de los diversos niveles que forman la trama del único yo personal: el humano, el cristiano y el religioso. Solamente desde esta integración y complementariedad, libremente asumidas, la persona vocacionada obtiene su verdadera identidad y completa realización como ser humano verdadero3.
Se trata sencillamente del camino que corresponde ordinariamente a una vida que, abriéndose de par en par a la verdad y al bien, opta con clara intencionalidad por ellos y se compromete seriamente en su promoción a lo largo de su devenir histórico. Es, ni más ni menos, un tomar radicalmente en serio la causa del hombre, tanto la propia como la ajena. Esto equivale, como hemos insinuado en las páginas que preceden, a sentirse directamente concernido por la irrupción de una fuerza misteriosa, Dios, en la intimidad de la propia conciencia. Responder fielmente al hombre es responder a Dios, y tomarse a pecho el Evangelio es tomar en serio la causa de la persona humana. Pero, como hemos visto ya, la respuesta radical a la invitación del Absoluto lleva consigo entrar en el camino de lo irreversible comprometiéndose en una dirección determinada y marcándose una pauta de conducta peculiar. Ni extraños a la humanidad ni inútiles para la sociedad, sino servidores y cooperadores eficientes y responsables de la verdadera causa del hombre.
No es de extrañar, por tanto, que el Concilio Vaticano II haya reparado expresamente en este aspecto emitiendo sin ambigüedades un juicio sobre el particular. La consagración religiosa y la ordenación sacerdotal, fruto de una vocación especial, no sólo no alienan la vida humana, sino que la favorecen y robustecen. También la encauzan por sendas de mejor servicio a Dios y a los hombres:
«Tengan, por fin, todos bien entendido que la profesión de los consejos evangélicos, aunque lleva consigo la renuncia de bienes que indudablemente se han de tener en mucho, sin embargo, no es obstáculo para el enriquecimiento de la persona humana, sino que, por su misma naturaleza, la favorece grandemente... Ni piense nadie
3 Cf. M. DÍAZ PRESA, Antropología de la vida religiosa, Madrid 1984, 50-54.
46
que los religiosos, por su consagración, se hacen extraños a la Humanidad o inútiles para la ciudad terrena»4.
Refiriéndose al sacerdocio ministerial, el mismo Concilio añade lo siguiente:
«Los presbíteros del Nuevo Testamento, por su vocación y ordenación, son ciertamente segregados en cierto modo en el seno del pueblo de Dios; pero no para estar separados ni del pueblo mismo ni de hombre alguno, sino para consagrarse totalmente a la obra para que el Señor los llama... Ni podrían tampoco servir a los hombres si permanecieran ajenos a la vida y condiciones de los mismos... Mucho contribuyen a lograr este fin las virtudes que con razón se estiman en el trato humano, como son la bondad de corazón, la sinceridad, la fortaleza de alma y la constancia, el continuo afán de justicia» 5.
Es éste, podemos decir, el convencimiento de la Iglesia acerca de la vida religiosa y sacerdotal en relación con el desarrollo humano de la persona consagrada. Ni olvido ni abandono del compromiso para consigo mismo, sino crecimiento del yo personal y decidido empeño por atender mejor a la comunidad humana en sus diversas vertientes y en los distintos avatares de la vida.
Pero esta tesis carecería de fundamento si no viniera avalada desde la propia antropología. Para ello es necesario descubrir el logos interno de la vocación, esto es, su razón intrínseca e intencionalidad profunda, y confrontarlo con los principios y conclusiones de las ciencias del hombre, en especial de la antropología filosófica. De esta manera puede verificarse su coherencia racional y su justificación antropológica. Coherencia que da pie para hablar con todo derecho de la vocación consagrada como medio de panificación del ser personal.
Lo mismo que el precepto evangélico del amor supone en el existente humano una estructura apta para su cumplimiento en la historia individual y colectiva, de la misma manera la invitación hecha por Dios al hombre a una especial configuración con él y a un seguimiento más de cerca requiere una disposición humana natural adecuada sobre la que fructificar. Sin una apertura connatural del yo al tú no existe posibilidad de amor, ya que éste conlleva un trascendimiento de la propia persona hacia el otro en el que se prolonga y se cumple. Esta dimensión de alteridad, constitutiva de la persona, es la que hace posible el mandato de Cristo y lo
4 LG 46. 5 PO 3.
47

vuelve humanamente comprensible, es decir, un ideal alcanzable por el hombre en sus relaciones con los demás, aunque su cumplimiento requiera esfuerzo especial y obligue a incesantes renuncias. Su consonancia con la forma estructural del existente humano lo salva de la contradicción y del absurdo antropológico.
En cuanto a la vocación sacerdotal y religiosa tenemos que decir que se instala en una perspectiva semejante. Poner de relieve la base humana que hace posible la respuesta del hombre a la llamada divina, sin violentarla ni contrarrestarla, es el objeto del presente capítulo. Trataremos de desarrollarlo de la mano de los antropólogos más caracterizados del momento actual.
1. A MODO DE EVALUACIÓN
En el capítulo anterior centrábamos nuestra atención en la fenomenología y psicología. Describíamos aspectos y analizábamos datos desde la metodología específica de estas dos ciencias del hombre. Nos toca ahora ofrecer una justificación antropológica de aquellas conclusiones, pero a nivel de reflexión filosófica 6.
Comenzamos recogiendo la definición descriptiva de la vocación consagrada que hacíamos antes. La entendíamos como la respuesta del hombre a una llamada especial de Dios eri orden a una misión específica y concreta. Es un fenómeno que comporta dos elementos imprescindibles completamente distintos: uno natural, la persona humana, y otro sobrenatural, la acción directa de Dios. Ambos constituyen su médula al articularse convenientemente entre sí. De esta articulación brota un convencimiento en la persona que se siente concernida en un doble sentido: por una parte, se sabe objeto de interpelación y sujeto que recibe un encargo o misiva, y por otra, se experimenta como entidad dotada de dinamismo propio que la lleva a responder con toda su vida a la llamada en cuestión. Se realiza en ella un movimiento pendular que oscila entre Dios y el ser humano. En una palabra: es un mandado y un enviado, pero que sabe lo que hace, por qué lo hace y que quiere hacerlo.
La voz que llega al interesado no es percibida con indiferencia o apatía ni se puede permanecer inerte o insensible ante su reclamo. Cuando se escucha la llamada, no hay lugar ya para la inhibición y la pasividad. No caben el subterfugio ni el desentendimiento
6 Sobre este tema hemos escrito en otra parte: Antropología y vocación: «Seminarios» 25 (1979) 305-316; Bases antropológicas de la vocación religiosa: «Confer» XXII (1983) 275-289.
48
ante el mensaje comunicado. Más bien sucede todo lo contrario. El sujeto se siente internamente concernido y afectado, teniendo que reaccionar con toda su persona en un compromiso ineludible que comporta una profunda transformación en el ejercicio de la propia existencia, un cambio de actitud ante la vida. No podemos olvidar que desde este momento la persona deja de pertenecerse a sí misma y comienza a comprenderse desde la perspectiva de la misión encomendada7. Esta desprivatización es la piedra de toque para comprender en su verdadera dimensión el alcance humano de la vocación consagrada. Sólo desde ahí se podrá entender la hondura y alcance de sus implicaciones.
Aunque la vocación consagrada implica un acto de fe, no puede prescindir, sin embargo, del lenguaje espontáneo donde germina y se expresa. Tenemos que reconocer en todo momento que se trata de la respuesta humana a una interpelación de Dios. Este hecho está exigiendo, desde las derivaciones que comporta, una explicación a nivel racional, que no es otra cosa que sentar las bases antropológicas del mismo, sin caer por ello en el peligro de racionalizarla, como muy bien advierte M. Bellet8.
En efecto, dos son los elementos que, como objetivos a conseguir, determinan la vocación consagrada: el seguimiento de Dios y el servicio del prójimo. Ambos presuponen la misma base estructural humana. La voz divina no encontraría eco en la conciencia humana si no se diera en el hombre una dimensión de trascendencia que le permitiera abrirse, más allá de sí mismo, en una doble dimensión: vertical, hacia el absoluto trascendente, y horizontal, hacia sus semejantes, los hombres. Este es el quicio sobre el que gira la llamada vocacional desde el lado humano.
Como tendremos ocasión de ver más adelante, los filósofos del hombre están generalmente de acuerdo en afirmar que la persona humana no se constituye en el enclasamiento y reclusión sobre sí misma, sino en la apertura y trascendencia hacia lo que está fuera y por encima de ella. Está constitutivamente abierta a la realidad en cuanto realidad y, por lo mismo, es capaz de entrar en comunión con el mundo, con los demás hombres y con la realidad suprema y
7 Cf. JUAN DE SAHAGÚN LUCAS, Antropología y vocación, loe. cit., 305. 8 «La vocación que tratamos de describir implica la fe. Incluso cuando la
descripción crítica quiere hacer comprender más que buscar adhesiones, debe respetar el lenguaje espontáneo con el que la vocación se dice a sí misma, se reconoce como gracia, como llamada positiva de Dios que pide una respuesta al sujeto. Porque la vocación vivida es inseparable de este primer lenguaje, es por lo que hay que explicitar esta experiencia a nivel de reflexión» (M. BELLET, Vocación y libertad, Madrid 1966, 22-23).
4 49

fundante: Dios. Este modo singular de enfremamiento y afronta-miento del entorno, que es su manera peculiar de habérselas con las cosas, revela al mismo tiempo la naturaleza específica del hombre como persona, a la vez que forma lo que podemos muy bien llamar su constitutivo ontológico o, si se prefiere, el fundamento humano del hombre.
Pero no es de esta base precisamente de la que vamos a hablar ahora. De ella nos ocuparemos más adelante. En estas líneas introductorias tenemos que volver, siquiera sea de paso, sobre la vocación misma, en eso que tiene de relación con la personalidad del llamado. Más que antropología, lo que haremos inmediatamente es completar los aspectos fenomenológicos que estudiábamos en el capítulo anterior. Mejor aún, descubriremos la significación profunda y última que se revela a través de ellos. Más concretamente, intentaremos averiguar en qué consiste finalmente la vocación consagrada y qué aporta a la persona, incluso desde la vertiente puramente humana.
En esta cuestión los autores apuntan dos dimensiones fundamentales que se implican entre sí: plenitud y liberación. La persona que asume libremente la vocación consagrada adquiere su panificación al conquistar su libertad, ya que plenitud para el hombre equivale a liberación. Pero expliquemos con más detalles esta afirmación.
a) Vocación consagrada y plenitud humana
En cierto modo hemos aludido ya a esta relación; pero, dada su incidencia en lo que diremos en el apartado siguiente, es preciso que volvamos sobre el particular.
Es una cuestión que ha sido estudiada a fondo tanto por la filosofía como por la antropología. Ambos saberes descubren una relación muy estrecha entre vocación y persona, de suerte que hay quienes las hacen coincidir. Para Ortega y Gasset, por ejemplo, el proyecto vocacional es un quehacer que lieva al hombre a identificarse consigo mismo9, y, como comenta P. Laín Entralgo, sin el cumplimiento de un semejante quehacer no podemos seguir siendo nosotros mismos ni llegar a ser hombres cabales 10. Pero hay que reconocer que esto que se afirma de la vocación en general tiene
9 «Sólo se vive a sí mismo, sólo vive de verdad el que vive su vocación, el que coincide con su verdadero sí mismo» (J. ORTEGA Y GASSET, En torno a Galileo, en Obras completas, V, Madrid 1947, 138).
10 Cf. P. LAÍN ENTRALGO, La espera y la esperanza. Historia y teoría del esperar humano, Madrid 1957, 524-525.
50
mayor aplicación en la consagrada, ya que constituye el modo específico de vivir y realizar el proyecto común. Es el contenido exis-tencial que Dios propone como el más apto para hacer efectiva la llamada constituyente de la propia realización personal.
En efecto, la vocación sobrenatural se define por la referencia a un valor específico que unifica y da sentido a todos los demás. Es el cauce libremente adoptado para llevar a cabo la completa identificación del yo, necesitado de unos valores, con la capacidad de éstos para ser actualizados de forma concreta en la vida. De esta actualización brota la identificación de la persona consigo misma. Sólo se cumple el hombre como ser personal cuando realiza aquellos valores de que es capaz. En el cumplimiento de sus posibilidades estriba la realización de la persona, porque la identificación humana no es identidad muerta y conclusa, como la de los demás seres, sino un proceso dinámico parecido al aprendizaje de un idioma que dura toda la vida n . Gabriel Marcel le niega la objetividad de la función y el realismo estricto del dato, concibiéndola, en cambio, como la esencia especial y normativa del hombre que sabe hacer de su propia conducta la mediación de su unión misteriosa con Dios u. Mounier, por su parte, ve en ella el desenvolvimiento progresivo de un principio espiritual que no reduce lo que integra, sino que lo salva y lo realiza al re-crearlo desde el interior de uno mismo. A este principio autocreador es a lo que llama vocación13. El mismo sentido le confiere Saint-Exupéry, que la compara con el nacimiento del árbol y la distingue del hallazgo de una fórmula14.
En todos ellos aparece un aspecto dinámico y creador que tiene mucho que ver con la realización progresiva del propio ser. Si puede afirmarse esto de los demás seres, con mayor razón hay que admitirlo en el caso del existente humano, cuyo verdadero progreso reside en la alianza de su finitud real con el absoluto al que tiende por naturaleza. En esta perspectiva se inscribe precisamente la vocación consagrada desde el momento en que la llamada divina confiere a la persona elegida la posibilidad de estar con Dios —valor supremo— participando activamente en su obra redentora, fruto de su infinito amor a los hombres.
Este sentido aparece en todas las vocaciones de la Biblia. El poder de Yahvé, lejos de contrarrestar el desarrollo humano de los llamados, hace que se sientan fortalecidos en su propio ser. No hay menoscabo de la personalidad de nadie, sino sobreabundancia y
" Cf. E. MOUNIER, El personalismo, Buenos Aires 1965, 29. 12 Cf. GABRIEL MARCEL, Étre et avoir, París 1968, 19. 13 Cf. E. MOUNIER, op. cit., 30. 14 Cf. SAINT-EXUPÉRY, Citadelle, París, p. 169.
51

cumplida satisfacción porque, como dice el salmista, «diste a mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el mosto» (Sal 4,8). Más aún, en la llamada no sólo conserva el elegido su personalidad psicológica, sino que experimenta el impulso para la auto-superación. Nunca se siente tan plenamente hombre y en mayor armonía consigo mismo que cuando entra en la órbita del mandato divino. Moisés abandona su timidez y retraimiento para convertirse en jefe indiscutible del pueblo; Isaías trastrueca su conciencia pecadora en sentimientos de elección benevolente; Jeremías supera las desventajas de su infantilidad y adquiere la madurez del adulto. Todos experimentan la propia liberación porque, a instancias de la invitación divina, acceden a la verdadera libertad. En ningún caso niega Dios al hombre la posibilidad de realizarse en tanto que persona; más bien le traza el camino seguro para conseguir su propósito 1S.
Con su fina intuición de lo humano, Juan Pablo II ha puesto en la llamada a la profesión religiosa el medio para llegar a las raíces mismas de la humanidad —«las raíces del destino del hombre en el mundo temporal»—, porque el ideal de perfección propuesto por el Evangelio no resta nada a lo humano; permite aferrarse con fuerza a aquello por lo que el hombre es hombre. Reparados los estragos del pecado, añade el papa, el fermento divino-humano de la redención enriquece al hombre en su misma dimensión humana dando un sentido definitivo a su vida. Es el sentido paradójico de la fórmula evangélica «perder la vida» para «encontrar la vida», que cobra especial relevancia en la vida consagrada ló.
Vocación consagrada y plenitud humana se corresponden porque ambas se inscriben en la línea del ser de la persona, cuya área está integrada por el bien y la verdad. Para que el hombre alcance su plenitud, necesita alimentarse del ser y posponer el tener. Sólo por este camino llega a su meta. La llamada de Dios se orienta siempre en esta dirección y va encaminada a la perfección de la persona. Con la elección, Dios no busca otra cosa que donar su vida a aquellos a quienes llama y a los otros a través de éstos. La vocación se ha definido como una llamada a recibir vida y a dar vida. Esta es su finalidad específica, y por esto redunda en favor de la realización del hombre como persona.
15 Cf. Estudios sobre la vocación, Salamanca 1962, 34-35; M. DELABROYE/ R. IZARD, Jalones para una teología de la vocación, en Estudios sobre la vocación, ed. cit., 207.
16 Cf. JUAN PABLO II, Redemptionis donum, n. 5.
52
b) Llamada divina y liberación humana
La realización en el orden humano comporta liberación. Mejor aún, es en sí misma proceso de salvación, porque el cumplimiento de una vocación sólo es auténtico si pone a la persona frente a su fin último. En ese punto fronterizo en que se entrecruzan la capacidad humana y la omnipotencia divina. En alcanzar esa vida otra consiste la salvación.
El llamado consigue ver en el hecho de la elección el verdadero sentido de su libertad, porque si hasta el momento presente la había hecho consistir en sentirse independiente y autónomo, en adelante la cifrará en la generosa aceptación por su parte del plan que se le propone, porque descubre en él un medio adecuado para su desarrollo como persona.
En cualquier momento puede uno morir, incluso desear que sobrevenga la muerte, pero a nadie le es dado vivir sin vocación. La misma vida es un quehacer necesario, un proyecto y una vocación. Ahora bien, la entrega resuelta al cumplimiento del proyecto trazado se identifica con la magnanimidad y la fortaleza. Lo entiende así santo Tomás, para quien la unión de estas dos virtudes capacita al individuo para obtener fines asequibles por encima de la pusilanimidad y el desaliento. Pero ¿qué otra cosa es alcanzar la propia liberación a pesar de las graves dificultades contra las que tenemos que luchar? Moviéndose a impulsos de la propia vocación, escribe P. Laín En traigo, y dando ser a todo aquello que vocacionalmente sea capaz de crear, es decir, siendo hacedor de sí mismo, es como el hombre emprende de modo razonable empresas que parecen superarlo, sin que la misma muerte se presente como obstáculo invencible. A esta meta anhelada nos dirigimos todos los hombres afanosamente a lo largo de la existencia individual y colectiva 17. Tras ello corremos alentados por la certeza de conseguirlo, sin otro aliciente que la esperanza de la propia liberación, que hacemos consistir en la plena conquista de nuestro ser personal.
Por cimentarse en la libertad, el proyecto vocacional tiene que desembocar forzosamente en la liberación del sujeto vocacionado. Este confronta lo que es por naturaleza y lo que le impone el entorno sociocultural. En la armonización de estos dos determinismos se sitúa el juego de la libertad18 y se abre el campo de la vocación como proyecto a realizar. Este movimiento pendular procura al individuo la gran certeza de no estar perdido ni a merced del mundo,
17 Cf. P. LAÍN ENTRALGO, La espera y la esperanza..., ed. cit., 528. " Cf. L. LAVELLE, op. cit., 133.
53

la conciencia de ocupar un puesto de elección que dota de sentido a su existencia. El que lo descubre, posee confianza en sí mismo, desecha la sensación de abandono, vive sin angustias y se libera de la duda opresora. Se siente a salvo porque ha sabido hacer de su vida una respuesta renovada a los interrogantes que le plantea el encuentro con las cosas, con la sociedad humana y con su crecimiento inevitable. Su vida es un ir a más que lo libera de las asechanzas puestas por el natural desgaste del tiempo transcurrido. Solamente apuntando a un más allá de sí mismo encuentra el ser humano compensación a las energías consumidas y gastadas en el hecho de vivir.
Una manera específica de cumplir este cometido lo representa la misión salvadora asignada a la vocación consagrada. Respetando siempre la personalidad de cada uno, Dios destina a los llamados a liberar a su pueblo; les encomienda una tarea de salvación de los demás. Moisés es el libertador por antonomasia del pueblo de Dios (Ex 3,7-10). Después de él, otros elegidos, como los jueces, los reyes y los profetas son los heraldos de la liberación esperada por todo el pueblo, salvación que no pocas veces exige el sacrificio total del enviado. A éste le dice Yahvé: «Rompiste el yugo que pesaba sobre ellos, el dogal que oprimía su cuello, la vara del exactor como en el día de Madián» (Is 9,4). Sintiéndose portador de un mensaje de liberación, el elegido lo confiesa ante los demás: «Yahvé me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la liberación a los encarcelados» (Is 61,1). El enviado por excelencia, Jesús de Naza-ret, paradigma de todo consagrado, lo hace saber públicamente a sus conciudadanos en la sinagoga indicando que tiene lugar en él la profecía de Isaías (Le 4,16). Es un encargo que se va cumpliendo sucesivamente a lo largo de la historia en los seguidores del Maestro 19.
Juan Pablo II , por su parte, ha reparado también en este aspecto de la vocación consagrada al concebirla como obra de la libertad destinada a la salvación propia y ajena. La llamada de Dios se dirige siempre a la libertad del hombre y exige una respuesta enteramente libre y liberadora. Escogiendo a Jesús de Nazaret, se escoge al redentor del mundo, libertador verdadero, y el camino que él mismo señala20. La profesión de los consejos evangélicos, añade el papa, es medio de realización personal y camino de liberación porque abre en las personas consagradas «un amplio espacio a la "criatura nueva", que emerge en el propio "yo" humano de la economía
19 PO 2. 20 Cf. JUAN PABLO II, Redemptionis donum, n. 3.
54
de la redención y, a través de este yo humano, también en la dimensión interpersonal y social»21.
Ni que decir tiene que vocación verdadera es aquella que no encierra a la persona en su estado actual, sino que la impulsa a un progresivo trascendimiento de sí misma y del mundo, haciéndole ver además que su fin no está en ella porque no es más que mensajero y agente de una obra liberadora en la que se juega el verdadero destino del mundo y del hombre.
Las dos propiedades que, a modo de conquista, hemos descubierto en la vocación consagrada —plenitud humana y liberación personal— demuestran una vez más que ésta no es una simple teoría ni un puro concepto, sino la configuración existencial de la persona que, basada en la referencia explícita al Absoluto, se inserta en el sujeto humano y se despliega a lo largo de su historia entera.
Pero la vocación sacerdotal y religiosa ofrece otras muchas connotaciones que reflejan diversos niveles de lo humano y la hacen objeto de otras ciencias conocidas por todos de las que no podemos ocuparnos. Nuestro propósito, como indicábamos ya en la introducción, es cubrir el área antropológica intentando justificar a nivel racional el estado especial que comporta la llamada de Dios a fines sobrenaturales.
Una tarea de esta índole requiere un estudio del ser humano que, con la ayuda de las ciencias positivas del hombre y la reflexión filosófica, dé a conocer su estructura natural y ponga en la pista de su realidad ontológica. Es lo que pretendemos hacer de manera esquemática en los párrafos que siguen.
2 . RAICES ANTROPOLÓGICAS DE LA VOCACIÓN CONSAGRADA. ESTRUCTURA DE LA PERSONA22
a) Constitutivo esencial del hombre n
Los progresos de las ciencias humanas proyectan nueva luz sobre el conocimiento del existente humano. Sobre todo la antropología filosófica actual, que presenta un nuevo tipo de hombre cuyos rasgos y características pasaron inadvertidos a la antropología clásica. Ni la filosofía tradicional ni la antigua psicología racional acertaron plenamente con la verdadera fisonomía del existente hu-
21 Ibíd., n. 10. 22 Pueden verse a este respecto nuestros estudios citados en la nota 6. 23 No pretendemos presentar un estudio completo del tema. Nos limita
mos solamente a ofrecer las conclusiones pertinentes sobre el particular.
55

mano. No es que sus conclusiones fueran erróneas, sino que encuadraron el contenido específico de lo humano en un marco que no le correspondía exactamente. Con el tiempo se ha ido haciendo visible este desajuste y se ha intentado ponerle remedio buscándole el encuadre adecuado.
Hasta hace relativamente poco tiempo se partía con exclusividad del modelo humano ideado por los griegos, que, dominados por una visión estática de la naturaleza, presentaban un hombre completamente terminado y concluso, sin posibilidad de ulterior crecimiento. Pero la antropología contemporánea ha contado con los recursos científicos necesarios para romper este esquema del mundo y optar por una visión cosmogenética de la realidad en continua ascensión. El cosmos antiguo ha sido sustituido por la cosmogénesis de la ciencia actual. Con ello se ha puesto de manifiesto también el carácter dinámico y progrediente del ser humano. Comienza así a ocupar el puesto que realmente le corresponde en el concierto de las cosas como centro de la creación entera en su calidad de ser específico, es decir, realidad inteligente y volente. No es una pieza más del cosmos, sino un elemento completamente nuevo, aunque aparecido tardíamente. Su dimensión racional específica representa una verdadera ruptura de nivel ontológico, a la vez que lo capacita para su progresivo perfeccionamiento mediante el contacto ininterrumpido con los demás niveles de la realidad circundante. El hombre, a diferencia de los demás seres de la naturaleza, no sólo sabe, sino que sabe que sabe. Esta es su originalidad y la base de su capacidad de invención y programación.
Pero no podemos olvidar que no todos entienden al hombre de la misma manera. La concepción de lo humano no es en absoluto unívoca, sino análoga. Los antropólogos que historizan el conocimiento del hombre distinguen espacios y horizontes que marcan otras tantas perspectivas sobre su ser verdadero. Estudiarlos todos resulta tarea imposible; por eso mencionamos escuetamente dos movimientos, correspondientes a épocas distintas, que juzgamos significativos en la historia del saber sobre el ser humano. Me refiero a la filosofía moderna, que representan el racionalismo y el idealismo, y a la filosofía contemporánea, cuyos máximos exponentes para el propósito que nos ocupa son dos sistemas: el personalismo y el existencialismo. Nos permitimos una palabra sobre cada uno de ellos.
Cautivados por esa capacidad misteriosa que es la razón en el hombre, primero el racionalismo y después el idealismo han exaltado hasta el paroxismo el yo-racional humano. De esta suerte, si bien han tenido el acierto no pequeño de recuperar al hombre como
56
.ujoto e intérprete de la realidad, como luz frente a la oscuridad ilc la materia, llegan a convertirlo de hecho en pensamiento desen-iiirnado. Lo reducen a mera racionalidad, especie de acontecimiento espiritual vaporoso sin contornos definidos ni soporte objetivo.
La res-cogitans de Descartes, la caña-pensante de Pascal y el yo-lrascendentai de Kant suplantan al hombre real y concreto copándole todo el terreno y dejándolo sin espacio vital para encarnarse realmente. Es un yo ciertamente, un espíritu sin lastre, un sujeto poderoso, pero desprovisto de toda esa riqueza existencial que le confiere consistencia y peso específico.
En contrapartida, el personalismo y el existencialismo de después de las dos últimas guerras mundiales, con su pretendida objetividad, ofrecen otra imagen del hombre más concorde con la realidad. Esta nueva figura tiene en cuenta toda su integridad de ser completo y complicado, entretejido de relaciones que le son constitutivas. Nada de lo humano le es ajeno y extraño. En su empeño, estos sistemas no se entretienen en frías especulaciones que desembocan en un conocimiento esencialista de lo humano; se fijan más bien en las dimensiones biográficas que ponen de manifiesto el dinamismo de su devenir histórico, tanto a nivel individual como colectivo. El existente humano que nos presentan estas antropologías, convertidas en verdaderos humanismos, reviste una forma característica fundamental que no debe pasar inadvertida a quienes se interesan por el problema vocacional en sus diversos aspectos. Esta dimensión es la de «tener-que-llegar-a-ser-con-otros-en-el-mundo-plenamente». Se trata de un proceso de realización que se lleva a cabo en el mundo en comunión con los demás hombres.
Sobre esta base operan tanto la antropología existencialista como el personalismo antropológico. Al igual que otras muchas corrientes de pensamiento, estas dos tendencias coinciden en considerar al hombre como un ser totalizado, idéntico a sí mismo a través de sus variantes, de sus tendencias diversas y de sus situaciones. Todos ellos, a diferencia del dualismo platónico y cartesiano, adoptan un modelo de estructura unitaria —no monista— del hombre que, en perspectiva ontológica más que antropológica, el filósofo español X. Zubiri ha denominado sustantividad específica, esto es, corporeidad anímica o alma corporeizada24. Definen al hombre como estructura y ser sustancial que camina hacia su plenitud conforme a su naturaleza específica y realizándose mediante unas acciones que le son propias y exclusivas. Pero siempre en
24 Cf. X. ZUBIRI, El hombre, realidad personal: «Revista de Occidente» 1 (1963) 28.
57

contacto con el mundo y con sus semejantes. Existe, por tanto, una estrecha relación entre el ser de la persona humana y su devenir y deber ser, entre su naturaleza y su hacerse como persona. Un análisis más detallado del obrar humano nos proporcionará suficiente luz sobre el particular.
En la urdimbre y estructura de la persona aparecen dos dimensiones constitutivas y esenciales, imprescindibles a la hora de interpretar adecuadamente el fenómeno vocacional: la mismidad (identidad) y la apertura (alteridad). Ambas se proyectan conjuntamente en el actuar del ser humano. Es un obrar específico y distinto que se apoya en tres líneas fundamentales aptas para establecer una comunicación real con el entorno: línea receptiva, línea proyectiva y línea afectiva25. Las describimos a continuación, dejando para después las dos dimensiones que, como experiencias específicas, determinan el ser humano, la mismidad y la apertura.
Receptividad. Esta línea corresponde a la capacidad cognoscitiva del hombre. Por ella capta los datos de su entorno, los unifica y los dota de sentido. Es la manera propia de hacer suya la realidad como realidad, el modo peculiar de habérselas con las cosas en tanto que realidades y no como meros estímulos. De esta forma, el hombre llega a ser más sí mismo porque accede más al ser. El mismo Tomás de Aquino puso de relieve esta dimensión cuando reconoció el carácter de universalidad característico del ser humano —«el alma humana es en cierto modo todas las cosas»—, que, debido a su inteligencia, es superior al resto de los seres porque puede incorporarlos mentalmente a su propio ser. Los hace suyos26.
Proyección. Se origina y pertenece al orden volitivo. Con base en las tendencias instintivas, la persona humana es impulsada por la voluntad hacia lo captado previamente por el entendimiento. Esta querencia la mueve a obrar proyectándose sobre la realidad mediante su actividad, de suerte que en el doble movimiento de salir de sí misma y volcarse sobre el mundo, convierte a éste en mundo humano y se enriquece a sí misma. Por su acción el hombre humaniza la naturaleza, a la vez que consigue hacerse más hombre. Es una salida con retorno, cuyo fruto no es otro que el engrandecimiento entitativo de su propio ser. Al actuar sobre el entorno, el hombre se realiza a sí mismo.
Afección. Está compuesta por el elemento sentimental y afectivo de la psique humana. Emerge como resultante vivencial de las
25 Cf. M. LEGIDO, Persona humana y tú absoluto, en VARIOS, El problema del ateísmo. Salamanca 1967, 256-264.
26 Contra ¿entes, III, 112.
58
dos operaciones anteriores y es el eco en el individuo de la percepción del mundo y de la apetencia de lo otro, así como de su proyección y actividad sobre él. Por ella el hombre interioriza la realidad mundana incorporándola a sus vivencias personales y convirtiéndola en objeto de su intimidad. Es la forma como afecta la realidad al sujeto humano produciendo en él una especie de modelación que colorea toda su vida interior.
A partir de esta triple forma de relación con la realidad, la persona se hace presente a sí misma descubriéndose como centro de actividades específicas y polo de convergencia. Se revela como realidad única desplegada en múltiples operaciones a las que confiere unidad integradora. Se experimenta como sujeto único de operaciones, capaz además de ser identificado como tal. Esta es precisamente la razón de su personalidad, reflejada fielmente en dos experiencias complementarias: la mismidad y la apertura. Desde ellas el hombre percibe su originalidad de ser distinto y superior al resto de los seres.
b) Experiencias de la persona
La mismidad.
La instalación en el mundo es la primera de las características del ser humano a nivel existencial. Es, al mismo tiempo, su experiencia primigenia; aquello de lo que primero tiene conciencia. Desde el comienzo se sabe existiendo con otros en el mundo. Pero la conciencia de su propia existencia proviene del contacto con las cosas, con las demás personas y con los acontecimientos. Por eso los existencialistas han dicho con razón que el hombre es un ser presente al mundo27.
Esta instalación reviste una característica peculiar. No se trata de un simple estar ahí yuxtapuesto a los demás con una presencia pasiva. Es ante todo actitud dinámica y operativa que lo lleva a tener que hacer algo necesariamente con el mundo. Este quehacer es constitutivo de su ser. Apoyándose en este hecho, la fenomenología existencial, sobre todo a partir de M. Heidegger, ha definido al hombre como proyecto de sí mismo, como esencia que sólo llega a ser en la biografía de sí misma, es decir, en el trato múltiple con su entorno. En esto consiste el vivir humano.
27 «La existencia, en el sentido moderno, es el movimiento por el que el hombre está en contacto con el mundo» (M. MERLEAU-PONTY, Sens et non-sens, París 1948, 143).
59

Ahora bien, lo primero que acontece en esta comunión con el mundo es que el hombre se autopresencializa. Pof una parte, cobra conciencia de su mismidad frente a lo que no es él, y por otra, se descubre centro único de todas sus actividades, Ante la multiplicidad de formas que reviste la realidad, el yo humano se revela como realidad intransferible, idéntica a sí misma y diferente de todas las demás. Su forma específica es, como decíamos antes, corporeidad anímica —cuerpo animado o alma corporeizada— que se despliega en una serie de momentos y de operaciones diversas. De todas ellas se sabe dueño responsable porque todas caen bajo su dominio. Es el hontanar de donde proceden y el eje que las articula dándoles unidad y consistencia ontológicas. El hombre se construye y se manifiesta a través de sus actos, y aunque ninguno de ellos es imprescindible, todos son necesarios, sin embargo, para poder ser.
Este entramado de relaciones hace del sujeto humano un enfrente que ni siquiera en la unión más compenetrada, como la del amor, pierde su identidad, quedando absorbido en el otro por incorporación total. La persona vive siempre, frente a la alteridad del otro, la mismidad de su yo, sin difuminarse en el interior de un todo superior amorfo. Permanece inconfundible y perfectamente identificable, porque se reafirma a sí misma. Teilhard de Chardin acierta a expresar esta dimensión humana con su lograda fórmula: «la unión diferencia y personaliza» 28.
No hay que olvidar, sin embargo, que esta identidad del yo, este ser sí mismo, es lo que hace originaria y definitivamente al hombre una persona. A diferencia de los demás seres que, por integración o asimilación en otro organismo, se dífuminan y desaparecen como tales, el existente humano no se pierde sumergido en el océano de la realidad circundante ni aun entrando a formar parte de un todo social superior, como pretenden los estructura-listas 29. Se lo impide la conciencia de mismidad y autonomía que lo caracteriza. Nunca pasaremos a ser lo «otro» o el «otro», porque no podemos renunciar a nuestra conquista más valiosa, la personalidad, que es originalidad, autoposesión e independencia 30.
Precisamente porque el hombre es un-sí-mismo inconfundible, es por lo que se convierte en sujeto capaz de adoptar una postura
28 Cf. P. TEILHARD DE CHARDIN, El fenómeno humano, Madrid 1963, 314. 2* Cf. C. LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, París 1955, 402 ss.; id., Antro
pología estructural, Buenos Aires 1977. 30 «Mi yo —escribe Teilhard—, para comunicarse, debe subsistir en el
abandono que hace de sí mismo; de otro modo, el don desaparece...» (P. TEILHARD DE CHARDIN, El fenómeno humano, ed. cit., 314).
60
dialogante desde su propia realidad con los otros y con el Absoluto. Esta va a ser la base ontológica y humana de la vocación consagrada. La vida entera del hombre no es otra cosa que búsqueda incesante de esta mismidad, de ese yo-idéntico que se siente perdido, des-identificado, en el torbellino del mundo, pero que no descansa hasta recuperar su verdad definitiva, su ser logrado.
La apertura (alteridad).
En la mismidad del sujeto radica su apertura. Ambas constituyen la base de su alteridad y trascendencia porque desde ellas, sobre todo desde la alteridad, se pone en contacto con la realidad entera. La conciencia de sí mismo implica el conocimiento de lo otro en tanto que otro; por eso se abre a lo que no es él dando comienzo a una nueva dialéctica, la del yo-tú, en la que el descubrimiento del otro como realidad en sí misma evoca la respuesta que tengo que dar a mi interrogante fundamental. El tú es el horizonte de mis posibilidades reales y el marco de mi vocación. Con referencia explícita a él tengo que edificar mi vida personal.
La estructura del hombre es, por tanto, una estructura de alteridad religante desde la que se entabla una doble relación: vertical-mente hacia lo totalmente otro, el Absoluto, como plenitud de ser que lo construye desde su propio interior, y horizontalmente hacia los demás hombres, en quienes reconoce una parte de sí mismo porque le conciernen desde un nivel ontológico idéntico al suyo. Son seres iguales a él. En este contexto es preciso reconocer, con la mayoría de los antropólogos actuales, que la apertura y la alteridad son notas constitutivas esenciales del ser personal humano. Para determinar su verdadero alcance, hablaremos primeramente de la comunión con el Absoluto y después de la comunión con los demás31.
Comunión con Dios. En la historia del conocimiento del existente humano aparece desde siempre, como poderosa constante, un punto de referencia distinto del mundo situado más allá del entramado de las relaciones sociales, lo divino. Es la razón de la antropología metafísica y teológica.
Con la afirmación de que el hombre es un animal de realidades (Zubiri) se ha pretendido enseñar una verdad antropológica fundamental: el hombre no se detiene en el aspecto estimúlico de las cosas, porque las capta a un nivel mucho más profundo, en su as-
31 Cf. JUAN DE SAHAGÚN LUCAS, El hombre entre el progreso y la austeridad, Trípode, Caracas 1984, 61-68.
61

pecto de realidad, en su dimensión y razón de ser. Por eso, al abrirse a la realidad de las cosas, se abre al ser en general. No queda recluido en el entorno inmediato ni en el ámbito de su propio yo. Se proyecta más allá de lo que tiene a mano. Por esta capacidad de trascendimiento rebasa las fronteras del tiempo y del espacio y se instala en lo absoluto e irreversible, fundamento, hontanar y meta de toda realidad. Puede decirse entonces que la apertura al absoluto y la necesidad de infinito acompañan al hombre en todo momento porque son las fibras que entretejen su urdimbre estructural.
San Agustín apuntaba ya esta verdad sobre el hombre cuando no se cansaba de repetir que el espíritu humano es luz, esto es, intimidad y autoconciencia32. Pero no una luz originaria y autónoma, sino luz recibida, luz iluminada y cobrada que presupone un foco luminoso originario. Más tarde es santo Tomás quien define esta luz como una semejanza participada de la verdad increada en la que se contempla el ser por excelencia33. Urs von Balthasar traduce en términos de hoy este pensamiento, llegando a afirmar que el ser humano es una luz en diálogo que no puede separarse de la suprema luz porque consiste en apertura a un más allá del mundo, al ser en plenitud, a Dios M.
Por su parte, X. Zubiri, desde una perspectiva estrictamente filosófica, sitúa ai hombre, por ser persona, en referencia constitutiva a Dios, de quien recibe su esencia y con quien puede compartirla. Es lo propio del espíritu. «Por ser persona, todo ser espiritual se halla referido a alguien de quien recibió su naturaleza y además a alguien que pueda compartirla. La persona está esencial, constitutiva y formalmente referida a Dios» 3S.
Esta doctrina nos pone en la pista de la siguiente conclusión. Si el hombre es persona, esto es, ser radicalmente abierto a la realidad, hay que convenir en que Dios, realidad suprema, es el ápice de su personalidad y, por lo mismo, el ser humano no puede menos de ser un llamado de Dios. Este va a ser el presupuesto ontoló-gico de la vocación sacerdotal y religiosa como llamada especialísima de Dios al hombre.
Profundizando en el tema, el padre A. Ortega llega a afirmar que la persona humana equivale sustancialmente a vocación. Más aún, la nota originaria que la constituye es la vocación, porque fundamentalmente es logos, palabra. «Dios, al hablarle a ella —al
32 Cf. Confesiones, X, 17, 16. 33 I, q. 88, a. 3, ad 1. 34 Cf. U. VON BALTHASAR, El problema de Dios en el hombre actual, Ma
drid 1966, 126-129. 33 X. ZUBIRI, naturaleza. Historia. Dios, Madrid 1978, 435.
62
hablar con ella—, no puede hablarle simplemente y como al mismo nivel de comunicación dialógica... Dios la envuelve en su palabra para hacerla ser y para fijarle destino» x. Por consiguiente, la primera relación ontológica del hombre es aquella que lo vincula ver-ticalmente al Ser que lo hace ser y le confiere capacidad para responder a su llamamiento con el ejercicio de toda su existencia a través del cual se recupera plenamente como ser personal.
Pero la existencia es proceso e historia, camino que conduce a una meta, la cual no puede ser otra que la plena realización de sí mismo. Es el sentido humano de la santidad no como algo adventicio y sobreañadido, sino como nota que corresponde al hombre por el mero hecho de serlo. Lo que perentoriamente tiene que llegar a ser si busca honestamente su plenitud. Esto es lo que pretende enseñar L. Lavelle cuando define al hombre como ser moral que sólo se logra en la santidad, ya que ésta es la única manera de conectar con Dios y hacerlo presente. El santo, escribe Lavelle, «habiendo abolido los obstáculos que separan al hombre de Dios, hace la presencia de éste visible y su acción evidente a través de todos los sucesos en los que nos hallamos inmersos» 37. Por eso se halla en la frontera de dos mundos, el de las apariencias mundanas y el de la eternidad de la verdad y la bondad. Es como el cruce de ambos 3S.
La vida de quien imita a Dios es un perpetuo peregrinar por el borde del mundo presente respondiendo sin cesar al reclamo de otra realidad más poderosa que desea hacerse presente en él. Por el contrario, el que rechaza la invitación a superarse sólo tiene una salida: diluirse en la trivialidad de las relaciones mundanas perdiéndose en ellas como persona. Quien obra de este modo se traiciona a sí mismo porque es propio de la vida humana tender a completarse por la participación de otro orden superior. Por eso están en lo cierto aquellos que entienden la vida del hombre como vocación en sí misma, como incesante intento de autosuperación en virtud del principio que reside en ella. «El carácter distintivo de la vida —escribe E. Nicol—, en tanto que propiamente humana, es el de ser vocacional» 39.
En semejante óptica parece impropio, aun desde el punto de vista del método antropológico, el negarle autenticidad a una vida que se organiza en función de la trascendencia, entendiendo por tal
36 A. A. ORTEGA, Encuentro, en Cristo, del hombre con Dios, en VARIOS, El problema del ateísmo, ed. cit., 305.
37 L. LAVELLE, Quatre Saints, París 1951, 66-67. 38 Ibíd., 15. 39 E. NICOL, op. cit., 36.
63

un valor real irreversible al que conduce la vida más allá de la muerte. Es un hecho que se basa en la tensión vital de todo ser que, negándole valor definitivo a lo caduco y perecedero, se embarca en una empresa que sobrepasa las fronteras del estado presente40.
Comunión con los otros. La misma apertura al Absoluto, percibido por el hombre como supremo valor, es la base de la otra comunicación con la que el ser humano establece una relación con sus semejantes, en los que descubre un doble valor. En primer lugar, el representado por la persona misma, y en segundo término, el que supone para el propio yo asumir y promover el desarrollo de los otros en dirección del Absoluto. Sólo respetando y acrecentando el bien de los demás consigue el hombre la verdadera medida de su ser, se hace verdadero hombre.
Este extremo, que hace más de un siglo fue reconocido ya por L. Feuerbach desde una óptica puramente humana41, es altamente ponderado de nuevo por los filósofos personalistas. Estos ven en el otro una prolongación del propio yo y hacen del entre el constitutivo formal de lo humano, el hombre con-el-hombre. La relación con los otros es el hecho fundamental de la experiencia humana; la categoría antropológica por excelencia o «protocategoría» que dice M. Buber. Ni el individuo aislado ni la sociedad constituida, sino ese espacio intermedio formado por el hombre con el hombre, entre el yo y el tú, es lo que da razón completa del ser humano como tal. «Podemos aproximarnos a la respuesta de la pregunta " ¿qué es el hombre?" —escribe M. Buber— si acertamos a comprenderlo como el ser en cuya dialógica, en cuyo estar-dos-en-recíproca-presencia, se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del "uno" con el " otro"» <a.
La dimensión de apertura que capacita al hombre para dirigirse a sus semejantes no es accidental o mera añadidura debida a imponderables externos. Es nota constitutiva y elemento esencial fundado en su espiritualidad. Antes que M. Buber, otro compatriota suyo, el filósofo austríaco Fernando Ebner, había expresado esta idea en términos tan sorprendentes como significativos. Según Ebner, «la existencia del yo no radica en su relación consigo mismo, sino en su relación con el tú»43.
40 Ibíd., 43. " «Un hombre que existiera exclusivamente para sí mismo, se perdería
despojado de sí e indiferenciado en el océano de la naturaleza; no se conci-biría a sí mismo como hombre» (L. FEUERBACH, ha esencia del cristianismo, Salamanca 1975, 128).
42 M. BUBER, ¿Qué es el hombre?, México 1960, 147. 43 F. EBNER, Das Wort und die geistigen Realitaten, Wien 1952, 26.
64
De este principio se han hecho eco otros personalistas, como M. Nédoncelle y E. Mounier, que afirman lo siguiente: «La comunión de las conciencias es el hecho fundamental; el cogito tiene en principio un carácter recíproco. Es una diada, no una mónada: es un doble centro de consciencia..., el tú y el yo son el uno para el otro a la vez causa y efecto» 44. «La relación del yo al tú es el amor, por el cual mi persona se descentra de alguna manera y vive en el otro poseyéndose completamente y poseyendo su amor» 4S. Así se abre una inmensa y prometedora perspectiva en la que el amor, propiedad por la que la bondad del ser se hace donación de sí misma, se convierte en el medio único a disposición del hombre para poder realizarse como ser pleno.
A nivel estrictamente filosófico, L. Lavelle ha dado una explicación de esta dimensión antropológica. El yo humano es, según L. Lavelle, pese a sus innegables riquezas, una deficiencia radical; pero no una carencia que se traduce en fracaso, como pretendiera Kierkegaard, sino en invitación a autosuperarse y plenificarse por la adquisición de unos valores positivos que encuentra fuera de él. Esto es así porque en la conciencia humana aparece el Absoluto en perspectiva de trascendencia que invita a su encuentro en la presencia total. El hombre siente la necesidad de este encuentro personal y experimenta su existencia como llamada de Dios a compartir su propia vida y, con ella, su creatividad. Dios, añade Lavelle, ha tenido a bien hacer partícipe al hombre de su poder creador llamándolo a la vida, llamada que se traduce en «vocación» verdadera. En cumplir esta «vocación» está la clave de la colaboración del yo humano con la fuerza creativa divina, cuyo objeto no es solamente la propia persona, sino la de todos los otros4*.
Evaluando lo que llevamos dicho, podemos establecer la siguiente conclusión a modo de resumen. La realidad personal se constituye no en el aislamiento y la reclusión sobre sí misma, sino en la apertura y alteridad —relación de espíritu a espíritu— que, como dimensión constitutiva, se ejerce en dos direcciones convergentes y complementarias: una hacia Dios personal, supremo valor para el hombre, en quien éste encuentra un área infinita de posibilidades, puesto que Dios es plenitud de ser y sentido último de la vida, y otra hacia los hombres, fundada en una relación que no es
44 M. NÉDONCELLE, La reciprocité des consciences. Essai sur la nature de la personne, París 1942, 319-320.
45 E. MOUNIER, Révolution personaliste et communautaire, París 1935, 89-90.
46 Cf. L. LAVELLE, De l'acte, París 1946, 200-206.
5 65

epifenómeno o mero resultado de disposiciones humanas circunstanciales, sino elemento estructural básico del hombre como ser espiritual. Por eso llegar a ser persona humana en plenitud es esencialmente ser-lo-conjuntamente. No sólo con independencia de y juntamente con, sino principalmente en beneficio de es como el hombre logra su verdadero despliegue, su completo desarrollo.
Más que en ser, habrá que decir que el hombre consiste en ser con. Es un co-existir entendido no como estar-siendo-con-otros, sino como ser-para-los-otros. La propia existencia tiene entonces un sentido dativo porque en el horizonte del yo se articula el tú como un enfrente que lo constituye. Dicho de otra manera: mi realidad no es sólo realidad de mí (realidad mía) o realidad con otros (coexistencia), sino realidad-para (misión y comunión). Con esta apoyatura antropológica Juan Pablo II recordaba a la UNESCO en París la necesidad que tenemos todos los hombres de saber ser más no sólo con los otros, sino principalmente para los otros. Con anterioridad, en la encíclica Redentor del hombre, ya había definido al ser humano en función del amor. «El hombre no puede vivir sin el amor. El permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido, si no se le revela el amor» 47.
Si es verdad que desde el nacimiento hasta su pleno desarrollo cada persona se sitúa y evoluciona en función de la presencia del otro, puede decirse entonces que el origen y el término de la vocación humana y consagrada están en la llamada del otro. En una sociedad como la nuestra, que técnica y económicamente se encuentra en un proceso ascendente de unificación, esta interpretación del hombre tiene ferviente acogida y expresa un ansia cada vez mayor de solidaridad universal.
En la perspectiva antes descrita, la realidad humana se presenta como una tarea a realizar en conexión con el tú. Pero hemos de tener presente que el tú, que polariza la marcha del yo como punto de referencia, no puede ser un yo que deviene, una realidad histórica solamente, sino un ser personal perfectamente logrado, un tú absoluto inconvertible en ello, en cuya incorporación y entronque encuentra el yo humano la plenitud anhelada.
En el marco antropológico diseñado es donde hay que encuadrar las exigencias de la vocación religiosa y sacerdotal como proyecto de incorporación personal a la vida divina por una parte y de comunión real y efectiva con los semejantes por otra. Por este cauce el consagrado cumple su cometido humano de llegar a ser en
RH 10.
66
la línea del bien, ya que no se puede olvidar que la vocación no es plenitud satisfecha, sino insatisfacción que busca completarse4*.
c) Implicaciones de orden existencial
La estructura fundamental de la persona humana comporta unas propiedades peculiares que se traducen en tendencias concretas. Tanto unas como otras son evidenciadas por la psique humana polarizada por aquello que el sujeto considera bien para él o valor que marca la pauta de su vida. Son asimismo las líneas en las que se inscribe no sólo la vocación general humana, sino también la consagrada. Esta, en opinión de los especialistas, no se sitúa en el área del tener, sino en la del ser, porque tener vocación es vivir en conformidad con unos valores descubiertos por la persona en el momento en que se decide a dedicar su vida a un ideal considerado como atributo de sí misma.
Más que un dato establecido o una gracia recibida, la vocación es un movimiento de perfección inscrito en la dinámica de la persona. Viene a ser el descubrimiento de la propia esencia que permite al sujeto acceder al grado de realización que le corresponde. Mejor aún, se trata de la respuesta a la llamada irrenuncíable de nuestro ser más íntimo.
Pero ¿cómo discurre este movimiento en la historia de cada persona? ¿Cuáles son las etapas que el psiquismo humano recorre en el proceso de su desarrollo?
Nada más lejos de la verdad que concebir la vocación como fijación del sujeto en un puesto determinado o confundirla con el cargo que desempeña. No es la proclamación de una función por la que se designa a una persona ni el enclasamiento de una inclinación o actitud natural. Esto queda para la profesión. La verdadera vocación, que se sitúa en los antípodas del cargo u oficio, obedece a una visión en profundidad del propio yo y de su lugar en el mundo. Se inscribe en la línea del descubrimiento y se traduce en compromiso irrevocable. Por lo mismo, supone una toma clara de conciencia de lo que se debe ser y compromiso libremente asumido . A diferencia de las vestales romanas, destinadas desde la infancia al culto de la divinidad, los consagrados cristianos se sienten impulsados a obrar de acuerdo con su verdad, porque están persuadidos de que en ello les va su propio destino último. Pero este
48 Cf. J. F. DE RAYMOND, Le dinamisme de la vocation: «Archives de Phí-losophie» 39 (1976) 36.
49 Cf. M. BELLET, op. cit., 2.
67

complicado proceso sería imposible sin el respaldo de una disposición natural adecuada a nivel de psiquismo humano.
Desde su propia metodología, los psicólogos actuales han estudiado esta disposición, distinguiendo en ella tres momentos o etapas sucesivas. No son más que distintas formas complementarias de cristalización de un mismo deseo que adquiere diferente matiz, y hasta dirección, a medida que la persona va madurando en su psiquismo. Son las siguientes: repliegue, descentración y oblativi-dad. Todas ellas se cumplen de un modo especial y hasta sirven de entramado básico en la vocación sacerdotal y religiosa.
Repliegue x.
Es el apego egocéntrico descrito por la psicología. Todo el mundo sabe que la persona, tanto desde el punto de vista ontológico como antropológico, padece una indigencia radical constitutiva. No es centro ontológico último de sí misma porque, además de no tener el principio de su ser en ella, pone el término que marca su destino allende su realidad. Se percibe viniendo de alguna parte y siendo llevada por alguien distinto. Es lo que Heidegger formula como la experiencia de haber sido arrojado a la existencia. Experiencia de existencia que proviene de fuera y no de cada uno de nosotros. La existencia, en último término, le es impuesta a cada uno y no dispuesta por él.
Semejante apercibimiento se manifiesta a través de diferentes rasgos, según las distintas etapas de la vida, que se acusan de forma especial en la adolescencia, con la consiguiente repercusión en la formación de la personalidad. Las transformaciones fisiológicas y psíquicas, así como la escasez de experiencias personales, hacen que el adolescente se mueva en una sensación de pobreza impresionante que da lugar a situaciones de inseguridad ante la vida. En un gesto de autodefensa se repliega instintivamente sobre sí mismo, aparentando timidez, incomprensión y retraimiento. Una especie de evasión hacia la propia intimidad donde pueda guardarse de la mirada de los demás y ponerse a salvo de las amenazas exteriores.
Esta retirada hacia su propio encierro no es más que un intento de autoafirmación; por eso el muchacho valora los acontecimientos y las personas sólo por la referencia explícita que hacen a él. Su persona constituye el único centro valioso y, en consecuencia, todo lo aprecia desde su propio ángulo.
En este sentido, la orientación hacia una posible vocación debe
Véase nuestro artículo Bases antropológicas..., loe. cit., 284-287.
68
inspirarse más en la necesidad de encontrar algo que le favorezca y reconforte que en motivos altruistas; algo que apoye su debilidad y le ayude a sentirse seguro de sí mismo. La motivación principal debe ser en estos momentos de orden imaginativo y emocional. Tiene que ofrecer garantías de firmeza respondiendo al deseo de ser según la imagen que ha proyectado de sí mismo, como decíamos en el capítulo anterior. Es un primer paso que no debe pasar inadvertido en la formación del proyecto personal.
Descentración.
Está claro que la imagen propia que proyecta el sujeto, aunque aparece casi siempre como invención personal, es resultado de su encuentro con los otros. Es un proceso de identificación bien conocido, pero mal interpretado por el propio individuo51. En la vida de cada persona existe un primer momento de imitación en el que desea copiar de los otros lo que le falta a ella.
Impulsado por una fuerza interna de crecimiento, el adolescente advierte la precariedad de su propia existencia y experimenta la necesidad de romper el ámbito del yo individual. Se ve obligado a huir de sí mismo y expandirse porque siente que se ahoga en la estrechez de su ser. Consciente de sus propias limitaciones, sale al encuentro de los demás con el fin de hacer suyo ese mundo nuevo cargado de alicientes que le ofrecen los otros, sobre todo si éstos se presentan con la aureola del éxito clamoroso y reconocido. La revelación de la vida ajena colma el propio vacío satisfaciendo las exigencias más profundas.
Es la hora de la imitación y la elección, fruto de la necesidad de proyección de toda vida humana. El adolescente, más que ningún otro, necesita un modelo —líder o héroe— en quien proyectar la imagen de las cualidades que a él le faltan y desea poseer. De ahí la importancia de ciertos encuentros afortunados que determinan no pocas veces la trayectoria de una vida. Todo joven que piensa se dirige siempre hacia donde hay «alguien». Si este «alguien» está en la Trapa, va a la Trapa; si está en otra parte, se dirige hacia allí52.
Lo curioso es que las grandes personalidades, como los santos y los héroes, actúan sobre los demás sin proponérselo expresamente. Es lo propio del modelo que, a diferencia del jefe, no se impone por la fuerza, sino por la atracción de su ser. Así es como se cons-
51 Cf. M. ORAISON, op. cit., 11. 52 Cf. J. SANS, ¿Qué es la vocación?, ed. cit., 187.
69

tituye en paradigma del bien obrar. Ni que decir tiene que muchas vocaciones, de cualquier orden que sean, tienen aquí su raíz. Más aún, en determinados ambientes, es éste el cauce normal de reclutamiento: «ser como él». El trato continuado con personas relevantes suscita en el adolescente el deseo de seguir sus pasos e imitar su conducta 53.
Además de lo que dice el poeta, hemos de advertir que el camino no sólo se hace al andar. La historia demuestra que lo normal es ir por caminos hechos y transitar por senderos descubiertos. Nosotros los prolongamos a lo sumo y los recorremos a nuestro propio ritmo. De ordinario nadie inventa nada, más bien copia e imita. Pero nada de esto debe extrañarnos ni sorprendernos, ya que es propio de nuestra condición de criatura. Cristo dijo de sí mismo: «Yo no hago nada que no lo vea hacer al Padre, y lo que éste hace lo hace igualmente el Hijo» (Jn 5,19). En este sentido, la vida consagrada no debe convertirse en un museo que muchos pueden admirar, pero en el que nadie quiere vivir dentro. Más bien tiene que ser fermento de inconformismo que incita a tomar el relevo.
No obstante, la imitación de un modelo y el seguimiento del líder no son nunca copia burda e impersonal. La verdadera admiración comporta siempre una especie de emulación creadora que, como en el artista, se aureola de un estilo personal inconfundible. Claro que en la adolescencia la relación al otro está teñida todavía de cierto egocentrismo; por eso el muchacho sólo se interesa por los demás en función de sus necesidades y del bien que le reportan. Va en busca de algo, aunque para conseguirlo tenga que salir fuera de sí mismo y trasplantar a la propia vida lo que ve en otra parte. Sin hallazgos semejantes, el cumplimiento personal sería imposible.
En tales circunstancias la orientación vocacional se debe propiamente a un deseo de captación más que de entrega. Es un copiar el modelo idealizado en la mente antes que afanarse por prestar servicios de forma desinteresada. En sus motivaciones predomina el impulso hacia un futuro imaginado que viene a liberar de un presente estrecho e insatisfactorio. Se debe, por tanto, al ansia de recibir y no al sincero deseo de dar.
Oblatividad.
Pero la relación con los otros es una dimensión humana que, como otra cualquiera, se halla en crecimiento continuo. Hasta pue-
53 Cf. J. SANS, ¿Por qué me hice sacerdote?, Salamanca 1959. Esta obra ha sido reeditada recientemente con algunas modificaciones.
70
de decirse que cambia de sentido en la medida en que va madurando la persona. Cuando el joven ha alcanzado un determinado grado de dominio sobre sí mismo, descubre, aun a costa de dolorosas renuncias, el gozo de la generosidad y la satisfacción de la dádiva. Una complacencia de esta índole es signo claro de madurez afectiva y humana y de cumplimiento de la personalidad. Obedece, sin duda, a una de las características esenciales del ser humano, que, al considerar al tú como otro yo, descubre en él un campo para su generosidad. En este caso, la menesterosidad ajena es un reto al perfeccionamiento propio, porque haciendo bien a los demás es como cada uno se realiza a sí mismo.
En el momento en que el individuo llega a concebir su vida en función de los otros y para los otros, puede decirse que ha llegado la hora de la vocación verdadera. En este instante la afectividad se satisface con el deseo de hacer felices a los demás y cargar con la responsabilidad de su bienestar integral, de su liberación total y salvación. Puede hablarse entonces de vocación consagrada, ya que ésta se define por gestos de oblatividad permanente, de suerte que la llamada no es solamente la voz del otro dirigida a mí, sino la orientación de mi mirada y mi movimiento hacia el otro, como enseña J. F. de Raymond54. Ahora bien, esta condición se cumple perfectamente en la vocación religiosa y sacerdotal, la cual obedece a una singular concepción de la propia vida en perspectiva siempre de entrega desinteresada a Dios y al prójimo por Dios.
*
Para terminar estas largas consideraciones en torno a la razón antropológica de la vocación consagrada, tenemos que recordar algo que señalábamos en el capítulo anterior, pero que se comprende mejor a la luz de los principios que acabamos de enunciar. La vocación es fruto de una decisión personal que compromete la existencia entera, a la que le impone un estilo peculiar de vida. Pero no podemos olvidar que una decisión de este calibre no puede ser considerada como hecho circunstancial y aislado. Más que expresión espontánea de la voluntad, es el epílogo de todo un largo proceso de maduración personal.
Comienza con la vida consciente del individuo y se desarrolla de forma progresiva a lo largo de la historia de la persona entre conquistas y fracasos. Comúnmente se inicia en los albores de la adolescencia como simple bosquejo en el que sólo se dan a conocer
54 Cf. J. F. DE RAYMOND, art. cit., 37.
71

las líneas generales del proyecto. Pero no basta con esto. Tomada la decisión inicial, ésta se convierte en centro axiológico y lugar de referencia, porque apunta a un futuro entrevisto que corresponde a las aspiraciones fundamentales de la persona. Este primer propósito constituye el vector de desarrollo y de estructuración o, lo que es lo mismo, el principio unificador de todas las experiencias. De esta forma la primera decisión, fortalecida en un ejercicio constante de la voluntad, es el eje en torno al cual se articula la vida del elegido, que, atraído por unos valores que considera fundamentales, camina hacia lo irreversible. Con esto nos situamos en la vertiente teológica del problema, que no podemos tratar en este lugar más que de forma esquemática.
En efecto, la antropología actual, esencialmente dinámica y personalista, apunta a valores trascendentes y metahistóricos que hacen posible la vida humana sobre la tierra. Sin ellos se apagaría la luz necesaria para seguir viviendo. Pero no podemos olvidar que únicamente tenemos acceso a lo que permanece para siempre por la presencia y actuación en nuestras vidas de una energía que no brota de nosotros precisamente, sino que proviene de otra parte. No se trata de un principio yuxtapuesto y sobreañadido a nuestra forma de ser, algo agregado accidentalmente a nuestra naturaleza, sino de aquello a lo que el ser humano está abierto desde sí mismo.
Sin ser connatural a la persona humana, impregna a todo hombre desde el comienzo y hace que su misma creación sea ya alianza y fruto de la suprema benevolencia. Es lo que la antropología teológica, a tenor de las funciones atribuidas en el Nuevo Testamento a la Trinidad en la historia de la salvación, llama mediación y gracia universal de Cristo. Todo hombre comienza a ser en el tiempo como fruto del amor eterno del Padre mediante Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu, y prosigue su camino hasta el final de la mano de Dios. Porque, no lo olvidemos, el Dios-Amor que nos muestra la revelación es más íntimo al hombre que él mismo. A pesar del abismo que media entre ellos, no existe enfrentamiento, sino integración y diálogo de vida salvadora en el que la iniciativa parte siempre de Dios55, siendo compartida por el hombre.
Se trata del hombre oyente de la palabra, en diálogo permanente con el Absoluto, que se hace presente a la conciencia, sin ser objetivado por ella, como polo adecuado y plenificador de la persona humana. Esta ha sido «construida» de tal forma por Dios mismo, que sólo se realiza plenamente en contacto con la palabra revelada. Por eso el misterio antropológico únicamente se descifra
Cf. A. TURRADO, op. cit., 186-187, 194.
72
en Jesucristo, Dios hecho hombre. Esta antropología, asumida por el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Gaudium et spes, es ex-plicitada por el teólogo alemán K. Rahner en los términos siguientes: «El hombre es espíritu, es decir, el hombre vive su vida en un continuo tender hacia el Absoluto, en una apertura a Dios. Y esta apertura hacia Dios no es mera incidencia que pueda, por decirlo así, darse o no darse en el hombre a discreción, que pueda darse aquí y allá o no darse, sino que es la condición de posibilidad de lo que es y ha de ser el hombre, y lo es efectivamente siempre, aun en la más oscura vida de todos los días. Sólo es hombre por cuanto está siempre en camino hacia Dios, sépalo expresamente o no lo sepa, quiéralo o no lo quiera, puesto que siempre será la infinita apertura de lo finito hacia Dios» 5Ó.
Abundando en esta misma idea, Juan Pablo II hace consistir en la unión personal de Cristo con cada hombre singular y concreto la clave del misterio humano y de su redención: «Se trata de "cada" hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención y con cada uno se ha unido Cristo para siempre, por medio de este misterio... Este es el hombre, en toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe Jesucristo, misterio del cual se hace partícipe cada uno de los cuatro mil millones de hombres vivientes sobre nuestro planeta, desde el momento en que es concebido en el seno de la madre» 57.
La antropología teológica viene a ratificar, por tanto, las conclusiones de la antropología filosófica sobre la constitucional apertura y relacionalidad esencial del ser personal humano. Un ser abierto por naturaleza a Dios, que le ha dado el ser y se le ofrece como destino, y en comunión con los demás hombres, puesto que recibe su vida inmediatamente de una pareja humana y la acrecienta en el contacto ininterrumpido con ellos. Entre las enseñanzas de esta antropología se encuentra también otra verdad que juzgamos fundamental para nuestro tema. El «yo personal» humano, abierto al amor divino, es lugar de encuentro con Dios y objeto de liberación realizada por Cristo.
En efecto, el hombre es un ser creado por Dios para ser «divinizado» por medio de su Hijo. Esta es su tarea y su meta, su razón única de ser y su destino verdadero. La llamada salvífica de Dios, que comienza en la creación y se consuma en la resurrección, se dirige a todo hombre hecho para el amor y la justicia. Es una capacidad de bien que, inherente a toda persona, refleja la bondad di-
K. RAHNER, Oyente de la palabra, Barcelona 1967, 89-90. RH 13.
73

vina que la ha creado y se traduce en voz de Dios que la invita a obrar de acuerdo con el imperativo de su propia conciencia. Cobra aquí sentido la vocación cristiana como invitación a obtener para sí y para los demás un parecido con Dios, y dentro de ella, la vocación sacerdotal y religiosa como camino específico de realización mediante el amor consagrado a Dios y al prójimo. Consagrarse a Dios es trabajar por la propia liberación y la de los demás.
La antropología teológica sitúa el fundamento de esta vocación en la conciencia misma de la persona que en un momento dado percibe en su interior la llamada divina a un género de vida enteramente singular58. Más que como llamada milagrosa, el Vaticano II la concibe como capacidad para discernir en los acontecimientos ordinarios de la vida, la invitación de Dios a una misión especial.
«No hay que esperar —dice el Concilio— que esta voz del Señor que llama llegue a los oídos del futuro presbítero de una forma extraordinaria. Hay más bien que captarla y juzgarla por los signos ordinarios que a diario les son dados para conocer la voluntad de Dios a los cristianos prudentes» w.
Se trata, por tanto, de una búsqueda continuada que abarca la vida entera a tenor de motivaciones verdaderas y en consonancia siempre con las exigencias profundas de la persona y las necesidades perentorias de la vida de nuestros hermanos.
Cuanto hemos dicho hasta ahora puede sintetizarse de esta forma. La vocación sacerdotal y religiosa es un movimiento pendular entre dos extremos: uno trascendente, Dios, y otro inmanente, el hombre. Pero la inmanencia debe ser considerada siempre en función de la trascendencia que le confiere significación específica. Dicho de otra manera: la actividad horizontal (servicio al prójimo), necesaria en toda vida consagrada, está transida de verticalidad porque el elegido advierte en los otros, objeto de sus desvelos, un germen de divinidad, cuyo cuidado y fomento ha sido confiado a su acción pastoral.
Es asimismo el norte de su existencia que, al situarse en una perspectiva trascendente, se mueve entre la asunción de los bienes terrenos y el constante desprendimiento de los mismos. Semejante originalidad emana de los consejos evangélicos. Su puesta en práctica, como enseña el padre Teilhard de Chardin, representa un principio de evasión más allá de las esferas normales de la vida terrestre, procreante y conquistadora, pero impulsada por una orden
58 A. TURRADO, op. cit., 189. » PO 11.
74
superior {duc in altutn: vete más allá) que autentifica las supremas aspiraciones del alma humana. La voz se dio de una vez para siempre en el Evangelio, pero debe ser escuchada cada día, de forma individual, por quienes se benefician de ella: es la vocación 60.
Al final de nuestra investigación, el existente humano se desvela como el ser para el amor y para la libertad, valores irreversibles y absolutos. Ahora bien, sectores cada vez más amplios de la antropología filosófica actual comparten la opinión de que la única forma de vivir la libertad y el amor en relación con los otros, en un mundo marcado radicalmente por la muerte, está necesariamente determinada por la presencia de una tercera dimensión —entidad absoluta— que rebasa los límites de la temporalidad. Esto quiere decir que, por su propio movimiento, el hombre tiende a un amor originario y originante y que, por lo mismo, su amor no puede ser más que respuesta, es decir, libre aceptación del don que de sí hace el que «nos amó primero». Aquí encuentra justificación a los ojos del antropólogo más exigente la vocación sacerdotal y religiosa como servicio completamente desinteresado a la causa del amor sin fronteras.
Cf. P. TEILHARD DE CHARDIN, El medio divino, Madrid 1967, 98-99.
15

\
III
CONSEJOS EVANGÉLICOS Y REALIZACIÓN HUMANA
El distintivo de la vida religiosa es la profesión de los consejos evangélicos. Seguir de cerca a Jesús, imitando sus gestos y adoptando su mismo estilo de vida, es lo que configura existencialmente el proyecto vocacional de los consagrados. Si es verdad que las diferentes formas de vida religiosa tienen su origen inmediato en el carisma fundacional que tipifica su espiritualidad, no es menos cierto que el denominador común de todas ellas es la imitación de Cristo. La espiritualidad religiosa, es decir, la forma concreta de vivir la vocación consagrada, se inspira directamente en el Evangelio, cuyos consejos y normas son traducidas por el llamado en «votos religiosos».
Otro tanto hay que decir de la vida sacerdotal. Aunque la espiritualidad de los presbíteros arranque inmediatamente de la función ministerial —palabra, sacramento, dirección— tiene, sin embargo, un último fundamento: la configuración con Cristo. La ordenación confiere al sacerdote una nueva dimensión, por vía de especial incorporación, que lo entronca en la persona de Jesucristo y lo marca con un carácter específico asemejándolo a él. En virtud de esta incorporación —especie de plus ontológico—, todo sacerdote obra en nombre de Cristo y participa en su misión universal salvadora. Por consiguiente, está obligado a conseguir «la perfección de aquel cuya función representa» \
Su vida no queda encuadrada jurídicamente en la emisión de unos votos canónicos, pero se sitúa de hecho en la perspectiva de la más completa imitación de Jesús y en la práctica de los consejos por él propuestos en su Evangelio. La tendencia a la perfección es inherente a la condición sacerdotal. Por eso cuanto digamos acerca
1 PO 12.
77

de la valoración antropológica de los votos religiosos tiene aplicación perfecta a la vida de los presbíteros.
Conviene dejar claro desde el principio que no intentamos abarcar todo el espectro de la espiritualidad sacerdotal y religiosa. El aspecto ascético y místico, la dimensión cristológica, el carácter es-catológico, las implicaciones jurídicas de los consejos evangélicos quedan fuera del cuadro contemplado en las páginas que siguen. Desbordarían nuestro proyecto.
Fieles a nuestra intencionalidad antropológica, nos ocuparemos únicamente de la raíz y aspectos humanos de los votos y promesas. Interesa saber si la pobreza, la obediencia y la castidad tienen justificación desde los principios del modelo antropológico trazado anteriormente. ¿Es coherente desde el punto de vista racional una forma de vida inspirada en la renuncia de bienes que constituyen el objeto de tendencias plenamente humanas? La profesión de los consejos evangélicos, con sus implicaciones de apartamiento y de rechazo, ¿contradice el desarrollo natural de la persona? En una palabra, ¿constituyen los votos religiosos una alienación de la persona o, por el contrario, son medio de superación y enriquecimiento?
Desde la perspectiva en que nos situamos podemos adelantar ya que la vivencia y práctica de los consejos no suponen en sí mismas menoscabo alguno ni reduccionismo de lo humano. Su dinamismo natural implica un doble movimiento de renuncia y desarrollo, de asimiento y desasimiento que, lejos de oponerse entre sí, son los dos componentes del mismo impulso de crecimiento de la persona. Por él tomamos pie en las cosas para superarlas.
Adelantando algo de lo que diremos más adelante, reconocemos que la castidad es una forma especial de asumir la sexualidad en la que se moviliza la afectividad de la persona al servicio del reino; la obediencia equivale a radical disponibilidad para acudir allí donde lo requiere la necesidad del prójimo; la pobreza pone a disposición de la comunidad humana todo lo que pertenece a cada uno en propiedad. Como escribía Teilhard de Chardin, se trata de recuperar todo lo que de celeste entraña la triple concupiscencia, a saber: santificar, en la castidad, en la pobreza y en la obediencia, el poder, incluido en el amor, en el oro y en la independencia 2.
Significa esto que el contenido de los votos religiosos y de las promesas sacerdotales estriba expresamente en el significado de la vida consagrada como proyecto humano peculiar por el que se vive
2 Cf. P. TEILHARD DE CHARDIN, Escritos del tiempo de guerra, Madrid 1966, 331.
78
el sentido del mundo y del otro en perspectiva de entera n nucen dencia y de írreversibilidad. Es una manera singular de asumir lu existencia y, por lo mismo, un nuevo enfoque de la propia trali/a-ción donde no sufre merma ninguna de las facultades IIIIIIIIIIMN.
Pero antes de abordar de lleno el tema, nos parece conveniente fijar la función crítica que esta práctica desempeña dentro de la sociedad humana y en el seno de la misma Iglesia.
1. LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS, INSTANCIA CRITICA DE LA VIDA SOCIAL Y ECLESIAL
La vida consagrada, contemplada desde la fe, posee una especial significación que la sitúa en el centro mismo de la vida de la sociedad. No es desprecio o ruptura inconsiderada con la manera de vivir de los hombres, sino seria profundización en el modo de asumir la existencia humana a todos sus niveles. Los consagrados no desertan de la tarea de construir la ciudad terrena; asumen a un nuevo nivel las exigencias y responsabilidades de lo más vivo de la vida.
El Concilio Vaticano II presenta la práctica de los consejos evangélicos como el medio más adecuado para promocionar los valores humanos a imitación de Cristo, hombre perfecto. La pobreza, la obediencia y la castidad son el distintivo que estimula a los demás cristianos a vivir plenamente su fe, porque ponen al elegido en un estado de disponibilidad radical para un mejor servicio y anticipan, como señal escatológica, la forma de ser en el siglo futuro después de la muerte, en la resurrección. Son imitación fiel del género de vida adoptado por Cristo, a la vez que muestran la trascendencia y proximidad del reino que, aunque no es de aquí, debe inaugurarse en el estado presente3.
Estas características hacen de la vida consagrada una instancia crítica tanto de la sociedad como de determinadas formas de la misma vida eclesial. Como enseña Juan Pablo II, los consejos evangélicos son una invitación constante a la «transformación de todo el cosmos a través del corazón del hombre, desde dentro», y constituyen el medio más radical «para cambiar en el corazón del hombre la relación con el mundo»4. Indudablemente se trata de una predicación constante y viva contra las estructuras enmohecidas de una sociedad que mantiene abierta todavía la herida sangrante del antagonismo entre los hombres y de la indiferencia.
3 LG 44. 4 JUAN PABLO II, Redemptionis donum, 9.
79

Frente a la opresión y diferencias escandalosas de nuestra sociedad, el sacerdote y el religioso ejercen la saludable función de avivar el sentido social en todos los hombres, porque su forma de vivir produce el rechazo instintivo de todo individualismo fomentando la aceptación espontánea en la fraternidad predicada en el Evangelio. Este sentido comunitario se aviva desde el grupo que lo comparte todo como señal visible y realización concreta de la Iglesia, que a su vez es signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La vida consagrada se define, por tanto, como lugar en el que emerge y se cultiva la verdadera amistad comunitaria, sin reduccionismos ni fronteras, ya que es la encargada de regalar amistad en una tierra que se encuentra atenazada por el hierro de la soledad y competencia opresiva, como indica X. Pikaza 5. En contra de la dialéctica de intereses económicos y socíopolíticos, este singular género de vida está postulando un nuevo orden social basado en la generosidad y en la entrega desinteresada.
Es asimismo una fuerte reacción, casi una acusación, contra las formas anticuadas de religiosidad que presentan un Dios al margen del mundo y apartado de la vida cotidiana de los hombres. El Dios que trasciende todo y a todos no es un Dios ocioso, sino un Dios presente y cercano, preocupado del bien de la humanidad. Desde su vivencia de los consejos evangélicos, los elegidos fomentan la adoración en espíritu y en verdad de este Dios vivo porque hacen de su existencia oración operativa y encuentro real con él. Lo pre-sencializan en su propia vida. La experiencia de la fe tiene en ellos un elemento contemplativo insustituible, cuyas formas más vigorosas y expresivas vienen dadas por la lectura de la Palabra, por la celebración de la muerte y resurrección de Cristo (eucaristía) y por la oración comunitaria. Todos estos actos forman parte del quehacer diario del consagrado, pero deben ser orientados a la vida real de la comunidad humana. Con ellos la vida sacerdotal y religiosa se convierte en morada de Dios entre los hombres y lugar de encuentro de éstos con el Absoluto6. El testimonio no radica ya en la mera contemplación, sino en la existencia misma, que va cambiando al ritmo de la oración y de la transmutación de valores producida por el encuentro personal con Cristo. La horizontalidad o inmersión en las cosas y la verticalidad del encuentro con Dios trascendente forman el cañamazo de la vida consagrada hecha adoración permanente y compromiso efectivo.
5 Cf. X. PIKAZA, La vida religiosa como sacramento de amistad: «Com-munio» III (1981) 290.
6 LG 5.
80
Los consejos evangélicos constituyen además una forma peculiar de vida donde se patentiza la preocupación por el bienestar de todos los hombres, en cuanto que inducen a quienes los practican a ponerse al servicio de las necesidades reales de sus semejantes. Los consagrados se sitúan al nivel de sus contemporáneos sin pretensiones de poder, sin afán de ocupar posiciones claves ni de privilegio. Cumplen su cometido desde la sencillez y el desprendimiento de todo aquello que apasiona a quienes se mueven a impulsos de lo terreno; su lugar está allí donde la necesidad es apremiante y la ayuda inasequible. Son libres para un amor que se apiada de los más necesitados, los ayuda en su pequenez y proyecta sobre el mundo un ideal de transformación mediante la participación de bienes, la superación de diferencias y la implantación de la justicia.
Semejante actitud de servicio es asumida por ellos como elemento esencial de una vida que apunta hacia una tierra nueva y un cielo nuevo y que deja de ser algo privado y privativo para convertirse en testimonio público de la enseñanza de Cristo en la Iglesia y en la sociedad misma. Pero mal podría ejercer la práctica de los consejos evangélicos una función crítica verdaderamente eficaz y saludable de la praxis del mundo y de la vida de la Iglesia si en sí misma implicara alienación y viniera en detrimento de la persona que la vive. Interesa, por tanto, hacer ver su coherencia racional y su verdadera dimensión antropológica desde la reflexión sobre las conclusiones que ofrecen las ciencias del hombre.
2 . LA OBEDIENCIA EVANGÉLICA NO HIPOTECA LA LIBERTAD
El Concilio Vaticano II asigna a la obediencia religiosa dos cometidos fundamentales: el servicio a los demás y la adquisición de la madurez humana propia del ser personal. Ambos aspectos apuntan a la misma meta: la plenitud de la persona a imitación de Cristo, hombre perfecto. Con ello se expresa implícitamente el sentido antropológico de este consejo evangélico.
«A imitación de Cristo y conducidos por los superiores, se entreguen al servicio de todos los hermanos, como Cristo sirvió a todos. Así, se unen al servicio de la Iglesia y se esfuerzan por llegar a la medida de la plenitud de Cristo (...). La obediencia, lejos de aminorar la dignidad de la persona, la lleva a su plena madurez, con la amplia libertad de los hijos de Dios» 7.
7 PC 14.
6 81

Los ejes sobre los que hace girar el Concilio la obediencia religiosa se sitúan en una perspectiva humana innegable que difícilmente se comprende sin un fundamento antropológico que le preste credibilidad a nivel racional. Este fundamento no es otro que la propia libertad de la persona humana.
De entre todos los seres de la naturaleza sólo el hombre obedece, porque solamente él es libre. Únicamente desde la plataforma de la propia responsabilidad puede entenderse la obediencia como acto estrictamente humano y personal. Allí donde la persona no se compromete libremente, no puede decirse que haya verdadera obediencia, ya que obedecer es un acto de la persona que necesariamente implica capacidad de autodeterminación para ser tal. La errónea concepción de la libertad comporta funestas consecuencias en orden a entender debidamente el sentido de la obediencia. Mientras unos consideran ésta como hipoteca de la libertad personal, porque la identifican equivocadamente con pasiva sumisión, otros la definen como mera aceptación o simple ejecución de órdenes. Tanto unos como otros desnaturalizan a la persona y le arrebatan impunemente el rango que le es propio, su ser libre. Sin libertad no hay persona humana. Por eso es necesario conocer la relación entre libertad y obediencia. Ambas se corresponden desde el momento en que las dos se entienden desde la orientación consciente de la vida en función de unos determinados valores. La capacidad de autodeterminación es su raíz antropológica. Comencemos por la libertad.
a) ¿Qué es la libertad en el hombre?
No es fácil determinar esta propiedad de la persona humana. Esto hace que no siempre haya sido correctamente interpretada y concebida de la misma manera. De la antigua postura que la definía como la ausencia de necesidad o la capacidad de elección entre el bien y el mal se ha pasado a considerarla como don y conquista, como tarea y como prerrogativa de un ser singular, el humano. Si antes se proponía una definición conceptual y abstracta, puramente analítica, hoy se prefiere atender al hombre que actúa y expresar lo que cada uno experimenta cuando se siente responsable. Es éste el camino para determinar su verdadero sentido y alcance a nivel existencial y biográfico. Observando el comportamiento del hombre y comparándolo con cualquier otra forma de conducta, se aprecian unas diferencias determinantes.
Nadie más que el hombre obra libremente, porque sólo él sabe
82
que sabe; es decir, sabe lo que hace y por qué lo hace. Reconoce su ser como idéntico a sí mismo y distinto de toda otra realidad. Desde la mismidad que le confiere su capacidad de interioridad se lanza a la conquista de lo que no es él, de aquello que puede proporcionarle un bien mayor y una perfección ulterior. El hombre, debido a su capacidad cognoscitiva, se autoposee y ejerce un evidente dominio sobre su propio ser y sobre las cosas. Goza de una indudable autonomía que le permite distanciarse de ellas o ir en su busca de acuerdo con lo que conoce y aprecia como verdadero valor en ellas. Raíz de este distanciamiento es la autosuficiencia en el ser. De ella brota precisamente la libertad. Veamos cómo.
Cuanto más ser se es, menos se necesita de los demás y, en consecuencia, mayor es la independencia y la posibilidad de prescindir de lo otro. A mayor grado de ser, menor supeditación. Por eso hay que decir que la libertad está en proporción con la tenencia del ser, con el grado de ser que se posee. No todo cuanto existe goza de semejante prerrogativa, porque no todos los seres han franqueado el nivel ontológico que les permite un mínimo de autonomía en el ser y en el obrar. Sólo la persona humana, al enfrentarse con las cosas, es capaz de rechazar o seguir sus reclamos según advierta en ellas un bien que la enriquece o un mal que la disminuye. Y esto porque, en virtud de su inteligencia racional, es el ser más perfecto y mejor logrado de toda la naturaleza. El que más se basta a sí mismo, en cuanto que es un ser absoluto en cierto modo o, como enseña Zubiri, un ser suelto de las cosas. La razón no es otra que la siguiente. El hombre se mueve en el área del ser y no en la del tener, es decir, su lugar propio de acción es la verdad y el bien, y no el mal y la mentira, ya que éstos son signos de carencia y de imperfección. No pueden entrar en los cálculos del hombre porque contradicen su tendencia a ser más.
En consecuencia, querer y obrar de acuerdo con una escala de valores presididos por el bien y la verdad absolutos es lo que se entiende por ser libre. Entendámoslo bien. El hombre no es libre porque pueda hacer lo que le venga en gana, sino porque posee una capacidad, de la que carecen los demás seres, que le permite hacer lo que le ayuda a ser más hombre, más perfecto en el orden del ser, a acceder más al ser. Sólo se es libre para la dignidad, para lo que enaltece, para humanizar la propia vida. Lo contrario es malgastar las posibilidades que tenemos de llegar a ser perfectos hombres por la posesión del bien y de la verdad. Y esto porque nuestro nivel ontológico —nuestro grado de ser— nos capacita para pasar por encima de lo que nos distrae de nuestro camino, porque sabemos adonde vamos y por qué vamos. En una palabra: porque sabemos
83

lo que tenemos que hacer con las cosas y con nosotros mismos. Esto es libertad.
En esta óptica no existe inconveniente alguno para definir la libertad del hombre como el poder que le asiste para hacer lo que verdaderamente le perfecciona. Es capacidad para el bien y orientación hacia el valor. Se comprenden ahora fácilmente las apreciaciones de pensadores tan distintos como Tomás de Aquino, E. Berg-son y K. Jaspers, que entienden la libertad como «el poder de determinarse uno mismo a obrar o no obrar» (Tomás), como «mi determinación tomada por mí mismo» (Bergson), como «una iniciativa absoluta del yo» (Jaspers). Todas estas expresiones cobran sentido específico si tenemos en cuenta que el yo no puede decidirse verdaderamente más que por el ser, por la verdad y por el bien. Por eso ha podido escribir también Max Scheler que el hombre es el asceta de la vida. Sólo él es capaz de realizar aquello que a los demás seres les está vedado: prescindir del aspecto estimú-lico de las cosas y quedarse con el núcleo de su ser. El animal queda prendido en las cosas, mientras que el hombre, en un gesto de admirable desprendimiento, se independiza de ellas, se libera.
Libertad y persona se corresponden hasta tal punto que una es incomprensible sin la otra. Instaladas ambas en el ser, libertad es la expresión dinámica de la persona y la persona el hontanar de la libertad. Por tanto, la acción libre consiste en poner una obra no como algo distinto de uno mismo, sino como la realización de la propia esencia. Es la toma de posesión del propio poder creativo, un venir a sí mismo8. Zubiri no tiene reparo en enseñar que la libertad es la capacidad de disponibilidad que el hombre tiene de sí mismo 9.
Pero el acto libre implica una inmensa gama de matices y motivaciones que determinan el comportamiento humano para con las cosas y para con los hombres. Sobre todo para con éstos, que, por ser también personas, se instalan en el área de la propia libertad y se hacen acreedores de unos derechos inalienables. Es lo que ha querido expresar Sartre cuando afirma que ser libre es hacer posible la libertad de los demás. Se trata de la comunicación de conciencias, en cuyo encuentro se revela lo más humano del hombre: su libertad ante la libertad del otro. Esta forma de comunicación, que
8 Cf. K. RAHNER, El oyente de la palabra, Barcelona 1967, 129. ' «La actividad humana no es determinada por el contenido de las cosas,
sino por lo que el hombre quiere hacer "realmente" de ellas y de sí mismo. Esta determinación de su acto por razón de la realidad querida es justo lo que llamamos libertad» (X. ZUBIRI, El hombre, realidad personal: «Revista de Occidente» 1 [1963] 21).
84
es verdadera comunión, impone una manera de comportarse respecto de los hombres muy distinta de la que tenemos con las demás cosas de la naturaleza. A los demás seres los subordinamos, a las personas las respetamos. Más aún, las amamos como a nosotros mismos porque reconocemos en ellas un valor aboluto que nos impide tratarlas como instrumentos u objetos. Merecen todo aprecio y estima, incluso nuestro sacrificio y entrega, porque lo que hacemos con ellas es lo mismo que si lo hiciéramos con nosotros. Por eso no es exagerado afirmar que la libertad humana obtiene su cota más alta y definitiva cuando sale totalmente de sí y se hace ofrenda y holocausto para los demás. Solamente entonces llega a ser plena libertad porque se hace libertad-para.
Las ideas que acabamos de exponer (polarización de la libertad por la verdad y el bien, coincidencia de libertad y persona, orientación de la libertad al bien de los demás) han sido expresadas con claridad meridiana por el papa Juan Pablo II en los textos siguientes:
«La libertad (eso que cada cual advierte en sí mismo cuando se siente responsable) es aquello que me abre a lo real, pero también aquello que me ata frecuentemente por una dependencia interior, la dependencia de la verdad. Por esta dependencia de la verdad reconocida y admitida yo soy realmente "independiente" respecto de los demás y de las cosas. Interiormente dependo de mí mismo... La responsabilidad indica, pues, la necesidad de obrar conforme a la verdad conocida. Es decir, de acuerdo consigo mismo.
»E1 hombre, por su libertad, tiene por sí mismo una misión que cumplir... La libertad es un dinamismo por el que el hombre se conquista a sí mismo y, en virtud de ello, accede al reino de Dios» 10.
Con anterioridad, en su encíclica Redentor del hombre, ya había definido la libertad en relación con el servicio desinteresado a los otros: «La libertad es un don grande sólo cuando sabemos usarla responsablemente para todo lo que es verdadero bien. Cristo nos enseña que el mejor uso de la libertad es la caridad que se realiza en la donación y en el servicio» (RH 21).
En armonía con esta antropología dinámica y personalista de Juan Pablo II, podemos concluir que ser libre es poder y querer elegir aquello por lo que uno debe optar y obrar en consecuencia. Desde esta perspectiva se comprende fácilmente la obediencia religiosa y sacerdotal como fuerza que impulsa la propia realización personal al promover el verdadero bien de todos.
10 A. FROSSARD, NO tengáis miedo. Conversaciones con ]uan Pablo II, Barcelona 1982, 103, 104.
85

b) Obediencia desde la libertad
Si, como enseña Bergson, para el héroe y para el santo el bien moral es menos un imperativo que se impone desde fuera que una llamada interior que se identifica con la misma libertad y le confiere un poder creador, es evidente que la obediencia religiosa, basada en la imitación de Cristo y en el servicio a los demás, lejos de constituirse en elemento de alienación de la propia persona, es el medio donde la libertad alcanza su cota más alta y definitiva. Indudablemente, en el religioso la libertad coincide con la disponibilidad de sí mismo, porque su vida sólo adquiere sentido desde la apertura a Dios presentado a la voluntad como supremo valor, como bien que colma las exigencias más radicales de la persona. Esto hace que el consagrado no conciba su existencia fuera de la órbita de lo divino ni al margen de sus requerimientos. Su querer y su obrar giran en torno a Dios y a sus designios. Pero el valor representado por Dios no eclipsa otros valores. Sirve de base a nuevas comunicaciones a través de las cuales el hombre se relaciona con sus semejantes, a quienes considera sujetos de respeto y objeto de promoción en dirección del bien absoluto. Esta doble actitud, además de ser condición imprescindible del cumplimiento del otro como persona, marca la propia vida como acto heroico de servicio en aras de la transformación de una realidad con vistas a la consecución de un bien mayor tanto para el propio individuo como para la colectividad humana.
En esta línea es donde se inscribe la obediencia, cuyo objetivo no es otro que la copia de Cristo, que se inmola por los hombres, y el servicio al prójimo necesitado. De aquí arranca su sentido plenamente humano y su valor antropológico. Lejos de oponerse al ejercicio de la propia libertad, se convierte en cauce adecuado para su desarrollo, ya que impide el desmedido dominio del querer individual, propenso casi siempre a degenerar en egoísmos empobre-cedores. Es una manera peculiar de obrar con entera libertad, que no busca ya el propio interés, sino el modo de hacer bien a los demás. A los ojos de la persona consagrada, los otros son campo para su generosidad, valores insustituibles y promocionables, guías del propio comportamiento. Constituyen el objeto y sentido de su actuación en el mundo. Por eso todo aquello que redunde en bien de los demás debe ser considerado como objeto de la propia libertad.
En este orden de cosas, la obediencia se traduce en comunión de proyectos y afanes, en compromiso de colaboración comunitaria. Se trata de que cada uno aporte lo que sabe y lo que puede, para
86
que todos juntos encuentren, en una búsqueda continuada, el contenido de la vida centrada en el amor a Dios y la ayuda a los hermanos. Ni retraimiento ni sumisión, como los antiguos esclavos o los favorecidos de este mundo, sino iniciativa y compromiso personal. Tampoco mera ejecución de mandatos y pasivo cumplimiento de órdenes que despersonalizan, sino confrontación de pareceres y decisiones compartidas como forma de crear vida y desarrollar armónicamente la propia personalidad. Hay que reconocer con lealtad que no se trata tanto de una ascesis para acrecentar méritos cuanto de estar más liberados para el servicio Ll. Más que renunciar a la libertad, lo que se pide al elegido es saber integrar su acción en un horizonte de totalidad.
La obediencia así entendida viene a romper los módulos de la organización de la sociedad actual, calcada en el esquema amo-siervo, y crea una nueva forma de relación interpersonal en la que desaparece el dualismo servidor-servido porque todos se sienten responsables del bien de todos. Unos y otros son servidores de los demás. Frente al excesivo dominio de ciertas minorías oligárquicas cada vez más poderosas por su auge económico, político, social y bélico, en detrimento de la gran masa humana desprotegida y explotada, la obediencia consagrada introduce un nuevo esquema de relaciones interhumanas por el que se fomenta la igualdad entre todos los hombres, crece el respeto mutuo y se establece la concordia que aminora diferencias y crea un clima favorable al desarrollo de todos. X. Pikaza la ha descrito como la forma de apostar por la superación de las clases sociales y las estructuras de dominio, porque potencia el surgimiento de un nuevo orden fundado en la amistad y el servicio y no en el interés individual12.
Sin menospreciar el aspecto ascético y cristológico de la obediencia y sin negar la necesidad y valor de la regulación disciplinar y canónica, la consideración antropológica hace especial hincapié en su dimensión humana, dada a conocer desde su confrontación con el bien y el valor. En semejante perspectiva obedecer no es otra cosa que poner libremente la propia persona a disposición donde más falta haga a juicio de la comunidad. Equivale a servir a la necesidad descubierta por los otros, que en la estructura comunitaria reconocida por la Iglesia están representados por el responsable
11 «No es, por tanto, renuncia a la libertad, sino afirmación solemne —con voto— de la máxima libertad, la de no estar atado a nada, ni propio ni ajeno, sino buscar en común a Dios, que está por encima de todas las cosas, porque lo encontramos en todas las cosas» (ADOLFO NICOLÁS, El horizonte de la esperanza. La vida religiosa hoy, Salamanca 1978, 88-89).
12 Cf. X. PIKAZA, op. cit., 295, 297.
87

del grupo. Con ello no se pone en tela de juicio la libertad individual ni se hipostasía la autoridad, ya que cualquier forma de organización grupal lleva consigo la necesidad de una autoridad, con la consabida limitación del obrar libre de cada uno 13. En su lugar surge toda una serie de implicaciones de orden práctico que van desde la no imposición al diálogo cordial y a la toma de decisiones compartidas. El análisis de las relaciones interpersonales ha puesto de relieve que la persona y la comunidad son un valor que interpela incondicionalmente la libertad del otro, ya que la libertad no está finalizada en sí misma, sino proyectada hacia un más allá de la propia persona, hacia una forma de vida regulada por el valor de las personas y de la comunidad humana.
Tarea difícil ciertamente que sitúa a cada uno de los miembros de la comunidad en su sitio: al responsable, en la obligación de conocer exactamente la realidad hasta sus más mínimos detalles (es lo que se dice tener bien atados todos los cabos 14), y al colaborador, en el convencimiento personal, desde la fe y la caridad, de que su voluntad se cumple en el servicio desinteresado. Ambas, autoridad y obediencia, forman un binomio perfectamente armonizado que no funciona desde el pacto y la concesión precisamente, sino desde la apertura y el diálogo, desde la mutua comprensión y confianza. Entra en juego el principio de subsidiaridad, que sabe respetar minuciosamente el ordenamiento normal de las responsabilidades.
Este aspecto ha sido señalado expresamente por el Vaticano II , que ordena a los superiores ejercer «su autoridad con espíritu de servicio a los hermanos», «con respeto a la persona humana, promoviendo su subordinación voluntaria», y a los colaboradores, «cooperar con obediencia activa y responsable en el cumplimiento del deber y en las empresas que se les confíen». «Así, pues —continúa el Concilio—, los superiores han de escuchar gustosos a los subditos y promover sus anhelos comunes para bien del instituto y de la Iglesia» 15. Algo parecido a lo que sucede en toda sociedad democrática, donde se ofrece espacio a la tolerancia, al reconoci-
13 Cf. CONCILIO PASTORAL HOLANDÉS, Religiosos en una sociedad nueva, Salamanca 1971, 108-114.
14 «El buen superior —escribe Tillard— es aquel que, después de esforzarse por descubrir la voluntad de Dios sobre la comunidad y cada miembro por medio de la oración, la reflexión y el diálogo con sus subditos, se aplica a obedecer con toda libertad... Más que el guardián de la observancia es el educador de la caridad por medio de la fidelidad a la observancia» (cit. por A. NICOLÁS, op. cit., 100).
15 PC 14.
88
miento de la libertad de todos, al derecho a una oposición leal y al pluralismo respetuoso y justo 16.
No se aprende a obedecer, como pretende el conductismo de Skinner, mediante la repetición de actos, sino desde la disponibilidad y la entrega a los demás, desde el ejercicio de la propia libertad bien entendida. Esta es la única justificación de orden antropológico de la obediencia religiosa, que así se convierte en cauce de la libertad y, por lo mismo, en medio de realización personal. A este respecto, Juan Pablo II enseña que la obediencia «se une a la actitud de servicio» y constituye «una particular expresión de la libertad interior» n. Ni se infravalora la autoridad ni se suprime su función, por lo demás absolutamente necesaria, sino que su ejercicio se hace compatible con los derechos inalienables de la persona humana desde la perspectiva de servicio a la comunidad en que obediencia y autoridad están implicadas IS.
En esta interpretación de la obediencia consagrada no hay que ver nada extraño, ya que tanto ella como la libertad que le sirve de base son categorías que no responden a realidades estáticas, sino que forman parte integrante de la vida humana y cristiana. Es necesario reconocer con N. A. Pedrovich que no sólo han cambiado en el curso de los años los conceptos de libertad y de obediencia, sino que, como consecuencia de este cambio, «también ha evolucionado el concepto de vida religiosa» 19. De todas formas, es preciso admitir que se trata de un camino que no se recorre de la noche a la mañana. Se requiere un largo proceso de maduración y de progresiva liberación que sólo termina con la vida del hombre.
3 . POBREZA EVANGÉLICA: PRIVARSE PARA DAR
a) Lo que dice el Concilio
Al hablar de la obediencia, comenzábamos con unos textos conciliares que nos descubrían su sentido humano y cristiano. Su-
16 K. WOJTYLA, Persona y acción, Madrid 1982, 334-335. 17 JUAN PABLO II, Redemptionis donum, 13. 18 «La única justificación que encuentra la autoridad en cualquier organi
zación o comunidad humana es precisamente el atender a las necesidades del grupo, que vienen determinadas por su fin. La comunidad cristiana antigua y moderna justifica su obediencia en función de la edificación del Cuerpo de Cristo (Ef 4,11-12) y la comunidad religiosa en relación a su especial situación de siervo...» (A. NICOLÁS, op. cit., 93).
19 N. A. PEDROVICH, El reto de una renovación «radical», Santander 1969, 99-100.
89

cede lo mismo con la pobreza evangélica. El Vaticano II señala la pauta a la vez que indica las razones que la aconsejan. Entre ellas, junto a la imitación de Cristo y a una mayor disponibilidad para atender a los hermanos, aparece la necesidad de una perfección humana cada vez mayor que guarda proporción con el desprendimiento y superación de lo material.
A los cristianos en general el Concilio aconseja el uso moderado de las cosas de este mundo con vistas a su perfección:
«Vigilen, pues, todos por ordenar rectamente sus sentimientos, no sea que en el uso de las cosas de este mundo y en el apego a las riquezas encuentren un obstáculo que les aparte, contra el espíritu de pobreza evangélica, de la búsqueda de la perfecta caridad, según el aviso del Apóstol: "Los que usan de este mundo, no se detengan en esto, porque los atractivos de este mundo pasan"» 20.
Además del desprendimiento y práctica voluntaria de la pobreza, el Vaticano II recomienda a los sacerdotes la comunidad de bienes como medio apto para cumplir la enseñanza del Evangelio, ejercer con verdadero fruto la caridad pastoral y seguir los pasos de la Iglesia primitiva:
«Siéntanse invitados a abrazar la pobreza voluntaria para asemejarse más claramente a Cristo y estar más dispuestos para el ministerio sagrado... Pero incluso una cierta comunidad de bienes, a semejanza de la que se alaba en la historia de la Iglesia primitiva, prepara muy bien el terreno para la caridad pastoral, y por esa forma de vida pueden los presbíteros practicar laudablemente el espíritu de pobreza que Cristo recomienda» 21.
Por lo que se refiere a la pobreza de los religiosos, consagrada con voto, el Concilio no sólo señala su necesidad como signo distintivo y medio para participar en la vida de Cristo. Recomienda además la adopción de formas nuevas en su práctica, así como la vivencia real y la sumisión a la ley general del trabajo:
«La pobreza voluntaria para seguir a Cristo, de quien es distintivo hoy sobre todo muy apreciado, ha de ser cultivada diligentemente por los religiosos, y si fuera necesario, ha de manifestarse con formas nuevas... Es preciso que los miembros sean pobres real y espiritual-mente... En el cumplimiento de su oficio siéntase cada uno sujeto a la ley común del trabajo» 22.
20
21
22
LG 42. PO PC
17. 13.
90
Indudablemente que uno de los signos más elocuentes de pobreza en la sociedad actual es, junto al trabajo en las condiciones ordinarias, el riesgo del desempleo con todo lo que supone de inseguridad y de zozobra. Por eso la Iglesia recoge estas circunstancias y las propone a sacerdotes y religiosos para que las integren en su forma de vivir de manera que hagan de la práctica de la pobreza una posibilidad existencial que reporta grandes ventajas humanas al sujeto.
Como en otros apartados, silenciamos determinados aspectos del tema con el fin de ocuparnos exclusivamente de su vertiente antropológica. La pobreza evangélica, consagrada con voto en la vida religiosa y recomendada a los sacerdotes en razón de su estado y ministerio, no contradice exigencias radicales de la persona humana; más bien se presenta como medio idóneo para su desarrollo y realización. No es factor de alienación, sino instrumento de crecimiento, como veremos inmediatamente.
b) Principios de antropología
Así como la obediencia tiene justificación humana desde la libertad como prerrogativa exclusiva del hombre, de la misma manera la pobreza se hace racionalmente coherente desde la capacidad de posesión que asiste al ser humano. Esto nos lleva a la necesidad de clarificar el concepto de persona en sus relaciones con las cosas. Más concretamente, con los bienes de este mundo, objeto de posesión por parte del hombre. En esta clarificación entran necesariamente en juego dos conceptos que, sin ser antitéticos y contradictorios, se distinguen claramente entre sí y pueden obstaculizarse mutuamente en determinados momentos. Se trata de los conceptos de ser y de tener. No es cuestión de llevar a cabo en este lugar un estudio pormenorizado del tema. Para nuestro propósito creemos suficiente sintetizar los puntos más significativos de la antropología al respecto.
Digamos para comenzar que la pobreza antepone el ser al tener y que es el ser, y no el tener, el horizonte en que se mueve, precisamente porque el ser constituye el área de expansión del ser humano y el clima natural de su desarrollo. En cuanto personas, no nos realizamos teniendo, sino siendo. Llegar a ser en plenitud es la meta de todo ser personal.
A esta conclusión llega la filosofía antropológica actual. Como ser vivo, el hombre no representa ninguna novedad biológica fundamental respecto de los demás vivientes. Su organismo funciona biológicamente de la misma manera que el de cualquier otro ser
91

vivo. Sin embargo, su originalidad consiste en su comportamiento, es decir, en esa nota o dimensión común a todo ser vivo que los filósofos, concretamente X. Zubiri, denominan habitud, y que no es más que el modo peculiar y propio de habérselas con las cosas que forman su entorno. Es la manera especial de enfrentarse al mundo. No es lo mismo quedarse en lo que entra por los sentidos, o en la afección sensible, que penetrar hasta el fondo de las cosas y descubrir su sentido real.
Lo propio del ser humano en este caso es lo que Zubiri llama inteligencia sentiente. Esta es la habitud del hombre. Pero ¿qué significa esto? Sin necesidad de hacer una explicación completa del pensamiento zubiriano •—de ello hemos hablado antes—23
¡ basta decir que inteligencia sentiente es la manera que tiene el hombre de ver las cosas como realidades y no como meras afecciones de los sentidos o simples estímulos. Mientras que las cosas se presentan al animal como incentivos que halagan su instinto, ante el hombre aparecen, en cambio, dotadas de intimidad y de significación real propia. Son algo en sí mismas porque poseen una realidad y un sentido de los que el hombre se hace cargo conscientemente.
El animal ignora que lo que tiene delante es una puerta, por ejemplo. Sólo percibe un obstáculo que le impide el paso. El hombre, en cambio, la ve como puerta, es decir, descubre en ella una significación especial por la que se distingue de todo lo demás y dicta una forma concreta de comportamiento. Influye sobre el hombre determinando su conducta y obligándolo a obrar de acuerdo con lo que ha descubierto en ella. Determina y encauza su libertad. Este poder sitúa al hombre en el ámbito del ser por encima de la línea del tener.
Hemos elegido a X. Zubiri por ser uno de los representantes más genuinos de la antropología filosófica actual con base en una metafísica seria y profunda, hecha desde el contacto directo con la realidad tal como se ofrece al observador que cuenta en su haber cultural con los hallazgos más recientes de la ciencia positiva. La doctrina antes expuesta en apretada síntesis queda reflejada convenientemente en este texto significativo:
«Y la capacidad de habérselas con las cosas como realidades es, a mi modo de ver, lo que formalmente constituye la inteligencia. Es la
23 Sobre este tema puede verse: X. ZUBIRI, El hombre, realidad personal: «Revista de Occidente» 1 (1963) 5-29; id., Sobre la esencia, Madrid 1963; id., Inteligencia sentiente, Madrid 1980; A. LÓPEZ QUINTAS, Xavier Zubiri. La inteligencia sentiente y el estar en la realidad, en Filosofía española contemporánea, Madrid 1970, 256-266; M. CRUZ HERNÁNDEZ, El hombre religado a Dios, en VARIOS, El problema del ateísmo, Salamanca 1967, 231-248.
92
habitud radical y específica del hombre. La inteligencia no está constituida por la capacidad de ver o de formar "ideas", sino por esta función mucho más modesta y elemental: aprehender las cosas no como puros estímulos, sino como realidades» M.
Aquí radica la originalidad del hombre. Por naturaleza, es el único que puede vivir con austeridad, porque sólo él es capaz de distanciarse conscientemente de su medio y superarlo por completo. Su novedad consiste en poder abrirse a un género de existencia que no se afianza en poderes terrenos, sino en el desprendimiento de cuanto no es él y en la dádiva generosa. La renuncia constituye, como tendremos ocasión de ver, a la par que su cruz, el medio de su verdadera liberación integral, ya que le permite escapar a falsas ilusiones que impiden su verdadero trascendimiento.
c) Pobreza, entre tener y ser
Esta interpretación del ser humano abre la puerta a una nueva concepción de la pobreza como dimensión específica de la persona. El hombre, animal de realidades, no se nutre de la exterioridad ni de las propiedades sensibles de las cosas. No se alimenta del tener. Su sustento específico es el ser, única realidad que colma sus exigencias radicales, las del entendimiento y la voluntad. El primero se orienta a la verdad y la segunda hacia el bien; ambos, verdad y bien, son la forma como el hombre se hace con el ser de las cosas y se fortalece como persona. El animal crece haciendo suyas las cualidades y propiedades sensibles del entorno por vía de asimilación; el hombre, en cambio, captando la realidad misma por vía de identificación intelectiva. Significa esto que la relación del ser humano con el mundo es relación de apertura, de estricta contemplación intelectual. Por eso no es de extrañar que a lo largo de la historia la pobreza haya revestido un carácter de contemplación y admiración de la naturaleza. Para los griegos, la perfección del hombre consistía en hacer suyo el mundo mentalmente. Francisco de Asís lo deja todo, pero no se siente extraño a nada. Todo es suyo. La pobreza, al liberar al hombre de la urgencia de poseer y explotar la creación, le ofrece la posibilidad de contemplarla en su verdadero valor brindándole una sede acogedora de sus esperanzas más legítimas 25.
El tener se instala en la materialidad y se lleva a cabo por yuxtaposición más que por integración. Por eso limita más que
24 X. ZUBIRI, El hombre, realidad personal, art. cit., 18. 25 Cf. A. NICOLÁS, op. cit., 151.
93

acrecienta. Su resultado es el bien-estar y no el ser-más. Por el contrario, el ser se sitúa en esa franja común en que todos coincidimos. Es el medio de la comunión y de la presencia. Conduce al verdadero crecimiento porque es elemento de identificación y de verdadera comunión. Somos desde el ser y nos dirigimos a la plena posesión del ser, donde no habrá ya ni tuyo ni mío porque todo es de todos, nuestro, en la adquisición del don perfecto, Dios. En esto consiste la máxima perfección del hombre, puesto que, como enseña santo Tomás, su último fin no es otro que la visión de Dios, ser por excelencia 2A.
La pobreza, entendida como desprendimiento y separación de lo que es extraño a la propia realidad personal, es renuncia del tener y aceptación del ser sin paliativos. Pero desde el momento en que el hombre no es simplemente ser, surge el conflicto. A causa de su finitud, la persona es tensión constante entre tener y ser. A diferencia de Dios, puro ser, el hombre, para poder ser, necesita tener. Su razón biográfica y existencial, asentada en una instalación corpórea, comporta una serie de necesidades físicas, biológicas y psíquicas que se nutren de energías materiales y vitales. Todo esto exige, cuando menos, un mínimo de posesión sobre la que se edifica su ser personal. En el orden creado nadie es si no tiene. Pero ninguna antropología que se precie de humanista antepone el tener al ser. Más bien sucede lo contrario. La dificultad estriba en el justo equilibrio que logre supeditar lo material a lo espiritual y constituya el tener en función del ser, y no al revés.
El filósofo francés G. Marcel ha calado con agudeza admirable en la profundidad del problema partiendo de un análisis de la existencia humana a nivel de reflexión filosófica. De sus conclusiones se hace eco el papa Juan Pablo II, quien antepone el desarrollo de la persona a la multiplicación de las cosas. «Se trata —escribe el papa— no tanto de "tener más" cuanto de "ser más"» 27. Con anterioridad, el Vaticano II había cifrado en este equilibrio el criterio de valoración de la persona: «Más vale el hombre por lo que es que por lo que tiene» 28, y lo había reconocido como medio de su perfección integral: «Vigilen, pues, todos por ordenar rectamente sus sentimientos, no sea que en el uso de las cosas de este mundo y en el apego a las riquezas encuentren un obstáculo que les aparte de la búsqueda de la perfecta caridad» 29.
Pero la raíz de la pobreza evangélica no es la mera carencia, 26 Cf. S. TOMÁS, De vertíate, 2, 2, in corp. 27 RH 16. 28 GS 35. 25 LG 42.
94
ni siquiera el desprendimiento voluntario. Se sitúa en un nivel más profundo. Es aquello por lo que son posibles el desapego y la privación, esto es, el poder prescindir de lo que nos pertenece a título de propiedad. Ahora bien, este poder de renuncia tiene, a su vez, un fundamento ulterior: la capacidad de posesión. Sin ella no habría espacio antropológico para la pobreza. El hombre es pobre porque, asistiéndole un derecho de propiedad, puede renunciar a él en aras de otro ideal. El animal, en cambio, nunca puede ser pobre porque no es sujeto de propiedad y posesión. Pero ¿dónde estriba la capacidad de posesión que confiere al hombre derecho de propiedad?
El existente humano es el único ser de la naturaleza que puede hacerla suya mediante su acción sobre ella. Por el trabajo y la praxis la persona humana entra en contacto con el mundo y lo transforma elaborando unos productos sobre los que tiene derecho de propiedad porque son fruto de su actividad. Este derecho se traduce de múltiples formas: salario, retribución, precio, ganancia. Desposeer al hombre del fruto de su trabajo sería lo mismo que arrebatarle su persona, ya que ésta se manifiesta y se realiza en la acción; se prolonga en lo que hace. Pero el hombre, al descubrirse a sí mismo en perspectiva de alteridad, advierte inmediatamente la finalidad propia de su acción y el destino natural de lo suyo. En buena lógica éstos no pueden ser más que el otro y los otros, en función de los cuales ejerce su existencia en verdadero ademán de servicio. Hemos dicho ya que el otro se presenta siempre como campo de la generosidad del yo, como aquel a quien hay que hacerle el bien para poderse realizar uno mismo. Consecuencia de ello es poner libremente a disposición de los demás, con el fin de remediar sus necesidades, todo cuanto es propio de cada uno. Esta es la raíz antropológica de la pobreza; de ahí brota precisamente su sentido humano y humanitario.
d) Pobreza es mantener lo suyo al servicio de los otros
En esta óptica, la pobreza que predica el Evangelio no es sólo ni principalmente ascesis, ni mucho menos carencia que redunde en menoscabo de la propia persona. Es una actitud plenamente humana por la que el hombre mantiene todo lo suyo al servicio de la comunidad humana a través de la Iglesia y del grupo al que pertenece. Se traduce en disposición radical de servicio útil a los demás, al mismo tiempo que constituye un medio apto de realización personal. En efecto, por ella el sujeto se libera de las cosas renunciando a formas de posesión que impiden el propio crecimiento, como son
95

todas aquellas que favorecen el egoísmo contra la generosidad, prefieren el despilfarro a la austeridad, anteponen lo inmediato a lo trascendente o fomentan el hedonismo frente al bien ético. El que es pobre verdaderamente entrega todo lo suyo para englobarlo en un marco más amplio del que están llamados a participar todos los hermanos. Lo mismo que la obediencia, la pobreza deja lastre, suelta amarras y permite navegar a velas desplegadas porque sabe vivir en medio de los bienes terrenos, si los hay, sin darles el corazón.
Establece además vínculos de comunión donde la dádiva revierte en el propio bien. Contribuye a crear un orden nuevo donde todo puede ser compartido, de suerte que los bienes del mundo se ha gan signo de igualdad, de amistad y de transparencia interhumana frente a la división de los hombres en pobres y ricos 30. En este sentido no es raro encontrarse hoy con religiosos y sacerdotes que prefieren imitar a Cristo compartiendo en serio el trabajo y la lucha por la justicia social, en lugar de vivir de las rentas de la Iglesia y de sus comunidades o de las retribuciones por el culto y apostolado. Además de constituir un eficaz testimonio y superar la monolítica comunión de bienes clásica, basada en la limosna, esta forma de ser pobre reviste una dimensión antropológica innegable M.
Es, por tanto, la pobreza un puente tendido entré los hombres que equilibra estados distintos y barre diferencias. Se trata de compartir lo que se posee para salvar abismos que contribuyen al malestar de todos. En este intercambio generoso unos y otros resultan humanamente favorecidos alcanzando la meta de la igualdad, distintivo de quienes son hijos de un mismo Padre. Como enseña el Apóstol, no es cuestión de que haya holgura para unos y estrechez para otros, sino de que reine la igualdad entre todos. «Ahora vuestra abundancia socorra su pobreza, para que su abundancia socorra vuestra pobreza y así haya igualdad, como está escrito: "El que tenía mucho, no sobreabundó; el que poco, no escaseó"» (2 Cor 8,13-15).
Entendida la pobreza de esta manera, es comunicación de bienes por la que nadie se apropia de algo en contra del hermano. Este gesto, además de ser signo de amor verdadero, es cauce para vivir profundamente la caridad. No olvidemos que la persona humana sólo alcanza su plenitud amando; es un ser incomprensible y absurdo si no ama realmente. Por eso, al compartirlo todo, es la misma
30 Cf. X. PIKAZA, art. cit., 294. 31 Cf. A. TURRADO, Antropología de la vida religiosa, Madrid 1975, 167.
96
persona la que se entrega en aras de una oblatividad total que redunda en vida para los demás y en crecimiento propio a tenor de la máxima del Evangelio: «El que busca su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará» (Mt 16,25). Y no hay prueba de amor más grande que el dar la vida por quien se ama. Semejante entrega culmina en recuperación.
Este mismo sentido le confiere Juan Pablo II al hacerla programa del ser personal humano. Ser pobre, escribe el papa, significa hacerse en la propia humanidad un dispensador del bien. No es rico el que tiene, sino el que es capaz de dar. La pobreza, que entra en la estructura de la gracia redentora de Cristo, crea en el hombre un manantial que enriquece a los demás con bienes superiores a los bienes materiales que se reparten32.
e) Volviendo sobre lo dicho: pobreza desde el ser y para ser
Lo que acabamos de exponer se comprende mejor desde una perspectiva de trascendencia donde la fe viene a ratificar lo que aparece en el claroscuro del saber antropológico y en el discurso racional. P. Teilhard de Chardin, que sabe leer como ninguno otro en el curso de la naturaleza, pero que está penetrado al mismo tiempo por un profundo sentido religioso, expone con extraordinaria lucidez la baza jugada por el binomio tener-ser, apego y desapego, en la formación y desarrollo de la persona humana. El siguiente texto es la expresión fiel de una vivencia de fe interpretada al contacto directo con los hechos. Para el naturalista y místico francés, el secreto del desarrollo integral de la persona humana, su realización armónica, estriba en el movimiento pendular entre el tener y el ser, entre ir al mundo y desprenderse de él:
«Ningún alma se une a Dios sin haber recorrido antes a través de la materia un trayecto determinado, el cual es, en un sentido, una distancia que separa; pero en otro es, además, un camino de reunión. Sin determinadas posesiones y ciertas conquistas, nadie existe tal como Dios lo desea. Todos tenemos nuestra escala de Jacob, cuyos escalones están formados por una serie de objetos... Sepamos orientar nuestro ser en el flujo de las cosas, y entonces, en lugar del las-
32 JUAN PABLO II, Redemptionis donum, 5, 13. El 23 de marzo de 1980 decía el papa en Nursia: «La orientación exclusiva hacia el consumismo de bienes materiales quita a la vida su sentido más profundo.» «La benignidad misma —escribía san León Magno— es una gran riqueza... En toda esta tarea interviene aquella mano que aumenta el pan cuando lo parte, lo multiplica cuando lo da» (Sermo 6 de Quadragessima, 1-2).
7 97

tre que nos llevaba hacia el abismo del placer y del egoísmo, sentiremos que de las criaturas surge una "componente" saludable que, siguiendo un proceso ya señalado, nos dilatará, nos arrancará a nuestras mezquindades, nos impelirá imperiosamente hacia el acrecimiento de nuestras perspectivas, hacia la renuncia de los sabrosos goces, hacia el gusto por bellezas cada vez más espirituales» 33.
A renglón seguido, Teilhard nos da la fórmula que armoniza la posesión y la renuncia:
«Inmersión y emersión (con participación) en las cosas —y sublimación-—, posesión y renuncia (con traspaso) y arrebatamiento: he aquí el movimiento doble y único que responde, para salvarla, a las provocaciones de la Materia» **.
La necesidad de esta armonía compensatoria se comprende fácilmente desde una antropología dinámica y personalista que, en el orden existencial, descubre en la posesión de los bienes terrenos la base incondicional del ser personal humano. Para ser se necesita tener ciertamente. Pero como los artilugios interespaciales, que necesitan para ascender abandonar la rampa de lanzamiento y despojarse de las cápsulas que apoyan el primer impulso, de la misma manera el hombre sólo alcanza su meta, la unión con Dios, si acierta a dejar atrás, a su debido tiempo, la plataforma de los bienes terrenos.
«Vuestro deber y vuestro deseo esencial —continúa Teilhard— es estar unidos a Dios. Mas, para uniros, primero es necesario que seáis, y que seáis vosotros mismo lo más completamente posible. Pues bien, desarrollaos, tomad posesión del mundo para ser. Y luego, una vez hecho esto, renunciaos, aceptad el disminuiros para ser de otro. He aquí el doble y único precepto de la ascética cristiana completa» 3S.
Magnífica fórmula que sintetiza a la perfección no solamente la dialéctica humana de la pobreza, sino también el control de la persona ante bienes de otro orden, como son los implicados en la obediencia y en la castidad. No es deteniéndose en las cosas poseídas como se favorece y se promueve el proceso humanizador del hombre y la sociedad, sino superando el atractivo de lo inmediato y perecedero. La nulidad de todo éxito mundano es evidente si
P. TEILHARD DE CHARDIN, El medio divino, Madrid 1967, 11-112. Cf. Ibíd., 113. lbíd., 96.
98
sólo se lo considera como ventajas ofrecidas en un plazo medido por el tiempo. Es legítimo, y hasta necesario, interesarse por los bienes del mundo, pero solamente en dependencia absoluta de la presencia de lo irreversible en ellos; es decir, si se logra sacar el máximo rendimiento espiritual que comportan. Para ello se requiere considerarlos como puntos de apoyo que es preciso superar con vistas a una perfección mayor. Sólo bajo el prisma del trascendi-miento puede el cristiano contemplar el tener. Este es el lado humano de la pobreza y la base antropológica que la justifica ante una crítica racional exigente.
Privarse para dar, disminuir para crecer, menguar para recuperarse, ganar para remediar, he ahí el movimiento de doble signo que, como verdadero proceso dialéctico, constituye la andadura del hombre sobre la tierra y justifica a los ojos de una antropología coherente la actitud de renuncia que entraña la pobreza evangélica.
4 . LA CASTIDAD, FORMA ESPECIFICA DE VIVIR LA SEXUALIDAD
a) Precisiones conciliares en torno a la castidad consagrada
El Concilio Vaticano II , que reviste una innegable formalidad antropológica, sobre todo en su constitución Gaudium et spes, pone de relieve el papel relevante de la sexualidad en la vida del hombre, a la vez que fija el lugar y sentido de la castidad consagrada.
De la dimensión sexual, expresión fáctica de la alteridad humana, ha dicho que es el punto de apoyo primero de la comunidad de personas. «Pero Dios no creó al hombre solo, ya que desde los comienzos "los creó hombre y mujer" (Gn 1,27), haciendo así, de esta asociación de hombre y mujer, la primera forma de una comunidad de personas» 36.
El ejercicio de esta dimensión, cuyo cauce legítimo es la institución matrimonial y familiar —contrato conyugal—, comporta una serie de ventajas de capital importancia para el hombre y para la mujer y hasta para la humanidad entera. El Concilio habla de «continuidad del género humano», de «desarrollo personal», de «suerte eterna de cada uno de los miembros», de «dignidad, estabilidad, paz y prosperiad de la misma familia y de toda la humana sociedad» 3T. Raíz de todos estos bienes es la condición sexuada del ser
GS 12. GS 48.
99

humano, puesto que de ella brota la relación íntima contractuada entre hombre y mujer —matrimonio—, hontanar de los valores mencionados. Pero el amor conyugal, expresado sobre todo en el encuentro carnal, no se opone a la caridad. Es asumido por el amor divino, que de esta forma otorga a los que se unen el extraordinario poder de procrear, la paternidad. Con ello, además de contribuir directamente al nacimiento de una nueva vida, los padres acceden progresivamente a una mayor perfección de sí mismosx . Por ser una dimensión inherente al hombre que lo acompaña a lo largo de toda su existencia, el Concilio reconoce en la sexualidad un factor innegable de realización y plenificación humanas. Se trata de una propiedad biológica y biográfica de la persona.
Pero el Concilio, además del matrimonio, reconoce otro estado en el que puede vivirse la sexualidad sin menoscabo de la persona: la castidad consagrada. Más concretamente, el celibato canónico. Es una forma de vida, libremente aceptada, no contraria a la dignidad de la persona.
El celibato sacerdotal es considerado por el Concilio como don especial y no como mera renuncia. Es además signo de dominio y de completa madurez39. Las razones del mismo, fundadas en el misterio de Cristo y en su misión salvadora, lo convierten en medio de unión especial con él, en instrumento de eficaz servicio a los hermanos, en fuente de fecundidad espiritual en el mundo y en señal de la vida que nos espera en la resurrección **. Configuración con Cristo, servicio y signo escatológico son expresiones de otras tantas funciones que, lejos de impedir el crecimiento natural del hombre, constituyen una modalidad específica de su cumplimiento como persona. Las energías inmersas en la trama humana encuentran en el celibato asumido libremente un cauce adecuado para su desarrollo. Por eso la Iglesia exhorta a los presbíteros a abrazar el celibato con magnanimidad, reconociéndolo como «don excelso que el Padre les ha dado» y considerando «los grandes misterios que en él se expresan y se verifican» 41.
La castidad consagrada propia de la vida religiosa reviste las mismas características que el celibato sacerdotal: don, liberación, signo escatológico, disponibilidad para el amor y el servicio desinteresado. Pero en este caso el Concilio pone de relieve una propiedad que, sin introducir ningún elemento nuevo, alude a ella con expresa intencionalidad porque la juzga fundamental. Considera
58 GS 48. 39 OT 10. " PO 16. 41 PO 16; OT 10.
100
al celibato de los religiosos «incluso como un bien para la integridad de la persona» 42.
En la doctrina de la Iglesia, reasumida por el Concilio, la castidad perfecta, al igual que la obediencia y la pobreza, hunde sus raíces en un terreno antropológico indiscutible: la sexualidad. De esta base brotan su coherencia humana y su justificación racional. Celibato sacerdotal y castidad religiosa no se sitúan al margen ni contradicen algo tan humano como es la condición sexuada del hombre y de la mujer. Son más bien un modo particular de asumirla que sublima y esgrandece al sujeto. Lo advierte expresamente el mismo Concilio cuando afirma que «la profesión de los consejos evangélicos... no es un impedimento para el enriquecimiento de la persona humana, sino que, por su misma naturaleza, la favorece grandemente» 43.
Mas, para comprender el alcance preciso de la castidad consagrada en su significación humana profunda, es necesario hacer de entrada unas someras consideraciones sobre la condición sexuada del existente humano 44.
b) La sexualidad es la expresión fáctica de la alteridad humana
La alteridad es una propiedad constitutiva del hombre puesta de relieve especialmente por la antropología personalista, en particular por sus representantes más significativos, como F. Ebner, M. Buber, E. Mounier45. A nivel estrictamente filosófico, X. Zu-biri la hace radicar en la dimensión o aspecto personal del ser humano. Por ser persona, el hombre se halla referido a alguien de quien recibe su naturaleza y con quien puede compartirla. «La persona está esencial, constitutiva y formalmente referida a Dios y a los demás hombres»4Ó. En esta referibilidad va a consistir la base ontológica del amor, propiedad por la que el hombre es capaz de crear un ámbito en el que el «otro» es acercado a mí desde mí y se convierte en «mi prójimo» 47.
42 PC 12. 43 LG 46. 44 Sobre este tema hemos escrito en otras ocasiones. Cf. La castidad como
factor de personalización en el pensamiento de Teilhard de Chardin: «Seminarios» 19 (1973) 277-303; Presupuestos antropológicos del matrimonio y de la familia: «Burgense» 24/1 (1983) 229-260.
45 Cf. JUAN DE SAHAGÚN LUCAS, Presupuestos antropológicos..., ed. cit., 235-240.
46 Cf. X. ZUBIRI, Naturaleza. Historia. Dios, Madrid 1978, 422. 47 Cf. ibíd., 433.
101

Pero no puede perderse de vista que la alteridad, al igual que las demás propiedades humanas, no es una realidad desencarnada y atemporal. Tiene su expresión fáctica en una estructura muy concreta que viene determinada por la instalación corpórea del ser humano. La antropología filosófica actual ha penetrado en el significado profundo de la corporeidad llegando a concebirla como vehículo de comunicación de la persona entera y como supuesto principal del encuentro con los otros4S. Es la participación recíproca del espíritu y la materia, de suerte que el espíritu se patentiza a través de la materia y ésta se convierte, a su vez, en el medio de la realización espiritual de la vida49. A través del cuerpo, hecho lenguaje, diferenciación y límite, nos expresamos, nos comprendemos y nos comunicamos unos con otros. Nos hacemos presentes al mundo y a los demás hombres.
Ahora bien, la estructura corpórea del ser humano comporta una condición peculiar que da lugar al binomio varón-mujer. En ella se manifiesta la dimensión sexuada de la persona como expresión fiel de su alteridad. Por eso, en el orden existencial y biográfico, la percepción inmediata del otro se realiza bajo la figura del sexo contrario. El otro sexo es el signo más claro de la alteridad o de la «otreidad», si cabe la expresión. El otro tiene rostro de mujer para el hombre y aspecto de varón para la mujer. Son los dos focos de la elipse porque, como escribe Teilhard de Chardin, «la molécula humana completa es dualidad que comprende a la vez lo masculino y lo femenino» 50.
Quiere decir esto que cada uno asume la demanda del otro, que es radicalmente otro por ser del sexo contrario, sin perder nada de su propia entidad y valía. Más aún, en su articulación con el otro sexo, el hombre y la mujer reciben, cada uno, el desarrollo positivo de su propio ser personal51. Estas breves consideraciones de tipo eminentemente antropológico nos llevan a preguntarnos por lo masculino y lo femenino en cuanto tal.
¿Qué son propiamente lo masculino y lo femenino? ¿La mera garantía de una función biológica? Los antropólogos reconocen en estas dos facetas de la vida humana, a diferencia del animal, algo mucho más profundo que un simple medio reproductor. Ven en ellas un elemento configurador de la realidad humana que, en el orden de la existencia, no puede darse si no es bajo dos formas
48 Cf. P. LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, ed. cit., II, 44-50. 49 Cf. G. SCHERER, Nueva comprensión de la sexualidad. El matrimonio
en el horizonte del ser, Salamanca 1968, 92. 50 P. TEILHARD DE CHARDIN, La energía humana, Madrid 1967, 81. 51 Cf. M. ORAISON, Le célibat, París 1966, 29.
102
completamente distintas y complementarias: masculina y femenina H. El ser humano no puede existir más que siendo hombre o mujer. Dos aspectos inseparables como las dos caras de la moneda, pero ofrecidos mutuamente como estructuras recíprocas. Lo explicamos a continuación.
Ser sexuado no significa, por tanto, otra cosa que el varón está referido constitutivamente a la mujer, y ésta a aquél. El hombre y la mujer no se agotan en su ser humano exclusivamente. Representan, más bien, una forma particular de ser hombre, que no puede ser de otro modo más que siéndolo frente a frente, respectivamente. Pretendemos decir con esto que el existente humano tiene que vivir su vida bajo el signo de la diada heterosexual. Si es varón lo hará en relación a la mujer, y si es mujer, en relación al hombre. Ahora bien, el fundamento de esta relación es la sexualidad o condición sexuada, que comprende «la totalidad del ser humano, materia y espíritu, cuerpo y alma, la "carne", es decir, el cuerpo como portador de significación y de intencionalidad»S3. O, como añade A. Jeanniére, el hombre y la mujer no se convierten en lo que son más que dentro de la reciprocidad de un cara a cara corporal que los comprende a ambos 5*.
Pero esta forma concreta de situarse el ser humano en la existencia es una reciprocidad cualificada. Se trata de una actitud refe-rencial regulada por la racionalidad y libertad propias de los seres espirituales. Esta particularidad dota a su encuentro de una significación diferente del instinto que colorea la actividad del resto de los vivientes55. Mientras el ser vivo infrahumano enfoca su sexualidad en función de la reproducción exclusivamente, el hombre descubre en ella otras posibilidades de mayor alcance humano. En esta novedad se encuentra la clave de la castidad sin menoscabo de la sexualidad.
Con el fin de no alargarnos demasiado en este tema tan rico y 52 M. Merleau-Ponty escribe que «la sexualidad tiene una significación
existencial» (Phénoménologie de la perception, París 1944, 182). A esto añade P. Laín Entralgo que «la sexualidad es un principio de configuración: el hombre percibe, siente, piensa y quiere como varón o como mujer» (op. cit., II, 210). Julián Marías completa estas afirmaciones con estas palabras: «La realidad se constituye en forma distinta para el hombre y para la mujer, y la razón concreta, la que no impone una abstracta organización a "realidades" abstractas, tiene que funcionar en dos formas rigurosamente distintas, masculina y femenina» (Antropología metafísica, Madrid 1970, 204).
53 RENE SIMÓN, Amor y sexualidad. Matrimonio y familia, en El ateísmo contemporáneo, Madrid 1971, 403.
54 Cf. A. JEANNIÉRE, Anthropologie sexuelle, París 1964, 130. 55 Cf. M. ORAISON, Vie chrétienne et problémes de sexualité, París 1951,
23, 33.
103

complejo, enunciaremos, en forma esquemática, las connotaciones principales que los antropólogos han descubierto con unanimidad en el fenómeno misterioso de la sexualidad del hombre.
Las enunciamos a modo de conclusiones: 1) La condición sexuada no aparece en el análisis nocional
del hombre, que se define como animal racional, corporeidad anímica o alma corporeizada, animal de realidades.
Aparece, no obstante, en su proyección existencial y biográfica, sin que por ello quede reducida a mera superestructura. Es constituyente de la realidad humana, porque es forma necesaria de estar en la vida merced a la instalación corpórea propia de todo ser humano 56.
Sin caer en pansexualismos de signo freudiano, hay que decir, no obstante, que la sexualidad impregna a todo el hombre como las dimensiones intelectiva, volitiva, social y religiosa.
2) La sexualidad comporta un carácter disyuntivo no en el sentido de división y exclusión, sino como polarización. Se establece en dos términos que se implican o complican mutuamente, de suerte que, para existir como persona humana, si no se es varón, se tiene que ser mujer, y al revés. Sólo existe un sexo, pero doble, donde cada una de sus dos «mitades» (varón-hembra) es cauce para el proyecto del otro 5?.
Hay que decir, por tanto, que la sexualidad humana no es masculina ni femenina. Es cuestión del hombre como tal —homo— que se realiza de dos formas distintas con carácter recíproco.
3) Condición sexuada o sexualidad no equivale sin más a actividad sexual. Es su supuesto. Todo comportamiento de esta índole (atracción mutua, función erótica, ejercicio genital, acción reproductora) es sólo consecuencia o forma de cumplimiento de esta dimensión.
4) La sexualidad, además de ser elemento integrante del hombre, es agente de su desarrollo como persona. Se revela como factor de personalización, ya que el binomio hombre-mujer constituye la expresión adecuada de la condición interpersonal y el medio ordinario de la realización del ser humano58.
5) La sexualidad conduce a una forma de encuentro que, por ser racionales los seres que se aproximan, se hace presencia y mutua transparencia. El «deseo del otro», al ser éste reconocido como persona, se convierte en amor, cuyas características verdaderas son
56 Cf. P. CHAUCHARD, ha maitrise sexuelle, París, éd. du Levain, 5. 57 Cf. JULIÁN MARÍAS, op. cit., 163, 197-198. 58 Cf. J. GEVAERT, El problema del hombre. Introducción a la antropolo
gía filosófica, Salamanca 1976, 114. También GS 12.
104
el respeto, la generosidad y la dádiva desinteresada. Aspectos estos que redundan en el bien y crecimiento de la persona amada, en su personalización, ya que el amor, como escribe Eric Froom, es «preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos» S).
Las connotaciones que comporta la condición sexuada del hombre conducen a la siguiente conclusión: la sexualidad humana, lejos de ser energía ciega y anárquica o simple mecanismo psicofísico, representa una fuerza de la persona y para la persona. Es versión y dinamismo personal donde el hombre, a diferencia de los animales, experimenta y manifiesta su necesidad de apertura bajo dos aspectos complementarios: la aceptación y la dádiva. Ambos son la clave del proceso de personalización humana. Aceptando y entregándose es como la persona llega al máximo de sí misma. Es la dialéctica del péndulo por la que el hombre consigue una relación intersubjetiva completa en la que consiste, siempre en perspectiva de alteridad, su ser como persona.
Semejante interpretación abre nuevos horizontes a la sexualidad humana que permiten al hombre y a la mujer vivirla a un nivel superior, más allá de la inmediatez propia de su instalación corpórea. Este nuevo orden es el de la castidad y la virginidad.
c) Castidad desde la sexualidad
Si queremos estudiar la castidad a nivel antropológico, no queda otro remedio que considerarla dentro del marco de la sexualidad, por ser ésta una condición biográfica necesaria y constitutiva de todo existente humano. Vista la castidad desde esta dimensión del hombre, no puede entrañar reduccionismo alguno de la persona. Para ser humanas, la castidad y la virginidad han de ser necesariamente sexuadas, de lo contrario redundarían en menoscabo y mengua del desarrollo de la propia persona y, por lo mismo, se opondrían al proyecto de vida que implica la vocación consagrada.
Concluíamos el apartado anterior afirmando que la sexualidad, forma concreta de canalizar la alteridad humana, puede ser asumida a nivel de continencia voluntaria, esto es, de castidad. Después de las consideraciones que preceden, esta singular vivencia, si quiere ser plenamente humana, no puede prescindir del aspecto referencial al otro sexo que colorea la condición existencial de lo humano. El hombre, decíamos, se constituye siempre en relación a la mujer, y al revés. Es una forma de ser imprescindible implicada en la histo-
59 E. FROOM, El arte de amar, Buenos Aires 1974, 40. También G. MARA-ÑÓN, Ensayos sobre la vida sexual, Madrid ''1964, 190-194. También GS 49.
105

ria del existente humano. Ser hombre o ser mujer son modos exis-tenciales disyuntivos, recíprocos, biográficos.
Pero no podemos olvidar tampoco que los dos términos implicados en esta relación disyuntiva, los seres polarizados, son dos personas, cuyo encuentro equivale a presencialización y diálogo. Una forma especialísima de comunión que tiene lugar en un ámbito que rebasa a la materia. Trasciende su poder y dominio. El contacto «carnal» no es precisamente el lugar propio del encuentro personal. Este se lleva a cabo en la inmediatez del espíritu, porque los que se unen son seres espirituales. Sólo a este nivel puede hablarse de encuentro propiamente personal. En este sentido hay que decir que la castidad, que asume y vive la sexualidad de forma especial, no comporta ruptura de la relación humana implicada en ella. Más bien indica que la necesaria referencia al sexo contrario es ejercida de forma total y completa, sin mediaciones extrañas que la empobrezcan, de suerte que la mutua presencia se establece directamente, de espíritu a espíritu, sin necesidad del recurso corporal. Este hecho, de un alcance antropológico innegable, viene a demostrar que la relación sexual, tal como se entiende ordinariamente, lo mismo que el amor conyugal y la amistad familiar, no constituye el único término obligatorio del desarrollo de la persona humana ni es la exigencia última de sus legítimas aspiraciones 60.
En la reciprocidad implicada en la sexualidad no es el camino ni el vehículo lo que importa, sino la meta; a saber: la plena comunión interpersonal, consumada únicamente a través y en el espíritu. Esta es la razón que conduce a quienes han visto en el bien del otro-persona el sentido último de la propia existencia a superar las barreras de la materia —el cuerpo, en nuestro caso— en sus relaciones íntimas con él. Se aprecia al otro como lo que es, una persona, un otro yo, y no un objeto, y nos dirigimos directamente a su realidad específica por encima de cuanto relativiza y separa, la «carne». De este modo, el amor cumple el cometido de personalización que le corresponde. Para ello se ve obligado a cambiar de rumbo, abandonando el soporte carnal, necesario para la procreación, y buscando, en su lugar, un plano de instalación enteramente espiritual, sin que por ello pierda ninguna de sus prerrogativas propiamente humanas. No por ser espiritual deja de ser humano el amor. Esta concepción encaja perfectamente en la dinámica evolutiva general descrita por Teilhard de Chardin, de quien es esta afirmación tan significativa como sorprendente: «La función esencialmente personalizante del amor se separará (un día) de lo que ha
Cf. M. ORAISON, Le célibat, París 1966, 40-41.
106
debido ser, por un tiempo, el órgano de propagación, la carne. Sin dejar de ser físico (natural), para continuar siendo físico, el amor se hará espiritual... ¿No está aquí, en su realidad, la aspiración misma de la castidad?» 61.
Más aún, una relación entre personas que no lograra prescindir del «abrazo carnal» como vehículo de comunicación íntima, impediría la marcha del crecimiento postulado por la misma referibili-dad sexual. El progreso propiamente ontológico carecería de lugar, porque estaría centrado en el tener más que en el ser, con la consiguiente pérdida de energía espiritual. «En la entrega deslumbrante del cuerpo —continúa Teilhard— se produce una especie de cortocircuito, un brillo que absorbe y neutraliza una fracción del alma» ffl. Por eso «los amantes tienen que volver la espalda al cuerpo, para darse alcance en Dios» a. En efecto, sólo se aman propiamente aquellos a quienes su impulso amoroso los conduce, uno por el otro, a una posesión más elevada de su ser. Esta forma de concebir el amor personal deja muy claras la función y la meta de la sexualidad humana aun dentro de su expresión natural.
Pero cuando se ha descubierto la luz, el espíritu, que es lúcida transparencia, no puede ya dar marcha atrás corriendo el peligro de ser sofocado por el resplandor del goce material. En una antropología coherente y racional no es la satisfacción inmediata la que enriquece a la persona, sino el esfuerzo que la obliga a crecer en la línea que le es propia y específica. Por eso la castidad consagrada, que no puede abandonar nunca su carácter personal, es consecuencia natural de todo un proceso de crecimiento ontológico y de progresiva humanización. Lejos de contrarrestar las energías naturales, es el medio de su consumación por vía de sublimación.
Exponente cualificado de esta clase de relaciones y de presencia mutua es el caso especialísimo de María y de José. Desde la perfecta comunión en Jesús, los esposos de Nazaret viven su sexualidad plenamente a nivel de virginidad, sin perder por ello un ápice de su personalidad. Su donación es tan profunda que la compenetración se logra de una sola vez sin necesidad de la inmediatez corporal, precisamente porque entre ellos se establece una unión completa en el espíritu desde el primer momento. La visión de su alta misión y el compromiso en la obra redentora los conducen a una identificación plena con los planes divinos, en cuya comunión se encuentran al más alto nivel y se identifican, se autopresenciali-
61 La energía humana, ed. cit., 84. 62 Las direcciones del porvenir, Madrid 1974, 74. 63 Ibíd., 15-li>; id., La energía,.., ed. cit., 82.
107

zan revelándose el uno al otro tal como son en su realidad más íntima. Se da entre ellos una intercomunicación total porque la transparencia que logran a través de Cristo es perfecta. A. Marc ha explicado este fenómeno en los siguientes términos:
«En Jesús y por Jesús sus almas pueden estar presentes la una en la otra, entrar en contacto inmediato de espíritu a espíritu... A esta cima de espiritualidad, la intervención de los cuerpos es inútil al amor para realizar sus fines, e incluso si se produjera esta unión, echaría a perder toda la pureza del amor. En el Hijo de Dios las almas de María y José pueden tener la una respecto de la otra la transparencia de los espíritus y cierta compenetración de las personas divinas. Su don mutuo ha sido completo de una vez, con una profundidad por lo demás desconocida» M.
En esta perspectiva, completamente humana, no cabe oposición entre sexualidad y castidad perfecta. Tampoco hay que ver en ésta un factor de disminución o alienación personal, ya que la condición sexuada, además de ser expresión fáctica de la alteridad humana, se constituye en plataforma para vivirla al más alto nivel de compenetración y transparencia. Esto es la castidad.
En María y José, lo mismo que en cualquier célibe consagrado, la función sexual no se ejerce en el modo habitual y ordinario. Ciertamente llevan una vida sexuada sin mengua alguna, pero su nivel meramente biológico y psicológico queda completamente superado. Renuncian voluntariamente a una manera concreta de ejercicio. Es lo que comúnmente se entiende por continencia <s.
d) Celibato consagrado: razón y sentido humano
Esta manera de vivir la sexualidad o la relación con el otro sexo, aceptada libremente por el voto de castidad, se denomina celibato consagrado. Los antropólogos lo entienden como el modo estable de asumir la relación sexuada de una manera profunda, más allá de la función genital, con vistas a una expresión perfecta del amor. Es una manera de superar los límites espaciotemporales impuestos por la corporalidad a la relación de intersubjetividad exigida por el verdadero amor entre personas. A. Durand lo define como el modo de existencia según el cual un sujeto refiere su vida
64 A. MARC, Raison philosophique et religión revelée, París 1955, 223-224. 65 Cf. M. ORAISON, Le célibat, ed. cit., 132, 143. Existe traducción caste
llana.
108
a una pluralidad de personas, quedando libre para participar y comunicarse con todas sin exclusivismos. Al no particularizar su existencia, el célibe puede dedicarse por completo a la sublime tarea de crear relaciones interhumanas a escala de humanidad global66.
Un estado de vida de esta índole obedece siempre a una vocación específica. Es la respuesta a una llamada por la que la persona se compromete a tomar en serio al otro aceptándolo por lo que es (ser personal) y no por lo que tiene: simpatía, atractivo, cualidades, etc. Se trata de una forma de encuentro personal tipificado que busca dar más que recibir. Al anteponer el ser al tener, expresa de modo admirable la total generosidad y entrega por encima de las fronteras y limitaciones impuestas por la materia. Para M. Oraison, es la invitación «a comprometerse totalmente en la existencia, que no es otra cosa que el medio de significar otra realidad haciéndola ver así a los demás, considerados asimismo como seres reales» 67. El celibato así entendido se convierte en camino de trascendencia, puesto que en la dádiva completa de sí mismo el hombre se adentra en el área de la alteridad esencial y absoluta, en Dios 6S.
El celibato consagrado abre nuevas posibilidades de encuentro personal e instaura otras formas de amor además del matrimonio y la familia. Por lo mismo, ejerce una evidente función diaconal que permite definirlo como la incapacitación voluntaria para la vida matrimonial —forma ordinaria de ejercer la sexualidad— no por razones somáticas o psíquicas, sino por la aceptación de un proyecto de vida especial (vocación) que, con base en el desprendimiento a ultranza, se traduce en acto de servicio permanente a la comunidad humana en completa comunión con Dios-amor m.
Si es verdad que el celibato cierra las puertas del amor matrimonial, no es menos cierto que testimonia, a su vez, otra manera de hacer familia por caminos distintos de los vínculos del deseo carnal y de la sangre. Por el voto de castidad hay familia, amor comprometido y mutua entrega allí donde un grupo de personas se compromete a convivir de forma estable en un plano de respeto, de afecto y de amistad sublimada 70. En semejante perspectiva no se reducen las dimensiones naturales de la persona ni se recorta el ámbito de su expansión. Más bien se la sitúa en un horizonte de
66 Cf. A. DURAND, Recherche sur le sens de la vie religieuse: «Lumen et Vie» 19 (1970) 54-90.
67 M. ORAISON, Vocation phénoméne humain, ed. cit., 101. 68 Cf. M. BUBER, ¿Qué es el hombre?, México 1960, 145, 110. 69 Cf. CONCILIO HOLANDÉS, Religiosos..., ed. cit., 68-69. 70 Cf. X. PIKAZA, La vida religiosa..., ed. cit., 288.
109

esperanza donde el verdadero amor es posible. Más aún, es la única forma de hacerse presente sin cortapisas de ninguna clase en el marco de relaciones entre los hombres, tan frecuentemente marcadas por intereses egoístas y por ansias de poder y dominio. Esto ha pretendido enseñar Juan Pablo II, cuando afirma que el celibato consagrado es:
«Permanecer solo para que los demás no lo estén quiere decir acercarles a la presencia de Dios, "aquel por el que todos viven" (Le 20,38). Es hacer presente este Dios por el signo de mi vida, de mi elección, de mi existencia» 71.
Frente a la explotación del hombre por el hombre, acentuada incluso en le modo de entender y llevar a cabo hoy las relaciones íntimas entre hombre y mujer, la castidad consagrada se hace protesta de un amor fiel que sabe permanecer para siempre porque expresa la verdadera dimensión esponsal de la vida humana72. De este principio emana otro aspecto no menos importante de la castidad: la presencialización de Jesucristo. Pero esta faceta sólo es comprensible desde la fe, por la que el celibato se convierte en signo del único amor, fuente de todo amor. No es solamente renuncia al matrimonio y a la vida familiar, sino elección positiva de Cristo, que permite acercar el reino de Dios a la vida de los hombres en su condición de temporalidad, haciéndolo ya presente en este mundo73.
Atento a la marcha evolutiva general y escudriñando su sentido y finalidad última, Teilhard de Chardin se atreve a vaticinar esta clase de futuro como el estado ideal que espera a la humanidad entera, llegada a su perfecta madurez: «El amor se encuentra en vías de cambio de estado. En esta dirección se prepara, si las religiones tienen razón, el paso colectivo de la humanidad a Dios... Basta para su realización que la llama del centro personal sea experimentada con la suficiente fuerza como para dominar la atracción natural»74.
¿Utopía imposible o pronóstico realizable? Teóricamente no se ve razón que lo impida. Más aún, comienza ya a ser realidad desde el momento en que no sólo personas aisladas, sino grupos enteros, saben vivir su sexualidad a este nivel. Este hecho denuncia
71 A. FROSSARD, NO tengáis miedo..., ed. cit., 154. 72 Cf. D. NATAL, Pequeña antropología de los votos: «Estudio Agustinia-
no» 18 (1983) 183. 73 Cf. JUAN PABLO II, Redemptionis donum, 11. 74 P. TEILHARD DE CHARDIN, Las direcciones del porvenir, ed. cit., 76.
110
que ha llegado la hora y que esta forma de existencia, además de ser posible, se presenta como la meta ideal de perfección para el conjunto humano.
*
Evaluando cuanto hemos dicho hasta ahora, podemos establecer la siguiente conclusión: la práctica de los consejos evangélicos, asumida libremente en la vida sacerdotal y consagrada con voto en la religiosa, hunde sus raíces en terreno antropológico, cobra base en dimensiones específicamente humanas. La castidad emerge de la condición sexuada del hombre, la obediencia se cifra en la libertad, la pobreza en la capacidad de posesión. La primera, lejos de ser renuncia de la sexualidad, constituye una forma especial de vivirla donde se reflejan de modo perfecto la alteridad y apertura humanas. Se sitúa sobre la sexualidad como el pensamiento sobre la vida. La segunda no redunda en menoscabo ni reduce la libertad, sino que la orienta en función de unos valores descubiertos: el servicio a la comunidad y el seguimiento de Cristo. La tercera, más que simple rechazo de los bienes terrenos, los supedita al crecimiento de la propia persona y a la necesidad de los otros. Ni disminución ni alienación, sino desarrollo y plenificación por vía de liberación integral y de centración en la meta verdadera: el bien irreversible y absoluto, trascendente. El fundamento último lo constituyen la alteridad y la espiritualidad como dimensiones esenciales de la persona humana.
La vida según los consejos evangélicos es, en definitiva, como sugiere W. Kasper, la exteriorización de una espiritualidad basada en la esperanza de la fe y que actúa en el amor. La renuncia a la intimidad matrimonial y familiar y el saber prescindir de la seguridad que dan los bienes y el poder terrenos expresan elocuentemente el abandono confiado del hombre en la realidad del Espíritu de Dios75. Son camino de liberación verdadera porque brotan de un convencimiento muy propio del hombre, la conciencia de reversibilidad de lo temporal y la necesidad de un orden nuevo, más allá del presente, donde la muerte no tenga la última palabra, sino la vida. Es el convencimiento de que la senda trazada por el Evangelio es la que realmente conduce al futuro abierto del hombre. Entrar en serio por este camino es comprometerse de verdad en la empresa de ser hombre.
Cf. W. KASPER, El futuro desde la fe, Salamanca 1980, 116.
111

En una palabra: la diaconía de los consejos evangélicos testifica que los hombres, que en este mundo encuentran tan hondas discrepancias, aspiran a la solidaridad universal, puesto que están llamados a reunificarse mediante el mutuo servicio y la participación de la vida. Quienes intentan vivir en toda su profundidad esta llamada están convencidos de que no es posible sin una organización duradera y estable de vida en común. Esta es la clave, a nivel antropológico, de la vida comunitaria, con sus riesgos y sus ventajas. De ella nos ocupamos en el capítulo siguiente.
112
IV
LA COMUNIDAD EN LA VIDA RELIGIOSA Y SACERDOTAL
1. LA VIDA COMUNITARIA, EXIGENCIA HUMANA
Situamos la temática del presente capítulo en el marco antropológico en que nos venimos moviendo. Interesa, por tanto, dejar claro que la comunitariedad, que caracteriza históricamente a la vida religiosa dentro de la Iglesia, no es un lujo ni un epifenómeno. Nada añadido como adorno del que se pueda prescindir a capricho. Mucho menos un factor alienante que ponga cortapisas al natural desarrollo del individuo. Se presenta, por el contrario, como una exigencia del ser humano, en cuyo dinamismo interno va implicado el halo comunitario.
Dos hechos constituyen el punto de partida de nuestra exposición: la dimensión comunitaria de la persona y la doctrina conciliar sobre la vida en comunidad de sacerdotes y religiosos. Nuestra tesis se basa en la relación que existe entre persona y comunidad. El existente humano se realiza construyendo la sociedad y ésta se edifica y se sustenta en la dignidad, en los derechos y deberes de aquél. Sólo desde estos principios adquiere justificación, a nivel antropológico, la vida comunitaria de los consagrados en la praxis histórica de la Iglesia.
a) La persona es un ser comunitario
En el capítulo anterior hablábamos ya de la alteridad como dimensión constitutiva de la persona. No vamos a repetir aquí lo mucho que se ha escrito sobre este particular desde un tiempo a esta parte. Nos interesa solamente hacer constar que la comunidad es consecuencia natural y derivación necesaria de la alteridad humana. Mejor aún, es el medio de su desarrollo o la forma en que
113 8

cristaliza. Su expresión fáctica. No se trata de un epifenómeno o superestructura, sino de una manera de ser hombre y de vivir en el mundo. Es la forma histórica y biográfica que tiene toda persona de realizarse como tal. Como enseña Juan Pablo II, el hombre escribe su historia personal por medio de numerosos lazos y estructuras que lo unen a los otros hombres desde el primer momento de su existencia sobre la tierra. Su ser se revela comunitario desde el comienzo, incluso desde su concepción'.
Si, como enseñan F. Ebner y M. Buber, entre otros muchos, el hombre es una estructura dialogal e interpersonal2, hay que convenir en que no puede llegar a ser más que por la presencia mediadora del otro y de los otros. Pero esta mediación sólo es efectiva si existe una comunicación real, cuyo marco adecuado es la comunidad.
La vida en común responde exactamente a lo que los antropólogos enseñan acerca del hombre. Mejor aún, es la expresión de su ser específico, puesto que la persona no consiste solamente en ser aisladamente, sino en ser-con o coexistir, que es lo mismo que existir-para-el-otro. A diferencia del resto de los vivientes, el sentido genitivo de la existencia adquiere en el hombre un carácter dativo que implica al propio yo en la vida del tú, y al revés 3. Esto es la comunión.
Pero no hay que olvidar que esta originaria forma de ser únicamente puede cumplirse en el ámbito de la pertenencia a una especie. Debe proyectarse de forma necesaria en un espacio de relaciones existenciales reales; tiene que ser social4. Aquí radica precisamente el ser y la necesidad de la comunidad en la vida del hombre. Comunidad que, por otra parte, aparece como constante desde la prehistoria de la humanidad. Así lo demuestran los vestigios más remotos y primitivos de la cultura, donde se patentiza a todas luces un esfuerzo colectivo y grupal. Lo mismo sugiere la paleontología, que registra la aparición en grupo de los fósiles más antiguos. Y es que la relación de alteridad no es sólo vivida por el hombre con los otros tomados aisladamente. La asume además en el conjunto de una comunidad donde la relación yo-tú se convierte en la relación yo-nosotros, trocando el ámbito singular en colectivo.
1 JUAN PABLO II, RH 14. 2 Cf. M. BUBER, YO y tú, Buenos Aires 1969; id., ¿Qué es el hombre?,
México 1949. 3 Cf. P. LAÍN ENTRALGO, Teoría y realidad del otro, II, ed. cit., 32-34;
PLATEL, Filosofía social, Salamanca 1965, 50. 4 Cf. A. A. ORTEGA, Encuentro, en Cristo, del hombre con Dios, en VA
RIOS, El problema del ateísmo, Salamanca 1967, 314-315, 322.
114
De semejante género de encuentro interpersonal emerge la comunidad, que, como advierte J. Coreth, descansa en las relaciones personales de la mutua afirmación y respeto, de la amistad y el amor, de la vinculación espiritual personal en comunión de vida y de sentimientos5. Más que en funciones aisladas, la comunidad se funda en el hombre integral y abarca aquellas relaciones específicamente humanas que se caracterizan por la intimidad, la profundidad emocional, el compromiso moral y la cohesión social.
Todas estas relaciones anudan las ideas de persona y vocación porque ambas tienen un aglutinante común, el amor, el cual se desdobla en dos direcciones convergentes: Dios y el prójimo. En esta perspectiva, ni las conclusiones del individualismo radical (H. Spen-cer) ni las del colectivismo totalitario (K. Marx) se avienen con las exigencias humanas y principios antropológicos de comunión y solidaridad humanas. En el primero, los intereses individualistas impiden la vida comunitaria; en el segundo, los objetivos del grupo son prioritarios, ahogando el crecimiento de la persona. Ni uno ni otro sistema tiene consideración del hombre integral como ser espiritual independiente y autónomo. Lo hacen parte de un todo amorfo, de un conjunto despersonalizado o lo convierten en mero individuo de una especie. Sólo la asociación que permita al hombre elevarse por encima de lo biológico y económico y promueva su realización de ser que se supera a sí mismo en su línea específica puede ser tenida por expresión legítima y verdadera de lo que es la persona humana.
No olvidemos que, según los antropólogos hoy en boga, cada hombre vive su relación con el mundo en colaboración con los otros, por lo que la vida humana es esencialmente convivencia. Existe una estrecha unidad entre la relación al mundo y a los demás hombres, puesto que, al ser la transformación de la naturaleza obra de todos y de cada uno, el mundo mediatiza las relaciones interpersonales, a la vez que éstas interfieren en la referencia de la persona con el mundo. Esto significa que la dialéctica entre comunidad y persona no es de exclusión ni de absorción, sino de intercambio generoso y mutuo crecimiento. La persona se hace más persona cuanto más actúa en favor de la comunidad, y ésta tiene más vida cuanto más contribuye al cumplimiento de las personas que la forman. Comunidad y persona son valores correlativos que se reclaman entre sí y se edifican sobre el respeto mutuo y la corresponsabilidad. Ni el bien de la comunidad consiste en la nega-
5 Cf. E. CORETH, ¿Qué es el hombre? Esquema de una antropología filosófica, Barcelona 1976, 227.
115

ción de la persona ni ésta puede alcanzar sus máximos valores más que en la colaboración conjunta y en el sacrificio por los demás.
El Concilio Vaticano II ha hecho especial hincapié en estos aspectos, consiguiendo elaborar una doctrina clara y coherente de las relaciones de la persona y la comunidad en la línea de la más sana antropología. Sus principios son de máxima utilidad para determinar el sentido de la vida en común de los sacerdotes y religiosos.
b) La vida comunitaria en el Vaticano II
El último Concilio reparó atinadamente en los aspectos más característicos del mundo contemporáneo. Entre ellos destaca la creciente multiplicación de las relaciones entre los hombres a todos los niveles como uno de los signos más claros y típicos de nuestro tiempo, que da lugar al fenómeno actual de la socialización. Señala asimismo la interdependencia que existe entre el desarrollo de la persona humana y el incremento de la sociedad misma, por ser aquélla principio, sujeto y fin de ésta. La misma naturaleza humana está marcada por una indigencia constitutiva y radical que la hace acreedora de la vida comunitaria6. El hombre no puede vivir ni desarrollarse al margen de la comunidad, fuera de la sociedad y sin la convivencia con otros hombres.
Esta dimensión social del hombre, por la que es inducido de forma necesaria a vivir en comunidad, es asumida por el Vaticano II como base de esa forma especial de sociedad histórica, la Iglesia, fundada por Dios mismo: «Y desde los comienzos mismos de la historia de la salvación, él escogió personalmente a los hombres no como individuos, sino como miembros de una determinada comunidad» 7.
Aplicando estos principios a la vida sacerdotal y religiosa, el Concilio hace especial hincapié en la comunidad como exigencia ineludible del proyecto vocacional. Por lo que atañe a los presbíteros, el Vaticano II acentúa el «vínculo de comunión sacerdotal» 8 y «la íntima fraternidad sacramental» 9, porque ve en ellas un medio de eficacia especial tanto en el orden espiritual como en el terreno del apostolado. Por eso, además de aconsejar el trabajo en equipo 1C, recomienda con no menor insistencia alguna forma de
6 GS 24, 25. 7 GS 32; LG 9. 8 GS 41. ' PO 8. 10 PO 7.
116
vida comunitaria. La raíz no es otra que la comunión en el sacerdocio, así como la unidad con Cristo y la mayor eficacia en los diversos aspectos humanos y ministeriales:
«A fin de que los presbíteros encuentren mutua ayuda en el cultivo de la vida espiritual e intelectual, puedan cooperar mejor en el ministerio y se libren de los peligros que pueden sobrevenir por la soledad, foméntese alguna especie de vida en común o alguna conexión de vida entre ellos...»11.
En la vida religiosa, la comunidad se presenta como característica esencial y necesaria a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Si es verdad que la vida comunitaria adopta diversas formas según las circunstancias de tiempo y lugar y de acuerdo con el matiz diferencial que el Código de Derecho Canónico reconoce en las diversas instituciones y agrupaciones, no es menos cierto que es considerada siempre como elemento integrante y derivación natural de la vocación consagrada. El Concilio no insiste especialmente en este aspecto, que juzga indiscutible. No obstante, hace hincapié en el «trato fraternal», en la «ayuda mutua», en la especial «presencia» del Señor y en el valor de signo como factores y elementos de la comunidad religiosa. El grupo de consagrados debe ser verdadera familia que, basada en la unión de los hermanos, «manifiesta la venida de Cristo y de ella deriva un gran vigor apostólico» a.
Pero la vida en común, tanto de los religiosos como de los sacerdotes, se engloba en un marco mucho más amplio: el de la comunidad eclesial. La Iglesia como comunidad comporta unas connotaciones peculiares que marcan la pauta a sacerdotes y religiosos para crear y vivir su vida comunitaria. Por eso, antes de hablar de la comunidad de los consagrados, debemos determinar previamente los elementos estructurales de la cristiana y eclesial.
2 . ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD CRISTIANO-ECLESIAL
a) La comunidad cristiana es fraternidad
El cristianismo, con su singular concepción del amor, lejos de desvirtuar la natural relacionalidad y dimensión comunitaria de la persona, la fortalece y encauza desde una perspectiva enteramente nueva. El mensaje de Cristo no presenta la comunidad de personas
11 PO 8. 12 PC 15.
117

como algo postizo y sobreañadido al ser humano, sino como la forma adecuada de responder a la visión que Dios tiene del hombre. Según esta concepción, la persona humana, en su proceso existen-cial e histórico, sólo se cumple en el trato con los otros, en la ayuda mutua, en el diálogo. Pero estos gestos postulan una forma de relación existencial que sea el medio privilegiado de su realización y desarrollo porque así lo exige su misma forma de ser. «Y como esta vida social —dice el Concilio— no es para el hombre algo postizo, le corresponde desarrollarse en todas sus facultades por el trato con los otros, las ayudas mutuas, el diálogo con sus congéneres: sólo así podrá responder a su vocación» 13.
Esta afirmación conciliar ofrece una base segura para definir la comunidad humana y cristiana. Es decir, esa amalgama de relaciones existenciales que brotan de una misma fuente originaria, el amor de Cristo, el Señor. Partiendo del amor divino, manifestado de una manera plena en Cristo muerto y resucitado, la comunidad cristiana adquiere unas connotaciones específicas por las que se distingue de toda otra asociación humana. Su elemento formal y constitutivo es siempre el mismo: el amor sin fronteras o, lo que es igual, la entrega de la propia vida en bien de los demás. Se trata, pues, de una nueva fraternidad que tiene en Dios la fuente de la igualdad y de la comunicación.
Este factor configurador permite ofrecer una definición de lo que es la comunidad cristiana, en la que se cumplen todos los requisitos antropológicos y humanos necesarios. Puede decirse que es un entrelazado de relaciones personales integrado por los elementos siguientes: intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad temporal. Todos ellos aseguran la identidad de criterios y de sentimientos, aunan tradiciones y compromisos y fomentan la participación efectiva a todos los niveles porque no se busca el bien particular de nadie, sino el beneficio de todos por encima de los límites del tiempo y del espacio. Todo ello contribuye a alcanzar un alto grado de compenetración espiritual que conduce a los miembros a compartir la vida y a establecer vinculaciones profundas de compromiso recíproco, sin otra pretensión que la de servir desinteresadamente a los demás hasta dar la vida, si es preciso, porque en el otro no solamente se ye una prolongación de uno mismo, sino la imagen del mismo Dios vivo. En esto consiste la comunidad cristiana, cuyo punto de articulación no es otro que la comunicación en Cristo. Sólo él justifica la unión de sus seguidores, por encima de la utili-
13 GS 25.
118
dad y simpatía, porque es él quien elige a los suyos para que se acojan mutuamente en su nombre.
El creyente sabe perfectamente que la justicia y la libertad, lo mismo que la salvación, provienen únicamente de Cristo, que dio su vida por todos y se hace presente en los hermanos. Esta es la razón por la que se une de forma estable con otros cristianos que considera anunciadores y portadores de un mensaje de liberación integral que rebasa las fronteras del tiempo y del espacio. La finalidad que busca, al unirse, es conseguir un verdadero encuentro personal donde unos a otros se revelan la buena noticia de salvación. Alma de este encuentro es Cristo, que, por su encarnación, asume a todos los hombres incorporándolos a su vida y unificándolos en su persona. Este es el secreto de la comunidad cristiana, a través de la cual el cuerpo de la humanidad, desgarrado por la discordia, consigue el ensamblaje perfecto de sus miembros, como manda el Apóstol: «Acogeos unos a otros como Cristo os acogió para gloria de Dios» (Rom 15,7). El que reúne, en definitiva, es Dios. Y a esta unión consumada es hacia donde se dirige, a su vez, la humanidad entera a través de múltiples tanteos y esfuerzos diversos en su proceso de convergencia 14.
D. Bonhoeffer ha puesto de relieve con especial habilidad el verdadero sentido de la comunidad cristiana. Desde su fe, testimoniada por el martirio, el insigne teólogo alemán advierte que la comunidad visible de los cristianos es una anticipación del reino futuro. Una gracia de Dios que proporciona al cristiano alegría indecible y gran consuelo porque le enseña a vivir no de la propia suficiencia y autojustificación, sino de la verdad y la vida que proviene de Dios a través de Jesucristo, presente en los hermanos. El sentirse fortalecido y confirmado por la presencia del otro, a través del cual nos llega el apoyo incondicional de Dios, es el mejor aval de nuestra seguridad, puesto que, como hombres, necesitamos ser asistidos por quienes comparten nuestra misma condición. El cristiano, afirma Bonhoeffer,
14 «Bajo el esfuerzo combinado de la ciencia, de la moralidad, de la asociación se está formando una superhumanidad, cuya fisonomía hay que buscarla del lado del Espíritu» (P. TEILHARD DE CHARDIN, Escritos del tiempo de guerra, Madrid 1966, 53). «La caridad cristiana —había escrito en otra parte— se presenta como el agente más completo y más activo de la Hominización» (id., has direcciones del porvenir, Madrid 1974, 178). Y en relación más directa con nuestro tema: «La Iglesia, eje central de convergencia universal y punto preciso de encuentro vivo entre el Universo y el punto Omega» (ibíd., 166). Véase nuestro trabajo La utopia en Teilhard de Chardin: «Revista Agus-tiniana» XXIV (1983) 26-37.
119

«en sí mismo no encuentra sino pobreza y muerte, y si hay socorro para él, sólo podrá venirle de fuera. Pues bien, ésta es la buena noticia: el socorro ha venido y se nos ofrece cada día en la palabra de Dios, que, en Jesucristo, nos trae liberación, justicia, inocencia y felicidad. .. Esta palabra ha sido puesta por Dios en boca de los hombres para que sea comunicada a los hombres y transmitida entre ellos... Dios ha querido que busquemos y hallemos su palabra en el testimonio del hermano, en la palabra humana» ls.
En la absoluta necesidad que tiene el cristiano de los demás creyentes para disipar sus dudas y fortalecer su esperanza estriba la razón de la comunidad. Su finalidad es compartir mediante el encuentro la noticia salvadora del Evangelio. En ella, al mismo tiempo que se recibe, se da lo recibido de la misericordia divina. En este intercambio mutuo tiene lugar la acogida, se cumple la fraternidad y se hace realidad la solidaridad humana. Por eso tenemos que reconocer que lo decisivo de la comunidad cristiana no es lo que cada uno puede ser en sí mismo, sino lo que es realmente por el poder de Cristo para los demás.
De esta manera se sale al paso de desviaciones que pueden introducirse en la vida comunitaria, cuando se desfigura su sentido de fraternidad auténtica. Nadie debe buscar en ella lo que no ha podido encontrar en otra parte ni pretender ingresar inducido por una imagen quimérica de la vida comunitaria. Intereses de esta clase constituyen un grave peligro porque contribuyen a confundirla con una simple asociación piadosa o convertirla en lugar de refugio para problematizados psíquica y afectivamente. La comunidad cristiana, más que un ideal humano, es una realidad de orden espiritual concedida por Dios a los hombres de buena voluntad y sano juicio 16.
Al vivirse desde la fe y estar fundada en la verdad divina, esta comunidad no obedece a la expresión de nuestros deseos ni queda reducida al fomento de posibilidades meramente humanas. Más bien hay que decir que es el fruto de la apertura generosa a una realidad que se ofrece gratuitamente a todo hombre. Quien entra en ella animado por este espíritu logrará superar la natural decepción que producen los defectos de los hermanos y hallará el elemento saludable que lo obliga a vivir apoyado solamente en la acción salvífica de Dios. Más que un derecho, la comunidad cristiana es un don inmerecido por parte del hombre.
A pesar de sus notas características, la comunidad cristiana, lo
15 DIETRICH BONHOEFFER, Vida en comunidad, Salamanca 1982, 13. 16 Cf. ibíd., 17.
120
mismo que cualquier otra agrupación humana, presenta un núcleo de complejidades que entretejen su urdimbre. Su primer elemento viene dado por la red de relaciones existenciales entre los miembros que la integran. A este primer elemento hay que añadir el peso de las tradiciones propias y de los cambios sociales que necesariamente influyen en su marcha y desarrollo, así como las leyes de crecimiento propias de todo organismo dotado de dinamismo interno. Las naturales diferencias de intereses, de trabajo y de carácter, unidas a las exigencias de constante renovación, abren también las puertas al inevitable pluralismo que colorea las relaciones humanas y que debe armonizar las tareas y carismas personales. Por ser cristiana, cuenta además con otros factores que le dan una fisonomía particular y le confieren unidad interna, como la reflexión de la palabra, la imitación fiel de la vida de Jesús y el cumplimiento de su mandato: el amor.
b) El cristiano y la comunidad eclesial
La vida cristiana comunitaria discurre por un cauce bien determinado. Está encuadrada en el marco global de la Iglesia institucional. Un cuerpo estructurado de forma particular, dotado de una determinada organización y regido por leyes propias. En este encuadre la comunidad cristiana se transforma en comunidad eclesial, a cuyos principios se somete y por cuyas normas se regula. Ante semejante funcionamiento, que necesariamente comporta un aparato externo de leyes e instituciones, surge el siguiente interrogante: ¿Hay lugar en la Iglesia para vivir el amor que tipifica y anima a la comunidad cristiana? No es una pregunta vana ni maliciosa. La espontaneidad y universalidad de la caridad evangélica pudiera sufrir un quebranto al verse sometida a cánones y normas que regulan su ejercicio. Algunos han querido ver en la institución un freno o impedimento para el carisma. Por eso creemos conveniente hacer algunas aclaraciones al respecto.
Para comenzar, tenemos que reconocer un hecho cierto que no conviene pasar por alto. La Iglesia ha asumido al hombre todo entero. Para ello parte de las condiciones históricas y vive de cerca las condiciones sociopolíticas de cada época estructurando su vida en consonancia con las exigencias reales del momento. Por tanto, no es inconveniencia afirmar que su ser histórico está sellado por el carácter de la sociedad en la que tiene que vivir. Su misma historia es testigo de ello.
J. Losada hace hincapié en este dato recordando que, al tener que vivir en la historia, la Iglesia queda marcada profundamente
121

por el espíritu de las distintas épocas que le toca vivir: «Ciudad estado de la antigüedad, la centralidad del imperio, la verticaliza-ción de la sociedad feudal, la autoridad de la monarquía absoluta, el paternalismo del despotismo ilustrado... Consiguientemente, no pocas de las estructuras y de las formas de actuación presentes en la Iglesia actual responden a planteamientos y a normas de conducta sociopolítica... que de hecho inspiraron la organización de la Iglesia en su vida histórica» 17.
Pero sería ingenuo olvidar que, frente a estas formas de la sociedad civil que necesariamente la salpican, la Iglesia, fiel cumplidora del mandato de su fundador, reconoce siempre la dignidad de la persona humana como sujeto de unos derechos inalienables que la sitúan sobre todo ordenamiento jurídico, económico, social y político. A lo largo de toda su historia se ha preocupado hondamente por armonizar de la manera más conveniente la vida individual de la persona con las exigencias del grupo social al que pertenece. Esta fidelidad la ha llevado a propugnar un orden comunitario que derive incuestionablemente hacia el bien de la persona 18, que, por ser imagen del Dios vivo, ostenta la supremacía sobre todo lo demás. El Vaticano II recuerda que «la persona está por encima de todas las otras cosas y sus derechos y deberes son universales e inviolables» 19.
Pero nada de esto impide que sea una sociedad perfecta y aparezca como tal: «Comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo como una estructura visible» 20. Sin embargo, las características específicas de la comunidad eclesial y de la persona cristiana hacen que la aplicación general de la vida comunitaria y social presente diversas matizaciones en su caso. Es cierto que la Iglesia es humana en su organización visible y en su funcionamiento social, pero hay que reconocer también que es sobrenatural por su origen, por su fin y por los medios con que cuenta para su desarrollo. Además, las personas ingresan en ella por una transformación que se realiza previamente en el bautismo, el cual les confiere un modo nuevo de ser. Son hombres renovados, acreedores de nuevos derechos y con obligaciones también nuevas. Por otra parte, debemos tener en cuenta que se rigen por la ley del amor y como norma de conducta acatan la voluntad de Dios discernida por la Iglesia. Todo ello marca una notable diferencia entre los miem-
17 JOAQUÍN LOSADA, Comunidad y persona eclesial: «Communio» II (1982) 36-37.
18 GS 26. " Ibíd. 20 LG 8.
122
bros de la Iglesia y los componentes de otras sociedades de carácter profano.
Sin contradecir lo que es verdaderamente humano, más aún, asumiéndolo plenamente —Cristo no vino a destruir la naturaleza, sino a perfeccionarla—, existe un condicionamiento y nueva orientación por la que la persona no busca, dentro de la Iglesia, bienes inmediatos ni egocéntricos, sino universales y supraterrenos. En la perspectiva de fe en que se sitúa la comunidad eclesial, el individuo acepta posponer su propio bien al de los hermanos y en el servicio al otro cifra su perfección y plenitud. Mientras que en las comunidades mundanas priva la utilidad, llegando en ocasiones a la marginación y segregación de los miembros inútiles, en la eclesial, por el contrario, el amor desinteresado es la fuerza que aglutina y borra diferencias de todo tipo: «Ya no hay ni judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que sois uno en Cristo» (Gal 3,27).
Es éste el principio básico que sirve de regla normativa a las relaciones interhumanas dentro de la Iglesia y del que dimana incluso su organización externa. Una estructuración que disolviera a la persona privándola de su libertad y autonomía desfiguraría el rostro de la comunidad fundada por Cristo. Su urdimbre obedece a un principio incuestionable: el reconocimiento y respeto de la igualdad radical de todos sus miembros, que, con oficios diferentes y funciones específicas, contribuyen necesaria y eficazmente al crecimiento de todo el conjunto.
De cuanto acabamos de decir se impone una conclusión evidente y clara. A pesar de su finalidad supraterrena y sobrenatural, la comunidad eclesial debe preocuparse de los derechos humanos respetándolos y promoviéndolos dentro de sí misma y en el mundo entero. El hecho de ser cristiano no hipoteca ninguna de las prerrogativas propias de la persona humana. Por eso se hace necesaria una organización que, respetando su constitución jerárquica, sea capaz de ofrecer un testimonio eficaz y convincente de la defensa de los mismos. Un funcionamiento con talante democrático la hará acreedora a la estima y aprecio de todos los hombres. Como pueblo de Dios, la Iglesia, según enseña y recomienda el Vaticano II, «tiene por suerte la dignidad y libertad de los hijos de Dios» y por ley «el mandato del amor». Está constituida «en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad» 2I.
En cuanto comunidad humana, debe asumir sin reticencias la tarea de humanizar la vida de los hombres saliendo en defensa de
Ibíd., 9.
123

todos, especialmente de los más necesitados, porque el hombre, como recuerda Juan Pablo II , es el camino que tiene que recorrer22. La tarea que le ha sido encomendada consiste en hacer realidad la «libertad de los hijos de Dios». Pero esta libertad es liberación de todas las formas de servidumbre que asolan al hombre y que, aunque sólo puede culminar en el reino de Dios, empeña, sin embargo, a la Iglesia en esta lucha, si quiere permanecer fiel a su sublime misión23. De ella emana precisamente el encargo de establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina, manteniendo siempre los derechos fundamentales de la persona y la familia, así como los imperativos del bien común24. Aunque la comunidad eclesial se mueve por fines supraterrenos y obedece a leyes que no son de este mundo, no por eso deja desamparados a sus miembros a nivel humano ni los priva de los derechos que les asisten como personas.
3 . LA COMUNIDAD RELIGIOSA Y SACERDOTAL
La comunidad religiosa y la vida en común de los sacerdotes se establecen siempre en el seno de la Iglesia y se enmarcan en el cuadro de sus principios y leyes fundamentales. El Vaticano II las concibe como una reproducción de las primeras comunidades cristianas, expresiones históricas concretas del pueblo nuevo fundado por Jesucristo, cuya razón de ser no es otra que el amor K . Son, por tanto, el modelo o paradigma de la Iglesia universal. O, si se prefiere, flecha que indica la dirección de su andadura histórica. Son, en una palabra, la profundización de la vida eclesial. R. Voil-laume las define como sociedades subsidiarias apoyadas en la Iglesia fundada por Cristo. Los intercambios que tienen lugar en ellas llevan el sello del don que cada uno hace de sí mismo a Cristo. Este es su fundamento y su meta 26.
Estas breves consideraciones nos obligan a buscar el origen de la comunidad de los consagrados, no tanto a nivel de génesis cronológica o de desarrollo histórico como de fundamentación antropológica. Nos fijamos más bien en su origen humano, aunque sin perder de vista la perspectiva marcada por la fe.
En este preciso sentido hay que decir que estas comunidades,
22 RH 14. 23 GS 38. Cf. J. LOSADA, op. cit., 36. 24 GS 42. 25 PC 15. 26 Cf. R. VOILLAUME, op. cit., 228-229.
124
con el signo especial que las caracteriza, no surgen de la espontaneidad. Tampoco tiene lugar prevalente en ellas la improvisación o el impulso instintivo. En la raíz de toda agrupación de este tipo está el encuentro personal consciente y meditado con otros hombres que optan responsablemente por el mismo género de vida. Se trata sencillamente de aceptar vivir la fe y la caridad no de modo individual y en solitario, sino en unión y compañía con otros. Es un compartir generosamente el camino que conduce a la cima de la perfección humana y cristiana. Por eso se elige un estilo peculiar de vida en el que, junto a los propios deseos y aspiraciones, caben también los deseos y aspiraciones de los demás. El grupo surge alimentado por unas miras comunes y, sobre todo, por una decidida intención de interpretar de idéntica manera la historia y la vida cristiana. Se trata de coincidir no sólo en la interpretación, sino también en la praxis de la fe desde una conducta previa, dotada de originalidad, que, aceptada como modelo, orienta y aglutina. En el caso concreto de la vida religiosa, éste no es otro que el carisma fundacional. Por eso toda comunidad religiosa es necesariamente una comunidad carismática.
Lo mismo que los discípulos formaban un grupo que abrazaba el estilo de vida y la práctica de Jesús, de la misma manera los miembros de la comunidad religiosa hacen suya colectivamente la forma de vivir la fe cristiana el respectivo fundador. Se vive el Evangelio en la imitación de una persona que hizo camino con su vida. No sólo se deposita la confianza en ella, sino que se crea una comunión de creencia y acción que exige rupturas radicales de orden familiar y profesional. El miembro de la comunidad religiosa, y en su caso el de la sacerdotal, tiene que prescindir de los vínculos de sangre y superar cualquier proyecto de vida estrictamente personal. Quienes participan de la misma aventura crean entre sí lazos especiales que los ponen a salvo de las grandes servidumbres propias de la condición humana a fin de poderse entregar de manera total y completa al servicio del reino27. El aspecto carismático es precisamente el que distingue, con su forma peculiar de estructurar la vida, la comunidad sacerdotal y religiosa de la simplemente cristiana.
Ahora bien, la misma condición carismática de la comunidad es la que confiere el carácter de compromiso testimonial y profé-tico; un compromiso que se cumple en el modo peculiar de asumir la existencia como reflejo de la misma vida divina —perfecta co-
11 Cf. MATEOS ROCHA, El seguimiento de Jesús: «Selecciones de Teología» 92 (1984) 288-289.
125

munión y comunicación efectiva— y como anticipo en la historia presente de la forma de existencia que nos muestra la fe. La servi-cialidad, la mutua acogida y el diálogo ininterrumpido, propios de la vida en común, son signos, y a la vez agentes, de la vida que esperamos en la resurrección.
Por otra parte, la comunidad constituye también el cauce adecuado para llevar a cabo la dinámica interpersonal que encierran los consejos evangélicos. Por la pobreza comunitaria se comparte de forma desinteresada la suerte de quienes carecen de todo porque lo esperan todo de Dios a través de los hermanos. Es poner en común los bienes recibidos. A través de la obediencia, el grupo como tal busca la voluntad de Dios, que se convierte en proyecto comunitario porque todos están dispuestos a participar en los mismos ideales, ilusiones y criterios. Sin atarse a nadie en particular, la castidad abre las puertas de la más completa comunión como forma nueva de relacionarse entre sí unas personas guiadas por el amor verdadero.
Si es verdad que los votos configuran al religioso en el estilo de la vida de Jesús, no es menos cierto que la vida en común lo inserta en el dinamismo de la primera comunidad de discípulos, que lo dejaron todo un día para participar en la construcción del reino. Pero lo hace porque sus miembros coinciden en la interpretación de la fe y de la praxis cristiana.
Pero el carisma comunitario todavía va más allá. Tiene capacidad para modificar el estilo y estructura de la comunidad haciéndola diferente según obedezca a exigencias y necesidades de orden contemplativo, apostólico, asistencial y misionero. La forma de organizar la vida en común adopta módulos distintos de acuerdo con su finalidad específica. La concentración de miembros es predominante en la vida contemplativa, mientras que cabe una mayor dispersión, sin renunciar por ello al grupo o equipo, cuando se trata de una comunidad orientada preferentemente a la actividad apostólica. A pesar de la importancia de la vida en comunidad, no hay que considerar la cohabitalidad como fin en sí misma. El vivir comunitario está subordinado a fines pastorales que en no pocas ocasiones exigen cierta dispersión, ya que la comunidad no es tanto para nosotros como para la vida de la Iglesia y del mundo. Por eso van a ser el servicio apostólico y la caridad pastoral los que determinan, según indica A. Nicolás, si en una comunidad puede darse alguna forma de dispersión o ha de organizarse en estricto régimen de cohabitación y de estabilidad28.
Cf. A. NICOLÁS, op. cit., 255-256.
126
El servicio al que está destinado el carisma marca, por tanto, el estilo y señala el itinerario real de la vida en común. Por eso la razón por la que se vinculan los miembros tiene que ser buscada en la misión específica presentada como empresa colectiva que auna esfuerzos y asocia voluntades en una obra conjunta. Sea cual fuere el tono, la modalidad y el ritmo de la vida comunitaria, los miembros siempre se congregan en torno a una experiencia primigenia que mantiene la identidad del grupo, resalta el carisma propio de la comunidad, aviva el interés por el futuro y es fuente de compromisos específicos.
En la inmensa pluralidad de formas que adopta la comunidad religiosa a lo largo de la historia, manifiesta siempre, a la par que realiza, la vida de Cristo en sus diversos aspectos. En su vertiente contemplativa, imita a Jesús orante y en unión directa con el Padre. El aspecto activo es copia de Cristo, que pasa por el mundo haciendo el bien a los hombres y creando solidaridad. De todos modos, es siempre un testimonio de generosidad y comunión original que establece en la tierra un tipo de amistad por encima de los lazos de la carne y de la sangre.
Profundizando en esta idea, hay quienes definen la comunidad de los consagrados como contrato y pacto de amistad definitiva basada en la mutua fidelidad. Es un intercambio de vida, de tareas, de afanes, de bienes y de amistad por el que sus miembros, a la vez que se benefician de la forma de existencia del grupo, cultivan y fomentan sus propios valores personales. La comunidad presta cobijo a sus miembros, pero éstos hacen realidad a aquélla. La vida sacerdotal y religiosa compartida se hace institución donde unas cuantas personas se comprometen sinceramente a cultivar, de forma permanente y en común, la amistad y el servicio al reino. En atención a estos principios, X. Pikaza, en lugar de definir la comunidad religiosa desde la abnegación y la renuncia, prefiere hacerlo desde la amistad y la comunión en la existencia. «Nace —escribe Pikaza— allí donde se crea una comunión duradera de afecto y vida, de empatia y mutua ayuda, a partir de Jesucristo» 29.
La fuerza de esta conexión, lo mismo que la garantía de su permanencia, no reside en elementos naturales y humanos. Más allá de la simpatía, de las afinidades y de las tareas comunes, están la vinculación en Cristo, la búsqueda sincera de Dios y la referencia eclesial explícita. Son éstos los fundamentos últimos del compromiso comunitario, que no equivale a agrupación de hombres solitarios que buscan la unión para defenderse de algo. Radica más
X. PIKAZA, op. cit., 293.
127

bien en la experiencia compartida de la vida divina. Para ser verdadero discípulo, tanto el religioso como el sacerdote siente la necesidad de compartir con otros sus vivencias, porque sabe que, al comunicar su vida, la acrecienta.
a) Vida en común y consejos evangélicos
La palabra de verdadera amistad, garantizada por la asistencia de Dios, constituye uno de los pilares más fuertes de la comunidad sacerdotal y religiosa; una amistad que tiene su fuente en la unión con Dios y conduce al servicio desinteresado a los hermanos. Estos dos factores —unión con Dios y servicio a los hombres— dictan una forma de seguimiento que, para ser eficaz, no puede realizarse en solitario. Necesita el continuo apoyo y la compañía vivificante de otras personas que comparten los mismos ideales y han escogido el mismo camino para realizarlos. Estriba aquí, precisamente, un nuevo aspecto, fundamental sin duda, de la vida en común: la mutua ayuda.
La eficacia de la comunidad en este sentido arranca de su propia constitución y naturaleza. Arraigada en el firme basamento del Dios del encuentro («yo estaré con vosotros hasta el fin»), la amistad que cultiva la comunidad coloca a sus miembros al amparo de rupturas y separaciones humanas inevitables. La fuente sobrenatural de donde emana le confiere al mismo tiempo la capacidad necesaria para triunfar de las debilidades de la naturaleza, le presta apoyo para superar caídas y disensiones, contrarresta el influjo de las fuerzas de disensión y la hace perdurar hasta la muerte.
Una ayuda de esta índole se hace especialmente eficaz en la práctica de los consejos evangélicos, precisamente porque ellos son el fundamento y expresión de la vida comunitaria. Por ser la comunidad religiosa el lugar donde todo se comparte de forma desinteresada, se presenta como antídoto poderoso contra el veneno que inficiona a nuestra sociedad: la competencia desmesurada e institucionalizada, así como el excesivo afán de dominio, el deseo carnal desenfrenado y la erotización creciente de la vida.
La castidad.
La vivencia del amor sin fronteras, que procura la castidad, origina una forma de comunidad familiar que no surge al socaire del deseo carnal, sino del compromiso de una vida perdurable alimentada de la benevolencia y del afecto desinteresado. Pasan todas las instituciones construidas exclusivamente sobre elementos hu-
128
manos, como el grupo amistoso cimentado en la camaradería, el matrimonio estructurado sobre la heterosexualidad y la relación padres-hijos basada en la generación carnal. Permanece, en cambio, la unión del amor en Cristo representada por la castidad. Ahora bien, esta particular forma de amistad, realizada en el encuentro libre y liberado, comporta una triple actitud que expresan las tres virtudes teologales: la fe, por la que nos ponemos confiadamente en las manos de nuestros hermanos; la esperanza, que inspira seguridad y certeza porque cuenta con el apoyo de los demás; la caridad, que, traducida en acogida existencial, construye la convivencia por vía de verdadera participación30.
Vivir la castidad en común es testimonio fehaciente de que la humanidad actual, dividida por diferencias humanamente insalvables, puede alcanzar un día su meta de unificación definitiva. La comunidad religiosa, cuyos miembros se aceptan no por el atractivo natural, sino por el convencimiento de que han sido reunidos por Dios, es un signo claro de que es posible para todos los hombres la unión en el mutuo servicio y en la entrega generosa. Queda patente de este modo una estrecha vinculación entre celibato y vida en común, ya que la castidad perfecta constituye, ante todo, una forma nueva de unión entre los hombres. Ni simple disponibilidad para el servicio ni mayor libertad para cooperar con otros, sino la manera de compartir la propia existencia con aquellos que, obedeciendo la llamada divina, escogen la misma forma de vida y aceptan unir sus pasos a los nuestrosJI.
Significa esto que la comunidad religiosa, además de demostrar que es posible vivir en verdadera hermandad con aquellos que Dios coloca en nuestra esfera vital, es un verdadero guardián de la castidad.
La pobreza.
Por la pobreza se pone todo lo de uno al servicio y disposición de los hermanos. Es el modo que tenemos de participar en los bienes de los demás, a la vez que hacemos partícipes de los nuestros a los otros. Con ello la pobreza se convierte en condición imprescindible de la comunidad y en agente reactivador de la misma. Hace que la unidad no se establezca sobre bienes perecederos, sino sobre una base antropológica fundamental, la comunicación de valores que no perecen. Mal se podría compartir la propia existencia si no
30 Cf. ibíi., 292-293. 31 Cf. CONCILIO PASTORAL HOLANDÉS, ed. cit., 68-69.
129 9

hubiera comunicación real de todo cuanto se tiene y se puede: tiempo, cualidades, talento, bienes materiales. Sin un intercambio de esta índole carece de sentido la pobreza, cuya característica no es tanto la carencia de bienes como el gesto del ofrecimiento generoso. Esta actitud se asegura y reafirma en la vida comunitaria.
Pero hay más. La pobreza vivida en común comporta un género de existencia que da lugar a un orden nuevo económico donde los bienes del mundo son signo de unión y de amistad. Todo lo contrario de lo que sucede en la sociedad civil, donde los bienes materiales son instrumento de división y diferencia porque establecen fronteras insalvables entre las personas, dando pie a la discriminación clasista imperante en la actualidad. En la comunidad religiosa, en cambio, todo se comparte, de suerte que, en vez de discriminar, lo poseído constituye el campo común de expansión y desarrollo porque se pone a disposición de todos según el único criterio del amor.
El modo de sociedad instaurado por la práctica de la pobreza comunitaria no tiene parangón con ninguno de los paradigmas existentes en el mundo profano. No es en la ganancia, en la utilidad o en la ley de producción y consumo donde se fundamenta la ordenación del grupo. Su nacimiento y desarrollo obedecen a fuerzas de signo muy diferente: el desprendimiento y sus móviles apuntan a metas bien distintas: la trascendencia. En lugar de la abundancia y el bienestar terreno, se persigue el enriquecimiento humano y espiritual de las personas asociadas. Surge entre ellas un lazo que las une en raíces tan profundas como la gratuidad y la gratitud, realidades que se avienen perfectamente con la indigencia constitutiva del ser humano.
La pobreza vivida en comunidad enseña a ver en el otro un compañero de viaje que hace posible la propia existencia y, al mismo tiempo, un ser necesitado, cuyo favorecimiento repercute en la propia perfección humana y espiritual. El otro necesita de mi compañía y de mi presencia más que del aire que respira. Como enseñaba ya san León Magno, en la dádiva no hay mengua del propio tener, sino aumento de la propia riqueza. «Tampoco hay que temer la disminución de los propios haberes con esas expensas, ya que la benignidad misma es una gran riqueza» 32. Se cumple así lo profetizado en el evangelio de Lucas: «Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida hasta rebosar, pondrán en el alda de nuestros vestidos» (Le 6,38; también Col 3,13).
Saben bien los religiosos que por la pobreza vivida comunitaria-
Sermo de. Quadragessima, 1-2: SC 49, 56.
130
mente alcanzan su perfección humana y espiritual, a la vez que ponen el cimiento de una nueva humanidad donde nadie se apropia de nada en contra del hermano. Pobreza y comunidad se corresponden de tal modo, que no puede darse la una sin la otra. La comunión de bienes garantiza la práctica de la pobreza evangélica y ésta constituye, por su parte, la base sobre la que se edifica la comunidad. Una y otra se articulan sobre el mismo eje: la caridad. La comunidad es el lugar adecuado donde germinan el desprendimiento y la dádiva. Por la pobreza, el grupo se pone a salvo de egoísmos perniciosos y de deseos desmedidos que favorecen el individualismo y dan muerte a la verdadera fraternidad, necesaria para construir un mundo en paz y prosperidad, un mundo que camine hacia su verdadero destino.
La obediencia.
Donde más necesaria se hace la obediencia es en la vida comunitaria. Está en su misma base y, a su vez, la vida en común constituye el caldo de cultivo de la obediencia. Ambas, vida en común y obediencia, giran en torno a una misma realidad: la corresponsabilidad. Son categorías que se implican, porque si la obediencia no hipoteca la libertad personal ni apaga las propias iniciativas, su cometido debe cifrarse en una obra conjunta de colaboración. El religioso y el sacerdote responsables en su obediencia están creando comunidad, ya que su conducta es aportación desinteresada al enriquecimiento de la vida de todos los otros. En la práctica de la obediencia a nadie le está permitido refugiarse en su timidez, limitándose a cumplir pasivamente lo que otros elaboran y determinan. Esa clase de sumisión es perniciosa para la vida comunitaria. Cuando se ha comprendido bien el alcance de la obediencia desde la libertad, todos están llamados a cooperar activamente en la búsqueda de un proyecto común que se comprometen a cumplir solidariamente participando consciente y libremente en las decisiones adoptadas por el grupo. La obediencia, como proyecto comunitario, invita a una participación responsable para poder discernir mediante la aportación de todos la dirección que marca el Espíritu. En la vida comunitaria se indaga, se comunica y se acepta lo que pertenece a todos. El medio más adecuado para cumplir este propósito es la obediencia, entendida como compromiso de liberación de todo aquello que no procede de la voluntad de Dios ".
La vida en común, por ser agrupación de personas maduras
Cf. A. NICOLÁS, op. cit., 254.
131

—seres racionales y libres—, rompe necesariamente las estructuras de dominio, propias de la sociedad secular, donde son prevalen tes el poder de los más fuertes y el dominio de los privilegiados. No sucede así en la comunidad de los consagrados, donde unas cuantas personas experimentan la posibilidad de establecer la comunión en la igualdad que impone la fraternidad verdadera. Su formalidad no está constituida por la relación siervo-señor, amo-esclavo, sino por la corresponsabilidad de todos los miembros a nivel de igualdad radical. Se trata de responsabilizarse todos por igual en la obra común según las dotes y carismas de cada uno. En este sentido, la obediencia se presenta como elemento necesario de realización comunitaria, y la comunidad, por ser el lugar del servicio, asume la tarea de fomentar y salvaguardar la práctica de aquélla.
Sería muy peligroso olvidar que la comunidad no puede abso-lutizarse, erigiéndose en valor supremo por encima de las personas y haciendo de ellas meros instrumentos. Toda absolutización degenera, y hasta equivale, en totalitarismo. Tanto la comunidad como la persona son un valor que interpela incondicionalmente la libertad del otro. Un valor que queda perfectamente garantizado en la vida comunitaria de los consagrados, puesto que el criterio de su formación no es otro, como indicábamos antes, que el amor en Cristo.
*
Resumiendo lo que hemos venido diciendo, podemos establecer una relación clara entre vida consagrada y comunidad. Su fundamento no es otro que el desprendimiento guiado por el amor a Dios y la comunión con Cristo a través de los hermanos. Este desprendimiento se traduce en gestos de solidaridad verdadera por los que el religioso sabe renunciar a toda suerte de intereses particulares y enfoca su actividad en función de un nuevo orden de relaciones personales, cuya expresión histórica es la comunidad religiosa. En ella, el hombre, a diferencia de la sociedad civil, donde aparece como un «deseo» en búsqueda de satisfacción personal o como un animal de interés y de fuerza, se presenta como ser que pretende vivir la amistad en su grado más alto, de modo que reva-loriza la ayuda mutua y hace de su vida camino para los otros.
Ni que decir tiene que la historia humana es la trama donde pugnan entre sí los deseos humanos de felicidad. Esta lucha va desde la destrucción mutua —el otro es el competidor que tengo que vencer— hasta las diversas formas de convivencia en que las aspiraciones de unos y de otros se autorregulan para poder coexistir pacíficamente. Tengo que tolerar la presencia del otro si quiero
132
vivir en este mundo. De todos modos, la voluntad de poder y el afán de satisfacer las propias apetencias a costa de los demás están siempre al acecho34. Es una dialéctica superable únicamente por la implantación en la vida de unos valores absolutos que no deben ser nunca relativizados. Valores no centrados en la búsqueda egocéntrica del hombre, como el interés por el propio bienestar, el propio placer o incluso la propia cultura, sino en el trascendimiento de uno mismo en los otros hacia Dios. Esto es, en definitiva, lo que significa compartir la existencia y vivir en comunidad.
La vida comunitaria así entendida es medio de humanización que contribuye de manera eficaz a la apertura de la persona hacia los demás y la capacita para liberarse a sí misma y a los otros por el compromiso en la implantación del amor, de la justicia y de la paz. Es instrumento de salvación en cuanto que ayuda poderosamente a superar antagonismos clasistas y a hacer realidad la participación de todos los bienes a todos los niveles. En esta perspectiva, la comunidad religiosa y sacerdotal, lejos de ser una manera cómoda de desentenderse de la problemática del mundo, se transforma en realidad histórica puntual donde se libra la batalla por la conquista de lo más humano del hombre, la comunión con Dios a través del encuentro personal y directo con los demás hombres en su calidad de seres responsables de su destino.
b) Formación de la comunidad de consagrados
Comenzamos ahora un apartado en el que consideramos el terreno de los hechos. Pero no pretendemos expedir salvaconductos ni ofrecer recetas de aplicación inmediata, sino abrir unos cauces que hagan viables los principios establecidos en el apartado anterior.
A lo largo de toda la historia, la sociedad humana ha experimentado múltiples transformaciones y ha revestido formas muy diversas en la organización de la vida colectiva. También han sido distintos los motivos y móviles de su formación. Pero existe siempre una razón fundamental que conduce a los hombres a formar agrupaciones de configuración diferente y de distinto cariz. En el fondo de estos movimientos aparece siempre, como factor determinante, la necesidad. Una necesidad que exige ser satisfecha y socorrida, pero que únicamente encuentra salida satisfactoria en el grupo o los grupos dotados de una determinada forma de organización. De esta manera surgen en la historia modelos diversos de asociación que dan lugar a distintos tipos de sociedad.
Cf. A. BENTUE, La cultura o Dios, Salamanca 1982, 32.
133

Cuando el elemento aglutinador principal es el trabajo, el resultado son las agrupaciones profesionales o gremios, dando lugar a la sociedad de los «estados». Pero si predomina la producción industrial, aparecen el mundo de los «asalariados» y la «sociedad de producción». El primer modelo es impulsado hacia su identidad mediante privilegios, recompensas de tipo social y castigos también sociales; el segundo, en cambio, funciona impulsado por la ganancia y el lucro, que permiten disponer de determinados medios de vida que se convierten, a su vez, en símbolos de producción, como la vivienda, el vestido, las vacaciones, etc.35 En todo caso, cabe preguntar si estas formas de asociación —modelos de sociedad— son los que mejor responden a las exigencias radicales de la persona humana. ¿Convierten al hombre en verdadero hombre o lo desfiguran y estandarizan?
Esta pregunta tiene distinta respuesta según la concepción del hombre. Quien lo identifica con la clase social a la que pertenece, sostiene necesariamente que la forma más perfecta de asociación es la sociedad basada en los «estados». Pero los que miden al ser humano por su capacidad productiva, defienden la sociedad de producción como la más adecuada. De todas formas, en una y otra sociedad, la persona queda enclasada en la esfera de lo inmediato, recortándosele el vuelo de trascendimiento y autosuperación de que es capaz. Queda reducida a mero número de una clase o de un conjunto en la primera, y en la segunda no pasa de ser un instrumento o simple manufacturados En ninguna de ellas hay lugar para la intimidad propia, para la libertad y para la liberación, porque en ambas le son arrebatadas sus posibilidades reales que la configuran como ser autónomo e independiente, realidad irrepetible e intransferible. ¿Qué es, por tanto, lo que hace del hombre una persona? Mejor aún, ¿en qué ámbito de relaciones existenciales alcanza el existente humano la medida exacta de su ser?
Pregunta comprometida ciertamente a la que no cabe más que una respuesta. El hombre solamente llega a ser hombre verdadero en aquel ambiente en el que está garantizado el amor, ya que la persona sólo se realiza como tal cuando ama verdadera y realmente. Por eso el creyente, y mucho más el vocacionado, que concibe al hombre a partir del amor que Dios le tiene, vuelve con razón la espalda a todo sistema que basa sus leyes y realizaciones en la utilidad y bienestar temporal, buscando, en cambio, la solución en un género nuevo de relación presidido por la generosidad y la entrega. La identidad de la persona consagrada está a salvo de la necesidad
Cf. JÜRGEN MOLTMANN, La dignidad humana, Salamanca 1983, 34-38.
134
de rendimiento y de productividad y, por el contrario, se instala en un orden donde la liberación integral de la persona adquiere supremacía.
Con estos presupuestos podemos determinar ya el proceso for-mativo de la comunidad religiosa y sacerdotal, así como sus leyes y normativa constitucional. Factor constituyente, y no mero condicionante, es siempre la intimidad personal, donde se asientan la comunión y la intercomunicación verdaderas. Sólo en ellas, expresiones fácticas del amor, se encuentran el sentido y la identidad de la vida consagrada a nivel comunitario.
En capítulos anteriores hemos tratado de establecer con la suficiente claridad el constitutivo de la persona humana en el orden existencial y biográfico. Con este motivo hemos insistido repetidas veces en la alteridad como dimensión esencial del hombre y en la relacionalidad como factor configurador del mismo. Recordábamos a este respecto que pensadores tan significativos como M. Buber hacían del entre o del hombre con el hombre la categoría por excelencia o protocategoría de lo humano. Pues bíen, sobre esta dimensión primigenia, que sirve de base a las relaciones existenciales del hombre, cuyo objeto es el encuentro personal y el reconocimiento del otro como un yo, se edifica y construye la comunidad de los consagrados. No podemos olvidar que toda comunidad de esta índole, aunque comporta elementos de tipo organizativo, no puede reducirse a ellos, sino que implica necesariamente la intersubjeti-vidad como raíz y fundamento último de la misma.
Por ser la comunidad la mejor forma de responder conjuntamente a una llamada común que se hace y se percibe individualmente, tiene que descansar en la identidad de criterios, en la similitud de sentimientos y en la coincidencia de proyectos. Por eso debe contar con la intimidad de las personas que la componen como primer peldaño o cimiento profundo de su formación. La intimidad constituye esa franja privilegiada, a manera de trasfondo, donde se construyen el ser y la identidad de la persona. Únicamente partiendo desde dentro y asumiendo a la persona desde su raíz más profunda es como los demás elementos podrán prestar un servicio eficaz en la formación y marcha de la vida en común. De estos elementos es de los que hablaremos a continuación.
Como toda obra humana, la comunidad religiosa y sacerdotal no siempre ha respondido con entera fidelidad a su cometido específico. Tampoco se ha atenido como debiera a sus principios inspira-
36 Cf. M. DÍEZ PRESA, Antropología de la vida religiosa, Madrid 1984, 203.
135

dores originarios. Por todo ello, se ha construido, y hasta ha funcionado, a tenor de unos esquemas extraños que la han perjudicado más que favorecido. Entre ellos suelen destacarse la yuxtaposición, la institucionalización y la reglamentación. Para muchos, éstos eran los factores que debían hacer funcionar correctamente a la comunidad. Pero si es cierto que estos medios, empleados convenientemente, contribuyen en no pequeña medida al desarrollo y buena marcha de la vida en común, no es menos verdad que no pasan de ser instrumentos adicionales o ayudas complementarias. Convertirlos en principios constitutivos es desfigurar enteramente el sentido de la vida en común y convivencia.
El principio de yuxtaposición aglutina y reúne por razones funcionales y de simple practicidad; pero, lejos de crear verdadera comunión, se limita a prestar unos servicios útiles y hasta necesarios. Con todo su haber positivo, no culmina en vida comunitaria, sino en un conglomerado de individuos donde encuentran campo abonado la separación grupal, el secretismo informativo, el retraimiento y la falta de espontaneidad y sincera colaboración. R. Voillaume observa que si no se pone en común la misma sustancia de la vida, se tendrá una unión de personas yuxtapuestas, pero no una comunidad religiosa; a lo sumo, habrá mera coexistencia donde cada uno se organiza a su aire37.
Cuando lo institucional prevalece sobre la intimidad personal y se antepone a las iniciativas de los miembros, desaparece la verdadera comunicación. En su lugar surge la subordinación a compromisos adquiridos institucionalmente y a criterios de utilidad y de eficacia inmediata. En muchos de estos casos el orden suele ser arbitrario y caprichoso, cuando no ficticio, dando a la comunidad un carácter empresarial y de anonimato que termina con su función de signo y con su carisma fundacional. Todas las energías creativas y personalizadoras acaban siendo anuladas.
El empeño excesivo en el orden externo y la reglamentación a ultranza apagan lo más vivo de la comunidad, porque conceden extraordinaria importancia a unos valores que no se presentan hoy del todo evidentes. La apertura espontánea, el servicio mutuo y la confianza fraternal son pospuestas a la observancia rigurosa de determinadas normas de tipo disciplinar que, si bien en otra época rindieron sus frutos, en la actualidad producen una especie de excisión en la persona, que se siente repartida entre la fidelidad a lo instituido y la realización propia «extrarregular». La disyuntiva
37 Cf. R. VOILLAUME, La vida religiosa en el mundo actual, Madrid 1972, 252-253.
136
creada por el estricto cumplimiento de la norma y la satisfacción de una tendencia que impulsa a la persona a obrar con espontaneidad sincera resulta a la larga altamente perjudicial.
Con estas matizaciones no pretendemos infravalorar, ni mucho menos rechazar, la conveniencia, y hasta la necesidad, de estos agentes de la formación y de la marcha de la comunidad religiosa y sacerdotal. Únicamente señalamos la ambivalencia a que dan lugar cuando se les erige en principios determinantes y exclusivos de la vida en común. Sería pernicioso olvidar que ésta se apoya en una base humana profunda y radical y, por lo mismo, está postulando para su desarrollo elementos antropológicos en perfecta consonancia con su identidad y finalidad. Enumeramos a continuación aquellos que juzgamos más pertinentes y necesarios. El criterio de selección que nos guía no es otro que la referencia directa al amor, quicio de la vida comunitaria.
Disponibilidad para la unión.
La comunión efectiva con los demás es una forma de concreción del amor a Dios y a los hermanos. Constituye el vínculo duradero y real de la convivencia auténtica y se entreteje con los hilos de la compenetración y la superación de distanciamientos conflictivos propios del trato diario. Su raíz es la aceptación sin reservas de lo más profundo de la persona traducida en respeto y acogida. Obedece a una visión clara de lo que es y representa el hombre en el área de mi propia vida, a quien hay que considerar como prolongación del propio yo, hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Todo esto requiere una actitud de humildad por la que se reconocen sin paliativos las propias deficiencias, a la vez que cada uno se dispone generosamente a recibir de los otros todo cuanto éstos puedan aportarle.
En este movimiento pendular de dar y recibir entran en juego elementos tan humanos como la apertura, el aprendizaje, el dejarse modelar libremente. El que se une a los demás en ademán de participación total no se pone a la defensiva ni trata de imponerse arbitrariamente a nadie. Acepta la influencia que los otros están llamados a ejercer sobre él, porque está persuadido de que necesita abrirse para enriquecerse, aunque conoce también la vulnerabilidad que conlleva la apertura. Semejante riesgo sólo se corre desde la humildad, condición imprescindible de la vida en común3S.
38 Cf. A. NICOLÁS, op. cit., 257-258. Interesan los apartados 4, 5, 6 de este capítulo, que nos sirven de pauta, pp. 257-275.
137

Sin una disposición interna de esta índole, obra del interno convencimiento y no de la técnica, para nada sirven las recetas de los psicólogos y los métodos pedagógicos de la dinámica de grupos u otros parecidos. No podemos olvidar que el otro es siempre una carga que hay que soportar sin tomar en consideración su peso. Rehusar la compañía de los menos agradables es, en frase de D. Bonhoeffer, rechazar el fardo de la fraternidad inherente a la comunidad de la vida cristiana.
La base humana de esta actitud de humildad no es otra que el respeto mutuo, exigido incondicionalmente por el valor que el otro representa en sí mismo, y que en el fondo no es más que una actitud de amor verdadero. Es saber y querer salir de uno mismo hacia el otro reconocido en el valor incondicional de su ser personal concreto irrepetible e intransferible. Todo lo contrario de la manipulación, actitud por la que se dispone de la libertad de las personas, maniobrándolas y tratándolas como instrumentos al servicio de los intereses y fines propios. Todo gesto manipulador pervierte radicalmente el encuentro interpersonal y es la ruina de la vida comunitaria.
La participación como base estructural de la comunidad.
La vida en común, al rebasar el ámbito de la estricta intimidad e instalarse en una esfera de relaciones externas, exige un ordenamiento dotado de una normativa determinada en el que se visibi-lizan los ideales y los compromisos comunitarios. El funcionamiento de la comunidad no depende, como pretenden algunos, del estado de ánimo de sus miembros ni obedece sólo a la buena voluntad de los mismos. Tampoco se lleva a cabo de forma automática. Los automatismos en la vida de los hombres son reflejos que desempeñan un papel importante, y hasta imprescindible en determinados momentos, casi siempre excesionales, pero no constituyen la norma ordinaria de conducta. La comunidad, por asentarse en la libertad de sus miembros, está postulando una estructura viable y eficaz que, salvaguardando el espíritu de comunión y la iniciativa exigida por el carisma personal, dote al grupo de unos esquemas concretos de realización.
Estos esquemas están ordenados a facilitar y fomentar debidamente el desarrollo de la comunidad como tal sin menoscabo de la perfección de cada uno de sus miembros. Debe inspirarse en unos principios válidos y ajustarse a ciertos requisitos, necesarios a todas
138
luces para que la vida en común discurra por cauces de progresiva personalización. Es imprescindible, por tanto, establecer sistemas donde la comunicación sincera, fundamentada en la automanifesta-ción y la acogida, pueda realizarse de la manera más eficaz. Para ello se hace necesaria una estructura flexible y humana, de suerte que sea la confianza más que la reglamentación la que marque el rumbo de la vida. Está más acorde con la mentalidad moderna y responde mejor a las legítimas aspiraciones de las nuevas generaciones, que prefieren la responsabilidad personal al formalismo y optan decididamente por una relación coloquial donde las propias opiniones puedan confrontarse en plano de amistad39.
Este modelo estructural de vida comunitaria gira sobre un pivote que, a partir del Vaticano II , adquiere especial relevancia en los diversos estratos y estamentos de la misma Iglesia, la coparticipación, o colegialidad, si se prefiere. Parte de la necesaria colaboración y se lleva a cabo mediante la activa cooperación de todos los miembros según sus cometidos específicos y cualidades personales. Es postulado de toda sociedad bien construida, puesto que la responsabilidad y libertad de sus miembros tienen que ser reconocidas y respetadas. No por entrar a formar parte de un grupo deja de ser persona el hombre o abdica de sus derechos y prerrogativas fundamentales. En todo momento debe quedar a salvo la propia iniciativa, sin la cual la persona perdería su rango de ser libre y se convertiría en simple número de un conglomerado sin alma.
Para sentirse responsable de la obra comunitaria, es necesario ser tenido en cuenta no solamente a la hora de ejecutar, sino también en el momento de tomar decisiones. Se trata de una exigencia radical del ser humano que la antropología personalista se ha encargado de airear y reivindicar. El mismo Juan Pablo II se hace eco de tales exigencias cuando afirma sin remilgos que «la participación es propiedad específica de la persona» y que «el rasgo distintivo del enfoque personalista es la convicción de que ser persona significa ser capaz de participación» 40. La pasividad y retraimiento, además de ser signos claros de insolidaridad, prestan un flaco servicio al grupo humano edificado sobre la mutua confianza.
La participación activa en la vida comunitaria, ejercida en régimen de cogestión, de colegialidad, de diálogo abierto o de cualquiera otra forma recogida en las propias constituciones y estatutos, implica dos exigencias de tipo antropológico dignas de ser tenidas
39 Cf. J. M. TILLARD, Reestructuración del gobierno, en La vida religiosa en el mundo actual, Madrid 1972, 320-321.
" K. WOJTYLA, Persona y acción, Madrid 1982, 315, 322.
139

en cuenta: el reconocimiento de la igualdad de todos los miembros y la planificación de proyectos hecha en común.
La igualdad de todos los miembros es requisito imprescindible que no equivale a uniformidad ni desemboca en anonimato. Más bien es sinónimo de complementariedad. No todos pueden hacer las mismas cosas ni seguir el mismo ritmo. Tampoco es posible guardar el mismo nivel de relevancia. De alguna manera, unos tienen que sobresalir sobre otros en virtud de sus talentos y cualidades. La absoluta uniformidad mata iniciativas, suprime el espacio propio de la libertad individual e impide el crecimiento personal. En toda comunidad humana, el sano pluralismo es signo de equilibrio individual y colectivo, a la vez que comporta un mayor enriquecimiento por aquello de la complementariedad carismática.
No puede olvidarse, sin embargo, que el reconocimiento de la diversidad dentro de la comunidad implica dos obligaciones ineludibles. Por una parte, la aceptación sin distingos ni acepciones, y por otra, el ofrecimiento de las mismas posibilidades y oportunidades para todos. Nada de ello se consigue sin un estatuto que permita el desarrollo integral de las propias capacidades y aptitudes de la persona. El camino no es molestar a todos por igual, sino prestar la ayuda necesaria para que todos crezcan juntos. Sólo de esta manera quedará a salvo la radical exigencia de toda persona que no debe perder nada de sí misma al comunicarse, ni siquiera a trueque de obtener una unidad o síntesis de orden superior. La autonomía personal es conquista irreversible y absoluta que no se difumina en el conjunto de relaciones existenciales que forman el cañamazo de la vida personal. Es una idea muy querida de Teil-hard de Chardin, que ha sabido ver en el movimiento hacia la unión el quicio de todo el proceso evolutivo, cuya flecha es el ser humano. «Mi yo —afirma Teilhard— debe subsistir en la entrega que hace de sí mismo; de otro modo, el don desaparece (...). Al confluir, siguiendo la línea de sus propios centros, los granos de conciencia no tienden en modo alguno a perder sus contornos y a mezclarse. Por el contrario, acentúan la profundidad y la incomunicabilidad de su propio ego» 41.
Desde la psicología profunda, Eríc Froom avala esta doctrina en los siguientes términos: «El amor capacita al hombre para superar su sentimiento de aislamiento y separatidad, y no obstante le permite ser él mismo y mantener su integridad» 42. Erf efecto, existen ciertas fronteras, como atinadamente ha señalado L. La-
41 P. TEILHARD DE CHARDIN, El fenómeno humano, Madrid 1965, 314. 42 E. FROOM, El arte de amar, Buenos Aires 1974, 32.
140
velle, que no se pueden forzar sin quebrantar la autonomía de la persona en el misterio insondable de su ser43.
Consecuencia inmediata de esta igualdad es la necesidad de una planificación conjunta de vida y de proyectos. Se trata de una medida de orden práctico que, al margen de cualquier especulación teórica, da cumplimiento a los principios antropológicos que inspiran la vida comunitaria. No se vive racionalmente en común sin la participación activa de todos en la confección del programa que debe conducir la vida del grupo. Pero este sistema comporta una serie de implicaciones que van desde la exposición y comunicación de planes y proyectos hasta la cooperación comprometida, pasando por la libre confrontación de pareceres y la asunción conjunta de responsabilidades. Es el medio más apto para evitar cómodas inhibiciones y suscitar el interés comunitario. En caso contrario, queda siempre abierta la puerta a la disculpa, al subterfugio y a la escapatoria irresponsable y fácil. La planificación hecha en común facilita, en cambio, la flexibilidad de funciones y hace que nadie se sienta aislado en el ejercicio de su tarea ni sucumba ante la tentación de acaparar, por razón de su cargo, cometidos que no le incumben. Irrumpir en el área de las responsabilidades ajenas es signo de totalitarismo, que acompaña con demasiada frecuencia a quienes ostentan la autoridad. Es un mal que hay que evitar a todo trance, so pena de terminar con la vida y talante personal de la comunidad.
El sistema de coparticipación permite y facilita la alternancia de tareas, hace posibles las suplencias debidas, admite las ayudas y pone en marcha la colaboración a todos los niveles. Consecuencia de todo ello es la agilidad en el trabajo y la desaparición de tensiones, que aun siendo algo natural entre quienes tienen que vivir juntos, constituyen un grave obstáculo para la buena marcha y desenvolvimiento de la comunidad.
Pero mal podrá desarrollarse la vida comunitaria por cauces de viabilidad si no existe un sano clima de justa autonomía e independencia. Es éste un elemento antropológico fundamental sin el que la vida en común carece del más elemental sentido humano. Nadie hipoteca su personalidad por entrar a formar parte de una agrupación de personas. Ahora bien, la expresión máxima de la personalidad es la libertad. Edificar la comunidad sobre el excesivo control y autoritarismo es militarizar la existencia, desposeyéndola de ese tinte personal que la distingue de la mera yuxtaposición y del conjunto anónimo. Resulta inhumana, por tanto, cualquier forma de «estandarización» por la que se intenta imponer modelos rígidos
Cf. L. LAVELLE, op. cit., 168.
141

de comportamiento. La propia iniciativa y la improvisación reclaman su espacio en la vida comunitaria. Nadie duda hoy que el pluralismo es una realidad que se ha impuesto como el medio de integrar las múltiples riquezas que ofrece un conjunto humano capaz de desarrollar las identidades personales dentro de un marco co-mun .
Los grupos integrados por seres personales no funcionan accionando resortes mecánicos de precisión ni cumplen mejor su cometido sometiéndose a determinismos infalibles. En toda programación de la vida humana hay que conceder espacios para todo aquello por lo que el hombre se constituye en persona: el autodominio y la autoposesión. De ellos derivan precisamente la capacidad de iniciativa y la autonomía personales, necesarias en todo proyecto comunitario. No se puede despersonalizar a nadie so capa de perfección y mejoramiento de orden colectivo. Pero todo esto comporta una serie de consecuencias ineludibles de orden pragmático.
En efecto, para que el ordenamiento de la vida comunitaria pueda discurrir por cauces de personalización debe proporcionar ámbitos para la propia intimidad individual. Ello requiere espacios de tiempo y lugar donde el encuentro consigo mismo sea posible y la autopresencia, ese privilegio humano de poder estar a solas consigo, pueda cumplirse sin mengua de otras actividades. Es una exigencia de orden antropológico y humano completamente legítima que solamente se satisface en un clima ambiental de distensión, al margen de la presión atosigante de los otros y fuera de estrechas reglamentaciones y horarios milimetrados45.
Se equivocan quienes olvidan que la persona humana va a la comunidad desde su individualidad y que la perfección de aquélla guarda directa proporción con la riqueza de ésta. Entre soledad y compañía existe una relación estricta, de modo que no sabe estar acompañado quien no acierta a vivir solo, y al revés; el que no es capaz de estar a solas tampoco es apto para vivir en comunidad. No se trata de dos experiencias sucesivas y contradictorias. Ambas van unidas porque comienzan al mismo tiempo con la llamada de Jesucristo4Ó. Es una operación recíproca con evidentes raíces antropológicas: al comunicarnos con los otros, aprendemos a encontrarnos con nosotros mismos y únicamente en la soledad adquirimos sentido de la comunidad. Sabiamente lo expresaba hace años el tan citado en estas páginas P. Teilhard de Chardin: «Coincidiendo con
44 Cf. J. M. TILLARD, La communauté religieuse: «Nouv. Rev. Théol.» 94 (1972) 488-519.
45 Cf. A. NICOLÁS, op. cit., 267-268. 46 Cf. D. BONHOEFFER, Op. Üt., 60-61.
142
todos los demás, encontramos el centro de nosotros mismos» 47. Por eso, si se quiere formar una comunidad personalizada, es necesario facilitar antes el encuentro de la persona consigo misma arbitrando los medios conducentes.
Bajo este aspecto, y siguiendo este esquema, la comunidad adquiere el carácter de verdadera familia, donde la profundidad del vínculo interpersonal y el tono de las relaciones existenciales no obedecen a criterios de utilidad, sino que son establecidos sobre las exigencias de la dignidad personal de sus miembros y sobre el valor absoluto que encarnan. En la comunidad familiar no se mide la persona por lo que tiene y lo que hace, sino por lo que es y significa. Juan Pablo II la ha considerado como el lugar más idóneo para vivir fielmente la comunión y desarrollar la auténtica comunidad de personas **, puesto que es centro de acogida, de respeto y de servicio a cada hombre en la irrepetibilidad de su ser.
Ni que decir tiene que la raíz de este modelo de estructura de vida comunitaria es el amor a Cristo. Sólo desde esta singular vivencia, donde el sentido de mutua pertenencia alcanza su cota más alta, es posible la coparticipación, que conduce a la correalización. Sin semejante vivencia, la comunidad sacerdotal y religiosa no se distinguiría de otra clase de asociaciones, cuyo móvil viene constituido por intereses de muy diversa índole. Desde ésta, sin embargo, se comprende sin dificultad el paso antropológico del yo al nosotros, donde se refleja de la forma más perfecta el carácter misivo de la vida humana y donde el co-existir se convierte en existir-para. Este es el verdadero distintivo de la comunidad religiosa y sacerdotal. En el fondo de esta forma de convivencia subyace la dialéctica, enteramente humana, que realiza de modo admirable lo que la persona posee de esencialmente comunitario y lo que la comunidad tiene de personal y personalizador49.
El flujo y reflujo de la comunidad religiosa es el lugar anticipado del cumplimiento de la humanidad llamada a formar un todo unitario en torno a Cristo-persona. Este género de existencia es el signo de lo que un día llegará a ser el bloque humano en su proceso incesante de unificación convergente, considerado por Teilhard de Chardin como superorganismo personal:
«En esta evidencia de una corriente creadora que arrastra a las megamoléculas humanas (...) en dirección de un increíble estado cuasi mono-molecular, donde (siguiendo las leyes biológicas de la
P. TEILHARD DE CHARDIN, La energía humana, Madrid 1967, 71. FC, 18. Cf. M. DÍEZ PRESA, op. cit., 216-220.
143

unión) cada ego está destinado a conseguir su paroxismo en un misterioso super-ego» 50.
Ni utopía ilusoria ni accidente superpuesto a la vida individual, sino vaticinio que comienza a cumplirse allí donde un puñado de personas superan todo polarismo dialéctico y evitan los conflictos de su andadura histórica por vía de incorporación a Cristo unifica-dor. Saben los religiosos y sacerdotes que su unidad última se logra, por encima de la eficacia de los métodos humano-psicológicos, como signo y testimonio de reconciliación universal con la ayuda directa del Espíritu de la comunión. D. Bonhoeffer expresa convenientemente esta idea en los términos siguientes: «La fraternidad cristiana no es un ideal humano, sino una realidad dada por Dios, y en segundo lugar, esta realidad es de orden espiritual y no de orden psíquico» 51.
Para concluir el presente capítulo, podemos afirmar que la vida comunitaria de sacerdotes y religiosos no sólo no obstaculiza el natural desarrollo del ser personal humano, sino que es el medio para su cumplimiento; es su caldo de cultivo. Sobre todo, si h comunidad se inspira en las exigencias del verdadero amor que obliga al hombre a sobrepujar sus propias fronteras rompiendo el espacio de la soledad y quebrando el muro del aislamiento.
50 P. TEILHARD DE CHARDIN, Le coeur de la matiére, XIII, París 1976, 48. 51 D. BONHOEFFER, op. cit., 17.
144
V
MUNDANEIDAD DE LA VOCACIÓN. VIVIR LA VOCACIÓN
EN LA HORA PRESENTE DEL MUNDO
(«Segregados, pero no separados»)
El sacerdote y el religioso no deben estar separados del mundo ni de la vida de los hombres. La ordenación sacerdotal, lo mismo que la consagración religiosa, tiene una función de servicio insustituible a la comunidad humana que no permite a la persona elegida desentenderse alegremente de la problemática de sus hermanos. Es cierto que el sacerdocio y la profesión distinguen y «segregan», pero no separan ni apartan, no «desmundanizan». Esta manera de formular las relaciones de la persona consagrada con el mundo necesita una explicación. Veámosla.
Todo consagrado se mueve entre la soledad y la comunicación. Soledad en cuanto que debe encontrarse personalmente con Dios, pero también comunicación porque este encuentro lo conduce a compartir con los hermanos los bienes recibidos en el trato directo con el Padre. Emergen de aquí la comunicación y la solidaridad como factores o instancias que obligan al consagrado a hacerse presente allí donde su acción es necesaria en la lucha por la construcción de la comunidad humana y la Iglesia. Presente en todos los grandes proyectos colectivos que se elaboran para el bien de la humanidad con el propósito de hacer de ella una familia, un pueblo, una Iglesia *.
De todas formas, en su presencia al mundo y en el mundo, el sacerdote, lo mismo que el religioso, debe adoptar una postura original de entera libertad que acredite el carácter sobrenatural de su misión específica. Su paradigma es Jesús de Nazaret, que, en una sociedad dominada por el miedo y los intereses partidistas, se manifestó siempre con una total independencia delante de los deten-
1 Cf. ARMAND VILLEUX, Les religieux dans le monde d'aujourd'hui: «La vie des communautés religieuses» 34 (1976) 34 ss.
10 145

tadores del poder y con una compasión sin igual para con su pueblo (Le 13,32-33; Jn 18,19-23).
En la época de Cristo, el poder político y religioso se ejercía en Palestina por medio de la dominación y la opresión, de suerte que el peso de la autoridad se hacía sentir despóticamente en los diversos órdenes de la vida social, política y religiosa (Me 10, 42-45). A esta concepción del poder, Jesús responde con una actitud completamente contraria basada en el servicio. Proclama la igualdad de todos los hombres y pone los cimientos de la fraternidad universal (Mt 23,8-11). Es cierto que esta práctica es la causa de un conflicto mortal con el sistema judío en vigor, pero no es menos verdad que la fidelidad al Padre y el amor a los hombres pueden más que los convencionalismos y lo llevan a tomar su cruz.
Como principio de la acción evangelizadora puede establecerse entonces la siguiente máxima: el seguimiento de Cristo exige del elegido una fidelidad creadora que consta de dos elementos fundamentales. Uno, la captación del sentido de las palabras y de los gestos del Maestro, y otro, la libertad ante las nuevas situaciones que van surgiendo en el transcurso de la historia 2.
Exponer en este lugar toda la doctrina al respecto nos llevaría demasiado lejos. En buena parte lo hemos tratado ya en capítulos anteriores; por eso creemos suficiente aducir unos textos significativos que avalan estos principios.
El Concilio Vaticano II no deja lugar a dudas en lo que concierne a los presbíteros. Les encomienda una misión de presencia y de conocimiento de la realidad circundante para poder prestar un servicio que sea verdaderamente eficaz y provechoso. «Tomados de entre los hombres..., conviven, como hermanos, con los otros hombres.» Y aunque en cierto modo han sido «segregados en el seno del pueblo de Dios», esta elección no es «para estar separados ni del pueblo mismo ni de hombre alguno, sino para consagrarse totalmente a la obra para que el Señor los llama». Este cometido exige una presencia y acercamiento real que les permitan un mejor conocimiento de sus condiciones de vida: «Tampoco podrían servir a los hombres si permanecieran ajenos a la vida y a las condiciones de los mismos.» Por eso es necesario «que vivan en este siglo entre los hombres y, como buenos pastores, conozcan a sus ovejas» 3.
La vocación sacerdotal prestaría un flaco servicio a los hom-
Cf. MATEUS ROCHA, El seguimiento de Jesús: «Selecciones de Teología» 92 (1984) 286-294.
3 PO 3.
146
bres si los presbíteros permanecieran extraños a su forma de vida y condición real, ya que tienen que aplicar a las circunstancias concretas de la existencia la verdad perenne del Evangelio. Juan Pablo II, por su parte, concibe el servicio a los hombres como dimensión inherente al sacerdocio ministerial, puesto que es consecuencia de la consagración que lo configura con Cristo. Esta conduce a una disponibilidad total que lleva al sacerdote a comprometerse seriamente en el bien de sus hermanos los hombres. Sin ser uno más en el estilo de vida, tiene que mostrarse, sin embargo, hermano y amigo, a la vez que debe comprometerse en las causas justas de todos. «El servicio a los hombres —dice el papa— no es una dimensión distinta de vuestro sacerdocio: es consecuencia de vuestra consagración.» De aquí la siguiente exhortación: «Amad a los enfermos, a los pobres, a los marginados; comprometeos en todas las causas justas de los trabajadores; consolad a los afligidos; dad esperanza a los jóvenes» 4. Mal podría ser el sacerdote testigo y portador de esperanza y de caridad si se situara al margen de la marcha, de los problemas y de las inquietudes y móviles de la sociedad en que vive.
En cuanto a los religiosos, el papa Pablo VI les recordaba ya en 1969 la obligación de colaborar en el progreso de la humanidad y les instaba a comprometerse en la edificación de la sociedad actual. Su especial condición de consagrados no los exime de la perentoriedad, que afecta asimismo a todo cristiano como ciudadano del mundo:
«El ser religioso —les decía el papa— no os priva del verdadero progreso de la persona humana, no os libera de las necesidades y de las ansias de la ciudad terrena, sino que por el contrario os empeña expresamente en su edificación, porque vuestros hermanos y hermanas del mundo tienen necesidad para salvarse del ejemplo de criaturas plenamente libres...»5.
Más tarde, Juan Pablo II hacía ver a los mismos religiosos esta necesidad poniendo de relieve la conexión entre la pertenencia exclusiva a Dios y el servicio a la comunidad humana: «La persona del consagrado está marcada profundamente por esta pertenencia exclusiva a Dios, a la vez que tiene por objeto de su servicio los hombres y el mundo»6. A los contemplativos llegaba a decirles que
4 JUAN PABLO II, Juan Pablo II en España. Texto completo de todos sus discursos, Madrid 1982, 154-160.
5 PABLO VI, A los religiosos (22-11-1969): AAS 61 (1969) 783. 6 Juan Pablo II en España..., ed. cit., 62.
147

la vida de clausura, vivida en plena fidelidad, «no os aleja de la Iglesia ni os impide un apostolado eficaz» 7.
Sin concesiones de ningún tipo a ansias desmedidas de identificación y a concordismos simplistas, a todo consagrado se le exigen conocimiento y comprensión de la marcha del mundo con el fin de que su vida, centrada en el seguimiento fiel al Cristo del Evangelio, marque efectivamente la pauta de liberación del hombre de hoy. Las personas elegidas por Dios no pueden, en virtud de su singular misión, refugiarse cómodamente en fórmulas y tradiciones estereotipadas que convertirían su quehacer en ajeno acontecimiento a lo que de hecho sucede en el mundo que hay que salvar. Es necesario que conozca sus inquietudes, sus temores y conflictos, la orientación que imprime a la vida y las metas que persigue.
La credibilidad de la vida consagrada pasa hoy por la confrontación de la conciencia histórica y antropológica nacida de la modernidad. Sin ese encuentro no cabe pensar en una vida capaz de comunicar el mensaje salvador del Evangelio. En esta prueba de fuego ven algunos teólogos la razón de perdurabilidad y de legitimidad histórica de las órdenes religiosas y estamento sacerdotal. «Lo que aquí está en juego —ha escrito Olegario González de Cardedal— es la perduración de las propias instituciones. Si ellas no se "verifican", es decir, si no ponen a prueba y recuperan su verdad desde estas confrontaciones históricas, que no tienen por qué ser osten-tosas, sino silentes y profundas, se quedarán sin su verdad teológica y sin legitimidad histórica, es decir, habrán perdido la posibilidad radical y el derecho a seguir existiendo. Y si, a pesar de todo, perdurasen, serían más bien unas excrecencias, que harían de sombra y remora tanto para la sociedad como para la Iglesia» 8. Juicio ciertamente duro, pero que muestra hasta qué punto están obligados los consagrados a conectar con la sociedad en que viven.
Pero afirmar que los consagrados no pueden adoptar una actitud de neutralidad en la marcha de la historia presente no significa que deban enrolarse en la revolución, sino que, de acuerdo con el análisis sociopolítico adecuado en cada momento, tienen que decidirse por aquella forma de justicia que posibilita a todos una vida de hombre digna de hijos de Dios 9. Ha de ser esto así porque se dan circunstancias cruciales en las que la práctica de la justicia es condición imprescindible de la credibilidad de la fe cristiana. «El
7 Ibíd., 21-22. 8 OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Responsabilidad de la teología ante
la vida religiosa, en Los religiosos y la evangelización, Madrid 1975, 280. 9 Cf. JOSEP VIVES, Sobre la teología de la liberación. Contribución a un
tema en conflicto: «Selecciones de Teología» 92 (1984) 253.
148
combate por la justicia —enseña el Sínodo de 1971— es como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, que es la misión de la Iglesia para la redención de la humanidad y su liberación de cualquier situación de opresión» 10. Asimismo, lo recordaba con expresa intención Juan Pablo II a los obispos del Perú en su visita ad limina en octubre de 1984: «Es por ello necesario que todos los pastores de la Iglesia en Perú, los miembros del clero secular y regular, así como los otros colaboradores o agentes de evangelización trabajen seriamente —y donde lo requiera el caso con mayor empeño aún— en la causa de la justicia y de la defensa del pobre» n .
Para cumplir su misión evangelizadora, el sacerdote, lo mismo que el religioso, debe percatarse de las características propias de la sociedad de su tiempo. Sólo así hará fructificar en la parcela que le ha sido encomendada la semilla viva del Evangelio de la que es portador.
Como tendremos ocasión de ver más adelante, la sociedad actual se caracteriza principalmente por la rapidez del cambio en todos los sentidos. Lo que antes era considerado como inmutable, se pone hoy en tela de juicio y, al tiempo que desaparecen instituciones que le prestaban apoyo, son rechazados hábitos y costumbres multi-seculares. Es preciso, por tanto, reconsiderar la práctica de la vida consagrada en el amplio marco de esta nueva perspectiva con el fin de que pueda cumplir con verdadera eficacia su cometido de servicio integral a la comunidad humana tal como hoy se desarrolla. Hasta no hace mucho tiempo la vida sacerdotal y religiosa se integraba sin mayor dificultad en el contexto sociocultural de la comunidad humana y se hacía notar por sí sola la influencia de su presencia. Hoy no sucede lo mismo. Si no quiere quedar reducida a pieza de museo, debe adaptar su expresión a la nueva situación del mundo. Pretender servir al Evangelio, limitándose a repetir las fórmulas de antaño, es obstaculizar su verdadera transmisión.
Lo primero que se requiere, para mantener vivo el espíritu de la propia vocación, es adquirir un conocimiento comprensivo de la forma radical de pensar del hombre contemporáneo y de los módulos por los que se rige nuestra sociedad. En segundo lugar, habrá que tomar una actitud peculiar de forma que la vocación consagrada no sólo tenga una representación eficiente en las condiciones de la vida, sino que repercuta positivamente en la marcha general
10 SÍNODO DE OBISPOS, La justicia en el mundo: AAS 63 (1971) 927. 11 JUAN PABLO II, A los obispos del Perú en su visita «ad limina»: «Eccle-
sia» (27 octubre 1984) 9.
149

del mundo, habida cuenta, por supuesto, de las ambivalencias, implicaciones y leyes que marcan la ocupación vocacional. Desde una óptica de actualización y presencia estructuramos el presente capítulo en torno a los puntos siguientes: cosmovisión actual y perfección cristiana, características y propiedades del mundo contemporáneo, el consagrado ante las condiciones del presente, fenomenología de la ocupación vocacional.
1. COSMOVISIÓN ACTUAL Y PERFECCIÓN CRISTIANA
La nota predominante de la visión del mundo en la actualidad es la concentración de miras en la persona humana. Del cosmocen-trismo y teocentrismo clásicos se ha pasado al antropocentrismo moderno y contemporáneo. La persona priva sobre el mundo, la historia sobre la naturaleza y la subjetividad sobre la sustancialidad. No se intenta comprender la realidad desde el conocimiento del mundo como naturaleza, sino desde su entendimiento como historia, como proceso dinámico del que el hombre representa el pivote sobre el que gira el devenir histórico. La conciencia reflexiva, el ser humano, es afloración del ser y dadora de sentido. Cuna de significaciones, como gustaba decir a M. Merleau-Ponty.
Semejante concepción de la realidad integral es rica en consecuencias para la causa humana. La actitud pasiva del hombre de antaño frente a la naturaleza que lo desbordaba se convierte ahora en coraje emprendedor que transforma y encauza sus energías más poderosas. Se presenta el hombre como auténtico creador que domina y subyuga al cosmos. Descorrido el velo del misterio cósmico, el hombre no se encuentra ya a la intemperie ni a merced del mundo, sino que recibe el premio de su actuación sobre él en forma de conquista y de progreso. El consolador mandato del Génesis se ha cumplido.
El hombre es el centro y tiene por empresa realizarse a sí mismo enseñoreándose del mundo mediante la transformación de la naturaleza. Por eso el pensador actual se interesa mucho menos por lo que ha sido que por lo que tiene que ser, por el futuro. Más que como refugio y lugar de descanso, el mundo se le presenta como quehacer y tarea. Es un demiurgo que, al actuar sobre su entorno, lo convierte en mundo humano, lo humaniza y construye su propia realidad humana.
Un antropocentrismo de esta índole, que, merced al poder de la ciencia y de la técnica, está poniendo el mundo a los pies del hombre, desemboca en la siguiente disyuntiva: o la total y completa
150
autonomía del ser humano, que no admite ninguna instancia superior, o el reconocimiento de un principio supremo metaempírico con el que tiene que colaborar en la realización de sí mismo en perspectiva de trascendencia. Ambos extremos, aunque expresan una filosofía del hombre completamente distinta, mantienen, sin embargo, una misma significación antropológica: la realización del ser humano en su encuentro necesario con la naturaleza.
Quienes optan por el primer término de la disyuntiva tienen que admitir la plena secularización del hombre. Es una concepción derivada de un largo y complicado proceso de separación de las dos fuentes originarias del saber que comienza a manifestarse a partir de finales de la Edad Media y se considera a sí misma como la única expresión racional del ser humano. Sus máximos representantes son el racionalismo ilustrado del siglo XVIII y la teología secularizada del idealismo alemán, que culminará más tarde en el ateísmo revolucionario y positivista de los siglos xrx y xx. Consecuencia de todo ello es un relativismo metafísico que desemboca, por frustración y pretensión, en la negación a priori de todo bien y valor fuera del mundo y la sociedad. Ninguna realidad objetiva por encima del hombre y ningún futuro allende la historia. Tal es la esencia, en reducido esquema, de un movimiento cultural positivista que se sitúa en los antípodas de la concepción cristiana del mundo y del hombre.
Los que aceptan el segundo término de la disyuntiva, los creyentes cristianos especialmente, junto al dinamismo creador del hombre, admiten la intervención sobrenatural, que amplía el horizonte y despeja incógnitas. La fe en la trascendencia concede una situación de privilegio en la que se cuenta con poderosos recursos para hacer avanzar a la humanidad más allá de sí misma. Desde la perspectiva de su fe, el hombre creyente no se constituye en mero adorador del mundo, sino en el servidor de alguien más grande que le marca su verdadera medida, la de su ser integral. Siguiendo la pauta de un mundo en progreso, pero situándose por encima de su capacidad energética, el que tiene fe sabe armonizar la grandeza y limitación de la naturaleza con el impulso irresistible que lo lanza más allá de sí mismo y de la sociedad.
P. Teilhard de Chardin es uno de los que mejor han entendido el sentido de perfección cristiana en el seno de la cosmovisión que hoy se profesa. Sabe armonizar perfectamente su desbordante admiración por la realidad tangible con las exigencias de irreversibi-lidad, que únicamente pueden encontrar satisfacción plena en las respuestas que ofrece la fe cristiana. Su doctrina constituye una pauta para quienes, en la hora presente del mundo, se esfuerzan
151

denodadamente por prestar un servicio de liberación integral al hombre contemporáneo sin menoscabo alguno de su legítimo compromiso con el progreso del mundo y de la sociedad. Como dice él mismo, «hay que amar mucho al mundo para experimentar la pasión de superarlo» n.
En la cosmovisión teilhardiana, reflejo fiel del dinamismo global de la realidad cósmica, se encuadra perfectamente el ideal de perfección evangélica proclamada por Cristo. Nos tomamos la libertad de presentar un breve esquema de esta cosmovisión y antropología 13.
Lo primero que hemos de decir es que, en contra de lo que puede sugerir una lectura superficial de la obra del sabio jesuíta francés, su pensamiento es ante todo apologético, puesto que presenta un contenido esencialmente teocéntrico y cristocéntrico. Su intención no fue otra que lograr una explicación coherente de la consistencia e irreversibilidad del ser. Lo que realmente cuenta a sus ojos es lo perdurable e imperecedero, lo pleno y absoluto. Aunque sea la materia la esencia concentrada de las cosas y su matriz universal, Teilhard no encuentra la verdadera consistencia de la realidad en la ultramaterialización del cosmos, sino en su progresiva espiritualización.
Tres son las etapas de este gigantesco movimiento de espiritualización progresiva o completa hominización, como le gustaba decir. La primera, de centración, señala el repliegue de la materia sobre sí misma, cuyo resultado va a ser la conciencia reflexiva —fenómeno humano y yo personal—. La segunda, de descentración, representa un proceso ulterior dominado y regido por una energía de supercentración que, partiendo de la exigencia de complementarie-dad del individuo humano, desemboca en un frente común de la humanidad por la unanimización de las conciencias. La tercera, de sobrecentración, resalta la necesidad de un foco superior de atracción y convergencia, supremo valor para el hombre, cuya actualidad y presencia constituyen el medio imprescindible del pleno desarrollo de la persona y el lugar de su liberación completa.
El primer momento representa la materia, pero no una materia estática, sino dinámica y evolutiva, cuna del espíritu. El segundo se centra en el hombre, pero un hombre enraizado en el cosmos e
12 P. TEILHARD DE CHARDIN, Escritos del tiempo de guerra, Madrid 1966, 279.
13 Cf. JUAN DE SAHAGUN LUCAS, Convergencia y personalización en la obra de teilhard de Chardin, en Antropologías del siglo XX, Salamanca 31983, 58-78.
152
inserto en la colectividad humana, conducido por el torbellino de la evolución y agente responsable de su propia historia individual y colectiva. El tercero apunta al Absoluto plenificador, inmanente y trascendente al mundo y a la humanidad, centro único de convergencia universal, motor de la energía unitiva de un mundo en evolución, clave y sentido de la historia. Es el Cristo del Evangelio. En este marco encuadra Teilhard el sentido de perfección cristiana exigida por la realidad evolutiva que hoy nos presenta la ciencia y que está en consonancia con los hallazgos de la antropología actual ».
El mismo Vaticano II , haciéndose eco de esta cosmovisión, advierte su repercusión en el desarrollo de la vida religiosa: «Tan esto es así, que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que repercute también sobre la vida religiosa» ls. Explicamos brevemente esta nueva manera de ver las cosas.
En su forma tradicional, la perfección del hombre estaba basada en el supuesto de una naturaleza humana completamente terminada en cada individuo. El espíritu se había detenido en su crecimiento cualitativo, de suerte que no era posible un más del espíritu, aunque sí más espíritus. El hacerse más del hombre por un mayor acceso al ser mediante la cultura y la propia acción sobre la naturaleza 16 no tenía sentido en la antigua visión estática de la realidad. En consecuencia, el ideal de perfección trazado por el Evangelio tenía que lograrse por vía de separación y desprendimiento del mundo y no por promoción y desarrollo de las potencias naturales. La maduración de lo natural no guardaba relación ninguna con el Espíritu. La semejanza con él sólo se conseguía por la ruptura y el salto directo a lo sobrenatural. No había otro medio de imitación y acercamiento, como cuando se copia un texto al pie de la letra sin capacidad creadora alguna.
La nueva cosmovisión, en cambio, pone de manifiesto que el hombre y la humanidad no han terminado todavía de formarse. Aún no han conquistado la perfección que les corresponde tanto en el orden ontológico como en el ético y espiritual. El impulso evolutivo que anima todo el proceso no acaba en la aparición de la conciencia individual; se prolonga más allá del individuo, exigiendo la agrupación de las unidades humanas en una perspectiva de progresiva
14 Cf. P. TEILHARD DE CHARDIN, Las direcciones del porvenir, Madrid 1974, 91-97.
15 GS 4. 16 En su discurso ante la UNESCO, Juan Pablo II recuerda la función
humanizadora de la cultura: «Por la cultura, el hombre se hace más hombre, accede más al ser» («Ecclesia» [14 junio 1980] 18).
153

humanización. Después del hombre, la humanidad. Para poder ser persona humana completa, el individuo necesita organizarse en común; no obtiene su plenitud más que si sabe unirse a los demás. «El centro último de cada uno de nosotros —escribe Teilhard— no se halla al término de una trayectoria solitaria y divergente: coincide (sin confundirse) con el punto de confluencia de la Multitud humana tendida, reflexiva y unanimizada libremente sobre sí misma» n .
Teilhard de Chardin hace una transposición teológico-espiritual de estos principios antropológicos, llegando a la conclusión de que no es posible ni suficiente la incorporación aislada de los individuos a Cristo. Es necesario consumar la humanidad totalizada en un pie-roma monocéfalo donde Cristo representa el poder aglutinante y el término único de la única escalada del mundo y la humanidad. No caben dos cabezas en un solo cuerpo: una natural, representada por la consumación natural de la historia humana mediante la integración social de todos sus miembros, y otra sobrenatural, constituida por un elemento metahistórico superpuesto gratuitamente a lo humano. La segunda no puede ser otra cosa, dada la marcha de los acontecimientos, que la culminación de la primera, es decir, el punto humano-divino exigido por todo un proceso de unificación ascendente que no puede cerrarse completamente sobre sí mismo si no recibe un nuevo impulso, el que le da Dios mismo con su encarnación.
El hecho de que el hombre llegue a ser plenamente reconocido y aceptado (plena solidaridad) es, sin duda, la base de la panificación natural del grupo humano; pero la humanidad no será verdaderamente enaltecida y consumada más que por la sobreanimación que le otorga un destino sobrenatural querido y alentado por Dios 18, que opera precisamente desde la cima alcanzada por el proceso natural. Se trata de un movimiento ascendente de progresiva espiritualización, obra de regeneración y crecimiento, infusión que cala hasta el fondo y emergencia que escala cimas enteramente nuevas; cumplimiento histórico completo de todas las energías cósmicas y humanas que desemboca, por fuerza de su misma dialéctica, en un orden nuevo y trascendente. El hombre, constructor de un mundo nuevo, lo impulsa, unificándolo, mediante su acción continuada, pero sólo Dios lo completa. En esta tarea todos somos responsables y colaboradores directos, de suerte que el paso a la tras-
17 P. TEILHARD DE CHARDIN, El grupo zoológico humano, Madrid 1965, 125.
" LG 9; GS 32, 12, 24.
154
cendencia se realiza a partir de las energías y aspiraciones humanas bajo la asistencia divina.
Ni superestructura ni mero estado de derecho, sino el cumplimiento y la conquista de una nueva forma de ser hombres desde la solidaridad y compromiso como paso previo para que la humanidad, en su conjunto, se instale en su estado trascendente definitivo. Sin necesidad de identificar, ni mucho menos reducir, el reino de Dios con el proceso natural de humanización, hay que reconocer, sin embargo, en la ascensión vivificante de la historia un signo y una condición del mismo. El Concilio enseña que el mensaje cristiano «no aparta al hombre de la construcción del mundo», sino que «lo obliga a sentir esta colaboración como un verdadero deber» w. Y Teilhard añade, por su parte, «sin derivar hacia ningún naturalismo ni pelagianismo, el fiel descubre que puede y debe, tanto más que el increyente, apasionarse por el progreso de la Tierra requerido para la consumación del reino de Dios. Homo sum.—Plus et ego» 20.
Es cuestión de discernimiento para percatarse de que, a pesar de ciertos acontecimientos que parecen ensombrecer estas previsiones, la sociedad humana se está preparando para un futuro ordenado y en paz merced a su carácter prospectivo. Está en juego todo un proceso de creciente solidaridad que, según enseña el Concilio, «deberá ir en aumento hasta aquel día en que será consumada» (GS 32).
Si una tara de esta índole corresponde a todo cristiano, compete mucho más a sacerdotes y religiosos —cristianos cualificados—, que han asumido su existencia en ademán de servicio permanente a Dios a través de los hermanos. Estos añoran una verdadera patria de identidad donde tengan lugar la justicia, el amor y la paz consumada. En este sentido, cualquier actividad, por elemental que parezca, está dotada de un carácter plenificador innegable. Significa esto que la perfección cristiana, lejos de realizarse al margen del progreso verdadero del mundo, guarda con él una relación esencial, de tal suerte que la espiritualización no se logra ya en discordancia con la ascensión natural del mundo, sino emergiendo del mismo movimiento de hominización que conduce a la trascendencia. No es que se prescinda de la gracia en la obra santificadora, sino que la acción sobrenatural respeta y se ajusta al desarrollo humano potenciándolo desde dentro.
GS 34. P. TEILHARD DE CHARDIN, Las direcciones del porvenir, ed. cit., 94.
155

2. CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO MUNDO
La concepción dinámica del mundo y del hombre, con su repercusión en la manera de entender la perfección humana y cristiana, conlleva una forma peculiar de ser de nuestra sociedad, cuya característica principal, según el Vaticano II, es el cambio profundo y acelerado.
Al socaire del progreso científico y técnico ha nacido un hombre nuevo en desajuste con muchos de los valores llamados tradicionales porque no acierta a compaginarlos con los recientes descubrimientos y con las aspiraciones del presente. Consecuencia de esta transformación son la falta de vigencia de principios que parecían inmutables, la inevidencia de verdades que se tenían por ciertas, la inexorable crítica de costumbres intocables y la aparición de horizontes insospechados en el terreno del conocer y del obrar. Surgen además situaciones ambivalentes y fuertes contrastes donde la duda permanente tiene fácil arraigo. El Concilio Vaticano II ha hecho una descripción muy precisa de esta situación enumerando sus altibajos y el claroscuro de su realidad: «El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad y el odio... Por ello se interroga a sí mismo» 2I.
Aunque por todas partes se habla del cambio y de la nueva humanidad que se está gestando, nadie es capaz de indicar su contenido exacto ni sus rasgos más significativos y elocuentes. No obstante, los hechos vienen a confirmar las predicciones de los últimos años sobre la nueva forma de civilización que se avecina, habida cuenta sobre todo del giro que toman los acontecimientos. Si no de manera uniforme, por lo menos como consenso general aparece entre los pensadores de mayor renombre —sociólogos, historiadores, antropólogos, filósofos y teólogos— una especie de general convencimiento acerca de las notas distintivas de ese futuro que se nos viene encima. Para unos y para otros parece evidente que la mutación esencial se verifica en el campo de la ciencia, de la política y del pensamiento. Se ha pasado rápidamente del estado precien tífico y pretécnico al científico y técnico, del autoritarismo a la democracia y de la ideología homogénea al pluralismo en el pensar 72. Describimos a continuación cada una de estas características.
21 GS 9. 22 Cf. N. M. WILDIERS, La Iglesia en el mundo de mañana, Salamanca
1969.
156
a) El predominio de la ciencia y de la técnica
Ni que decir tiene que la ciencia y la técnica ocupan un puesto de privilegio en el área del saber actual. Ellas configuran toda nuestra cultura y marcan el ritmo del quehacer de la sociedad contemporánea. El conocimiento, control y dominio de la naturaleza y sus leyes por métodos científicos sustituyen hoy a la pura especulación y teoría de antaño. El hombre moderno no se satisface con contemplar, admirar y reflexionar sobre el mundo; necesita conocer su funcionamiento, comprobar experimentalmente el resultado de sus especulaciones y controlar a su antojo la marcha de los acontecimientos. Esto es lo que se viene llamando «racionalización y tecni-ficación del mundo y de la vida».
Es verdad que en cualquier momento de la historia el hombre ha deseado ardientemente hacerse con el secreto de la naturaleza y encauzar sus energías, pero los resultados que consiguió en el pasado no tienen parangón con los obtenidos en los últimos años. Por otra parte, tanto la orientación como el tipo de saber predominante hoy contrasta fuertemente con el de otras épocas. Por eso puede hablarse de paso del estado precientífico y pretécnico al científico y técnico. No es que la sociedad de antaño estuviera estancada en la ignorancia y en la ineficacia, sino que su manera de situarse ante la realidad y de enfocar la vida distaba mucho de la de hoy, que se basa en la comprobación, en el cálculo y en el control de lo real.
El afán por la ciencia y el predominio de la técnica han creado un estilo especial de vida, perfectamente identificable, en el que unos valores están cediendo el puesto a otros nuevos. Así, la evidencia de la verdad es sustituida por la verificación; el argumento de autoridad por la comprobación directa; la síntesis por el análisis; la naturaleza por la ley, y la certeza por la opinión. Se ha descendido de un mundo de ideas a un terreno de hechos, y a la seguridad que otorgaba la protección ajena se prefiere el riesgo de la propia aventura creadora. Antes se interpretaba el mundo de diversos modos; hoy, según la consabida afirmación de Marx, lo que importa es transformarlo. En esta tesitura el hombre traduce todo en términos económicos, sociales y políticos, en estadísticas de paro y en índices de inflación, en poder bélico y cobertura espacial. Se mueve en un área de inmediatez impresionante que le permite manipularlo todo, porque para él no hay más realidad que la presente; no queda sitio para la trascendencia.
¿Cuál es el verdadero alcance de semejante situación? Son muchos y muy variados los matices que connota este nuevo estado.
157

A nosotros nos basta comprobar con el padre Wildiers un hecho cierto: la preocupación por la ciencia y por la técnica ha entrado definitivamente en el patrimonio de la humanidad, modificando hasta sus mismas raíces las formas de pensar y de vivir. Es un factor de primer orden que impregna cada vez más todas las articulaciones de nuestro modelo cultural y vivencialB. Semejante actitud gira en torno a estos postulados: sólo la ciencia proporciona la verdad completa; la evidencia aceptable es la que se define en términos de comprobación empírica; la única realidad es la física y, por tanto, lo cognoscible es lo que puede ser reducido a leyes físicas.
Aplicado este criterio a la creencia religiosa, produce el fenómeno de la secularización, que, en su laudable propósito inicial de establecer una justa autonomía entre la religión y la ciencia, está desembocando en no pocos sectores en un exacerbado naturalismo negador de toda trascendencia.
Este es el peligro más grave del progreso científico y técnico: limitar el alcance de la existencia humana a las relaciones del hombre con el mundo, con la sociedad y con la historia, barriendo de su área toda referencia a lo trascendente y absoluto. Con la tendencia espontánea del saber científico a considerar la verificación experimental como la única garantía del conocimiento humano, se oscurece de modo alarmante en nuestro mundo el horizonte del más allá, se apaga la luz de lo sobrenatural y se pierde el sentido de la esperanza ultraterrena 24.
b) El desarrollo del espíritu democrático
Con la modernidad, incluso desde el renacimiento, se inaugura un nuevo género de relaciones sociales y políticas que inician el tránsito del feudalismo a la democracia.
Hasta finales del siglo xv, por lo menos, no se concebía otra estructura de la vida comunitaria que la vertical, en la que la autoridad gozaba de plenos poderes, y hasta absolutos, mientras que la masa de gobernados, el pueblo llano, era confinada a una minoría de edad permanente. Todo bien procedía de la cúspide, de forma que su canalización se llevaba a cabo a través de una cadena de mandos intermedios cuyo poder decrecía a medida que se distanciaban de la cumbre. Era el imperio del poder representado por la naturaleza y no por la persona, ya que ésta, que todavía no había
* Cf. ibíd., 37-38. Cf. JUAN ALFARO, Revelación cristiana, fe y teología, Salamanca 1985,
136-137.
158
i (.-basado la esfera del individuo, era considerada como mero número repetitivo de la especie. No tenía otro valor que el de formar parte de un todo superior. No podía gozar de ninguna clase de autonomía porque no incluía en sí su razón de ser. Su deber consistía, por tanto, en someterse ciegamente a la ley inexorable de la totalidad que integraba. La plena supremacía de estas comunidades totalitarias correspondía al emperador, al rey o al señor feudal. Todos ellos recibían directamente de Dios la autoridad y el mando, de los que concedían una mínima parcela a sus vasallos y subordinados. Cuanto mayor era la autoridad, más cerca se estaba de Dios.
Esta estructura social y política responde a una determinada concepción del ser humano. Así, el hombre griego, entendido como microcosmos que no implica ruptura de nivel ontológico ninguno, se halla inmerso en el seno de una ordenación racional rigurosa que debe aceptar pasivamente. Las leyes de la ciudad tutelan el consorcio de las libertades de quienes la forman y constituyen la expresión de la inexorable ley divina, a quien todo debe someterse. Por eso el «ciudadano» las acepta de buen grado sintiéndose acogido y protegido por una necesidad universal —hado— que lo ampara y defiende. Su obligación es obedecer y secundar las órdenes que emanan de esa entidad superior amorfa e indefinible.
Pero va a ser en el feudalismo donde la estructura vertical de la sociedad alcance su cota más alta. La organización feudalista es la máxima expresión de una verticalidad que ignora por completo los derechos de la persona. Todo bien procede del señor del castillo, que impone obligaciones, dirige actividades, distribuye favores y exige servicios sin cortapisas de ningún género. A cambio de una menguada protección de las personas y de los bienes, reclama completa sumisión y rendida obediencia. El paternalismo alienador conecta con el descarado despotismo, que desconoce los derechos humanos más elementales y fomenta toda suerte de favoritismos. Los «señores» deciden de la suerte de sus siervos, desprovistos de todo derecho. Cualquier competencia que pudieran adquirir es un privilegio o un regalo del propio soberano, en cuyas manos está el destino de sus subordinados.
Frente a este modelo de sociedad va surgiendo lentamente el espíritu democrático. Viene fomentado por la nueva concepción del ser humano considerado como fin en sí mismo y fuente de derechos y por el reconocimiento de la igualdad fundamental de todos los hombres. El individuo humano deja de ser mero número o elemento agregado para convertirse en persona dueña de sí misma, dotada de iniciativa y sujeto de derechos inalienables. Todo ello es fruto de la libertad personal y principio, a su vez, de una mayor autono-
159

mía e independencia. La comunidad humana, por su parte, pasa de mero conglomerado despersonalizado a verdadero organismo dotado de dinamismo interno propio, donde cada miembro mantiene sus prerrogativas, a la par que le es dado ejercer sus derechos en complementariedad de funciones, de tareas y de obligaciones.
La estructura vertical ha cedido el paso a la horizontal con grandes ventajas para el individuo, que de esta manera ve incrementado el impulso de su desarrollo integral. En la ordenación democrática, el elemento fundamental lo constituye el pueblo, en cuyas manos reside la totalidad del derecho. Un derecho que tiene que ser defendido por la autoridad que, aun teniendo su origen primero en el Creador, es concedida por la base a unas personas, que la ejercen temporalmente en beneficio de todos. Su función está sometida al control de la comunidad, a cuyo servicio se ordena fuera de todo interés personal y partidista.
En el régimen feudal predominaba el paternalismo; en el democrático es la fraternidad la que se impone por sí misma. Como arguye Wildiers, no se habla ya de subordinados, sino de colaboradores, y en lugar de la ciega ejecución de órdenes y mandatos, se implanta la decisión compartida, a la que sigue una obediencia fundada en el derecho y en el deber 25. Lo mismo que en el caso anterior, la nueva organización comunitaria tiene mucho que ver con la concepción del ser humano, sobre todo a partir de la defensa que hiciera de la dignidad del hombre Pico della Mirándola en la segunda mitad del siglo xv. Desde entonces se viene sucediendo una serie de sistemas sociopolíticos empeñados en establecer la verdadera libertad de los hombres y su igualdad política. El interés demostrado en este campo y los esfuerzos realizados por lograr semejante ideal auguran un porvenir optimista para toda la humanidad, basado precisamente en la progresiva democratización de la sociedad.
Esta nueva corriente, que adquiere gran incremento en los siglos XVIII y xix, es asumida, aunque con evidente retraso, por la misma Iglesia. Su máximo exponente es el papa León XIII (1878-1903), que en su encíclica Rerum novarum (1891) expone los principios de emancipación y ennoblecimiento de la clase trabajadora, así como las bases del saneamiento de la comunidad humana. Posteriormente aparece la luminosa enseñanza de Juan XXIII a través de sus encíclicas Mater et magistra (1961) y Pacem in tenis (1963), cuya doctrina será ratificada y ampliada por el Concilio Vaticano II , sobre todo en la constitución Gaudium et spes. Este
25 Cf. N. M. WILDIERS, op. cit., 82-83.
160
valioso documento expone ampliamente la doctrina acerca de la dignidad de la persona humana y traza las líneas maestras de su interdependencia con la sociedad. Se reconoce asimismo la igualdad radical de todos los hombres como principio básico de sus relaciones existenciales, sociales, políticas y económicas.
Finalmente, el papa actual, Juan Pablo II , proclama estos mismos principios e impulsa decididamente su cumplimiento proponiendo la cogestión y coparticipación de todos los miembros en los asuntos de la comunidad sociopolítica como el medio mejor para salvaguardar los derechos de todos. A la vez que condena enérgicamente la apatía y el servilismo, a los que califica de actitudes contrarias al desarrollo del bien común, indica la necesidad y asigna la función de una legítima y noble oposición que garantice, con el ejercicio de sus derechos, el recto funcionamiento de la colectividad 26.
Indudablemente se está imponiendo una nueva forma de entender y vivir la sociedad donde la autoridad es concebida más como servicio que como poder y donde el hombre, por el mero hecho de serlo, ostenta la supremacía y está llamado a ser el gestor de su propio destino tanto individual como colectivo.
c) Prevalencia del pluralismo ideológico
Puede ser ésta la característica más chocante y revolucionaria de todas cuantas podemos asignar a los tiempos modernos. Desde Tolomeo, en el siglo n a. C , hasta Copérnico, en el siglo xvi, la visión de la realidad global discurría por cauces de uniformidad. La unidad y la síntesis predominaban sobre el análisis y la diferencia, a la par que la concepción centralista de la Tierra marcaba la forma de pensamiento y el estilo general de vida. La univocidad del valor era absoluta, porque todos sustentaban los mismos principios ideológicos y obedecían las mismas consignas.
Ante esta homogeneidad ideológica no se abría ningún resquicio al pluralismo y contraste de pareceres. Todo el mundo entendía de la misma manera la totalidad de las cuestiones, sin que en el campo de la política, de la filosofía y de la teología coexistieran formas diversas de interpretación, a no ser en la distinta valoración y apreciación de matices. Las líneas generales estaban trazadas con sorprendente uniformidad y los criterios de interpretación coinci-
26 «El pueblo es soberano de la propia suerte... (de ahí) la necesidad de una correcta participación de los ciudadanos en la vida política de la comunidad» (RH 17). También K. WOJTYLA, Persona y acción, Madrid 1982, 334-335, 338.
n 161

dían en lo fundamental. Los valores cristianos se imponían por sí mismos, fijaban el ideal de conducta y regulaban los diversos aspectos de la vida. Pero el paso del período precien tífico al científico, y más aún el de la organización feudalista de la comunidad a otra de corte democrático, trajo consigo la transformación de la ideología homogénea en ideología pluralista.
Desde Copérnico y Galileo, pasando por Giordano Bruno, Kepler y Newton, la situación cambia por completo. Las diversas concepciones del mundo conducen al pluralismo de sistemas axio-lógicos, creando el desasosiego, la tensión y el desgarro interior del hombre, que no acaba de ver claros los motivos de su acción. Con la floración de ideas nuevas aparecen la multiplicidad de iniciativas, a veces encontradas, el pluriformismo social y político y los diferentes estilos de Estado y de gobierno. La conquista de la libertad, prerrogativa de la persona que ya nadie discute, postula el derecho a ejercerla en todos los órdenes de la vida y exige unos cauces aptos para hacerla efectiva. Emerge así toda una gama de libertades reales que van desde la libertad de pensamiento y expresión hasta la de conciencia y asociación. Ello hace pulular nuevos sistemas que apelan a valores indiscutibles y tratan de organizar la vida de acuerdo con sus respectivos principios fundamentales.
Este género de vida, variopinto y multiforme, no se impone de la noche a la mañana. Requiere un prolongado esfuerzo en diversos frentes hasta implantarse definitivamente. Primero en el terreno de las ideas, después en el social y político y finalmente en el religioso. En este último ha ejercido una influencia definitiva el Concilio Vaticano II con su declaración sobre la libertad religiosa. No obstante, el camino por recorrer es largo y espinoso, pero no cabe la menor duda que la implantación de un sano pluralismo en la sociedad mundial, apoyado en el mutuo respeto y la verdadera comprensión, constituye la meta de quienes aspiran a construir una vida comunitaria donde cada persona pueda realizarse de acuerdo con sus principios y su vocación específica.
Este ambiente está calando tan profundamente en las conciencias de todos y marca de tal modo la marcha de la vida social, que sería imposible vivir hoy, como ha indicado el mismo Juan Pablo II , en un mundo anterior a Kant y a Einstein27. No sería ético suspirar por un pasado que no puede volver y cuyas formas de existencia son inasumibles por la generación actual.
Ante el sesgo que toman los acontecimientos no caben la indiferencia y la apatía. Toda persona consciente debe sentirse directa-
Cf. A. FROSSARD, NO tengáis miedo, Barcelona 1982, 65-70.
162
mente concernida en su particular condición y participar abiertamente en la obra común. El Vaticano II recuerda a los cristianos este deber. No es sólo un derecho, sino también una obligación, entregarse a la tarea de impulsar el progreso en aquellos frentes en que se juega el porvenir de la humanidad. Es además una tarea a la que nos lanza nuestra vocación específica en espera de un cielo nuevo y una tierra nueva en consonancia perfecta con la construcción de un mundo justo, solidario y pacífico. «La espera de una tierra nueva —enseña el Concilio— no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo» (GS 39).
Tampoco queda al margen de esta manera de concebir la vida y la sociedad humana la vocación consagrada. Este espíritu de renovación repercute en la vida sacerdotal y religiosa como un reto lanzado a quienes se han comprometido conscientemente en el servicio del pueblo de Dios. Como portavoces de un mensaje de salvación universal y testigos de la liberación verdadera en medio del mundo, el sacerdote y el religioso deben reflexionar seriamente sobre el significado profundo de esta evolución de la sociedad y sobre la tarea que les compete cumplir en ella. Las tres notas fundamentales, predominio científico, espíritu democrático y pluralismo ideológico, forman una realidad de la que deben tomar conciencia los elegidos, si pretenden sintonizar realmente y responder con la debida eficacia a las inquietudes y demandas de sus hermanos los hombres. En la medida en que se sientan responsables del progreso y luchen por la implantación de la fraternidad a escala de humanidad harán creíble su mensaje de amor y de esperanza.
Los tres aspectos señalados contribuyen no poco a la configuración del hombre de nuestros días. Nos toca, por tanto, ahora describir sus rasgos más significativos.
3 . DIAGNOSIS DEL HOMBRE ACTUAL
Ni que decir tiene que la fisonomía del hombre de hoy presenta un rasgo acusado que lo distingue del hombre de otras épocas: la praxis. El hombre actual es un ser práxico. La mayoría de edad se manifiesta no sólo por el convencimiento, sino también por la posibilidad efectiva de transformar la naturaleza y construir una comunidad humana a la medida de sus deseos. Es una llamada a la que corresponden unos medios eficaces con los que se puede contar en la hora presente. Por eso el hombre, además de conocer la
163

naturaleza, actúa sobre ella transformándola. No sólo es espectador del concierto cósmico, sino su agente principal. Es sabedor de su propia capacidad y se siente impulsado a declararse independiente y autónomo sin reconocer agentes extraños que condicionen y recorten su poder y campo de operaciones. Fascinado por su poderío, proclama su plena autonomía y reivindica unos derechos absolutos. Esta creencia, más allá de lo justo casi siempre, va a ser causa de no pocos conflictos y ambivalencias, porque la exigencia de racionalización científica, el proceso de tecnifícación acelerada, la democratización a ultranza y el pluralismo ideológico son otros tantos factores que favorecen la secularización. Lo mismo sirven a la recuperación de la religiosidad y de la ética que precipitan la caída en el relativismo y la indiferencia. Todo depende de su apreciación y enfoque.
Sin emitir un juicio de valor sobre el hombre actual, describimos someramente sus rasgos más salientes, puesto que son los hombres del siglo xx los destinatarios de la misión salvadora encomendada a los consagrados. Muchos son los autores que últimamente se han ocupado de este tema; pero, además de las aportaciones ciertamente valiosas de otros muchos, nos limitamos a algunos de los apuntes que consideramos útiles para nuestro propósito, como pueden ser los de R. Latourelle, N. M. Wildiers, W. Kasper, E. Freijo, J. M. Llanos, U. von Balthasar 2S. Todos ellos presentan un diagnóstico muy parecido del hombre de nuestros días, cuyos rasgos definitorios son los siguientes: arrelígiosidad, contestación, ociosidad, consumismo, violencia, etc.
a) Arreligioso y agnóstico
A pesar del florecimiento religioso, retorno a la creencia, que se viene observando de un tiempo a esta parte a lo ancho de la geografía mundialB, sobre todo bajo el impulso de las corrientes espiritualistas de Oriente, el hombre tecnificado de nuestro tiempo vive la experiencia de «la muerte de Dios» a gran escala. Es éste un movimiento que tiene su origen remoto en el pensamiento de
28 Cf. RENE LATOURELLE, El hombre y sus problemas a la luz de Cristo, Salamanca 1984, 16-23; H. Cox, La ciudad secular, Barcelona 1973; H. MAR-CUSE, El hombre unidimensional, Barcelona 1969; N. M. WILDIERS, La Iglesia en el mundo de mañana, Salamanca 1969; W. KASPER, El futuro desde la fe, Salamanca 1980; E. FREIJO, El hombre de la civilización técnica: «Estudios Trinitarios» IV (1970) 191 ss.; J. M. LLANOS, Sacerdotes del futuro, Bilbao 1968, 19-69; A. LÓPEZ QUINTAS, Diagnosis del hombre actual, Madrid 1966.
29 Cf. «Concilium» 181 (1983), número dedicado a los nuevos movimientos religiosos.
164
Hegel, vio su cénit en los maestros de la sospecha (Marx, Nietzsche, Freud) y prosigue su curso a través de las doctrinas neopositivistas, de las antropologías estructuralistas (Lévi-Strauss, Foucault), de los antihumanismos en boga (Althusser, E. Trías, Rubert de Ventos, F. Sabater) y de los marxismos revisionistas (E. Bloch, Lukács).
La hipótesis-Dios es rechazada por estos pensadores, que desde una óptica completamente inmanentista suplantan el absoluto personal por el hombre mismo, por la sociedad, por el progreso, por la cultura, por la historia o el todo estructural del que formamos parte. Estas formas de ateísmo son punto de partida más que término de un viaje. Una premisa que hay que asumir para poder cumplir la obligación ética de ser plenamente hombre. Según el humanismo ateo, el hombre debe inventar por sí mismo su camino a base de tanteos en medio de la jungla de lo relativo 30.
Ante esta amalgama de ideas y directrices, la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos siente total despreocupación por el problema de un futuro absoluto y se desentiende de Dios fácilmente. Es un dato considerado superfluo sin que su presencia, si es que existe, incida en la marcha de los acontecimientos del mundo. Un Dios lejano y ocioso que no molesta ni influye para nada en el curso de la historia. No se echa de menos porque uno se siente a gusto con la forma de estar en la vida. Si satisface plenamente la tierra, ¿por qué suspirar por el cielo? Es lo que E. Tierno Galván entiende por ser agnóstico: «Yo soy agnóstico = yo vivo perfectamente en la finitud y no necesito más» 31.
Es la opinión compartida por un buen número de nuestros contemporáneos que, más que profesar un ateísmo explícito y formal, se declaran arreligiosos e indiferentes. Y esto en todas las partes del mundo y en todos los niveles de la sociedad. Es un vacío religioso masivo que configura la época en que vivimos. J. Sommet hace de esta actitud la característica principal del mundo contemporáneo 32. Pero esta postura no excluye que nuestra sociedad conserve todavía algún tipo de representación de Dios y que los jóvenes adviertan el déficit de sentido de una humanidad volcada sobre la eficacia inmediata y el consumismo embrutecedor. Sólo significa que la conciencia pública y la escala vigente de valores están cada vez menos modeladas por la religiosidad y la creencia. Para W. Kasper, el que Dios haya muerto no quiere decir que no exista
30 Cf. Fr. JEANSON, La trascendencia en acción, en VARIOS, Ateísmo, Madrid 1969, 29-39.
31 E. TIERNO GALVÁN, ¿Qué es ser agnóstico?, Madrid 1976, 15. 32 Cf. J. SOMMET, La indiferencia religiosa hoy. Esbozo de diagnóstico:
«Concilium» 185 (1983) 153-165.
16")

de ninguna manera, sino que ya no emana de él ninguna vida y que muchos hombres sienten esta muerte como liberación de ataduras anteriores tanto en el orden del pensamiento como en el de la acción 33. Se trata, como advierte Vincenzo Miaño, de archivar definitivamente los datos relativos a la cuestión de Dios34.
b) Contestatario y autónomo
En medio de este indiferentismo generalizado permanece, por lo menos en los países de profunda raigambre religiosa, una especie de consenso en la fe en lucha contra el ambiente positivista y preocupado por el testimonio evangélico in vivo. Son los llamados creyentes anónimos, que se oponen abiertamente a ciertas formas de autoritarismo religioso, ligado casi siempre, según ellos, a poderes políticos, incapaz de afrontar en serio la experiencia humana, irrespetuoso con la conciencia personal, monopolizador de la relación con Dios y marcado por una hegemonía eclesiástica copiada de la sociedad civil35. Un gran número de estos creyentes se han desentendido de estas cargas y viven al margen de la Iglesia institucional animados por un intencionado deseo de empalmar con la pureza del Evangelio sin las cortapisas de la interpretación oficial y sin las trabas del ordenamiento jurídico y de las normas disciplinares. Dispuestos a abrirse a una liberación que pasa por el amor al prójimo y a Jesucristo representado en los más necesitados, intentan vivir su fe en la intercomunicación espontánea al margen de la estructura. Jacob Needleman entiende esta forma de cristianismo como actitud espiritual verdadera frente al cristianismo-organización. Defiende la tesis de que se han perdido elementos fundamentales de la vida cristiana auténtica y que, por ello, es necesario buscar «un cristianismo que funcione y que produzca actualmente un cambio real en la naturaleza humana, una transformación objetiva» 36.
No emitimos juicio de valor sobre esta situación; dejamos solamente constancia del hecho indicando que representa uno de los rasgos típicos de no pocos creyentes dentro y fuera del ámbito cristiano. Su característica es la protesta tanto contra el clima naturalista de la época como contra las formas institucionalizadas de la religión y la creencia.
33 Cf. W. KASPER, El futuro..., ed. cit., 98. 34 Cf. SECRETARIADO PARA LOS NO CREYENTES, L'indifferenza religiosa,
Roma 1978, en el prólogo. 35 Es interesante a este respecto el documento del cardenal Martini sobre
la situación de las relaciones «Iglesia-mundo actual»: «Vida Nueva» 18-25 (1984) 31-32.
36 J. NEEDLEMAN, Lost Christianity, Nueva York 1980, 4.
166
c) Ocioso y angustiado
El progreso científico y las conquistas de la técnica conllevan un hecho inevitable: la industrialización acelerada y masiva. Con ello ha surgido el fenómeno nuevo del ocio generalizado. La máquina suplanta al hombre, con la consiguiente secuela de ventajas y desventajas. Lo que antes requería meses enteros para realizarse, hoy se lleva a cabo en unas horas. No existe la necesidad de consumir largos períodos de tiempo trabajando. La computadora y el ordenador suplen la acción humana diaria. Por eso disponen los hombres de tiempo libre para poder dedicarse al cultivo de sus facultades específicas, a sus aficiones favoritas, al descanso necesario y a prestaciones de servicios voluntarios. Hasta no hace mucho tiempo era el trabajo prolongado lo que predominaba y daba sentido a la marcha del hombre por la vida. Hoy, en cambio, la jornada reducida, el fin de semana cada vez más amplio, las vacaciones frecuentes y la jubilación anticipada configuran la vida familiar y social.
Si hasta el presente estaba sumergida la sociedad en la atmósfera del trabajo, desde ahora comienza a estarlo en el ocio. Pero no hay que olvidar que existen dos formas de desocupación: la de aquellos que no pueden trabajar aunque lo deseen —la plaga del paro— y la de los que, cumplida su jornada laboral ordinaria, disfrutan de un amplio margen de tiempo para la holganza. Ambas situaciones son problemáticas. La primera, aparte de la penuria económica, comporta traumas psíquicos irreparables. Sitúa al que la padece en un estado de inseguridad y angustia lamentable. La segunda instala a los individuos en un clima de desocupación, proclive al aburrimiento, abierto a la ambición y al tedio.
En épocas pasadas se hablaba hasta la saciedad de la espiritualidad del trabajo; hoy, en cambio, habrá que hacerlo, con no menos énfasis si cabe, de la santificación del tiempo libre, que, como apunta muy bien J. M. de Llanos, no es lo mismo que cristianizar la pereza. Se trata de un signo de los tiempos modernos que plantea graves dificultades, sobre todo si tenemos en cuenta lo que está sucediendo con la forma de administrar los espacios de desocupación.
El hombre ocioso está al borde de la angustia y del desgarro interior debido a la manipulación de que es objeto por los mass media, sobre todo. El ritmo trepidante de la información, el vértigo de la imagen, la acumulación de ideas, al mismo tiempo que distraen, rompen la intimidad. Siembran el ambiente de excesiva exterioridad, de excesivo dominio, de excesivo ruido, de excesiva
167

ambición, quebrando la serenidad del diálogo interior. No hay tiempo ni posibilidad para estar a solas consigo y reflexionar con libertad. El oído y la vista se sacian, pero el corazón está resentido de un vacío total que lo precipita en el abismo por la carencia de razones profundas para seguir viviendo. Este estigma marca a la gran masa de hombres de hoy, que cada vez en mayor número parecen dimitir de su grandeza porque se encuentran evadidos de su responsabilidad humana. La angustia producida por el ocio mal administrado pulula en nuestra sociedad produciendo estragos irreparables.
d) Unidimensional y consumista
Con la praxis aumenta el deseo de eficacia y el hombre queda reducido a mero manufacturador y agente de producción. Es el valor supremo de una sociedad que, aun proclamando los derechos de la persona, margina al hombre ante la ganancia y el bienestar material. Lo que cuenta es el lucro y, en contrapartida, el ser humano se reduce a una sola dimensión; se convierte en instrumento de producción y consumo. Su función consiste únicamente en producir para consumir una serie de objetos que no favorecen su dignidad ni satisfacen sus deseos de irreversibilidad. Más bien lo encierran en el estrecho horizonte de lo inmediato, con lo que se ve obligado a renunciar a lo absoluto y a abdicar de sus derechos de infinitud y trascendencia 37.
No cabe la menor duda de que estamos viviendo en una sociedad que respira consumismo por los cuatro costados. Un medio enrarecido bajo el signo totalitario de la producción y el lucro donde el ser humano tiene que llevar a cabo su existencia. Es un mundo variopinto y tumultuoso en el que hechos tan evidentes como necesidad, bienestar, satisfacción y ganancia juegan una baza decisiva en la configuración de lo humano y dan forma a una sociedad instalada sobre el gasto indebido de bienes terrenos. En semejante contexto se trastuecan todos los valores: la información se convierte en incentivo para la consumición, el hombre es una máquina que produce mercancías, alimenta mercados y consume productos; la libertad equivale a poder y uso desenfrenado de toda clase de bienes; el desarrollo significa posesión y acumulación de beneficios; vivir es sinónimo de gastar bienes; el otro representa la posibilidad
37 Sobre este tema hemos escrito en otra parte. Cf. JUAN DE SAHAGÚN LUCAS, Austeridad y sociedad de consumo, Madrid 1980 (Cuadernos BAC, núm. 34); id., El hombre entre el progreso y la austeridad, Caracas 1984.
168
de incrementar los haberes propios. Semejante dialéctica cosifica a la humanidad porque, al no acertar con el debido respeto a la persona, la transforma inevitablemente en un ello instrumental, en simple objeto de placer y de uso.
e) El otro como enemigo a abatir
Es ésta una característica derivada inmediatamente de la anterior. El espíritu consumista engendra competítividad porque se alimenta de egoísmo y no obedece a otros móviles que a los del propio beneficio. En esta perspectiva no tiene cabida el reconocimiento del tú como otro yo, sino como instrumento de ganancia y objeto de satisfacción. No es un campo para la generosidad, sino el competidor que molesta y el enemigo que hay que derrotar y vencer.
Muchos son los factores que contribuyen a incentivar la consideración hostil del otro. Los medios de comunicación, que convierten los sucesos locales en acontecimientos mundiales, advierten constantemente de la presencia amenazadora de dos realidades que se implican mutuamente: el hambre y la guerra. El incremento de la población mundial lleva consigo el aumento de las necesidades insatisfechas y, como consecuencia inmediata, la competición desleal y la violencia. En último término, el otro representa un enemigo en potencia y una amenaza para la propia existencia. A escala internacional, este hecho se traduce en conflictos generalizados y hace de la guerra un acontecimiento mundial extremadamente grave. Por más que advierta el sociólogo francés Raymond Aron que la paz es imposible y la guerra improbable, no podemos desconocer que las dos grandes potencias que ostentan la hegemonía del mundo conservan los mismos rasgos totalitarios. Lo que en estos momentos recorre nuestro planeta, a pesar de todas las manifestaciones en favor del desarme, no es precisamente una ideología, sino el poderío militar desafiante de ambos bloques.
Por otra parte, la aglomeración y el anonimato de las grandes concentraciones urbanas hacen imposible el encuentro amistoso y las relaciones de buena vecindad. En su lugar se instalan el retraimiento y el miedo, que dan pie al terrorismo y a la violencia. En tales condiciones, el otro no inspira seguridad y confianza; se convierte más bien en objeto de sospecha, en algo vitando.
También el ordenador es enemigo del otro porque hace de él un objeto de verificación y de cálculo. Lo ha encasillado privándolo de su espontaneidad y libre iniciativa. Pero la inviolabilidad y el misterio humano representan un desafío para la técnica porque son dimensiones que se resisten a su avasallador dominio. De ahí los
169

intentos desmesurados por vencer la natural intimidad de la persona y sacar a la luz pública, sin pudor y sin recato, su secreto. Se abate al otro siempre que se le arrebata artificialmente su interioridad y se airean sin miramientos sus sentimientos ocultos. Es lo que están haciendo inconsideradamente las modernas técnicas de publicidad x.
Son éstos los rasgos que podemos considerar fundamentales en la caracterización del hombre actual. A ellos habría que añadir otros no menos significativos, como el excesivo humanismo, la opulencia discriminatoria, la masificación despersonalizadora, la politización partidista, la alienación laboral, la competitividad agresiva, los poderes totalitarios, la manipulación cultural, la laicización del pensamiento y de las costumbres y, sobre todo, el miedo al futuro. Pero, más que a la persona individual, estas características deben ser asignadas al conglomerado humano de nuestros días y a la forma como de hecho se llevan a cabo las relaciones existenciales en la hora presente del mundo.
Pero, volviendo sobre el futuro, sí tenemos que decir que en la ciudad secular el hombre se siente huérfano y a la intemperie, no halla cobijo donde guarecerse y entrevé un futuro cargado de presagios poco halagüeños. El qué-va-a-ser-de-nosotros es la pesadilla de nuestra sociedad porque no se han cumplido las optimistas promesas y los felices augurios que anunciaban los adalides del progreso científico y técnico. La inquietud infundida por las nuevas conquistas supera incluso al viejo temor ante la fuerza incontrolada de la naturaleza. Romano Guardini se atreve a vaticinar el fin de la era de la persona en un mundo tecnificado donde el yo individual se desvanece tras el enrejado de una sociedad totalitaria y deshumanizada. Y para J. Moltmann, el hombre de nuestro siglo se parece a un muñeco en una colectividad donde, como en un teatro de marionetas, todo se mueve por hilos ocultos39.
Filósofos y sociólogos están de acuerdo ante la incertidumbre del futuro. El filósofo marxista polaco Adam Schaff declaraba al diario El País que «el problema no es de capitalismo o socialismo, sino de civilización». Sostiene la tesis de que nos encontramos en una segunda revolución industrial en la que la máquina no sólo ha sustituido a la fuerza física, sino que ha dado muerte también a la misma inteligencia humana. En parecidos términos se expresaba, en las mismas fechas y en el mismo medio de comunicación, la so-
38 Cf. RENE LATOURELLE, op. cit., 18-19. 39 Cf. J. MOLTMANN, El hombre. Antropología cristiana en los conflictos
del presente, Salamanca 1973, 53.
170
cióloga húngara Agnes Heller. Según ella, la nueva tecnología, derivada de los ordenadores, «puede ser peligrosa si sólo se utiliza para lograr los fines de aquellos que detentan el poder». La tecnología nuclear —añadía—- «es una potencia destructora que puede llegar al desastre total» 40.
En semejante situación, el pronóstico del futuro no puede ser más incierto y ambivalente. Indudablemente bascula entre dos polos: la amenazante —para muchos inevitable— catástrofe nuclear y el arreglo afortunado que haga desembocar a la gran familia humana, en la primera mitad del siglo venidero, en una estabilización progresiva y niveladora. Una especie de utopía modesta que haga viable la conversión humanista que tome en serio las exigencias ecológicas y humanas.
Pero no podemos olvidar que, cuando las conquistas del progreso contrastan con los síntomas de un retroceso vergonzante, la humanidad parece haber perdido su brújula y comienza a plantearse en serio la cuestión del sentido. Una sociedad que se ha desentendido de Dios y ha abandonado la pista de la trascendencia necesita un revulsivo que suscite la protesta de sí misma, al tiempo que le ayude a reencontrar el camino del diálogo con su verdadero interlocutor: Cristo. Es muy posible que la conciencia de frustración que está viviendo el hombre actual sea el principio de salvación, ya que la visión deforme de sí mismo puede obligarlo a buscar su verdadera imagen, el rostro de hombre perfecto en Jesucristo4'. Para ello tiene que cumplir una condición: que sepa ver y acierte con el blanco y objetivo de sus aspiraciones legítimas. Ni las transposiciones sacralizadoras de acontecimientos artísticos y culturales ni la proliferación de sectas y movimientos religiosos o pararreli-giosos constituyen una superación auténtica de la indiferencia. La genuina religiosidad se sitúa más allá de todo pragmatismo porque está convencida de la gratuidad del don misterioso de Dios. En esto consiste la fe cristiana. Aceptando esforzadamente la invitación a ser más, en profundidad y autenticidad, es como el hombre de hoy puede seguir la llamada que lo libere de la superficialidad de lo pragmático y de las metas del bienestar efímero. El sacerdote y el religioso saben hoy mejor que nunca percibir el silencio de Dios no como nihilista «vacío», sino como reclamo enriquecedor y gratificante. Por eso pueden hablar de ello con total credibilidad.
Primero el Vaticano II y después Juan Pablo II han recordado que el misterio del hombre sólo se esclarece a la luz del Verbo en-
40 «El País» (9 septiembre 1984) 30. 41 Cf. R. LATOURELLE, op. cit., 22.
171

carnado a. Realmente Cristo es la oportunidad para el hombre de todos los tiempos, porque es una respuesta válida, al ser su única clave interpretativa. Ahora bien, los intérpretes auténticos de Cristo, sus verdaderos mostradores, son aquellos que se han empeñado en seguirlo de cerca. Los que andan su mismo camino y adoptan su estilo de vida. Esta preocupación, la de ser exegeta de Cristo para el hombre actual, debe impulsar a los consagrados a obtener un mejor conocimiento y una mayor comprensión de este hombre al que se dirigen con el propósito de hacerse entender por él y mostrarle su verdadera identidad. Por ello necesitan tomar clara conciencia de la situación actual y adoptar una actitud acorde con sus legítimas aspiraciones. Esta es la razón por la que, después de haber descrito las características del mundo moderno y fijado los perfiles del hombre del siglo xx, intentamos situar al consagrado ante las condiciones de la vida de hoy.
4 . SACERDOTES Y RELIGIOSOS ANTE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MUNDO
a) Provocaciones del presente y nuevas ideas en teología
Aludíamos hace unos momentos al temor del futuro. No es un miedo infundado, sino la obvia consecuencia, lo que cabe esperar, de un estado de entreguismo incondicionado de la humanidad al dinamismo de la ciencia y de la técnica. Cuando el ser humano se esclaviza voluntariamente a los resultados de su acción, sólo puede esperar el castigo del enanismo, como escribe O. K. Flechtheim, o la decadencia que lo hace tambalear ante el futuro 43.
De cara a este futuro, el hombre tiene que responder a las siguientes provocaciones, ante las que no cabe subterfugio de ninguna clase: eliminación de la guerra e ínstitucionalización de la paz, supresión de la miseria y estabilización de la población, superación déla opresión y democratización de la sociedad, término de la enajenación del hombre y creación de un nuevo homo-humanus dotado de imaginación creativa44. Si desea seguir viviendo, la humanidad actual tiene que responder con entereza y aceptar generosamente este reto. Es un compromiso sin dilaciones porque la crisis viene de largo y no admite nuevos aplazamientos. El problema estriba en dar con las soluciones más adecuadas y oportunas, puesto que mu-
42 GS 22; RH 10. 43 W. KASPER, El futuro..., ed. cit., 11. 44 Ib'td.
172
chas veces de lo que se trata es de saber captar la oportunidad y responder a ella en el preciso momento.
La modernidad nos trajo el descubrimiento del poder de la razón y la conciencia de libertad y responsabilidad personal ante el propio destino por encima de la naturaleza y con independencia de las instituciones. Apoyado en la ciencia y en la técnica, el hombre ilustrado se sintió forjador de un futuro en paz y en prosperidad donde iba a encontrar seguro cobijo. Pero los acontecimientos se encargaron muy pronto de desmentir los buenos augurios iniciales. Las aberraciones de las dos grandes guerras pusieron en evidencia, al transcurrir del tiempo, la ambigüedad e inseguridad de un progreso logrado a base de ciencia y técnica principalmente y se hizo sentir el trauma del futuro. Al independizarse de Dios, el hombre se queda solo ante la muerte apoyado en una existencia efímera e intrascendente, sin valores objetivos y absolutos que orienten debidamente su libertad. Está sometido al vaivén incontrolado de los acontecimientos y a las veleidades del propio capricho.
Otra directriz para ahormar un futuro humano verdadero era el crecimiento del nivel de vida, así como la transformación cualitativa de las condiciones sociales básicas. Fueron éstas las ideas sustentadas por Adam Smith sobre el crecimiento cuantitativo y por K. Marx sobre la revolución económica y social. Pero a la vista de todos están las insuficiencias del incremento cuantitativo y las negativas consecuencias de la dialéctica revolucionaria.
A partir de los años sesenta de este siglo una nueva tendencia, basada en el desarrollo tecnocrático, hizo de la economía panacea y triaca de todos los males. Pero su carencia de perspectiva ético-espiritual terminó en un inmenso vacío de valores humanos, dando lugar a utopías imposibles. El mundo occidental padece hoy las penosas consecuencias de aquel huero pragmatismo y busca una satisfacción imposible en la vuelta ingenua a la naturaleza, en el falso paraíso de la droga y del alcohol, en la huida ilusoria a una mística desenfocada. Evadiéndose de este modo de la realidad, intenta curarse de los males que le aquejan y que hemos descrito antes: imparable ritmo del paro, delincuencia creciente, bancarrota de valores auténticos, amenaza de guerra generalizada, etc. Todo ello no obedece a otra causa que a la falta de orientaciones ético-espirituales y a un alarmante déficit de sentido de la vida y de la historia 45.
Efectivamente, el problema de nuestra sociedad no se reduce a un simple anecdotario más o menos llamativo. La crisis es mucho más profunda y grave. La mayoría de nuestros contemporáneos se
Cf. ibíd., 15.
173

encuentran desorientados en su vida espiritual y ética. Unos, porque adoptan una postura ambivalente que los conduce a una doble moral; otros, porque asumen un criterio ético basado en intereses políticos exclusivamente o se dejan llevar por fines institucionales y de grupo. De todo ello se derivan las manipulaciones biogenéti-cas, el tráfico de la droga, la falta de respeto a la verdad y a los compromisos contraídos, las relaciones económicas y sociales inspiradas más en el egoísmo que en la solidaridad, las tergiversaciones tendenciosas de los medios de comunicación.
Pero no sirve darle vueltas. El remedio no se encuentra más que en el retorno a los valores objetivos de la ética y a la práctica de las consecuencias espirituales que brotan del Evangelio. Es preciso un rearme espiritual y moral en la base de la vida social porque, se quiera o no, la clave de la historia que nos toca vivir está en la llaga espiritual de una sociedad que no se atreve a enfrentarse directamente consigo misma.
Si los conflictos, angustias y desconfianzas que padece nuestra sociedad son un desafío constante a todo hombre de buena voluntad, constituyen un reclamo mucho más fuerte para aquellas personas en quienes está depositado el capital de esperanza del mensaje evangélico. Son ellas las mejor capacitadas para solucionar el problema. Pero no con el recurso fácil de la intervención directa del Todopoderoso ni con la instrumentalización de la propia vida como sistema socioeconómico y político, sino ayudando a centrar las aspiraciones de todos en los valores irreversibles y poniendo las bases de una nueva comunidad humana empeñada en un amor sin fronteras y vuelta a lo trascendente. No podemos olvidar, sin embargo, que en esta tarea la especulación y la teoría son menos elocuentes que el testimonio y la experiencia. La denuncia surte efectos positivos siempre que se hace desde la propia vida, y la esperanza sólo se devuelve cuando tiene delante un paradigma en que inspirarse, cuando el que predica pone en práctica lo que dice creer. Haciéndose todo para todos y sin dejar de ser amigos y hermanos, es como los elegidos prestarán a la comunidad humana el servicio que ésta les solicita. Es cierto que la persona consagrada no puede desentenderse de la suerte material de sus hermanos, pero no es menos verdad que no debe convertirse en un revolucionario al uso. Lo que está en juego es la consecución de una comunidad eclesial solidaria que, por la acción eficaz y pacífica, obligue a quien haga falta a rectificar o intervenir en favor de una sociedad más justa en la que cada hombre pueda llegar a ser plenamente persona. La vida sacerdotal y religiosa debe proponer otro modelo de convivencia donde la intercomunicación de bienes y saberes sea realidad
174
porque funciona a base de respeto, de solidaridad y de servicio. Es algo inédito que es necesario estrenar, una tarea ineludible y urgente de futuro.
A pesar de las mejores intenciones, nadie puede ignorar la dificultad de semejante empresa, agravada por la presencia de ciertas ideas que han adquirido audiencia en los medios eclesiásticos. Con la nueva imagen del mundo y del hombre se han inoculado en la conciencia de muchos consagrados conceptos novedosos que, aunque teológicamente son legítimos, pueden ejercer, sin embargo, influencia negativa en la ordenación de la vida espiritual y apostólica. A continuación ofrecemos un breve elenco de los mismos.
Toda vida es vocación. Esta idea, que ha cobrado auge de un tiempo a esta parte juntamente con la creencia de que toda existencia cristiana es misionera, está contribuyendo a una progresiva desvalorización de la consagración religiosa y la ordenación sacerdotal. Deteriora asimismo la dedicación expresa al apostolado misionero tal como es reconocido por la Iglesia.
Espontaneidad del Espíritu respecto de la gracia. La convicción de que el Espíritu actúa donde quiere y como quiere viene a difu-minar las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural. Esto hace que en determinados sectores se sienta cada vez menos la necesidad de ciertas formas de espiritualidad y prácticas piadosas, quedando la santificación de la vida al aire de la improvisación, al ajetreo de la acción y al quehacer profesional. Tanto los espacios para la intimidad con Dios como el recurso a los medios tradicionales de vida espiritual están perdiendo actualidad y vigencia en círculos cada vez más amplios, si bien es verdad que comienza a percibirse una espe-ranzadora recuperación en este sentido.
Cristianismo anónimo. Los defensores de una fe cristiana vivida en la interioridad de la propia conciencia sobrevaloran la autonomía y libertad de la persona frente a lo institucional. Contraponen carísma e institución y abogan por el abandono de los cauces establecidos por la Iglesia jerárquica, a la par que boicotean toda forma de servicio organizado bajo el control y guía de la autoridad. Según ellos, debe ser la espontaneidad la que cuente y es por la acción directa en el mundo por donde discurre la energía liberadora del Espíritu.
Eficacia inmediata. La operatividad y eficacia de la acción divina se miden por la inmediatez de los resultados, como en la técnica, quedando desvalorizadas la fe y la esperanza, puesto que obran a largo plazo. La vocación consagrada, que no obtiene su consumación en la historia ni se traduce en resultados cuantificables, carece de sentido en un mundo de automatismos, de producciones en serie,
175

de cantidades industriales. Los que así piensan propugnan una acción pastoral basada más en medios técnicos que en los procedimientos marcados por el Evangelio. Son fervientes entusiastas de los recursos humanos y hacen caso omiso del poder de Dios y de la eficacia del sacrificio personal como principales agentes del reino. Para éstos, la dialéctica de Jesús, expresada convenientemente en las bienaventuranzas, debe posponerse a la dialéctica del mundo, cuya razón estriba en la posesión de bienes materiales, en el poderío político y militar, en el disfrute sin límite.
Si bien es verdad que esta ideología se propone depurar un mundo fantasmagórico, indebidamente sacralizado, donde la confianza se depositaba enteramente en la oración milagrera y donde el consagrado era considerado como un mago «puedelotodo» y miembro de una casta privilegiada, no es menos cierto también que, si no se sopesa debidamente, culmina en errores manifiestos y produce efectos completamente contrarios a sus deseos.
A nadie se le oculta que las ideas indicadas constituyen un poderoso handicap en determinados ambientes que, dominados por un excesivo afán de eficacia renovadora, están a punto de reducir el mensaje evangélico a simple preocupación por las necesidades terrenas y a identificar irracionalmente cristianismo con humanismo. En su propósito de construir un mundo humano mejor, pierden de vista, o relegan al último lugar, la que debe ser meta única del hombre cristiano: la trascendencia.
b) Situación ambivalente
El sincero deseo de reinserción en el mundo —encarnación, como se ha venido diciendo—, con el fin de compartir afanes y prestar servicios eficaces 4Ó, ha llevado a la Iglesia, sobre todo a partir del Vaticano II, a sentirse más próxima y solidaria de la humanidad y de su historia. No es la espectadora indiferente de la marcha del mundo, sino el agente principal de este inmenso proceso de consolidación humana y espiritual.
En estos momentos, sacerdotes y religiosos se han percatado más que nunca de la mutua implicación de Cristo y el hombre. Para que Dios habite verdaderamente en el hombre no es suficiente que resida pasivamente en él, es necesario además que éste acoja generosamente su presencia y se comprometa con ella. Se trata de una viva comunión personal que arranca del hecho de la filiación divina. La condición de hijos de Dios es la razón de la Iglesia como
* GS 1.
176
depositaría de los designios divinos sobre los hombres. Jesús de Nazaret, inhabitación perfecta de la divinidad en la humanidad, y los hombres, destinatarios y partícipes de esta inhabitación, son dos extremos inseparables en la economía de la salvación. Constituyen ambos un solo cuerpo: el templo de Dios y el lugar de su presencia. De aquí que la finalidad de la Iglesia sea la cooperación de todos sus miembros ordenada a alcanzar la posesión plena de Dios por medio de Jesucristo. Con otras palabras: se trata de formar una sola familia en torno a la figura de Cristo como punto de entronque de todos los hombres en Dios Padre. A este respecto, Y. Congar enseña que la vida de cada hombre «no se consuma como sacrificio espiritual sino en la unión sacramental con el sacrificio de Jesucristo.. . , mediante el cual todos juntos vienen a ser un solo cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre» 47.
Pues bien, los consagrados son hoy más conscientes que antaño de la urgencia y premura de esta tarea de incorporación colectiva. Arrastrados por el espíritu de la época, sienten la necesidad de hacerse presentes al mundo de manera permanente y continua, pero al mismo tiempo advierten, no sin sorpresa, que su presencia implica el ejercicio de unas actividades concretas exigidas por el modo peculiar de entender las relaciones interhumanas y de habérselas con sus conciudadanos. Descubren así el sentido específico de su vocación, eso que se denomina segunda vocación u ocupación vo-cacional y que se concreta en actividades harto diversas, como trabajo manual (sacerdote obrero), obra asistencial (religiosa enfermera), enseñanza (religioso y sacerdote profesor). La opción vocacional reviste entonces el carácter de actividad humana que, como cualquiera otra, tiene que ejercerse en un marco histórico determinado. Se trata de un ejercicio a partir de una situación particular. De ahí emerge precisamente la ambivalencia.
Su raíz estriba en los dos elementos constitutivos de la vocación consagrada: la llamada divina y la respuesta humana. Si no se armonizan convenientemente, dan lugar a la tensión y al conflicto.
La elección gratuita de Dios ha hecho caer a algunos en una especie de ingenuo angelismo que sitúa al consagrado fuera del mundo y niega al quehacer vocacional todo cometido histórico e intra-mundano. El excesivo sobrenaturalismo convierte el carisma vocacional en una especie de aerolito sagrado que impide su verdadera encarnación, haciendo del consagrado la persona de lo prohibido, un epifenómeno o sobreañadido a un mundo que se está forjando.
47 Y. CONGAR, El misterio del templo, Barcelona 1963, 210. Cf. GS 7-9; GS 24.
12 177

Esta concepción contribuye en gran medida a que no pocas personas, que un día adoptaron la clase de vida que les parecía más apta para su cumplimiento personal y para ser más útiles a sus hermanos, hayan sentido el peso de la ineficacia y la sensación de desplazamiento. Apartadas de los campos donde se combate directamente por la edificación de la ciudad terrena, estas personas se han considerado a sí mismas extranjeras en su propio mundo. Como consecuencia de esta vivencia, cunde en ellas el desasosiego y el conflicto interior. Se sienten como el furgón de cola de un tren que partió hace tiempo en dirección contraria4S. En el mejor de los casos terminan en resignada desilusión, cuando no en agresivo derrotismo.
Tampoco los demás han sido capaces de situarlas en el lugar que les corresponde, porque los consideran seres extraños no emergidos de las formas nuevas de sociedad, sino impuestos desde el exterior como remedio ineficaz. No son «el hombre entre los hombres» ni «el hermano para los hermanos», sino el soldado temeroso y huidizo que abandona el campo de batalla cuando más fuerte es el fragor de la contienda.
Pero la postura opuesta no es menos perniciosa. La excesiva mundanización de la vocación y el desmedido afán encarnacionista han contribuido por igual a desenfocar el carisma vocacional privándolo de su verdadera eficacia y sentido. Por no saber traducir su contenido en actividades adecuadas y en las debidas formas de comportamiento, se ha caído en un grave confusionismo que reduce la acción salvífica de Dios a una serie de obras asistenciales y de suplencia y a liderazgos de orden completamente intramundano. En estos casos se ha hecho coincidir la misión con el desempeño de unas tareas estrictamente profesionales.
La ambigüedad, por tanto, consiste en un error de apreciación y perspectiva. No se han sabido medir con exactitud las implicaciones y derivaciones prácticas de la vocación religiosa. Aunque ésta no debe ser confundida con una actividad profesional cualquiera, sí entraña el ejercicio de determinadas funciones que requieren un grado de competencia contrastada. Es un error creer que el carisma suple el conocimiento científico y la destreza técnica, pero también se equivocan quienes piensan que la ciencia y la técnica pueden surtir los mismos efectos que la gracia. Favor de Dios y elemento humano son requeridos conjuntamente por la misión vocacional, que en el momento en que nos encontramos no puede cumplirse sin competencia, dedicación y compromiso. Como en cualquier otro
Cf. W. KASPER, El futuro..., ed. cit., 98.
178
trabajo, la acción apostólica y misionera exige la posesión de los saberes científicos y técnicos que permiten acceder al objeto y tratarlo con garantía, sabiendo hacer bien lo que se hace49. A pesar de todo, es necesario dejar claro que la especialización profesional es solamente el término a quo o punto de partida, pero nunca el término ad quem o meta de la vocación50.
Cuanto hemos dicho comporta un complejo entramado de funciones, a cuya base se encuentran el ejercicio y la situación. La vocación se ejerce siempre desde una situación concreta. De ello vamos a hablar a continuación.
El ejercicio 51.
Este aspecto de la vocación sacerdotal y religiosa afecta de modo especial a los presbíteros, tanto si son sacerdotes seculares como si son religiosos, en virtud precisamente de las funciones específicas que entraña su ministerio. Pero tiene que ver también con los demás consagrados, hombres y mujeres, que por el bautismo han sido incorporados a Cristo y poseen un sacerdocio común que deben ejercer desde su especial condición de personas consagradas. De aquí brotan unas exigencias y compromisos de especial resonancia por el hecho de la profesión religiosa creadora de una misión peculiar dentro de la Iglesia.
En cuanto al ejercicio de la vocación sacerdotal, es preciso reconocer que se desarrolla en el cumplimiento de un doble ministerio: la palabra y el sacramento. Ambos conceptos comportan consecuencias de tipo práctico que deben ser asumidas por el ministro con entera responsabilidad, puesto que contribuyen en gran medida a configurar su vida.
La palabra. El sacerdote es ministro de la palabra. Una palabra que tiene que recibirla de Dios y servirla a los hombres con pureza y autenticidad. Una doble obligación emana de este servicio: por una parte, tiene que dejarse impregnar del mensaje de Cristo tomando conciencia exacta de su verdadero contenido y exigencias, y por otra, debe transmitirlo fielmente a los demás sin tergiversaciones ni etiquetas ajenas a su significado genuino. No es la propia doctrina la que se predica, sino la enseñanza viva del Evangelio.
49 Cf. A. ANDREU RODRIGO, ¿Qué es ser cura hoy?, Valencia 1968, 207. 50 Cf. J. MOLTMANN, Teología de la esperanza, Salamanca 1969, 431. 51 Cf. OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, ¿Crisis de seminarios o crisis
de sacerdotes?, Madrid 1967, 431-438.
179

Tanto la recepción como la transmisión entrañan deberes ineludibles. La primera se concreta en tres modalidades complementarias: querer recibir, disponerse a recibir y saber recibir. Las tres se concretan en una sola: capacitarse debidamente para no traicionar el mensaje. Además de una actitud de sencilla humildad, esta disposición requiere un esfuerzo nada común de autosuperación para ponerse al día en el conocimiento siempre actualizado de la doctrina cristiana. Es trabajo constante por el que el sacerdote llega a ser verdadero teólogo que interpreta fielmente el mensaje revelado según las normas del magisterio eclesiástico y los resultados de la exégesís actual.
La segunda, la transmisión, consiste en una tarea de enseñanza con vistas a la liberación. Su cumplimiento se realiza mediante actividades concretas que ponen al sacerdote en contacto directo con los hombres en su circunstancia particular. No es etiquetando la doctrina evangélica con elementos extraños como se hace más eficaz su contenido, sino permaneciendo fiel a su pureza original y haciéndolo incidir en la vida real del mundo. Para ser fiel transmisor de la vida de Cristo, el sacerdote tiene que ser teólogo que conoce a la perfección la doctrina de la Iglesia, exegeta que interpreta correctamente la palabra de Dios y conocedor de los signos de los tiempos, a cuya luz sabe leer las Escrituras. Iluminando la realidad cotidiana con la luz del Evangelio y meditando la palabra revelada desde la vida de los hombres, encontrará el sacerdote un camino expedito para su tarea pastoral.
El sacramento. Es la otra faceta del ministerio sacerdotal. Nadie ignora que el sacerdote cristiano no es un ideólogo ni mero dador de doctrina. Tampoco es un líder que conduce a las masas bajo el señuelo de una vida mejor y un mayor bienestar de orden terreno. Es el comunicador de una vida nueva adquirida en el trato personal con una forma de existencia completamente distinta: la vida de Dios transmitida a los hombres a través de la persona de Jesucristo mediante sus sacramentos, especialmente la eucaristía. Por eso todo sacerdote es, antes que nada, el hombre de la eucaristía, vida para el mundo. Con ella se relacionan íntimamente todos los demás ministerios y obras de apostolado, ya que en ella se encuentra Cristo, bien supremo de la Iglesia y principio y fin de la vida cristiana. «Por lo cual la Eucaristía aparece como fuente y cima de toda la predicación evangélica —enseña el Concilio—, como quiera que los catecúmenos son poco a poco introducidos a la participación de la Eucaristía, y los fieles, sellados ya por el bautismo y la confirma-
180
ción, se insertan por la recepción de la Eucaristía plenamente en el Cuerpo de Cristo» 51.
Palabra y vida se dan la mano en el sacramento de la eucaristía, que, como fuente de amor, tiene una función integradora por excelencia. Por ella están llamados todos los hombres a insertarse en el Cuerpo de Cristo. Pero esta dimensión del sacramento puede crear dificultades al sacerdote que la preside y realiza, ya que ha de sentirse necesariamente concernido por sus exigencias de paz, de libertad y de amor. Al ser el agente principal de esta misión, las tareas implicadas en el sacramento le recuerdan el consejo evangélico de la previa reconciliación: «Si vas, pues, a presentar una ofrenda..., y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda... Ve primero a reconciliarte con tu hermano» (Mt 5, 23-24; 1 Cor 11,17-22).
En las condiciones actuales de la sociedad humana, este mandato tiene fuerte resonancia y especial significación en la conciencia de aquellos que se sienten llamados por vocación y encargo a una obra de renovación y de reconciliación verdaderas. Por eso no es nada raro encontrarse con sacerdotes que ante las exigencias de la eucaristía se sientan culpables, por lo menos por omisión, del penoso estado en que se encuentran muchos de nuestros contemporáneos. No se puede subir impunemente al altar si de alguna manera se ha pactado con la injusticia. El principio de solidaridad obliga a todo sacerdote a reactualizar sus celebraciones eucarísticas, que han de adquirir necesariamente un cariz testimonial y de compromiso en la revitalización del hombre y de la sociedad; tiene que ser fuente de vida para el mundo respondiendo con su conducta a las demandas justas de sus hermanos. Aunque la eucaristía es siempre la misma, su celebración, sin embargo, reviste aspectos diversos y comporta exigencias diferentes si tiene lugar en ambientes pacíficos y homogéneos o en comunidades en las que predominan las diferencias vergozantes, la discordia, el odio, la opresión y la animosidad.
La situación.
Son muy diversas las situaciones en las que se pueden encontrar las personas elegidas. A pesar de todo, se da un cierto común denominador que unifica posturas y encuadra el pluralismo dentro de unos límites justos. Las instancias a que todo consagrado debe ajustar su vida, situándose convenientemente respecto de ellas, son las siguientes: Dios, Cristo, la Iglesia, la autoridad inmediata, los hombres. Cada una de ellas tiene sus derechos y exigencias.
52 PO 5.
181

Dios. Es el hontanar y la meta de la vida consagrada. De él procede y hacia él se dirige en definitiva. Por eso el consagrado no puede desentenderse de la pauta por él trazada ni de las consignas prefijadas de antemano. Ello obliga a revisar y actualizar el sentido de dependencia y a situarse en perspectiva de irreversibilidad abriéndose a un futuro metahistórico. Sus metas rebasan toda conquista de carácter inmediato. El consagrado, en su calidad de enviado, debe contar con Dios en todas sus empresas remitiéndose a él en todo momento, puesto que es él quien envía. La conciencia de trabajador por cuenta ajena no implica forma de alienación alguna, sino que es requisito necesario para asegurar la rectitud de conducta y la eficacia en el trabajo.
Cristo. A través de Cristo se comunica la vida divina a los hombres. Mas, por la ordenación sacerdotal y la consagración religiosa, el elegido guarda una especial conformación con el Hijo de Dios, que lo obliga a encarnar su misma vida y lo capacita para comunicarla a los hombres. De esta configuración emana un compromiso ineludible: conectar con Jesús de Nazaret con el fin de actualizar su obra en la comunidad histórica humana.
Esta misión comporta una doble tarea: la de ser aventajado discípulo del Maestro y la de transmitir fielmente la enseñanza recibida. Difícil cometido en los momentos presentes por la necesidad de iluminar la vida real de los hombres y orientar su conducta con los principios del Evangelio. Esto no quiere decir que haya que acomodar la doctrina de Jesús a las veleidades de la sociedad moderna ni que revierta en las heridas de la humanidad como fácil lenitivo. El cometido es muy distinto. Se trata de clarificar sin ambigüedades de ninguna clase las relaciones entre los hombres a la luz de la verdad de Cristo y de ajustar el comportamiento humano a las exigencias de los valores absolutos e inmutables propuestos en el Evangelio. El que la escala axiológica cristiana tenga repercusión eficaz tanto en los móviles como en las aspiraciones de nuestros contemporáneos, no sólo a nivel individual, sino colectivo también, no es una empresa fácil, pero los consagrados deben asumirla como tarea específica suya con entera responsabilidad.
Es cierto que Jesús no fue un revolucionario político. Tampoco recurrió a ningún género de violencia; su mensaje, lo mismo que su acción, se inspiraba en la paternidad universal de Dios Padre y en la fraternidad de todos los hombres. Pero eso no quita que su actitud ante los males e injusticias de este mundo fuera neutral. En nombre del amor de Dios y de la justicia de su reino, se puso de parte de los marginados de este mundo proclamando que la frater-
182
nidad se cumple en la justicia y que al desamor hay que responder con un amor que sepa comprometerse realmente, hasta sufrir la violencia por parte de los que detentan el poder y alimentan la injusticia. La predicación y la praxis de Jesús constituyen la norma directiva de los consagrados como asumidores de una existencia marcada por la fe, la esperanza y la caridad suprema.
Sería un grave error creer que al hombre se le salva con la mera promesa de una felicidad supraterrena, olvidando que es necesaria la realidad tangible de una fraternidad cumplida en la justicia. Asumiendo esta responsabilidad y traduciéndola en un modo de vivir comprometido de cara a las exigencias legítimas de nuestros contemporáneos es como los consagrados pueden convertirse en signos de verdadera esperanza. Sin el compromiso real con la justicia, la caridad cristiana no pasa de ser estéril sentimiento vacío de contenido real. Como enseña el Vaticano II , los cristianos nada pueden desear con más ardor que el servir cada vez más eficazmente a los hombres de hoy. Amando a los hermanos en palabra y en obra es como se testifica la verdad y se estimula a los hombres a la esperanza (cf. GS 93).
Autoridad inmediata. El sacerdote y el religioso son portadores de un mensaje que les es confiado en una misión específica. Es una encomienda más que propiedad suya, por eso no deben comportarse como agentes autónomos e independientes. Tanto la misión como los poderes que la acompañan, y hasta la misma parcela a evangelizar, los recibe de la autoridad legítima, la cual tiene, a su vez, que desempeñar su propia función en condiciones y circunstancias muy concretas. Este extremo conlleva la necesidad del diálogo abierto y sincero, no exento de tensión y conflictos motivados por la distinta postura ante la realidad y la diferencia de perspectiva. Sin hacer del superior un mero administrador que se limita a clasificar problemas y ordenar cuestiones, es preciso reconocer que no siempre sintoniza con la problemática planteada por sus subordinados. Su peculiar situación le ofrece puntos de mira distintos y en contraste frecuente con el enfoque y criterio del subdito. Ello obliga a unos y a otros a adoptar una sincera postura de fe y caridad que propicia el diálogo fecundo donde se liman asperezas y se ponen las bases de una acción apostólica eficaz. Aferrarse neuróticamente al principio de autoridad, como último criterio para solucionar los problemas, y el encerrarse en el ámbito alicorto de la libertad por la libertad conducen al descalabro y fomentan la divergencia y la ineficacia. Muy distinto es el recurso sincero a lo sobrenatural por parte de unos y de otros, sobre todo si está en
18*

juego el bien del prójimo. Este criterio, convenientemente asumido, debe presidir en todo momento las relaciones entre autoridad y obediencia, puesto que ambas fluyen de la misma fuente y persiguen el mismo fin.
La Iglesia. La vocación sacerdotal y religiosa tiene su lugar propio en la Iglesia fundada por Jesucristo y, como enseña el Concilio, pertenece de manera indiscutible a su vida y santidad53. Tanto los sacerdotes como los religiosos son los sustentadores que por su consagración y ministerio contribuyen directamente al mantenimiento y creación incesante de la comunidad eclesial. A ellos se les encomienda, como miembros cualificados y porción elegida, el abrir caminos a la fe y esperanza; están llamados a ser, al igual que la Virgen María, precursores de la vida cristiana y guías de todo el cuerpo de bautizados. Por su lugar específico dentro de la Iglesia, su vida se constituye en modelo del seguimiento de Cristo, cuyo distintivo es la unidad solidaria. Este cometido los lleva a atender al bien universal por encima de las apetencias y medros personales. Es éste uno de los principales objetivos de su acción al que deben servir con particular esmero, ya que en la comunión con la Iglesia no sólo estriba la eficacia de su acción pastoral, sino el ser mismo de su proyecto vocacional. Nadie puede poner en duda que la unión con Cristo que elige pasa en todo momento por la comunión con la Iglesia por él fundada.
Las rupturas y discrepancias, lo mismo que los individualismos aislacionistas, hacen ineficaz la acción apostólica, la cual no puede perder de vista el ritmo sincrónico y diacrónico de la marcha general de la Iglesia a través de los siglos. Ni el francotirador que se desentiende del común sentir eclesial de la época en que vive ni el progresista a ultranza que no acepta el peso de la tradición son paradigmas de una empresa esencialmente comunitaria y jerarquizada que cifra su eficacia en la continuidad y solidaridad con otras formas de pensar y de sentir.
En determinados momentos en que las relaciones con la Iglesia oficial eran especialmente tensas, un buen número de sacerdotes y religiosos del más alto nivel científico y cultural han sabido posponer sus criterios personales al precioso don de la unidad. Es el caso, entre otros, del padre Teilhard de Chardin, que supo rechazar con heroico sacrificio toda invitación de ruptura con la jerarquía, haciendo, en cambio, profesión explícita de fe de su pertenencia
LG 44.
184
y comunión con la Iglesia de Cristo54. Un modelo de fidelidad, cuya obra no perdió por ello nada de su natural vigor y eficacia. La conexión con el «tronco romano», como solía decir, no recortó el ámbito de su influencia ni redundó en menoscabo de su grandeza. Este es el camino para quienes se confiesan seguidores del Maestro hasta dar la vida de un modo más doloroso que el martirio corporal.
La sociedad humana. El consagrado no puede encerrarse en sí mismo. Tiene que abrir las puertas de su vida a todos cuantos estén dispuestos a entrar por ellas, ya que la vocación es un don con vistas a una misión de servicio universal. Más que al provecho del interesado, se orienta en favor de los otros. Mejor aún, el beneficio de la propia persona está en proporción con el bien que realiza en su derredor. La vida sacerdotal se establece en un triple fundamento que el papa Juan Pablo II condensa en esta frase: «Llamado por Dios, en Jesucristo, consagrado por él con la unción del Espíritu, enviado para realizar su misión en la Iglesia» 55. La llamada divina está al servicio de una causa y en función de una misión, cuyo quicio son la disponibilidad y la entrega. La vida misma del elegido es una exigencia radical ante la sociedad problematizada de nuestros días, cuyas circunstancias concretas están exigiendo compromisos de gran envergadura.
Las diversas instancias que acabamos de enumerar —sociedad humana, autoridad, Iglesia, Cristo, Dios— hacen de la persona elegida un ser en tensión. Convierten su vida en proceso dialéctico y la obligan a una superación constante porque, aunque los intereses de Dios coinciden en realidad con los de los hombres y la sociedad, no siempre se alcanza a ver esta equivalencia, sobre todo si se hace prevalecer lo urgente sobre lo necesario y se antepone lo conveniente a lo perentorio y absoluto. Esto nos lleva a establecer unas normas de conducta y de acción que hagan fructífero el quehacer misionero de los consagrados en su fidelidad a los designios de Dios y a las necesidades reales de sus hermanos.
54 El día 12 de octubre de 1951 escribía al entonces superior general de la Compañía de Jesús: «En realidad me siento hoy más profunda e irremediablemente unido a la Iglesia jerárquica y al Cristo del Evangelio de lo que lo estuve nunca en ningún momento de mi vida (...). Sobre esta importante cuestión de fidelidad y de docilidad exteriores, tengo un interés especialísimo en afirmar a usted que, pese a ciertas apariencias, estoy firmemente decidido a continuar siendo "hijo de obediencia"» (cit. por P. LERROY, Perfil humano de Teilhard de Chardin, Barcelona 1965, 40-41).
55 Cf. Juan Pablo II en España..., ed. cit., 155-156.
185

c) Pautas de conducta y acción misionera
Para determinar con la debida precisión estas normas tenemos que retrotraernos por unos momentos al cambio verificado dentro de la misma Iglesia y al futuro que sale al paso de los consagrados, de forma especial de los más jóvenes. Sólo desde ahí podrán establecerse líneas generales de conducta, que cada uno asumirá personalmente a tenor de su circunstancia con el arrojo necesario para clarificar diferencias y provocar decisiones oportunas. Por eso nos sentimos obligados a hablar en primer lugar de los retos que hoy se lanzan a los elegidos, para enunciar después las respuestas que deben dar M.
Retos inmediatos.
El primero de estos retos es el cambio contextual que está haciéndose ya realidad en la Iglesia. Las estadísticas más serias demuestran que se está pasando de una Iglesia europea a una Iglesia del tercer mundo, que en el año 2000 contará con los dos tercios de la totalidad de sus miembros. En estos países viven ya más del cincuenta por ciento de los cristianos. Ni que decir tiene que este traslado geográfico comporta reorientaciones espirituales importantes que repercuten necesariamente en la vida de los mismos consagrados. En efecto, no plantean las mismas exigencias evangelizado-ras las comunidades supercultas de las naciones tecníficadas de Centroeuropa y Norteamérica que los pueblos subdesarrollados de África y de Sudamérica. Esta particularidad está exigiendo una preparación idónea tanto por lo que respecta a lo espiritual propiamente tal como por lo que se refiere a lo humano y profesional, principalmente cuando estos grupos nacionales truecan su pasiva resignación de siglos por un protagonismo directo en su quehacer histórico. Son comunidades pujantes y llenas de vida dotadas de una nueva experiencia de la fe cristiana, que interpretan desde la revalorización de sus tradiciones culturales y religiosas. Este dato es suficiente para poder hablar de migración de la fecundidad ecle-sial de Europa y Estados Unidos al Tercer Mundo, de manera especial Iberoamérica. Semejante vitalidad se traduce en una opción preferencíal por los más necesitados y rompe todos los esquemas previamente concebidos. Su expresión sistemática mejor elaborada es la llamada teología de la liberación, a cuya luz emerge un problema inquietante para los consagrados comprometidos realmente.
56 Cf. W. KASPER, El futuro desde la fe, Salamanca 1980, 79-124.
186
¿Cómo vivir una espiritualidad que consiga unir la experiencia de la gracia de Dios y la necesidad de la liberación colectiva e individual dentro de la peculiaridad iberoamericana en lucha contra los mecanismos de opresión exterior? S7.
Por debajo de esta situación apuntan no sólo concepciones nuevas de relación de la Iglesia con la sociedad, sino incluso modelos de Iglesia que en algún caso pueden rozar la heterodoxia y en otros suponen altas dosis de novedad. No es sólo el campo social y político el que está en ebullición en el continente americano, es la propia Iglesia la que se encuentra en efervescencia, como lo demuestra el reciente viaje realizado por el papa Juan Pablo II a esos países.
Si bien algunas interpretaciones de la teología de la liberación pueden rozar los límites de lo permisible, no se puede olvidar, sin embargo, que el aliento a ese movimiento, como opción por los pobres y compromiso con la realidad circundante, arranca de experiencias tan positivas como fueron las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla. El futuro de la Iglesia, que se juega indudablemente en Iberoamérica, en sus instituciones, en su creatividad y en sus conflictos, es un fuerte reto que sacerdotes y religiosos deben afrontar con entera lealtad al magisterio de la Iglesia y disponibilidad verdaderamente comprometida con la realidad innegable que están viviendo millones de hombres hermanos nuestros e hijos de Dios como nosotros. Es la única forma de hacer creíble la vida sacerdotal y religiosa en un contexto de semejantes características.
Existe en segundo lugar, como indicábamos antes, el pluralismo sociocultural del mundo occidental. La vida actual ofrece una configuración espiritual particular cuyos contornos no están perfectamente definidos y donde no se mantiene un bloque homogéneo de valores. Tampoco se percibe con claridad la línea divisoria entre el bien y el mal. Hoy la mayor parte de los hombres no aciertan a distinguir entre lo justo y lo injusto, entre lo noble y lo innoble, entre la verdad y el error, entre el amor y el odio. Se ha llegado a un confusionismo tal en el orden del pensamiento y de las ideologías que no resulta fácil la opción entre las diversas disyuntivas. Ello obliga a un gran esfuerzo de discernimiento, que supone a la vez una capacidad nada común de comprensión, para que, sin incurrir en concordismos y acomodaciones, se hagan viables para todos los valores que salvan realmente y dignifican a la persona humana. Pasar por la criba del buen sentido todo lo que hoy consti-
57 Cf. J. RAMOS REGIDOR, Jesús y el despertar de los oprimidos, Salamanca 1984, 15.
187

tuye objeto de admiración y de seguimiento es tarea harto difícil que está exigiendo clarividencia y serenidad.
Un tercer desafío está constituido por eso que se viene llamando el posateísmo, fruto del afán desmedido de vivir la temporalidad como único valor que merece la pena vivirse. El situarse lo más cómodamente posible en el aquí y ahora es la meta suprema de un gran número de nuestros contemporáneos, que no esperan ninguna otra clase de futuro realmente válido. Es éste su único móvil y aliciente. Ni una sociedad mejor organizada, ni un superhombre independiente y autónomo, ni un progreso liberador de toda necesidad constituyen ya la meta añorada por el hombre posmoderno. Todo termina en un presente sin sentido porque la verdad es imposible y los valores no tienen otra medida que la eficacia inmediata. No se confía en el poder de la razón autónoma y todopoderosa; se critica negativamente toda forma de poder político y social; la historia carece de sentido y no existe ninguna clase de futuro porque no hay nadie que lo garantice.
Semejante situación es un reto lanzado a los consagrados, que con la luminosidad de su vida tienen que provocar decisiones definitivas y posturas comprometidas con un porvenir capaz de hacer revivir la esperanza y el gusto de seguir viviendo. Lo específico de la vida religiosa no es la monótona continuidad y constante repetición de lo mismo, sino la categoría de lo nuevo y la historia abierta sobre un mañana que exige el trascendimiento de la propia existencia. No podemos olvidar que la realidad no queda reducida al contexto de lo experimentable; se amplía en un más allá adonde la sensibilidad y el instinto no tienen acceso. Promotores de esta clase de vivencias son los consagrados, con su fe en el futuro absoluto.
Pero el futuro de Dios, que es el mismo del hombre, ha sido introducido ya en el mundo por la vida, muerte y resurrección de JesucristoS8. Un género de vida completamente distinto que no se obtiene por la eficiencia de la técnica ni consiste en retoques ni mejoras relativas del orden actual. El paso de la muerte, la aspiración a la justicia absoluta y la esperanza de una vida irreversible no se avienen con el espíritu consumista de nuestra época ni con las eficacias a corto plazo proclamadas por sociólogos y políticos. Sólo un orden donde no haya vencedores ni vencidos, donde el dolor no tenga arraigo y donde la tensión entre miseria y abundancia, finitud
58 «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva» (Ap 21,1)- «He aquí que hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). «Porque he ahí que voy a crear unos nuevos cielos y una tierra nueva» (Is 65,17).
188
e infinitud, culpabilidad y perdón haya desaparecido para siempre, pertenece propiamente a la humanidad del hombre y es la respuesta adecuada a su profundo misterio. Sólo un orden de esta índole es capaz de devolver a los hombres la dignidad perdida, ya que la muerte de los valores absolutos, cuya fuente es el mismo Dios, se convierte en una catástrofe generalizada que abarca la totalidad de los ámbitos de la vida. Si es cierto que la búsqueda del hombre coincide con la búsqueda de los valores verdaderos, habrá que convenir en que el hallazgo del hombre integral no es otro que el encuentro con el Absoluto; ese Absoluto que se ha mundanizado e hístorizado, que ha adelantado su autopresentación a los hombres en su misma encarnación, en el nacimiento de Jesús, Dios como el Padre. Ese «último» esperado por todo hombre de buena voluntad es Dios mismo, el Dios que ha venido ya en Cristo y que está viniendo en el Espíritu, presente en la comunidad cristiana y verifi-cable en la praxis del amor al prójimo y del compromiso por la justicia en el mundo. Sólo en esta praxis el futuro absoluto se hace presente en la historia, para venir definitivamente en la plenitud de la salvación esperada, alcanzada únicamente en la donación-revelación plena que hará Dios de sí mismo el último día del mundoS9.
Testigos cualificados de este futuro irreversible son todos los consagrados, cuya misión específica y quehacer pastoral debe responder a las exigencias legítimas de la hora actual del mundo según unas normas concretas de actuación. No podemos olvidar que ningún elegido por Dios se despoja, en virtud de la elección, de su naturaleza humana, sino que incorpora a la suya otras dos formas de existencia: la de Cristo, a quien hace presente, y la de los otros íiombres, a quienes transmite el mensaje de Jesús. Sin el revesti-iiiento de Cristo, su predicación desemboca en ideología; pero si 10 comparte la existencia de sus hermanos, su palabra carece de esonancia. Esta doble faceta le es connatural, especialmente a iquellos que ejercen el ministerio sacerdotal. Lo recuerda expresa-nente el Concilio:
«No podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena, ni podrían tampoco servir a los hombres si permanecieran ajenos a la vida y condiciones de los mismos» m.
Cf. JUAN ALFARO, op. cit., 183-186. PO 3.
189

Para responder mejor.
El papa Pablo VI veía un estímulo del perfeccionamiento espiritual y moral de la Iglesia, así como de los propios consagrados, en las condiciones externas en que tiene que desenvolverse su vida diaria61. Ni el sacerdote ni el religioso viven en un mundo que ellos se hayan fabricado a su antojo. Más bien tienen que desarrollar su existencia en medio de una sociedad histórica concreta que encuentran construida, de suerte que no alcanzan la santidad desentendiéndose del mundo en que viven, sino amándolo y aceptándolo como es para mejorarlo62.
Hemos dicho en otra parte que la vocación no es un don que se concede para uso particular y privado. Se reparte para ponerlo en circulación y hacerlo fructificar en beneficio de los demás. Este cometido mundifica en cierto modo la vocación consagrada y la obliga a ejercerse a tenor de las circunstancias y formas de vida con que tiene que vérselas. Como todo ejercicio, también el vocacional debe ajustarse a unos determinados principios y transitar por unos cauces establecidos. No es fácil fijarlos de modo que valgan para todos, pero sí pueden enunciarse unas leyes generales que afecten de alguna manera a todos los consagrados en su forma de vivir y de actuar a.
El alcance significativo de esta normativa se comprende mejor desde la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre el modo de estar en el mundo y con el mundo. A los sacerdotes les recomienda una presencia significativa y específica: «No se configuren con este siglo», pero «vivan en este siglo entre los hombres» M. Los que se forman para el sacerdocio deben cultivar convenientemente «aquellas cualidades que ayudan sobremanera al diálogo con los hombres, como son la capacidad para escuchar a los demás y para abrirse con espíritu de caridad a las diferentes circunstancias de la convivencia humana» 65. Los religiosos, finalmente, están obligados a adquirir «el conveniente conocimiento de la condición de los hombres y de los tiempos..., de suerte que... puedan socorrer más eficazmente a los hombres» <*. A todos sugiere el deber de reencontrar la «for-
" Cf. PABLO VI, Ecclesiam suam: AAS 56 (1964) 627. 62 Cf. A. CussiANÓVlCH, Espiritualidad cristiana y liberadora. Continuidad
y novedad: «Christus» 531 (1980) 12-16. 63 Olegario González de Cardedal las reduce a éstas: ley de participación,
ley de aceptación, ley de superación, ley de comunión eclesial y ley de acción misional. Cf. OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, ¿Crisis...?, ed. cit., 454-459
64 PO 3. 65 OT 19. <* PC 2.
190
ma de vida religiosa» correspondiente a los condicionamientos exis-tenciales de nuestro mundo, a la vez que les indica el modo de comprender el Evangelio y la manera de interpretar su mensaje de acuerdo con la experiencia humana de lo que son el hombre y la sociedad, esto es, de lo que debe ser una comunidad auténtica y de las formas de servicio posibles hoy a los hombres. La normativa que deriva de estos principios se concreta en el elenco de leyes a que aludíamos en la nota 63.
5. FENOMENOLOGÍA DE LA OCUPACIÓN VOCACIONAL
Antes hemos dicho que todo proyecto vocacional entraña un ejercicio, unas actividades específicas y unas determinadas tareas que constituyen lo que muy bien puede llamarse ocupación vocacional. Interesa, por tanto, describir las formas comunes que ha revestido durante un largo período de tiempo y que todavía perduran en gran parte. Esto es lo que denominamos fenomenología de la ocupación vocacional. Lo que diremos a continuación afecta directamente a las vocaciones que entrañan un ministerio eclesial reconocido oficialmente (presbiterado, diaconado, etc.), pero puede ser aplicado igualmente a toda vocación consagrada, puesto que todas desempeñan funciones específicas de cara a la comunidad eclesial67. Enumeramos las más significativas y reconocidas por todos.
La ocupación vocacional, además de centrarse en el carisma particular de cada consagrado, está en relación con las intenciones de la Iglesia universal y con las necesidades humanas y espirituales de todo el pueblo de Dios. Tiene mucho que ver con lo que algunos llaman «demanda religiosa» del pueblo y «oferta ministerial» de la Iglesia. Expresiones nuevas, ciertamente, y acomodaticias, pero que responden a unos hechos reales y expresan una mentalidad muy en boga en nuestros días.
Nadie pone en duda la demanda religiosa que el pueblo de Dios hace a la Iglesia y a sus ministros, pero las formas y los modos de
67 O. SCHREUDER, La structure du ministére ecclésiastique dans nos jours. Une reflexión sociologique: «Bulletin d'informations pour l'Entraide Sacerdo-tale en Europe»: «Le prétre et le monde sécularisé». Son las actas del Congreso de Lucerna del 18 al 22 de septiembre de 1967. La revista «Seminarios» ofreció en su día un amplio comentario de estas conferencias y conclusiones. Cf. JUAN DE SAHAGÚN LUCAS, El sacerdote y el mundo secularizado: «Seminarios» 14 (1968) 571-588; asimismo, Crisis de identidad. La problemática sacerdotal de nuestro tiempo, Madrid-Barcelona 1975, 23-46, sobre todo 38-42.
191

satisfacerla cambian según las circunstancias de tiempo y de lugar. Millones de hombres, como lo demuestran las estadísticas más recientes, siguen pidiendo una predicación sagrada, una liturgia, unos sacramentos. En gran parte de nuestro pueblo subsiste todavía el deseo acuciante de la enseñanza religiosa en las escuelas. Los resultados que arrojan las encuestas sobre este particular entre nosotros son realmente sorprendentes. Asimismo, se insiste cada vez con mayor ahínco en el compromiso de los elegidos y representantes de la Iglesia en la problemática humana, pidiéndoles que tomen partido por las necesidades más urgentes, como la paz mundial, la justicia, la superación de toda suerte de discriminación, el socorro y amparo de los marginados y oprimidos, la orientación en cuestión de natalidad, etc. A los ojos del pueblo, son los obispos, los sacerdotes y religiosos los principales valederos de los derechos humanos, porque el hombre, como recuerda el mismo Juan Pablo II, «es y se hace siempre la "vía" de la vida cotidiana de la Iglesia» 68.
Por otra parte, no son pocos los que desean establecer contactos directos individuales y en grupo con sacerdotes y religiosos con el fin de obtener la necesaria ayuda espiritual y moral en los conflictos del presente. De día en día son más frecuentes los encuentros y diálogos de todo tipo, así como los grupos mixtos de reflexión (seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas) que obligan a la Iglesia a hacer un planteamiento serio y realista del problema del desarrollo comunitario, a la vez que exigen una revisión constante de formas tradicionales del ejercicio ministerial y de la organización de la acción pastoral.
A estas formas explícitas de demanda religiosa es preciso añadir otras latentes que provienen de aquellos católicos que actúan de un modo más pasivo y rutinario sin que muestren una necesidad expresa y formal de asistencia religiosa. Todas estas personas están esperando de uno u otro modo ser iluminadas de distinta manera sobre cuestiones fundamentales concernientes al sentido de la vida y problemas de ultimidad. Para una integración adecuada de su personalidad y para el recto funcionamiento de la sociedad, antropólogos y sociólogos se ponen de acuerdo en que es necesaria una concepción del mundo y de la vida humana cimentada en una escala de valores legitimados no sólo por la razón, sino también por la experiencia en general y la vivencia religiosa. Esta concepción la encuentran en las personas consagradas.
Sin lugar a dudas, la respuesta a estas peticiones, tanto explícitas como implícitas, exige una estructuración idónea del apostolado
RH 21.
192
ministerial y unos cauces pastorales proporcionados. Ello hace pensar en realidades y categorías tales como «profesión» y «función», a través de las cuales se ejerce la misión de servicio implicada en toda vida consagrada. Aclaremos este punto.
Para comenzar tenemos que delimitar el sentido exacto tanto de profesión como de función. Ordinariamente, se entiende por la primera cualquier actividad cuyo cumplimiento presenta las siguientes características y exigencias: ocupación de la mayor parte del día o de la semana, unas ganancias con las que hacer frente a las necesidades ordinarias de la vida, un período de formación y de capacitación específica, una cierta autonomía y nivel social determinado. La función, en cambio, reviste un carácter jurídico innegable y comprende aquellas profesiones que son reconocidas oficialmente como tales.
Aplicados estos conceptos al ejercicio vocacional, adquiere éste, en el momento actual de la Iglesia, cuatro modalidades principales. Dicho de otra manera: a la demanda religiosa del pueblo la Iglesia responde, por lo menos hasta el presente, con la organización del servicio pastoral en las formas siguientes:
1) Profesional y ministerialmente. 2) Profesional, pero no ministerialmente. 3) Ministerial, pero no profesionalmente. 4) Ni profesional ni ministerialmente. Son formas históricas que se han venido practicando hasta aho
ra, de suerte que la vida de todo sacerdote y religioso quedaba enmarcada en una o en varias de ellas a la vez. No obstante, hay que reconocer que la flexibilidad es cada vez mayor y la simultaneidad de varias se está haciendo más frecuente, así como la adopción de otras nuevas que van surgiendo en las distintas partes del mundo. No debe considerarse como fenómeno extraño, ya que lo sagrado no totaliza de por sí la personalidad y vida del elegido. Quedan siempre otros espacios que pueden llenarse de distinta manera. En cualquier época de la historia, el binomio profano-sagrado ha constituido el entramado de la ocupación vocacional; así, tenemos las funciones de suplencia (enseñanza, administración, etc.), la actividad asistencial (hospitales, etc.), las tareas de investigación y enseñanza (universidades, centros culturales, etc.) y otras de diverso orden. Pero volvamos a las cuatro modalidades tradicionales antes indicadas.
13 193

a) Profesional y ministerialmente
Comprende aquellas actividades o estados en los que el ministerio equivale prácticamente a una profesión. Es el caso de los obispos, párrocos, coadjutores y cuantos ejercen una actividad ministerial a tiempo pleno. En estos casos, tanto el servicio religioso como el ministerio pastoral se asemejan mucho a lo que comúnmente se entiende por profesión u oficio. Es lo que algunos denominan la «profesíonalización» de las funciones pastorales, porque su ejercicio reviste un claro aspecto de funcionariado, ya que ocupa la mayor parte del tiempo y requiere el grado de especialización correspondiente. La eficacia de la actividad corre pareja con la capacitación del sujeto y el prestigio ante los demás depende del éxito de su gestión y del conocimiento demostrado en el desempeño de su cargo.
En muchas de estas funciones no resulta fácil distinguir lo propiamente pastoral y apostólico de lo puramente administrativo, por más que la ocupación propia del cargo se centre en la acción pastoral directa y en el servicio religioso y espiritual. No pocas personas, incluso entre los creyentes más fervorosos, consideran al obispo, al párroco y al coadjutor como detentadores de un cargo que tiene correspondencia en el escalafón de las profesiones de orden profano y civil.
b) Profesional, pero no ministerialmente
Son los teólogos, los investigadores y docentes sacerdotes, los catequistas y pastoralistas. Se trata de personas que cumplen tareas religiosas y de evangelización sin que su profesión —la tarea específica que llena su tiempo— tenga un lugar determinado en la estructura ministerial de la Iglesia. No son reconocidos como cargos propiamente eclesiásticos ni señalan un puesto en el escalafón, pero representan una forma peculiar de cumplir la propia vocación. Al igual que la sociedad civil, la Iglesia necesita personas competentes y libres de otros menesteres para que, en virtud de su independencia, desempeñen una función de investigación o de enseñanza teológica necesaria para la vida de la Iglesia y provechosa para los cristianos. Con la especialización de sus conocimientos, estas personas contribuyen además a la renovación y constante actualización de las instituciones oficialmente establecidas. Su función no es sólo ni exclusivamente doctrinal; ejercen también una crítica positiva que impulsa la actividad eclesial desde las instancias del pensamiento y la acción. Si hasta ahora no han gozado de un estatuto propio y
194
reconocido dentro de los cuadros oficiales, es muy posible que haya llegado el momento de su admisión como colectivo dentro del cuerpo eclesial. De todas formas, su cometido específico muestra una vertiente más de la fenomenología de la ocupación vocacional. Es una manera concreta de vivir la propia vocación sacerdotal o religiosa, una segunda vocación o vocación específica.
c) Ministerialmente, pero no profesionalmente
En este apartado quedan englobados los sacerdotes y religiosos con ejercicio pastoral reconocido, pero a tiempo limitado. La tarea apostólica puede ser realizada como ministerio encomendado a personas que desempeñan simultáneamente otro oficio que es considerado como principal porque acapara la mayor parte de tiempo y energías. Son, por ejemplo, los sacerdotes obreros, los profesores de materias profanas en centros civiles, los religiosos y religiosas educadoras, enfermeras, asistentes sociales. Incluso los monjes y monjas que dentro de su recinto de clausura o semiclausura ejercen un oficio u ocupación profesional, como la cerámica, la apicultura, la administración, que llenan la jornada. En algunos casos, y a tenor de circunstancias especiales, este género de vida tiende a generalizarse, siendo, por lo demás, un medio apto para testimoniar los valores propios de la vocación. Es una manera de hacerse presente en la vida de los hombres y de participar de sus inquietudes y esperanzas. Esto supone que la tarea propiamente religiosa y ministerial (liturgia, predicación, trato con Dios, etc.) se reduce a determinados momentos del día y de la noche y, a veces, solamente al fin de semana.
En semejante situación, la problemática queda centrada de manera especial en la formación profesional adecuada. Es evidente que ni la formación propia de los seminarios y casas religiosas ni la moderna orientación pastoral son suficientes para desempeñar con la debida garantía unos oficios que exigen un grado de preparación por lo menos igual al de sus compañeros laicos. Por otra parte, hay que reconocer que es ésta una de las causas principales del creciente pluralismo tanto de la ocupación vocacional como de la vivencia de la misma consagración. Con ello no pretendemos decir que hayan desaparecido, o tengan que desaparecer, la vida conventual, la comunidad religiosa y el grupo sacerdotal, con sus correspondientes espacios para la oración, la comunicación, la formación permanente específica y el trato directo con Dios. Todo lo contrario. Se hacen más necesarios que nunca como instituciones que aseguran a los propios consagrados la suficiente acogida y el grado de intimidad
195

capaz de compensar el desgaste humano y espiritual producido por la organización tecnificada, excesivamente burocratizada casi siempre, de sus relaciones profesionales. Esta forma de ejercer el ministerio, compatible sin duda con el desempeño de una ocupación profesional ordinaria, constituye en determinadas circunstancias el modo de vivir la vocación sacerdotal y religiosa, es su forma exis-tencial única y su cumplimiento biográfico más a mano.
d) Ni profesional ni ministerialmente
Me refiero a los llamados sacerdotes y religiosos anónimos. Son personas en situación excepcional, quizá más frecuente en años pasados que en el momento actual, que no hacen del ejercicio de su vocación religiosa ni profesión ni ministerio. Como un laico cualquiera, estos sacerdotes y religiosos conciben su vida y su trabajo ordinario como ejercicio sagrado y obra apostólica. Algo así como elementos profétícos comprometidos a título privado y personal —a veces en pequeños grupos o comunidades— en una acción evangelizados no institucionalizada. Ni se les ha confiado ministerio alguno por la respectiva autoridad eclesiástica ni se reconoce la actividad que desarrollan como obra de la Iglesia. Tampoco aparecen en su quehacer como miembros cualificados de la institución ecle-sial ni revelan su condición específica de personas consagradas. Es un intento de volver a los inicios de la vida cristiana cuando la Iglesia naciente tenía que moverse entre la espontaneidad, la improvisación, la militancia anónima y las primeras formas de organización colectiva.
Si es verdad que todo testimonio fiel comporta utilidad y eficacia, no es menos cierto que en la Iglesia instituida jerárquicamente estas situaciones crean no pocos problemas y conflictos entre el propio carisma y la institución que debe controlarlo. Es preciso reconocer, sin embargo, que aunque el ejercicio vocacional no debe encasillarse de forma tan rígida que se suprima el margen de una justa autonomía personal, el estado sacerdotal y religioso tiene que ajustarse, no obstante, a normas establecidas propias de cualquier colectividad. Pero los hechos están ahí y demuestran una vez más la tensión histórica entre carisma e institución. Lo que importa es acentuar el espíritu de comprensión y de acercamiento para evitar rupturas escandalosas y propiciar la verdadera eficacia espiritual de los evangelizados.
Son éstas, a grandes rasgos, las formas principales que presenta el ejercicio de la vocación consagrada dentro de la Iglesia, o si se
196
prefiere, la fenomenología de la ocupación vocacional. No podemos perder de vista que el consagrado es una persona de cara a Dios y a los hombres y, por lo mismo, sometida a unos cánones por los que se rige la gran familia creada por Jesucristo y obediente a unas necesidades perentorias que afectan a los hombres en las condiciones actuales del mundo. Esta doble vertiente hace referencia a una serie de problemas de orden funcional que, se quiera o no, suscitan cuestiones de tipo estructural a la hora de ofrecer un servicio adecuado y eficaz al pueblo en beneficio del cual cada uno ha sido elegido. Nadie puede ignorar que en la hora actual del mundo la vocación consagrada, al tener que encarnarse en unas personas concretas, presenta una biografía particular que no puede desentenderse de los módulos de la sociedad en que ha de vivirse. No por ser sacerdote o religioso se deja de ser persona humana, amigo y hermano entre los hermanos. De aquí la inmensa gama de tareas, funciones, derechos y obligaciones, modos de vida y aspectos formativos que integran el vasto campo de la fenomenología de la ocupación vocacional. Todo ello constituye lo que hemos denominado al principio del capítulo mundaneidad de la vocación.
Pero, volviendo a la misión y contenido específicos del proyecto vocacional, recordamos el consejo del místico oriental: «Construye la paz en tu alma y otras muchas almas vendrán a crecer junto a ti.» No significa esto que el sacerdote y el religioso, para cumplir su misión, tengan que recluirse en el santuario de su conciencia y quedar allí encerrados, sino que, como enseña Pablo VI, deben escuchar «el clamor de los pobres», de forma que este mismo grito les impida comprometerse «con cualquier forma de injusticia social y os obligue a que vuestras conciencias despierten al drama de la miseria y a las exigencias de la justicia social del Evangelio y de la Iglesia» m. También Juan Pablo II pide a los sacerdotes un compromiso explícito y verdadero con la justicia: «Comprometeos —les dice el papa-— en todas las causas justas de los trabajadores» 70. Ahora bien, ceder a la tentación de comprometerse en política de partido es desvirtuar la condición específica de la elección divina, porque bajo el pretexto de suprimir unas injusticias se instauraría otra mucho mayor: la de convertir en definitivo lo que no es más que provisional y penúltimo.
49 PABLO VI, Evangélica testificatio, n. 18. La Evangelii nuntiandi incluye la justicia en el contenido nuclear de la evangelización. La evangelización «conlleva un mensaje explícito... sobre la vida en común en la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia y el desarrollo; un mensaje especialmente acentuado en nuestros días sobre la liberación» (EN 29, 30).
70 JUAN PABLO II, ]uan Pablo II en España..., ed. cit., 152.
197

ULTIMAS PALABRAS
Sabido es que nos encontramos en un momento difícil de la andadura histórica del mundo y de la Iglesia. Si observamos serenamente el panorama, advertimos que antes Pablo VI y ahora Juan Pablo II no dejan de recordar los peligros que acechan a la fe y a las costumbres y las dificultades para vivir la vida consagrada y ejercer el ministerio pastoral. Es una problemática de matices muy diversos que se instala en el terreno religioso, teológico, pastoral y sociopolítico. Todas estas vertientes deben ser afrontadas de cara, sin inhibiciones ni subterfugios, por el consagrado, que al servir de puente entre el mundo profano y sagrado posee la clave de la solución. Es un hombre tocado por Dios en lo más vivo de su ser personal. Por eso nada de lo humano puede serle ajeno y todo lo divino le compete directamente. Su cometido primordial no es otro que acercar la vida de Dios a la vida de los hombres; una vida edificada sobre el amor que no ignora a ninguno de los hijos del Padre y compromete a todos en una tarea de servicio incondicionado. Tanto el sacerdote como el religioso es el hermano entre los hermanos y el amigo de los amigos; el constructor de la comunidad humana en la historia como preludio anticipado de la consumación definitiva y universal en Dios.
Se trata de una tarea de claro discernimiento y constante compromiso que sitúa al consagrado en el punto de confluencia de dos futuros, el absolutamente último y esos otros inmediatos que el hombre va descubriendo y fraguando con su acción histórica. El compromiso del elegido consiste en la progresiva transformación del mundo humano a la luz de las promesas divinas, cuyo pleno cumplimiento Dios se ha reservado para el fin de los tiempos. Es una obra de liberación, que no se ofrece como algo hecho y acabado que espera a la vuelta de la esquina, de suerte que podamos vivir
199

tranquilos y despreocupados, sino como proceso dinámico. A medida que avanzamos, construyendo la historia, vamos labrando y configurando los contornos de la salvación hasta conseguirla definitivamente. Sólo la encuentra el que la busca. La misión de los elegidos por Dios es, por tanto, despertar en todas las conciencias el sentido de la responsabilidad y el sentido del futuro, donde se encuentra la plena liberación porque, como dice Pablo, «está avanzando la noche y el día está ya cerca» (Rom 13,12). Esta es la razón por la que no puede soslayar las cuestiones de la justicia, de la liberación integral y de la promoción de los hombres, necesarias a todas luces para reconciliarlos con Dios, cuyo fundamento es el amor que predica Jesucristo. Sin el compromiso por el amor del prójimo, traducido en obras de servicio y de justicia, el testimonio de los elegidos carece de contenido significativo.
Tenemos que decir, para terminar, que la antropología de la vida sacerdotal y religiosa sabe muy bien que la vocación impregna la existencia humana en todas sus dimensiones y les confiere nuevo sentido al asumirlas en perspectiva de trascendencia; por eso no puede pasar por alto la invitación permanente del elegido a una continua superación de sí mismo ni su compromiso por una sociedad en cambio donde sea posible la participación de todos los hombres en el progreso verdaderamente humano. Apunta también a un tipo de hombre «nuevo» que, por estar poseído por Dios, es plenamente hombre empeñado en la construcción de un mundo mejor en la historia. Este es el objeto de su esperanza y el motivo de su gozo y satisfacción. El qué-será-de-nosotros, que atosiga al hombre moderno y posmoderno, halla cumplida respuesta en una vida que sabe trascenderse a sí misma hacia un momento final en el que coinciden plenamente el deseo y el ser, porque, en la posesión del bien supremo, se alcanza la conquista de sí mismo, la dicha completa, la bienaventuranza.
¿Qué quiere decir esto sino que la bienaventuranza humana, la plenitud de la persona, consiste en el amor desinteresado, presto a sacrificarse totalmente por el otro sin apegarse a la dicha-placer? El ser de toda persona es, pues, un ser-para, una vocación a insertarse como miembro vivo del Cristo-total por el amor puro, del que nos ha dado cumplido ejemplo el Salvador en su muerte y resurrección. Esto es lo que significa y persigue intencionadamente la vocación sacerdotal y religiosa que, al recibir la llamada de Dios, le presta calurosa acogida y se compromete con ella. Esto es ser hombre perfecto en la perspectiva de Dios.
200
BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA
ALONSO, Severino M.: Virginidad, sexualidad, amor en la vida religiosa, Instituto Teológico de la Vida Religiosa, Madrid 1984.
AMEZCUA, J.: Religiosidad y sexualidad, Guadarrama, Madrid 1974. ARNAU, Y.: Ensayo sobre los fundamentos psicológicos de la comunidad,
Madrid 1973. ALVAREZ GÓMEZ, J.: Autoridad y obediencia, Instituto Teológico de
Vida Religiosa, Madrid 1984. BELLET, M.: Libertad y vocación, Ed. Fax, Madrid 1966. BOCKMANN, A.: ¿Qué significa «pobreza evangélica»?: «Concilium» 97
(1974). BONHOEFFER, D.: Vida en comunidad, Sigúeme, Salamanca 1979. BRACKEN, J. A.: Community and religious Ufe: a question of interpreta-
tion: RfR 31 (1972). BUBER, M.: ¿Qué es el hombre?, F. C. E., México 1973. CONCILIO PASTORAL HOLANDÉS: Religiosos en una sociedad nueva, Si
gúeme, Salamanca 1971. CONGAR, Y.: ha pobreza en una civilización de bienestar: «Concilium»
15 (1966). CORETH, E.: ¿Qué es el hombre? Esquema de una antropología filo
sófica, Herder, Barcelona 1976. CHAPELLE, A.: La maturation de la sexualité dans le célibat: «Vie Con-
sacrée» 45 (1973). CHAUVET, G.: Epanuissement et vocation: «Vocation» 58 (1965). DELABROYE, M.: Anthropologie et vocation: «Vocation» 230 (1965). DELESPESSE, M.: Cette communauté qu'on apelle église, París 1969. DÍAZ PRESA, M.: Antropología de la vida religiosa, Instituto Teológico
de la Vida Religiosa, Madrid 1984. DOMENACH, J. M.: Le visage du monde contemporain, en Bilan de la
théologie du XX siécle, I, Tournai-París 1970. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, B.: Vocación y vocaciones: «Estudio Agustinia-
no» XVII (1982). FERNÁNDEZ: La comunidad de la vida consagrada: «Teología Espiritual»
XIV (1980).
201

FROOM, E.: El arte de amar, Buenos Aires 1974. GEFFRÉ, C : El porvenir de la vida religiosa en una sociedad seculari
zada: «Concilium» 55 (1969). GEVAERT, J.: El problema del hombre. Introducción a la antropología
filosófica, Sigúeme, Salamanca 1976. GIORDANI, B.: Respuesta del hombre a la llamada de Dios, Atenas, Ma
drid 1983. GOLDSTEIN, J.: Phénoménologie de la vocatíon: «La vie spirituelle»
(agosto-septiembre 1969). GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O.: ¿Crisis de seminario, crisis de sacerdote?,
Marova, Madrid 1967. GREELEY, A.: La persistencia de la comunidad: «Concilium» 81 (1973). HARING, B.: La obediencia en la vida religiosa, en La vida religiosa en
nuestros días, Ed. Paulinas, Madrid 1970. KASPER, W.: El futuro desde la fe, Sigúeme, Salamanca 1980. LAÍN ENTRALGO, P.: Teoría y realidad del otro, Revista de Occidente,
Madrid 1968. LAUDMANN, M.: Antropología filosófica, Uteca, México 1961. LAVELLE, L.: L'erreur de Narcisse, Grasset, París 1939. LOSADA, J.: Comunidad y persona eclesial: «Communio» II (1982). LUCAS, J. de Sahagún: Antropología y vocación: «Seminarios» 25 (1979). — Bases antropológicas de vocación religiosa: «Revista CONFER» 22
(1983). — Antropologías del siglo XX, Sigúeme, Salamanca 1976. — El hombre entre el progreso y la austeridad, Trípode, Caracas 1984. LUZÁRRAGA, J.: La vocación-elección en la Sagrada Escritura: «Manre-
sa» 45 (1973). MARAÑÓN, G.: La vocación, en Obras completas, I I I , Madrid 1967. — Ensayos sobre la vida sexual, Madrid 41964. MARÍAS, J.: Circunstancia y vocación, en Obras completas, IX, Madrid
1970. METZ, J.-B.: Las órdenes religiosas, Herder, Barcelona 1978. MOLTMANN, J.: El hombre. Antropología cristiana en los conflictos del
presente, Sigúeme, Salamanca 1973. NATAL, D.: Pequeña antropología de los votos: «Estudio Agustiniano»
XVIII (1983). NICOL, E.: La vocación humana, F. C. E., México 1953. NICOLÁS, A.: El horizonte de la esperanza. La vida religiosa hoy, Si
gúeme, Salamanca 1978. ORAISON, M.: Vie chrétienne et problémes de la sexualité, París 1951. — Le célibat, Centurión, París 1966. — La vocación, fenómeno humano, Desclée de Brouwer, Bilbao 1972. PIGNA, A.: La vocación. Teología y discernimiento, Atenas, Madrid
1983. PIKAZA, X.: La vida religiosa como sacramento de amistad: «Commu
nio» I I I (1981). RAHNER, K.: Notas marginales sobre la pobreza y la obediencia, Taurus,
Madrid 1966.
202
RAYMOND, J. F.: Le dynamisme de la vocation: «Archives de philoso-phie» (abril 1975).
REGAMY, P. R.: Les conditions anthropologiques d'un renouveau de la vie réligieuse: «Revue Thomiste» 71 (1971).
R O F CARBALLO, J.: El hombre como encuentro, Alfaguara, Madrid 1973. RULLA, M. L.: Psicología profunda y vocación, 2 vols., Atenas, Madrid
1984-1985. Russo, F.: La pauvreté devant les transformations économiques et so
ciales du monde moderne: «Christus» 24 (1959). SANS, J.: ¿Qué es la vocación?, Sigúeme, Salamanca 1968. SCHILLEBEECKX, E.: El celibato ministerial, Sigúeme, Salamanca 1968. SORGE, B.: El futuro de la vida religiosa: «Vida Religiosa» (mareo 1979). SUÁREZ, G. C : La comunidad religiosa en el magisterio: «Teología Es
piritual» XVII (1983). TILLARD, J. M.: El proyecto de vida de los religiosos, Instituto Teológi
co de Vida Religiosa, Madrid 1978. TORNOS, A.: La castidad religiosa: renovación doctrinal y práctica: «Re
vista CONFER» 16 (1971). TURRADO, A.: Antropología de la vida religiosa, Ed. Paulinas, Madrid
1975. VARIOS: Antropología y vocación, Instituto Teológico de Vida Religiosa,
Madrid 1971. — Estudios sobre la vocación, Sigúeme, Salamanca 1962. — Experiencia de Dios y compromiso temporal de los religiosos, Ins
tituto Teológico de Vida Religiosa, Madrid 1978. — La comunidad religiosa, Instituto Teológico de Vida Religiosa, Ma
drid, 1972. — Vocación común y vocaciones especiales, I, Atenas, Madrid 1984. VÁZQUEZ, A.: Historial vocacional y personalización en la vocación:
«Estudios» 22 (1966). VOILLAUME, R.: La vida religiosa en el mundo actual, Instituto Teoló
gico de Vida Religiosa, Madrid 1972.
203

ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN Pág. 9
I . FENOMENOLOGÍA DE LA VOCACIÓN 17
1. La vocación como proyecto de vida 18
a) El acontecimiento y las cualidades 22 b) La vocación como unificación de la propia existencia ... 25
2. La vocación sacerdotal y religiosa 28
a) La oración, llamada especial de la fe 29 b) La vocación es encuentro esperanzador 35 c) Cambio de vida para servir mejor 39
I I . RAZÓN ANTROPOLÓGICA DE LA VOCACIÓN. LA «INTENTIO» DE LA VIDA CONSAGRADA 45
1. A modo de evaluación 48
a) Vocación consagrada y plenitud humana 50 b) Llamada divina y liberación humana 53
2. Raíces antropológicas de la vocación consagrada. Estructura de la persona 55
a) Constitutivo esencial del hombre 55 b) Experiencias de la persona 59
La mismidad 59 La apertura (alteridad) 61
c) Implicaciones de orden existencial 67 Repliegue 68 Descentración 69 Oblatividad 70
I I I . CONSEJOS EVANGÉLICOS Y REALIZACIÓN HUMANA 77
1. Los consejos evangélicos, instancia crítica de la vida social y eclesial 79
2 0 5

2. La obediencia evangélica no hipoteca la libertad 81
a) ¿Qué es la libertad en el hombre? 82 b) Obediencia desde la libertad 86
3. Pobreza evangélica: privarse para dar 89
a) Lo que dice el Concilio 89 b) Principios de antropología 91 c) Pobreza, entre tener y ser 93 d) Pobreza es mantener lo suyo al servicio de los otros ... 95 e) Volviendo sobre lo dicho: pobreza desde el ser y para
ser 97
4. La castidad, forma específica de vivir la sexualidad 99
a) Precisiones conciliares en torno a la castidad consagrada. 99 b) La sexualidad es la expresión fáctica de la alteridad
humana 101 c) Castidad desde la sexualidad 105 d) Celibato consagrado: razón y sentido humano 108
LA COMUNIDAD EN LA VIDA CONSAGRADA Y RELIGIOSA 113
1. La vida comunitaria: exigencia humana 113
a) La persona es un ser comunitario 113 b) La vida comunitaria en el Vaticano I I 116
2. Estructura de la comunidad cristiano-eclesial 117
a) La comunidad cristiana es fraternidad 117 b) El cristiano y la comunidad eclesial 121
3. La comunidad religiosa y sacerdotal 124
a) Vida en común y consejos evangélicos 128 La castidad 128 La pobreza 129 La obediencia 131
b) Formación de la comunidad consagrada 133 Disponibilidad para la unión 137 La participación como base estructural de la comunidad. 138
MüNDANEIDAD DE LA VOCACIÓN. VlVIR LA VOCACIÓN EN LA HORA
PRESENTE DEL MUNDO 145
1. Cosmovisión actual y perfección cristiana 150
2. Características de nuestro mundo 156 a) El predominio de la ciencia y de la técnica 157 b) El desarrollo del espíritu democrático 158 c) Prevalencia del pluralismo ideológico ... 161
3. Diagnóstico del hombre actual 163
a) Arreligioso y agnóstico 164 b) Contestatario y autónomo 166
c) Ocioso y angustiado ±(,-j d) Unidimensional y consumista 168 e) El otro como enemigo a batir 169
4. Sacerdotes y religiosos ante las condiciones actuales del mundo 172
a) Provocaciones del presente y nuevas ideas en teología. 172 b) Situación ambivalente 176
El ejercicio 179 La situación 181
c) Pautas de conducta y acción misionera 186 Retos inmediatos 186 Para responder mejor 190
5. Fenomenología de la ocupación vocacional 191
a) Profesional y ministerialmente 194 b) Profesional, pero no ministerialmente 194 c) Ministerialmente, pero no profesionalmente 195 d) Ni profesional ni ministerialmente 196
ULTIMAS PALABRAS 199
BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 201