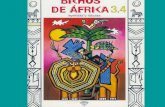Los Bichos
-
Upload
felicita-cartonera-nembyense -
Category
Documents
-
view
210 -
download
11
description
Transcript of Los Bichos
9
1. Sledgehammer
“Yo soy el mayor porro del mundo”
Sancho Panza. (cap. XLV)
Tengo el “hilo” que “ordena” el laberinto de Los bichos han piãdo: LA ESTRUCTURA. No la memoria de Proust, que une los fragmentos que navegan a la deriva en el texto en el lugar de un “yo” que no es más que eso, lugar, punto en el continuo espacio-temporal donde se suceden los acontecimientos o desde el cual se los contempla. El yo como pretexto, o sitio para el acontecer, que proporciona, al fin, bajo la forma de la unidad de la conciencia o de la memoria, un orden al magma caótico de la facticidad. No el tiempo de Heidegger, cuántico, pero tiempo al fin, es decir, orden también. Ni la tradición de Gadamer o su discípulo italiano, devoto de los “grandes hombres”: el presente dialogando con el pasado, los prejuicios propios con los prejuicios ajenos, pero cortando en última instancia oblicuamente el circulo vicioso, sorteando las trampas de la geografía, superando a la postre el relativismo peligroso de todos los preconceptos en una lectura luminosa que, nuevamente, resuelve en una forma, si bien menguada, de orden, nuevamente, tanta dis-persión. No. La verdad la encuentro en la pintura romántica europea de entre fines del XVIII y
10
comienzos del XIX. La imagen aflorando desde la niebla o hundiéndose en las tinieblas, clarificándose o difuminándose los fragmentos de forma o de luz sobre un abismo tenebroso. Las formas claras y distintas emergiendo –como ilusiones, como bellos fantasmas– de o sumiéndose en la enorme y vasta verdad última de la confusión de los océanos, de los horizontes infinitos, de las tempestades, de la noche –de la noche, en la que el sueño apaga la luz de la razón y sus conceptos de contornos precisos y bien delimitados y confunde las formas de los objetos familiares en la indistinta masa de sus sombras–. El pasado aglutinándose hacia la forma desde las turbiedades de los recuerdos, o regresando a lo caótico del olvido (por ejemplo, como en el final de aquel vídeo de Peter Gabriel en el que el sujeto se confunde con el objeto-cielo estrellado: indistinción entre el sujeto y el objeto y embriaguez de esta indistinción). Intuición. Instante fulgurante (Benjamin) en el que emerge la forma del hermoso fragmento de entre la nebulosa imprecisa e inconsciente del pasado y se presenta ante la conciencia, cegadora como un golpe de luz, no evocación deliberada y minuciosa de un punto estable y sólido (memoria consciente), no dialogo entre el hoy y el ayer (hegelianismo moderado). Cómo creer que podemos comprender lo ya muerto, esa magnitud borrosa y corcoveante que se sustrae a la superficie visible del tejido físico del mundo, ese cronotopos íntimo cuyo regreso fugaz se hurta siempre a la caza sutil de los lemures de la fotografía y la nostalgia.
11
Intuición, no comprensión ni diálogo ni hermenéutica.
Tengo doce años. No, mejor trece. Primer hijo nacido de una generación desorientada y desclasada porque procede de una de tantas de esas familias que han decidido emigrar desde el campo, ya agostado y cuyas bucólicas se han petrificado, hacia la capital, para vivir en ella la escisión esquizofrénica entre el saber de la mano que ya no tiene una materia donde fabular sus habilidades y sus potencialidades y el anal-fabetismo o el infantilismo que entraña la falta del savoir survivre en la urbe, el desconocimiento de los códigos y de los signos de la disciplina urbana, aún no acondicionados en las neuronas ya perezosas donde Pavlov suele efectuar sus ma-quinaciones. Trece años que avanzan con su esmero escolar, todas las siestas, entre las 12 del mediodía y la 1 p.m., hasta un colegio que cobija en sí esa razón de estado a la que Arditi, para-fraseando a otro francotirador, dirá adiós años después. Primera imagen: el adolescente ligero de andar pero al mismo tiempo detenido, demorado por la ilusión alimentada por la esperanza paterna de verlo convertirse en doctor, en arquitecto, en juez, oficios de señor de urbe, pertenecientes a la división de la mente, libres del agobio del cuerpo; detenido, como iba diciendo, por esa joroba que pesa ahora sobre su cuerpo juvenil. Lo acepto, es un cliché fácil y cursi, pero es la manera más realista de verlo, considerando la perspectiva de sus padres, gente sencilla y de devoción católica.
12
La segunda imagen podría ser ese mismo jovenzuelo detenido, nuevamente, por la larga capa de piel de jaguareté que se arrastra, solemne y pesada, sobre el pasado de los padres, ahora despreciado, ciertamente abandonado. Y, por último, tercera tentativa, esta vez una de estirpe grotesca y buñueliana: su deseo espontáneo y na-tural impedido, desviado, demorado por la triple fuente del principio de represión autosuficiente, un onagro, un piano y un cura atados a su cuello de petimetre y señoritón a pesar suyo.
N. dejó el lápiz y el cuaderno de tapa dura y hojas sin
rayas en el que estaba escribiendo y recordando. Era mediodía, y alguien golpeaba a la puerta. Probablemente se trataba de H., quien siempre lo visitaba a esa sacrosanta hora, puntual y fastidioso. Para leer las noticias del diario, comentar las últimas changas, en especial la que consiguió su compinche con el general aquel tan chocho, y comer lo que hubiera: mbeyú, carne de soja con mucho picante, arroz blanco con berenjenas y, de postre, bananas fritas, espolvoreadas con azúcar y canela, y café, o, excep-cionalmente, mazamorra con miel de abeja. Una dieta fluctuante entre el color local culposo y un sobrio cosmopolitismo esnob.
H. entró, como siempre, exultante y escupiendo a todos los azimuts, munido de diarios viejos y libros usados, saludando tierno y sobón. Hoy se lo veía particularmente inquieto, más hipertiroideo que lo habitual, como dispuesto a demostrar al mundo que estaba íntimamente abrasado de furor capitalista, inmune a las zancadillas diabólicas del tedio y a los viciosos pantanos de la pereza. Improvisó una arenga filomonetaria in-cendiaria y antiquietista que hubiera intimidado al más rutinario bolsista y conmovido la trayectoria, disciplinada y firme, del neoliberal más fanático en boga... Lanzaba exorcismos contra el chanterío verbal de los burócratas encorbatados y sesteantes, esos
13
que pasaban sus días contando, como robinsones náufragos en sus grises oficinas, los días que faltaban para cobrar el estipendio de sus irrisorias sinecuras cada fin de mes. Los tachaba de traidores a la causa más noble entre las ya numerosas causas nobles forjadas por el cerebro humano, de heresiarcas del dinamismo innato de la economía, de monoteístas recalcitrantes que renegaban de la sagrada trinidad fuerza de trabajo-mercancía-dinero, de poetastros sin público y de publicidad de arcadias purgadas de música noise japonesa, cocaína e incluso, inverosímilmente, computadoras, de alejandros panzones atiborrados de cerveza y asados dominicales y de napoleones de cabezas frías y pequeñoburguesas sin más aventuras que marcar tarjetas y sin más conquistas que las del copetín más cercano en el cual poder exigir e imponer las rayas.
Puras patrañas, envidia del estómago vacío de un desempleado, nada más. N. le recomendó que omitiera sus histerismos de teatro bolche y que se tomara el asunto con soda y un chorrito de música de los 80. Nada mejor que el tecnopop de unos Soft Cell olvidados para apagar los escozores de la bolsa. Terapéutica de evasión, es cierto, pero todo hombre tiene su orgullo, el deber de capear con decoro las épocas sin sustancia que le toca en suerte sufrir. Y que dejara de olfatear, porque el almuerzo fiel ya estaba viviendo su vida latente en una de esas urnas funerarias de la posmodernidad: los tupper-ware.
Expiado el crimen más indigno que puede padecer el cuerpo humano, el hambre, H. fue acunándose poco a poco en la cadenciosa nostalgia que remansaba la habitación de N. Por último, desdoblando sus amarillentos diarios sobre sus piernas cubiertas de migajas de pan, empezó a cabecear en un hamaqueo ancestral y bonachón de ogro súbitamente doblegado y reducido por su propio estómago, ahora en pleno proceso de trituración sádica y maquinal en pequeños pedazos de sus envidiados y suertudos enemigos públicos disolviéndose con todas sus prebendas y canonjías estatales metabolismo arriba, suerte de olvido en el mundo preestablecido de las formas de la materia.
14
Nos gusta, a mis compañeros de clase y no a mí, estar bien parados, los tobillos frotados unos contra otros, los brazos sobre los flancos del cuerpo, el cuello alto y tieso, la cabeza limpia y pulcra con el corte de pelo bajo y cuadradamente varonil y la garganta elaborando rombos o cubos mal armados, digamos de cuatro dimensiones, dis-lexias sonoras, huevos de pascua, siguiendo a nuestro Wagner autóctono, para que la bandera se eleve como un fuego de tres colores, como una vela que se sobrepusiera a la sustancia del viento y anunciara la locura de conquistar, como el falo no de un solo hombre sino de toda una nación; por supuesto, el concertmaster, el director de batuta enhiesta que hace las veces de hierofante del ritual de cantar el himno, sólo los lunes, es de apellido alemán, además de profesor de pentagramas (más exactamente que de música), y fabricante, pro-pagandista y vendedor monopolista y con sello ministerial de los textos de pentagramas (y no de música ).
Nos gusta, a mí y a mis compañeros, salir en tropel a las calles con nuestras botas militares y pechear a los niños bien de ese colegio sub-Eton que usan chaqueta azul de terciopelo con insignia que pretende ser un blasón antiguo, maricas católicos, no como nosotros, que fingimos ser ca-tólicos pobres.
Nos gusta, a mí sí, y no en la totalidad de los casos a mis compañeros, sentir que el tiempo no es más que una luz polvorienta posándose pesadamente sobre la larga mesa de la biblioteca
15
por la noche, y ascendiendo por la mañana otra vez hacia el cielorraso, mientras hojeamos El Tedio de Hippolite Taine, y las mujeronas azules, uni-formadas espías, a su vez, de nuestro propio tedio, no asalariados rojos del Leviatán, que vigilan la inmovilidad sacra de los libros, nos desean, des-caradamente desean la juventud de nuestros cuerpos y sueñan despiertas con el infinito ver-tiginoso de la capacidad de trabajo de nuestra libido sobre sus cuerpos abultados, encapsulados en la gordura de la rutina y de la obediencia al estómago, Leviatán-í de sus caprichos, o en la de la sumisión a la burocracia, callejón que lleva de la nada a la nada. Pero, en el fondo, lo que ellas desean es el deseo de nuestros desvelos, aquello que en nosotros arde y que ellas no pueden entender, la posibilidad de que existan cosas maravillosas al margen o al costado de la vida ordinaria, alrededor, cerca, muy cerca de ellas, cosas que ellas no ven y que no pueden vivir. Desean la pequeña lámpara de la que están provistos teóricamente los jóvenes para no sucumbir en los corredores tumultuosos y fan-tasmales de la vitalidad de la adolescencia. O acaso desean agitar y frotar nuestras lámparas- cuerpos para hacer aflorar de ellos al dormido y milenario Genio de la juventud que yace perezoso en una cárcel de mera lujuria pustulosa.
Hoy H. estaba más delirante que nunca. Es decir,
desde la perspectiva materialista pura, meramente más hambriento.
16
Se declaró asiduo lector de Platón y detentador de la auténtica interpretación política de sus ideas. Obviamente, aclaró que él era una sombra entre las sombras, nada más. El esquema que esbozó era algo así como lo que sigue: En el principio era el Estado, Idea de las ideas, el Uno, el Agathón, el luminoso paradigma de lo bueno, bello y verdadero. Especie de abeja reina que habita el empíreo de la eternidad segregando la miel seminal de las ideas sobre los tenebrosos reinos sublunares, tierra que padecería de esterilidad endémica sin aquella intervención de la actividad divina, matemática o demiúrgica. El mundo sublunar y ensombrecido dejaría de estarlo cuando se convirtiera en el espejo en el que se reflejara el Estado, poblado por las abejas-obreras y los zánganos-reproductores, acondicionados por una disciplina teleológica única y donde la sumisión a ese fin fuera su Naturaleza y su Ley. Obedecer es ser, en otras palabras. La caterva y el mare magnum de los empleados públicos, sobones, alabarderos, adulones, sicofantes, soplones, narices frías, plantas peludas, hurreros, camandúes, mataperros, ministros y generales, se alimenta y se nutre al mismo tiempo en esta intersucción osmótica llamada “estado civil”.
Aquella miel de la idealidad se ha actualizado y materializado en la res publica en forma de sinecuras, coimas, prorrateo de tortas, defaults, lucro indebido, desequilibrio solapado del haber y del tener, nepotismos, bicicleteos, privatización de lo público, sexualización de la milicia, etc.
El mundo de los simulacros, según la ortodoxia platónica, la sombra de las sombras, como sabemos, no tiene más realidad que la meramente negativa de consistir en la zona espectral de los extramuros de la polis o ciudad, en el exilio de la miel del Estado. Vemos errar por sus peladas tierras a los ya míticos poetas y artistas y agremiados, iconoclastas de la Idea, espejos deformantes y falsificadores de la República, cenobitas y ermitaños del desierto plagado de fatamorganas y alucinaciones subversivas. En realidad, estos artistas, la mayoría de los cuales se muestran demasiado nostálgicos de la flava sustancia, han pedido residencia permanente o temporal, han depuesto la fidelidad a su daimon satánico y han terminado haciendo sillas y cucharas, loas al jefe, esculturas de perritos, etc.
17
Unos pocos, que persistieron en su tendencia anticelestial, terminaron como libelistas y corifantes de los opositores. Estos últimos, los más peligrosos de entre todos los que vagan en medio de los simulacros, y entre los cuales tampoco hay consenso, lo que demuestra que sus diferencias con el Estado son simples manifestaciones de resentimiento, sostienen que la miel es falsa, o bien que es perecedera; algunos otros predican también acerca de su discontinuidad, pero H. no conoce ninguna herejía sectaria que hable explícitamente de su inexistencia, y sólo sabe de un grupúsculo caraíta, que no es en realidad sino una pandilla de vagabundos, parásitos y muertos de hambre, que habla de otra miel, que manaría de la tierra estéril misma. Un absurdum para los sacerdotes oficiales.
19
“maligna música de átomos”
E. Jünger. ¿Por qué los 80? Porque actúan como la
bisagra que hace girar la vida, por un lado, hacia la infancia y, más atrás aún, hacia donde asoma la nada; y, por otro lado, hacia la adolescencia, campo de limoneros purulentos, y, un poco más allá, hacia la existencia adulta, hacia mi fracaso o éxito actual, hacia el ahora enigmático e indescifrable. Exigen una hermenéutica que se expanda en dos di-recciones opuestas, alimentan el dinamismo de la mente voraz que anhela abrazar el por qué y el cómo (el ello y el yo). Son el hito subjetivo de un viaje absolutamente privado que nos convierte en actores e historiadores al mismo tiempo. Cuando el presente es insoportable, sólo nos resta evadirnos hacia el pasado nostálgico; a la inversa, es fre-cuente también dar la espalda al pasado que nos fundamenta desde un presente prometedor e igualmente ilusorio. Fuga constante llevada a cabo por mandato de una terapéutica pragmática y altamente evolucionada. Por eso los bichos han piãdo. Están acá, conmigo; luego, en un pestañeo, se esconden otra vez entre los pliegues de esa materia celosa de su secreto y como metida en sí e inmune al estetoscopio.
Sexo no es naturaleza ni espontaneidad. Hoy es poder. Este razonamiento insistente y obsesivo desde su descubrimiento le aclara el por
20
qué de su existencia vacía de experiencias sexuales. Le devuelve su autosuficiencia vacilante de ado-lescente madurado a fuego intenso. Lo separa de su propia frustración para poder contemplarla impersonal y serenamente y eleva su problema individual a la categoría de cuestión ideo-lógica ―en el sentido marxista―, de asunto político. Crea el objeto necesario para sustentar sobre él su rechazo de los burdeles: mera recompensa de week-end, concesión anodina pero útil para aplacar a las masas, burda bisutería que imita malamente el oro macizo de los auténticos privilegios. Opio de los esclavos. Así, ha superado esa etapa de la máxima exasperación de su instinto sexual que, soñador e ingenuo, quería cobijar bajo su marea alta a todos los cuerpos femeninos existentes. Ha sucumbido a esa otra fase, vulgar, muy vulgar, de pensar su sexualidad. De abolir su densidad tormentosa e indomeñable para, midiendo sus pasos, volviéndose cauteloso, reducirla a coágulos, a meras intenciones de conquista civilizada, a largas peregrinaciones a través del enamoramiento estéril, etcétera. Pero se ha perdonado también ya por hacerlo: todo el mundo lo practicaba (bueno, casi todo aquel que no estaba ya marcado con el estigma de bicho) como costumbre oficial. Esta dialéctica teórica del sexo lo tiene ahora estancado en una zona neutra, indefinida pero repleta de posibilidades; en todo caso, muy alejada de los tradicionalismos y muy próxima a una sabiduría sádica y rebelde. Contracultura norteamericana que ha leído al
21
príncipe Vogelfrei y ha dado de comer en sus manos al tigre de Blake.
Las visitas de P. son espaciadas, irregulares, en el
fondo ñembo agoreras o aun catastróficas. Se producen por lo general cuando el complot se agita en la sombra, cuando el viento norte aletarga los satélites antiterroristas, cuando la locura del cosmos se precipita en un artefacto casero, cuando la ufología clausura sus oficinas de observación derrotada por las campañas de cariz escéptico y pedestre, cuando una tira cómica o su variante televisiva animada hacen comparecer elusivamente en escena a ciertos personajes secundarios cuyos rostros remiten a la historia o a la crónica macabra del diario o a la dimensión desconocida. Entonces, ahí tenemos a P., en trance de desperezarse de sus siniestras cavilaciones, vestido para la ocasión con un atuendo de Hermes oscuro, casi hamletiano, para embestir contra la molicie de sus coetáneos, para surcar a contracorriente las novedades de los brujos de la técnica (que sólo sirven para ocultar lo esencial), para pilotar la cruzada de los grandes solitarios incomprendidos, grotesco como un sapo pero casi tierno e infantil en su orga-nización vegetal (como en el famoso cuadro de Man Ray sobre el asunto), para gritar a los cuatro vientos que la hora ha llegado, ¡abran sus oídos, escuchen...!
P. es elegante como un filósofo parisino ―los grandes acontecimientos (como el mayo del 68) exigen los mejores trajes―, de ojos pardos de día y verdes por la noche, como los de los gatos, casi bello ―como todos los locos del Cortázar más sentimental―, políglota (porque el mensaje no tiene una forma preestablecida y apela siempre por su propia naturaleza clan-destina y acechada a solaparse, porque el “espíritu” habla “en lenguas”, como dice la tradición), profundamente lógico y racionalista (cualidades ambas que juntas hacen de armadura contra las fuerzas oscuras), sexualmente neutro (aunque la inicial de su nombre propio sugeriría otra cosa, además de la obviedad de “paranoico”). Nietzsche es su gran gurú, el incomprendido par
22
excellence (modelo de todas las resistencias contra la conjura de los necios y verdugos, i. e., con sus cartas, dirigidas al Papa, escritas al dorso de las cuentas de la lavandería). P. es también educado, y, discreto en extremo. Por lo general, permanece silencioso, con-centrado en estudiar los más mínimos gestos y en sopesar la carga atómica de cada una de las palabras de su interlocutor, fichando y descodificando el tedio y el desaliño verbal de sus contertulios tomadores de tereré, cabalizando siempre la rutina, dibujando mentalmente la quinta pata del gato a los diagramas más aburridos y abstractos que elabora nuestra cotidianeidad, manifestando con su discreta abstinencia su carácter de enemigo nato del alcohol y otros estupefacientes, ocupándose en reducir a blanco y negro todo aquel intento pueril del show business y de la industria del ocio de colorear lo rancio (¡maldito technicolor enervante y pres-tidigitador!). Para él, un florero esconde en realidad un vulgar micrófono, y toda mujer hermosa una Mata Hari. La Conversación, con Gene Hackman, es lo suyo; el Súper Agente 86 representa perfectamente su propio rechazo sardónico de toda la banalidad e incomprensión del hombre actual, que es el motivo de su autoexilio en los rincones de la austeridad vigilante. Esos ceno-bitas que hacían squatting en el desierto serían sus auténticos amigos, simones que ya intuían el gran panóptico por detrás de sus amados refugios. Nuestro visitante es un cortesano obsesivo-compulsivo ante la mirada del gran señor Sol, anti rock&roll y pop music, desdeñoso de las bandas, de todas esas gavillas de joven-zuelos que no son para él más que variaciones degradadas de aquel primigenio The Paranoides, el Enemigo lanzando su mensaje cifrado en 45 r.p.m., vinilitos tan ágiles como para asumir sin transición el giro susurrante de un platillo volador de serie B o el zumbido siniestro de una alarma antihumo.
Ahora se ha sentado ante N., que emborronea aún algunas frases antes de cerrar su cuaderno de tapa dura y hojas sin rayas, acostumbrado ya al silencio extra-large de su amigo, cir-cunspecto y almidonado sobre un puf bajito e irónicamente decorado con florecillas de aspecto candoroso, con su cara de no estar para bromas, cíclico portador de verdades que queman las manos y obliteran los oídos, de esas ondas de música noise que nos
23
empujan hacia un maelström voraz por culpa misma de su rigidez, de su inmovilidad y de su esencial falta de ritmo. Con la paciencia que otorgan las canículas asuncenas, N. cierra el cuaderno y se apresta a escuchar, oyente respetuoso y fatigado más que tem-bloroso, la buena nueva de su polvoriento (por los residuos de todos los desiertos que ya ha habitado) y dandy arcángel Gabriel, de su pacífico Vangelis compatriota.
La adolescencia es una larga vibración. A
pesar de no haber llegado nunca a hacerle el amor a ninguna de las chicas del barrio, ni a ninguna del colegio, obviamente porque todos los de su calaña son unos chicos fétidos por el hábito de la paja y por el sudor que les produce la angustia de ser bichos, y a pesar de que sabía que nunca lo podría hacer con aquella rubia oxigenada, la de la porno danesa que vieron cuando se escaparon del cole, aquella rubia tan diestra y generosa, él es un chico optimista. Bueno, es una persona de esas que necesitan del mañana, que no soportarían una noche eterna y absoluta. Realmente, en una larga vibración es en lo que consiste el oficio de ado-lescente en la Asunción de 1983. En un in-terminable miedo, tenso y curvo. Especialmente durante la noche. Sí. Porque la noche puede transformarse en el verdugo de su optimismo. Puede acusar un súbito olvido de su rotación, caer en una pereza transgresora, zafarse del armonioso y milenario pacto con el día, haciéndolo salir de su órbita. Aboliéndolo... Por eso las noches son para él de estricta vigilia. Ha decidido convertirse en la memoria del tiempo. En la anamnesis insomne del
24
mundo. Vean como permanece mudo, sudoroso, brutalmente inquieto, ateamente inquieto ―hasta un dios podría sucumbir al sueño―, soltando, en vez de una plegaria, su insomnio y su miedo, para cerciorarse de que la noche se portará como un buen muchacho y de que, cuando el orden se haya cumplido, le cederá su turno a la luz, al sol, al amarillo... Destensa su miedo solamente cuando la claridad gris ha rellenado las grietas del follaje que se ve a través de la persiana y lenta, muy lentamente, el alba empieza su trabajo de desbaratamiento cotidiano de la siniestra inde-terminación que la oscuridad comunica a los seres. Ese gradual avance blanquecino, esa toma de terreno, ese desvanecimiento del silencio, ese rumor del despertar del mundo, gradualmente creciente y que se adentra en la cada vez menos sólida materia ―que fuera tan compacta e inquietante, tan inapelable, poco tiempo atrás― del agonizante silencio de la noche que se esfuma, como un cuchillo que penetrara blandamente un cuerpo, es su pobre orgasmo.
El fascinante mundo de las changas entre las que flota
N., nuestro héroe sedente, le permite que cada vez que lo enfoquemos se encuentre escribiendo o conversando con sus visitas. Su primitivo e imposible lebensplan incluía una existencia menos casera y una agenda más aristocrática. La salida más jugosa en lo económico ―últimamente la única, dicho sea de paso― era la que hacía para dirigirse a la casa del “general con arte-riosclerosis”. De hecho, la idea de batallar entre la maraña de su pasado fue inspirada o contagiada por este trabajo. Por los
25
impasses, los balbuceos y las lagunas mentales que erizaban de tensiones cortésmente escondidas las tardes de redacción de las Memorias de un general de la época de S1 . Memorias de la experiencia de un hombre en el ocaso de su vida y con suficientes rentas como para darse el lujo de consagrar todo su tiempo y sus energías a emprender semejante tarea hercúlea. Recoger la historia del Paraguay de los últimos cuarenta años, que incluía a su vez su pequeña y mísera historia personal, y sostener tan vasto relato a lo largo de un libro de no más de aproximadamente doscientas páginas, en principio. El primer efecto del peso del monte Atlas sobre los hombros del general, más allá del hallazgo del título, consistió en la súbita pérdida de la facultad de recordar. El peso de la historia exigía, al parecer, previamente, la creación de una nueva mitología del Übermensch, por lo menos en el caso que nos convoca. Un deslizamiento de la potencia titánica, tradi-cionalmente colocada en los músculos del cuerpo, desde estos hacia la colonia de neuronas que administran el régimen de la 1 “S.” podría aludir tanto a “Stroessner” como a “Sádico”, pero no estamos capacitados para quebrar definitivamente la sombra de esta duda. Otras variantes explicativas podrían muy bien remitirnos a “Sometedor”, “Solitario”, etcétera. En otras palabras, del nivel más plano y literal, por ejemplo, el del nombre propio de un sujeto (“Stroessner”), se podría deslizar el sentido posible de esta inicial misteriosa con la que concluye el título (lo único concluido hasta la fecha) del proyectado libro del general memorioso hacia niveles más latos y simbólicos, como se ve muy claramente en los otros casos sugeridos ―“Sádico”, “Sometedor” (atributos que se pueden predicar tanto de individuos como de colectividades e incluso de épocas)―, por lo cual podríamos (incurriendo en la paradoja ―sólo aparente― de asignar al nombre propio la minúscula y la mayúscula a los sustantivos comunes) hablar, por un lado, de una “s” minúscula de “Stroessner”, minúscula por su más reducido alcance e inferior importancia en relación a otras posibilidades, ya que éste, como individuo particular, no sería más que un ejemplo nominal de un caso más universal, de un caso, digamos, histórico, y, por otro lado, de un uso más omnicomprensivo, más abarcador y relevante, que aludiría en general a toda una época de sometimiento y de sadismo, uso repre-sentado por la “S” mayúscula.
26
memoria. El caso del general debería pasar, aparentemente, además de requerir la ayuda de un amanuense y corrector estilístico, por el diván vienés. N., psicoanalista improvisado, diagnosticó para sus adentros, basándose en fuentes exclu-sivamente teórico-satíricas, una personalidad con fuerte predominio de la oralidad pero complicada con un estreñimiento de la bolsa y resuelta al fin en un síntoma de mudez cerebral aguda, síntoma que esperaba pasajero. En este punto se debe decir que el general tomó a su servicio a N. después de tropezar, en la sección de clasificados del periódico, con un ampuloso aviso que, tras el largo rosario que declamaba las especialidades, capacidades y virtudes de corrector de N., y tras mencionar el hecho, de interés curricular, de su autoría de un libro2 de memorias semi-ficticio,
2 En cuanto al libro de marras, ha sido tratado ya en otro lugar, de modo que aquí, en esta nota arrinconada al pie de esta página, solamente podemos permitirnos proporcionar datos muy elementales: que N. frecuentaba una biblioteca pública abierta a partir de fines de los ochenta ―vamos, un poco antes del golpe (y del final de la historia que se cuenta en este volumen)―, que acostumbraba manosear persistentemente determinados libros, privilegiando los de ciertos autores ―suicidas, como Von Kleist, locos hasta la muerte, como Hölderlin― y, por último, que fue rastreando en ellos (¡con perspicacia inaudita!), por el tenor de los comentarios marginales y por la furia y los colores elegidos en los subrayados, más explí-citamente en los cuadros sinópticos esquemáticos trazados irreverentemente pero quizá con altruistas fines didácticos en las últimas hojas blancas, una literatura en ciernes (aforística, fragmentaria, ensayística, poética, como quieran llamarla) y un autor coherente y único por detrás de todos esos jeroglíficos (sin nombre ni dirección postal ni bibliografía ni autoridad académica conocidos), posible habitué de la biblioteca en otro tiempo, hasta su probable, si bien no corroborada y, por ello, más mítica que histórica, expulsión, expulsión que hizo, sin duda, honor a nuestra época (amiga de practicar purgas en los diversos estratos de la vida). Este autor, desaparecido o ya muerto, perdido de vista en todo caso, castigado por sus vandálicas marcaciones y subrayados, por su patoteril profanación del símbolo por excelencia de la cultura humana, es el objeto de in-vestigación del libro de N.
27
proclamaba, y éste fue el elemento decisivo, lo módico de su tarifa semanal ―menos de cincuenta dólares―, que N. definía como de “precio Lovecraft”. El olvido de todo lo que deberían constituir los contenidos de su dictado y el material de trabajo, y el consiguiente semi-mutismo balbuceante del general, dejaron anonadado a N. durante los primeros días. Tal era el estado de extrema sequedad en que se encontraba el río de la memoria del general, que N. ya se veía a sí mismo formando parte de la caravana de espectros diurnos y alucinados que vagaban por las calles de Asunción golpeando puertas para anunciar sus por-tentosas soledades metafísicas... Pero, como las ideas regurgitan del estómago, fue fácil sacar partido del aforismo hipocrático según el cual “el remedio debe ser más fuerte que la enfermedad” para atisbar la luz en medio de la oleada de tinieblas que había caído sobre su monótona aurea mediocritas de changuero nato y así concebir lo que consideró que sería el purgante infalible para corregir la astringencia generalesca.
El bicho es alguien que la tiene jurada en
el colegio. Los granos marcan su cara aturdida y distraída con burlonas pinceladas rosáceas. Cada cierto tiempo, los muchachos que superaron el bá-sico acordonan a los bichos y los fastidian con preguntas tontas, como: “¿Cuántas pajas te haces al día?”, “¿Por qué hablas así, como gallito asustado?” o “¿Qué mariconada es esa de bañarse con anatómico?”, inquisiciones todas que rebotan sobre las galerías desde no se sabe dónde. A los bichos se les acusa de no tener aún novias, de ser idiotas, de no conocer “el secreto del mundo” (¿?), de despilfarrar energías en tonterías, de ser lerdos y recién llegados, de aferrarse al pasado, a esa niñez succionadora de leche materna, y de flotar
28
demasiado sobre los negocios del mundo sin ate-rrizar sensatamente en ellos. En el fondo, a los bichos se les pide obediencia y se les exige el aprendizaje de códigos avalados hace mucho y, en apariencia, con aprobación unánime. Los bichos no terminan de creer realmente sincero ese desprecio hacia la infancia que demuestran y exhiben sus superiores. Los bichos miran a sus profesores de sexo femenino (una o dos profesoras a lo sumo en el colegio) como a madres un poco descocadas. Los bichos no tienen tiempo de pensar, de distanciarse de los acontecimientos; se les exige, minuto a minuto, adecuarse a los ejemplos y modelos im-puestos con un matonismo canchero. Los bichos no forman una secta o ghetto o gremio cohesionado, ni tampoco piensan en realizar protestas, ni huelgas, ni nada parecido. Saltan como salmones en el río para ganar, con prontitud y eficacia, el pasaje requerido. No saben tampoco si los están reclu-tando para una guerra o para una fiesta. Todos los hitos que los interpelan a lo largo de su camino, ya de por sí brumoso y agitado, los vigilan para constatar el esfuerzo de adaptación que se les reclama e impone. Oscuramente sienten que dejar de ser bichos sería lo mejor para todos, y terminan deseando la metamorfosis que los liberará del infierno que implica su condición. Pero también presienten que, si los dejaran solos por un mo-mento para ser en verdad tal como ellos son, tontos y perdidos en una maquinaria absorbente, tal vez pudieran paladear alguna delicia oculta, in-accesible para los que ya dejaron de ser bichos. No
29
sé, algo como esos panales ocultos en lo oscuro, de miel fuerte, densa, intensa, purísima, elaborada a partir de flores de alta psicoatividad, que a veces aparecen como un milagro en medio del monte cerrado; sí, como aquella vez en la cual, en una excursión a la campaña en la que recibió unas picaduras terribles y justicieras ―como las merecía, en el fondo, por ser un urbanícola asunceno, torpe por naturaleza para moverse en la tierra que vio crecer a sus padres―, probó, en compensación, una miel que emborrachaba como si fuera licor.
Un bicho como él, profundamente bicho, es decir, un bicho que cumplía a duras penas los ucases antibicho (jurisprudencia oral y pública que no dudaba en recurrir a los golpes), ahora que es ya imposible ser tachado de bicho, añora los mo-mentos y las circunstancias en que se mostró fiel al bicho que era. Mirar en el quiosco de enfrente del colegio, antes de la entrada a clases, las historietas de Emilio Salgari, era un acto no explícitamente censurado ―si bien sin duda por falta de imaginación y no por generosidad―, pero claramente contrario a las expectativas de las autoridades. Él pertenecía a esas horas de rebeldía inocente. (Aunque nunca llegó a circular una ordenanza escrita que compilara todas las pro-hibiciones que se esperaba acataran los bichos, él piensa, sin saber muy bien por qué, que distraerse mirando historietas debería figurar en ella, y eso llena tal acto de jubilosa emoción.) Y, en la
30
biblioteca3 ―único reducto de la institución en el que merodeaban mujeres, las mujeres del personal administrativo del colegio―, pasar las horas del recreo o las horas previas al ingreso en el aula copiando biografías de aventureros, de gentes (¿bichos del mundo que no habían caído en la traición?) que huyeron de sus casas para terminar como legionarios en África o como grumetes en Singapur. Aprender palabras nunca oídas, jóvenes como países nuevos que podían ser recorridos y conquistados, por ejemplo, en la redacción de un trabajo práctico. Recuerda con cariño vergonzoso, por la humillación estúpida que propinó a la profe, ese texto de uso colegial, probablemente de algún aburrido y famoso escritor español del 27 o del 98, que en sus manos de bicho se transformó en un grotesco pegoteado de arcaísmos, neologismos y sinónimos extravagantes entresacados del cul-tismo y de la retórica más alambicada, texto que alcanzó cotas de galimatías de erudito chocho. La susodicha profe lo leyó y, admirada de la precocidad de la locura en ciertas personas (o, 3 Uno se pregunta ―ahora que el sexo ha asumido su forma definitiva de actividad varonil plena y que los libros cubren el horizonte de indigencia de sentido en el que se sume la vida tras el tedio post coitum― si la atracción inicial que ejercía la biblioteca sobre N., y el posterior amor-odio, hasta la devoción final, que le inspiraba la palabra escrita, se debieron, en el bicho de los 80, a los libros mismos, que constituían el plasma y la vitalidad de aquella fascinación primera y última, o al hecho, lateral, dirán ustedes, de la presencia de las mujeres bibliotecarias, que, sin embargo, más que pitonisas que iniciaran en los placeres temblorosos de las letras, parecían can-cerberos que resguardaran el acceso a ellas.
31
dependiendo del punto de vista, de su lentitud para desasirse de la jerigonza y los balbuceos infantiles), aprobó, si bien insegura, el bodrio, limitándose a corregir tímida y rutinariamente los puntos y las comas, con certeza contrita por no poder ser, ni por su edad ni por su oficio, una rata de diccionarios y enciclopedias.
Ser bicho era captar el estado permanente de fermentación en el que dormían las cosas y desde el que lo interpelaban a uno, enig-máticas y acuciantes, como cerradas sobre sí mismas y sobre sus misterios promisorios, plegadas sobre su elocuente mutismo como promesas y enigmas. Caer fatalmente en la ab-ducción de objetos rituales, como el atardecer, una revista, chicas. Ser presa de la fascinación por el tesoro que encerraba el silencio de los entes. Divagar alrededor de fetiches arbitrariamente elegidos, como en un flirteo dubitativo y pudoroso. Pilotear lujuriosamente sobre los miedos que alientan junto a los deseos. Huir a Malasia o a Sierra Leona por mil guaraníes, trueque ventajoso y fantástico que proporcionaban los quioscos. Huir de los censores que agitaban las aspas recorriendo las aulas y los corredores, en una jangada de Salgari. En fin, ser bicho era realizar perma-nentemente el acto sacrificial por antonomasia, en el que Sandokán nos enseñaba a matar antibichos como tigres.
33
“Si alguien nace cuando sale la Estrella del Perro,
no morirá en el mar.”
Crisipo (citado por Cicerón).
Aquel western de Nicholas Ray en el cual
el héroe (Robert Mitchum) vuelve al pueblo que lo vio crecer, y el primer acto que marca su retorno consiste en arrastrarse bajo los pilotes de la cabaña y rescatar la honda con la que jugaba de niño. El objeto mágico (de juego de guerra) es el intermediario entre dos tiempos disímiles y anti-téticos: el tiempo del juego libre y sin finalidad de la infancia y el tiempo del juego utilitario, del juego de la seriedad de la edad madura. Caballo indómito desfogando su vitalidad en la pradera de los bienaventurados, no sujeto a propósito alguno en la expansión de su fuerza, en completa libertad, por un lado; guerrero acantonado en las fronteras de la conquista y el saqueo, para abrir brechas y sojuzgar, por otro. Caballo de salto molecular, quebrado, bello y caprichoso, y alfil cortando efi-cazmente espacios oblicuos con la expeditiva línea recta. Dos piezas en el tablero del destino. Pero el guerrero intuye que la batalla más difícil sería la que pudiera librarse por la recuperación de ese santo grial perdido, el pasado, de sustancia plena y autosuficiente, alimentado a base de creaciones constantes que tapaban el abismo sin fondo que ahora, despojado ya de la hermosa máscara de los
34
juegos estériles, libre ya del escudo bajo el cual él se guarecía de su obnubilante y vertiginoso res-plandor, lo reclama para engullirlo y devorarlo.
Existían varias formas y maneras de piãr y diversos motivos para hacerlo. Piãr para asistir a concentraciones masivas de pleitesía al señor de turno. Piãr para hacer pequeñas e incisivas in-cursiones en el coto de caza del amor. Piãr para abrir y franquear las puertas temblorosas de lo prohibido y lo concupiscente. En el primer caso, la piãda era decidida desde arriba y uno se em-barcaba en ella únicamente para alcanzar el júbilo plural e indistinto que siempre siente la horda al patear barreras y burocracias. Aunque N. pre-firiera mil veces seguir siendo fiel al silencio de la biblioteca, a sus afanosas rutinas de trascripciones y subrayados, a veces pasaba a engrosar el séquito de la juventud frenética y ardorosa.
La segunda variante era esencial y necesariamente solitaria. Eran los viejos ritos de iniciación ancestrales equivalentes a la captura y el asesinato de animales fabulosos.
En cambio, piãr bajo la sombra de la tribu para asistir a la triple función del Paradiso creaba alrededor de los bichos una cohesión de secta esotérica. Una película de karate (o de Django), luego Equus y, final apoteósico, Garganta profunda o ―su preferida― Devil in miss Jones, triple función que equivalía a un baño de aire puro en las montañas, lejos de la atmósfera enrarecida, mefítica y agobiante de la TV nacional. Esa experiencia de alta montaña, que en el caso de la
35
televisión sólo empezó a darse con los primeros episodios del show de Benny Hill, coincidió con el inicio de la ritualización de los sacrificios al sexo, con el comienzo del control casi aduanero al que empezaron a ser sometidas las secreciones se-minales, en la privacidad casi sagrada de lo secreto, en las antípodas de la licitud profana de los fragores públicos de los estornudos y los salivazos. La ficción del mundo adulto quedaba desenmascarada por el acceso solitario a estos misterios. Los mayores guardaban para ellos lo más suculento del banquete de la vida, y, cual perritos alimentados a base de nauseabundos balanceados artificiales, nosotros paladeábamos cándidamente como ambrosía los huesos sin ka-rakú que nos dejaban los barbudos habitantes del Olimpo. El bicho que era N. empezó a comprender vagamente que él y sus coetáneos conformaban una especie de casta sacerdotal cuya castidad e inocencia eran mantenidas como necesarias o soportadas porque era preciso, para preservar el equilibrio cósmico, contrapesar con ellas la per-versión y la culpabilidad que signaban la condición de los adultos. El mundo de la ociosidad y de la tontería era dialécticamente pasajero y superable. Imposible de sustancialización. Constituía un cri-men persistir en sus leyes anárquicas y sin futuro. La adolescencia no era más que una cáscara despreciable de la que había que desembarazarse tarde o temprano. Para despertar un día titulado y serio, culpable y perverso.
36
Las visitas de M. son programadas con antelación, mediante llamada telefónica o un ítem en la agenda de trabajo. No es de los que irrumpen en ninguna propiedad dejando al descubierto nuestras idiotas e impúdicas mañas privadas, que se enseñorean de nosotros en nuestra soledad triunfando sobre todas las máscaras sociales. Él mismo es un fanático de su propio yo; de ahí su tolerancia hacia los otros que cultivan ese jardín aban-donado a los yuyos, que permite y sustenta la organización secreta que amolda los actos y proyectos humanos a las exigencias de la razón y el orden. A pesar de llevar una existencia laboral muy ajetreada, viene a casa de N. para soñar momentáneamente con una liberación de esas cadenas pesadas y aparentemente eternas. El dinero no importa, pero en las horas de decisión tampoco tiene muchas ganas de soltar sus calderillas. Esa licencia poético-generosa de la limosna es para él en realidad un insidioso agujero negro socavando el orden del capitalismo. Come poco, no sólo porque no es precisamente manirroto, como intuye N., sino porque el cuerpo no necesita mucho y en el fondo no es más que un parásito que vampiriza al espíritu. El cuerpo insume preciosos momentos que debieran dedicarse a la noble tarea espiritual de abrir mundo y convierte en un chiquero lo que debería en principio servir como plataforma para los despegues mentales y la edificación positiva del alma. El alma es una artista; el cuerpo, un terrorista. Pero el alma vislumbra una luz en medio de la oscuridad en la que se regodea y refocila el cuerpo. Éste último más bien se dedica a sofocar los fuegos de vivac para enfangarse en im-pensables juegos oligofrénicos. Susurrando bajo el manto umbroso oraculares fonemas de subversión y joda. Lanzando risitas demoníacas de sarcasmo y desaprobación sobre los vuelos de la mente seria e investigadora. “¡Carnaval, carnaval!”, grita cuando la penitencia se impone. Quiere decretar la guerra al espíritu, el picnic en los prados del sueño, cuando el estudio empieza a guiar el timón surcando la noche bestial con todas las neuronas encendidas y desplegadas. Es cierto, no es fácil ser una minoría intelectual, ser una luz sapiencial en medio de un ecosistema plagado de tendencias atávicas de infrahumanidad, ser el adalid de una causa tan extraña para un mundo de naturaleza
37
ociosa, glotona y concupiscente. En sus viajes de acumulación de saber, como bucanero del asfalto, M. regresa siempre con las maletas atiborradas de artilugios culturales: discos, libros, revistas, cedés, fetiches que marcan la diferencia de su estatus, la primacía de sus fines elevados encabalgados sobre todos los intereses bajos e inferiores de la materia. Pequeña mancha de su sólida per-sonalidad, que, por otra parte, puja con ahínco hacia la virtud total, está sin embargo en esa reticencia antiesnob a hacer regalos. “Todo para mí, nada para los otros” (aunque estos sean amigos, novias, amantes, etc.), parece recitar interiormente como un eslogan despreciable que en su caso tiene, por descontado, una explicación inteligente y trascendental: ¿cómo probar que los demás necesitan de esas cosas que en su caso, no caben las menores dudas, son absolutamente imprescindibles? Y, en última instancia, ¿cómo se podría afirmar con certeza que ellos las aprovecharán y les rendirán devoción y les sacarán sus frutos? La aventura del espíritu requiere de un método y de una disciplina que, en general, se desprecia por onerosa y aburrida. Hablando de aburrimiento, la señal de los elegidos para la corona santa y mal pagada de la espiritualidad produce en los más próximos a ellos un profundo bostezo de aburrimiento; causa consternación en él que nadie, ni entre sus amigos ni entre sus parientes, se entusiasme por sus incursiones en la noche oscura. Es cierto, caballero enclenque de ojos saltones como los de los monjes que aparecen en los mosaicos bizantinos, visto como exangüe y metido en sí, nadie acreditaría en su triunfo final sobre el dragón-serpiente que repta untuoso entre la desidia y la pasividad animal de los hombres. La gente no está, lamentablemente, bien dispuesta para recibir jubi-losamente a Eurídice desde el más allá de manos de un santo redentor huesudo y sin fibra muscular, alicaído habitualmente de ánimo, mascullando por dentro, bajo su piel cetrina, casi semita, esotéricos rezos cifrados amasados con megalomanía y re-sentimiento. La gente esperará cosas distintas, dinero para juergas, un campo de mujeres para segar una poscolonial concupiscencia agazapada y otras lindezas de ese tenor.
38
La plata para el recreo se gasta en las historietas del kiosco. La lectura necesita el soporte de las imágenes porque la generación de la que procede es analfabeta o semianalfabeta. Ade-más, la aventura se concreta mejor en las imágenes que en las meras palabras. Y la curiosidad exacerbada y la inestable inquietud de la edad casan mejor con las antologías y las enciclopedias que con los volúmenes mono-temáticos. Lo ideal es saltar de un tema a otro, de un texto a otro, en un dinamismo mental que aplaque las ansias de movimiento del cuerpo y del espíritu jóvenes. Concentrarse en un único libro parecía algo demasiado sedentario para un alma vigorosa y de fibras y tendones bien tonificados y ansiosos de desafíos; sólo era cosa de aristócratas rancios que posaban ante sus criados, cosa propia de señores ociosos, de gente que conserva más que conquista nuevos mundos espirituales. La con-quista exige el salto y el juego vivaz y veloz de los músculos del cuerpo o del cerebro y excluye todo sosiego. En la biblioteca, se afana en copiar bio-grafías de aventureros antes que de espíritus entregados a las musas: Conrad, Rimbaud, Richepin. La vida primero, la obra después. La obra siempre ha interesado demasiado a esa especie humana cuyo ámbito temporal se va encogiendo precipitadamente. Sintetizar deses-peradamente la tempestad caliginosa de una vida en la solidez apolínea de una magna opera: mecanismo de defensa para justificar la arbi-trariedad de ser. Demostrar que no se ha venido a
39
este mundo de balde. Pero N. también les dedica el tiempo necesario para leer uno o dos capítulos al Viaje alrededor de mi cuarto, al Emilio, a Memorias de ultratumba, a Bomarzo, a la colección de premios Nobel en una edición de los 50, sobre todo a los ejemplares de ésta dedicados a Knut Hamsum y a Faulkner, o, fuera de co-lecciones célebres, a Machado de Assis citando a Pascal en el Bras Cubas… ¿qué más, a ver? Libros que pertenecen tanto a la memoria como a la biblioteca del colegio y a la de la humanidad. Ah...el Tedio de Taine causó especial revuelo entre los compañeritos, por lo general amigos tan sólo y a la fuerza de lecturas limitadas a lo estrictamente curricular y presupuestado por el orden académico. La rebeldía que demostraba el andar dando vueltas impune y desafiantemente por ahí con libros situados fuera de las leyes del maestro y del colegio era todo un triunfo, y es delicioso re-cordarlo ahora. Fueron también placeres exquisitos de aquellos días el buscar amigos e iguales como interlocutores entre el polvo y el olor rancio de los estantes. Y el liberar genios pros-critos para la buena costumbre de la cultura o, con más modestia, para el ascenso programado hacia la finalidad de terminar la bildung, de trepar por la escalera educativa, de doctorarse y hasta de engordar acaso. Desparramar las emociones que precisa la época de las botas y las arengas. Y ―sí, es cierto, tampoco deberíamos olvidarlo― soportar la mirada piadosa que se les otorga a los locos cada vez que vamos en busca de una nueva remesa de
40
libros. En las calles de su barrio, emboza los libros bajo su camisa porque, a la menor señal de debilidad, uno puede ser tratado como un santurrón. Este feo estigma procedía del hábito, afincado en el imaginario colectivo paraguayo, de reducir todos los libros a un solo libro, al Libro con mayúscula. A la pomposa y manoseada Biblia, incapaz de contener en medio de tanta sabiduría impracticable una sola línea de humor, algún tono, digamos, ligero, juguetón, frívolo, simpático, ningún chiste que pudiera salvarla (¡perfecta e inobjetable acusación del señor Neill!) de terminar siendo el primer limón de la historia de la literatura. Después, mucho después, cuando Sandokán y sus compañeros fueron agotados por las imágenes de las series de TV, después de paladear los nombres orientales de la ciudades de Salgari, después de resignarse al hecho de que Julio nunca en su puta vida haya salido de Nantes, después de los primeros pequeños hurtos y del aprendizaje del ahorro de las recompensas fami-liares, después de que aquel regalo de cumpleaños (un pequeño diccionario enciclopédico de un solo tomo y en papel de diario) agrandara la casa y el barrio como un microscopio que vuelve infinita una gota de agua, se atrevió a dar el paso decisivo de empezar la adquisición de los primeros libros para su colección privada. Pero la escasez de dinero, sumada a la inquietud e insatisfacción debidas al hecho de no poder estar en todos los lugares al mismo tiempo (necesidad esencial de ubicuidad de la adolescencia; todo adolescente esconde adentro,
41
muy cerca del deseo, a un Alejandro), lo empujaron nuevamente a su primer amor: libros de selección y antologías de textos. Se decidió por una tem-porada a comprar una publicación mensual llamada Libros Soñados. Las ventajas que aportaba eran infinitas. A la par de barajar actualidades varias, estaba repleta de citas, de extractos de Manon Lescaut, de cuentos de Maupassant y de Chejov, y, sobre todo, de mis-celáneas, ese género ideado a la medida para satisfacer la ambigüedad, la impaciencia y la impetuosidad adolescentes. Aleph por donde se veía pasar el gran desfile majestuoso de los autores, con sus citas y sus fragmentos que permitían al espíritu discriminar sus preferencias encontrando temperamentos e instintos seme-jantes y hermanos.
El mundo de la adolescencia del bicho en
el barrio no era más que la emanación de un cerebro de neuronas liberadas por un hongo alu-cinógeno, una alucinación de la mente de la tierra, el sueño de la razón de las moléculas que se agitaban en la ciénaga húmeda y pantanosa de los días inútiles, la sombra volátil del jakare som-noliento que era el barrio. Ideas todas estas, dicho sea de paso, afines a su propia teoría de que los pitufos azules eran una ilusión involuntaria producida por el efecto de las emanaciones de la pócima que Gárgamel y su lugarteniente felino Azrael no se cansaban nunca de revolver. En esa
42
casa (autocomplaciente) de espejos, él era el Pitufo Gruñón. El bad trip de una droga psicodélica con-sumida colectivamente. La imagen refleja más opaca en ese continuum de reflejos sin fin. El espejo que “se negaba” a devolver la imagen del otro. La ruptura del trueque especular, trueque absolutamente necesario para que el sueño narcisista de un grupo o colectividad persista o no se interrumpa a causa de un “despertar”. Él, como el Pitufo Gruñón del azulado edén de los pitufos aletargados ad infinitum en su vapor ilusorio, soñado él mismo a su vez, gargamelescamente, por sus perseguidores, cuya proyección paranoica era. La participación divina (papapitúfica o gar-gamélica) a través de ese hongo que crece naturalmente en lo oscuro del bosque formando raíces tan fuertes y arraigadas como las su-persticiones, los prejuicios y el sentido común.
La mudez de su señor ―el General memorioso, qué
duda cabe, pero absolutamente callado―, esa suerte de astringencia oral, volvía loco a N. Aunque, por otro lado, no podía quejarse: los cheques partían celosamente del amo hacia el ama-nuense, excluido hasta el momento de las actividades, al parecer puramente intestinas, del anciano, y para participar activamente en las cuales había sido, en principio, contratado como una mezcla de “negro” o “ghost writer” y corrector de estilo. El dinero fluía, pero la otra corriente, la que era o más bien debería ser la esencia y la piedra filosofal, la sustancia y la razón de su trabajo, se había restañado de una manera mágica, casi simultáneamente al inicio de la emisión de cheques. Lo que hacía sospechar en un origen común, de reacción bi-unívoca, a la fluidez monetaria y a la sequedad intelectual.
43
Hoy N. estuvo sentado toda la mañana ante el espectáculo, divertido y al mismo tiempo algo deprimente, de los pucheros de esa especie de santo tétrico que era el General mientras éste pujaba y se debatía para expulsar el alien o la mosca que había cegado, por decirlo de algún modo, el ojo de agua de su torrente verbal.
Derrotado una vez más el general en los campos de batalla de la oralidad elemental, miró el reloj cucú del escritorio amueblado ―con libros encuadernados con el pergamino de los grandes aristócratas de antaño, cuero de cordero nonato―: eran las doce en punto del mediodía. El momento de la sombra más corta en la calle soleada y bochornosa del verano asunceno en-cuadrado en el marco de la ventana como un mero espectáculo que no concernía en exceso al interior casi demasiado frío por el aire acondicionado en el que solían reunirse N. y el general. Firmó éste el habitual cheque de la semana y se lo extendió a su asalariado, quien lo recibió fresco y sin sudor alguno en la frente. Lo despidió, una vez más, contrito y humillado, a pesar de que Athena bullía en una agitación grotesca en su interior, desesperada e impotente por la falta de sonido imperante en la carrera secreta que lo habitaba.
Cheque en mano, N. acostumbraba, al pisar la vereda ultra accidentada de la calle y tras el primer choque estupefaciente con la luz y el calor despiadados del mundo real, dedicarse a paladear golosamente ―llevaba sus buenas cinco horas sin probar otra cosa que algún café o tereré o, si había suerte, una que otra copita de licor, cortesía del general que emergía de tanto en tanto― las posibles combinaciones del almuerzo que haría. En Don Eustaquio, detrás de la iglesia de San José, lo esperaba, con su rutinario panorama de obreros rezagados o detenidos ante el estupor de un ñoño o el ocio inesperado e inmerecido y de oficinistas madrugadores, con su empanada de pollo jugosa y su económica cerveza de a litro. Desde La Morenita lo reclamaban su suculenta empanada de cebolla, baratísima, y, otra vez, la Pilsen, pero en este caso de ¾ y carita (precio de pub, burdel o local nocturno en todo caso: ¡la noche es más onerosa siempre!). Frente al Paraguayo-Georgiano, tenía el ñoño a precio de almacén
44
(3.500/4.000 guaracas), pero la comida (puchero o hamburguesa) era fría y moscosa. En el puesto callejero de la Piccadilly Circus asuncena (por aquello de tratarse de una plaza triangular y con algún ocasional jointsero cabeceando al ritmo inaudible de un walkman “El blues del chupapollas”), donde se yergue “El Mas-turbador Desconocido”, obra en bronce de comienzos de siglo (cubierta por sucesivas administraciones municipales con una gruesa capa de yeso), un poco posterior al golpe propinado como reacción nacionalista contra los gobiernos “sarmientistas” (expre-sión que revela que Asunción miraba a Buenos Aires como ciudad modelo, urbana y civilizada ―por cierto, un decreto famoso y singular de estos golpistas fue por ejemplo prohibir el uso del guaraní y la tradicional costumbre de andar descalzos por nuestra arcillosa y recién parida down town), bueno, dicho puesto callejero no tenía demasiado que ofrecer: apenas panchos, gaseosas y cerveza en latita (de contrabando). En Co-Coró-Cocó, sobre Quinta Avenida, podía encontrar un vernacular caldo de gallina con vorí-vorí, pero sin cerveza. Desde Patria Chica lo reclamaba una buena tortilla ultra aceitosa con gigantescas mandiocas, como miembros de garañones, a modo de rústica y satisfactoria guar-nición, pero el lugar estaba plagado a esta hora de rosarinos y chaqueños, formoseños y entrerrianos, aparatosos y escandalosos. N. se los sabía de memoria: si se les acercaba, entre histriónico y burlón, para pedir prestado un isqueiro y preguntaba al generoso de turno de dónde era originario, religiosamente el aludido replicaba que de Buenos Aires, y si su interlocutor insistía, socarrón, con el cigarrillo ya humeante en los labios, “¡Ah, qué bueno, la ciudad que descuartizó a Roberto Arlt!”, el interpelado, con la invariable carota de pazguato que ponía, evidenciaba su sorpresa de que no le sonara el nombre de ese futbolista y su interior certidumbre de que “ha de ser de otras épocas”. N. (como sucedería con cualquier otro Des Esseintes subtropical, artista de la manipulación de las debilidades humanas) apenas podía salvar su retozante cigarrillo recién encendido del temblor con el que una risa diabólica agitaba su mandíbula de pillo sádico y anticurepa in nuce.
45
―Señor, por favor, ¿me permite su cheque? Hay más gente esperando en la cola.
N. se sonrojó de furia y confusión ante el reproche hecho con mal disimulada antipatía y con el aire sabihondo de quien se dirige a un insensato por el cajero con ridícula corbata de Bugs Bunny y peinado de los 80, a lo MacGyver, quien debía de estar pensando que N. era una especie de idiota despistado parecido a una quinceañera soñadora que no pisa tierra o quizá un patotero insolente deseoso de incordiar o un poco “volado”. Sintió clavadas en su espalda las miradas irritadas e impacientes de la turba ansiosa por realizar sus necias transacciones y no osó volverse ante tanta hostilidad apenas reprimida. “Mi nombre es legión, porque somos muchos”, recordó las palabras demoníacas4. Mientras acariciaba mentalmente las variopintas posibilidades que la urbe le ofrecía para saciar su apetito, había llegado insensible y automáticamente al banco y hecho la cola de rigor sin percatarse en ningún momento de tan tedioso y árido proceso. Irritado por la involuntaria exhibición pública de su naturaleza distraída, que a nadie concernía excepto a él, se volvió al fin, billetes en mano, y, sin dignarse obsequiar a esa chusma con una sola mirada, aban-donó airosamente el burocrático recinto. “Es propio de la canalla andar a la caza de cualquier pretexto para linchar al prójimo”, se dijo, con un justificado desprecio que no lograba eliminar del todo lo que esta idea tenía de inquietante.
4 Sin embargo, el Diccionario de demonología del doctor Frederik Koning (Barcelona, Bruguera, segunda edición, 1975) registra, en la entrada correspondiente al término “Legión”: “Nombre colectivo que se da a diversos demonios cuando entran en posesión de una sola persona. Palabra usada por primera vez en el Nuevo Testamento, Marcos 5:9”. Es interesante resaltar la profunda inclinación democrática del Demonio en su avatar mundano en cuanto a las criaturas elegidas para su posesión, pues no desdeña ni las con-sideradas inferiores o insignificantes; basta recordar el famoso caso de la piara de cerdos, o, como ejemplo extremo, el caso, citado por Heinrich Heine, en el cual un demonio, deseoso de seducir a una monja muy casta y devota, no hesitó en asumir la forma de una vulgar lechuga para alcanzar su cometido.
46
El Pasado es el País de los Gigantes, y el
Presente el País de los Enanos. El Pasado, no el Futuro, es el verdadero
lugar de la utopía y el único paraíso posible. No porque efectivamente nos haya brindado un cú-mulo de experiencias más intensas, solidarias, hermosas, vívidas, emocionantes o puras, no por-que verdaderamente haya sido mejor, sino sen-cillamente porque es inasible para las manos pero está siempre presente en cambio en la imaginación aduladora. Es decir, es imposible, pero por ello mismo también inmarcesible. Es eternamente vital por la fuerza dinámica de la fantasía y alienta fuera de los tristes dominios de la corrupción, de la causalidad y de la muerte, en un espacio paralelo que se sustrae a la fugacidad del presente inasible y a sus mudanzas que hablan de finitud, en el espacio mágico de la memoria, en el espacio de los grandes sueños y de los grandes mitos de los individuos y de las naciones, en el lugar de la gloria. Es irrecuperable para la actualidad de los hechos pero evocable para el capricho de la fantasía como una luz secreta que, en medio de las tinieblas de la vida real y las incontestables certezas fácticas con las que suele contrariarnos, nos convierte en héroes privados in aeternum. Y es quizá por ello más real que esta última, porque en él podemos ser nosotros mismos, porque podemos imprimir en su sustancia proteica con nuestras manos creadoras, como hace el
47
artista sobre la arcilla fresca y viviente, nuestro verdadero rostro. El rostro de lo que pudimos llegar a ser. El de lo que tuvimos que haber sido. El de lo que, finalmente, sin duda fuimos algún día. El presente niega a menudo lo que creemos que constituye nuestra más íntima naturaleza, pero sobre el pasado somos libres para dejar la impronta de lo que pensamos que somos en el fondo o de lo que sentimos que deberíamos ser.
El Presente es el país de la realidad bruta y no susceptible de manipulación por parte de la fantasía. Es refractario a todo impulso creador y, por ello, porque no puede reflejarnos tal como bien sentimos que en verdad somos, se nos antoja a veces más ilusorio en el fondo que el pasado. Además, el pasado se ha cuajado ya en una solidez que no se disuelve en la fugacidad de los instantes, sino que habita en el mundo encantado de lo eterno. No es, como el presente, lo que a cada segundo y a cada milésima de segundo está dejando de ser lo que está siendo, sino lo que ha sido ya y de una vez por todas, de manera cerrada, conclusa, perfecta. El pasado habita más allá del tiempo porque es ya lo que es para siempre. “Siempre nos quedará París”, le dice Humphrey a Ingrid con sabia cursilería: siempre tendremos el pasado. El pasado es lo definitivo, lo ya sido, lo que queda. El palacio que edificamos para nuestra alma en el país de la memoria, el único país del que podemos ser señores absolutos, el reino que construimos para toda la eternidad. El presente es lo contrario de todos estos melancólicos placeres de
48
la nostalgia que se fundan en la compacta contundencia de lo sido, en su inmarcesibilidad, en la dureza de su núcleo sólido que no se disuelve en el flujo del tiempo como el azúcar en el café (pero que, pese a ello, permite la acción de nuestra fantasía sobre su materia perdurable y sin embargo flexible, maleable, plástica: allí somos nosotros los verdaderos amos, los que hacemos las cosas a la medida enorme de nuestra alma sedienta, insatisfecha, ardiente, mientras que en el presente las cosas se imponen a nosotros y nos niegan en todo lo que pensamos que tenemos de más nuestro). El presente se deshace y se escurre en nuestras manos como el agua, revelándonos lo efímero y mortal de su sustancia, se gasta al existir, no persiste en su ser y la fantasía del hombre no tiene tiempo de ejercer su acción sobre él porque necesita afanarse en filtrar la aplastante masa de la violencia ruda y mecánica que arroja constantemente y sin pausa sobre él y su mundo. Lo único que le queda en estas circunstancias, ínfima e irrisoria trascendencia humana, forma de humanismo degradado, es bifurcarse, en un verda-dero arte del sufrimiento, para producir la diferencia entre lo mecánico-inhumano y lo sintiente-humano.
Cuando el sueño de N. (que estaba levitando, como
siempre a esa hora, con su pluma fuente y su cuaderno de notas de tapa azul, incrustado en el bosque donde suele dormir el bello sueño del país de los gigantes) se sacudió, una vez más, viéndose
49
así N. arrojado aquí, en la tarde insensata inserta en la horrible tierra de los enanos, de los espectros inquietos, cuya esencia es incordiar y atosigar a los que sólo se sacian con su noble calma silenciosa, fue, aturdido aún, hasta la puerta con la mejor cara urbana que pudo componer, apresuradamente y de mala manera debido a la brusquedad y a la premura de la llamada, y, raramente, se sintió un poco menos fastidiado de lo que esperaba al encontrarse con la carota de burro de su viejo y solitario amigo A. C. (acaso las iniciales anacrónicas del caballero Amor Cortés ―no Hernán―, conquistador de Leonor de Aquitania más que de aztecas y mejicanos). A. C. saludó, tímido, y adelantó su nariz aguileña hacia el sofá mohoso de N. Traía consigo un paquete de afiches, típico manifiesto fotocopiado que era uno de los motivos que hacían que visitara de cuando en cuando a su socio y perturbara las calles asuncenas, en ese trance con su aspecto de energúmeno anteojudo y su barbita ridícula pegoteada en un biotipo de Che alfeñique y sin puro humeante. Hay que decir que a N. le caía bastante bien el miliciano este, comparado con todos los otros espectros que la vigilia le había deparado. ¿Por qué, dirán los lectores avispados y ya inmunes al triste encanto de los personajotes de una fauna en vías de extinción, por qué le caía comparativamente bien? ¿Porque era el más inclasificable de todos? A prima facie, en un examen rápido y somero, despiadado e irónico, podría tomársele por un vulgar fantasma representante de esa típica zoología que ha infestado Latinoamérica: la del compro-metido político que anhela arruinar a la gente el poco espacio de tranquilidad y felicidad mediocre y frívola que puede alcanzar y que por ello, en vez de ayudarla a perpetuarlo con todos los dientes, le exige su sacrificio incondicional e incluso su eventual abandono para ir a la caza de piezas de mayor calibre, como la revolución, El Hombre Nuevo Desalienado, el “domingo de la vida”, etcétera. Una mezcla absurdamente inconveniente de pro-fetismo de pasquín y teología apocalíptica. Pero A. C., por detrás de su mirada huidiza y de su verborrea impersonal y explosiva, escondía un espécimen más interesante y, diríamos, casi de mal gusto. Un caballero medieval buscando una amada para la gloria de la cual conquistar Jerusalén o por quien perder Zardoz, no
50
importa. Un devoto fiel y ortodoxo de eso que ya mencionamos y que en días más luminosos se llamara “amor cortés”. Sólo que sin amada, sin esa amada concreta e idealizable. Un teórico estridente de esa literatura militante que siempre ha causado bostezos, tanto a los pequeño-burgueses como a los auténticos subversivos po-líticos. En A. C. las cosas eran un poco menos behavioristas y estaban dotadas de cierta complejidad y contaminadas por un sentido distinto y más atractivo. Todo era cuestión de que el paciente de sus arengas o el lector de sus libelos realizara, men-talmente, pequeños y casi imperceptibles cambios en el hilo de su discurso para que éste realmente envolviera y sedujera a su auditorio. Por ejemplo, si donde decía “revolución” se entendía “Mujer”, si donde subrayaba “alienación” o “enfermedad histórica” se pensaba mejor en “soledad del cuerpo y del alma de un pobre hombre”, si ahí donde señalaba la “falta de cohesión del proletariado” se traducía esta expresión como “falta de los mús-culos y la virilidad hirsuta suficientes para imponerse y abrumar a la amada indecisa”, etcétera, y así por el estilo, entonces el público podía darse cuenta de que los largos manifiestos de A. C. poseían la genuina y delicada poesía del fracaso.
En suma, la política de socavamiento de lo burgués emprendida por A. C. en realidad nacía por completo de un sincero y sufrido estado místico no satisfecho y de una rara puntería sin blanco. Situación respecto a la que él mismo era el primero en ignorar ―y esto era un tanto inquietante― si se prolongaría indefinidamente, ad infinitum, o si tendría, como la tendrá la historia según los teóricos, una conciliación final en forma de happy end, ya fuera éste vulgar y gatopardista, como el de la tesis fukuyameska, alrededor de una familia híbrida de niñatos cuáqueros sonrosados con ojos de manga, ya fuera dionisiaco, apoteósico, en una toma del Palacio de (la Dama de) Invierno final, con sexo incluido. N. mismo, tocado de un estado de piedad paroxística en su desenvolvimiento de hombre que practicaba actos totalmente inútiles, lamentaba (¡alma doliente e incompleta!) no tener una hija para educarla (o una esposa, que más da, para cedérsela, todo sea por darle el gusto a un delirante) según la anacrónica propedéutica de la gaya ciencia de los cátaros y del
51
amor cortés, la que enseña cómo el unicornio cuida a la dama del fálico fuego de su juglar. Qué tiempos aquellos, aún no per-turbados por las manías freudianas, por el sexo seguro, por los teléfonos rosas, por las líneas calientes, por los peep shows, por la puesta en subasta de la virginidad en la red, etcétera. A. C. explicó a N. que su visita se debía a que estaba divulgando una nueva teoría/praxis política que renovaría las radicales líneas de re-sistencia al Enemigo y proporcionaría una nueva estructura de cohesión a la sufrida (“¡avanti, Chaco!”) Latinoamérica para seguir resistiendo de forma contundente aun bajo la égida europeo-norteamericana, y le pasó el pasquín de rigor, que en realidad se parecía bastante a esos folletos parroquiales mimeografiados en las noches de los viernes de los idos dieciséis años de N. Años esos de deseos furiosos de inmanencia cuyo desborde era contenido por las catequesis impartidas por semi-analfabetos no sólo en lo tocante a lo bíblico-teológico sino también en lo relativo al abecé de lo educativo en sentido estricto. Por un momento, toda esa vitalidad de A. C., generalmente oculta detrás de la timidez, afloró por sobre sus anteojos y, al poner el folleto en las manos de N., éste comprendió que la literatura propagandística de su amigo estaba saturada de un realismo auténtico, no científico ni hegeliano-marxista, sino visceral, hecho de instintos travestidos en palabras, de furia y plétora erótica, tonta, infantil, canalizada y legitimada a través de la seriedad impersonal y humanitaria de los ideales revolucionarios y de sus meticulosos afanes para cambiar el mundo. Era el realismo crudo y doloroso, visible por debajo de las palabras huecas y gastadas, de la economía de la libido y de la política de la carne torturada por los deseos.
En el gesto de levantarse para despedirse, después de cumplir la labor más auténtica de su mezquina existencia ―la de hacer pasar los tormentos privados de su intimidad por un conflicto universal, planetario, inderogable―, N. vio súbitamente que A. C. parecía más alto e imponente de los metro sesenta escasos de estatura y su fragilidad alienada por el aceitado silencio maquínico del capitalismo (al mismo tiempo que, paradójicamente, podía considerársele “liberado” por la perse-cución de los fantasmas de aquél) le hacían ver habitualmente, mientras le
52
agradecía el obsequio del folletito y, de paso ―sin mentir―, la existencia, en condiciones totalmente hostiles y precarias en la actualidad, de individuos aún fieles a lo más profundo de su naturaleza. Dignum est.
53
Lo dejaron un día, como a Moisés o a Tom Jones y como a tantos otros héroes, en la puerta de su casa (“I wanna be your dog” cantaba Kim Gordon la canción de Iggy en la grabación pirata que sonaba en ese gran momento, crucial, en el casetero doméstico, como telón de fondo evidente de los designios de los benéficos hados). La vertiginosa e inhumana resaca del mundo lo había expelido y depositado en las arenas de la capital de N. Piojoso, mugriento y con un hambre (por supuesto, canina) de tres días. Estaba acurrucado ahí, tan chiquito y ensimismado, posible y hasta probable víctima tan fácil de la naturaleza o de los hombres o de Darwin, que el pocas pulgas de N. no atinó a hacer otra cosa que liberar las herméticas compuertas de su senti-mentalismo, trasgrediendo así por única vez en su vida un código civil férreamente ciego y escéptico. Además, por un momento albergó grandes esperanzas de que, una vez bañado, empolvado y atiborrado de los antiparasitarios de rigor, pudiera llegar, con el tiempo y una educación con preceptores privados a lo siglo XVIII, a cultivar un espíritu noble y puro. Entonces se acercaría al ideal del caniche toy schopenhaueriano, digno de acompañar a su amo por los páramos violáceos y gélidos que habita todo genio solitario e incomprendido que se precie. (Además, la Constelación del Perro era su preferida en el puzzle celestial.) La genealogía impura y bastarda que había llegado a confluir en su perro creole era indescifrable. Negro, negrísimo, de cejas semi-rubias, con el pecho estrellado y una oreja casi azulada, siempre enhiesta y casi escandalosa en su avizoramiento retráctil. Soltaba leves y chapu-rreados ladriditos en su propio jopará personal e intransferible, una lengua espuria, mitad latín, mitad guaraní (suerte de latín carcomido por oleadas onomatopéyicas guaraníes). Por lo general parecía, sin embargo, emperrado en un silencio huraño y estrafalario, con un ojillo sabihondo y el otro resentido, de príncipe convertido en perro por algún maligno sortilegio, y mostraba un avanzadísimo síndrome de burro de la clase que le llevaba a cobijarse siempre en rincones cada vez más oscuros. Del supuesto instinto perruno que presuntamente debería animar a aquel proverbial guardián y celador de la sacrosanta propiedad privada, a aquel insobornable cancerbero de las fronteras donde
54
empezaba la intimidad de su señor, nada, ni mu ni guau. Se dedicaba a engordar desvergonzadamente, como si estuviera por parir al hijo de un dios o al Buda mismo. Su pereza y su holgazanería estaban rodeadas de una unción o un aura divinas. Su reloj biológico sólo se ajustaba a las horas de las comidas y a las de la absurda y rutinaria afición de agitar la cabezota peluda con su oreja izquierda azulada al ritmo del heavy metal todos los días religiosamente a las 4:00 p.m. (“¡Te pillé, so gorrón!”). Headbanger ultra conservador en materia musical y perezoso con todas las grasas. Realmente, N. la tenía jurada con el destino. Ni siquiera en el reino animal podía escapar a este círculo de tiza invisible que le encerraba con todos los loosers, con todos los perdedores en el juego de la polvorienta vida. Pero vislumbró una última opor-tunidad de corregir a tan degenerada y nihilista criatura. Compró las obras completas de Pavlov y puso ojos y lápices a la obra. Despestañándose sobre volúmenes de genialidad positivista que tenían como tema de tan serios estudios un ente tan trivial, lo único que sacó en claro fue que su creole pertenecía, dentro de la maldita tipología pavloviana, al grupo de los que el inspirado científico, contrito, no podía sino llamar “los indomesticables”, es decir, al grupo absurdo y por demás sospechoso de aquellos que permanecían inmunes a la mecánica sádica de los reflejos con-dicionados e irreductibles a la decorosa condición de naranjas mecánicas. Pobre consuelo enterarse de que él poseía uno de los especímenes que cargaban en sus peludos cuerpos áreas in-conquistables para tanto experimento y sondeo científico. Vicioso hasta la médula de sus cortos huesos, lo único positivo a destacar entre tanto desorden biológico era ese estreñimiento crónico del que padecía a pesar de su pitanza rabelesiana exenta de los rigores oligocalóricos predominantes en la población de su raza, usualmente sometida a la tiranía dietética de los veterinarios. Presumido, de pulcritud gatuna gracias al estreñimiento y con humos de perrunazgo envilecido cavilando un coup d’Etat para recuperar honores perdidos ha mucho tiempo, ésta es la entrada en escena del perro de N., bicho de estimação (cortés, altamente expresivo y respetuoso equivalente portugués de nuestro prosaico
55
y etimológicamente oscuro apelativo de “mascota”), el único personaje con nombre en esta historia: se llama Kan-dado.
Por lo que veo, faltaría aún un capitulito
sobre la piãda (sobre el piãr en el sentido de escapar, pero también en el sentido que este término tiene, en portugués ―obviamente, sin el acento nasal típico del guaraní―, de broma que se le gasta a uno, de burla, de estafa) a alguna seccional para sufrir la perorata del adulador de turno del S. En cuanto a la piãda al cine, hay ya un esbozo a vuelo de pájaro, acercándose y que-mándose, creo, por ahí, en algún lado. Y requiere más tiempo y espacio también la piãda solitaria en busca de la Dama, que es la piãda más terrible e infinita…
B. tenía expuesto un famoso bodegón. Un día, el
sereno, que, después de un sueño totalmente ilícito, se paró, somnoliento y legañoso, dando la espalda a la susodicha obra maestra, en jarras y confundido, tuvo casi la seguridad de haber escuchado un ruido ―una nota más arriba que el opaco rumor habitual que causaban los ratones huyendo de su gato siamés (Hamelín), que le relevaba cada vez que echaba una siestecilla― y también se sintió persuadido de que algo estaba fuera de su sitio, de que se había producido un cambio imperceptible, infinitesimal, una paja afiligranada, acaso, que, empujada por el viento, se había colado por alguna rendija, quizá; algo, en todo caso, que ahora hacía chirriar los goznes que movían con perfección silenciosa la regular e inalterable rotación del museo. Claro, si se hubiera vuelto para echar una mirada al bodegón de B., se hubiera topado con que la otrora más bien convencional ánfora se había estilizado in-explicablemente hasta lucir en su cuello ese quiebre asociado por
56
lo común por los entendidos con la esquizofrenia (como el del cuello de Cristo en la cruz) y que los contornos de la misma se retorcían haciendo de ella una especie de ecce homo majestuoso, pero ya vaciado de su espíritu esencial, y flanqueado por dos porrones-ladrones; el bueno, gordinflón, panzudo y apacible, y el malo, un siniestro sosías, oscuro y enano, del ánfora sufriente.
57
4. Ella flota para siempre “¿Dónde están los presumidos, los llamados guapos, las
guapas?” Luciano de Samósata.
En general, P. le resultaba más bien simpático a N. No
era uno de esos amigos que irrumpen e inmediatamente quieren llevar a la práctica de manera impositiva ideas elucubradas en momentos de pereza para un reino remoto e inexistente del cual ellos serían los tiranos (como bajar el volumen del feedback que soltaban los bafles por intermediación de Jesús & Mary Chain, My Bloody Valentine, Hüsker Dü o Butthole Surfers, ya suficien-temente conocidos por la vecindad), o trasplantar toda su impedimenta o bagaje de mañas, vicios, resabios y malos hábitos desde la intimidad de sus guaridas hasta el solar de sus conocidos. Por el contrario, P. es cortés. Generoso, saca su cajetilla de cigarrillos, invita uno primero a su anfitrión, y luego prende el suyo, para empezar a barbotar sus enormidades. Una de las últimas, por ejemplo, era está: ha descubierto que la razón es una potencia demoníaca, es decir, una luz rebelde, disgregadora y aniquiladora, Luzbel, Diablo y Satán, respectivamente. La razón porta luz ―duda―, luego separa y, al final, destruye. La razón como proceso o método de encadenamiento de ideas. Como lógica peligrosa que nos acecha permanentemente, gobernando nuestros más ínfimos gestos. Dostoievski y Dalí fueron los pri-meros en hacer esta denuncia, precursores en la batalla contra su dominio entre los humanos. La posición de Dalí5: esa tendencia o 5 Es oportuno aquí cotejar la posición de Dalí, el pintor, con la del otro Dalí que registra la historia: Dalí Mamí, pirata griego islamizado que, juntamente con Arnaute Mamí, albanés también islamizado, y también pirata, hizo cautivo a Cervantes en Argel, emporio que fuera de los piratas berberiscos en el siglo XVI y que, dicho sea de paso, estaba bien provisto de moneda propia, baños públicos, escuelas de teología y hospital para pobres. (Por cierto, el hoy en día considerado genio de las letras, Cervantes, en realidad un sujeto algo turbio ―turbiedad de
58
esa capacidad para imaginar catástrofes ordenadas, para narrar con toda naturalidad las más horrendas pesadillas, para leer mal las letras de los letreros urbanos, para convertir a una mujer sola y sin hijos en una lesbiana, para sopesar e invertir los casos y los conceptos; la falta de pudor y de mesura en sus concepciones, su
la cual dan indicios las posiciones que ocupó en la sociedad de la época, en la que fungió entre otras cosas de recaudador de impuestos del entonces imperio cristiano por excelencia y en la que demostró una tendencia un tanto vil a adular a los poderes de turno, como lo demuestran el hecho de haber ocupado el primer puesto del premio de poesía convocado en homenaje a san Jacinto por los dominicos zaragozanos en 1595, el de haber escrito el “Poema a la muerte de Felipe II” en 1598, el de haber ingresado a la hermandad religiosa de la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento en 1609, el de haber recibido los hábitos de la Orden Tercera de San Francisco en 1613 e incluso, por qué no, el hecho mismo de haber quedado tullido defendiendo a la Cristiandad contra los paganos― asumió una postura más estrecha de miras, menos original y menos rebelde ante los convencionalismos miopes del “buen sentido” de lo que cabría esperar en un genio frente a los conflictos de religión de su época, decan-tándose por posiciones más bien conservadoras.) Dalí, el pirata, también se encontraba, como el pintor Dalí, en permanente estado de vigilancia, pero no de vigilancia de lo irracional que asoma por detrás de lo racional ni de la sombra siniestra que se agazapa por detrás de las formas claras y distintas de la luminosidad burguesa, sino de vigilancia de las aguas de las amenazantes intromisiones de los cristianos para el mantenimiento de las vanguardias musulmanas. En todo caso, ambos Dalí son habitantes de las fronteras, de los límites entre dos mundos ―el de la razón y el de la sinrazón en un caso, el de los musulmanes y el de los cristianos en el otro―, y, en tal postura a horcajadas, a un tiempo pioneros de su mundo en continuo avance y víctimas posibles de los embates del otro, disfrutan la lucidez y padecen la paranoia de los que ven “un poco más allá” de los horizontes habituales, de los que pueden atisbar los extramuros del mundo. Hombres de la línea, ya sea de la del fin de la metafísica, o de la platónica; en todo caso, nómadas en la línea de flotación de dos máquinas burocráticas, que es el en el fondo la única posición que puede ocupar el llamado gran hombre o genio.
59
deseo visible de matar a dios con un silogismo, de disciplinar y conducir al mundo, como un flautista mágico, hasta un abismo de desconfianza y equivocidad constantes, coligiendo de una premisa otra totalmente distinta y opuesta, como al inducir del miedo una guerra, etc. En definitiva, P. desconfía profundamente de los carros alados de la razón, de ese encendido dinamismo que va quemando todo a su paso, de la tiranía pétrea de las certezas incontestables de las ecuaciones y los entimemas, del 2+2=4, todo ello como una suerte de cibernética profana agitando el suelo firme bajo los ilusos pies de los mortales. En síntesis, la razón es un instrumento, como el arpón que, con su punta y su filo incisivos y agudos, despierta a las dos ballenas que dormitan bajo la santa Rusia del mundo. Prefiere la piedad, el no cultivar el hábito agresivo de lanzar disquisiciones sobre lo real, el no cuestionar la apariencia de las cosas, el detener el bombardeo infatigable de las antorchas que perturban nuestras apacibles y modestas oscuridades. Si fuera lo suficientemente paciente y lo bastante habilidoso con las manos ―dice―, dedicaría sus afanes a construir pequeños y recoletos santuarios consagrados a las taras de los hombres, a modo de humilde homenaje a la timidez esencial del ser, ahora retirado del mundo por el acoso de las lupas y de los radares. Experimenta una verdadera fobia hacia el cono-cimiento mal entendido, hacia esa vana acumulación de estadísticas, diagramas, índex, censos, catastros, que, como gases mefíticos que emanan de toda esa agitación demoníaca, hacen irrespirable literal y metafóricamente nuestro hogar y ahogan la savia en sus raíces y que no son sino parte del proyecto metafísico que quiere abortar la vida y crear un mundo paralelo y ficticio para perdernos en su callejón sin salida. Por eso Aquiles siempre llega después de la tortuga. Porque toma el camino equivocado, el sendero del mundo paralelo, fascinante pero nulo al mismo tiempo, de las abstracciones. El camino recto, el de la tortuga de Zenón, se dirige sin rodeos hacia la naturaleza; allí no hay espejos deformantes.
60
Tío que promete al púber un regalo de cumpleaños pero muere durante el viaje. Sin embargo, mucho después su sobrino sabrá que el regalo en realidad fue despachado, pero que nunca llegó a su destino. Antes de conocer este hecho, habrá una larga espera siempre frustrante pero siempre ansiosa a lo largo de toda su adolescencia. Y jamás desaparecerá del todo en el sobrino, por más años que transcurran, el deseo apremiante de ver el misterioso objeto, la sorpresa elegida y pro-metida por el tío ―ese objeto desconocido que ahora es casi como el testamento que se escribe o se dicta al cabo de toda una vida―, esa especie de vislumbre de otro mundo, de un mundo perdido para siempre, pero que quizá su único sobre-viviente, el regalo que llega desde el pasado, pueda devolver y restaurar mágicamente, como si de un talismán con poderes de hechicería o encan-tamiento se tratara. Se rumorea en la familia que el correo se extravió y terminó en una dirección equivocada. Y él piensa que quizá el prometido obsequio, la sorpresa del tío muerto ya, no detuvo nunca su feliz travesía, que no dejó de venir, que siguió viniendo, pero ―una metáfora, acaso― a través de unos medios de locomoción anacrónicos, superados tecnológicamente, preindustriales, aun mágicos, quizá una larga caravana de tortugas o de ratones que aún siguen viajando hacia él desde el pasado, desde los misterios de la memoria, y que, lentos pero fieles, arribarán un día, irrum-piendo fantásticamente en el presente, para entregar lo encomendado hace tanto tiempo a su
61
legítimo destinatario, que en el fondo nunca había podido dejar de creer que así llegaría a ser, como un premio a su fe en que aquel pariente cumpliría finalmente su promesa. ¿Cuál es ese regalo? Es un secreto incluso para el chico. O, variante verosímil, íntimamente él sabe de qué se trata. ¿Un juguete? ¿Las indumentarias alegres de la juventud? ¿Nunca salió del todo, por ese motivo ―por no haber recibido nunca la cifra y el emblema de la adultez que le estaban destinados en el regalo del tío―, de la infancia? ¿El General tiene algo que ver con todo esto? ¿Es el amigo ―el mensajero mudo― de la caravana de criaturas diminutas salidas de un cuento de hadas? ¿Por qué pensar en el General? ¿Quizá porque él quiere traer el mundo del pasado, desde los fondos y los subterráneos de su memoria, a la luz del día? ¿Quizá porque, anciano ya, está próximo a la muerte y, por ello, a las dimensiones eternas ―porque fuera del tiempo― de la fantasía, al país congelado del pa-sado, que está más allá del mundo de la vida, a los encantados universos oníricos?
Lista de objetos fetiches: la bola que al agitarse muestra una cabaña batida por la nieve (Ciudadano Kane). El saltamontes apergaminado y centenario del último emperador chino, el gran Kang-Hi. ¿Un perro, ya que aparecen tantos canes en el abanico de posibilidades, o, en todo caso, un bicho, ya tortuga, ya ratón? El barco cansino flotando musical en medio de la niebla del tiempo en Amarcord.
62
Esquemáticamente, el pasquín de A. C., que consistía apenas en dos hojas fotocopiadas por ambos lados, rezaba lo siguiente:
“Posibilidad táctica del latinoamericano. De-construcción (movilización, manipulación, distorsión, desmontaje, dislocación, parodia) de los signos europeo-norteamericanos.
“1. Unidimensionalidad del discurso burgués actual
(los signos europeo-norteamericanos) difundido a través de los mass-media: cine, radio, televisión, literatura pop y nuevas tecnologías, como la informática.
“2. El discurso burgués actual propende a la pro-ducción compulsiva de signos.
“3. Los signos europeo-norteamericanos son como el Agatón ―luz seminal― platónico, siempre activo y luminoso; lo que queda arriba.
“4. Latinoamérica: el mundo de la mala copia, de los simulacros, de las sombras y las distorsiones, que sólo sabe arahuaco y nunca latín, por dar un ejemplo pre-colombino; el abajo.
Entre la luz (original primer motor = signos europeo-norteamericanos) y la copia buena de la luz está el tercer mundo (Latinoamérica: mala copia, simulacro, desobediencia tozuda del original)
“5. Lo que queda Arriba produce, ordena y organiza el New-World-Order. El Abajo: kaos platónico que meramente de-cepciona toda la producción europeo-norteamericana.
“6. Los signos europeo-norteamericanos, como la luz-fálica del macho del New-World-Order que eyacula sus semillas-sígnicas (bad seeds) sobre la oscuridad (el corazón de las tinieblas) de la humedad de la hembra latinoamericana.
“7. Los signos europeo-norteamericanos como la función del típico macho-activo. Libido + trabajo (Freud-Marx). Latinoamérica como la mujer tonta-pasiva que sólo sirve para
63
abrirse de piernas ante el macho-activo europeo-norteamericano. Latinoamérica como mujer, como lacaniano ser sin falo.
“8. Libido + trabajo, Freud-Marx = Eu-ropa/Norteamérica. Tonta + pasiva, Levi-Strauss-Clastres = el Perezoso como símbolo.
“9. A la producción oponemos la hysteria de la de-construcción de lo producido: represión/alienación por los signos (la mujer como ser sin falo no puede producir al carecer de un conducto para su libido; no hay para ella trabajo posible). Latinoamérica: convulsión, saliva, discurso contaminado, inco-herencia sobre lo producido, signos europeo-norteamericanos. Hysteria versus producción.
“10. La mujer, al carecer de falo, es obligada por el hombre, en primer lugar, a no producir, sino a re-producir (órdenes, hijos, etc.), porque no tiene semillas (ideas propias). Por ende, necesita del macho productor-creador, o sea del Homo Signator. En segundo lugar, la hysteria de la mujer es una reacción frente al imperativo semántico del macho que le ha reducido a su especialidad o compartimiento de no-producción. La hysteria es una segunda, y ya “voluntaria”, negación de la producción: a) la mujer, como mujer, es obligada a no producir; b) la mujer, como mujer hystérica, se asume “voluntariamente”, patológicamente, como no-productiva. La mujer hystérica de Latinoamérica, paro-dia siniestra de la “Chica Caliente”― alcanza un rango de postura política de resistencia a los signos europeo-norteamericanos.
“11. Ella ha sido marcada por el hombre, energético y productor, para reproducir con “fidelidad” sus signos-semillas, La mujer, al carecer de falo, no puede resolver “correctamente” su energía libidinal, llevándola hacia la producción. Entonces, sucumbe a la hysteria. ¿Se niega a producir? La idea de la necesidad o de la superioridad de la producción de signos podría ser definida como el prejuicio occidental, europeo, puritano, surgido en los siglos “bur-gueses” (XVIII y XIX). El magma energético (Freud) es gastado en la producción (Marx). Hoy aparece como dominante la ecuación Libido + Trabajo, ecuación que, si fuera susceptible de una representación gráfica y antropomorfa, sería, digamos, equivalente a una especie de Schopenhauer degradado a la condición de Sísifo-obrero.
64
pero se ha negado a cumplir su papel de tonta-pasiva, de ecónoma del hogar burgués, asumiendo la hysteria, el terrorismo del cuerpo ante los signos.
El oñembokí de los folcloristas en las
emisoras de radio, cobijadas por el generoso decreto que concedía el 50% radial a la música vernácula, la burguesita inaccesible como una virgen ruborizada de los tiempos modernos, el festival de rock anual en el cerro Lambaré, con los Deeps hundiéndose en un pozo con tufo a caña for export, conservado en una grabación en vivo en un casete de popurrí, los músicos volviendo en la madrugada ―cuando uno salía a echar un meo de medianoche o a huir de la muerte en forma de pesadillas granujientas― con sus arpas y sus guitarras a cuestas, haciendo ladrar a su paso a todos los perros callejeros ―sacudidos de sus sueños de conticinio―, el regateo con el boletero en el cine de la triple función con el final apoteósico del porno español o ruso tras la piãda grupal, fella-tios y cunnilingus derramándose como una clase de placer ―saltiteante y tartamuda la voz de leche Hogar burgués: la armonía ―armonía sabiamente preestablecida entre la res cogitans (signos-falo) y la res extensa (mujer-sin falo)―, entre el macho-productor y la mujer-reproductora. La definición de Benjamin, hecha en 1926 con motivo de su viaje a la recién estrenada Rusia revolucionaria, del hogar burgués como un casa con paredes en las cuales se cuelgan cuadros, con una sala con adornos varios y un piano que nunca se toca o que muy raras veces es tocado, acaso por un invitado, equivaldría más bien a un telón de fondo de lo que in-tentamos definir en este punto.
65
y polvo de luz emitida por la máquina (a leña, suponíamos nosotros, en nuestro fastidio e ig-norancia expectantes) sobre la pared de cal desconchada por carecer de la elemental precaución de una manito de cola o base―, nitrato de plata balbuceante como un oráculo por los constantes achaques de su fuente maquínica y demiúrgica, proyectando fantasías de combinatoria de cuerpos, coreografías de cuartos de hoteles kitsch y ñembo paquetes de la época de los 70 europeos, años de cursilería y plomo, de Abba y Aldo Moro, de Ray Connif y Lotta Continua, levantando aullidos de indios en una platea sal-vajemente simiesca y al mismo tiempo temblorosa, conformada por una pillería estudiantil de camisas blancas, por soldaditos de cristina o birrete estrujados, por algunos suertudos en pareja, un golfo acaso con la fámula linda del barrio.
Las huellas de ringorrango, que la presencia de A. C. había dejado en la tarde capitalista, empujaron a N. a esos deliciosos devaneos de la fantasía flâneureuse que raras veces la monótona urbe de las causas y de los efectos suele permitir. N. se internó en los territorios que las musas suelen proteger de los vulgares citoyens para mayor gloria de la progresiva esclavitud feliz. En este caso concreto, N. estaba lidiando interiormente con unos sueños que solían aparecérsele separados entre sí en el tiempo por intervalos de diversas longitudes, pero misteriosamente inter.-conectados por una presencia común a todos ellos, la del sujeto que en todos los casos sufría la acción, comunidad temática que parecía hablar de una especie de lógica onírica o, lo que es lo mismo, de una razón de la sinrazón; coherencia perseverante e insistente, en todo caso, que impedía descartarlos, como se hace
66
habitualmente, como “meros sueños”. Eran sueños que solían azotar periódicamente los acantilados de su mente, abierta a las curiosidades de la naturaleza, con una persistencia obsesiva, casi patológica. Más que un objeto exterior embistiendo despiadado sobre él, este sueño reiterado, en sus distintas variantes, aparecía ahora ante sus ojos como un fuego fatuo que emanara del fondo de su mismo ser misterioso como de su suelo natural, de su intensidad más propia, pero más desconocida. Desmenuzando el sueño en sus detalles recurrentes ―digamos, en una especie de lectura tabular que privilegiara las repeticiones y las regularidades más que las pequeñas diferencias y variaciones―, éste solía presentar la imagen esforzada, paciente y enigmática de una caravana de ratones, sobre la que N. no acertaba a decidir si se movía en una suerte de peregrinaje ritual hacia un santuario o un lugar sagrado del mundo ratonil, si se desplazaba a pesar suyo en un gran éxodo de su propia historia en miniatura o si consistía simplemente en un convoy movido por un estricto sentido mer-cantil que trasportara o condujera un objeto indefinible que les hubiera sido encargado entregar o con el que pensaran comerciar, pero, por la perspectiva del cuadro ―a pesar de presentir la naturaleza lúdica, infantil, inepta para los negocios del mundo de estas criaturas―, agigantada en su sueño de tal modo que recordaba la movilización de la hormigas en sus trámites de apro-visionamiento de víveres y pertrechos para los largos meses del invierno, N., sin tener, empero, nada parecido a una certeza, se inclinaba vagamente a pensar en la última posibilidad como la más probable. Las variaciones, hay que consignarlas, del sueño, im-plicaban al paisaje, que, por lo demás, lucía excesivamente nebuloso como para que N. lograra clarificarlo, y, a veces, al objeto de toda la movilización ratonil. Asociaciones que caían de maduro en el devaneo de N. eran, obviamente, el cuento de Hamelín y el célebre flautista, por un lado, y, por otro, aquella frase de Homero, registrada por N. en un tiempo y lugar imprecisos y de una fuente borrosa, pero de cuyo carácter fidedigno no cabía dudar, que alude a Apolo como dios de los ratones. Por más que la literatura gótica haya popularizado a un primo del ratón como una de las formas de darse el mal
67
―encarnación del Diablo o avatar de Drácula―, N. vislumbraba en su sueño que el objeto de veneración de los ratones, en todo caso, carecía de connotaciones siniestras. Todo lo contrario, tendía espontáneamente a interpretar esta larga peregrinación de la cara-vana de los roedores como un viaje iniciático, semejante al de los reyes magos; quizá también estos ratones eran orientados por alguna estrella, fija en su luminiscencia guiadora, no en el mapa constelado de la bóveda celeste, sino en el de la persistencia oscura y testaruda de las intuiciones humanas. Sutilizando con una escolástica sub-tropical posmodernizante, N. acunaba la idea de que el sueño de la caravana de ratones, en realidad, representaba el único y largo viaje que estaba haciendo llegado hasta este preciso momento de su manipulaciones intelectuales, y que era realizado al amparo de la noche para alcanzar, desde el territorio restringido y absolutamente solipsista de su inconsciente, su autoconciencia asombrada y perpleja de sujeto burgués poscristiano fastidiado por la irrupción de mitologías primitivas golpeando las puertas de la patología o del scholé, ocio improductivo de la usual meditación posterior a la visita de su espectro urbano de turno. Que este sueño, misterioso como todos los sueños, recorría habitualmente en N. el camino de tránsito, “probado” por la psicología, que siempre recorrían los fantasmas del inconsciente (o las maravillas del oriente medieval) hacia la luz de la conciencia (o el occidente protoburgués). Digamos que sería como una especie de “camino de la seda” universal de los sueños de todo hombre6. El tema renacentista de la adoración de los magos le agradaba, y le inquietaba también. Particularmente, ese nexo entre el Niño y el don, el regalo, que llega de otras tierras. Le recordaba (“¡pero qué torpeza la mía!”) a aquel tío que, habiéndole prometido la perla de Buenos Aires a él, prepúber ingenuo y crédulo hasta las médulas, murió y nunca pudo regresar para cumplir su promesa, el muy fayuto. Pero también pensaba, materialista aburrido sin más certezas que las conjeturas positivistas al uso, que su permanente buceo esteticista y remanido en el pasado en pos de “perlas”
6 O como su variante mística/mistérica, el Camino de Santiago, símbolo por antonomasia de todo peregrinaje por tierras nebulosas.
68
traumáticas o de iluminaciones que explicasen su aturullamiento presente, condicionaba toda esta configuración, por lo demás fantasmagórica y novelesca en última instancia. El propio soñante, N. en este caso, duplicado en una tropa de ratones disciplinados para su misión supra-ratón (trascendental), crearía todo el sueño desde el suelo de su vigilia de detective de su pasado o doxógrafo de sí mismo, de modo que el objeto indefinible no representaría nada más que los retazos, infinitos en su recurrencia, que rescataba de su adolescencia y su niñez y que transcribía inva-riablemente al final en su cuaderno de hojas sin rayas y de tapa dura de color azul como un empleado frío y neutral que diariamente hiciera la contabilidad de los debes y los haberes, el balance puntual de las ganancias y de las pérdidas de su patrón-niño, de su patrón que no era sino el niño que fue, en el impersonal registro de la economía infantil de su sueño inventado.
La bajista de Wirrwarr cumplía años. Este grupo de
rock asunceno, por oposición a todos los grupos que vegetaban entre la Chacarita y Curuguaty, Loma Plata y Encarnación, estaba integrado exclusivamente por hijos de mennonitas, casi todos de Lolita. Fiesta de cumpleaños y cierre del ciclo de la banda que de ahora en más pasaría a llamarse Las superpúberes, bajo el patrocinio y tutoría intelectual de H., que sugería no sólo el aspecto visual, sino también la actitud, y deslizaba algunas letras, en fin, que aportaba el concepto general, musical e ideológico, de la banda menó. (Las superpúberes, evolución natural de las ya casi extintas Wirrwarr, sería un combo que noisificaría ―pero estamos hablando del más neto y literal noise― clásicos del rock de los 80 y, como en el hip hop, en donde el rapeado es lo dinámico de su estructura y las bases son lo estático, el flujo verborrágico de palabras sueltas en guaraní sería lo dinámico y “melódico”, mientras el ruido de fondo sería el beat, lo estable, digamos). Fuimos en un Kombi WV, cómo no, H y la plana mayor espectral (H. el intermediario, incluso P., extraordinariamente sumiso en ese entonces, y N.), atravesando la monotonía chaqueña con un precalentamiento sonoro a base de E.N., Blumfeld, Die Haut y
69
otras lindezas alemanas, que por la facilidad del idioma curtían todos estos hijos esquizofrénicos procedentes de familias ultra-puritanas, sedientas de dinero cooperativo y eximidas de gravá-menes impositivos por la gracia de Dios del estúpido Estado. Hiperbolizando, H. llegaba a la enormidad de contar que gente como Die Toten Hosen caían normalmente a Loma Plata, vía conexión aérea Curitiba-Mcal. Estigarribia, para realizar pequeños y tumultuosos conciertos en estricto alemán ante el pasmoso desorbitamiento de ojos de las vacas holandos, que, de muy mala manera, durante esos lapsos ruidosos, eran molestadas en su sacrosanta e ilustrada tarea productora de los más saludables y legítimos (sello UNESCO) alijos de leche, queso y yogur del país. Llegamos al atardecer, empolvados con el celebérrimo talco blanco chaqueño y con el correspondiente catí rancio de los quesos locales, de manera acorde a la etiqueta aromática del lugar, dispuestos a tragarnos los chorizos y la cerveza que había prometido la bajista, valkiria juvenil de 16 años, aspirante a Asoonja blonda o mujer-jaguar según el diagrama de H., suave y culí como una asuncena, de acentillo a lo hermanita de Daria, antes que imponente y rolliza cual Pentesilea rural en overall, el biotipo predominante en la zona. El padre de la bajista, había sido, era el contador general de la cooperativa menó, tipo insustancial y pragmático, más bien un sujeto inclinado al progreso del capital que un idílico amante del trabajo en el campo. En realidad, se enteraron por H. de que este funcionario lo único que tocaba era dinero contante y sonante y de que rehuía la gleba rescatada al avaro talco chaqueño. La madre de la bajista rápidamente cayó bien a todo el mundo: señora de entre 40 y 50 años, mujer delgada y elegante, de mirada vaporosa y celeste, recorriendo, con una aureola a lo Ofelia de dignidad incomprendida y melancolía encorsetada, la fiesta con un irrespirable vaso constantemente lleno del mejor whiskey que uno hubiera probado jamás. N. se quedó conversando con ella, apartando enojado el popular y masivo chopp que le habían tirado, y le fue pecheando vasos de whiskey, harto de las cervezas impotables, contrabandeadas, absur-damente, de Brasil y no de Bolivia. Al otro día, H. rumoreó que la tal venerada investidura aristocrática de la madre no consistía en el
70
fondo más que en un alcoholismo galopante. N., parapetado en sus trece hasta la carga final, en especial si se trataba de treces románticos, comentó, moralista anacreóntico, que había vicios que, en vez de derruir del todo el andamiaje moral del individuo, lo consolidaban y aún lo mejoraban. Entre el avandgarde de Malaria y The Crime & City Solution, latitas de cerveza, como Poltergeist abollados, chorizos de viena y hojas de Biblia desperdigadas sobre el magro pasto del jardín, N. no perdía de vista en ningún momento la botella de whiskey y a su Saki alemana. Hay que consignar, en lo tocante a la aventura chaqueña, que fue molestado más de una vez durante la noche por la bajista y por H., que había engatusado a la niña con la fantasía de que era un magnífico letrista de rock decadente; hasta que, al fin, para deshacerse de ellos, les endosó unas letras, en alemán obvio, plagiadas rápidamente de algún clásico que esos hijos de campesinos con los mamelucos manchados de bosta no reconocerían:
“ Ihrbotet Mi reine kron’, ihr Männer! nimnt von mir Dafüs mein Heiligtum. Ich Spart’ es lang. In heitern Näcten oft, wenn über mir Die schöne welt sich öffnet, und die heilgeluft Mit ihoren Sternen allen als ein Geist Voll freudiger Gedanken mich unfieng, Da wurd es oft lebendiger in mir; Mit Tagesanbruch dacht’ ich euch das wort Das ernste lorgverhalterne, zu sagen, Und freudig ungeduldig sief ich schon Vom Onient die goldne Morgenwolke Zum neum Fest, un dem mein einsam Lied Mit euch zum Freundenchore würd, herauf Doch immer schloss mein Herz sich wieder, hafft’ Auf seine Zeit, und seifen sollte mirs. Heut ist mein Herbsttag und es fällt die Frucht Von selbst.”
71
La bajista, a quien P. llamaba Ariadna cada vez que rechazaba el chopp que ella le ofrecía y pedía en cambio un vaso de agua, quedó encantada con el idioma culto y anacrónico que traspiraba la letra de la canción, sumando a esto, digo, que, con la actitud gotizante que cultivaba la banda, no sería difícil que Schubert ―el guitarrista-compositor, que hablaba un mix de guaraní y alemán inatacable― le ensamblara una melodía pegadiza y melosa para contrapesar su dureza y hieratismo teatral. N., lejos de su Ítaca verde y florida, a la deriva ya en los círculos absorbentes del alcohol, con todo ese parloteo alemán con paisaje de desierto mexicano, con ñandúes y cactus y 50 grados de temperatura de día y 10 grados de noche, no terminaba de entender cómo una estética punk-krautrock, melancólica y distante, podría ser explicada con coherencia. Su única tabla de salvación en medio de todo este absurdo, la Ofelia alcohólatra, aparentemente había desaparecido de vista, y lo más probable era que estuviese hundida ya en su piscina de alcohol. Enfiló dehors buscando el Kombi WV, para ver cómo seguía el perro, que había sido arrastrado a esas latitudes gracias a la facilidad que ofrecía la sobriedad y urbanidad de su bajo vientre, perfecto para los viajes, y a su negativa a ser abandonado como un monigote en el “castillo usheriano” que habitaba como casa, todo lo cual quedó claro con sus gruñidos de perro-avá. Por supuesto, cuando se llegaron junto al animal, el perro hizo uso de uno de sus infinitos estados estrafalarios al negarse a descender del Kombi, aterrorizado por la torva y hostil presencia de la vacas-obreras. El Kombi estaba en un descampado, justo atrás de las motos, debajo mismo de un molino de viento, de esos que en la ciudad-cooperativa se veían por todos lados, vegetación artificial de origen humano concebida quizá para compensar aquí la avaricia de la naturaleza, o acaso tótem consagrado para los juguetones y endiablados vientos que azotaban a sus habitantes, dirigiendo sus destinos. En la parte posterior del coche, usada para arrumbar cajas de cerveza, carne de jacaré, bafles y guitarras eléctricas, yacía la animalidad peluda del perro. Dormía profundamente, con su cuerpecillo hipo-condríaco sacudido por oleadas de espasmos nerviosos, reflejo de los sueños que ahora recuperaban los temores y perplejidades que
72
el día había otorgado a su cuerpo de sensibilidad infantil y asustadiza. Se volvió hacia la casa y vio que de su “herbsttag” había aflorado una fata morgana polícroma y danzante, producto del zumbido de abejorro alcoholizado que llenaba su cabeza, apa-rición que intentaba sobreponerse con soberbia babélica a la inmensidad azul y negra en la que las constelaciones, acaso el camino de los ñandúes, refulgían despiadadas y vertiginosas con su helado temblor.
Mientras N. se afanaba (en el patio embaldosado
originalmente concebido como hueco frondoso, jardín en miniatura, en que desembocaba la doble puerta de vidrio de la sala), dando pantallazos para que el braserito a carbón ―de testarudez húmeda y barata― empezara por fin a emanar sus oraculares chispas de lumbre utilitaria, H. iba dándole la lata con la lectura de su colección de diarios viejos. En la sección de fotos de sociales del otoño del año pasado se le veía a B., antiguo espectro que orbitaba el eje de N., ahora pintor famoso del jet-set asunceno. Sonrojado y gordo, había sido paralizado por la atropellada cámara estelar manoseando el trasero de una infeliz garzoneta en la acción servil de entregar su bandeja atiborrada de copas de margarita y pisco sour. En otro diario, esta vez de la sección de chismes inofensivos del verano último, se topetaba H. con un B. subrepticio y sigiloso atrapado en la residencia de un célebre benefactor del arte y la cultura ―mientras éste se aliviaba de los rigores de la canícula en su villa veraniega―, en el trance, obsesivamente perfeccionista, de atusar el bigote del retrato del propietario hasta ahorcarlo con una especie de cadena de fina plata… Toda la ciudad sabía que adquirir un cuadro de B. implicaba, por la lógica (balzaciana) desestructurante y rizomática de su arte, dos cosas: a) prestigio de connaisseur y de persona de buen gusto y b) molestias de por vida. Comprar un cuadro de B., realmente, y sobre todo, era firmar un contrato vitalicio con un diablillo fastidioso, una sombra oscureciendo la radiante escenografía que habitaba todo coleccionista, pagar la custodia de una especie de doble manoseador y sacrílego, esclavo metiche
73
hozando olvidadizo en los frutos que produjo para el señor y que ya no le pertenecen, madre primitiva que no comprende las secuelas de la inseminación artificial para la cual ha sido usada por el mercado del arte, en fin, pintor disparatado que acomete actos de refutación contra sí mismo al evidenciar fallas en su obra vislumbradas sólo por él, artista o genio del fracaso, siempre insatisfecho con las formas y colores tan pronto como estos configuran su existencia autónoma sobre el panel o el bastidor. En suma, B. equivalía a un purgatorio para todo mecenas.
N. soltó una ruidosa carcajada ―que retumbó en el aire y luz cuadrado― al escuchar de boca de H. otro avatar más de su ex amigo, a pesar de tener los ojos llorosos de tanta humareda sin sentido lanzada por tatatiná, o por el maldito carbón que todavía no soltaba un mísero fuego. El carbón continuó lanzando chispas y monóxido de carbono y nada de llama aún, ni siquiera una raquítica y meramente inaugural. Pero de todos modos siguió riendo, coreado por el coreanófobo de H., hasta que el vecino ―protegido por la pared lindero―, harto de humo pre-neolítico en plena urbe, empezó a carajearles una vez más, como ocurría habitualmente. “Deberíamos cambiar de casa o de brasero”, solicitó H., contemporizador nato, angustiado por la amenaza de quedarse sin almuerzo, leyendo diarios viejos con el estómago rugiéndole indignado ante tanta obliteración de su derecho uni-versal como estómago humano y como hijo bendecido por la religión oficial de Dios, la católica, protectora de los indigentes. “¡Malditos!”, respondió N., tan ambiguamente que H. no supo si el exabrupto iba lanzado contra el brasero y su humareda, o contra el vecino y sus alharacas burguesas, o contra los pintores y sus temores a la imperfección, o contra él y su estómago, respetuoso y estoico en la contención de su hambre.
Se nos da la caída o la tregua de las finalidades y los
sentidos últimos, fuera del totalitarismo de la estética clásica-burguesa-realista, ahora que va a pernoctar por una noche en casa de N.; ahora sí podemos consentir en esbozar una pincelada sobre el casi monástico mobiliario de nuestro héroe. El pesado e
74
inamovible sofá mohoso sería la celda con palanquín que debería calmar los furores paranoéticos de P. Este colocó como almohada dos gruesos libros (uno era un diccionario trilingüe guaraní-ruso-español/cubano) envueltos con una ligera manta para dar el juego a su cabeza desbocada de huésped. Enfrente de esta yacija, una mesa-ratonera con lámpara portátil de luz amarillo-fiebre y ceniceros de todas las formas y materias. Al costado de la puerta de entrada, oculta generalmente por ésta cuando se abría a las novedades espectrales, un busto (apócrifo) de Simónides, famoso falsificador de manuscritos bizantinos, moldeado por las manos celosas de aprendiz de alfarero de una amiga (que N. suponía representaría en verdad a uno de los tantos amantes pasajeros a los que su ninfomanía había manoseado, el universal de hombre sintetizado por su deseo demoníaco en los preliminares de la espera de la cita copulatriz, o, por último, la colección de rasgos desatados por la amenaza del ataque femenino unificados en un busto ideal de virilidad y envejecimiento sexual. También circulaba el rumor ñe’ẽrei de que el modelo de cada busto que moldeaba terminaba muriendo, y N., supersticioso ab ovo, siempre rehuyó por eso la vanidad secundaria de perpetuar su mediocre silueta aguileña), usado por P. y las visitas consuetudinarias como perchero de camperas, anoraks, sacos de invierno, objeto anti-duchamp, por cierto, a todo esto, producto originariamente concebido como arte que termina sufriendo un devenir utilitario, venganza sangrienta de la rutina sobre las pretensiones del arte esnob. Al costado izquierdo del sofá ―hacia la doble puerta de vidrio que conducía al atrio interior cuadrado, en el cual, en noches de luna llena, a veces, con paciencia de insomne fumador y oyente de música nocturna, podía pescar una perfecta leche vertical―, el pick-up, producto de un trueque con el amigo marinero griego de H., por el cual aquél adquirió el pasaje de vuelta a su Mitilene lejana, después de haber consumido su último pecunio en las peregrinaciones etílicas por la night asuncena. Detrás del estante de libros usado como divisoria entre la sala y el dormitorio, plagado de ácaros y naftalina, donde a esa hora, si no roncaba, estaba tumbado subrayando algún libro usado mister N., si P. salvaba otro sillón, en el flanco derecho del sofá, ganaría un
75
corredor, provisto de una alacena sobre la cual se posaba una cafetera eléctrica, y llegaría al baño. En un hueco entre la puerta del baño y la alacena N. había encostado un cocinilla de dos hornallas que, cuando se quedaba sin combustible (gas), y si el dinero era avaro en su concesión pendular, era reemplazada por el nunca gratuitamente ponderado objeto utilitario y folklórico, el brasero, que solía representar sus ceremonias de dos, tres y más generaciones en el aire y luz ya mencionado. Todas las otras telas y gouaches que colgaban de las paredes en penumbra y que P. podía vislumbrar desde su refugio a esa hora pertenecían a la caterva de niñas y niños con aspiraciones a la fama y, algunos, al arte, que habían merodeado por los talleres del octogenario Livio. Pero P. prefería estarse quietito y en silencio, aguzando su oído retráctil a ver si captaba los pitos de la “Nueva Checa”, de la que estaba huyendo en esta fase de sus avatares de delirante urbano fin de siècle. Cuerpo de policía, según él, destinado a acosar y cazar parásitos e inútiles diversos, gente sin oficio ni beneficio, a no ser el de darle el torno a la dura realidad, “produciendo” fantasías y ensoñaciones artificiales. P., en suma, se consideraba a sí mismo una especie de AGIT-prop pro-pereza y quietismo social dirigido a inmovilizar la ciega maquinaria hormigueante del mundo, y, por ello, blanco cierto de la cacería. P., autoacusado ante una supuesta paranoica inquisición pynandi decidida a congelar la fiesta y el circo de los que participaban, borrachos y jubilosos, los perros varios del tardocapitalismo telemático, terminó precipitándose en el bunker anti-paranoia de N. Evidentemente, la denuncia de la razón estaba tomando cuerpo.
77
5. Un pueblo llamado Gran Nada
Ore poriahuvereko Ñandejara Anónimo
N: ―Pero los de Poesie Noir son absolutamente
homosexuales (prosaísmo homo). H: ―Entonces, los de New Model Army como contra-
partida heterosexual probada. N: ―Y Dali’s Car como banda cuña entre esas dos, bise-
xualidad oxidada en su único disco lanzado. H: ―Los de Sisters of Mercy, travestis católicos. N: ―Mis preferidos son los impagables Aroma di Amore,
castos y espirituales. La llave que permite el acceso a ese humus
de donde brota la poesía, saber de apariencia florida, como el secreto de Hölderlin, que prefirió no volver de él, y de otros como Von Kleist. El mundo es un claro de luz rodeado de un caos boscoso que, como un calidoscopio, gira lento alrededor del vértigo de luz que habitamos.
Sobre la escritura automática: No consiste en otra cosa más que en el
aceleramiento de esa capacidad habitual de per-cepción o absorción del mundo. Un zoom sobre las caras comunes cuyo resultado más notorio consiste en un cambio de perspectivas o en un dis-locamiento de las apariencias consuetudinarias, y en la novedad concomitante. Los métodos más antiguos para escribir bajo estados extáticos
78
abarcan el recurso a elementos artificiales, como, por ejemplo, el alcohol, drogas varias, etc., y el recurso a estímulos naturales, como, por ejemplo, la locura, la emoción violenta previa al suicidio (como en el caso de Maiakovski), los arrobamientos místicos o seudomísticos, etc.; métodos todos estos que no hacen más que llevarnos por caminos di-versos a los mismos resultados.
Pero el uso conjunto de las drogas y la escritura automática, combinación en apariencia ultra subversiva, no tendría más que un efecto contraproducente: el efecto de negación de la negación (en sentido conservador) de volver a poner de pie lo que ya estaba boca abajo.
El uso de la escritura automática está recomendado en ciudades provincianas, casi me-dievales; es ideal allá en las tierras bárbaras de las feodas de los mangurujuses contemporáneos. En la alta oscilación de ciudades como la de París de comienzos del siglo XX o la Nueva York con-temporánea, su implementación, por una especie de efecto de contradicción o paradoja, redundaría en un realismo extremo, o, a lo menos, en lo que podríamos llamar un naturalismo mágico más bien light (un simple pleonasmo de sentido). Repetiría con fidelidad de mímesis clásica la secuencia cortada e interrupta de la agitación efectiva de las ciudades modernas. Mientras que, en las ciudades provincianas, equivale, por el contrario, verda-deramente a un cambio de visión, a una liberación genuina y auténticamente “contra-corriente” o insólita dentro del estrecho marco dominante.
79
Clasicismo, pues, en las urbes modernas. En contrapartida, “tempestad y coraje” de la escritura automática en las provincias. Distribución de la escritura según la geografía. Lógica geográfica de las poéticas. De acuerdo a las necesidades del espíritu y de la literatura.
La escritura automática socava el orden despótico de las caras que desfilan armo-niosamente enfocadas por el dios solar, la Luz. Desentierra el caos, la gleba amorfa, el humus del que brotan las palabras. Entonces, el luminoso orden demiúrgico se caotiza con las negras paladas de tierra que la escritura, como un topo ciego y tartamudo, va hozando y zapando, urgido por una necesidad fisiológica de salvar el espíritu, sustancia que se debilita en medio de los res-plandores de tanta claridad. Deshacer las formas sostenidas artificialmente por esa disciplina luminosa y que eclosionen meras formas teñidas de un brillo opaco y rústico. Bañar las palabras con la frescura y oscuridad de la tierra. Ennegrecer las cosas con la paleta preferida del demiurgo que es todo niño. Comer tierra y engordar sentidos por las calles de la infancia como pícaros de siete suelas.
“A veces pienso que me gusta más subrayar que leer”.
Esto lo dijo N., con ánimos menos de epatar que de conducirse por el conducto cálido y oscuro que se podría llamar sinceramiento público, para ver retratada en la cara de su interlocutor de turno, en este caso M., una mezcla de in-comprensión y de tímido asentimiento cortés, aunque quizá se tratase del mismo sinceramiento que buscaba en el fondo el súper
80
ocupado en los negocios del mundo (M.), que se ocupaba en ellos con una angustia latente que sentía —¿dónde, cuándo?— y trataba de desenmascarar mediante una especie de operación ética a cielo abierto cuyo objetivo inconsciente era en última instancia una confirmación que debería resultar decisiva para su destino: esto era lo que lo llevaba a irrumpir en casa de N. con sus apariciones más o menos asiduas. Como si N. fuera el enésimo retorno, nuestro enciclopédico Ammonio, de elocuencia silenciosa y sabia que lo reconocería y bendeciría como el Plotino que se esforzaba por llegar a ser y que no se atrevía a ser del todo, y que ni siquiera osaba, por vergüenza o teko ko’gua, asumir que deseaba serlo. N., obviamente, se deshacía en todo tipo de torpezas, amnesias, cinismos, artes, en fin, del gran actor, para escapar al artificial y ridículo papel que M. esperaba que él representara. Pero no era moco de pavo refrendar tamaño viraje desde el mundo de los negocios hacia las asperezas del desierto o el zumbido suavemente silencioso de las celdas de un monasterio. N., sin embargo, prefería, habitualmente cínico sin público que quisiera pagar por sus payasadas, desacreditar con rudo tra-tamiento “balsámico” el menor conato de personalidad cuasi mística en semejante existencia cuya carrera siempre giró alrededor del dinero y las ganancias. Sin pelos en la lengua, interpretaba como despiadado cabalista u ominoso zahorí las supuestas señales extraseculares de M. como meras lecturas mega-lomaníacas, equivocadas descodificaciones seudo-peri-ufológicas de pacotilla o simple epifenómeno de una metáfora cristiano- burguesa agonizante en cuyo seno M. había crecido mamando las gorronas delicias. Marioneta movida por una ideología de ñembo estratos inmutables que pretendía sabotear cualquier otra corriente. Aun la caretona y vulgar, pero burguesa, era un poco más fluida y aventurera, siempre y cuando, dentro de las restricciones bien conocidas, se pudiera llamar aventura a la forma de vida moderna que se agotaba en la agitación pendular trabajo-mercancía-dinero. N. se explayaba ante el todo oídos de M. sin protocolos ni remilgos; explicaba que, aun reconociendo que M. ciertamente poseía el biotipo tradicional del así llamado hombre místico, más bien tirando a flaco y avaro en las carnes y los gestos, cetrino o
81
aceitunado como un nativo de Asia menor o un semita, de ojos saltones y estupefactos como los de los santos petrificados en su aureola sagrada por los mosaicos bizantinos, y que esto podría indicar una naturaleza aparentemente más proclive a la vida interior que a la conquista de bienes y mujeres; que, decía, aun reconociendo esto, allí donde el huevo metafísico, como es conocido el sentimiento, prospera y donde se selecciona al hombre profundo de la moral de los señores, al papa maquiavélico que se impondrá sobre los bárbaros después de vencer y someter a su daimon ingenuo y salvaje y que constituirá, tras la más sangrienta de las guerras, al sadomasoquista moderno, al auto-sufriente y altruista burgués, pletórico de culpabilidad y represiones, allí, él, M., no se contaría entre los elegidos. Otra característica que N., sin embargo, concedía a M., era la per-cepción del hueco estentóreo de vacío que no alcanzaban a llenar sus horas paranoicas invertidas obsesivamente en la persecución de dinero, como si padeciera la indigencia de un sentido que llenara el bostezo de esa falla geológica, y que seguiría padeciendo esa indigencia porque su superación entrañaría en su caso el sacrificio de su estatus burgués, sacrificio que él nunca tendría el valor de ofrecer al altar de su espíritu. Su mezquindad, su avaricia, no eran otra cosa que la única y pobre respuesta monotemática que era capaz de brindar a la interpelación que le lanzaba la vida. “Yo te veo más bien con escasas luces para la carrera llamada espiritual, ya sea para la mística, ya sea para la artístico-filosófica, con una soberbia alimentada por un simple egoísmo instintivo, urgentemente necesitado de alguna luz elemental, aunque sea pálida y esporádica, para ganar el terreno firme y sabio de la autoinmolación; estás por ello reducido a aceptar para tu vida proyectos más modestos, aun grises, pero absolutamente tera-péuticos a la postre para curar esa afección que te atosiga y pone constantemente zancadillas a ese dinamismo inercial que dirige tus actos, ese sabotaje del narciso nostálgico que pretende impedir el sumirte en la inmovilidad de un oficio o gremio tradicionalmente conservador y en una práctica social y psicológica de escasa fecundidad, oficio y práctica a los que estás destinado”. M., antes de espetar a N. cualquier alegato reparador de su imaginaria
82
vocación mística/espiritual, picoteó todo lo que se ofrecía bajo la forma de la categoría de lo comestible y lo potable, no por gula ni por pequeño ahorro en el presupuesto rígidamente calculado y destinado a los gastos obligatorios ya fuera por la tiranía del estómago o por la de la convención social, sino por esa su-perstición, que vaya uno a saber de dónde procedía, que impulsa a veces a no despreciar bien alimenticio alguno, ya sea natural, sintético o transgénico, en esa línea de los curas rabelesianos de voluminosas visitas a las cocinas del mundo hiperbólico y de atracones proverbiales según las crónicas enfurruñadas de los mesoneros y los venteros de todas las latitudes y de todas las historias. Oh goliardesca cerveza donde se ahoga la parasitaria vida biológica, oh chorizo oblongo al cual se aferran y por el cual se desviven aquellos improductivos espíritus que medran, se ceban y al fin revientan sin ton ni son, oh vino generoso de estirpe aristocrática y espíritu de trasgo petardeando el horizonte vasto e inanimado con sus regüeldos de carne que se acomodan en la pereza de su comodidad vegetativa hasta acabar tirando cuero y pestilencias sin cuento, oh vino, fruto de años bisiestos y lunares, de ciclos de tiempo circulares, en espiral o irreversibles, acumu-lación lenta y pesada de arena en los depósitos de bella y delicada forma vaga y fríamente matemático-geométrica, ornitológica y de naturaleza vidriosamente policromada....
“El túnel del tiempo”, en este nuevo y fas-
cinante episodio, lo lanzaba, secretamente gozoso, a un experimento discursivo (televisivo-narrativo), sin que nadie preguntara cuánto era su paga y en qué la gastaba en su horas libres ―acaso comprando tomos de bordes romos de filósofos franceses, aunque sabía que todos los filósofos7, 7 Filosofía Pornográfica: Jean-Francois Botul, en su libro La vida sexual de Emmanuel Kant (5 conferencias impartidas en Nueva Kö-nigsberg, Paraguay, en 1946) ha motivado estas líneas: si
83
sean franceses, rutenos, provenzales o manchúes, eran o trolos o no trolos o una mixtura variopinta de los dos―, sacerdote totalmente consagrado a la consideramos esencial en la epistemología el desvelamiento de la verdad o de su ambigüedad o imposibilidad, podrían establecerse dos tipos de filósofos: los eróticos, que desean la iluminación parcial, el perderse en las zonas oscuras de la seducción, y los pornográficos, empeñados en la obscenidad total, en la crudeza de la desnudez de lo evidente, obsesionados con manipular el zoom de la cámara para atrapar la verdad última, o, si se quiere, los genitales de la verdad. Platón, que militarmente sólo acepta la testa concentrada en los cielos estrellados, desea vislumbrar y ser bañado por la visión plena y total del Agathon, el bien que es lo verdadero. Preeminencia, pues, del alcance de la genitalidad de lo verdadero. Kant, que limita nuestro saber a los fenoménicos velos vaporosos de las apariencias innu-merables y niega toda posible visión de la vulva metafísica de lo nouménico, sería más bien erótico. Erotofilósofo perdido en los la-berintos de la calentura poética del amor cortés: sublimación y agigantamiento de la amada y del mundo más allá de la satisfacción bestial del hardcore. Heidegger sería un pornógrafo presocrático anhelando la unión con lo originario raptado o escamoteado. Conquistador español destrozando montes ecológicos en un des-velamiento ardoroso por el oro y las perlas de la concha de Afrodita. Pero a veces tenemos un Heidegger de la media luz, de la lichtung de la mística nórdica, que denuncia las pretensiones de la onto-teología voyeur y posesiva. Por último, tenemos a Nietzsche y el juego infinito de las máscaras, la danza feliz de los velos que no deja ver nunca el horrible rostro último, ya sea éste el de la vagina dentata medieval, ya sea el rostro de la rosa más allá de la ascensión de los planetas. Errancia erótica sin la satisfacción final de la visión y de la posesión. Surfista inocente cabalgando el eterno retorno de las olas. Aunque la sexualidad ya está in nuce en las ideas mismas del género literario llamado filosofía: en la dialéctica negativa (Adorno), dialéctica sin síntesis posible ―infinito oscilar entre el interdicto y la transgresión, entre la animalidad y la cultura (Bataille)―: cosa de homosexuales. En cambio, escritores como Hegel, y en general todos los adscritos al surrealismo, serían heterosexuales.
84
ascesis de la construcción de su virtud perdida entre las sombras entropizadas del humo por detrás del cual el bicho que fue quedaba recluido por la “mera” organización del Tiempo: pero ser héroe en esta historia no es tan fácil como en la primitiva serie de los 60. Ahora, aquí, no sólo se trata de la inmersión sabihonda y ubicua que realiza pequeñas intervenciones de corrección en la historia para que la coherencia estética de aquella refulja clásica y comprensible. Aquí, ahora, el héroe, además de intervenir en una historia cuyos personajes esperan un mero retoque esti-lístico o estético, tiene ante sí el trabajo de reanimar a los personajes, no necesariamente arrumbados en el ámbito arrinconado de un pasado polvoriento y estático, pero sí olvidados de la melodía y el ritmo originarios que los animaba y les prestaba esa espontaneidad y esa pátina de verité. (Que, como marionetas, recuperen la gracia de los prístinos tiempos anteriores a la caída gracias a los hilos invisibles de la vida venciendo la gravedad del pasado que todo lo empuja hacia el abgrund, allí donde Mnemosyne no reconoce su propia y hermosa cara...) Acercarse a personajes desanimados por una postura corporal y vital cuyos hilos han perdido su tensión primera, agitados torpemente en una danza ebria, desor-denada, sorda a toda trompeta demiúrgica o wagneriana capaz de abstraer de su desarmonía y disonancia cualquier noción de arte total o reflejar una posible “música de las esferas”. Botellas lanzadas al desierto del mar que cobijan en su
85
interior a neurasténicos barquillos ahora pene-trados en todas sus afiligranadas cuadernas de una aversión a su antigua madre, la mar... Esta botella, i. e., se quiebra en un patio baldío de las afueras de Asunción, allí donde suelen ser aban-donados algunos de estos coches que ya han perdido su vida funcional y a los que no les queda más que la vida oxidada de refugio para indigentes o transhumantes, que en realidad tiene más im-portancia en la numerología de las estadísticas, como doña Irma, y, a veces, junto a ésta, también algún galán de nariz colorada dispuesto a com-partir sus francachelas, encendidas como fuegos fatuos de la miseria y el abandono, después de la vida de perro que consiste en la rutina mal pagada de limpiar el sacrosanto templo de esa institución llamada familia burguesa. En uno de sus devaneos callejeros, preferentemente en un otoño frío y solitario, devaneo emprendido, como siempre, para desempolvarse del tedio burocratizante y abatanar los ácaros de la casa de los locos de nuestra recién estrenada adolescencia, N. ha tenido la visión de su hogar. Doña Irma, además de habitar un coche oxidado como refugio contra el absurdo, como teepee de las praderas al cual desciende el dios, también habita en la casa incorpórea de la vox populi, del radio so’o que tejen los alaraquientos y los temerosos contra los individuos excéntricos, contra toda esa gente que, sin llegar a molestar intelectualmente, sin embargo ocupa y “propala” posiciones de excepción y marginalidad. Un caso famoso en la súper vertiginosa existencia de doña
86
Irma fue el recogido en aquella anécdota según la cual, con la excusa de que, al fin, iba a limpiar el patio de los matorrales y yuyos anticivilizatorios que ahogaban su cuchitril, había tomado prestado un machete; este objeto, objeto honesto y utilitario par excellence, terminó sus días en el museo de oportunidades previo pago o trueque de dinero; vamos, en una vulgar y cotidiana casa de empeños, para ir tirando, para financiar una de las co-tidianas francachelas de Fortín de doña Irma y su amante de turno. Quién, niño o adolescente, padre serio y responsable o madre prisionera y celosa, no la recordaba saliendo de algún coreano con la alegría juvenil de la expectativa de todo lo que vaticinaba la botella de litro de caña de la más baja estofa de la galaxia, con la narizota colorada, la piel blancuzca, casi albina, plagada de arre-guillas traviesas de su cara, el cuerpo enjuto y huesudo, con los calcañares y juanetes, las rótulas y los hombros aristudos y cortantes, el rouge pinta-rrajeando con trazo burdo y violento sus labios paspados por el frío, el vestidito floreado más miserable que cursi, soltando su risa entre lujo-riosa y achispada, enfilando, con el amante de turno como un juguete de madera anudado a su pulgar, para sus pagos, una especie de muladar visitado por la más enrevesada y multicolor fauna, quemadero de desechos ad hoc, hospicio ominoso de abortos obra de la costumbre feticida e in-fanticida de jovencillas distraídas, casa de citas de amantes precoces y demasiado insolventes para pagarse un motel, cazadero de poha ro`ysa entre
87
los espinosos ñanas, coto de artesanos im-provisados en busca de las tacuaras esenciales para armar el pesebre navideño, espacio mínimo y angustiante de ilicitud, desenfreno y caos allí, en medio del vértigo estentóreo del ritual de la vida humana seria y productiva.
Él había caído más de una vez, bajo el efecto de los narcóticos de la mecánica social repetitiva y silenciosa en sus aceites que danzaba insomne, bajo la subversión y el terrorismo vital de doña Irma, enfrentando su hastío de púber con la vitalidad loca y ebria de ella.
Se decía de doña Irma que tenía una hija que había estudiado, que había conseguido un título, que se había casado y que había obtenido el enchufe de un puesto ministerial y/o comercial en-copetado y lleno de perspectivas de crecimiento exponencial en la sociedad asuncena, hija a la que no le quedó otra opción que la de volver las espaldas a su envejecida y mamona madre. Hoy doña Irma, desvelados el velo y las máscaras del vodevil que un dios de pésimo gusto prepara cons-tantemente y hace representar una y otra vez, ha adquirido para N. una dignidad de Antígona, una grandeza triste de víctima sacrificial ofrecida en la mesa de los señores para que la broma siga aunque ya nadie ría o siquiera simule falsamente el espasmo de la risa. Irma de Lambaré, Irma de la Vía Láctea, Irma del quásar de los desdichados. My way, se dice a veces a sí mismo, está iluminado con las lágrimas de aguardiente de Irma, la fácil, la diosa de mi barrio, de mi adolescencia y de mi
88
pasado, generoso pasado al que fueron a parar todos los sub-proletarios del mañana y de la mentira. Adiós, murmura, mademoiselle, sacán-dose parsimoniosamente el sombrero.
N. regresa de los extramuros de la ciudad, de la casa de P.
acaso, domingo al atardecer, en un colectivo relativamente vacío, sostenido sobre la inestabilidad del mundo por el cansancio del chofer y por la varita mágica, estruendosa sin quererlo realmente, de un exitazo cachaquero. La jornada dominguera en una de las ciudades-dormitorio ahora refluye, suave y fresca, como cuando se abandona el estado de estupor producto del cáñamo índigo sobre el cerebro ―un cartel crumbiano da la imagen exagerada pero real de tal experiencia― hacia la vigilia que paulatinamente empieza a ahogarlo con los efluvios razonables de sus monótonas ondas beta. La literatura, filosófica8, mágica, antropológica, histórica; el cine o 8 Las relaciones de ese género específico con la panda de N. quedan fuera de las ambiciones de este modesto proyecto literario. Otro texto, ya mencionado o citado en algún momento de esta historia, relata las aventuras de esa cofradía de tres o cuatro muchachos, habitués de una librería de viejo en convergencia con el hábito de la adquisición de los alimentos de la psique en la Chaca o donde los hippies-artesanos de la plaza, allá por las épocas de la instauración de la democracia. Como resumen apurado, se pueden señalar algunas características: un librero empotrado en un inmundo local con sus libros nunca sacudidos del polvo que los cubre; en realidad, una cochera estrecha y ciega, con un dueño medio loco o muy astuto como un judío en los negocios, que les compra sus bataille, sus derrida, sus deleuze y también títulos de otros autores, parecidos a estos, del resentimiento francés, y que se los compra sólo a ellos, a los de la tríada jointsera, pues el negocio va más bien por el lado de la venta vía teléfono a encumbrados políticos con pretensiones, de literatura política, marx, bobbio, etc., y los mu-chachos, después del increíble y nuevamente exitoso intercambio, como pequeños animalitos encantados por una especie de dios pan, se apresuran a embolsarse las calderillas fruto de la transacción e ir a rescatar un toco de grass en los bajos, tortas de cannabis dulcísimas
89
el fármaco de autor; el rock-pop y sus tres revoluciones por minuto, etc., han agitado ese cóctel que ahora ha dejado en N. una leve resaca, en el enredamiento del cabello y en el sudorcillo. O más bien en la mezcla de cerveza exhudada por los poros y de sudor, en los tradicionales ojos rojos cuyo color delator, por la pésima calidad de la iluminación del micro, nadie puede percibir en realidad. Ya hemos dicho que viajan en el colectivo como 4 o 5 personas. Entre ellas está una chicuela que le ha echado el ojo a nuestro héroe. Miradas van, miradas vienen, terminan bajando por el centro y guareciéndose en un hotel para pasar la noche. La cópula, breve y torpe, ha sido insatisfactoria para N., y, en el trance de profundizar éste en la satisfacción de sus apetitos, ella se ha quedado profundamente dormida. Parece que la jornada de la chica fue más intensa; recordemos la omnipresencia estupidizante del calor, sumada al consumo de cerveza, brebaje que en el fondo produce un efecto generalmente nárcotico sobre el cerebro, sin contar con el hito amenazador del luneró en el horizonte in-mediato, del laburo que no perdona placeres ni experiencias fuera del marco establecido, que no olvida nunca las leyes del yana-conazgo, la corvea, el régimen de mita de una semana normal que ha quedado atrás. Pero N. descubre, a eso de la 2 o 3 de la ma-drugada, cuando, también rendido ya, unos quejidos de su amiga pohei la ponen sobre el tapete de la realidad, la absoluta preeminencia del cuerpo femenino por sobre el masculino cuando de sexo se trata. Cuando el día empieza, bajo una llovizna deliciosa y fresca, N. realiza unas pequeñas compras en la far-macia ―análgésicos, artilugios indispensables para la intachabilidad de la mujer en estos casos―. Al regreso, se da cuenta de que no ha usado preservativos, empujado por lo imprevisto del caso y la felicidad muy apreciada por él en experiencias de esa laya, de las que todo sentimentalismo está excluido, en las que sólo vive la coreografía de los cuerpos y el milagro de los encuentros espontáneos. Y, por la ilusión de libertad que el episodio abre y
en los puestos de los hare krihnas, cocaína de manos de los travestis, etc. Daban al césar lo suyo, en un perfecto y hoy inencontrable equi-librio entre la moda y los deseos.
90
enmascara ―recuerda una aventura anterior, en la que literalmente fue secuestrado por una mina que lo quiso monopolizar bajo la amenaza de un impresionante facón si incurría en cualquier infidelidad; ella, morena y de armas tomar, loca de atar y con alto toque marginal, pero simpática en el fondo, joven y casi bella―, ambos se dan un beso como si fueran viejos y lujuriosos amantes, intercambian sus números de teléfono, y él le desliza un billete en algún bolsillito (ella, por su parte, no atina a esbozar defensa alguna ante tan violento ataque a su dignidad, no rehuye, púdica o desdeñosa, su posible inclusión o confusión con el mundo pros-tibulario, sino que acepta, al parecer sin mayores escrúpulos, ese certero y rutinario gesto machista), invisible en su vestuario dominguero ligero y libre de carteras. N. paga al conserje y sale a enfrentar la garúa, sin querer darle vueltas a ese juego perverso de adoptar posturas ritualistas, y realistas según los muchachos —“le servirá para el pasaje”, en la versión más ingenua; “para comprarse jabón”, en la más cruda—, en su caso totalmente inédito.
Persona que sufre sonambulismo “de auto-
sabotaje”. Por ejemplo, esconde objetos en sus peregrinaciones sonambulescas y, cuando des-pierta, no puede volver a encontrarlos, ni volver a remontarse en el juego que va de lo frío a lo caliente. Posibles consecuencias: a) dos mundos con “nexo analfabeto” o “chamán ignorante”; b) el vaciamiento, imperceptible, cotidiano, progresivo, de un mundo hacia el otro.
H: ―Las pesadillas de juventud tienen un aire de que el
individuo está conectado a la totalidad de lo social, de las psiques, qué sé yo...
N: ―Recuerdo, hablando de S., esas noches de la juventud ochentosa, siendo yo insomne, fácilmente irritable,
91
estando siempre angustiado, ciclotímico, inquietado cons-tantemente por pesadillas. Si seguimos tu idea, lo mío no iba por aquello de la angustia sexual, ni de la vaguedad de lo existencial, sino —lo aclaro, solamente estoy siguiendo tu estúpida idea— que presumiblemente se producía porque en el fondo, allí donde la constelación del perro hace contacto con el entramado intonso de las neuronas, éstas, a su vez, se conectaban con el sufrimiento gemebundo, solapado, ahogado, de mis congéneres bajo el yugo de la checa stronista; sí, tiene lógica... puede ser...me parece que el hambre ha dado esta vez sus frutos más comestibles.
La arquitectura esencialmente reducible a
la fortaleza o el castillo medievales: lugar de-fensivo, no habitable, en el sentido del habitar como rutina que tiene sus miras puestas en la expansión y la libertad de los cuerpos, en su rela-jamiento muscular, en su distensión en una cotidianeidad que no admite nada de crispamiento onda “movilización total”, guerrera o productiva. Un guarecerse sería lo suyo, más que un habitar, que indica un espacio dominado por el hábito, mientras que lo primero, el guarecerse, viene de la guarida, concepto troglodita desde donde se lo mire.
93
6. Señor farmacéutico.
“Mira. Aquí, allá, por todas partes te rodea un mundo de fantasmas; estás asediado sin cesar por visiones, por
“apariciones” Max Stirner
El general le habló hoy de su época chaqueña, no sé cómo
pero se enteró que N. dio una vueltita por allí, pero sirvió de excusa para relatar su experiencia de la guerra fría, concretamente la vivida durante los años sesenta. De Lóbrego, zona que des-conocía su amanuense-oyente totalmente hasta que el militar retirado, superando su artritis y su rema, se levanto del sillón de orejas, se equilibró sobre sus pies gotosos o diabéticos y, extendiendo un dedo deícticamente rafaelista, apuntó en un punto sin mayores enclaves urbanos, perdido entre la frontera boliviana, acaso un espacio cartografiado apenas por los pies mitológicos de los ayoreos, el punto exacto en mapa de tan oscuro enclave. La visión del general era tan novedosa y clara que N. no se esforzó en recurrir a la taquigrafía, arte en la que por lo demás nunca había sobresalido, sino que se quedó atónico escuchando el relato. Después, este sí era un método que le gustaba usar, recurriría a la reconstrucción y lo pondría por escrito, orgulloso de cumplir con su tarea de asalariado responsable y cumplidor, salvado súbi-tamente del parasitismo por lo menos por una vez desde que había sido contratado. Bueno, los yankees urgidos por la paranoia anticomunista —la censura de A day en the life fue el punto delirante que alcanzó esa cabeza al frente de la cruzada— coparon esa zona usando, como excusa para su incursión, tácticas de entrenamiento rutinarios dentro del contexto del Operativo Cóndor y, a veces, a actos de beneficencia a través del Peace Corp. Allí en lo impenetrablemente oscuro montaron una pista de aterrizaje improvisada, toldos de gutapercha o tafetán enriquecido extendidos sobre esa tierra talcosa y rebelde, plagiando las modernas técnicas del arte de vanguardia desarrolladas en el MIT
94
por esa misma época (cuyo uso más popular e inofensivo N. conocerá mucho después en, por ejemplo, la proliferación de gigantescas botellas de Coca-Cola infladas impúdicamente en las aceras de los supermercados y malls, en la Expo de Roque Alonso y otros lugares de esa tendencia). El ex general comenta que quince días fueron suficientes para que la Fuerza Aérea ocultara en el vientre del Chaco su arsenal de misiles apuntando a Moscú y ocasionalmente a cualquier país simpatizante de la peste roja.
Amigos. Esos que te visitan o invitan a su
casa, te obligan a bajar el volumen de la música para hablar o escuchar lo que se habla, que pien-san que la especie sapiens pueda sucumbir a alguna idea o frase interesante o graciosa, esos que ponen la palabra por encima de la música.
Esos condenados a ser turistas nostálgicos, que no se cansan de contar que en Paris tal cosa (v.gr. la imposibilidad de encontrar yerba mate paraguaya), Bolivia esto o aquello (las mujeres no usan bombachas), Zanzíbar eso otro (el viento Norte no produce extrañamente dolor de cabeza), Curuguaty eureka (Artigas jugaba al fútbol con los avá), etc.
La psicología asuncena se divide binariamente en: los que
andan en coche y los que viajan en colectivo. Los primeros son seguros, con una autoestima vanguardista, prepotentes, frenan cuando quieren, aceleran si van con humor de perros, pisan perros, gatos, sapos, abuelas, mendigos y (pasos) de cebra cuando los peatones miran impotentes tamaña trasgresión vial. La voluntad de poder nietzscheana es caricaturizada, o llevada a sus con-secuencias extremas, pero totalmente lógicas. Están a-
95
costumbrados a que las chicas les tengan siempre presente por la prepotencia tecnológica que usan como montura, como unos neocaballeros cromados. Los segundos9 ya vienen alicaídos desde el principio, teniendo que rumiar la paciencia de los sabios, aprender la ataraxia, mientras esperan la aparición de algún destartalado y furibundo colectivo. No deciden donde frenar y parar, no pueden apurarse, el movimiento en el fondo no depende de ellos, van, siguiendo la corriente, tragando su saliva paranoica, que si ahora los asaltan, los despojan de su salario recién cobrado que ya tiene dueño, si algún loco sube en esa maldita parada de panchero intoxicado de jugo loco y se pone a disparar al azar como en las películas yankees. N. y la mayoría de los socios que orbitan alrededor de él pertenecen a esta familia apocada, pos-tergada, que siempre llegan tarde al trabajo, si la tuvieren, al cine, como si eso importara, al partido de fútbol, inseguros siempre, teniendo que seducir en un vehículo en movimiento, allí donde el arte de la oratoria y de la gesticulación escénica se restringe al 9 Aumento del culo de Dios, ensayo novelesco, novela de tesis pornográfica, ahonda en esa problemática. Busca el origen de esa panda de inútiles en estructuras como el tupanói (costumbre observada preferentemente en chicos, que consiste en pedir la bendición a un pariente, tío, abuelo, padres, muy extendida todavía durante la infancia de N., y que en el caso de nuestro héroe acabó un día ya fastidiado de tanta ceremonia, advertido que el respeto a los mayores había sido vencido cuando en fiestas navideñas llegó a compartir unas latitas de cerveza con la tía diabética, sobrino y tía compinches en el acto sacrílego de beber juntos, unidos por mísero acto mal visto en la familia, la tía de pocas pulgas y despotricadora profesional que terminaría muriendo de su afección crónica, que era una de las predeterminaciones, junto al cáncer, que se cernían no sólo sobre él sino sobre la familia toda) a la hoy ya apenas perceptibles en la generación más joven, posdictatorial, a no ser en enclaves muy tradicionalista, y en especial en la campaña. El título alude al pedo rebelde y demoníaco que se atrevió a inundar con sus miasmas el sacrosanto espacio del templo cristiano y que roería con una obsesión culposa durante toda su adolescencia al buenazo de N. y al mismo tiempo implicaría el hito de que separaría su historia de esta que estamos relatando a trancazos.
96
campo acotado de un texto nuevoromancero, faltando a citas o banquetes por la dificultad de retorno a casa, humillados y ofendidos cotidianamente, desde que la luz roja decide romper la cadencia de los pequeños pensamientos, la verde los arroja a literalmente a la nada, el amarillo, a pesar de su consagración a lo sagrado, es casi inexistente para ellos. Doblemente encerrados, primero en el tiempo y el espacio, después en la trampa de los sentidos, más adelante en las lianas estranguladoras del capitalismo, y por último, en esos féretros ambulantes que los agolpan es-trechamente con otros infelices en un gremio aleatorio. La pre-gunta de N. se dirigía a encontrar la respuesta a si el colectivo era primero (si el colectivo los volvió endebles, quisquillosos y paranoicos) o ellos (que desesperados por su existencia de se-gunda fila, manada de relleno fastidiosa que tenían que sufrir a las bestias rubias estruendosas, ellos, conscientes de su necesidad casi religiosa exigieron al fin estos aparatejos para expresar su verdadero fondo vergonzoso y plebeyo).
97
Índice discotequero Everbody Knows, de Leonard Cohen, 1988, del disco
I am your man, p.5 Sledgehammer, de Peter Gabriel, 1982, del disco
Peter Gabriel, p. 2 Nueva aurora que cae, de Joy Division, 1979, del
disco Unknow pleasures, p. 10 Nueva aurora que cae, de Joy Division, 1980, Live in
Amsterdam, pirata, p.10 No pare: cabaret erótico, Soft Cell, disco de 1981, p.
21 I wanna be your dog, cover en vivo (de la canción de The Stooges) de Sonic Youth, 1992, del video-disco 1991, The Year Punk Broke, p. 36 Ella flota para siempre, Hüsker Dü, 1987, del disco
doble Warehouse & Songs, p. 43 Psichocandy, disco de The Jesus & Mary Chain,
1986, p.43 Pioughd, disco de Butthole Surfers, 1991, p.43 Locus Abortion Technician, disco de Butthole Surfers,
1987, p.43 Hairway to Steven, disco de Butthole Surfers, 1988,
p.43 Isn’t anything, disco de My Bloody Valentine, 1988,
p.43 Headless Body in Topless Bar, disco de Die Haut,
1988, p.53 Die Hard, disco de Die haut, 1990, p.53 Le état et moi, disco de Blumfeld, 1993, p.53
98
Strategien Gegen Architekturen, disco de Eins-türzende Neubauten, 1984, p.53
Learning English, Lesson One, disco de Die Toten Hosen, 1992, p.54
Malaria, de un 10 pulgadas de la década berlinesa de los 80, p.55
The Deeps, concierto en vivo en el Cerro Lambaré por radio Primero de Marzo 780 Am., circa 1983, p.55
Un pueblo llamado Gran Nada, Elvis Costello and the Attractions, 1986, del disco Blood & Chocolate, p. 62
The Crime & City Solution, del EP The Dangling Man, 1985, p.62
Room of Lights, disco de 1986, p.62 Banda sonora de la película Alas del deseo, de Wim
Wenders, 1987, p.62 The Compiladed 1984-89, disco de Poesie Noir, 1989,
p.62 Zij is blij, de Aroma di Amore, 1985, también en la
compilación más nueva Guitars & Machines Vol.1, 1995, p.62
First and Last and Always, disco de The Sisters of Mercy, 1985, p.62
The Waking Hour, disco de Dali’s Car, 1984, p.62 White Coast, disco de New Model Army, 1988, p.62 Radio Sessions, disco de New Model Army, 1988,
p.62 Vengeance, disco de New Model Army, 1989, p.62 Señor farmacéutico, The Fall, en el disco Bend
Sinister, 1986, p. 70
99
A day in the life, versión (de la canción de The Beatles) de The Fall, 1983, del disco colectivo Sgt. Pepper Knew My Father, p.70