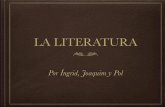Introducción al Estudio de Literatura
Click here to load reader
-
Upload
gabriel-castriota -
Category
Education
-
view
15 -
download
1
Transcript of Introducción al Estudio de Literatura

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LITERATURA
Literatura un concepto histórico
Definir la Literatura es un trabajo histórico porque depende de la época en que se trate de definir y también de
quien la defina. En la Antigua Grecia, por ejemplo, se consideraba la Literatura lo que hoy llamamos la Mitología (dioses y héroes). En la Edad Media, la novela de caballería (ideario cristiano). En el Barroco, la unión indígena y español (mestizaje)… Como primera aproximación, podríamos decir que la Literatura es un grupo de textos que se produjeron y se recibieron como literarios. También es posible definirla como un lenguaje (si entendemos por lenguaje un sistema que posibilita la representación artística del mundo). Esta visión del mundo siempre se construye socialmente y propone una manera de percibirlo y comprenderlo. Con el paso del tiempo, es decir, con perspectiva histórica, puede confirmarse que el texto percibía “algo” que pasaba en el medio en que se produjo. Ej.: Utopía de Tomás Moro, El príncipe de Nicolás Maquiavelo, El lazarillo de Tormes, Obra de sor Juana Inés de la Cruz, Los miserables, etc.
La Literatura da indicios de conflictos, procesos y de cambios en una sociedad. Más tarde alguna disciplina o ciencia particular pondrá nombre y percibirá esta percepción inicial. Por ejemplo, en una lectura actual de El Quijote se pueden encontrar procesos que fueron apareciendo en la Europa del siglo XVI y que en ese momento no eran percibidos como tales. El género de la novela moderna, que inaugura Cervantes, está estrechamente relacionado con esa situación registrada en el texto. El concepto de Literatura que manejamos en la actualidad es una noción propia de la modernidad. En efecto, a partir del Renacimiento (siglo XVI), la Literatura se independiza de las otras prácticas discursivas, ya que a partir de la irrupción de la economía de mercado, de la división del trabajo y de la invención de la imprenta, los intelectuales y los artistas en general, diferenciados como grupo, determinarán qué es literario o no, basados en la finalidad fundamentalmente estética del uso del lenguaje.
La Literatura es ficción:
La Literatura es una práctica ficcional. Esto quiere decir que todo lo que leemos como Literatura no tiene referencia con el mundo real. Lo literario solo existe en relación con el texto en el cual aparece. Por lo tanto, la Literatura no es verdadera: su autenticidad pasa por reconocerse como ficción y hablar de lo real desde allí.
La Literatura y el uso de la lengua estética:
La Literatura trabaja con el lenguaje, no solo se sirve de él, sino que lo que importa en la Literatura no es solo que se dice sino cómo ha sido dicho y por qué. Un buen lector debe revelar los cómos y porqués del texto en cuestión. Cuando el uso de la lengua persigue una intención como esta se dice que se hizo de ella un uso estético. Ej.: Quilmes, el sabor del encuentro. Esta frase alude a un producto concreto (cerveza) y a un concepto (la amistad). La frase une estos dos elementos en una nueva idea: en el encuentro con amigos saboreas una Quilmes. Por ende, Quilmes es el sabor que probás en esas reuniones. El lenguaje fue creado para comunicarse. Por ello, las palabras poseen la capacidad de denotación, es decir, significado manifiesto: “ventana”, “silla”, “puerta” son vocablos que denotan o significan algo concreto. Pero el lenguaje posee también la capacidad de sumar a las palabras otros matices de significación y comunicar
indirectamente otras informaciones. A esto se llama connotación. Por ejemplo, si decimos que “los ojos son las ventanas del alma”. O que “el Español es el asiento de la cultura en la Argentina”. O “el ocio es la puerta por la que entran todos los vicios”. SENTIDO CONNOTATIVO SENTIDO DENOTATIVO
Ramiro se tragó toda la historia. ------------------------- Es un ingenuo y se creyó lo que dije.
A Diego le voy a hacer escupir la verdad. ------------ Lo haré confesar la verdad.
Hoy sacamos de quicio a la profe. ---------------------- Hoy la hicimos enojar.
Ese jugador es un tronco. --------------------------------- Es muy mal jugador.
La Literatura explota al máximo estas posibilidades mediante una serie de recursos, desde metáforas e imágenes sensoriales (y personificación) hasta la disposición espacial de un texto sobre la hoja de papel. Ejemplos de Imágenes Sensoriales:
El sabor de esos labios me habla de cerezas. ( Imagen gustativa) La montaña casi no tenía nieve, pero en la cumbre sí se podía ver el blanco. (Imagen visual) El perfume adorable de las violetas era agradable para todos. ( Imagen olfativa) Las suaves caricias de nuestra madre son un tesoro que debemos conservar. (Imagen táctil) El ruido de las bocinas agobia a los que hace años trabajan en el centro, ¿imaginan alguien que no conoce la ciudad? ( Imagen auditiva) Ejemplos de Personificación: Hace cinco minutos, un silbido me arrancó de la sombra de la glicina y me mostró entre los pilares de la balaustrada un rostro
enrojecido y contento.
Esta función estética del lenguaje no es inmutable, cambia con el tiempo. Hay textos que, por ejemplo, no fueron pensados en principio con una intención estética y que hoy son leídos como literarios. Textos de las culturas precolombinas como el Himno a Wiraqocha de los incas, que funcionaban como oraciones religiosas, hoy son leídos como Literatura.
EL ESPANTAPÁJAROS

La Literatura es un pacto institucional:
Esta pactado o instituido lo que es literario y lo que no lo es. Lo que hoy calificamos como “literario” es lo que las instituciones interesadas en la Literatura designan como tal. La valoración de una obra como literaria es una decisión generada por: - La escuela, la universidad, que legitiman la “Literatura” en el ámbito académico: preservar, difundir, valorar
tales obras y excluir o ignorar otras. Los agentes especializados en Literatura, por lo general, preservan los textos que plantean de modo novedoso, o por lo menos interesante, cuestiones relativas a la Literatura misma (uso del lenguaje, posibilidades de un género literario) o a la sociedad (percepción inusual de un proceso histórico o político). - La crítica y las disciplinas que estudian la Literatura, las entidades que otorgan premios las historias de la Literatura. - El mercado y los medios: las publicidades especializadas (revistas, suplementos)
Literatura y norma
La Literatura reconoce una norma: un código de disposiciones que la regula. Hasta el siglo XIX la escritura literaria estaba reglada. Existían preceptos hechos por Aristóteles que pautaban la producción literaria. La preceptiva clásica imponía criterios de buen o mal gusto, lo cual implicaba la noción moral inmoral, de adecuación o inadecuación. Un texto adquiría el estatuto de “obra bella” sólo si reconocía esta legalidad. En la actualidad si bien la norma estética no es la clásica existe una norma como entidad externa que establece que tipo de producción es valorable estéticamente, la norma estética impone regulaciones para la producción literaria. En ese sentido y aunque resulte paradójico la norma establece la “moda” literaria.
El juego intertextual de los textos
La Literatura reconoce una tradición propia. Se podría decir que “nadie es un Adán a la hora de producir cualquier discurso”. Todo texto está enmarcado en un largo tejido de otros anteriores que ingresan en él. Cada obra literaria, si bien es conclusa en sí misma, es también una respuesta a otros enunciados anteriores. Un autor no escribe su obra desde la nada: tiene modelos y antimodelos que por presencia o por ausencia, podemos
ver representados en su obra. Así, para escribir Don Quijote , Cervantes leyó primero novelas de caballería que cita en su novela. Antes de escribir el Martín Fierro, José Hernández leyó montones de poesía gaucha y gauchesca. Además, la obra, como pasa a formar parte del “corpus literario” (es decir, del campo de la Literatura), puede recibir una respuesta de parte de los enunciados que se generen a partir de su exis tencia. Tras leer el Martín Fierro, Jorge Luis Borges elaboró en su cuento El fin, la muerte de este gaucho que Hernández nunca escribió. En el comic La liga extraordinaria, el autor Alan Moore reúne en una trama desbordante de acción y suspenso a personajes de diversos clásicos: Allan Quatermain (de H. Rider Haggard), Mina Harker (de Bram Stoker), el capitán Nemo (de Julio Verne), Tom Sawyer (de Mark Twain), el Dr. Jekyll (de Robert Louis Stevenson), Dorian
Grey (de Oscar Wilde), etc. De modo que todo texto establece siempre una relación de textualidad con otros textos previos. Por ejemplo, José maría Arguedas (escritor y antropólogo peruano) describe en sus obras la cuestión del indio. Pero se diferencia de sus antecesores en que lo convierte en “sujeto” de las acciones que narra, en protagonista. Esta relación (intertextualidad) nos permite hablar entonces de un conjunto construido de textos literarios: un sistema literario.
La Literatura es un género discursivo El lenguaje se usa en forma de enunciados, un enunciado está formado por palabras, pero el sentido global de un enunciado no depende solo de las palabras que lo conforman sino también de las circunstancias en que son utilizadas. No tendrán el mismo significado las palabras “las estrellas” en un texto de astronomía que en una revista de espectáculos. Cada práctica humana cuenta con un conjunto de enunciados con características comunes en su estructura , en su estilo, en sus procedimientos, en el destinatario que esperan. Estos enunciados constituyen diferentes géneros discursivos. La riqueza y la diversidad de los géneros discursivos son múltiples porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera existe un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y complica la esfera misma.
Por ejemplo, dentro del periodismo, existe una cantidad considerable de géneros: crónica, noticia, editorial, carta de lectores, aviso clasificado, etc. Desde este punto de vista, la Literatura es también una práctica social discursiva que incluye diferentes géneros: cuento, novela, poema, fábula, obra de teatro, etc.
Géneros primarios y secundarios Los géneros simples son inmediatos y cotidianos como las conversaciones diarias, los relatos de encuentros casuales y las cartas familiares. También hay otros más complejos, más elaborados y extensos, y por lo general
escritos, como las novelas, investigaciones, ensayos, estos son los géneros secundarios.
La Literatura es un genero secundario que absorbe y reelabora en forma estética géneros primarios.
En una novela, por ejemplo, Boquitas pintadas de Manuel Puig, se encuentra una gran cantidad de géneros reelaborados en función de un género secundario: cartas, avisos fúnebres, denuncias policiales, diarios íntimos, radioteatros, etc.
Los géneros primarios que forman parte de los géneros complejos se transforman dentro de estos últimos y adquieren un carácter especial, ya que pierden su relación directa con la realidad.

Narrativo, Lírico y Dramático
Narrativa: se entiende el discurso literario en prosa en el que predomina la evocación de todo un mundo , evocación hecha de un modo tal que el hablante pierde importancia o desaparece en relación con el mundo evocado. Siempre tiende a ponerse en primer plano, como cualidad propia de la narrativa, la distancia que se conserva entre hablante y mundo evocado. Por ello, las palabras funcionan como un puente que nos introduce en la historia. Al mismo tiempo, ofrece una sensación mayor de objetividad. Son parte de la narrativa el cuento, la novela y las leyendas.
Un saludo “¿Qué hacés?” y caminamos. El agua de la zanja, un agua barrosa, oscura, caliente, cubie rta de protuberancias verdes como el lomo de un sapo, se agita por momentos a impulso de invisibles zambullidas o
respira a través de unos globos lentos, pesados que levantan nuevas ampollas en su pellejo y hacen un extraño ruido de glugluteo como si ya estuviera por soltar el hervor. (El cielo entre los durmientes de Humberto Constantini).
Lirica: es el discurso literario en el que predomina la manifestación de la subjetividad. La lírica está asociada a composiciones en verso (y rima). Al contrario de lo que sucede en la narrativa en la lirica se fusionan el hablante y la realidad evocada. Las poesías los problemas extensos, las copias y las canciones forman parte de la lirica.
Podrá nublarse el sol eternamente; podrá secarse en un instante el mar;
podrá romperse el eje de la tierra pero nunca te dejaré de amar.
Drama: es el discurso literario en el cual la representación de la realidad surge del dialogo entre diferentes personajes. Las obras dramáticas están escritas con la intención de ser representadas.
AUGUSTA.- Buenas tardes, querido Algernon. ¿Te encuentras bien?
ALGERNON.- Me siento muy bien, tía Augusta.
TÍA AUGUSTA.- Lo cual no es lo mismo; me refería yo a tu salud. En realidad salud y bienestar van pocas veces juntas. (Ve a JACK y le hace un saludo glacial.)
ALGERNON (a GWEN.).- ¡Dios mío, qué elegante estás, prima!
GWEN.- ¡Yo siempre estoy elegante! ¿No es verdad, Jack?
JACK (rendido de amor).- Absolutamente perfecta, Gwen.
En el presente, sin embargo, la teoría literaria relativiza los supuestos límites entre estos géneros, esto quiere
decir que es posible por ejemplo, encontrar poemas que sean fuertemente narrativos u obras dramáticas con elementos esencialmente líricos.
Literatura latinoamericana Hablar de la Literatura latinoamericana implica un recorte continental y una elección de cierta representatividad literaria de los países de América Latina. Por eso existe un canon, que es un catalogo de obras literarias que
reúnen características representativas de una tradición.
Pero la pregunta que debemos hacernos en primer lugar es sobre qué presupuestos teóricos o ideológicos se ha basado la constitución de dicho canon. Incluso más: qué perspectivas ofrece sobre la cultura latinoamericana.
La cuestión de la identidad
De todos los debates que aún convoca la existencia o no de una producción literaria esencialmente latinoamericana, el más antiguo y más polémico es el que se interroga sobre la cuestión de la identidad.
¿Es Latinoamérica un continente diferenciado? ¿Los criterios con que se lo evalúa provienen de metrópolis
europeas? ¿Los intelectuales latinoamericanos son intelectuales “colonizados”? ¿Qué lugar ocupan el indio y el negro en esa identidad?
Rasgos culturales que nos reúnen en un mismo Tercer Mundo aún son fundamentales para dotarnos de cierta identidad continental, al menos desde los aspectos social, político y económico: entonces también cultural.
En primer lugar, los países del continente son tributarios –todos- del colonialismo ibérico y como consecuencia, de los procesos independentistas, cuyos patriotas más relevantes (San Martín, Bolívar, José Martí, entre otros) imaginaron una gran nación latinoamericana.
Ejemplo de Teatro Barroco BELTRÁN: Deme, señor Licenciado,
los brazos. (Ofreciendo abrazo)
LETRADO: Los pies os pido. (Hincándose)
BELTRÁN: Alce ya. ¿Cómo ha venido?
LETRADO: Bueno, contento, honrado de mi señor don García, a quien tanto amor cobré,
que no sé cómo podré vivir sin su compañía.
Ejemplo del Martín Fierro: Cantando estaba una vez
en una gran diversión; y aprovechó la ocasión como quiso el Juez de Paz.
Se presentó, y ay no más hizo una arriada en montón.
Juyeron los mas matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar;
soy manso, y no había porqué. Muy tranquilo me quedé y ansí me dejé agarrar.

El crecimiento económico de los Estados Unidos impactó en los países latinoamericanos a lo largo del s iglo XX impidiendo la autodeterminación de estas naciones. En efecto, las políticas internas siempre se prefiguran en alineación con los Estados Unidos.
Latinoamérica y su hibridez
Étnicamente, el rasgo característico de Latinoamérica es el mestizaje. Por eso, tanto lo europeo como lo
aborigen son ingredientes de importancia fundamental. Este aspecto étnico también prefigura, en lo cultural, un carácter hibrido muy marcado.
Estéticamente, esta hibridez ha llevado a plantear una conciencia cultural en esencia compleja.
En muchos países la literatura conjuga no solo tradiciones indígenas y europeas, sino también la de los negros, como en la zona del Caribe, donde se aúna la tradición católica con la africana.
Asimismo, la cultura latinoamericana funde, en una misma producción, tradiciones de la cultura llamada "alta" con manifestaciones populares: el tango, por ejemplo, es una síntesis de eso.
Los medios masivos de comunicación
A la hibridez generada por la síntesis de los europeos y los aborigen hay que sumar la influencia de los medios masivos de comunicación que sintetizan y superponen elementos de llamada "cultura alta" con los de la cultura "cultura popular".
Los medios reúnen manifestaciones disímiles que configuran extrañas formas de culturas pero que son consumidas con avidez.
Conceptos como enciclopedias" y "futbol", que pertenecen a ámbitos distintos aparecen reunidos en publicación en fascículo, que pueden compararse juntos con algunos periódicos más prestigiosos. La televisión actual nos ofrece muchos ejemplos de esta hibridez.
Los programas en los que un intelectual reconocido, abogado o licenciado, analiza pormenorizadamente los
escándalos matrimoniales de una estrella famosa o la vida de una reconocida figura del futbol mundial son un ejemplo de esto.
Otras mezclas latinoamericanas
Ritmos africanos con violines, zambas con sintetizadores son mezclas que algunos analistas de la cultura reconocen como principio de los latinoamericanos de las últimas décadas y que, de acuerdo con este parecer, posibilitarían la interacción de las clases populares con la sociedad global y cultura de masas.
Muchos mensajes de nuestra literatura actual construyen un esencial latinoamericano , que pueden reconocerse, por ejemplo, en cualquier arquetipo de los personajes descriptos por el escritor peruano Mario Vargas Llosa
como por el colombiano Gabriel García Márquez: dictadores eternos, campesinos empobrecidos y convertidos en "buscavidas" inescrupulosos, tiranos graciosos y desprolijos; con climas tropicales que percuten tanto la vida como la piel... en un tránsito permanente hacia una identidad que se dispersa en orígenes disímiles.
La soledad de América Latina Gabriel García Márquez pronunció el siguiente discurso en Estocolmo cuan do recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. En
este texto se establece una relación entre realidad y Literatura Latinoamericana y se argumenta sobre la posición de Latinoam érica
en respecto al resto del mundo.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del
mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto
cerdos con el ombligo en el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos
parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que
al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su
propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se
vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no
es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los Cronistas de Indias nos legaron otros incontables. Eldorado, nuestro
país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de la
fuente de la Eterna Juventud, el mítico Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte de México, en una expedición venática cuyos miembros se
comieron unos a otros, y sólo llegaron cinco de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados, es el de las once mil mulas
cargadas con cien libras de oro cada una, que un día salieron del Cuzco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la
colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se
encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado la misión alemana
encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era viable con la condición de que los rieles no
se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro.
La independencia del dominio español no nos puso a
salvo de la demencia. El general Antonio López de Santa Anna, que fue tres veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que
había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general Gabriel García Moreno gobernó al Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto, y su
cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota
teósofo de El Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30 mil campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban
envenenados, e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la
plaza mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en Paris en un depósito de esculturas usadas.
Hace once años, uno de los poetas insignes de nuestro
tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con
su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a

veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de
hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido un instante de sosiego. Un presidente prometeico
atrincherado en su palacio en llamas murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos segaron la vida de
otro de corazón generoso, y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. Ha habido 5 guerras y 17 golpes de estado, y surgió un
dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos
morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido en Europa desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120
mil, que es como si hoy no se supiera donde están todos los habitantes de la cuidad de Upsala. Numerosas mujeres encintas fueron arrestadas dieron a luz en
cárceles argentinas, pero aun se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades
militares. Por no querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de 200 mil mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100 mil perecieron en tres
pequeños y voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de un millón
600 muertes violentas en cuatro años. De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido un
millón de personas: el 12 % por ciento de su población.
El Uruguay, una nación minúscula de dos y medio millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a
uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los
exiliados y emigrados forzosos de América Latina, tendría una población más numerosa que Noruega.
Me atrevo a pensar, que es esta realidad descomunal,
y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive
con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de
belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y
malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha
sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados
en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma
vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y
sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos,
cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres
necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes
de que un rey etrusco la implantara en la historia, y que
aun en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Aun
en el apogeo del Renacimiento, 12 mil lansquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma, y pasaron a cuchillo a ocho mil de
sus habitantes. No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kröger,
cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur
apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por una patria
grande más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir
menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida propia en el reparto del mundo.
América latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una
aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado
en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la Literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en
nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser
también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No: la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado
de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han
creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos
grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad.
Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el
abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los
siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera: cada año hay 74 millones más de nacimientos que de
defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar siete veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con
menos recursos, y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción
como para aniquilar cien veces no sólo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de
infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner
dijo en este lugar: "Me niego a admitir el fin del hombre".
No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal
que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo
humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde
para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras
sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la
tierra.