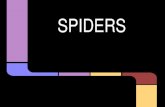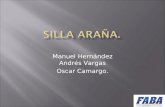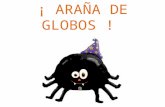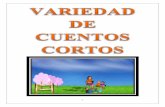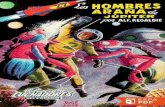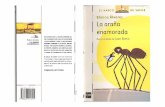I N S L A 8 2 6rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/53106/1/2015_Valero... · 2017-05-19 · en que ya...
Transcript of I N S L A 8 2 6rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/53106/1/2015_Valero... · 2017-05-19 · en que ya...

I N
R E V 1 T A D E
S u L A
LETRAS y CIEP:CIAS H ~ ~ A N A S
JULIO RAMÓN RIBEYRO· LA VIDA COMO RUMOR
8 2 6
OCTUBRE o 1
L \ 1 ¡ 01 1 •• 1 >!:. L. 'llLFD.\ . Alonso luero.-IL LIO Rw 'l\ RlhEl '"' l• <'l1\[ ••CJ()\ [)[l .\l' I)R, Ptr r El mor~.-· e, 1\ ,.~;L·\· "T t 1\)' ['1 RFTI"'O .. .. \l\r • '-L IIBK,IlfR!Rf'tRO ba\'aleroJuan.- briLll\ m t\RIR\t\C' lr~neCabrrios.-ILLil'RWll\RlRfYi\l'\\!;Riu\·;.,-.. ,,¡.0, ;\n¡· PR'\c Pi\
'. \C -1\:I,'\T' \ 1 \ 1:c 1 \ EL l' \t ·u -.l :u¡;,o,,i\.\ Jl\1 . Angd brebJn.- R ~FYR1 '' r \ PI l:. ,·¡ ,, L\ !:.~ ¡_ \\0\ E\ Rf Du' \H \Dtl', iaúer de \:aYascues.-L' ' r,R,(l')tf\1(,.\ \' . Lu«U\ltl~H\ \'TI\. Il'Df-j •. IC R\\l\RlHL Hl,Je<U\Rodcro.--\1 ~(l\lBR.\llf_ \~\JL'i'H\( '\ll\J[,l F\R-, '"'' ~~~-
E R!B \Rll .. -\gu<nn PradoAharado.- El [\\!'U¡;¡ \ll' .l l ) R;_, ., R.i'F\!{c) e ~ -' ,,, !U IR" . AmonioGomib \hmr s-RI>if\Ríl\ 1[ CR17f' 'D
.'- • r Le P\ .\~f:kl' J') ' F, Pact! 1\..udf\
itiiJ J.R. Ribmo
(19- 8) en \liraAore,
Lima. Pení. •pemando
una jugada dt: ajedrez .
© C. Domínguez..

I ~ A VIDA COMO RUMOR
EVA YALERO ]UAN 1 «CON
DE RETRASO» ... MADRID EN
ALGUNOS TIEMPOS
LA OBRA DE RIBEYRO
Cuando en 2012 la Cátedra Vargas Llosa organizó el Congreso titulado «El canon del boom>>, con motivo de los 50 años de la publicación de La ciudad y los peITOS, Alonso Cuero constató en la Universidad de Alicante un hecho incuestionable sobre uno de los escritores que quedó «excluido» o en la retaguardia: «Julio Ramón Ribeyro, en los últimos años, no ha hecho más que crecer». Un paso importante, sin duda, respecto al camino que marcaba Ángel Esteban en la «Introducción» a la antología de cuentos que publicó en 1998 en la colección Austral: «solo en estos momentos -escribió-, al finalizar el siglo, va traspasando las fronteras de su país -desgraciadamente a partir del año 94, fecha de su muerte- para incorporarse a la lista de clásicos hispanoamericanos del siglo XX» (1 1). En el año 2015 , en que Ribeyro ya forma parte de ese canon, el camino sin embargo continúa, con especial imensidad en la úlrima década. M uesrra de ello es el preseme monográfico de Ínsula, un nuevo eslabón que, felizmente, se agrega a la cadena de reediciones y estudios publicados en la' nueva centuria.
Puesto que la cadena es ya extensa, resulta complejo encontrar alguna obra, ya sea novela, relato, diario, teatro, prosa «apátrida» o florilegio de aforismos, que no haya sido abordado por la crítica. Como lo es también hallar un nuevo ángulo de visión sobre las mismas. Conocidas son las reflexiones acerca de la dimensión urbana de su narrativa, con Lima como eje vertebrador de una cuemística que, aun sucediendo en ciudades del viejo continente (los relatos de «Los cautivos», 1972), como París, Árnsterdam, Amberes, Londres, Múnich , se encuentra traspasada por las huellas y ecos de la ciudad natal. Sin embargo, cabe todavía enfocar esas ciudades de forma individualizada para obtener la visión con que Ribeyro las construyó. Para esta ocasión, Madrid es la elegida.
Recordaré, en primer lugar, que fue la capital española la ciudad en la que Ribeyro desembarcó en su primer viaje a Europa, eXperiencia que nos relata en su diario personal, La tentación del fracaso, así como en algunas cartas a su hermano Juan Antonio. Y que nutrió sin duda el cuento titulado «Los españoles» (1959), derivación literaria de esa experiencia vital relatada en sus textos autobiográficos. Reconstruyamos pues el Madrid de Ribeyro, a través de los diarios, las cartas y el cuento.
Fue en 1952, a los 23 años, cuando el joven Ribeyro partió de su país en busca de un nuevo horizonte en Europa que comenzó por Mad rid. El22 de julio de 1952, leemos en su «Primer diario limeño»: «Dentro de dos meses saldré para Europa, Madrid, con una beca que solo dura nueve meses y me habilita mil quinientas pesetas mensuales» (Ribeyro, 2003: 16). Y tras lamentarse de no haber entrado a
trabajar en 1947 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, escribe: «Mis amigos y condiscípulos que hicieron lo que yo no hice se encuentran actualmente en Europa: Angeil en Lisboa, Aransaenz en París, Castro Mendívil en Londres y Valdivieso en Roma. Y yo acá en quinto de Derecho, con mi limosni ta para España y un porvenir enteramente brumoso» (16). Este diario, del1950 a 1952, concluye con el siguiente ilj Puerra del Sol,
paréntesis: «(El 20 de ocru- Madrid, años 50.
bre partimos hacia Barcelona, en el Americo Vespucci, Alberto Escobar, Alberto Arresse, César Delgado, Michel Grau, Leopoldo Chariarse y yo. Llegamos a Barcelona el 14 de noviembre)» (18).
Un salto en los diarios, que se retoman en el «Primer Diario parisino» (desde marzo de 1953 a 1955) deja el vacío sobre la experiencia de ese viaje que le conduciría de Barcelona a Madrid. Y sin embargo, esta experiencia aparecerá evocada en París, en el diario que desde allí escribe meses después. Las vivencias del viaje, que veremos después reconstruidas a través del recuerdo en el «Primer diario parisino», las podemos sin embargo encontrar relatadas en la inmediatez de lo vivido si acudimos a las cartas que desde Madrid envía a su hermano Juan Antonio. Por ejemplo, la fechada el 3 de marzo de 1953, en la que aparecen un reportaje que Ribeyro hizo para Vicente Aleixandre, así como visiones de Madrid y de su sociedad: relata la temporada de baños, que solo estaba al alcance de los millonarios, o hace referencia a los alrededores de Madrid, las corridas de toros, etc. En estas cartas conocemos que su hermano actuaba desde Lima como la persona de confianza para colocar los primeros cuentos y artículos de Ribeyro en diferentes publicaciones. Aquí vemos también la preocupación de Ribeyro por participar en premios literarios, si bien este interés siempre va ligado en la carta a la cuestión económica, de modo que el premio se plantea como instrumento para poder sobrevivir en Europa y no tanto como mecanismo para ir ganando notoriedad.
En otra carta de este mismo año, Mad rid aparece como la ciudad en la que aprende, en sus palabras, «a conocer a los habitantes de los demás países [latinoamericanos]» (1996: 19). Ribeyro se convierte en un observador de las relaciones que los latinoamericanos establecen en España y el modo en que los españoles a su vez los observan. Así por ejemplo, comenta sobre los bolivianos en España: los «serios y nobles señoritos españoles» los observan (a los bolivianos) extrañados «como a nobles piezas de arqueología» (21 ).
En esta carta aparece también la referencia a uno de los artículos más interesantes que Ribeyro escribió en 1953, «Lima ciudad sin no-vela», sob re la que escribe a su hermano: «Si se llega a publicar mi artículo 'Lima, ciudad sin novela', comunícame los comentarios a que (F"
2 6
OCTUBRE 2015

(Y" dé lugar, si es que da lugar a comentarios» (24). Efectivamente, el arrículo se publicó, y de algún modo significó el pistoletazo de salida de la gran novela urbana que estaba por llegar. Ribeyro lanzaba allí el reto para que alguien se decidiera «a colocar la primera piedra» (1) ante la urgencia de plasmar la nueva geografía social de Lima: «Es un hecho curioso que Lima siendo ya una ciudad grande -por no decir una gran ciudad- carezca aún de novela». Y aunque no fuera él el protagonista de esa novela urbana, sin embargo a partir de aquel año en que ya publicó cuentos como «La tela de araña» o «La molicie», seguidos de cuentos urbanos célebres como «Los gallinazos sin plumas», creó, sin duda, la gran literatura urbana sobre la Lima en transformación que otros escritores, con Vargas Llosa a la cabeza, trasladarían al espacio de la novela.
Pero regresemos al Madrid de 1953, para el que el texto principal es otra carta a Juan Antonio fechada el15 de abril, que en realidad es, en sus palabras, «una descripción periodística» (1996: 27) de la capital española. Ribeyro traza Madrid como una ciudad pequeña, y lo hace además desde la óptica del latinoamericano al que llaman la atención, lógicamente, las diferencias con la propia ciudad, Lima: «Madrid es una ciudad de un millón y medio de habitantes, y muy pequeña, pues en extensión abarca el área de Miraflores y San Isidro juntos, aproximadamente» (28). A continuación, se sorprende porque «en Madrid no hay lo que llamamos casas, sino que solo existen edificios, como los de la Avenida Wilson o la Colmena. Casas únicamente tienen algunas personas ricas, y en las afueras de Madrid, en balnearios muy inferiores a cualquiera de Lima» (28). Asimismo, se fija en otros elementos urbanos como los medios de comunicación y sus diferentes tipos: tranvías, ómnibus, trolebuses y metro, que «es pequeño y deficiente» (28), y que «carece de escaleras automáticas en las estaciones, como tienen algunas en Barcelona, bastantes en París, y todas en Londres» (29). Con tales apreciaciones, Madrid va emergiendo como ciudad atrasada respecto a las europeas, e incluso respecto a Barcelona. «Los ómnibus' ---continúa- son de dos pisos y van a paso de tortuga» (29).
Sin embargo, todo ello no le impide observar las bellezas de la ciudad, entre las que destaca el Paseo de la Castellana o el Retiro, y sobre todo, la diversidad de establecimientos: las tascas (para vinos y mariscos, <"f nada más»), las bodegas («donde se vende solo vino y no marisco»), los bares («donde se vende toda clase de licores»), y las cafeterías («donde dan lanche»). Sobre este galimatías, Ribeyro finalmente ironiza: «Todo esto hay que tenerlo bien presente, pues muchas veces me ha ocurrido entrar a una tasca a tomar lanche, o a una cafetería a tomarme una copa de vino, o a una bodega para pedir un cognac, o a un bar para comer mariscos, lo cual era realmente imposible» (29). La cana-crónica concluye finalmente con una jugosa descripción de la que califica como «institución nefasta y tradicional» (30): el sereno, sobre el que concluye que es «una terrible arma de control político», cinstirución de origen probablemente feudal que ahora -dice- no tiene razón de existin> (31).
De las cartas del mes de abril de 1953 damos un salto de nuevo al diario de ese mismo año para ver cómo Madrid sigue construyéndose en sus páginas, si bien ahora a través de los recuerdos de aquel primer viaje a España que salpican aquí y allá el «Primer diario parisino». Así por ejemplo, leemos en este fragmento de París, 3 de agosto de 1953:
o soy sin embargo un hombre feliz, lo reconozco. En estos seis o siete días que llevo en París he tenido momentos de depresión comparables a los que sufrí en Madrid en los
J ULIO RAMÓN RIBEYRO
días más bellos o en el barco ante los paisajes más encantadores [ ... ]. El presente me fastidia, porque no lo siento. Me fortalece pensar en mis días en Salamanca o en mi próximo viaje a Inglaterra (2003: 22).
De especial interés resulta también este párrafo en el que, haciendo gala de su formación literaria europea, reedita algunos tópicos propios de la ciudad y la literatura como es el de la experiencia de la soledad en la multitud propia del jlitneur, el paseante solitario que será figura clave de su narrativa:
1 O de septiembre Tal vez esto sea efecto de la propia soledad en que me
encuentro, la soledad que se siente en los cafés atestados, las calles populosas o los salones de café. Estoy rodeado de gente, pero continúo aislado y hermético, cargándome de una energía que no tiene aplicación ni derivativo. Necesidad del amigo o de la novia, como en Madrid (2003: 25).
Madrid emerge aquí en contraposición a ese París desmitificado también en cuentos como «Papeles pintados» o «La juventud en la otra ribera» (Navascués, 2004: 41). Va apareciendo progresivamente como la ciudad vivifican te que sin duda disfrutó en su primer viaje, y que, comparada con la capital francesa, plantea una especie de oposición vida-literatura, respectivamente, por lo que el 1 O de octubre confiesa con claridad: «París no me agrada[ ... ] Pienso que en Madrid podría vivir más a gusto. Pero regresar a esa ciudad sería, como le decía a una amiga, una claudicación .... » (26). Claudicación que se comprende en el contexto del diario, en relación a su afición juvenil a la vida nocturna y a los amigos.
En este diario parisino, el malestar en la capital francesa ratifica progresivamente la visión feliz de ese primer viaje cargado de intensidades vitales que son las propias de las experiencias primeras. Incluso nos transmite la emoción del viaje en tren entre Barcelona y Madrid:
16 de noviembre de 1953 Hoy hace exactamente un año que a esta misma hora me
encontraba con Leopoldo Chariarse en la tercera clase de un tren de correo, haciendo el viaje entre Barcelona y Madrid. He recordado aquel viaje porque fue mi primer contacto con los trenes europeos. Después he recorrido miles de kilómetros en trenes franceses, ingleses, holandeses. Y ha dejado de ser para mí una novedad. Aquella vez, sin embargo, qué de emociones, qué de sorpresas, qué de descubrimientos significaba para mí cada kilómetro recorrido. No dormí en toda la noche. Caminé diez veces con Leopoldo de la locomotora al último vagón, conversamos con los demás viajeros, bebimos vino de botas, descendimos en todas las paradas. Recorríamos por primera vez tierra europea (27).
Por otro lado, este viaje y el recuerdo feliz que va proyectando se descubre al mismo tiempo intensificado por el amor, pues tras dar algún trazo de una relación con una catalana llamada Yola, sucede el encuentro con C., inicial de la mujer que será su obsesión en buena parte del diario, comenzando por el 15 de mayo de 1954, en el que leemos: «Podré decir alguna vez que estos han sido los días más hermosos de mi vida, aquellos que me gustaría repetir con gusto. Mi viaje a España en el automóvil de Manuel Aguirre, en

compañía de C. .. » (35). Y tras varios intentos de proyectar nuevo viaje a España, concluye este Diario el 19 de enero del 55 con estas bellas líneas:
Ayer pensaba precisamente que el carácter esencial y hermoso de la vida es su «coeficiente de imprevisibilidad)), Todo nos puede suceder: la vida es una posibilidad infinita. ¿Qué será de mí en España? Puedo sacarme la lotería, puedo casarme, puedo ser víctima de un injusto proceso, puedo escribir un libro, puedo naturalmente morirme ... Vivir es resolver, es actuar, es apoderarse constantemente de una fracción de la realidad (50).
Es en este punto cuando se inicia el que titula Diario madrileño, en el cual la ciudad va a cobrar nuevos tintes pues nunca un viaje puede ser idéntico a otro, aunque tengan en común un mismo destino. Así, el 24 de enero de 1955 ya vemos esta nueva construcción: «Nuevamente en Madrid[ ... ]. Impresión provinciana e irrisoria de la ciudad. Añoranza de París. Desadaptación. Ausencia de mis antiguos camaradas ... » (53). Y el 2 de febrero: «este Madrid tan extraño al de otra época, en el cual vivo encerrado, enfermo y pobre» (53), y en el que ve cerrarse todas las puertas que desde París había soñado abiertas.
A pesar de ello, se reitera el recuerdo del primer viaje, y Ribeyro nos da la clave, en fragmento de 28 de febrero, para entender por qué no lo relató en su diario en los momentos en que lo estaba viviendo:
En Madrid pierdo la capacidad de concentración y tiendo a extrovertirme. Me resulta difícil permanecer solitario, reflexionar, en consecuencia mantener con regularidad este diario. Prueba de ello es que durante los ocho meses de mi primera residencia en esta ciudad (noviembre de 1952 a julio de 1953) no escribí ni una sola línea en este cuaderno y más bien frecuenté los cafés y a los amigos. En París todo resulta distinto. Es la gran escuela de soledad. [ ... ] En Madrid, en cambio, se confunden las fronteras entre la vida personal y la colectiva y uno se identifica rápidamente con el espíritu de la ciudad. He decidido por lo tanto partir hacia alguna pequeña ciudad de las inmediaciones -El Escorial, Aranjuez, Alcalá.de Henaresen búsqueda de una atmósfera apropiada al aislamiento ... (56) .
Este día concluye con una reflexión sobre la propia escritura y su transmisión al lector, que es una de las manifestaciones más significativas de esa «tentación del fracaso» que siempre le persiguió, y sin duda un claro adelanto de la
L:A VIDA COMO RUMOR
idea principal que desarrollaría ampliamente en uno de sus relatos más célebres, «Silvio en el Rosedal» (1976). En el diario Ribeyro es
cribe: «Vivo siempre con algunos tiempos de retraso -en sentido musical- y por eso mi nota desafina o lo que es peor, no se escucha)) (57). Con la misma idea, veintiún años después Ribeyro concluiría su magnifico relato en estas líneas que son la prueba de la permanencia, a lo largo de toda su trayectoria vital y literaria, de esa «tentación» que da título a su diario:
El baile se reanudó entre vítores, aplausos y canciones. Era una noche espléndida. Levantando su violín lo encajó contra su mandíbula y empezó a tocar para nadie, en medio del estruendo. Y tuvo la certeza de que nunca lo había hecho mejor (1994: 502).
El resto del «Diario madrileño» es la expresión de la miseria que vivió en aquel Madrid de 1955. Restaría citar los fragmentos en los que relata su vida en la pensión de la calle Santa
Clara, en la «covacha miserable» de la que surge el cuento «Los españoles», de 1959. En sus páginas la ciudad se convierte en espacio desde el que construir una actitud crítica frente a la hipocresía y la superficialidad de valores tristemente admitidos como normas generales de conducta.
Narrada en primera persona, la acción transcurre en una pensión del barrio de Lavapiés en Madrid, habitada por una serie de personajes entre los que se cuenta el personaje-narrador, quien se presenta como extranjero con serias dificultades para sobrevivir. Como bien señala Julio Ortega, esta pensión del «colmenar madrileño)) , es «una suerte de alegoría social de una España enclaustrada [ ... ]. La ventana es la perspectiva que la fábula declara como su espacio, pero en esa pensión miserable no hay una a la calle, hay solo una ven
tana que da al patio interior. Esa polaridad es ya significante: en lugar del espectáculo abierto de la calle tendremos el lugar cerrado de una
sociedad tradicional» (1985: 134-135). Ribeyro nos sitúa ante ese reducto simbólico
de España en el segundo párrafo del relato:
la ventana daba a un patio de vecindad. Estos patios siempre los he detestado porque mirarlos es como ver un edificio en ropa interior. Estos patios de vecindad son un cajón helado y mustio en invierno, tórrido y bullanguero en verano, perforado de tragaluces, de respiraderos, de postigos, de ventanas detrás de las cuales circulan viejas que cocinan u hombres en tirantes, con cordeles de ropa tendida, alféizares que sirven de repostero o de jardinera y muchos gatos al fondo, que se alborotan cuando lanzamos un salivazo. No hay misterio en estos patios, todo es demasiado evidente y basta
echarles una ojeada para apercibirnos de inmediato de toda la desnudez del colmenar madrileño (1994: 310).
E. V ALERO JUAN 1 ·CON ALGUNOS TIEMPOS ...

~
- O ]L.~ ' 1 .. U.Gt;. ·o
llE1 fPOS ...
liiJ Ribeyro {1980)
m otre Dame, París.
© Jorge Deuscua.
Sin embargo, esta desnudez se revelará de inmediato bien provista del misterio que había descartado unas líneas más arriba. Y será desde ese misterio, posado en las manos de la protagonista, de donde surgirá el relato:
No sé cuándo fue, pero lo cierto es que una noche, absorto en mi contemplación, me di cuenta de que no estaba solo: por la ventana de la derecha asomaba oua persona [ ... ] Mi presencia parecía incomodarla pues cada vez que me distinguía cerraba la ventana o retiraba el torso, dejando abandonadas en el alféizar un par de manos pensativas. Yo miraba esas manos con pasión, diciéndome que para un buen observador toda la historia de una persona está contenida en su dedo meñique (311).
A partir de la visión de esas manos, la acción se desarrolla en espacios tan disímiles como la Gran Vía, la pensión del barrio tradicional o el Paseo de la Castellana, «en una de esas mesitas aireadas que aún retenían los días cálidos del otoño)) (313); superposición que de nuevo nos muestra la ciudad como inevitable espacio de confluencias temporales. De este modo, en Madrid reencontramos la ciudad que concibiera Italo Calvino en Las ciudades invisibles -la que escribe su pasado en las esquinas de sus calles- o su construcción a la manera de la Lima «invisible» proyectada en todos los tiempos por la mirada de Ribeyro. En uno de los textos de la antología titulada Descubrimiento de Madrid, Ramón Gómez de la Serna describe la ciudad de «Los españoles)) desde esta misma perspectiva: «Solo en Madrid viven alegremente su modestia y la de la ciudad, sabiéndose en contacto con su tiempo de siglos, pues en el mismo momento vive el pasado, el presente y el futuro )) (1974: 92).
-.J ULIO RAMÓN RIBEYRO
En el espacio cerrado de la pensión, el narrador descubre a Angustias, la joven que protagoniza una historia de iniciación amorosa que no llega a consolidarse por voluntad propia. La renuncia de Angustias a perpetuar la farsa organizada a su alrededor supone el rechazo a los convencionalismos de la sociedad y, si bien de esta decisión se deriva su soledad, sin embargo con la ruptura de los códigos previstos obtiene la libertad. Un desenlace amoroso truncado, en aquel Madrid de Gómez de la Serna, «tan novelesco, que su novela perfecta es la de lo insucedido)).
E. V. J.-UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Bibliografía
EsTEBAN, Á. (1998): «Introducción>> a Julio Ramón Ribeyro, Cuentos. Antología, Madrid, Espasa-Calpe.
GOMEZ DE lA SERNA, R. ( 197 4): Descubrimiento de Madrid, Madrid, Cátedra.
NAVASCUÉS, J. de (2004): Los refogios de la memoria. Un estudio espacial sobre julio Ramón Ribeyro, Madrid, Iberoamericana.
ORTEGA, J. (1985): «Los cuentos de Ribeyro)), Cuadernos Hispanoamericanos, 417, pp. 128-145.
RIBEYRO, J. R. (1976): «Lima, ciudad sin novela)), en La caza suti~ Lima, Milla Batres, pp. 15-19.
- (1993): La tentación del fracaso 11, Diario personal (1960-1974), Lima, Jaime Campodónico.
- (1994): Cuentos completos, Madrid, Alfaguara. (1996): CartasajuanAntonio, Tomo 1, 1953-1958, Lima, Jaime Campodónico. (2003): La tentación del fracaso, Barcelona, Seix Barral.
IRENE CABREJOS / ESTILO Y VIDA EN RIBEYRO
En este estudio se trabajará la influencia no necesariamente consciente entre aquello que Ribeyro como sujeto de la enunciación de sus diarios realiza para la subsistencia, así como del ambiente y la gente que lo rodea, sobre la atmósfera espiritual de la creación de personajes pertenecientes a los mundos marginales en los tres primeros volúmenes de La palabra del mudo, los que crearon el 'personaje' y la 'situación ribeyriana'. Se verá a estos, además, como pertenecientes al estilo de Julio Ramón, ya que para él, citando a Flaubert, el estilo es cuestión no solo de lenguaje, sino de :visión (1995: 62-63).
Tanta lo anti-: :ico de sus personajes como las situaciones por las que atraviesan, es decir, elementos del mundo representado en la ficción, son constitutivos de su estilo y su génesis se halla no solo en la observación de la realidad, sino en las actividades que el autor desempeñó en París para sobrevivir, así como en las clases medias bajas parisinas. Tal vez sea por esto que se encuentre por la misma
época cierta contradicción entre una visión del mundo identificada con la clase media ilustrada limeña -presente tanto en sus diarios como en las Cartas a Juan Antonio (1996; 1998)- frente a la de los marginales de clases menos favorecidas de su país en sus relatos de ficción ( Cabrejos, 2003: 50).
En agosto de 1978, escribe: «Compruebo, una vez más, el carácter proletario de este barrio. Subproletario (sic), pues está habitado en su mayor parte por trabajadores inmigrantes)) (1995: 229).
La «situación ribeyriana)) se encuentra en relación directa con el personaje y la transformación gnoseológica de los relatos ribeyrianos. Es aquella donde el protagonista, un excluido, posee una primera
conciencia de sí mismo al inicio del relato, que no siempre corresponde con lo que es. De pronto, en su existencia rutinaria, irrumpe por azar una circumtancia que podría cambiar, aunque sea por un momento, su vida y que pone a prueba su identidad, lo cual lo lleva a una lucha