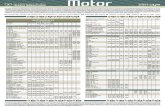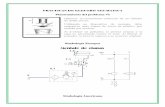Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf
-
Upload
felipe-daniel-hasler-sandoval -
Category
Documents
-
view
226 -
download
4
Transcript of Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf
![Page 1: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/1.jpg)
El ‘Taller de lengua mapuche’ de la Universidad de Chile nace en el año
2004 por iniciativa de nuestro kimelfe Héctor Mariano Mariano. Don Héctor
Mariano, hablante nativo de mapudungun y funcionario no académico de la
Facultad de Filosofía y Humanidades, anidaba desde varios años la idea de
crear una instancia de difusión de su lengua entre los estudiantes de pregrado
de dicha facultad. Su interés por difundir la lengua lo había llevado a
relacionarse con estudiantes de diversas disciplinas (Historia, Filosofía y
Lingüística, fundamentalmente) a los cuales de manera separada les enseñaba
su lengua. Los estudiantes por su parte, recurrían a don Héctor, debido a que
en la facultad no existe una instancia formal de enseñanza de estos contenidos
en el nivel de estudios de pregrado. La única cátedra de lengua y cultura
mapuche en nuestra facultad pertenece a un programa de postgrado, Magíster
en Lingüística mención lengua española, impartida por el profesor Gilberto
Sánchez Cabezas.
En su primera versión el taller de lengua mapuche fue una actividad
informal, es decir, sin reconocimiento oficial por parte de las autoridades
académicas de dicha Facultad En rigor, se trató de un grupo de estudiantes
que se reunían cada día viernes a escuchar hablar en mapudungun de boca de
un hablante nativo de la lengua. Sin embargo, a medida que se desarrollaba
esa experiencia se manifestó la necesidad de estructurar los contenidos en
torno a una metodología definida. De ese modo, al término del primer Taller se
decide formar un equipo de instructores formado por hablante nativo y
estudiante de lingüística, con el objetivo de complementar el saber idiomático
con explicaciones gramaticales que hicieran más eficiente la enseñanza.
En su segunda versión, en el 1er semestre del año 2005, el Taller de
lengua mapuche cuenta con un primer reconocimiento por parte de la Dirección
de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, hecho que le permite
contar con una sala y un horario oficial para impartir las clases. Por su parte, el
equipo de instructores define una metodología de enseñanza basada en las
lecciones de la ‘Gramática Araucana’ del padre Félix de Augusta (1910). En
consecuencia, la metodología contempló la presentación ordenada de las
distintas partes de la oración mapuche: sustantivo, adjetivos, pronombres hasta
llegar a la categoría de mayor importancia funcional: el verbo. En relación con
el verbo, y siguiendo la doctrina del profesor Adalberto Salas, se presentan los
![Page 2: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/2.jpg)
morfemas de la ‘forma verbal mínima’ (raíz verbal más los sufijos de modo,
persona y número) y, finalmente, los de la ‘forma verbal expandida’, es decir,
aquellos sufijos opcionales que permiten expresar diversos significados
gramaticales, como por ejemplo, tiempo, aspecto, polaridad, evidencialidad,
etc. Como se sabe, a través de estos morfemas opcionales se manifiesta en
toda su magnitud el carácter aglutinante, polisintético e incorporante de la
lengua mapuche.
Esta metodología explicativa tuvo por objetivo que los participantes
tuvieran conocimiento de algunas las propiedades estructurales más
importantes del mapudungun. Desde un punto de vista pedagógico, las
actividades del taller consistían en ejercicios de traducción y retroversión
basados en oraciones altamente controladas, algunas tomadas de la gramatica
de Augusta y otras de creación personal de don Héctor Mariano, quien en todo
momento guiaba a los estudiantes en la correcta pronunciación de dichas
oraciones. Esta metodología fue aplicada prácticamente sin mayores
modificaciones en los talleres realizados durante dos años siguientes (2006 y
2007)
En su cuarta versión, es decir, en el año 2008 el equipo de instructores
se amplía a cuatro personas. El sentido de esta ampliación ha sido que
personas con un nivel de dominio intermedio de lengua mapuche sirvan de
puente en el proceso de aprendizaje entre el hablante nativo de la lengua y
personas con niveles iniciales de conocimiento. Dicho puente se establece
puesto que los facilitadores sirven de apoyo motivacional a los estudiantes
puesto que ellos perciben que algunos de sus pares han alcanzado un nivel de
manejo adecuado de la lengua y ellos los insta a no abandonar el proceso. Por
otro lado, apoyan la labor del hablante nativo pues ellos en su calidad de
aprendices de la lengua tienen las posibilidades de comunicarle sus
necesidades principales asociadas el aprendizaje. Otro aspecto importante del
Taller del año 2008 fue su reconocimiento como actividad oficial de la
Dirección de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la
contratación de don Héctor Mariano en calidad de experto de lengua mapuche
y de sus ayudantes en calidad de instructores.
En cuanto a los aspectos metodológicos, el Taller del año 2008 introduce
cambios importantes. A raíz de la evaluación de la experiencia de los años
![Page 3: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/3.jpg)
anteriores se consideró que una enseñanza gramatical basada en ejemplos
controlados no daba cuenta de muchos aspectos de la lengua que emergen en
el discurso. De este modo, el modelo de enseñanza clásico fundado en la
gramática de Augusta fue sustituido por un modelo que, en términos generales,
corresponde al formulado por María Catrileo en su curso Mapudunguyu (1987).
En consecuencia, en cada sesión se presentaba algún texto mapuche
acompañado de vocabulario. En seguida, el equipo de instructores realizaba
una división del texto en enunciados y se proponía una traducción básica, tarea
en la que colaboraban los propios participantes. El objetivo último de esta
metodología era que los propios alumnos fueran descubriendo las reglas
gramaticales del mapudungun y se fueran apropiando de ellas para su
aplicación en la lectura de los siguientes textos.
En resumen, las características de estas dos metodologías ensayadas
durante el período 2005 - 2008 pueden ser sintetizadas del siguiente modo.
1) su objetivo era desarrollar en los participantes la comprensión de las
propiedades estructurales de la lengua, especialmente el carácter
complejo de la morfología verbal.
2) propenden a crear habilidades lectoras y traduccionales tanto de
oraciones aisladas como de textos mapuches.
La modalidad de enseñanza utilizada durante este periodo, por un parte,
permitió dar a conocer de manera sistemática algunos de los rasgos más
importantes del mapuche expresados en textos de la tradición gramatical de
esta lengua. Y por otra, permitió un intercambio de saberes entre los propios
instructores, pues a medida que las sesiones se realizaban el instructor
lingüística aprendía la pronunciación, léxico nuevo y construcciones sintácticas
inéditas y el hablante nativo, al observar la segmentación del verbo en
morfemas, adquiría conciencia del carácter aglutinante, polisintético e
incorporante de su lengua.
Uno de los defectos principales de la enseñanza gramático-traduccional
aplicado al análisis de textos es que estos movilizan toda la gramática del
![Page 4: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/4.jpg)
mapudungun, lo que hace difícil controlar el éxito de la enseñanza de los
morfemas vistos en clases, pues la comprensión cabal de estos supone el
conocimiento previo de niveles de dificultad que no han sido abordados por el
curso aún.
Por otro lado, dicho método de enseñanza requiere que el profesor tome
un papel de instructor, realizando mayoritariamente clases de carácter
expositivo, lo que tiene como consecuencia la jerarquización excesiva de los
roles, dificultando la participación de los estudiantes en su propio proceso de
aprendizaje, cuestión que pudimos observar en las mismas clases, pues
costaba mucho hacer participar a los alumnos pues se sentían cohibidos a la
hora de hacerlo, ya sea por sentirse observados y muy sometidos a crítica o
porque dicha participación tenía un carácter periférico, secundario dentro del
curso y no uno central.
Finalmente, la principal desventaja de este modelo de enseñanza es que el
énfasis excesivamente gramatical impide que los alumnos adquieran
habilidades comunicativas más globales que les permitan entablar, por
ejemplo, una conversación básica en lengua mapuche. Esto es una desventaja
grave, pues dicho método no cubre una de las necesidades más sentidas por
las personas que desean aprender esta lengua: poder interactuar oralmente en
mapudungun con otras personas en situaciones de habla real.
El cambio de enfoque: Abordando el método comunicativo
A finales del año pasado, el equipo realizador del Taller recibió uno de los
premios que entrega el Fondo Azul para la Creatividad Estudiantil de la
Universidad de Chile, lo que le permitió la elaboración de un libro de enseñanza
de la lengua mapuche (ahora en prensa). Este gratificante hecho, nos motivó a
reflexionar críticamente acerca de todo lo que habíamos realizado hasta la
fecha y acerca de nuestra necesidad de educarnos y darle un respaldo teórico-
metodológico al taller que realizamos, Dicha reflexión teórica se vio apoyada de
manera vital por la lectura en conjunto de los libros de la Colección Cambridge
de didáctica de lenguas ( en especial “La enseñanza comunicativa de idiomas”
de William Littlewood) y los agudos comentarios de Pablo Duarte del curso de
![Page 5: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/5.jpg)
catalán impartido en nuestra facultad, quien nos acompañó durante el mes de
enero en la realización de nuestro libro. Fruto de estas tres fuentes surge la
reflexión que tiene lugar a continuación.
De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, podemos decir que el
principal problema del enfoque estructural de enseñanza de idiomas, es que
supone que aprender una lengua es conocer su sistema gramatical, es decir,
conocer sus elementos lingüísticos y sus reglas combinatorias. Sin embargo, la
observación atenta de lo que significa hablar una lengua nos ayudará a arribar
a la conclusión de que hacerlo implica mucho más que el manejo de reglas
gramaticales. Examinemos el siguiente ejemplo:
Un rumano residente en Chile viene saliendo recién de su clase de español, y
una persona en la calle lo detiene y le pregunta: “Disculpe, ¿Me puede decir la
hora?”. Si el extranjero ha recibido una formación meramente estructural en
español probablemente entenderá que se le está preguntando acerca de su
capacidad de decir la hora, pues no será capaz de asociar dicha estructura con
la función comunicativa que realmente tiene que es realizar una petición de
manera cortés. Lo anterior no quiere decir que haya que abandonar la
enseñanza de estructuras en los cursos de lengua, sino que estas deben ser
complementadas con la enseñanza de sus funciones (en este caso la petición)
y su significado social (en este caso la cortesía).
En resumen, el estudiante no necesita aprender solamente un repertorio de
elementos lingüísticos sino también un repertorio de estrategias para usarlas
en situaciones concretas.
Un cambio en la manera de ver la enseñanza de la lengua va a significar
también un cambio sustancial en las actividades que nos acercarán a dichos
objetivos.
Las típicas actividades del método gramatical de enseñanza de idiomas son la
traducción de oraciones controladas y en níveles más elevados los analisis de
textos, además de los ejercicios de sustitución. Un ejemplo de estos últimos
![Page 6: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/6.jpg)
sería el siguiente ejercicio, creado para enseñar la diferencia entre preterito
indefinido o perfecto simple y el perfecto compuesto del español.
Juan escribió la carta
La escribió ayer
Juan ha visto la película
La vio ayer
El gran defecto de esta actividad es que se centra demasiado en la forma, y no
estimula a los estudiantes a atender a los matices de significados que esta
alternancia presenta. Además, nada nos asegura que la actividad sea
realmente provechosa, pues los estudiantes pueden realizar la alternancia de
formas de manera exitosa solamente motivados por la fuerte relación que
ambas formas tienen en la estructura gramatical. En otras palabras, ejercicios
como estos pueden servirle al estudiante para saber cómo producir una oración
en perfecto simple o una en perfecto compuesto, pero no le dicen nada acerca
de cuando tiene que usarla y cómo tiene que usarla.
Un ejemplo muy simple, que sirve para niveles básicos, de cómo realizar
actividades que estimulen a los estudiantes a ligar las estructuras aprendidas
con los significados concretos es el siguiente, que sirve para enseñar a realizar
y aceptar/rechazar invitaciones:
Se trabaja en parejas, y cada miembro asume un rol, uno intenta a invitar a su
amigo a salir y el otro está demasiado cansado para aceptar dichas
invitaciones. Al primero se le entrega una lista de diez actividades en español
con las que tendrá que formular invitaciones y al segundo se le entrega una
lista con una sola actividad. Entonces, el primero formulará invitaciones que el
segundo rechazará hasta que la invitación coincida con la única actividad que
el segundo tiene en su tarjeta. Sin embargo, esta actividad sirve solo para
empezar a introducirse en la relación de formas y significados puesto que aún
sigue siendo fuertemente estructural (pues alternan solo 2 formas, una
pregunta y una respuesta, que son relativamente fijas) y puede darse el caso
![Page 7: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/7.jpg)
que el alumno, si no es supervisado adecuadamente por el profesor, siga
fijandose solamente en la forma y no en los significados transmitidos. Una vez
que vayamos avanzando en el curso, y este se encuentre en condiciones
apropiadas para realizar actividades de mayor dificultad, podemos enseñar
maneras corteses y maneras informales de invitación y complementar esta
actividad agregando a las tarjetas roles determinados de manera que los
estudiantes deban elegir la forma apropiada de relacionarse ( por ejemplo, el
que invita es un alumno y el que acepta/rechaza es un profesor, o él que invita
es un joven y la que acepta/rechaza es una papay).
De la observación de las definiciones y actividades propuestas, se desprende
que el objetivo de la enseñanza de idiomas según este método es ampliar el
abanico de situaciones en las que el estudiante pueda actuar centrándose en el
significado, sin ser obstruido por la atención que debe prestar a la forma
lingüística.
Esto ofrece muchas ventajas para el proceso del aprendizaje. Por un lado
resulta mucho más motivante en comparación al método estructural, pues no
se debe olvidar nunca que el objetivo final de los estudiantes es comunicarse
con los demás, por lo que es muy posible que su motivación para aprender sea
mucho mayor si se dan cuenta que el proceso que tiene lugar en la sala de
clases está directamente relacionado con la consecución de ese objetivo, al
que se van acercando de manera sostenidamente progresiva. Además es
mucho más realista y eficaz, puesto que es más acorde a los procesos
naturales que actúan cuando una persona hace uso de la lengua para
comunicarse, puesto que muchos aspectos de la lengua se desarrollaran solo a
través de su uso. En otras palabras, el desarrollo de la habilidad para
comunicarse en otro idioma solo se realizará si los alumnos tienen la
motivación necesaria para hacerlo y además las oportunidades necesarias para
expresar su propia identidad y para relacionarse con las personas a su
alrededor.
La importancia de la práctica es vital, puesto que la relación entre las
estructuras y sus significados concretos no es fija, tiene una naturaleza
![Page 8: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/8.jpg)
variable, por lo que no se puede precedir de manera inequivoca fuera de las
situaciones concretas, por lo tanto, los estudiantes deben tener las
oportunidades para desarrollar estrategias de interpretación de la lengua en su
uso real. Ahora bien, la capacidad del estudiante para desarrollar dichas
estrategias depende solo en parte de que lo hayamos puesto en contacto con
determinados fragmentos de mapudungun, que sean significativos para él,
pues la otra parte depende de que haya desarrollado una capacidad creativa
para usar el sistema gramatical de la lengua mapuche para comunicar
significados nuevos en situaciones imprevistas. Por lo tanto, nuestro objetivo
principal será apoyar a los estudiantes para que logren desarrollar una
habilidad comunicativa que sea lo suficientemente flexible y creativa como para
llegar más lejos de las necesidades que hayamos previsto
Para desarrollar una habilidad comunicativa con esas características es vital re-
definir el papel que el profesor juega en el aprendizaje de un idioma, en este
caso, el mapudungun.
Si profundizamos en la crítica realizada a la situación de aula que se da en la
práctica del método estructural y la relacionamos con lo dicho sobre el método
comunicativo, nos podemos dar cuenta que los estudiantes ocupan en ella un
lugar permanente de inferioridad ante una audiencia crítica, con pocas
oportunidades para afirmar su propia individualidad. No hay nada que haga
sentirse parte de las actividades a los estudiantes en ejercicios como “Juan ha
leído la carta. La leyó ayer”. Por lo tanto, es poco probable que sientan deseos
de comunicarse con todo eso a su alrededor o de desarrollar actitudes positivas
hacia el ambiente de aprendizaje. Muy por el contrario, muchos estudiantes
prefieren tratar de pasar inadvertidos con la esperanza de que no les toque
participar abiertamente.
En este sentido, el profesor ya no debe ser más un expositor, que solo
abandona ese papel para supervisar de manera estricta el comportamiento
lingüístico de los estudiantes. Esto se encuentra respaldado además en el
hecho de que una de las características más importantes del desarrollo de la
capacidad comunicativa es que dicha habilidad se desarrolla por medio de
![Page 9: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/9.jpg)
procesos internos del estudiante. Lo anterior no significa que el profesor de
lenguas no sea necesario, puesto que sin su guía sería mucho más díficil que
la adquisición de una segunda lengua sea exitosa. Su papel será elaborar un
programa coherente para el curso, de manera de generar los ambientes
necesarios para que, alternando actividades pre-comunicativas y comunicativas
adecuadamente graduadas, los alumnos sean capaces de poner en práctica
sus crecientes conocimientos de la lengua estudiada, de manera de ir
desarrollando desde un principio la flexibilidad y la creatividad necesaria para
un manejo correcto del sistema de la lengua con fines comunicativos.
Además debe servir de guía y orientación en dichas actividades, siempre
teniendo en cuenta que las correcciones que realice deben ser acorde con los
objetivos de la actividad. Relativizar la importancia de la corrección es
importantisimo para el éxito del proceso de enseñanza, puesto que el profesor
debe entender que corregir siempre todos los errores puede generar en los
alumnos una atención mayor de la necesaria sobre determinadas formas o
sobre determinada asociación entre forma y significado, obstaculizando el
desarrollo del estudiante que aspira a un futuro desenvolvimiento espontáneo
en la lengua estudiada. Por ejemplo, si pone demasiado énfasis en corregir la
pronunciación, corre el riesgo que el alumno se fije más en pronunciar de
manera aceptable que de aprender la estructura que está ejercitando, o si es
que pone demasiado énfasis en la estructura gramatical ocupada en una
determinada actividad comunicativa corre el riesgo que el alumno se preocupe
en demasia de ella, sin relacionarla con el significado concreto que esta tiene.
Es importante que el profesor entienda que la corrección es una herramienta,
junto con todas las demás, que debe ocupar solo en función de alcanzar el
objetivo más global. Las fallas especificas, como las gramaticales o
fonológicas, deberían ser capaces de ser superadas con ejercicios puntuales
enfocadas a ellas engarzados de manera coherente con el desarrollo del curso
y no con un exceso de celo presente en todas las actividades realizadas.
La idea que está detrás de las informaciones anteriores es que atender al
estado sicológico del alumno es vital para que el proceso de enseñanza arribe
a buen puerto, lo que se traduce en que dicho proceso requiere que el profesor
![Page 10: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/10.jpg)
genere una atmosfera de aprendizaje que les proporcione seguridad e
importancia como individuos. Esta atmósfera depende en gran medida de la
existencia de relaciones interpersonales que no creen inhibiciones, sino que
sean de apoyo y aceptación. El método comunicativo, expuesto brevemente
en estas líneas, deja espacio al estudiante para contribuir con su propia
personalidad al proceso de aprendizaje. Además, le otorga al profesor la
posibilidad de salirse de su papel de instructor para ser una persona entre
personas.
En conclusión, el método comunicativo es efectivo puesto q ue prepara a los
alumnos, a través de la práctica constante, para desenvolverse en la sociedad
utilizando el idioma estudiado. Sin embargo, esta que parece ser una
conclusión a la que es fácil de arribar considerando idiomas como el inglés, el
francés o el alemán, no es tan simple para el caso de idiomas como el
mapudungun.
Esto se debe a que en este último, ese espacio de “afuera del aula” para el que
los alumnos son preparados es muy reducido, lo que dificulta bastante la
práctica de lo aprendido en contextos ajenos al aula. Razón por la cual la
motivación de los estudiantes puede disminuir radicalmente al no encontrar
espacios donde lo que están adquiriendo como una herramienta práctica pueda
serles útil como tal. Por este motivo, creemos que es tan importante fomentar
el compromiso de los estudiantes a través del involucramiento activo con la
lengua adquirida en el caso del mapudungun, En otras palabras, nuestra
propuesta consiste en realizar una experiencia pedagógica que concibe al
mapudungun como una lengua viva, que puede desempeñar un rol
fundamental en la (re)construcción de la identidad mapuche urbana y en la cual
las personas no son solo agentes activos de su aprendizaje, sino también son
sujetos comprometidos activamente en su proyección más allá de la sala de
clases.
A modo de proyección de este trabajo, creemos que no basta con formar
sujetos comprometidos activamente con el fomento del mapudungun, pues
dicha afirmación sería muy voluntarista. Postulamos que junto con la
![Page 11: Historia_del_taller[1] (2) (1).pdf](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022071704/563dbb38550346aa9aab483e/html5/thumbnails/11.jpg)
preparación de la lengua para ser enseñada, basada en el estudio lingüístico
del mapudungun, y la formación de hablantes competentes y culturalmente
activos debe venir la discusión y elaboración de planes a nivel político que
permitan cambiar la situación del pueblo mapuche en general, y del
mapudungun en particular, con respecto a la sociedad chilena y el español
como idioma dominante. Siguiendo a Pierre Bourdieu, una lengua nunca
alcanzará un lugar de status dentro de la sociedad si el grupo entero de sus
hablantes no se re-situa con respecto a la sociedad en general. El problema del
mapudungun no es solamente lingüístico sino que eminentemente político, y
nuestros esfuerzos también debiesen cubrir esa área.
Fentepuy ti nütram.