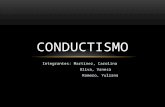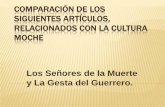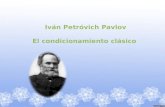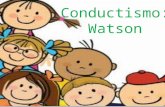Historia del conductismo americano
Click here to load reader
description
Transcript of Historia del conductismo americano

1
El conductismo, su origen y características
John. A. Mills
Traducido por Mg. Dante Bobadilla Ramírez Universidad de San Martín de Porres
Lima - Perú
Los historiadores sostienen por lo general que el conductismo fue la fuerza dominante en la creación de la moderna psicología norteamericana. Ahora que esta psicología ha vuelto al eclecticismo de sus primeros
años, podemos analizar este rol. Los académicos del conductismo todavía enfrentan una paradoja: aunque de veras quisieran mostrar todo lo que deseamos saber acerca del conductismo, la verdad es que el
conductismo y su rol en la psicología sigue siendo todo un misterioso enigma. Conocemos casi todo sobre el
conductismo porque los mismos conductistas han escrito mucho, tanto en términos generales como de temas específicos, y porque tenemos una fuente secundaria de análisis sobre teorías conductistas y porque
además tenemos montañas de libros críticos del conductismo. Aun así, el conductismo permanece como un
enigma porque su extraña dominancia en Norteamérica bloquea nuestros esfuerzos por comprenderlo correctamente. La psicología norteamericana (y de muchos otros países, especialmente Canadá y los países
anglo parlantes), son entrenados para pensar de manera conductista desde sus primeros años de pre grado, por lo general, sin ser conscientes de este hecho. Un psicólogo americano que pretende realizar sus prácticas
básicas tiene que involucrarse con todos los esquemas conductistas porque la cultura académica conductista
es la que dicta las bases de la tarea psicológica.
Cualquier psicólogo norteamericano que investiga para entender algo dentro de la psicología, en comparación con otras ciencias sociales, tiene enormes dificultades para llegar a territorios que no sean
meramente conductuales. El conductismo fue la tierra que nutrió a las nacientes ciencias sociales
norteamericanas. A fines del siglo XIX como a inicios del s. XX, se estableció una relación simbiótica entre los científicos sociales y el trasfondo intelectual del público. Los escritos de los científicos sociales eran leídos
y entendidos porque asimilaban la opinión general de sus lectores y los articulaban. Debido a que los norteamericanos tenían una visión sumamente pragmática de la ciencia, la mayoría de los lectores, así como
los mismos científicos sociales, empleaban lo que leían como las bases para establecer programas de acción
social correctiva. Tales programas, a su vez, proporcionaban material para los siguientes análisis de los científicos sociales y, sobre ellos, instituyeron las bases de las crecientes ciencias sociales. La esencia del
conductismo es la adecuación de la teoría a su aplicación práctica, entendida como predicción, y
comprometiendo el trabajo de la mente humana con la tecnología social. Esa fue la base ideológica sobre la que se edificaron las ciencias sociales en Norteamérica.
Ahora que ya sabemos lo suficiente, podemos decir confidencialmente que la psicología conductista no se
erigió dentro la psicología misma, sino dentro de la sociedad norteamericana, desde la década de 1880 en
adelante. Está claro que las prácticas investigativas -e incluso la teorización del conductismo norteamericano hasta mediados de la década de 1950- estuvo impulsada totalmente por el imperativo intelectual de crear
tecnologías que pudieran ser empleadas en el control social y en la predicción social.
Un análisis de los esfuerzos desplegados por los primeros conductistas, en especial J. B. Watson, E. Guthrie,
E. Tolman, C. Hull y B. F. Skinner, nos proporcionan suficiente evidencia para sostener la incuestionable –y nunca cuestionada- tesis acerca de lo que perseguían los conductistas y la razón de su hegemonía. Sin
embargo, restringir nuestro análisis a los “gigantes” del conductismo, podría enfatizar su predominancia por
encima de la verdad histórica, ya que su trabajo representa tan solo una expresión notoria de un panorama mucho más amplio acerca de las características típicas del modo de ser del científico social norteamericano.
Nuestra mejor trayectoria será, entonces, trazar la historia del conductismo desde sus inicios, no solo en la ciencia social norteamericana sino en el contexto intelectual y social. Antes de empezar nuestro estudio,
sería apropiado definir lo que entendemos por “conductismo”.
Los conductismos y neoconductismos varían demasiado entre ellos. Tanto que muchos académicos llegan a
decir que no es posible discernir características comunes. La tarea es aun más difícil porque necesitamos hacer dos clases de distinciones: filosóficas y psicológicas. Filosfóficamente podemos distinguir entre el
conductismo radical y el metodológico. El radical cree que lo mental y lo físico son lo mismo y que todo lo
mental puede ser explicado mediante un lenguaje fisicalista. Skinner solía decir que era un conductista radical. Cuando revisamos el material publicado, Hull también es tratado como radical. La mayoría de los
psicólogos norteamericanos que estuvieron activamente enganchados a la investigación empírica fueron
recientemente catalogados como metodológicos. Ellos creen que los constructos psicológicos deben ser definidos operacionalmente, es decir, en términos de los procedimientos que se requieren para inducir

2
manifestaciones concretas en la conducta, relacionadas con los constructos que se investigan. Rechazan
discutir las implicancias metafísicas de su trabajo. Watson, Tolman y Guthrie caen en esta categoría. El conductismo lógico es una postura adoptada por ciertos filósofos aunque realmente no representan al
conductismo psicológico. A pesar de que algunos pasajes de los escritos de Skinner pueden llevarnos a
considerarlo en esta categoría. El conductismo lógico sostiene que todo el lenguaje mentalista puede ser traducido, sin pérdida de significado, en un lenguaje físico (el lenguaje en cuestión expresaría lo que la
conducta exhibe cuando una persona declara estar experimentando un pensamiento o estado mental). Los
conductistas lógicos, al igual que los metodológicos, dejan abierta la cuestión de qué son los estados mentales, y se parecen a los radicales en el hecho de que pretenden analizar los estados mentales con la
misma minuciosidad.
Psicológicamente, debemos distinguir entre conductismo y neoconductismo. El conductismo es lo que
apareció con fuerza en los años 1920. Los primeros conductistas compartían una serie de nociones en las que las cuestiones negativas pesaban más que las positivas. Todos ellos le negaban una existencia propia a
la vida mental, y no aceptaban la idea de que la conciencia fuera el campo principal de estudio de la psicología, y todos pensaban que la introspección era un camino equivocado para lograr datos psicológicos.
En cuanto al lado positivo, todos eran objetivistas (esto es, creían que todos los datos reales eran aquellos
que podían ser directamente observados). Los primeros conductistas, con algunas excepciones, compartían la convicción de que la doctrina conductista podía ser directamente aplicada en los seres humanos y que los
experimentos proporcionaban una ruta directa hacia el conocimiento. Casi todos pensaban que las
investigaciones psicológicas deberían tener implicancias sociales directas. Sobre todo, ningún conductista produjo nunca una teoría comprensiva completa sobre sus bases empíricas.
Tolman instauró el neoconductismo en 1920. Casi todos los neoconductistas fueron científicos animalistas,
llegando a producir sofisticadas, y a veces comprensibles, teorías psicológicas. La mayoría de ellos coincidían
al menos en sostener el credo conductista sobre la importancia de la aplicación social de sus teorías, pero que tales teorías debían ser empíricamente probadas, por lo que todos se concentraron en el ambiente de
laboratorio de animales y en experimentos extremandamente controlados. Tales trabajos con sus corolarios que proporcionaron una justificación teórica a su aplicación, constituyeron la “ciencia conductista” que tuvo
sus mejores días entre 1950 y fines de 1960.
Pese a la diversidad de formas que tiene el conductismo, podemos reconocer una serie de características
comunes. La primera de ellas es la poca importancia que le asignan a la teoría en sus trabajos. La teoría les tiene sin cuidado. En cierta ocasión, el historiador John. C. Burnham lo expresó de una manera muy
convincente: los conductistas quisieran tener una base teórica para su trabajo práctico, pero la teoría
particular a ser empleada es algo que no les interesa. Todo su interés está volcado a la cuestión de la utilidad práctica de su quehacer. J. B. Watson expresa este principio en una extraña frase de su famoso
manifiesto: “La meta teórica de la psicología es la predicción y control de la conducta”. Muchos han
coincidido en señalar que esta frase es un contrasentido, por ejemplo, el psicólogo Franz Samelson: lo normal es considerar que la predicción y el control son cuestiones prácticas, tecnológicas, muy diferentes de
lo que es una teoría, y que más bien se derivan de ella. Una manera de entender ese contrasentido es asumiendo que para Watson, la necesidad de la tecnología debería guiar la búsqueda de una teoría. La
interpretación de Burnham y de Samelson son exactamente las mismas. Dentro de ese marco de
interpretación podríamos tratar la ruta instrumental de Hull como una aproximación a la construcción de una teoría y como la expresión de las intenciones de Watson. Sin embargo, la máxima expresión de la empresa
conductista fue el desprecio absoluto que mostró B. F. Skinner por las teorías. De entre los mayores conductistas de los primeros tiempos, tan sólo Tolman se mostró distante de tal actitud, y en la mayor parte
de su trabajo, demostró ser un teórico puro. Pero incluso él deseaba que las teorías psicológicas tuvieran
implicancias directas en la vida cotidiana.
La segunda característica esencial del conductismo era su duda y hostilidad abierta hacia la “especulación
filosófica”. Para mayor precisión, habría que decir que esta era la parte más integral de su desarrollo psicológico. A fin de establecerse como una profesión distinta, los psicólogos se esforzaron por diferenciarse
de sus colegas más cercanos. Al principio esta separación era incompleta porque la primera generación de psicólogos americanos, tales como W. James, J. Baldwin, G. Stanley Hall, procedían de la filosofía. La
segunda generación de psicólogos trató de distanciarse rápidamente de ellos y de la filosofía. Aunque ese
movimiento fue muy amplio, con psicólogos muy diversos como Robert M. Yerkes, Edward L. Thorndike y Watson finalmente, la consigna del conductismo de apartarse de la filosofía se mantuvo firme desde 1920
hasta fines de 1960, y esta actitud inspiró y guió a los psicólogos norteamericanos. En contraste, los psicólogos europeos eran abiertos a la influencia necesaria de la filosofía, no sólo en la ciencia en general,
sino en la psicología en particular.
Una tercera característica que define el conductismo, es su entrega y conversión en una versión pragmática
del positivismo. En tanto que el pragmatismo como el positivismo eran doctrinas filosóficas, no podían evitar
la existencia de una contradicción en el corazón del conductismo. Aunque la filosofía fue excluida del conductismo por decreto, acabaron siendo miembros honorarios de algunas doctrinas filosóficas. Todos los

3
conductistas fueron positivistas y todos fueron pragmatistas. El conductismo era positivista porque creía que
sólo se podía llegar a la verdad apegándose a los hechos. Para ellos, un “hecho” era una ocurrir meramente físico. Con respecto a la cuestión de las teorías, creían que las teorías se estructuraban al margen de los
hechos y que el rol de las teorías era incrementar los alcances de la predicción. Incluso para Tolman, la
teoría cumplía una función pragmática. Para los conductistas, la construcción de una teoría era un simple registro de puntuaciones, algo que se genera como consecuencia de las observaciones. Uno iba generando
su teoría por ese camino, haciendo más y más observaciones que incrementaban la precisión de la teoría en
cada etapa. Ningún conductista consideraba la posibilidad de construir teorías comprensivas de la mente y realizar pruebas y experimentos para ir refinándolos.
Dentro de su positivismo pragmático, el conductismo era un producto típico y esencialmente
norteamericano. Mientras que los intelectuales norteamericanos habían estudiado y admirado el
pensamiento europeo, los líderes pensadores norteamericanos tradicionalmente se esforzaban por pensar de una manera autónoma, dentro de su propio marco cultural, incluso con cierto desdén por el resto del mundo.
En particular, los norteamericanos siempre asociaron las teorías a una aplicación inmediata, incluso si fueran simples o burdas. Al momento en que se desarrollaba el conductismo, las principales influencias foráneas
fueron la Gestalt y el positivismo lógico. Sin embargo, ambos enfoques no tuvieron mucha gravitación en su
trabajo. En el caso del positivismo lógico, el historiador de la ciencia Laurence Smith ha mostrado que Hull, Tolman y Skinner, cada uno por separado, crearon su propia idiosincrática versión de positivismo, muy al
margen de lo que fue el positivismo lógico.
Una cuarta característica del conductismo es su materialismo. Los reportes aquí son confusos debido al
desprecio del conductismo por la filosofía, y porque, en el caso del conductismo posterior, creían que sus enfoques teóricos les permitían predecir e incluso explicar la conducta sin tener que adoptar ninguna
posición filosófica acerca del problema mente-cuerpo. Sin embargo, un examen minucioso de los escritos de
los líderes del conductismo, revela que se trataba de un pensamiento materialista. Aunque Watson empezó la tradición conductista de cercar el paso de la influencia filosófica, no deseaba anunciar abiertamente el
credo conductista, hasta que hubiera analizado el tema del pensamiento desde un punto de vista conductista. Su tesis del pensamiento es claramente materialista. La teoría de Guthrie es también
materialista y limita sus ejemplos a habilidades perceptuales-motoras, dando la impresión de que extendía
su análisis hacia eventos puramente mentales sin ningún cambio conceptual. Hull creía en un materialismo biomecánico. Skinner es difícil de entender apropiadamente, pues creía que los eventos privados son
simplemente los que ocurren “dentro de la piel” (es decir, los eventos físicos y mentales eran sustancialmente equivalentes), y dado a que pretendía usar un criterio público para establecer el significado
y naturaleza de los eventos mentales, puede ser considerado materialista.
Al anunciar que su “meta teórica” era la predicción y el control, Watson expresó lo que sería la quinta
característica fundamental del conductismo. Incluso su amigo Yerkes, quien se mantuvo distante de la fiebre
conductista, estaba obsesionado con la tecnología de control social. Como los iniciales científicos sociales norteamericanos, ambos consideraban a la teoría como un instrumento preciso para alcanzar cambios
sociales radicales. El problema para Watson, como para todos los primeros conductistas, como Stevenson Smith (1883-1950) y Guthrie, era la enorme brecha que existía entre el complejo fenómeno empírico a ser
explicado y su simple y burda teoría. Los conductistas lograron construir teorías exitosas, capaces de
soportar sus grandes ambiciones, tan solo después del desarrollo de las estadísticas inferenciales en la década de 1930 y la creación de un pseudo-positivismo (operacionalismo). El empleo del operacionalismo le
permitió al conductismo formular constructos hipotéticos con variables intervinientes. La intención detrás de estos constructos era permitir la predicción considerando los factores inobservables dentro de las
explicaciones. Para Hull, el conductista teórico más influyente, las metas sociales permanecen siendo
sagradas, aun cuando ellas tuvieran que ponerse a un lado bajo el interés de construir una estructura teórica convincente. Más aun, el enfoque teórico de Hull y los beneficios que esperaba de él, fue modelado sobre la
estructura social de las compañías norteamericanas de sus días. Siguiendo como un jovenzuelo, esta
excursión dentro de la experimentación, Skinner volvió a abrir el sendero hacia la experimentación más pura, en la misma línea trazada por Watson. Su desprecio por la teoría estuvo acompañado por una
aparente habilidad para demostrar que su enfoque sustentado en la investigación empírica, casi carecía de límites para su aplicación práctica. Como de costumbre, Tolman se mantuvo en el banquillo de la principal
corriente conductista. Aunque estaba firmemente convencido de que el conductismo podría eventualmente
producir aplicaciones, y aunque era un activista social en la esfera privada, Tolman no estaba dispuesto a arriesgar o perturbar un proyecto teórico corriendo precipitadamente hacia un campo aplicado.
La sexta característica definida del conductismo es más compleja y será discutida nuevamente en diferentes
puntos del libro. Aunque, eventualmente, las teorías conductistas derivaron del trabajo empírico con
animales en el laboratorio, el enfoque conductista sobre su campo era notablemente diferente de otros científicos animalistas. En primer lugar, sus datos eran casi exclusivamente derivados de una base muy
estrecha –dos especies de ratas y una de palomas- y se caracterizaban por la ausencia de observaciones
comparativas. En segundo lugar, y a pesar de que expresaban su adhesión a la teoría evolutiva de Darwin, los conductistas permanecieron ligados a un enmascarado neo-lamarckismo que sustentaba muchas de sus

4
teorías del aprendizaje desarrolladas entre los 1930s y 1940s. Esas teorías estaban animadas por la creencia
de que, en cada aspecto importante, la conducta animal era controlable y predecible por factores que podían manipularse en el laboratorio. Esta creencia estaba sutilmente asociada a otra, raramente manifestada, que
todos los aspectos cruciales de la conducta animal eran controladas por medio del aprendizaje. Hay una
continuidad entre esta creencia y la creencia tan típica en los primeros años de las ciencias sociales norteamericanas, que los mayores cambios evolutivos se originaban en la mente. La convicción de que la
mente estaba sujeta a las influencias del ambiente y que podría controlar también su propio destino era
consistente con la creencia, forjada detrás del pensamiento conductor de los reformistas norteamericanos y los científicos sociales, de que la conducta humana podría ser modelada hacia las metas sociales por aquellos
que comprendían la naturaleza de tales metas y el significado de sus alcances. Está claro que algunos conductistas (Skinner es el mejor ejemplo) fueron hechos en el mismo molde. Los animales fueron los
sustitutos de los humanos, el laboratorio y su aparataje eran los análogos de las situaciones sociales, y el
experimentador/teorizador era el controlador social.
La séptima y definitiva característica del conductismo es su vocación por un utilitarismo extremo a través del cual, tanto los valores como las características personales, eran vistas y entendidas en términos
estrictamente instrumentales y funcionales. En efecto, la persona es tratada como un ente físico en un
entorno lleno de atributos abstractos pero definibles operacionalmente, y cuya solo funcionamiento promoverá la inmediata adaptación del individuo a las circunstancias sociales. Consistentemente, las
variables eran definidas en términos de un instrumentalismo puro. Lo bueno era que aquello ayudaría a las
personas o animales a alcanzar determinadas metas definidas operacionalmente (conseguir comida, la seguridad de un refugio, mantener un nivel óptimo de ansiedad, etc.) Lo correcto fue definido como aquello
que ofrecía ventajas personales inmediatas (como lo decía Jeremy Bentham, los conductistas manejan el altruismo diciendo que es frecuentemente una manera de beneficiarse posponiendo la gratificación). “Deber”
fue referido como aquello que se tiene que hacer para lograr una adaptación. Belleza, en todos sus sentidos,
fue relacionado con determinados arreglos (de sonido, colores, objetos, etc.) que ofrecen gratificaciones a los humanos. Las relaciones personales fueron vistas únicamente en términos operacionales y no por su
valor como meta final. En tal sentido, la meta final de los conductistas fue demostrar que sus teorías se aplicaban a todos los aspectos de la vida humana, sin preocuparse en lo absoluto por cuestiones como la
moral y los valores, tanto así que las personas eran objetos extraños en sus escritos. Incluso Skinner, quien
frecuentemente se refería a estos aspectos, no hizo ningún esfuerzo por tratarlos de alguna manera seria.
Aunque desde mi punto de vista, podemos también considerar una especial forma de conceptualizar la experimentación, como una característica más del conductismo, este tópico será discutido más delante de
forma separada, debido a dos razones: por su complejidad y porque los enfoques del conductismo han
estado siendo empleados por los psicólogos norteamericanos hasta épocas muy recientes. Estos enfoques se caracterizan por ciertas actitudes hacia la cuantificación y al rol de la naturaleza de la experimentación, que
resulta sorpresivamente muy difícil de retratar, pero cuya rigidez determina la conducta de la investigación.
Para decirlo de manera amplia, las mediciones han sido puestas en el centro de la empresa científica. Tan solo aquello que puede ser contado o medido logra consideración como un tema científico. La pasión por la
cuantificación alcanza su apogeo en las teorías de Hull pero ocupa un lugar central en todas las versiones del conductismo. Junto con el extremado valor que se le atribuye a la cuantificación, encontramos no solo una
creencia en torno a la experimentación como el único camino para hallar datos, sino también un enfoque de
la experimentación que resulta sumamente curioso a todos aquellos que están fuera del entorno de la psicología.
Este enfoque, que fue diseminado por toda la psicología norteamericana, fue articulado por Watson como
sigue: “podemos decir que la meta de los estudios psicológicos es asegurarse de los datos y las leyes, de
manera que dados determinados estímulos, la psicología pueda predecir cuál será la respuesta, o, de otro lado, dada una respuesta, se pueda determinar la naturaleza del estimulo efector”. La sentencia de Watson
no sólo coloca en el centro del quehacer psicológico la predicción y el control en lugar de la comprensión,
sino que determina el rumbo de las investigaciones psicológicas hacia un burdo interés en el control de la conducta. Si uno toma a Watson seriamente, uno tendría que preguntar ¿qué pasos habría que seguir para
lograr la predicción? Primero, el estímulo mismo y todos sus efectos deben ser puestos de manifiesto. Segundo, todas las causas de la respuesta y cada característica de la respuesta deben estar abiertas a la
observación. Tercero, cada grado creciente o decreciente de intensidad del estímulo debe estar reflejado en
los correspondientes niveles de la intensidad de la respuesta. Dado el tratamiento de acuerdo a la predicción, se hace inevitable la necesidad no solo de una cuantificación sino de una particular forma de
cuantificación. Esta forma de cuantificación, a su vez, controlará tanto el enfoque del experimento, como el rol asignado al experimento en relación con otras formas de obtener datos.
La concentración exclusiva no solamente sobre la predicción, sino sobre toda la empresa predictiva anunciada, necesitaba una muy clara distinción entre causas (VI) y efectos (VD). La obsesión por la
predicción y el control indujo a la necesidad de tener que separar las diversas variables independientes. La
variación de cada una de ellas en su momento, y el estudio de sus efectos en variables dependientes aisladas, fue considerado parte necesaria del proceder experimental.

5
Debido a que los psicólogos angloamericanos contemporáneos, manejan lo que he llamado el enfoque conductista de la experimentación, como algo natural y como el único enfoque disponible, es vital reconocer
que esto fue una construcción cuya historia puede ser rastreada con algún detalle. Andrew Winston ha
mostrado que el primer texto formal con este enfoque fue la segunda edición del libro de Robert Sessions Woodworth (1869-1962) “Experimental Psychology” (la primera edición fue publicada en 1938 y la segunda
en 1954). Aunque Woodworth no fue un conductista, elevó la experimentación a la más alta posición de la
jerarquía entre los dispositivos para obtener datos. Publicó sus tratados de experimentación al mismo tiempo en que el operacionismo (la doctrina según la cual los conceptos debían ser definidos en términos de los
procesos por los cuales pueden ser puestos de manifiesto) tenía poseída la imaginación de los psicólogos experimentalistas. Un concepto psicológico fue definido operacionalmente por primera vez en el segundo
párrafo de la tesis que Skinner presentó en 1931 para su Ph.D. El estilo de definición operacional de Skinner
fue seguido pocos años después por dos artículos muy influyentes del psicólogo de Harvard S. S. Stevens. A continuación, el concepto fue rápidamente incorporado en la psicología norteamericana.
La propuesta de Woodworth relativa a la experimentación, tal como fue expandida por el conductismo, posee
mayores problemas conceptuales para los psicólogos de los que podría tener para los físicos. Aun en el caso
de animales muy simples, internamente, factores inobservables controlan la conducta la mayor parte del tiempo. Los psicólogos norteamericanos con el conductismo como vanguardia, eventualmente manejaron
este problema planteando la cuestión: “En principio, ¿qué características podrían tener los eventos
inobservables si ellos fueran observables?”. Se asumió que los factores inobservables tan sólo actúan entre los estímulos observables y las respuestas observables. Se asumió también que la naturaleza de los eventos
internos podían entenderse completamente si se podían tratar cada uno de ellos de manera aislada, en distintos componentes conceptuales, definidos operacionalmente en términos de los procesos requeridos
para hacerlos evidentes.
Los psicólogos contemporáneos que han sido completamente formados en este enfoque de la
experimentación, no logran ver las paralizantes limitaciones que este esquema impone a su habilidad para generar y explicar datos psicológicos. Pero sobre todo, destruye el objetivo que la psicología tiene por sí
misma, que es la explicación de la conducta. Puedo demostrar lo que quiero decir discutiendo uno de los
clásicos paradigmas de la psicología experimental, el condicionamiento pavloviano. Primero, el investigador toma la decisión de limitar sus observaciones a un solo acto (por ejemplo, si el animal experimental son
perros, ese acto puede ser la salivación). Segundo, y crucial, la observación es cuantitativa (cantidad de saliva, latencia de la respuesta, amplitud de la respuesta, probabilidad de que la respuesta ocurra, etc.).
Tercero, las observaciones se realizan en condiciones estrictamente controladas. La medición de la
intensidad de la respuesta es asignada a lo que se llama la variable dependiente, mientras que las condiciones en que se hacen las observaciones se asignan a la variable independiente. En un típico
experimento que sigue el modelo pavloviano, un investigador puede suponer que el incremento de la
intensidad de la respuesta es una función de los sucesivos ensayos. En diferentes experimentos los animales empleados pueden diferir (perros y conejos), la respuesta puede diferir (salivación a veces, parpadeo de los
ojos, en otras), la definición operacional de la fuerza de la respuesta puede diferir (latencia en una, amplitud en la otra), y el rango de los ensayos pueden diferir (algunas respuestas toman más que otras). Pero los
investigadores, típicamente encuentran que la intensidad de la respuesta R es una función de E formada por
el nivel de la práctica.
Incluso hoy, si uno le pregunta a la mayoría de los psicólogos experimentales que explique el resultado (o sea, que expliquen qué es lo que causa que la curva de respuesta siga un determinado curso de tiempo),
ellos contestarán esencialmente describiendo el típico resultado. Dirán que la intensidad de la respuesta
crece como consecuencia de la práctica de refuerzo. Bajo este criterio, al refuerzo se le concede un estatus causal. Pero el término “refuerzo”, por lo menos en el experimento, simplemente describe el procedimiento
que el experimentador ha seguido. Entonces, la expresión “La intensidad de la respuesta crece como una
función del refuerzo” debería ser interpretado como “Cuando un experimentador decide limitar su atención a ciertas respuestas y obtener estas en condiciones totalmente controladas, lo que decide llamar 'intensidad de
la respuesta' crece como una función de las condiciones conceptualizadas por el experimentador”. El experimento por sí solo no nos dice nada acerca de la eficacia causal del refuerzo (o sea, qué es lo que hace
que sea el refuerzo el que tenga una causalidad efectiva). Sobre todo, no nos dice nada acerca de lo que
está ocurriendo dentro del animal en experimentación.
No estoy diciendo que los psicólogos ignoren las causas, los estados mentales o los procesos cerebrales. En el campo del aprendizaje animal, la gente ha especulado con procesos encubiertos al condicionamiento,
desde los días de Pavlov. Tales especulaciones, sin embargo, no emergen solamente de la experimentación.
Ciertamente, uno puede idear experimentos para probar algunas deducciones derivadas de alguna teoría, o para falsar otra teoría, pero los experimentos no proporcionan, de primera mano, ningún conocimiento por sí
solos.

6
El enfoque hacia la experimentación que acabo de describir, está en los límites de lo no científico. A fin de
ver porqué, permítasenos considerar una pieza de investigación en el campo de la conducta animal y ver cómo esto contrasta con el enfoque conductista. La explicación de Konrad Lorenz sobre los mecanismos
innatos de liberación (MIL) en animales inferiores tuvo su origen en su estudio del mecanismo
del rodamiento del huevo en el ganso gris. La conclusión de Lorenz estuvo basada en observaciones cuidadosas, combinadas con una mínima intervención manipulativa experimental. Para mayores datos, su
primer paso fue el desarrollo de un modelo en el que pudiera diferenciar entre los MIL propiamente y los
reflejos de apoyo, logrando demostrar que el rodamiento de huevos y los reflejos de apoyo eran controlados por dos mecanismos fisiológicos completamente diferentes. Habiendo desarrollado ya su modelo, seleccionó
unas especies y un modelo de conducta que le permitiera recolectar los datos necesarios para verificar la certeza de su modelo. Solo después de que determinó la forma real en que el ganso gris rueda sus huevos,
Lorenz empezó con sus experimentos. Es fundamental notar que el propósito de su experimento no fue
descubrir la naturaleza del rodamiento de los huevos (sus observaciones ya habían hecho esto) sino descubrir el rango de tamaños, textura de la superficie, y formas de los objetos que provocaban la
respuesta. El estudio comienza donde él había terminado –con observaciones comparativas posteriores. La función de estas fue explicar el rol adaptativo tanto del rodamiento de huevos como de otras conductas
instintivas similares. Aunque sean completamente estereotipadas, ellas son extremadamente adaptativas en
los hábitats naturales.
El contraste entre los enfoques de Lorenz y el de los conductistas, es que después de leer a Lorenz, uno
tiene la sensación de saber qué hace un mecanismo innato de liberación (MIL) y cuál es su función adaptativa. Sobre todo, note que Lorenz descubrió que los animales inferiores funcionan como una máquina,
de manera estereotipada, pero usando observaciones detalladas, él fue capaz de demostrar por qué, en su hábitat natural, sus conductas parecían buscar un propósito o seguir un control, similar al de los humanos,
como el amor maternal. En un típico experimento conductista, la explicación se oculta angustiosamente en
las sombras. Además resulta vago, pues la explicación conductista es circular y deductiva. Un sistema de variables operacionales le permite a uno explicar, pero solo si se asume que se está tratando con alguna
especie de mecanismo. En muchas áreas de la psicología, es legítimo asumir que uno está tratando con un mecanismo (o con un sistema que puede ser totalmente entendido en términos mecánicos). Por ejemplo las
principales investigaciones en el campo de la percepción visual pueden explicar el reconocimiento de
patrones y formas de manera muy convincente mediante la simulación por computadoras. Una teoría de nivel muy superior puede entonces, en principio, permitirnos incorporar tales conclusiones en nuestra
comprensión general del ser humano.
Un punto central a ser comprendido es que una buena parte del trabajo en la moderna psicología cognitiva
está volcada a la explicación de cómo funciona la mente individual. Siguiendo el análisis del psicólogo Kurt Danziger, podemos decir que la psicología cognitiva está tratando de crear un compromiso entre el
paradigma conductista y el preconductista. Danziger asegura que históricamente, la psicología ha consistido
en una familia de paradigmas unidos en un sentido puramente nominal. Cada paradigma tiene su propia manera de definir lo que constituye sus datos, de determinar qué métodos deben usarse para recolectar los
datos, de definir el rol y la naturaleza de las fuentes de sus datos (esto es, maneras idiosincráticas de tratar la mente, las personas o los sistemas individuales de disposición/acción), de tratar con el rol y la naturaleza
de los observadores, y de tratar el problema mente/cuerpo.
Por los 1930s, impulsados por la impaciencia sobre las cuestiones filosóficas y por sus weltanschauung
(cosmovisión) pragmática, los psicólogos norteamericanos crearon lo que Danziger ha llamado el modelo neo-Galtoneano de investigación. En este enfoque, el individuo es tratado meramente como una carreta que
contiene una o unas variables de interés, sin asumir nada previamente acerca del modo en que actúan ellas
en el individuo. Más aun, el modelo neo-galtoneano exige que uno debe tratar con grupos y no con individuos. La característica más definida del modelo neo-Galtoniano es el empleo de grupos de tratamiento.
Los experimentadores manipulan de la misma manera a todos los individuos del grupo, de manera que son
los experimentadores, en vez de los individuos seleccionados para el experimento, los que terminan siendo los agentes causales. El problema con el enfoque neo-galtoneano es que este crea una serie de relaciones
puramente funcionales en las manipulaciones experimentales y los efectos conductuales. En un modelo neo-galtoneano puro, los hallazgos consistentes con las hipótesis experimentales podrían demostrar apenas que
nuestras presunciones eran lógicamente sostenibles, pero no que ellas sean provisionalmente ciertas.
El psicólogo Tim Rogers nos ha mostrado cómo los conductistas rompen el impase para sus colegas. Los
primeros tipos de definiciones operacionales propuestas por los psicólogos fueron totalmente consistentes con el modelo neo-galtoneano. Los conceptos psicológicos fueron definidos en términos de las operaciones
requeridas para hacer evidente la conducta relevante. Las variables independientes podrían entonces ser
definidas en términos de manipulaciones experimentales estandarizadas, y las variables dependientes en términos de las observaciones de la conducta elegida. Skinner inventó un nuevo tipo de operacionalismo
mediante el cual un constructo era definido en términos no de las operaciones mediante las cuales este
mismo se hace manifiesto sino en términos de las operaciones necesarias para producirlo, con lo cual cambiaba el enfoque, sacándolo de la naturaleza para llevarlo hacia el laboratorio y abandonando la

7
conducta producida naturalmente para ocuparse de una conducta inducida artificialmente. Un buen ejemplo
de esta definición operacional es el hambre, típicamente definido en términos de los procedimientos seguidos para reducir el peso corporal de ratas o palomas al 80% de su nivel de alimentación normal. Tan pronto
como en 1944, Israel y Goldstein señalaron que Skinner se había apartado significativamente del propósito
original y de la naturaleza de las definiciones operacionales. El propósito principal de las definiciones operacionales era inhibir a las personas de engancharse con debates insustanciales acerca de la verdadera
esencia de los conceptos que usaban en su trabajo como científicos. Pero definir conceptos tales como
átomo, electrón o neutrón, operacionalmente, no releva a los físicos de la obligación de comprender cómo es que tales entidades funcionan en el mundo real. Una serie de explicaciones causales derivadas de los
experimentos debían ser confrontadas finalmente con lo que ocurre en el mundo natural.
Sin embargo, el enfoque de Skinner, “resuelve” el problema de la relación entre la conducta inducida en el
laboratorio y el de la vida real mediante la fe. Su forma de operacionismo, el cual podemos llamar “operacionismo productivo”, es más efectivo cuando se aplica a variables intervinientes, tales como el
hambre o la sed. Si nosotros los definimos operacionalmente, no necesitamos apelar a estados internos como explicaciones (hambre, por ejemplo, se convierte en lo que el experimentador induce, y no en lo que
siente el animal). Por muchos años, la creciente sofisticación y el “éxito” de los procedimientos del
conductismo experimental, cegaron a los psicólogos frente a los defectos inherentes en el operacionismo productivo.
Estos defectos emergen especialmente fuertes en el caso de la teoría del mecanismo, la aplicación más fecunda del operacionismo productivo. La teoría del mecanismo asumía que todas las definiciones
operacionales respecto del mismo mecanismo eran convergentes. Demasiado pronto para eso porque evidentemente esta creencia era falsa. Así, inducir sed de diferentes modos (privando a los animales de
agua, dándoles soluciones salinas o alimentarlos con comida seca, por ejemplo) tenía diferentes efectos en
la conducta. Por tanto, los biólogos de animales habían virado hacia el concepto de los estados centrales motivacionales. Los teóricos del mecanismo se limitaron tan solo a estados inducidos en el laboratorio,
mientras que los teóricos de los estados centrales motivacionales trataban con estados que ocurrían en la naturaleza o en situaciones experimentales sumamente sencillas. La presunción de la teoría fue simple y, en
principio, empíricamente verificable (por ejemplo, que cualquier disposición conductual dada, “captura”
temporalmente un sistema completo de respuestas del animal y que cada disposición tiene alguna manifestación de conducta observable y definible). La teoría del estado central de motivación era
suficientemente robusta para permitir a los etólogos hacer predicciones muy precisas de la conducta de un rango muy amplio de especies.
En contraste, la teoría del mecanismo encontraba una serie de fallas muy embarazosas, cuando los experimentadores intentaban emplear procedimientos más complejos que los usados en los laboratorios
durante los 1940s y 1950s o para extender sus trabajos más allá de ratas y palomas. Muy frecuentemente,
en lugar de motivar a sus individuos a realizar alguna tarea experimental, estos investigadores inducían un recurso instintivo o una conducta paralela. Tales conductas eran luego interpretadas como actividades
emergentes inducidas por el estrés. Los mismos teóricos conductistas del aprendizaje animal se hallaban en dificultades debido a la fisura del operacionismo productivo. Para tomar el caso del mecanismo del hambre,
en un simple experimento de laboratorio con una variedad de especies usadas, daba la impresión de ser
evidentemente cierto que reduciendo la libre alimentación, el peso corporal induciría al hambre y nada más que al hambre. Pero estamos aceptando la validez del recurso conductista solo sobre la base de una premisa
antropomórfica oculta, no sobre la base de una validación empírica. El argumento implícito sobre el cual reposa el caso del conductista es “Si yo reduzco el peso corporal o limito la cantidad de comida diaria en un
ser humano, estoy induciendo el hambre. Luego he reducido la ingesta de alimentos de mis animales del
experimento. Por tanto, he inducido el hambre en mis animales del experimento”. El problema es que a menos que uno haya verificado independientemente que el procedimiento ha inducido internamente el
hambre, no se puede asumir que la conclusión sea necesariamente cierta. El procedimiento podría haber
inducido otros estados en adición al hambre (como frustración) o la exposición repetitiva ante el mismo procedimiento en determinados animales podría producir tolerancia creciente hacia el hambre. Por supuesto,
la validación independiente requerida podría haberse efectuado, pero el conductista no la hacía.
El conductismo ha tenido ciertamente sus éxitos en el campo de la conducta animal. Pero es esencial darse
cuenta que en el caso de la técnica conductista paradigmática (condicionamiento operante) tenemos que reconocer, sobre bases no conductistas, que estamos tratando con un sistema controlado por
retroalimentación de respuesta. Una vez que este ha sido establecido, un amplio abanico de técnicas conductuales está a disposición del psicólogo fisiológico o del psicofarmacólogo. En cambio, el conductista
desligado de la teoría, ha desviado seriamente a los psicólogos animalistas.
En el campo humano, las definiciones operacionales fueron primero aplicadas al concepto de inteligencia,
pero su empleo se extendió rápidamente a otras áreas. Como en el caso del trabajo con animales, el
propósito manifiesto fue proporcionar a los psicólogos un conjunto de definiciones concordadas para sus conceptos. Como en el caso del campo animal, las definiciones operacionales productivas proliferaron.

8
Constructos como la ansiedad, afecto materno, disonancia cognitiva o satisfacción de necesidades, fueron
definidos en términos de las operaciones requeridas para generar muestras de ellos en grupos de sujetos experimentales. Detrás de los propósitos manifiestos, había dos objetivos ocultos. El primero fue un cambio
sutil mediante el cual el nuevo “significado científico” del constructo estaba subordinado a los requerimientos
del enfoque de tratamiento de grupos. Desde el punto de vista del sentido común, la eficacia causal y la experiencia cualitativa de la ansiedad o la disonancia cognitiva yace con el individuo. Cuando los conceptos
son redefinidos en términos de las operaciones experimentales, el locus del control es cambiado del
individuo al experimentador. Al mismo tiempo, hay una sobreposición suficiente entre el significado “científico” y el del sentido común como para hacer comprensibles al público los hallazgos de los psicólogos.
El segundo propósito velado fue la introducción de lo que es en efecto la explicación mecánica. Para dar un
simple ejemplo, un investigador que define el vínculo maternal operacionalmente (en términos de horas
dedicadas por la madre a sus bebes, horas dedicadas a vocalizar a sus bebes, proporción del tiempo dedicado a sonreír a sus bebes, y así sucesivamente), que define operacionalmente el amor del niño y la
madre (en términos de números de veces en que emplea un término afectivo, número de veces por sesión de observación en que el niño se acurruca a la madre, etc.) y que encuentra una relación funcional entre las
dos variables, normalmente concluirá en que el vínculo, tal como se ha definido operacionalmente, tiene una
influencia causal entre el amor madre/niño, tal como ha sido definido operacionalmente. Sosteniendo casi todo ese trabajo en los campos de la personalidad, psicología anormal, social y del desarrollo, es una clara
adherencia a una versión del positivismo en el cual la empresa investigativa completa se soporta en la
creencia sobre alguna especie de fuerza oculta y desarticulada de carácter mecánico. El vínculo, la sensación de necesidad, las variadas formas de depresión, o las diversas formas de ansiedad supuestamente dirigen a
los individuos y los llevan a manifestarse con diversas formas de conducta. Por ejemplo, en los días previos a la proliferación de códigos éticos, los psicólogos tenían a su disposición un juego de técnicas para inducir
ansiedad. Se asumía que tales técnicas que producen un efecto experimental, podrían inducir la misma
disposición conductual en todos los sujetos del grupo de tratamiento. El simple sentido común podría indicarle al psicólogo experimental que, sin alguna especie de constatación independiente, la conclusión no
tendrá ninguna garantía. Un procedimiento dado podría resultar inefectivo para algunos sujetos, inducir a la distracción a otros, hostilidad en otros, y así por el estilo. Muchos psicólogos podrían replicar esta
variabilidad entre los sujetos, expresándolo como un error estadístico, mientras que la consistencia entre
sujetos podría expresarse propiamente en los efectos del tratamiento. El problema con este argumento es que los efectos del tratamiento en este tipo de trabajos resultan por lo general sumamente pequeños, de
manera que en el mejor de los casos, los estados inducidos suman una proporción muy pequeña de la varianza. Más aun, no podemos descontar los efectos de la congruencia, de las influencias percibidas del
experimentador.
Aun cuando tales dificultades hayan sido superadas, los experimentos en muchas áreas de la psicología
tienen que encontrarse con el lastre señalado por Jan Smedslund, quien ha señalado que la mayoría de las
investigaciones en psicología pueden ser interpretadas en términos del lenguaje psicológico del sentido común, y que los psicólogos deberían renunciar a sus explicaciones causales. El argumento de Smedslund
tiene una considerable fuerza cuando se le aplica a los “hallazgos” de aquellos trabajos sobre el ser humano. Para regresar a mi ejemplo del vínculo maternal, el simple uso del término “vínculo” automáticamente
implica dos o más elementos a ser vinculados. De tal entendimiento, se sigue que este vínculo debe ser
recíproco. Si una madre tiene un fuerte vínculo con su bebe y este no ama a su madre en correspondencia, nos preguntaríamos qué aspecto del vínculo maternal induce la reacción adversa del bebe (la madre es muy
entregada pero fría, su amor es superficial, etc.). Smedslund argumentaría que en tales casos nosotros basamos nuestras conclusiones primeramente examinando el significado de los términos que empleamos (el
sentido de amor superficial, por ejemplo, es que este induce ambivalencia y necesidad de escape en el
bebe). Si definimos nuestros términos operacionalmente y establecemos que el amor superficial induce ambivalencia y retracción, entonces Smedslund podría decir que no hemos hecho más que confirmar
necesariamente lo que ya ha sido establecido por un análisis semántico del lenguaje en sentido común.
Dado el problema lógico inherente al uso de las definiciones productivas operacionales, podemos preguntar
por qué su uso llega a ser tan amplio, no solo en la psicología sino como parte integral de las investigaciones empíricas de la disciplina. La respuesta engaña, creo yo, desde el inicio de la práctica investigativa en los
EEUU durante las primeras dos décadas del siglo XX. Los psicólogos fueron exigidos a probar su utilidad en
el campo de la medición mental. La primera dificultad fue que la naturaleza de los factores causales, especialmente de la inteligencia, era totalmente desconocida. La solución para esta dificultad fue inventar
una serie de definiciones operacionales sumamente burdas. La otra dificultad fue que el estudio cercano de individuos, en investigaciones rigurosamente controladas, no les permitía a los psicólogos americanos
cumplir las obligaciones que le imponían la sociedad en general y la industria en particular. La solución fue,
una vez más, conceptual. Los psicólogos americanos fabricaron el método de investigación neo-galtoniano, cuyo concepto fundamental fue el tratamiento grupal. En el enfoque neo-galtoneano, el individuo se
convierte en un recipiente de variables independientes, cada uno de los cuales pueden ser manipulados
aisladamente de las demás. El control, como ya he dicho, fue removido del individuo y trasladado al experimentador. Este, a su vez, se convierte en manipulador debido a la ecuación de la ciencia con

9
tecnología, dentro y fuera de la psicología en la época, se asumió que el conocimiento se derivaba de la
acción en vez de la reflexión o el razonamiento, y que tan sólo aquellas manipulaciones que tuvieran alguna relevancia en el empleo social serían consideradas importantes. Durante el resto del siglo, los psicólogos
inventaron técnicas de manipulación más y más precisas y más y más sofisticadas, con técnicas estadísticas
muy refinadas, especialmente las variadas formas de análisis de varianza y las diversas formas de análisis de factores que tuvieron a su disposición; y entonces estuvieron aptos para proponer sus teorías y discutir
sus hallazgos empíricos en el lenguaje del positivismo lógico. Pero yo percibo siempre una angustia,
expresada usualmente en una inmoderada forma de alocuciones defensivas acerca de toda esta empresa.
El conductismo descrito arriba fue el producto del contexto social e institucional en el que se desarrolló la psicología norteamericana. Mi análisis de él empieza en el capítulo 1 con una breve revisión del movimiento
por el Progreso, concentrado en su simbiótica relación entre el progresivismo y la ciencia social naciente.
Ambos, el progresivismo y los científicos sociales creían que la ciencia debería servir al bien de la sociedad, donde el bien era definido en términos del confort material y el éxito. Ambos grupos también creían que era
posible desarrollar tecnologías sociales para modelar al ser humano de manera que pueda servir a los fines de la sociedad, tal como lo definían las élites con acceso al conocimiento de los propósitos finales de la
sociedad. Tales propósitos fueron definidos en términos de una conceptualmente incoherente pero
ideológicamente unificada y poderosa serie de doctrinas que fueron llamadas “evolucionismo naturalista”. Inicialmente los intelectuales norteamericanos fueron lamarckianos, pero esto fue lentamente reemplazado
por una particular versión de neodarwinismo en el cual, el lenguaje darwiniano y sus conceptos, fueron
transformados hacia una continuación y una implícita retención de las nociones lamarckianas. Una teoría funcional del causalismo y una atomización de la persona fueron características de las ciencias sociales
norteamericanas en este período de formación. Luego, la ciencia social emergente en Norteamérica, fue una derivación intelectual del progresivismo.
Título original: “Modelando una profesión”
Control: A history of behavioral psychology.
New York University Press. 2000