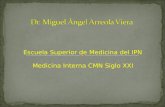Febrero 2011 Número 482 - Fondo de Cultura Económica · de Alba, Juan José Arreola, su hija...
Transcript of Febrero 2011 Número 482 - Fondo de Cultura Económica · de Alba, Juan José Arreola, su hija...
Febrero 2011 Número 482
ISSN
: 018
5-37
16
■ Esther Seligson
■ Javier González Rubio Iribarren
■ Katharine Kuh
■ Frank Westerman
■ Luisa Valenzuela
■ Mary Louise Pratt
■ Luis Villoro
■ Gustavo Ogarrio
■ Elizabeth Hill Boone
número 482, febrero 2011 la Gaceta 1
SumarioMandala [1999] 3
Esther SeligsonValentín Cobelo 4
Javier González Rubio IribarrenLos dos Vincent van Gogh 7
Katharine KuhMasis 11
Frank WestermanDomingo 14
Luisa ValenzuelaEros y abolición 18
Mary Louise PrattLa pérdida del centro 22
Luis VilloroInfantes marinos en la periferia del mundo 26
Gustavo OgarrioLa confi guración del pasado 29
Elizabeth Hill Boone
Ilustraciones de portada y página 8 tomada del libro Mi historia de amor con el arte moderno. Secretos de una vida entre artistas de Katharine Kuh.
Ilustraciones de interiores cortesía de Harriet Payer Anderss / Jorge Esquivelzeta
Director general del FCE
Joaquín Díez-Canedo
Director de la GacetaLuis Alberto Ayala Blanco
Jefa de redacciónMoramay Herrera Kuri
Consejo editorialMartí Soler, Ricardo Nudelman, Juan Carlos Rodríguez, Tomás Granados, Bárbara Santana, Omegar Martínez, Max Gonsen, Karla López, Heriberto Sánchez.
ImpresiónImpresora y EncuadernadoraProgreso, sa de cv
FormaciónErnesto Ramírez Morales
Versión para internetDepartamento de Integración Digital del fcewww.fondodeculturaeconomica.com/LaGaceta.asp
La Gaceta del Fondo de Cultura Econó-mica es una publicación mensual edi-tada por el Fondo de Cultura Econó-mica, con domicilio en Carretera Picacho-Ajusco 227, Colonia Bos-ques del Pedregal, Delegación Tlal-pan, Distrito Federal, México. Editor responsable: Moramay Herrera. Cer-tifi cado de Licitud de Título 8635 y de Licitud de Contenido 6080, expe-didos por la Comisión Califi cadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas el 15 de junio de 1995. La Gaceta del Fondo de Cultura Económica es un nombre registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con el número 04-2001-112210102100, el 22 de noviembre de 2001. Registro Postal, Publicación Periódica: pp09-0206. Distribuida por el propio Fon-do de Cultura Económica.ISSN: 0185-3716
Correo electró[email protected]
2 la Gaceta número 482, febrero 2011
México, D.F., a 6 de enero de 2011
Sr. Joaquín Díez-CanedoDirector general del fce Presente Estimado Sr. Director:
¿Repetir una mentira tiene alguna utilidad? La pregunta me vino a la mente al leer el artículo del señor Daniel Rodríguez Barrón, “Confi ar en la palabra”, publicado en el último número (480, diciembre de 2010) de la Gaceta del Fondo de Cultura Económi-ca. Ahí afi rma el Sr. Rodríguez que Juan José Arreola sostuvo ante Fernando del Paso (lo dijo, por lo demás, otras veces) que “durante la época en que trabajaron juntos en el fce” (el plural incluye a Antonio Alatorre) ayudaron a Rulfo en “tres días, viernes, sábado y domingo” a “editar el material” de Pedro Páramo “y el lunes ya estaba el libro en fce”.
Sobre este cuento hay otras versiones: en alguna de ellas Alatorre se deslinda por completo de un papel activo (afi rmó que fue sólo Arreola quien “acomodó” los frag-mentos de la novela), recordando que en esa época él no trabajaba en el Fondo. Por ello me permito preguntar a ud. si usted sabe que Arreola lo hiciera en aquellos tiem-pos. Lo que es un hecho es que Rulfo había entregado al Centro Mexicano de Es-critores, muchas semanas antes de llevar el original de su mecanuscrito al Fondo de Cultura Económica, una copia al carbón de ese mismo original, con correcciones a mano más escasas que en éste. En esa copia aparece no sólo cada fragmento, sino cada palabra en el mismo orden en que fueron mecanografi adas en el original y, por cierto, tipografi adas para la primera edición de la novela.
Adicionalmente: pocos sabían, cuando algunos ya hacían circular la leyenda de la “colaboración” de Arreola, que en 1954 Rulfo había publicado anticipos sustanciales de la novela en tres revistas literarias: es lo que Jorge Rufi nelli destacó (además de la existencia de la copia al carbón) para desacreditar las diversas versiones alusivas al pa-pel de Arreola en esta historia. Alatorre terminó, confundido, por excluir (de manera escrita) a Arreola de la leyenda de marras.
Pero Ruffi nelli no se limitó a documentar las contradicciones de Arreola y sus repetidores: en una comida que tuvo lugar el 6 de junio de 1993, en la que estábamos el mismo Ruffi nelli, Carlos Fuentes, Silvia Lemus, Salvador Elizondo, Luz Fernández de Alba, Juan José Arreola, su hija Claudia y un servidor, Ruffi nelli, al fi nal del café, preguntó a Arreola, directamente, qué había de cierto en la anécdota de su intervención en el “acomodo” de los fragmentos de la novela de Rulfo. Yo estaba sentado frente a Arreola y lo recuerdo perfectamente cuando daba respuesta a Ruffi nelli: “No, yo no tuve nada que ver en eso, nada absolutamente”. Ruffi nelli le dijo: “Gracias, es todo lo que yo quería saber”. Eso lo declaré al reportero de La Jornada César Güemes, quien lo publicó en ese diario el viernes 18 de mayo de 2001. Aún vivía Arreola y no hubo reacción suya alguna (un desmentido, por ejemplo) a mi testimonio. Alatorre tampoco salió, entonces, a defender la leyenda de Arreola.
Hay en la página ofi cial de Juan Rulfo (www.juan-rulfo.com) un análisis más deta-llado de lo que aquí le expongo, bajo el nombre de “Algunas leyendas, de principio a fi n”, y tenemos previsto publicar una versión más puntual aún de todas las historias que algunos han puesto a circular sobre los “colaboradores” de Juan Rulfo (ya que no sólo se ha mencionado a Arreola), cada una más irrisoria que la otra. Por eso es pertinente preguntarse si la Gaceta del Fondo de Cultura Económica puede publicar cualquier cosa que alguien afi rme sólo porque el autor comparta la idea de que algo que se ha repetido es, únicamente por eso, una verdad inconmovible.
En fi n, señor Director, me permito solicitar a usted, de la manera más respetuosa, que se sirva solicitar a dicha gaceta institucional la publicación de las líneas aclara-torias que le estoy dirigiendo ahora, a fi n de interrumpir, al menos en ese acreditado medio, una cadena compuesta por una misma mentira repetida tantas veces que no es excesivo ver tras ello la inquietante idea de que eso tiene una utilidad.
Le agradezco su atención, y quedo a sus órdenes, Víctor Jiménez
Director de la Fundación Juan Rulfo
número 482, febrero 2011 la Gaceta 3
Tú me apretaste con tan estrecho abrazoque me deshice en llantosilencioso
En Tu pecho Madreazul me derramé, asida al senoen la boca hervíael Amor
•Mece Madre a esta creatura Tuyaque la orfandad no trunque las ramasque hacia Ti se estiran
Cuelga ahí Tu generosa cuna,elévame,que Tu palabrame siembre pájaros
•Mira: febrero empieza y yaazulean las jacarandascon el añil de Tu rostroincandescente paseas en las calles y jardinesTu júbilo inundaa esta ciudad desamparada
Agradecida llevola sed de Tu Infi nito
Cae la noche, se sosiegay nace el día para saciarla
•Tu él que me habita en Tu Ella se deleita
Pulsa las cuerdas de mi corazón: oirás elnombrecon que Te invoca
Camino, huérfana ya, y mortalTres cuartas partes de mi vida sujetas a
un montón de verbos en pretérito¿Acaso el último cuartono Te pertenece?
•Madre, yo soy Tu morada,pisa en ella el tierno vino del Amor.
•De pie, a mi izquierda, sentí a Tu Ángelsilencioso.
¿Qué habré de decirle con mi voz cascada?—Mi pecado es la soberbia y no acabopor entregarme en un colmo de dulzura
No separes, pues, mi cabeza. Aún puede en ellaabrirse el Loto. Dispón de mí, no obstante,aunque no esté dispuesta,aunque tiemblen las lucesque no alcanzo a serenar.
•La orfandad es un extraño peso que me habitay tengo miedo: por primera vezse estremece mi suelo errantela soledad
•En el centro de Tu mano el As de Copas y yocolgada en el meñique de la infancia,rama fl orida de almendroen un vaso ámbar,cristal cortado con las imágenes de un sueñoen el que Me abrazas,Madre,
y me deshago en llanto…
México, febrero de 1999 G
Mandala [1999]*Esther Seligson
Para Enriqueta Ochoa
* Esther Seligson, Negro es su rostro simiente, fce, México, 2010.
4 la Gaceta número 482, febrero 2011
Ni quien fuera a imaginar que la Revolución pasara por Mon-real, y no habría llegado nunca de no ser por un grupo de huer-tistas infelices a los que huyendo de la toma de Alamilla, y de un seguro fusilamiento a manos de los vencedores, se les ocu-rrió irse a meter en ese pueblo aislado de sobresaltos.
Durante la mañana, los pobladores cumplieron cabalmente su rutina diaria y almorzaron sosiegos; es más, aún pasado el mediodía no tenían razón para suponer una noche con las cam-panas de la iglesia de Santa María del Refugio sonando a viu-das, huérfanos y muerte por una batalla casual que no le impor-taría mayor cosa a la Revolución, ni sería registrada en libro alguno; sin embargo, fue la oportunidad que creó en Federico Farías la ilusión de convertirse en héroe.
En cambio, la toma de Alamilla fue una batalla memorable dirigida por la astucia y producto de la alianza meramente cir-cunstancial de dos generales emergentes: Valentín Cobelo, un solitario del desierto, y Francisco Larios, un fi el servidor de la causa.
Ambos se conocieron unos días antes en la hacienda La Quintilla, de mármol y cantera rosada, gobelinos belgas, herra-jes españoles, ébano, cedro y caoba en las puertas y en las me-sas; cristales de bohemia, porcelanas de Limoges y Sèvres y candelabros austriacos, que había pasado a ser el cuartel gene-ral de Francisco Larios poco tiempo después de que sus propie-tarios, la familia Acevedo Rincón, huyeran a Houston, con su dinero y sus joyas, temiendo una visita imprevista del tal Pan-cho Villa.
Larios era un verdadero revolucionario. Sabía por qué lu-char y para qué y gozaba de toda la confi anza del general Felipe Ángeles; los dos coincidían en una piedad necesaria y en las estrategias militares. Su asunto no era personal. Hasta Larios habían llegado, entre noticias, rumor y leyenda, los hechos de Valentín Cobelo sin dejar duda de su capacidad bélica y violen-ta, aunque no daban indicios claros de sus ideales. Larios pre-tendía una alianza con él para sumar fuerzas y engrosar las fi las de la División del Norte.
Aquel día en La Quintilla, los generales se sentaron uno frente al otro en los lados de la extensa mesa del comedor cuyo tablón sostenían dos ángeles semiarrodillados.
Tenían frente a sí sendas copas de coñac con sus respectivas botellas extraídas de la cava abandonada en sus prisas por don Jesús Acevedo, ganadero, productor de manzanas y duraznos y en ciernes de industrial vinculado al acero.
Valentín Cobelo asistió al encuentro acompañado de Cipria-no, el hombre de todas sus confi anzas, Serafín Machuca, su lu-garteniente y Baltasar Juan, el Rarámuri. No lejos de ahí lo es-peraban sus casi quinientos hombres a las órdenes de Julián Vela.
Los cinco acompañantes de Larios, colocados un poco dis-persos en la estancia, estaban lo sufi cientemente cerca y aguza-dos para escuchar las palabras de los generales.
Serafín Machuca y Cipriano se sentaron atrás de Valentín, con la vista clavada en el suelo y la concentración en las pala-bras por si llevaban pólvora o meros sofocones.
El Rarámuri se recargó junto a una ventana con las cortinas de seda y brocados desplegadas; cargaba un machete enfunda-do a la espalda y dos puñales que le custodiaban la cintura por debajo de las cananas entrecruzadas repletas de balas. Tomán-dolo por el cañón, apoyaba su Winchester en el suelo.
El principio de la conversación le fue difícil a Larios; no en-contraba el camino para sus ideas ante la infranqueable barrera de la austera cortesía del general Cobelo, de su mirar fi jo como el de un hombre al que sorprendió la muerte y dejó con los ojos abiertos.
Larios optó por hablarle de Felipe Ángeles; no dudaba que la personalidad de su jefe fuera atractiva para todo buen revo-lucionario. A pesar de su fuerza interior, con el respeto y la admiración de sus pares y subordinados, y aun de sus superio-res, Larios no se sentía capaz de atraer, sólo con su persona y sus propuestas, a aquel hombre bien educado, de modales fi r-mes pero pausados y de fi gura enérgicamente metálica.
—A mi general Ángeles le agradaría conocerlo, estoy seguro de eso. Es muy predispuesto a los hombres de buena ley; en cuanto los mira los sopesa y sabe que son de los que necesita la Revolución. Es un general de a de veras —intentó una sonrisa con una mezcla de ironía y pudor—; brigadier, además. No tie-ne mucho con mi general Villa, antes la intentó con Carranza, ese viejo cabrón que se siente superior y con una camarilla más de soberbia —sonrió ahora con mayor decisión esperando una actitud similar de Valentín Cobelo, que permaneció inmutable.
Hubo una pausa. Larios se arrellanó en el sillón para afl ojar-se más y decidió ir al grano.
—Yo quiero pedirle que me ayude a tomar Alamilla. No me mal comprenda, no estoy buscando ninguna gloria. Usted mandaría en su gente y yo en la mía, pero atacaríamos juntos. Tan luego nos unamos, no habrá más órdenes que las de don Felipe o de mi general Villa. ¿Cómo la ve?
—No.Se quedaron viendo, sin parpadear. Larios se echó el som-
Valentín Cobelo*Javier González Rubio Iribarren
* Javier González Rubio Iribarren, Quererte fue mi castigo, fce, México, 2010.
número 482, febrero 2011 la Gaceta 5
brero para atrás y estiró las piernas metiéndose bien adentro el desagrado.
—Yo tengo casi tres mil hombres, bien armados y muy leales —añadió ante el silencio de Cobelo.
Valentín siguió mirándolo como si esas palabras no le signi-fi caran absolutamente nada, y así era.
—Usted anda solo, a la deriva, y un día se va a perder o lo van a acabar. Eso puede ser un desperdicio, como una irrespon-sabilidad —hizo una pausa—. Dicho sea esto de buena fe y con todo respeto, general Cobelo. Tenemos que vencer a Huerta y poner en orden a otros cabrones —tomó un cigarrillo y buscó los cerillos en su chamarra.
—¿Y luego qué? —preguntó Cobelo sacando un puro de la bolsa interior de su saco de gamuza marrón que no abandonaba nunca.
—¿Luego de qué? —preguntó Larios extrañado al tiempo que le pasaba los cerillos.
Valentín dibujó una sonrisa irónica que Larios tomó por un agradecimiento cortés.
—De acabar con Huerta, con Carranza… y hasta con la Re-volución.
Larios respiró hondo apretando las mandíbulas.El Rarámuri se volvió dando la espalda a la ventana, cargó el
rifl e entre sus brazos mirando a los generales.—Cuando eso llegue, vamos a rehacer el país, a poner las
reglas, a andar en paz —respondió Larios casi con pasión, con cierta impaciencia.
—Las revoluciones no se acaban cuando uno quiere ni como uno quiere, general Larios. De Villa, Ángeles y usted, ¿quién va a quedar vivo al fi nal? —Cobelo soltó una bocanada de humo y dio un trago a su coñac.
—¿Usted qué quiere? —con un gesto de coraje que no llegó a su voz, Larios aplastó su cigarrillo en el cenicero de porcela-na.
—Pelear, general —Valentín fue tajante—. Tomar lo que quiero y dejar lo demás. Y escapármele a la muerte cuantas ve-ces pueda. Para mí es sufi ciente.
No fue la respuesta esperada por Larios. Se enderezó total-mente en la silla. Sus hombres dieron algunos pasos acercándo-se: no les era agradable ese Valentín Cobelo. El Rarámuri los midió con la mirada, se irguió.
Cipriano y Serafín se alertaron más aún, con la certeza de que Larios había errado el camino. Lo único que valía la pena de todas sus palabras era lo referente a la toma de Alamilla. Un desliz más de Larios, incapaz de comprender a Valentín Cobe-lo, acabaría con cualquier posibilidad. Sin embargo Cipriano intuyó que, a pesar de todo, ese general le parecía a Valentín un hombre derecho.
—Usted no cree en la Revolución ni en nada —Larios no alteró su voz; dejó entrever una decepción más que un repro-che.
Serafín Machuca se quitó el sombrero, se pasó una mano por los cabellos y se lo colocó de nuevo.
De pie, Valentín le habló a Larios apoyando las manos sobre la mesa.
—Mire, no me gustan las preguntas y tampoco dar respues-tas. Usted quiere que lo ayude a tomar Alamilla y estoy dis-puesto a hacerlo. Pero nada más. Nada de órdenes de nadie, nada de andar juntitos por ahí. Usted en lo suyo y yo en lo mío. ¿Estamos?
—Ahora sí ya nos vamos a entender. —Valentín se sentó y se sirvió más coñac. Se percató de que Larios guardaba silencio esperando una propuesta concreta.
—Por el norte podemos llegar pasado mañana por la noche, si usted quiere. Toda la artillería la tienen enclavada en los ac-cesos del sur y del sureste.
—¿Entrar por el desierto? —Larios, incrédulo, encendió otro cigarrillo.
—Por ahí nomás, si no, perdemos. El desierto lo conozco bien. Nadie espera un ataque por ahí. Podemos mandar unos quinientos o cuatrocientos de sus hombres por las otras entra-das; con el grueso les llegamos por el norte. Sería cosa de cabal-gar unas ocho horas en el desierto.
—Y después, como frescas lechuguitas atacamos, ¿no?A Valentín no le agradó la ironía.—Yo diría que mejor como hombres, porque como lechu-
guitas sí creo que le rompan la madre.Larios sonrió contra su voluntad. Afi ló los ojos pretendien-
do ver qué había realmente en el fondo de ese rostro árido, inexpresivo, de mirada reseca. No pudo descubrir nada; se echó para atrás en el sillón.
—¿Desde cuándo conoce usted tan bien el desierto… don Valentín?
Cobelo hizo una mueca de sufi ciencia; se levantó de la silla y se quitó el puro de la boca. Cipriano y Serafín se pararon atrás de él. Baltasar Juan se acercó unos pasos.
—Lo llevo adentro, don Francisco. Ahí usted sabe. Avíseme cuando se decida —regresó el puro a sus dientes y se marchó con sus hombres.
Tres días más tarde, cuando la noche andaba ya rondando Alamilla, poco más de trescientos revolucionarios a pie, en un solo frente, se pararon en las afueras de la ciudad. Entre el ejér-cito apostado del teniente Sebastián Alcocer, a cargo del res-guardo de la plaza, sonó la trompeta de alerta. Más de mil fede-rales tomaron sus puestos en los accesos del sur y del sureste; el norte lo cuidaba el propio desierto. Esperaron un mayor acer-camiento de los retadores para iniciar los disparos. Los hom-bres de Valentín Cobelo y Francisco Larios se acercaron más desplegándose sobre el terreno. Aun a sabiendas de que sus ti-ros no alcanzaban a los federales disparaban incesantemente. Alcocer, aunque alerta, observaba con cierto desprecio a esos enrifl ados que se dirigían, según él, a una muerte segura. De entre los revolucionarios salió un grito e iniciaron la carrera hacia las entradas de la ciudad. Cuando los tuvieron al alcance, los federales empezaron a disparar con artillería; no bien caye-ron unos cuantos, los agresores corrieron en retirada hasta una distancia prudente y reiniciaron el avance hacia la ciudad. A Alcocer no le pareció lógico que unos cientos de hombres, a pie además, pretendieran atacar Alamilla; supuso entonces que era una mera distracción; el ataque verdadero vendría más tarde, con caballería y cañones quizá. Ordenó no disparar hasta que los revolucionarios se acercaran más que la vez anterior y no-más por providencia mandó un centenar de hombres hacia la entrada norte. Los revolucionarios no se acercaron lo sufi cien-te, sólo se mantuvieron a la vista y a la impaciencia de los fede-rales y a todos los agarró la noche esperando y a los que habían ido hacia el norte de la ciudad los sorprendió un ataque de más de dos mil jinetes que a todo galope se fueron metiendo por las calles desperdigándose entre balazos y blandiendo machetes y derribando puertas y lanzando antorchas contra vidrios que se
6 la Gaceta número 482, febrero 2011
rompían dejando escapar entre sus pedazos gritos de horror a diestra y siniestra y la gente corría sin saber hacia dónde y se encerraba tras puertas que caían destrozadas ante los cascos de los caballos que pateaban con la furia de sus jinetes iluminados por columnas de fuego que iban brotando a su paso y ya fue tarde para el general Alcocer que en su desesperación helada y sudorosa intentaba inútilmente ordenar una defensa perdida y los malditos cañones que pesaban tanto y las ametralladoras enloquecidas derribaban también cadáveres de pobladores so-bre los que pasaban caballos vertiginosos o sobre los que caían jinetes perforados pero nunca todos los que hubiera deseado el teniente Alcocer y ni quien pudiera frenar a aquellos hombres que manejaban el machete mejor que cualquier sable. Los fede-rales, que se iban llenando de muerte, desmembrados, sin en-contrar al menos una huida segura no podían llegar al desierto y al salir por el sur eran cercados por aquellos malditos que los habían retado y ahora los esperaban disparándoles sin cesar mientras adentro las mujeres se arrinconaban en su propio te-rror y en su anhelo de piedad que los cobelistas no concedían y sólo los niños mirados a tiempo por los jinetes se salvaban de morir mientras otros lograban con sus padres meterse en los sótanos, desde donde escuchaban caballos que pateaban sillas, mesas, cobertizos; machetes que cercenaban candiles y corti-nas, manos afanosas que guardaban botines de cualquier valía y poco a poco los disparos y los gritos se fueron tornando carca-jadas, crujir de fogatas, aullidos ahogados, lamentos inservibles, llanto, alguna canción abandonada: “quererte fue mi castigo, y a Dios le pido olvidar tu amor…”
Sólo unas decenas de federales lograron alejarse de aquella ciudad vencida, arrinconada por el desierto.
Francisco Larios recorrió los destrozos y las agonías de la victoria; ordenó que no fusilaran a nadie; prohibió despojar a los vivos, violar a las madres y luego se llegó hasta Valentín Cobelo para decirle sin más preámbulo:
—Usted ganó esta ciudad, ésa es la verdad; ahora es nuestra.Valentín sonrió afable, sin mirarlo.—Por mí, quédesela. Se nos escaparon unos federales, no-
más les voy a dar tiempo de que se ilusionen.—¿Nunca tiene miedo de perder? —Larios dejó ir en su voz
una hebra de admiración entretejida con extrañeza.La pregunta le sonó a niñez a Valentín Cobelo.“¿Y nunca tienes miedo de caerte del caballo, Cipriano? A
mí sí me da”. “En eso no se piensa nunca, muchacho, porque si no sí te caes; todos los animales huelen el miedo y de ahí se agarran para doblarte.”
—¿A usted le da miedo, general?—A mí sí, pero lo venzo —le respondió Larios con una fran-
queza orgullosa.—Pues si lo vence, ahórrese el pensamiento.
Dos días más tarde, un hombre a todo galope entró a Mon-real gritando que una cuadrilla de cuando mucho ochenta o cien federales maltrechos se acercaba.
Lo que el mensajero atrabancado no dijo, porque no lo sa-bía, era que aquellos escapados cabalgaban con desesperación porque los perseguía el general Valentín Cobelo. G
número 482, febrero 2011 la Gaceta 7
De todos mis recuerdos como conservadora, tal vez el más emocionante sea la temporada que pasé en Holanda trabajan-do con el sobrino de Vincent van Gogh. La primera vez en que lo vi, noté resonar la campanilla del reconocimiento, pese a que, en aquel momento, él tenía bastante más edad que la de su famoso tío al morir. Sin embargo, el parecido era misterio-samente enorme: los mismos pómulos resaltados, los mismos rasgos bien marcados, la misma tez tirando a morena. Yo aca-baba de estudiar toda una serie de inolvidables autorretratos, y me pareció como si los dos rostros se fundieran en uno solo.
Corría entonces el año 1948. Yo me encontraba en Ams-terdam junto con Dan Rich y Theodore Rousseau, a la sazón conservador de la pinacoteca del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, los cuales habían acudido allí con vistas a preparar la primera retrospectiva importante de la obra de Van Gogh en los Estados Unidos, que iba a desarrollarse pre-cisamente en su museo. Yo los acompañé porque estaba pre-parando, a mi vez, una muestra explicativa complementaria para ambas instituciones.
La retrospectiva era una de las primeras famosas exposi-ciones que iban a popularizar en los Estados Unidos el arte francés del siglo xix. Para mi gran sorpresa, la avalancha de visitantes que acudió al Instituto de Arte para ver la mues-tra sobre Van Gogh fue tal que el suelo de la galería padeció una grave erosión. Era la época en la que circulaban historias sobre una oreja cortada, y que al público que acudió, en su mayor parte poco formado, le interesaban más que el arte del pintor como tal. Por eso nos parecía necesaria una muestra ex-plicativa. Aunque hay pocos cuadros en la historia del arte más autobiográfi cos que los de Van Gogh —no cabe duda de que su vida infl uyó poderosamente en su arte—, yo quise centrarme más en su arte que en su vida. Era importante ver sus cuadros como algo más que meras ilustraciones de una biografía con tintes trágicos. Y allí estaba yo, enfrentada a su técnica tan poco convencional, a su sagaz manera de dibujar y a su em-pleo tan simbólico del color. En la exposición interpretativa se utilizaron muy pocas palabras: se trataba más de mostrar que de narrar. La narración raras veces compensa lo que uno des-cubre por sí mismo. Mi intención era instruir sobre la obra del artista a través de comparaciones, contrastes y análisis visua-les, así como de preguntas estratégicamente planteadas, que alentaran al espectador a convertirse en algo más que un mero
observador pasivo. Cartografías de color, gráfi cos lineales, ob-jetos cotidianos, fotografías, mapas, obras de arte originales, rayos X y muchas cosas más, formaron el grueso de montajes e instalaciones a menudo espectaculares.
El sobrino en cuestión era hijo de Theo van Gogh, el so-lícito hermano de Vincent, cuatro años menor que él. Theo murió a los treinta y cuatro años de edad, sólo seis meses des-pués de que se suicidara el pintor, dejando un hijo peque-ño llamado Vincent. Theo, desde la sucursal parisiense de la holandesa galería de arte Goupil, había hecho todo lo posi-ble para promocionar la obra de los posimpresionistas y, en especial, la de su hermano. Sin la vinculación simbiótica de Theo, es cuestionable que Vincent hubiera podido resistir tantos años. Según la leyenda, durante la vida del artista sólo se vendió un cuadro. Theo no sólo proporcionó a su hermano ayuda fi nanciera: estuvo en constante contacto con él a través de una correspondencia casi diaria, que se ha convertido en elemento de incalculable valor para la historia del arte. Estas cartas, ampliamente traducidas, publicadas y leídas en todo el planeta, son unos documentos inigualables para conocer el aspecto psicológico de la creación artística.
Estas cartas, así como las obras y demás objetos personales de Van Gogh, se salvaron del olvido gracias a tres heroicos parientes. En primer lugar, por supuesto, a Theo, que lo con-servó todo. Después de su muerte, la tarea recayó en la joven viuda de Theo, Johanna van Gogh-Bonger. Cuando ella mu-rió, en 1925, el legado pasó a su hijo, y tocayo del pintor, el doctor Vincent Willem van Gogh, más conocido como V. W. van Gogh, o “el Ingeniero”. Aunque Vincent nunca conoció a su tío ni a su padre (tenía sólo unos meses cuando murió Theo), prosiguió la ininterrumpida labor registradora de su madre. Ella, que sólo tenía veintinueve años al enviudar, no se había arredrado ante nada, ni siquiera ante el meticuloso trabajo de preparar las cartas de Vincent y Theo para su pu-blicación. Nadie podía proteger —y al mismo tiempo dar a conocer— la obra del artista de manera más fi dedigna que el hijo de Theo, pese a llevar una vida activa como ingeniero. Sin saberse cómo, siempre encontró el tiempo necesario para supervisar detalladamente, y acompañar las más de las veces, las incontables exposiciones sobre la obra de su tío. Cuando volví a Holanda un cuarto de siglo después de mi primera vi-sita, recuerdo que me dijo que, durante aquel periodo había viajado a los Estados Unidos treinta y un veces, sin contar los innumerables viajes a otras partes del globo. Yo siempre he sospechado que el entusiasmo del Ingeniero por aquellas grandes exposiciones tenía mucho que ver con su gran afi ción
Los dos Vincent van Gogh*Katharine Kuh
* Katharine Kuh, Mi historia de amor con el arte moderno. Secretos de una vida entre artistas, Traducción de Bernardo Moreno Carrillo, fce, México, 2010.
8 la Gaceta número 482, febrero 2011
a viajar. Pero, para él, la razón fundamental de “pasear” tanto la colección era menos interesada: quería asegurar a su tío el lugar en la historia que se merecía por la excelencia de su arte, y a pesar de sus rarezas biográfi cas. Así, dio el visto bueno a la exposición explicativa por intentar arrojar luz sobre la obra de su tío. Sin embargo, puede que su apetito viajero lo empujara a veces a mantener de gira los cuadros más tiempo del acon-sejable. Después de todo, el lienzo y los pigmentos necesitan descansar no menos que los seres humanos. Es de lamentar el gran número de restauraciones que se han debido llevar a cabo como consecuencia de una agenda expositiva tan exagerada. En la actualidad, la colección se encuentra perfectamente a salvo, gracias al Ingeniero, en el museo consagrado a su tío en Amsterdam. Ahora la situación parece haberse invertido, y es el público el que viaja para ver los cuadros. Si queremos con-servar nuestro patrimonio pictórico, esto debería convertirse en una práctica generalmente adoptada.
Esta comezón viajera del Ingeniero explica los montones de folletos que guardaba con los horarios de trenes de todo el mundo. Nos los mostró una tarde, en especial el folleto re-lativo a la comunicación por ferrocarril entre Nueva York y Chicago. Solía decidir el tren exacto que iba a tomar aunque faltara más de un año para el comienzo de la exposición en cuestión. Con el paso del tiempo, su colección de horarios de tren se vio aumentada con los horarios de avión.
El Ingeniero fue siempre tajante en su negativa a vender cualquiera de los cuadros o dibujos heredados. Desde el prin-cipio, su intención fue la de verlos bien guardados en una institución de ámbito nacional. En 1948, Holanda estaba aún
recuperándose de la ocupación alemana, y reinaba un clima de austeridad por doquier. La señora Van Gogh, la segunda espo-sa del Ingeniero, por cierto una mujer encantadora, nos pre-guntó tímidamente un día si se necesitaba un traje de gala para las inauguraciones en los Estados Unidos. Nos explicó que, durante la guerra, le había resultado imposible comprar ropa, ni prácticamente otra cosa, y que después había tenido que comprar cosas más importantes que ropa de noche. Durante la Ocupación, el Ingeniero estuvo tentado de vender parte de la colección para remediar el hambre que pasó su familia en más de una ocasión. Para colmo, tenía escondidos en su casa a varios judíos perseguidos, concretamente al director de la Orquesta Sinfónica de Amsterdam junto con toda su familia. Sólo capituló en una ocasión en que se trataba prácticamen-te de una cuestión de vida o muerte: vendió una tela de Van Gogh a cambio de comida. Nos confesó que todavía se sentía culpable. Pero, a excepción de aquella venta, su protección de la colección se puede califi car de poco menos que sacrosanta.
En Holanda, nuestro trabajo con vistas a la exposición que íbamos a realizar se centró en los tres lugares donde se hallaba representada la obra de Van Gogh; a saber, el Museo Kröller-Muller de Otterloo, el Museo Stedelijk de Amsterdam, al que el Ingeniero había prestado muchas obras, y la casa de éste en Laren, situada al sureste de Amsterdam. Trabajar en el Stede-lijk era una auténtica alegría: casi nos dejó sin ganas de volver a nuestra desangelada rutina en los museos estadunidenses. Todos los días, a media mañana y a media tarde, venía a nues-tro encuentro un resplandeciente carrito con té, café y ten-tempiés deliciosos. Todo el mundo, desde el director hasta los
número 482, febrero 2011 la Gaceta 9
embaladores y transportistas, hacían una pausa para charlar un rato. Nada podía ser menos burocrático. Particularmen-te, yo recuerdo al director del departamento de restauración, que solía obsequiarme durante aquellas pausas con unas teo-rías poco ortodoxas sobre las compulsiones de Vincent, que él tenía perfectamente catalogadas y que, todo hay que decirlo, puede que fueran más ciertas de lo que yo pensaba. Hacía una serie de abstrusos análisis freudianos, que parecían proyectar a Vincent en nuestras propias vidas. En cuanto al director del museo, Willem Sandberg, era difícil encontrar a una persona más rica en conocimientos, contactos y hospitalidad. En su casa, su esposa y él nos invitaban a verdaderos festines y nos presentaban a todos sus amigos; pero lo que más nos impre-sionó fue su vastísimo conocimiento del arte contemporáneo. Ya en 1948 había mandado instalar un gran móvil de Calder a la entrada del museo: lección de buen hacer para la mayo-ría de sus colegas estadunidenses, que apenas conocían nada del artista por aquella época. Unos años después, ya jubilado, nos volvimos a ver en Israel. Él estaba asesorando al director del recientemente inaugurado museo de arte de Jerusalén; y yo, haciendo un reportaje para la Saturday Review. Su conoci-miento del arte de este siglo era prodigioso, y tenía los ojos tan abiertos como la mente.
El museo Kröller-Muller no era menos delicioso. Este ex-traordinario museo, situado en medio de un bonito parque y proyectado por el arquitecto belga Henry van de Velde, es memorable no sólo por su gran tesoro de obras de Van Gogh, sino también por su amplia colección de obras de Mondrian, un artista que era poco apreciado por aquella época. Como a mí me entusiasmaba Mondrian, me quedé estupefacta cuando Ted Rousseau, conservador de pintura en el Museo Metropo-litano de Arte Nueva York, confesó que no había oído hablar nunca de él, y que no se le ocurría ningún motivo para tener que conocerlo.
Pero mis recuerdos más importantes versan sobre la mo-desta casa que tenía el Ingeniero en las afueras de Laren. En ella, repleta de trabajos de Vincent, había también varias obras de Gauguin y unas cuantas de los posimpresionistas. De la pared junto a la gran cama de la alcoba principal colgaba un poético lienzo de un almendro en fl or. Fue el primer cuadro elegido para la exposición y también el primero en ser recha-zado. Por mucho que Dan y Ted reiteraron su petición, la respuesta fue siempre la misma. Después me enteré de que el cuadro había sido pintado para celebrar el inminente naci-miento del Ingeniero y que, una vez terminado, Vincent cayó enfermo y pasó varias semanas sin poder trabajar. Cuando se recuperó, los almendros ya no estaban en fl or, y las variaciones sobre el motivo que había proyectado no se ejecutaron nunca. Van Gogh murió seis meses después, y Rama de almendro en fl or se erige cual patético recordatorio de la última primavera del artista. El cuadro abandonó fi nalmente la casa del Ingenie-ro en 1973 para formar parte del Rijksmuseum Vincent van Gogh de Amsterdam. Los aproximadamente doscientos cua-dros y quinientos dibujos legados al Ingeniero por su madre, más otros muchos objetos personales sumamente reveladores, constituyen el alma de este museo, estratégicamente situado entre el Rijksmuseum, con su extraordinaria colección de los maestros antiguos, sobre todo Rembrandt, y el Stedelijk, fa-moso por su colección de arte moderno.
El Ingeniero siempre hablaba con nosotros de los cuadros
con total libertad, pero hablar de Rama de almendro en fl or estaba prohibido, y lo propio cabe decir de otros que él con-sideraba demasiado personales para servir de tema de conver-sación. Yo colegí enseguida que no quería hablar de la muerte de su padre en un manicomio, acaecida a los seis meses del suicidio de Vincent. Por cierto, nunca supimos las circuns-tancias que rodearon esta prematura tragedia, pero supusimos que el pintor no fue el único miembro de la familia con pro-blemas psíquicos. Además, la señora Van Gogh me confi ó que también su marido había padecido una grave “crisis nervio-sa”. A pesar de lo cual, a mí siempre el Ingeniero me pareció una persona sumamente fi able. A veces, es cierto, podía ser algo testarudo. Recuerdo que tenía todos los cuadros sin en-marcar, salvo unos listones de madera natural. Ted y Dan no dejaban de repetirle que los protegiera con unos marcos más ortodoxos, al menos para nuestras exposiciones en los Estados Unidos. Yo también me uní a ellos en el intento por conven-cerlo. Pero él se mostró infl exible. A mí me preocupaba que aquellos expeditivos listones no ofrecieran protección sufi -ciente a unos cuadros a menudo ejecutados de manera rápida y en un rapto emocional: algunos de ellos ya se encontraban en estado precario.
Por las cartas de Vincent a Theo, sabemos que el lienzo que se conserva en el Instituto de Arte de Chicago, donde se representa el dormitorio de Vincent en Arles, había sido en-rollado y expedido a Theo con tanta prisa que la primera capa de pintura no se había secado bien, siendo la causa de que el pigmento se levantara y desprendiera en varias zonas, lo que explica a su vez por qué Van Gogh pintó una segunda versión, casi idéntica. La necesidad que tenía Vincent de conseguir una aprobación inmediata por parte de su hermano era un síntoma más de su sensación de aislamiento y su falta de seguridad en sí mismo. Era Theo quien lo mantenía vivo tanto económica como espiritualmente. A menudo me he preguntado si Vin-cent no se convirtió a su vez, en perfecta reciprocidad, en un intuitivo alter ego de Theo.
Trabajar día tras día tan cerca de los cuadros y dibujos de Van Gogh fue una experiencia extraordinaria, tanto en el plano cognoscitivo como espiritual. Paulatinamente, me fui dando cuenta de que su aproximación a estos dos medios de expresión era sorprendentemente opuesta. En sus cuadros, introducía el color con pinceladas cargadas. En sus dibujos, dependía de la pluma o el lápiz, pero sus trazos no eran por ello menos lúci-dos e incisivos. A menudo he pensado que podría haber dicho, remedando a su colega Degas, “No hay que dibujar lo que ves, sino lo que tienes que hacer ver a los demás”. El color era su manera de liberarse emocionalmente, pero el dibujo era el es-queleto mismo de su visión: dotaba de estructura a todo lo que tocaba, una vez que su obra hubo madurado, lo que ocurrió con increíble rapidez después de mudarse a París.
En el Instituto de Arte de Chicago, llegó un momento en que empezamos a dudar de uno de nuestros cuadros de Van Gogh, un bodegón donde aparecía una magnífi ca raja de me-lón. Nunca nos lo habíamos cuestionado hasta que Dan empe-zó a insistir en que no lo tenía nada claro. Tras un minucioso estudio de laboratorio, descubrimos que la estructura subya-cente de la tela descansaba en unas credenciales radicalmente distintas de las que caracterizaban a los lienzos auténticos del pintor, que tan bien conocíamos. Tras varias comparaciones con rayos X, vimos que la subestructura de la obra no había
10 la Gaceta número 482, febrero 2011
sido dibujada con pinceladas staccate, “marca de la casa” de Van Gogh, sino que venía sugerida por unas líneas y un sustrato de pintura más tradicionales. Se notaba la falta de esas pin-celadas decisivas que dibujaban al tiempo que pintaban. Para Vincent, se trataba de una sola y única operación. La ciencia moderna vino, así, a corroborar las dudas de Dan. Por cierto, el cuadro no era la copia de una obra conocida de Van Gogh, sino una imitación bastante bien conseguida de su estilo. Con-clusión: nunca debería cegarnos la turbulenta vida psíquica de Vincent hasta el punto de hacernos subestimar la extraordina-ria fuerza de sus facultades técnicas.
Cuando ya habíamos hecho bastante amistad con el In-geniero y su esposa, fuimos invitados a cenar a su casa. Fue ese día cuando sacó un grupo de cajas de metal (creo que de hojalata) llenas de cartas de Vincent a su hermano Theo. El Ingeniero nos preguntó si nos importaba leerlas, pues estaban escritas en francés. Muchas de ellas contenían pequeños y rá-pidos esbozos que servían para ilustrar determinadas obras en fase de ejecución o bien para incidir en algún particular de la vida cotidiana del artista. Aquellos trozos de papel amarillen-to, aquella caligrafía tan enérgica y personal, aquellos dibu-jitos tan cándidos, todo contribuía a intensifi car un relato a menudo desesperanzado. Vincent parecía cobrar vida con una inmediatez casi insoportable. Aquellas cartas no eran sólo im-portantes documentos artísticos, sino también unos testimo-nios literarios de gran valor. Sólo se me ocurren unos pocos artistas —Delacroix, Whistler, Noguchi, Klee— que hayan escrito una prosa tan evocadora.
La repetición hasta la saciedad, en libros y películas, de sór-didas historias que describen al artista y a su hermano como sendos locos de atar son unas dramatizaciones baratas que las cartas desmienten de cabo a rabo. No discutimos que Vincent estuvo peligrosamente desorientado en el plano psicológico; pero, al mismo tiempo, fue un hombre de gran conocimiento, inteligencia, sensibilidad y creatividad sin límite. No en vano ocupa un lugar de primer orden en el mundo del arte. Estas
cartas prueban sobradamente que él sabía muy bien lo que se traía entre manos y también que sus frustraciones eran inso-portables.
En el museo de Amsterdam se exponen algunas de estas cartas, junto con otras piezas interesantísimas, como, por ejemplo, grabados japoneses e ilustraciones de revistas que infl uyeron en la obra de Vincent, así como toda una serie de publicaciones referidas a su persona y obra. El Ingeniero no sólo donó su colección de obras de Van Gogh y de muchos co-legas de éste, sino que además supervisó y asesoró encantado al museo en todo el proceso. El gobierno holandés costeó a cambio el edifi cio. Después de visitarlo, Vincent emerge como un hombre de fi ar, culto, aunque angustiado, y muy raras ve-ces como ese mito hiperromántico en que la fi cción popular lo ha convertido; en una palabra, tal y como su sobrino siempre quiso que apareciera ante la posteridad.
La última vez que vi al Ingeniero, en su casa de Laren, con motivo de mi visita al nuevo museo en 1974, lo encontré poco cambiado. A sus ochenta y cuatro años de edad, seguía con-servando el mismo vigor y talante vital, pese a que su mujer ya había fallecido. Viajaba a Amsterdam varios días a la sema-na para trabajar en proyectos del museo. En aquel momento estaba trabajando en la publicación de cuarenta y dos cartas dirigidas por Gauguin ya a Vincent ya a Theo, cartas nunca antes publicadas. Y todo ello sin olvidarse de su trabajo como ingeniero: durante la semana que pasé en Amsterdam, se des-plazó hasta Utrecht para asesorar a un grupo de colegas de profesión y posteriormente hasta Lunteren para impartir una conferencia en el Real Instituto de Ingenieros. El día antes de abandonar yo Holanda, mientras nos dirigíamos a un restau-rante para almorzar, pasamos por una pequeña plaza, donde él llamó mi atención sobre una modesta placa colocada allí por la ciudad de Amsterdam en memoria de su hijo, asesinado por los nazis en aquel preciso lugar por haber formado parte de la Resistencia holandesa. G
número 482, febrero 2011 la Gaceta 11
Si apilas las sílabas de Ararat una encima de otra nace una mon-taña:
AR A
R A T
Me agrada verter letras en palabras y palabras en relatos. Por el sonido, la cadencia, el signifi cado. Y por las chispas. Al cho-car dos frases entre sí se prende un fuego. El Ararat es armenio. El Ararat es turco.
Si todo va bien (y con el Ararat todo va bien), el relato se eleva por encima de la verdad de las oraciones sueltas. La cumbre en-tendida como lo primero que se secó después del diluvio. Borrón y cuenta nueva. Tal arraigo tuvo el Ararat en la fe de mi infancia.
La primera vez no estaba preparado para contemplar el Ararat con mis propios ojos. Corría el mes de noviembre de 1999, la época en que todo el mundo hablaba del “efecto 2000”. En Times Square, y también más cerca de casa, en la Plaza Roja de Moscú, se veía cómo iban desapareciendo los segundos en luminosas pan-tallas digitales. Había dado comienzo la gran cuenta regresiva, y ello implicaba hacer las cosas con cierto apremio, pero también con mayor intensidad. La mera idea de que un estúpido fallo in-formático pudiese paralizar, parcial o totalmente, la civilización terrestre confería a aquellos días un resplandor especial. ¿Quién garantizaba que a las cero horas cero minutos y un segundo del 1 de enero de 2000 —coincidiendo con los fuegos artifi ciales— no abandonarían sus silos unos misiles nucleares rusos? Podíamos adoptar una actitud estoica, tomárnoslo a broma o interpretarlo como el anuncio de un apocalipsis inminente.
Por aquellas fechas emprendí un viaje a Armenia. Trabajaba como corresponsal en la antigua Unión Soviética y hasta en-tonces no me había desplazado hasta el límite meridional de mi zona de cobertura informativa. Un Iliushin de Aerofl ot hacía la ruta regular entre Moscú y Ereván. Después de seguir du-rante varias horas el mismo meridiano, el panzudo aparato des-cribió una leve curva sobre el Cáucaso y sus guerras, unas ex-tinguidas y otras en curso. No muy lejos, debajo de nosotros, centelleaban los ríos de montaña de Chechenia. Sólo nos que-daba confi ar en que voláramos a una altura sufi ciente como para no transformarnos en blanco aéreo.
Al llegar a Ereván se me escapó un detalle: la pasarela que
comunica la puerta del avión con el edifi cio del aeropuerto ab-sorbe al desprevenido visitante hacia el interior de un volcán. El arquitecto diseñó la terminal con forma de cono aplanado de cuyo centro emerge, cual columna de lava, la torre de control. El pasajero no se percata de ello, entretenido como está en lo-calizar su equipaje, sacudirse de encima a maleteros desaliñados y taxistas, y buscar urgentemente unos baños.
Nada más recuperar mis bultos, entré en un microbús del aeropuerto que aguardaba bajo un viaducto de hormigón la hora de partida envuelto en una nube de humo con tufo a gaso-lina. De camino a la ciudad, después de dejar atrás el hormigueo de las llegadas y las salidas, me llamó la atención que la llanura poblada de viñas y álamos estuviera delimitada, en la lontanan-za, por una pared montañosa. Los cobertizos de madera y pie-dra, las zanjas de irrigación y los cortavientos naturales, todo se hallaba al abrigo de aquella única pantalla protectora. No era ningún muro, sino una trama ascendente de verdes y grises. Lo curioso era que la pared continuaba más allá de donde me alcan-zaba la vista, a modo de escala de Jacob, llenando todo el marco de la ventanilla del microbús. Para averiguar si aquella acumu-lación de pedruscos y hierba terminaba en algún momento, me vi obligado a ladear la cabeza y, en cuanto me encogí un poco más, divisé una rocosa franja negra coronada por un manto de hielo. Por encima vi, al fi n, el azul del cielo. Tenía la impresión de que el Ararat me había visto antes a mí que yo a él.
En Ereván no puedes hacer nada sin que te vigile el Ararat. Me resultaba enervante. Apenas pude reprimir la tentación de sentarme en una terraza a devolverle la mirada. “Masis” la lla-maban los armenios, o también Montaña Madre, pues lucía en uno de sus fl ancos un cono volcánico perfecto que, en tiempos lejanos, había brotado de su regazo, lo que provocó unas terri-bles contracciones. Quise ponerme a trabajar, pero me distraía el escenario de aquella montaña bicéfala. En mi cabeza retum-baba una frase que mi profesora de ruso me hacía recitar a modo de mantra para ejercitar la pronunciación de la r:
Na gore Araratrastiot
krupni vinograd
[En el monte Ararat crece un enorme viñedo.]
Me sorprendía a mí mismo deleitándome en la articulación de la palabra Ararat (desde luego, no se prestaba al susurro). Cabía la posibilidad de hacer resonar las dos erres como ava-lanchas de piedras en una ladera lejana.
Masis*Frank Westerman
* Frank Westerman, Ararat. Tras el arca de Noé. Un viaje entre el mito y la ciencia, Traducción de Goedele de Sterck, fce / Siruela, México, 2010.
12 la Gaceta número 482, febrero 2011
En la ciudad, la vida seguía su curso habitual. Los quiosque-ros exhibían sus mercancías: fl ores frescas, periódicos, libritos de crucigramas. Más allá, unos cambistas estaban ocupados en introducir las cifras del cambio del día en unos paneles que decían We Buy / We Sell [Compramos / Vendemos] Pero lo más notable era que, conforme avanzaban las horas, la atmósfera se volvía más y más nebulosa, por lo que las estribaciones del Ara-rat parecían sumergirse en unas charcas de leche. Por la tarde se formó a la altura de la negra franja rocosa un mar de nubes del que, sin embargo, sobresalía el rutilante manto blanco. El Ararat no poseía ninguna saliente punzante; la cumbre se reve-laba como un campo de hielo convexo y ondulado.
Aun sin salir a la calle era imposible evadirse de él. Su efi gie se encontraba en los billetes de banco, los sellos y como holo-grama en las tarjetas de crédito. Incluso en los momentos en los que no pensaba en él, mientras recorría la zona para preparar mi reportaje, se manifestaba en las formas más diversas y sor-prendentes.
La primera vez ocurrió en la fábrica de coñac de Ereván, una fortaleza de granito construida en ese estilo imperial que tanto
le gustaba a Stalin. La factoría, ubicada encima de una mole rocosa en plena ciudad, brindaba una amplia panorámica de la llanura fl uvial y del majestuoso volcán de dos picos (uno con manto de hielo y el otro descubierto). El coñac que se producía y embotellaba allí se conocía con el nombre de “Ararat”; la eti-queta mostraba una versión en pintura dorada de la portentosa vista. En una de las paredes de la bodega en la que maduraba el aguardiente, el escritor Máximo Gorki había grabado un afo-rismo:
¡camaradas, respetad el poder del coñac armenio! a quien beba más de la cuenta le será más fácil
ascender al cielo que salir de esta cava.
Mi guía, un anciano armenio con traje de tres piezas, llama-do Eduard, pasaba la mano por las barricas de roble y me ha-blaba de la uva ararat, que sólo crece a los pies del volcán.
—¿Supongo que conocerá usted las Sagradas Escrituras? —me preguntó en un tono que se me antojaba más propio de una orden o, en todo caso, de una recomendación. Luego añadió con
número 482, febrero 2011 la Gaceta 13
resolución—: Los pámpanos de los que nosotros obtenemos nuestras uvas provienen del viñedo que Noé plantó por aquí.
Y así sucedió siempre. Compartí con un fotógrafo un taxi a las explotaciones salinas nacionales, una mina en la que incluso las instalaciones no subterráneas amenazaban con derrumbarse. Cuando se suspendieron las labores de extracción, uno de los pozos fue habilitado como clínica para el tratamiento del asma.
En los antiguos vestuarios de los mineros nos pusieron un casco y una bata blanca. Anush, una pediatra con ademanes de azafata, repasó las instrucciones de seguridad arqueando las ce-jas depiladas y haciendo malabarismos con una linterna del grosor de una muñeca; sólo después nos permitió que descen-diéramos a su hospital. Entramos en un ascensor con puerta corredera enrejada y nos internamos, bamboleantes, en el inte-rior de la Tierra. Anush encendió su linterna entre risas.
—La necesitaremos si nos quedamos sin corriente.Mientras jugaba con la mancha luminosa, dibujaba olas en
los estratos que iban pasando por delante de nuestros ojos. Re-conocí sedimentos arcillosos con bloques, formaciones cal-cáreas y, un poco más abajo, las capas salinas.
La cabina se detuvo a una profundidad de 234 metros. Una cruz roja de neón coronaba la puerta que daba acceso a una galería excavada en la sal, cuyas paredes lucían el estucado más basto que uno se pueda imaginar. A causa del contacto con el aliento y la transpiración de los mineros y, más tarde, de los pacientes y las enfermeras, los muros y el techo se habían de-rretido, lo que había dado lugar a una suerte de gruta de esta-lactitas y estalagmitas. Detrás de unas cortinas colgadas de una estructura de barras, se encontraban varios niños de húmedos ojos negros que en condiciones normales, al aire libre, apenas podrían respirar.
Se nos invitó a tomar asiento en unas mesas encima de las cuales había unos recipientes tipo escudillas con los que se su-ministraba tres veces al día un “coctel de oxígeno” a los peque-ños enfermos. Las máscaras correspondientes, con boquilla y tubo haciendo juego, pendían de un perchero cercano, cada cual con el nombre de su destinatario. Por si nos hubiéramos quedado poco impresionados, la doctora Anush agregó:
—La capa salina en la que nos hallamos ahora se depositó inmediatamente después del diluvio, nada más retirarse el agua.
Por disparatada que pudiese sonar aquella observación, la sal no dejaba lugar a dudas: la llanura situada a los pies del Ararat
fue en su día un mar o un mar interior que se secó posterior-mente como un cuenco de sopa. Surgía, no obstante, una pre-gunta: ¿cuántos años hacía que aquella costra se había asentado en ese lugar?
Los armenios a los que interrogué al respecto no querían saber nada de dataciones por carbono 14 o potasio-argón. A ellos les importaba una única verdad: poblaban la tierra de Noé, a cuyo cielo se había asomado por vez primera el arco iris. Creían, según el texto de la Biblia, que había existido un arca de unos 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, un arca salvadora calafateada en la que el hombre y los animales habían sobrevivido a la inundación de todo el globo terráqueo. Tanto era así que los armenios se sentían capaces de señalar al visitan-te la tumba de la esposa de Noé: unas ruinas de pizarra en lo alto de una colina. Y afi rmaban que más allá, junto a la sombra triangular que se perfi laba en el fl anco septentrional del Ararat, Noé había levantado el ara donde sacrifi có “animales puros y aves puras de todas las especies”. Al levantar la mirada hacia el omnipresente Masis, los armenios veían no sólo el eje de su propio mundo sino también el del universo.
Eran más creyentes que nadie, a pesar del “ateísmo científi -co” (o tal vez gracias a él) que habían profesado con la boca pequeña durante los 70 años de dominio soviético.
En Armenia, en vísperas del cambio de milenio, me volvie-ron a la memoria las imágenes largo tiempo olvidadas de mi Biblia infantil: un Noé barbudo que oraba postrado ante el altar; la paloma con la ramita de olivo en el pico; los animales saliendo del arca por parejas, llamados a “llenar la Tierra, cre-cer y multiplicarse sobre ella”. Ya de niño era consciente de que había sido una operación pausada, pasito a pasito, sin grandes sobresaltos. Las jirafas y las cebras habían abandonado el arca tanteando el terreno con sus frágiles patas delanteras, rígidas y tiesas tras la prolongada falta de movimiento.
Por supuesto, no creía que el arca hubiera quedado emba-rrancada allí —para mí se trataba en primer lugar de un rela-to—, pero aun así el hecho de poder decir “allí” apuntando con el dedo a un sitio concreto no me dejaba indiferente. Jamás me había parado a pensar que los lugares bíblicos se pudieran visi-tar. El mito del arca se enganchaba en la realidad pura y dura de una montaña existente, con un nombre, una altura precisa (5 165 metros) y unas coordenadas inquebrantables según los criterios humanos (39° 42’ latitud norte, 44° 17’ longitud este. G
14 la Gaceta número 482, febrero 2011
Sé que hoy es domingo pero perdí noción de la fecha. Ellos sólo me marcan algunos días de la semana. Lunes, jueves y sá-bados: malditos. Ahora el aire se ha hecho cálido, huele a pri-mavera. Entonces fue hace más de seis meses que nos tomaron por asalto, justo en medio del baile, en medio de la noche. No les resultó difícil. Íbamos navegando con dulzura, bogando casi, y el río apenas golpeaba los fl ancos del Mañana. Del barco llamado Mañana y también de nuestro mañana, nuestro futuro, porque del ayer ya habíamos dado buena cuenta a lo largo de cinco días de seminario fl otante. Pero en el momento del asalto estábamos en pleno jolgorio y no había derecho, no había de-recho, como bien le enrostró alguna de nosotras a alguno de ellos cuando se calmó el zafarrancho y pudimos percatarnos de lo que acababa de ocurrir. Si realmente tenían que hacerlo —si la orden era tan inquebrantable— podrían haber elegido otro momento, descolgándose por ejemplo durante alguna de las discusiones más pesadas.
Lo hicieron justo durante el baile, en lo mejor de nuestro cónclave que entre nosotras y con buena dosis de ironía llama-mos el Pecona, Primer Encuentro Confi dencial de Narradoras. Nos cayeron encima cuando las desavenencias ya habían sido limadas, cuando ya nos habíamos peleado con el lenguaje y ha-bíamos jugado con él y nos habíamos revolcado y hasta chapo-teado en las palabras como en tiempos preverbales, y para fes-tejarlo bailábamos como locas meneando la cintura; si bailaba hasta Ofelia que está en silla de ruedas…
En una primerísima instancia los recibimos con alegría. ¡Hombres! nos entusiasmamos, ¡hombres!, como si fueran el maná descolgado del cielo. Todo lo contrario. Más bien descol-gados del agua, de las mansas, espesas, hasta entonces amigas aguas del anchuroso río que nos atacó a traición y permitió a los esbirros acercarse sigilosos al barco en sus botes de goma, negros ellos y negros los botes. Negros de indumentaria, porque de piel eran cualquier cosa, tostaditos los más jóvenes y los otros del despreciable blancor de quienes tienen el mando. Pero cuando enfundados de negro irrumpieron de golpe en el salón comedor —habíamos desalojado las mesas para el sarao— nos parecieron divinos. Mejor dicho a muchas de nosotras algunos de ellos nos parecieron divinos. O al menos bienvenidos. Para el baile y para otros devaneos del cuerpo los hombres suelen ser bienvenidos. Al menos para muchas de nosotras, como Ofelia que fue la primera en atinar a acercárseles, silla y todo.
¡Voto a bríos!, gritamos, y gritamos ¡al abordaje! en cuanto salimos de la sorpresa y creímos poder invertir los términos y
abalanzarnos sobre quienes minutos antes y tan silenciosamen-te habían invadido nuestro barco. ¡Al abordaje!, gritamos como queriendo dar vuelta el naipe, y ellos más que piratas parecían lo que eran, tropas de asalto. Adela que hacía de disc-jockey se pasó al heavy metal y por unos instantes fantaseamos con que los hombres de negro habían venido a revolearnos por los aires como en el rock’n roll de épocas pretéritas.
Revolearnos por los aires, sí, ésas eran sus intenciones pero para nada relacionadas con algo placentero. En un principio los invasores no supieron reaccionar ante nues-tro despliegue de entusiasmo. Cuando hacemos fi estas hace-mos fi estas, nosotras las narradoras. Ellos primero se detuvie-ron, sorprendidos, y después empezaron a avanzar en fi la india, bien pegados a las paredes para acabar rodeándonos. No pare-cían feroces hasta que el jefe del pelotón se puso a escupir ór-denes. Porque se trataba de un pelotón, no nos cupo duda, y si al principio recibimos sus efl uvios de testosterona con risas fue porque nos agarraron con la guardia baja, en plena celebración de despedida y algo achispadas para colmo.
En el primer instante de desconcierto alguno de los más jó-venes hasta habría salido a bailar, desprevenido. Habría tomado a alguna de nosotras por la cintura y vaya una a saber el desen-lace. Pero el jefe supo reaccionar a tiempo. El jefe. El mismo a quien al rato debimos tratar de Capitán, como si al barco le faltara capitán, o mejor dicho capitana, de eso ya hablaremos en cuanto nos dejen hablar —si nos dejan, si no nos cortan la len-gua que buenas ganas tendrán, se les notó en los ojos—.
Nos dieron vuelta la página. Borrón y cuenta nueva dijeron y fuimos nosotras las borradas. Dieciocho narradoras naciona-les borradas del mapa literario de un plumazo.
Estoy tan furiosa que ni siquiera puedo contarlo como co-rresponde, carajo de mil carajos, y eso que lo vengo intentando desde que empezó mi encierro.
Es como si la desesperación y la impotencia se me hubieran ido evaporando con el tiempo. La furia en cambio no. La furia perdura: es un buen combustible para seguir adelante con estas anotaciones. La furia es infl amable, lo sé porque me quema las tripas, y si todas mis anotaciones acabarán siendo borradas al igual que nosotras, más les vale arder en una gran pira de furia y no a fuego lento como ellos pretenden, sofocándonos.
Ustedes son mujeres, a las mujeres no les interesa el intelec-to; no piensen más, disfruten la soledad, hagan gimnasia, pre-ocúpense por su apariencia. Más o menos eso nos dijeron, para sintetizar, aunque ellos carecen de todo poder de síntesis, son desbordados y feroces y ellos, quienes tienen ahora la manija, no son sólo hombres, ojo; me lo debo repetir a cada paso para
Domingo* Luisa Valenzuela
* Luisa Valenzuela, El mañana, fce, México, 2010.
número 482, febrero 2011 la Gaceta 15
no caer en fáciles dicotomías. Ellos son el poder, hombres y mujeres enfermos de poder, recordarlo siempre; ellos son la ley y es una ley de mierda que nos persigue sin motivo, sin dar expli-caciones. ¿Por qué?
Nos plantaron droga en el Mañana, nos plantaron armas de todo calibre y de última generación. Nos acusaron de terroris-tas, de brujas, de lesbianas todas, y conspiradoras. Nos plantaron hasta una sarta de electrodos diz que para fabricar bombas. No plantaron más porque no cabía. Y lo hicieron con el mayor si-gilo, mientras nosotras con gloriosa displicencia bailábamos en el comedor y en el castillo de proa, honrando al mascarón que cortaba las aguas del río con las tetas enhiestas. Bailábamos to-das, hasta Ofelia en su silla, bailaba desde la capitana hasta la última grumete, un barco enteramente tripulado por mujeres, era para el festejo.
En la madrugada llegaríamos a la ciudad de Corrientes, Nuestra Señora de las Siete Corrientes, era exultante, le bailá-bamos a eso, no a la Virgen de los Siete Dolores en la que nos habríamos de convertir las dieciocho narradoras al rato.
Los hombres tiraron escalas de cuerda a cubierta, treparon
enfundados en mamelucos negros; hasta había algunos con tra-jes de neopreno. Y cuando pudieron desprenderse de nuestras exclamaciones iniciales, cuando lograron recuperar su identi-dad siniestra, empezaron a escupirnos califi cativos rastreros, injuriosos desde su punto de vista. Y con enorme asco nos gri-taron lesbianas, y brujas, y subversivas, terroristas, guerrilleras. Como si no hubiéramos entrado hace rato en el tercer milenio, como si ya los roles no fueran otros.
Alguna lesbiana había entre nosotras, por supuesto. Quizá habría alguna bruja nostalgiosa, para no hablar de transgresoras y vaya una a saber qué más. Terroristas o guerrilleras de la pa-labra, pero sólo eso. Formábamos un grupo ecléctico y estába-mos contentas. Fue la última vez que estuvimos contentas.
Hasta habíamos encendido unas bengalas para agradecer al cielo la culminación del encuentro. ¡Balas trazadoras! declara-ron los esbirros en el somerísimo juicio que resultó ser una patraña total, una enorme mentira para calmar los ánimos de quienes no podían entender por qué eran perseguidas las escri-toras más reconocidas del país.
Lo otro nunca salió a luz, nadie ni siquiera insinuó la verda-
16 la Gaceta número 482, febrero 2011
dera razón del secuestro. ¿Qué tipo de amenaza se supone que representamos? Ni nosotras mismas entendimos. Sigo sin en-tender. Si sólo habíamos estado barajando propuestas, inten-tando abrir espacios de refl exión, ideas sueltas que se nos iban ocurriendo para ahondar en nuestro ofi cio. Jugando con el len-guaje, apropiándonoslo. Nada más. Nada menos, habrán deci-dido ellos a nuestras espaldas. Ahora tenemos todo el tiempo por delante para refl exionar a fondo —porque es lo único que podemos hacer aunque nos lo prohíban: ¡No piensen!, nos conminaron y nos seguirán conminando no sabemos hasta cuándo—. Tenemos todo el tiempo por delante, sí, pero es un tiempo asfi xiado y la refl exión no sale. Si sólo pudiéramos co-municarnos entre nosotras al menos por algunos minutos, si estas palabras pudieran llegarle a alguna de las otras. Pero me consta que no le llegarán a nadie.
¿Y los familiares, no hacen nada, no protestan y presentan recursos de amparo y esas cosas?, me preguntaría algún inter-locutor invisible. Imagino que quienes tienen familia estarán mejor, en arresto domiciliario pero acompañadas (aunque me-jor… vaya una a saber, porque el encierro en compañía puede convertirse en un infi erno sartreano, aunque espero eso sí que Ofelia tenga quien la asista). No sabría qué contestarle, por mi parte sólo me queda algún distante primo que ni se habrá ente-rado. ¿Y los organismos internacionales, no hacen nada? Algo estarán intentando, no cabe duda, pero muchos por acá deben de sentirse más cómodos con nuestras voces acalladas, y vaya una a saber de qué horrores los habrán convencido, cuántas mentiras e infundios les contaron. Sólo me han dejado un apa-rato que transmite música folklórica y clásica por partes iguales y de vez en cuando algún tango o cumbia bailantera pero no demasiados no sea cosa que. Hasta la coronilla estoy de Amor Silvestre, qué tanto Amor Silvestre; bueno, sí, qué sé yo, apago este simulacro de radio y quedo escuchando los ruidos de la calle, en sordina. Mi departamento da a los fondos y no tengo vecinos. Mala suerte la mía. Lo compré por eso mismo. No por la mala suerte, por la tranquilidad. Está en el piso 13, no soy supersticiosa, tiene una linda terraza llena de plantas que mira al cielo. Es éste un barrio tranquilo sobre la barranca. El vasto río no está cerca, cada día se aleja más a causa de los rellenos, pero de todos modos se lo puede atisbar a lo lejos.
Al principio de mi encierro me distraje tratando de tirar a las terrazas vecinas fl echas armadas con hojas de los pocos libros que me dejaron —un intento desesperado, vandálico— pero se ve que nadie quiere involucrarse, seguro les lavaron el cerebro, y ahora las dieciocho narradoras del Encuentro somos anate-ma, estamos apestadas, somos subversivas; eso en cierta medida nos honraría si no tuviéramos que sufrir este arresto domicilia-rio inimaginable y perverso.
Suerte que estoy rodeada de objetos que amo. Pero hay días y sobre todo noches en que llego a detestarlos. En medio de alguno de mis ataques de furia reventé más de un cacharro con-tra la pared, y eso que eran recuerdos de viajes y algún recuerdo de esa familia mía tan exigua de la que no queda casi nadie. Más de una vez sentí el impulso de reventar todo o reventarme la cabeza o tirarme de la terraza. Hasta que un buen día, sospe-chándolo, instalaron una altísima alambrada, espesa, enjaulan-te, que me desespera. Y tuve que pagarla de mi propio bolsillo.
Recibo con puntualidad el alquiler del departamento del centro, comprado cuando me saqué el premio Astralba; lo digo por si alguien pregunta —pero ¿quién reputas santas se va a
preocupar por mi destino?, y lo que es más, ¿quién va a leer estas anotaciones destinadas a los mil demonios en cuanto me decida a cliquear sobre Seleccionar Todo, Del ?—.
Y después como tantas otras veces la pantalla quedará en blanco con cínica inocencia.
Debo conservar la calma. Es lo único que tengo para enfrentarme con ellos. Porque ya ni me nacen ideas, ni maneras de mirar el lengua-
je a trasluz. ¿Dónde habrán ido a parar mis documentos? Mis archivos quemados o borrados. Las editoriales como si nunca hubiéramos existido; esta maldita información sí llegaron a so-plarme los esbirros, los que nunca me suelen hablar. Me dije-ron: a las editoriales ustedes les importan un soto, no signifi can cifras considerables, y además, además
y acá paro y respiro hondo, porque estuve a punto de hacer volar el escritorio de una
patada de bronca para que reviente la vieja compu que tengo acá a mi alcance, un adefesio en blanco y negro ya obsoleto, especie de laptop de museo que usaba a fi nes de los ochenta. Desde un principio se llevaron mi luminosa joya de última ge-neración, la que me comunicaba con el mundo y hasta me gra-tifi caba el tacto. Con ella todo lo podía, podía también hablar y verles la cara a muchos de mis interlocutores, y ahora tengo este mamotreto mudo, insípido, inerte y ciego, frente al cual me encuentro y que unos segundos atrás estuve a punto de hacer estallar en mil pedazos electrónicos y ahora lo venero porque es lo único que me conecta con alguien. Me conecta conmigo; es mi intermediario, mi amigo.
Mi centro del lenguaje. Mi criatura. La cancerbera me dijo que las otras integrantes del Encuen-
tro están como yo, totalmente cortadas de toda información. Nadie nos impide escribir porque con algo hay que pasar el tiempo, pero los sábados viene la cancerbera, al menos yo la llamo cancerbera, y nos borra el disco rígido. No se nos permi-te ni impresora ni disquetera, ni papel ni lápiz ni nada equiva-lente; no tenemos forma de conservar el documento. Ya ni me importa, escribo para mí, sólo por principio me dirijo a ustedes que no están y nunca leerán esto; lo hago por necesidad de compañía, para no olvidar el diálogo. ¿Cuánto hace que no ha-blo con alguien? Ya ni tengo los libros de mis amigos, mi bi-blioteca ha sido expurgada, sólo me quedan los textos señeros de los malditos maestros, los maestros mansos, no los maestros malditos que tanto admiro.
Volviendo a lo cual contesto: familiares no tengo, casi, y los pocos lejanos que me quedan piensan que escribir contamina. Más vale ser administradores de empresa, como ellos. Ellos y ellas, seamos justas, siempre anduvimos luchando contra esta convención del plural eternamente masculino cuando nos dis-criminaba a nosotras, conviene ahora no olvidar la excepción a la regla y aceptar que muchas se quedaron de aquel lado.
¿Se entiende? ¡Y qué carajo me importa que se entienda! Antes abominaba de los signos de exclamación, ahora abuso
de ellos. !!!!!!!!!!! Ratatatatatatá. Es la única protesta que me está permitida, como una ametralladora.
Los puntos suspensivos antes evitados también me los apro-pio: … y más… y más… y más……… Al menos dejan espacio para alguna esperanza.
Preparamos el Encuentro con un año de antelación. Era nuestra oportunidad de juntarnos a puertas cerradas e inter-
número 482, febrero 2011 la Gaceta 17
cambiar ideas y diseñar algún proyecto común y evaluar los triunfos. Porque triunfos hubo a lo largo de las últimas déca-das, y son (¡eran!) muchos. Además la intención era divertirnos, compartir entre pares ese juego exultante y tantas veces frus-trante del acto de narrar, el producir algo de la nada peleando contra las barreras de lo indecible y esas cosas.
El primer congreso a puertas cerradas de escritoras del país, sin críticos ni académicos ni siquiera público o propósito publi-citario alguno. Sonaba interesante, a qué dudarlo. Seminal como dijo alguna. Asistirían por invitación no las más renombradas, no, sino las más jugadas. El comité organizador estaba formado por muchachas llenas de entusiasmo, algunas ya en su tercera novela, y necesitaban que el encuentro saliera lo mejor posible.
La propuesta parecía más que ambiciosa, hasta pretenciosa casi, pero la apoyé con ganas. Era una regia oportunidad para encontrarme a solas con mis pares y por fi n concentrarnos en hablar de lo nuestro, es decir del lenguaje.
Sería el congreso más intenso y quizá el primero de esta en-vergadura (aunque envergadura no es la palabra que corres-ponde ¿no? tratándose de mujeres). Y ahora estamos encerra-das, silenciadas, tenemos la palabra prohibida, la escritura pro-hibida. Quizá también prohibido el pensamiento.
¿Fue el Mañana una caja de Pandora? En eso pretendieron convertirlo ellos, agentes de la represión, esbirros o lo que fue-re porque vaya una a saber qué apelativo darle al enemigo.
Nuestra meta fi nal era la ciudad de Corrientes donde mu-chas de nosotras desembarcaríamos para tomar el primer avión de regreso a la Capital donde nos esperaban obligaciones de todo tipo.
Seguirán esperando. El arresto domiciliario de las que son madres es en familia,
claro, pero tengo entendido que sufren aún más vigilancia que las solteras o que las divorciadas como yo. Cuando nos sacan a tomar aire debemos salir a la calle con chador, cosa que ya no llama la atención porque el chador se ha puesto de moda, cada vez más mujeres lo usan y no son escritoras, todo lo contrario, y los maridos y novios y amantes (pero me temo que quedan pocos de los últimos, la cosa se ha vuelto a más no poder con-servadora, hay casamientos masivos según tengo entendido) las prefi eren así, recatadas y propias.
A mí, más que los actos me importan las palabras con las cuales se designan esos actos, las marcas indelebles. El velo es de quita y pon, el adjetivo “veladas” nos cubre para siempre.
Nací rebelde, ¿y ahora qué? Esto nos pasa por embarcarnos en el Mañana, una nave en-
gañosa con nombre de doble fi lo. ¿Cómo traducirlo? La maña-na de género femenino es ésta que transcurre ahora, se nos va entre las manos y mañana vendrá otra, y vendrá un mañana neutro sin género específi co que es sólo el día siguiente: maña-na te espero, mañana por la mañana. En cambio el mañana lo tiene todo, tiene la promesa de un futuro mejor, “el mañana llegará y seremos otros” dice el poema, y nosotras acá siendo
otras, sí, en un mañana lechoso hecho de nubarrones inciertos donde nos han clavado como mariposas con el alfi ler de un nombre, el mismo del que se burlan los muy productivos an-glófonos: Mañana, mañana, nos dicen en nuestra propia len-gua, como sinónimo de promesa que no habrá de cumplirse jamás.
Adela Migone fue quien nos habló del barco, y nos pareció una idea brillante. Así se acababan las discusiones, porque unas queríamos que el congreso tuviera lugar en las montañas del norte, otras en los lagos del sur, muchas decían acá en la Capital, pero ninguna quería público. En eso estábamos todas de acuer-do: nada de público, sólo un encuentro a puertas cerradas por primera y casi seguro última vez, porque basta ya de separarnos de la masa de la literatura, basta de escritoras por un lado y es-critores por el otro, esas discriminaciones.
Así surgió el barco llamado Mañana, fl otando en medio de los sueños. Nos pareció perfecto con su mascarón de proa res-catado de otros tiempos, especie de sirena apuntando con sus tetas a un porvenir seguro, al mejor puerto. El Mañana tenía su propia capitana que reuniría —prometió— una tripulación del todo femenina. Lo estimamos un toque de humor y además una cierta forma de tranquilidad: ya sabemos qué poder de en-cantamiento ejercen los marineros sobre las blandas almas de algunas escritoras, aunque sean marineros de agua dulce y aun-que la lenta travesía dure sólo cinco días con sus noches y aun-que las tales escritoras tengan la cabeza en otra cosa. La cabeza sí, dijo una de nosotras, pero ¿y el cuerpo?… y fue así como aceptamos por unanimidad eso de navegar tripuladas por mu-jeres. Navegar con rumbo fi jo mientras nuestras ideas eran lan-zadas al garete.
Debo irme a la cama, y como en tantas otras noches extraña-ré a mi perra Sand. Las arrestadas que tienen gato de alguna forma se las estarán arreglando, pero yo tuve que regalar a Sand por intermedio del portero. El tipo cría canarios, espero que al menos con los animales tenga buena disposición. Me dolió en el alma desprenderme de Sand, pero ¿cómo sacarla a la vereda tres veces por día cuando a mí sólo me sacan a pasear dos veces por semana, cuando no llueve? Lunes y jueves. A las 6:30 de la madrugada, la hora de mis mejores sueños. Eso antes. Cuando podía soñar.
Ahora intentaré dormir, ya no doy más. Mañana (retomando el vocablo) será otro día tan igual a mis días anteriores pero seguiré escribiendo, hasta el último aliento seguiré escribiendo, es decir hasta el próximo sábado cuando venga la cancerbera a borrármelo todo, y escribiré de nuevo y otra semana de nuevo y de nuevo y una marca quedará en esta pantalla que se torna totalmente gris y luminosa, se ríe de mí la pantalla, y yo la se-guiré marcando como quien con agua escribe sobre la piedra y un día, un día la piedra aparece burilada. No tengo tanto tiem-po. No tengo milenios y es como si los tuviera. El tiempo dete-nido es todo el tiempo. G
18 la Gaceta número 482, febrero 2011
Sentimentalismo y sensibilité se afi rmaron en la literatura de viajes más o menos en la misma época que la ciencia, desde la década de 1760 en adelante. En el momento en que aparecie-ron los Viajes de Park en 1799, había ya un público lector pre-parado para las dramatizaciones sentimentales de la zona de contacto, muchas generadas por el movimiento abolicionista. El sexo y la esclavitud eran dos grandes temas de esta literatura; o quizás uno solo, ya que invariablemente aparecían juntos en narrativas alegóricas que invocaban el amor conyugal como una alternativa a la esclavitud y la dominación colonial o como nue-vas versiones legitimadas de éstas.
La literatura de viajes sentimental se basó, tal como el rela-to de Park, en antiguas formas tradicionales de lo que he lla-mado literatura de supervivencia: historias escritas en primera persona referentes a naufragios, náufragos, motines, abando-nos y (la versión especial del interior) cautiverios. Popular desde la primera ola de expansión europea a fi nes del siglo xv, esta literatura se mantuvo fl oreciente por derecho propio en el siglo xviii, y también lo está en nuestros días. Aunque su sensacionalismo fue cuestionado por las formas burguesas de autoridad que he venido analizando en este libro, la literatura popular de supervivencia se benefi ció con el auge y creci-miento de la imprenta. Los sobrevivientes que volvían de cau-tiverios o naufragios podían obtener el dinero necesario para empezar de nuevo publicando el relato de sus aventuras en forma de folleto o libros baratos. En 1759, por ejemplo, el periódico inglés Monthly Review anunció la aparición de la cuarta edición, “considerablemente mejorada”, de la obra lla-mada French and Indian Cruelty: Exemplifi ed in the Life, and Various Vicissitudes of Fortune, of Peter Williamson. El anuncio prometía a los lectores el relato de los diversos eventos de la vida de Williamson —su secuestro cuando niño, su vida como esclavo, colono, cautivo de los indígenas y soldado volunta-rio—, así como sobre las prácticas de “arrancar el cuero cabe-lludo, quemar y otras barbaridades”, todo por un chelín. Agrega el Monthly Review: “Suponemos que el relato de Peter Williamson debe haber sido, en general, bastante apegado a los hechos, con algunos comprensibles retoques debidos a la mano de algún amigo literato. Lo publicamos en benefi cio del infortunado autor”.1
La literatura de supervivencia había desarrollado ya los te-
1 Anónimo, reseña de Peter Williamson, French and Indian Cruelty…, Monthly Review, New Series, vol. xxi, 1759, p. 453.
mas de sexo y esclavitud que habrían de captar tan intensamen-te a los escritores sentimentales de fi nes del siglo xviii. Muchos eran los cautivos y náufragos que sólo podían sobrevivir convir-tiéndose en esclavos de paganos e infi eles. (En el siglo xviii los gobiernos europeos todavía tenían —y necesitaban— un siste-ma para rescatar a los cautivos esclavizados por árabes en África del Norte. La práctica actual de la toma de rehenes en los paí-ses árabes refl eja esa tradición.) Muchos cautivos (y también fugitivos) de ambos sexos se casaron o vivieron en concubinato con sus captores. A lo largo de la historia del eurocolonialismo temprano y el tráfi co de esclavos, la literatura de supervivencia brindó un contexto “seguro” para representar confi guraciones alternativas, relativizantes y también con carácter de interdic-ción del contacto intercultural: europeos esclavizados por no europeos, europeos asimilándose a sociedades no europeas y europeos participando en la fundación de nuevos órdenes so-ciales transraciales. El contexto de la literatura de superviven-cia era “seguro” para las tramas transgresoras, ya que la existen-cia misma de un texto presuponía el desenlace imperialmente correcto: el sobreviviente sobrevivía y se reintegraba a su socie-dad de origen. El relato adoptaba siempre el punto de vista del europeo que regresaba.
Debido en parte al movimiento abolicionista y en parte al surgimiento de la literatura de viajes como un rubro editorial rentable, el sentimentalismo se consolidó casi súbitamente en las décadas de 1780 y 1790 como una manera válida de repre-sentar las relaciones coloniales y la frontera imperial. Tanto en la literatura de viajes como en la novela, el sujeto nacional del imperio se vio obligado a compartir nuevas pasiones, a identi-fi carse con la expansión de otro modo: a través de la empatía con los héroes y heroínas individuales, vistos como víctimas.2 No es sorprendente que esa retórica subjetiva y empática haya sido considerada reñida con la autoridad de la ciencia. Las re-señas críticas estaban llenas de declaraciones sobre la manera en que debían escribirse los libros de viajes en una era ilustra-da. Las dos tensiones principales se daban entre la escritura “naif” (o popular) y la culta, y entre la de información y la de experiencia. Casi siempre los debates estilísticos sobre los va-lores relativos del “embellecimiento” y la “verdad desnuda” refl ejaban las tensiones entre el hombre de ciencia y el hombre de sensibilidad, o entre el escritor culto y el escritor popular. Se utilizaba un vocabulario fuertemente erotizado —desnu-dez, embellecimiento, vestir, desvestir— para introducir en la
2 Desde luego, existió también un cuerpo de literatura de viajes sentimental escrito en Europa sobre Europa que se desarrolló a lo largo de las mismas líneas que considero aquí.
Eros y abolición*Mary Louise Pratt
* Mary Louise Pratt, Ojos imperiales. Literatura de viajes y transcul-turación, Traducción de Ofelia Castillo, fce, México, 2010.
número 482, febrero 2011 la Gaceta 19
discusión los deseos de los lectores. En 1766, antes del auge de lo sentimental, un libro de viajes sobre Medio Oriente escrito por Hasselquist, un discípulo de Linneo, llevó al Monthly Re-view a celebrar la superioridad de los “hombres de ciencia” por sobre los “hombres de fortuna”, quienes meramente “se tras-ladan de país en país y de ciudad en ciudad sin razonamiento ni progreso”.3 Pero al mismo tiempo se encuentra en estos comentarios cierta ambivalencia respecto del lenguaje que ha-cía que los libros como el de Hasselquist fueran creíbles pero tediosos. El comentarista del Monthly Review prosigue, lamen-tando la aparente falta de “talento para la composición litera-ria” de Hasselquist:
Sus observaciones son superfi ciales, sin demasiada consideración por el orden o el sistema; y el texto parece un simple diario de via je, publicado en su forma original, con la misma desnudez ne gligente con que fue escrito en el transcurso de los viajes que re lata. Pero tal vez una belleza desnuda no sea menos atractiva que otra llena de
3 Anónimo, reseña de Hasselquist, Monthly Review, New Series, vol. xxxv, 1766, pp. 72-73.
aquellos ornamentos que a veces sólo sirven para menguar los encantos que pretenden aumentar.4
¿Belleza desnuda o desnudez negligente? La relación lector-texto se codifi ca en los mismos términos masculinistas y eroti-zados que codifi caron la relación del viajero europeo con los países exóticos que visitaba.
Treinta años después el mismo periódico reseñaba el libro de John Owen, Travels into Different Parts of Europe, y tenía el placer de informar que el método de escribir libros de viajes y expedi-ciones ha mejorado mucho en los últimos años. Anteriormente, la mayoría de las publicaciones de este tipo eran diarios perso-nales, meros registros de acontecimientos, cargados de tedio-sos detalles y rara vez animados por observaciones ingeniosas o embellecidos por las gracias del estilo.
Sin embargo, ya por entonces era posible encontrar “mu-chas producciones que, debido a la manera en que están escri-tas, independientemente de la información que contienen,
4 Ibidem, p. 74.
20 la Gaceta número 482, febrero 2011
pueden ser hojeadas con placer por el erudito y el lector de buen gusto”. Se ha producido, pues, un cambio en la dirección del placer. Para este crítico literario de la década de 1790, la debilidad del relato del señor Owen no reside en la falta de embellecimiento sino en la falta de sexo y sentimiento, por la sencilla razón de que Owen es un pastor protestante. En una frase destinada quizá tanto a advertir como a dar alivio, el co-mentarista afi rma que “aunque el escritor ha preservado total-mente, tanto en sentimiento como en lenguaje, el decoro del carácter clerical, su obra contiene tanto material interesante que no hay peligro de que peque de insipidez o torpeza”.5
Ni el embellecimiento ni el sentimiento fueron siempre tan celebrados. John Hawkesworth, por ejemplo, provocó una gran polémica en Inglaterra en la década de 1770. Habiéndosele en-comendado la tarea de revisar y retocar el estilo de los relatos de la primera expedición de Cook, se tomó la libertad de fundirlos en un solo texto, redactado en primera persona y embellecido según su personal criterio. Hawkesworth sostuvo que si se le hu-biera exigido escribir sencillamente “en nombre de los diferentes comandantes, sólo podría haber presentado una narración des-nuda, sin rastro alguno de mis sentimientos y opiniones”.6 El debate alrededor de la intervención de Hawkesworth versó no sólo sobre el embellecimiento sino también sobre los revisores y los llamados “escritores fantasmas”. La literatura de viajes no fue inmune a la profesionalización de la literatura que se produjo en el siglo xviii. Como escribir se había convertido en un negocio rentable, los autores de relatos de viajes y sus editores confi aban cada vez más en escritores y correctores de estilo profesionales con el propósito de lograr un producto competitivo, y a menudo transformaban completamente los manuscritos, convirtiéndolos casi siempre en novelas. Los debates sobre embellecimiento, es-tilo seductor, verdad desnuda, etc., eran en realidad debates so-bre estas personas y sobre los compromisos implícitos en el he-cho de escribir por dinero. El Monthly Review, por ejemplo, esti-maba en 1771 que cierto relato de supervivencia, The Shipwreck and Adventures of Mons. Pierre Viaud, [Naufragio y aventuras del señor Pierre Viaud], “sufría considerablemente por el embelleci-miento”, lo que quedaba en evidencia en ciertos episodios inve-rosímiles, como aquellos en que el autor “se enfrentaba con ti-gres y leones en los bosques de América del Norte”. Sin embar-go, la relación de Viaud quedaba justifi cada, hasta cierto punto, por “el juicio laudatorio emitido y fi rmado por el teniente Swettenham”.7
Ningún embellecedor irritó tanto al establishment científi co como François Le Vaillant, uno de los muchísimos naturalistas que, como se explicó en el capítulo anterior, empezaron a ex-plorar el interior de África del Sur a fi nes del siglo xviii. Como ya dijimos, la literatura sobre la Colonia del Cabo tuvo gran infl uencia en la formación de los paradigmas europeos para los viajes científi cos y la literatura de viajes. Le Vaillant fue —y lo es aún hoy— una espina en su costado objetivista. Naturalista
5 Anónimo, reseña de P. Viaud, The Shipwreck and Adventures…, Monthly Review, New Series, vol. xxi, 1796, p. 1.
6 John Hawkesworth (ed.), An Account of Voyages undertaken by order of his Present Majesty for Making Discoveries in the Southern Hemisphere, vol. i, p. v. La elección de la primera persona, dice Hawkesworth, “permitía, al acercar al aventurero y el lector […], aumentar fuer-temente el interés, proporcionando con ello más entretenimiento” (ibidem).
7 Monthly Review, New Series, vol. xliv, 1771, p. 421.
experto, participó de la empresa sudafricana y entre 1781 y 1785 siguió los pasos de Anders Sparrman y otros. Consiguió reunir una enorme colección de ejemplares y después se esfor-zó muchísimo por venderla (en el transcurso de la Revolución Francesa) a diversos gobiernos europeos. Pero en su obra en dos volúmenes titulada Voyages dans l’intérieur de l’Afrique, que apareció en 1790 (en 1796 se publicaron tres volúmenes más), mostró cierta deslealtad con la causa de la ciencia y la informa-ción. Aunque generoso en información botánica, zoológica y etnográfi ca, el libro de viajes de Le Vaillant está saturado de la sensibilité rousseauniana. Al igual que Mungo Park, sobre quien seguramente infl uyó, Le Vaillant produjo una narración explí-citamente experiencial y narcisista, estructurada alrededor de las situaciones humanas dramáticas que él mismo protagonizó. Su estilo se reconoce fácilmente en el siguiente extracto, en el que se describe una noche en un campamento inundado (la tra-ducción es mía):
Salimos del bosque inmediatamente y tratamos de instalarnos en terreno elevado y abierto. Debo decir con la más amarga afl icción que no era posible abandonar el sitio donde estábamos atrapados. Los arroyuelos, que anteriormente nos habían parecido alegres y encantadores, se habían convertido en furiosos torrentes que se llevaban la arena, los árboles, las rocas; me di cuenta de que cru-zarlos era peligrosísimo. Por otra parte, mis bueyes, helados y asustados, abandonaron el campamento, y yo no veía forma alguna de mandar a alguien a recuperarlos. Mi situación distaba mucho de ser divertida; me sentí presa de una gran angustia. Además, mis pobres hotentotes, cansados y enfermos, habían empezado a mur-murar entre sí.8
Del principio al fi n Le Vaillant, al igual que Park, es el héroe de su propia historia. Y en su obra también la reciprocidad y el intercambio son ejes centrales de un sobrecogedor drama hu-mano, representado en un mundo no capitalista regido por la hospitalidad y la guerra. En este texto se manifi esta con fuerza un espíritu relativista e igualitario; abundan en él el noble salva-jismo y la sensibilité de Rousseau, o al menos algo de todo ello fue agregado por el revisor de Le Vaillant, un joven llamado, románticamente, Casimir Varon.9
8 François Le Vaillant, Voyages de F. Le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique 1781-1785, vol. i, p. 52. El original francés dice: “Nous quittames aussitôt le bois pour aller nous établir plus haut, en rase campagne. Je voyais avec le plus amer chagrin qu’il n’était pas pos-sible de sortir de l’endroit où nous nous trouvions circonscrits. Ces petits ruisseaux, qui auparavant nous avaient paru si agréables et si riants, s’étaient changés en torrents furieux qui charriaient les sables, les arbres, les éclats de rochers; je sentais qu’à moins de s’exposer aux plus grands dangers, il était impossible de les traverser. D’un autre côté, mes bœufs harassés, transis, avaient désertée de mon camp; je ne savais pas où et comment envoyer après eux pour les ratrapper. Ma situation n’était assurément point amusante; je passais de tristes moments. Déjà mes pauvres Hottentots, fatigués et malades, com-mençaient à murmurer”.
9 La presencia de Varon ha causado frecuentes y veladas alusiones homofóbicas a la posible homosexualidad de Le Vaillant. También se ha aludido con el mismo matiz de crítica a su dandismo y su narci-sismo (por ejemplo, la tendencia a vestirse llamativamente mientras viajaba por África). “Atesoraba en su equipaje un nécessaire lleno de polvos, perfumes y pomadas”, escribe Vernon Forbes en 1965.
número 482, febrero 2011 la Gaceta 21
La narración de Le Vaillant adquirió un cariz irrevocable-mente sensacionalista debido a un episodio sin precedentes en el corpus narrativo sudafricano: una aventura amorosa entre el autor y una joven gonacqua (khoikhoi) llamada Narina. Esa re-lación constituye el foco de varios capítulos, que narran la visi-ta de Le Vaillant a los gonacqua. Mientras Mungo Park se des-cribe a sí mismo como el involuntario objeto erótico de las mujeres africanas, Le Vaillant es un vehemente enamorado que persigue el objeto de su deseo. El descubridor se convierte en voyeur cuando el autor del relato se esconde entre los arbustos a orillas del río para espiar a Narina y sus amigas mientras se bañan, después de lo cual procede a robarles las ropas.10 El drama erótico es representado con sencillez y buen humor, y nadie sale con el corazón deshecho. Este episodio contribuyó mucho a la sensación que el libro de Le Vaillant causó entre los lectores europeos, en un momento en que las historias de amor transraciales se convertían en tema de fi cción.11
El relato de Le Vaillant fue muy leído y también “vivement attaqué”, según su prologuista de 1932. Después de la edición francesa de sus Viajes en 1789, en 1790 aparecieron tres edicio-nes inglesas y una alemana; en 1791 salió la versión holandesa, y en 1816-1817 apareció la edición italiana de los cinco volú-menes. Todo ello da cuenta del perdurable interés suscitado por la obra, pese a las implacables críticas a su estilo y falta de verosimilitud. Para los objetivistas de su época, como John Ba-rrow, el dramatismo, el narcisismo y el erotismo de Le Vaillant eran tan intolerables como sus inexactitudes. Y los comentaris-tas actuales concuerdan bastante con esa postura.12
A Le Vaillant se lo lee universalmente como un escritor francés, pero importa señalar que en realidad fue un criollo
Fueran cuales fuesen las preferencias sexuales de Le Vaillant, estos comentarios indican hasta qué punto la fi gura del científi co explora-dor estaba ligada a los paradigmas heterosexuales de la masculinidad.
10 Le Vaillant, op. cit., pp. 113-114.11 Le Vaillant relata también, sin embellecimiento alguno, su
encuentro con una mujer blanca que había llegado a ser jefa de una aldea africana, cargo que heredó del africano con quien se había casa-do. Este ejemplo describe un tipo de situación que otros escritores registraron sólo como rumores o de oídas, si es que lo hicieron.
12 El venerable Vernon Forbes reconoce que “los sentimientos románticos y la fl orida verborragia” de los libros de Le Vaillant “apa-rentemente le ganaron el favor de muchos de sus contemporáneos” (Pioneer Travellers of South Africa, 1750-1800, p. 117), pero lo juzga “tedioso en su adulación de los simples hotentotes” (ibidem, p. 5) y termina diciendo que “la vanidad fue la fatal debilidad que produjo sus muchas y caprichosas exageraciones e invenciones […] Es lamen-table que no se haya dado cuenta de cómo se habría consolidado su reputación si simplemente se hubiera limitado a consignar por escrito la verdad de todo lo que vio e hizo” (ibidem, p. 127). Pero la reputa-ción de Le Vaillant mejoró algo cuando en 1963 se descubrieron 165 acuarelas, pintadas por él o según sus instrucciones, que representan escenas de sus viajes por África del Sur. Además de su contribución estética, estos dibujos coloreados demuestran que Le Vaillant visitó realmente algunos de los lugares que se le había acusado de haber inventado (ibidem, p. 127).
blanco del Caribe, un producto de la zona de contacto. Nació en una plantación en Surinam y fue hijo de un cónsul francés, oriundo de Metz, y de su esposa también francesa. La familia se trasladó a Francia cuando Le Vaillant tenía unos 10 años de edad. Fue durante su infancia en la plantación que el futuro viajero desarrolló su fuerte vocación y sus precoces conoci-mientos de naturalista. Por cierto, su experiencia de la vida co-lonial y su conocimiento del idioma holandés facilitaron su viaje a África del Sur. La historia de Narina se basa en costum-bres sociales y sexuales interraciales (como por ejemplo “el ma-trimonio surinamés”, véase más abajo) que Le Vaillant debe haber conocido en el Caribe, y también en una suerte de drama erótico que estaba presente desde hacía largo tiempo en las fan-tasías europeas sobre las Américas. Sin duda la experiencia de Le Vaillant de la sociedad colonial multirracial debe haber in-fl uido sobre sus relaciones con las gentes de África del Sur y las descripciones que de ellas hizo en los Viajes; pero no es posible evaluar con certeza en qué medida fue así. Todavía queda mu-cho por descubrir acerca del alcance de la participación de los criollos —tanto de las Américas como de África o Asia— en los diálogos que dieron origen a las doctrinas coloniales y antico-lonialistas, no sólo en el siglo xviii sino también desde el co-mienzo de los colonialismos europeos que las produjeron. En general, una tendencia imperial a ver a la cultura europea ema-nando hacia la periferia colonial desde un centro autogenera-dor ha oscurecido el constante movimiento de gentes e ideas en la dirección contraria, sobre todo durante los periodos de la Ilustración y el Romanticismo (véanse capítulos 5 y 7 más adelante).13 G
13 Como señala Wylie Sypher en Guinea’s Captive Kings: British Anti-Slavery Literature of the 18th Century (capítulo 1), los comenta-ristas sociales del periodo suelen registrar la presencia criolla en la sociedad de élite de las capitales de Europa usualmente de manera muy despectiva; las herederas antillanas son personajes típicos de la literatura de fi cción de los siglos xviii y xix. En cuanto a la historia intelectual y política, tal vez haya sido menos honesta sobre este punto. Durante toda la vida de Le Vaillant, las esferas políticas euro-peas se veían animadas por representantes de los movimientos en pro y en contra de la independencia de las Américas, que frecuentaban en Europa los círculos de poder en busca de apoyo e infl uencia. Los hijos criollos estaban tan presentes en los medios educacionales e intelectuales como las herederas en los círculos sociales. En ambos lados del debate antiesclavista, gran parte del liderazgo intelectual y político surgía de los euroamericanos: los cuáqueros por una parte y los antillanos dueños de esclavos por la otra.
22 la Gaceta número 482, febrero 2011
La fi gura renacentista del mundo no podría entenderse sin una referencia a la imagen que la precedió. Antes del Renacimiento el cosmos y la sociedad humana se presentaban bajo la fi gura de un orden fi nito, en donde cada cosa tenía su sitio determinado según relaciones claramente fi jadas en referencia a un centro. Pensemos primero en la fábrica del mundo físico. El universo medieval estaba constituido por dos niveles de ser completa-mente distintos, sujetos cada uno a leyes propias. El mundo sublunar, es decir, la Tierra, obedecía a ciertas leyes físicas ex-puestas por Aristóteles y continuadas en lo esencial por la física medieval. El mundo sublunar estaba rodeado por siete esferas. En cada una, una partícula de materia constituía un cuerpo ce-leste. Pero tenemos que imaginárnoslas como si fueran cáscaras cerradas. Estaban constituidas por un material sutil y transpa-rente; giraban todas ellas con movimiento regular. Estas siete cáscaras, concéntricas las unas respecto de las otras, correspon-dían a las órbitas que describían en torno de la Tierra, según la astronomía ptolemaica, los cinco planetas conocidos entonces, la Luna y el Sol.
Más allá de la séptima, estaba la última esfera. Era la esfera de las estrellas fi jas en la cual podíamos encontrar todas las luminarias celestes. ¿Y más allá? Más allá, sólo la presencia de Dios. El mundo físico tiene pues un límite preciso. Es como una cajita, como una de estas muñecas rusas o polacas en las cuales, al abrir cada una, se encuentra otra exactamente igual, al abrir ésta, otra más y así sucesivamente hasta llegar a una muy pequeña que es, por así decirlo, el centro o núcleo de toda la muñeca. Así en el mundo físico. Podemos imaginárnoslo como si estuviera constituido por una última esfera perfecta-mente limitada y cerrada, fuera de la cual ya no hay absoluta-mente nada y dentro de la cual se encuentran circunscritas otras tantas esferas hasta llegar al núcleo de todo: la Tierra.
El mundo es limitado y tiene un centro. Dentro de esta ar-quitectura cada cosa tiene asignado un sitio. Hay órdenes en el ser; cada ente tiende a ocupar su lugar natural. En el mundo sublunar rigen leyes diferentes a las del mundo celeste, pues en el cielo habitan cuerpos de una inteligencia sutil que, por otra parte, duran en sus revoluciones la eternidad. Por lo contrario, en el mundo sublunar rige la generación y la corrupción; en él nada es eterno, todo dura un lapso fi nito. Cada ente obedece a su naturaleza, la cual está regida por leyes que no puede rebasar.
Pues bien, a imagen de esta fábrica cósmica, el hombre me-dieval considera la arquitectura humana. También el mundo
concreto del hombre es un mundo fi nito en el que todo ocupa un lugar preciso en relación con un centro y con una periferia. La Tierra es vista como una superfi cie limitada, en el centro de la cual existe un lugar privilegiado; algunos lo colocan en Jeru-salén, por ser allí donde el Dios hecho hombre redimió a la humanidad; otros lo sitúan en cambio en Roma, por ser el cen-tro de la cristiandad y del Imperio; sea Roma o Jerusalén, todos los mapas medievales muestran un centro preciso. ¿Y en la pe-riferia qué hay? Nada, los abismos insondables; nadie puede asomarse a los bordes de la Tierra porque caería en el vacío. Si cada cosa está en el lugar del espacio que le corresponde, igual sucede en el tiempo. Al igual que el espacio humano tiene un centro y una periferia determinados, así también el transcurso de la historia tiene un comienzo preciso: el momento en que Dios creó a la primera pareja en el Edén. Toda la historia tiene un centro: el instante en que Jesucristo salvó a la humanidad, y tendrá un fi n preciso: el día glorioso en que el Hijo del Hom-bre regrese a la Tierra a la diestra del Padre, para juzgar a la humanidad. Todo se encuentra entre estos hitos perfectamente determinados.
La sociedad humana, de modo semejante. Es una sociedad jerarquizada en donde cada estamento ocupa su lugar. Hay una relación clara entre los siervos y los señores, los señores y sus superiores feudales, éstos y el rey, el rey y el emperador. La mejor imagen de esa sociedad sería seguramente la que aparece en esos autos sacramentales de la Edad Media, que pasaron después al Renacimiento y luego a la literatura barroca. Uno de ellos se recoge en la obra de Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo. Encontramos en ella una variante de un tema propio de los autos sacramentales medievales. La vida humana, la so-ciedad, son representadas como una farsa. El autor de la trama otorgó a cada quien su papel en la comedia. Ése es Dios, natu-ralmente. Hay un apuntador encargado de repetir a los actores el papel que deben desempeñar: es la conciencia. Y cada quien, al entrar en escena, se viste del traje que le corresponde según el lugar que le está asignado. Entra en escena, tiene que des-empeñar brevemente su papel y hace mutis. Es buen actor y será premiado por quien repartió los papeles, aquel que des-empeñe exactamente la función que le corresponde. Quien tie-ne el papel de labrador debe ser durante toda la representación el mejor labrador posible, sin tratar de ser otra cosa, quien ha recibido el papel de rey debe representado lo mejor posible, sin dejar nunca de ser rey, quien tiene asignado el papel de men-digo debe ser buen mendigo toda la representación. La comedia es la vida, y Dios premiará a aquel mendigo que fue buen men-digo, a aquel labrador que fue el labrador adecuado y a aquel rey
La pérdida del centro*Luis Villoro
* Luis Villoro, El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento, fce, México, 2010.
número 482, febrero 2011 la Gaceta 23
que cumplió de manera óptima su representación. Cada quien debe cumplir el papel que le ha sido dado en la farsa. Cada fun-ción social tiene sus propias virtudes. Sería inconveniente e in-adecuado que el labrador quisiera imitar las virtudes del señor, el señor las virtudes del eclesiástico y así sucesivamente. Desde que nace sabe cuál es la función que le corresponde en la socie-dad, y el pedazo de tierra donde reposará después de su muerte. La sociedad es un edifi cio, donde cada persona, al ocupar su lugar, está a salvo de la novedad radical pero también de la an-gustia. El hombre está situado, seguro, sabe dónde está, su mo-rada lo acompaña desde el nacimiento hasta la muerte.
Igual que el mundo celeste, igual que el mundo geográfi co, la sociedad se ordena respecto de un centro político y uno espiri-tual: la doble potestad de la corona y de la tiara.
Pues bien, en el Renacimiento asistimos a la ruptura de ese mundo ordenado según un centro y una periferia. Pensemos primero en la transformación del mundo físico. Desde media-dos del siglo xv, Nicolás de Cusa sostiene la idea de que la sepa-ración entre el mundo sublunar y el celeste es fi cticia. No hay ninguna razón para suponer que el cambio y la corrupción sólo se
den en la Tierra; es más razonable pensar que una sola ley rige en ambos mundos, de modo que las mismas propiedades de la Tierra las comparte la esfera de las estrellas fi jas. El universo es, para él, una «explicación» (explicatio) de Dios, aunque imper-fecta e inadecuada, porque desarrolla en una multiplicidad de formas lo que en Dios se encuentra en una unidad indisoluble (complicatio). La imagen del universo sería la de una esfera de ra-dio infi nito. Pero en una esfera tal, la circunferencia y el diámetro se confunden, ambos son igualmente infi nitos. El centro no coin-cide con ningún punto determinado, cualquier punto puede con-siderarse como centro. Nicolás de Cusa transfi ere así al universo la defi nición hermética de Dios: «Una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna». De ningún lugar, tampoco por ende de la Tierra, puede decirse que ocupe un pues-to central. El mundo no tiene centro.1
Más tarde, Copérnico anuncia la ruptura del modelo arqui-tectónico de un mundo cerrado. La Tierra deja de ocupar el lugar central, en él se coloca la masa incandescente del Sol. Al
1 De docta ignorancia, Aguilar, Buenos Aires, 1957, Lib. II, cap. ii.
24 la Gaceta número 482, febrero 2011
desaparecer el antiguo centro, las esferas concéntricas estallan como cáscaras vacías. Los planetas son otros tantos cuerpos que vagan en el vacío en torno a la hoguera central. Copérnico cree que la esfera de las estrellas fi jas no está limitada, sino se extien-de indefi nidamente hacia lo alto. No está claro, sin embargo, si piensa que el mundo es fi nito o infi nito. Pero su discípulo, Thomas Digges, llega a la idea de un mundo abierto al infi nito: las estrellas fi jas se extenderían en todas direcciones sin que podamos señalar su límite.2
A fi nales del siglo xvi, Giordano Bruno describe con entu-siasmo la fi gura de un mundo infi nito, sin centro ni periferia.
Ni la Tierra ni ningún otro mundo está en el centro… Esto es verdadero para todos los demás cuerpos. Desde puntos de vista diferentes, todos pueden ser vistos como centros o como puntos de la circunferencia, como polos o como zenits.
Siguiendo esa línea de pensamiento, asalta a Bruno una idea del todo extraña para la época: ¿Por qué no pensar que aquellos puntos que se suponían fi jos en una esfera no fueran otros tan-tos soles vagando en el espacio vacío, acompañados tal vez de su corte de planetas? «De manera que no hay un solo mundo, una sola tierra, un solo sol, sino tantos mundos cuantas estrellas luminosas vemos en torno nuestro.»3
A la concepción antigua del cosmos empieza a remplazarla, desde el siglo xvi, la fi gura de un mundo abierto, espacio que se extiende al infi nito, uniforme y homogéneo, sin límites ni cen-tro. Y en ese océano infi nito se desplazan unos cuerpos minús-culos, fl otando en el vacío; en uno de ellos nos encontramos nosotros. Frente a la imagen acogedora de un mundo cerrado, en el cual el hombre se encuentra inmóvil, en el centro, nos encontramos ahora con el pensamiento de un espacio incon-mensurable, en el cual navegamos en una pequeña partícula, sin saber a dónde vamos. Lo que en Nicolás de Cusa y en Gior-dano Bruno era entusiasmo por la infi nita grandeza del univer-so, unos años después en Kepler será motivo de espanto:
Este pensamiento [la infi nitud del universo] lleva consigo no sé que horror secreto; en efecto, nos encontramos errando en esta inmensidad a la que se le niega todo límite, todo centro, y por ende todo lugar determinado.4
No en vano exclamará Pascal más tarde: «El silencio de los espacios infi nitos me aterra».
En un universo infi nito, puesto que cualquier parte puede ser centro y cualquiera periferia, todo lugar es relativo, aleato-rio, no hay órdenes ni puestos exclusivos en el cosmos, todo queda fi jado por las relaciones que unos cuerpos guardan con otros; eso es lo importante. Lo que interesa conocer no es ya el lugar natural que corresponde a cada cuerpo, sino las relacio-nes que tiene con otros, las funciones en que se encuentra el movimiento de un cuerpo respecto a los movimientos de los otros. Y hemos dado, me parece, con la palabra clave: función. Si en la Edad Media una noción central era el lugar, el sitio natural de cada cosa y de cada persona, en la nueva imagen del
2 Cf. A. Koyré, Du monde clos à l’univers infi ni, puf, París, 1962, p. 41.3 Giordano Bruno, «De l’infi nito universo e mondi», en Le opere
italiane, ed. Paolo de Lagarde, Gottinga, 1888, vol. 1, p. 360.4 Cit. por A. Koyré, op. cit., p. 66.
mundo, una palabra importante empieza a ser la función, las relaciones que rigen entre las cosas y entre los hombres.
Esta imagen del cosmos corresponde a un cambio semejante en la geografía. En el Renacimiento, la Tierra deja de tener un centro geográfi co. Se inicia la era de los grandes descubrimien-tos, en que las carabelas recorren largas distancias y los nave-gantes hacen la experiencia de que la superfi cie terrestre es una esfera en la que cualquier punto podría ser su centro. Es la época del descubrimiento de las costas meridionales de África, de la aparición de un nuevo mundo: América. La primera cir-cunnavegación del globo precede diez años a la publicación de la obra de Copérnico; ambas transformaciones de la imagen del globo son paralelas.
No sólo los lugares que cada quien ocupa en la superfi cie te-rrestre se relativizan; también las culturas. Nicolás de Cusa, Bruno, Montaigne, Charron se explayarán sobre la relatividad de las creencias humanas. Si en otras tierras los hombres creen en cosas tan diferentes a las que nosotros damos por seguras, si hemos descubierto que las adhesiones de los hombres a valores son tan diversas, ¿cómo aferrarnos a la idea de que nuestra cul-tura es la única válida? ¿Por qué no aceptar, más racionalmente, que la nuestra es una entre muchas posibilidades de cultura? De allí basta un paso para sostener que nuestra civilización cristiana es una de las civilizaciones posibles y no el centro de la historia humana. Giordano Bruno da este paso. Llega a pensar que to-das las religiones son válidas como caminos a Dios y todas tie-nen semejantes derechos a considerarse ordenadas por Él.
Al mismo tiempo que se relativiza la geografía humana, em-pieza a resquebrajarse la arquitectura estamentaria de la socie-dad. Se consolida la burguesía que en siglos anteriores se había ido formando en los burgos del Medioevo. Los nuevos descu-brimientos propician un gran auge del comercio, que tiene por principales centros las ciudades marítimas del norte de Italia (Venecia, Génova, Pisa y, por su intermedio, Florencia), de los Países Bajos (Amberes, Brujas, Amsterdam), de Portugal (Lis-boa). En 1501 llegan a Lisboa los primeros cargamentos de es-pecias de la India. Los venecianos se apresuran a competir con los portugueses y pronto dominan, en el Mediterráneo, el co-mercio de especias y sedas. Por su parte, Amberes y su rival, Brujas, prosperan gracias al desarrollo de empresas comerciales y bancarias ligadas a las ciudades teutonas. Los comerciantes empiezan a congregarse en ligas. Aparece, por primera vez, la gran banca. Banqueros y comerciantes constituyen un nuevo poder que ya no está ligado al nacimiento ni al puesto ocupado en la jerarquía social sino a su propia capacidad de empresa. Ejemplos notables podrían ser los Fugger (o Fúcar), banqueros alemanes de cuyos préstamos dependía Carlos V para todas sus empresas guerreras, o la famosa familia de los Medici, en Flo-rencia; su poder tiene por base su riqueza, como comerciantes primero, como banqueros después; gracias a ese poder por mu-chos años controlan el papado y propician el desarrollo indus-trial y artístico de Florencia.
Al lado de comerciantes y banqueros, surgen los nuevos grandes productores de mercancías. En Florencia se instala la libertad gremial e industrial. En otras ciudades, desde Amster-dam hasta Venecia, se rompen muchas de las trabas gremiales que impedían el desarrollo industrial y se otorgan facilidades a toda clase de obrajes.
Aparece así un nuevo tipo de hombre cuyo poder no está sujeto a las regulaciones y rangos de la sociedad antigua sino
número 482, febrero 2011 la Gaceta 25
que depende de la función que, de hecho, cumple en la socie-dad. Alfred von Martin resume así la situación en Florencia:
Es la formación de una capa social completamente nueva, de una nueva aristocracia del talento y de la energía activa (que sustituye a la anterior de nacimiento y de rango) y que asocia al arte econó-mico el político, pero siendo siempre el momento económico (el burgués) el que, predominando, determina el estilo de aquella vida.5
Cierto que, en términos generales, el orden antiguo perma-nece incambiado en el campo, pero en las ciudades empieza a resquebrajarse, dando lugar a una movilidad social nueva. Aun-que las posibilidades de ascenso social son aún limitadas, las cualidades personales son capaces de hacer pasar a un indivi-duo, de su situación «a un estado superior, consonante con sus virtudes», como comenta ya el cardenal Cayetano de Vio, muerto en 1469. Es la virtud personal y no la condición social la que importa en estos casos.6
Por limitada que sea aún la posibilidad de ascenso social, los individuos que lo logran causan admiración. Surge un ideal desconocido hasta entonces: el que encarnan los que Maquiave-lo llama «hombres nuevos». Son hombres que no sienten de-terminado su destino por el lugar que ocupan, sino que están empeñados en labrárselo mediante su acción. Los grandes indi-viduos fascinan al Renacimiento. Surgen por todas partes. Los osados comerciantes que fl etan embarcaciones para ir a buscar a tierras lejanas las telas, las joyas y especias que venderán en las ciudades europeas, dispuestos a arruinarse de un momento a otro, caer en la cárcel y rehacer su fortuna de nuevo. Son per-sonas que no tienen apego a un pedazo de tierra ni menos aún a un castillo, que carecen de un lugar señalado en la sociedad, su lugar es resultado de su empresa. En algunas ciudades estos hombres nuevos dominan el poder político. Es el caso de la República de Venecia, y también de Génova y de Florencia. En otras ciudades, no llegan a dominarla pero luchan con variada fortuna por obtener fueros y puestos, frente a los señores feu-dales. En Italia, otro género de estos hombres nuevos son los
5 A. von Martin, Sociología del Renacimiento, fce, México, 1946, p. 22.6 Cf. J. R. Hale, La Europa del Renacimiento, 1480-1520, Siglo XXI,
México, 4a. ed., 1979, p. 173, y A. von Martin, op. cit., p. 148.
condotieri, soldados de fortuna, aventureros, que armando pe-queñas bandas en torno suyo, venden el servicio de su fuerza a las ciudades y llegan en muchos casos a ampararse de los prin-cipados. Los Sforza, los Borgia, poderosas familias italianas, no tienen otro origen. Frente a los príncipes que recibían por he-rencia la corona, aparece este aventurero, a veces salido de los estratos bajos de la sociedad, que logra encumbrarse por su propio esfuerzo a los más altos. Otras individualidades que la-bran su destino mediante su esfuerzo personal son, en la Penín-sula Ibérica, los conquistadores. ¿Qué mayor ejemplo de un hombre que, salido de los estratos a veces inferiores de la socie-dad, logra forjarse un lugar en lo más alto e incluso acierta a dotarse a sí mismo de tierras nuevas? ¿Qué mejor ejemplo de ese «hombre nuevo»? Los conquistadores son la versión española de los condotieri italianos.
En suma, en el Renacimiento empieza a agrietarse tanto la arquitectura física del mundo como su fábrica social. La vida del hombre ya no está marcada de antemano por el autor de la farsa, cada quien tiene que escribirla mientras actúa. La posibi-lidad que se empieza a abrir camino es la del individuo que, sin un sitio fi jo, ha de labrarse un destino mediante su propia vir-tud. El valor que tenga en la sociedad ya no dependerá del pa-pel que le haya sido asignado, sino de la función que desempe-ñe gracias a su esfuerzo. La función social es la empresa. El individuo emprende para ser, su acción libre le da un sitio en el mundo, no la naturaleza.
Esta nueva imagen del mundo que afl ora no podía menos de acompañarse de una honda sensación de inseguridad y desam-paro. No es fácil orientarse en un mundo que ha perdido su centro. Así como la Tierra navega en el espacio ilimitado sin saber cuál es su curso, así el hombre carece de un puerto seguro. «Per lui poca è una terra», dirá Campanella. «Para él poca es una tierra.» El hombre ya no busca aferrarse a un pedazo de tierra. Por una parte, inseguridad, desamparo, por la otra, euforia de la acción, de la empresa, entusiasmo por la libertad. Veremos cómo la nueva idea del hombre conjuga estos dos rasgos.
El descubrimiento del hombre moderno, pienso, tiene su primer origen en esta pérdida del centro. G
26 la Gaceta número 482, febrero 2011
Poca gente sabe que debajo de la superfi cie de lo que se conoce como los Viveros de Coyoacán dormía un laberinto de concre-to, rocas, fango, ratas, animales rastreros, basura y una atmósfe-ra de cuartos negros que brevemente se iluminaban con algunos chispazos de luz que penetraban al remover dos o tres losas es-condidas entre los matorrales. Casi todas las entradas a los túne-les, al menos las que estaban ocultas por las losas que conocí, nacían en el área de los juegos que se encuentra a un costado de los Viveros y que en algún momento de la historia burocrática reciente fue bautizada con el nombre de José Gorostiza.
Alrededor de estos sótanos se erigía también una cadena de leyendas. Residuos materiales de un sistema de comunicación subterránea, se especulaba que los sótanos sirvieron para res-guardarse de alguna rebelión indígena o de cierta turba criolla que pedía la cabeza de algún ofi ciante católico que defendía vehementemente la supremacía de la Corona española; o fue-ron descubiertos por zapatistas que jamás se atreverían a cru-zarlos, por razones estratégicas, durante su estancia revolucio-naria en la ciudad de México; o designados como resguardos para ocultarse de un probable bombardeo durante la segunda Guerra Mundial. Quizás eran los cimientos fantasma de un hospital que nunca se construyó y sobre el cual pesaba una mal-dición de muertes prematuras entre sus hacedores. Cada tramo de la leyenda dependía de la época invocada. Se decía también que por estos túneles corrían las voces de mujeres lamentándo-se por hijos perdidos o los gritos apagados de algunos curas y de sus almas en pena que devoraban desde la oscuridad a todo aquel que intentaba recorrerlos.
Se hablaba de ellos como senderos casi marinos, irregulares y colmados de esqueletos que fueron traicionados por su auda-cia y curiosidad. También alcancé a escuchar que algunos túne-les iban a dar a la iglesia de Santa Catarina, al Templo de Pan-zacola, a la Conchita, a San Francisco, al Palacio de Cortés, a la Parroquia de San Juan Bautista y a la Catedral Metropolitana. En otro de sus vértigos, la leyenda decía que Maximiliano había recorrido en secreto parte del interior de los sótanos y había ordenado, por cuestiones de seguridad, que se construyera una extensión hasta los alrededores del Castillo de Chapultepec.
No recuerdo el momento en que empecé a concebir la idea de sumergirme en aquellos túneles, lo que sí tengo grabado es que esta obsesión siempre fue guiada por ciertas herencias ora-les que le imprimían a los sótanos su atmósfera de misterio e intriga. Tampoco recuerdo el día de mi primera inmersión. Lo que sí conservo es la sensación de buscar con las yemas de los
dedos las orillas de la losa para retirarla mediante un esfuerzo conjunto y cómplice con otros infantes, la excitación de ir ba-jando por los costados de algún cuarto —oscuro e infi nito— o de encontrar a tientas un piso o la columna que dividía el inte-rior de la boca del túnel. Recuerdo el fl ashazo de la linterna al romper contra la oscuridad, persiguiendo ratas con la luz breve pero intensa y dando cuenta de las cantidades de lodo que sería necesario atravesar. Todo esto como si del laberinto subterrá-neo viniera hacia nosotros el beso monstruoso de lo desconoci-do, la huella incierta de algún secreto.
Recorrí los sótanos cientos de veces, sobre todo en las tardes doblegadas por la curiosidad compartida de ir más lejos, más profundo. Descubrir nuevos pasadizos, cuartos y lodos era la base de una competencia entre nueve o diez compañeros de es-cuela que al mismo tiempo eran mis vecinos. Sobre las paredes oscuras dejábamos escrito el nombre del descubridor del cuarto, del conquistador del pasillo o de cualquier estructura inédita para nuestros pasos. Vivíamos muy cerca de los Viveros, del «Vivero», como le decíamos, en singular, para cubrirnos con él de los demás, quizás de los más ajenos y de los cercanos mayo-res. Y era como si por el simple hecho de vivir cerca del gran coágulo verde tuviéramos una marca, una alteración compuesta de árboles, niebla matutina y nocturna, ardillas, culebras, moras y eucalipto. Seres divididos entre el latigazo ruidoso y violento de la ciudad y la alfombra de hojas verdes y de tierra apisonada de un Vivero que parecía respirar al ritmo de nuestras curiosida-des infantiles en franco camino hacia ninguna parte.
Porque el centro de muchas vidas infantes era el Vivero y su área de juegos. Y era también el lugar donde disputábamos los poderes y placeres que rigen la niñez: la cancha de basquetbol, la canchita de futbol rápido sumergida en concreto, las resbala-dillas y el subibaja, para fi nalmente enloquecernos con una si-lla-columpio donde cabíamos tres o cuatro y que empujábamos hasta que alguien caía estruendosamente y daba el motivo sufi -ciente para reírnos del momento como unos enajenados y car-cajearnos del absurdo de ser niños en una ciudad que poco a poco nos empujaría hacia sus afueras. La mayoría habitaba ca-sas de adobe o de cartón, cubiertas con láminas de asbesto, en vecindades que se escondían por las calles de Torresco, Dulce Olivia, Aurora, Progreso, La Escondida, Belisario Domínguez, Melchor Ocampo y así hasta Tecualiapan y Santo Domingo. Muchos de nosotros viviríamos el fi n de nuestras infancias lejos de Santa Catarina y del Vivero. Algunos saldrían al exilio eco-nómico sin saberlo y otros serían aniquilados al personifi car la transición de la delincuencia de barrio —que en esta parte de la ciudad moriría en los años setenta y ochenta— al crimen orga-
Infantes marinos en la periferia del mundo*Gustavo Ogarrio
Al paso del tiempo me di cuenta queel verdadero temor era cosa de niños.
Netzahualcóyotl Ávalos
* Gustavo Ogarrio, La mirada de los estropeados, fce, México, 2010.
número 482, febrero 2011 la Gaceta 27
nizado de fi n de siglo. Es verdad que la muerte se comunica rápido: varios de los que conocí se transformaron en contra-portadas de periódico, en nota roja de televisión, en la mueca del asaltabancos que caía a los pies de la justicia y de su historia de infante marino que había vivido radicalmente su integración al odio y a la destrucción citadina.
Los que habitaban con sus familias casas o cuartos rentados se iban pronto de las cercanías del Vivero, las rentas subían deprisa y estaban siempre de paso en escuelas públicas. Eran como fantasmas en un mundo de arquitectura colonial que ja-más los registraba en sus recuentos de la armonía y la exclusivi-dad, en su progresivo avance hacia el consumo frenético, hacia la modernización y consolidación de Coyoacán como el lugar por excelencia de la recolonización económica y cultural de la ciudad. Porque el hechizo colonial de Coyoacán fue también la tumba de muchas aspiraciones de permanencia y continui-dad. En los años ochenta, el precio de los terrenos y las propie-dades se eleva drásticamente y poco a poco la gran mayoría de habitantes de los barrios tradicionales, colmados de familias tradicionales y empobrecidas, experimentan el éxodo económi-
co. Los más afortunados cambian su pequeña propiedad por una casa en Iztapalapa, Ecatepec, Ixtapaluca y en algunos casos la migración culmina en un cambio de ciudad. Desaparecen las caballerizas de Tata Vasco y La Escondida, las peluquerías y las tintorerías de Santa Catarina, las pulquerías de Pino y Aurora. Se va hasta la leyenda de un jinete sin cabeza que se paseaba en las noches por el callejón del Aguacate. Los más golpeados por la vida se refunden en cuartos aún más estrechos en las afueras densamente pobladas de la ciudad. Todos ceden su lugar al paso triunfante de la modernidad o a lo que esto último signifi que.
Los que conocí eran niños periféricos. Infantes que vivían en un Coyoacán empobrecido y en una ciudad herida por el creci-miento de un país tan periférico que a veces hasta nos engañaba haciéndonos creer que eso era la vida, la que transcurría entre las inmersiones en los sótanos y las caminatas nocturnas por el Vivero, entre la terca permanencia de la pobreza y el ajuste de la arquitectura colonial a los requerimientos de la moderniza-ción y el consumo, entre la búsqueda de certezas económicas y la imposible reconciliación de la vida de calle y la escuela. Por-que era una verdad absoluta que la escuela primaria a la mano,
28 la Gaceta número 482, febrero 2011
la República de Guatemala, a la que se entraba por el callejón de Torresco, era un nido de autoritarismos de baja intensidad. Acaso la memorización extrema y forzada del conocimiento era el método más lamentable, la jaula de una vida matutina que tan sólo se refrescaba con el toque de campana que anunciaba la hora de entrar a ese otro mundo que era el Vivero y a sus épicas menores.
Los sótanos fueron también, por algunos años, el centro de una vida subterránea. Una vida que se conformaba con buscar-se en las oscuridades del laberinto enlodado y que me hacían refl exionar distraídamente sobre cualquier cosa, quizás sobre la magnífi ca opacidad ceniza de los pantanos que se formaban al fondo de los juegos en épocas de lluvia, únicamente para olvi-dar el miedo que se creaba entre el lodo, la oscuridad, el chilli-do de ratas y el sonido de fuertes goteos subterráneos de agua. Llegamos a trazar grandes rutas dentro de los sótanos. En algu-na ocasión creímos que una parte del laberinto llegaba hasta la avenida Insurgentes. No sabíamos si era nuestra imaginación cansada por la tensión propia de lo recorrido o si calculamos con certeza que nos encontrábamos debajo de los carriles vehi-culares de la gran avenida. En esta ocasión sentimos el primer vértigo del abandono en las catacumbas de la ciudad. Nos en-tregamos distraídamente a nuestro hallazgo y a la búsqueda de señales del territorio descubierto, de cláxones o de ruidos de vehículos por encima de nuestras cabezas que nos fueron em-pujando hacia la noche y también hacia la oscuridad más ines-perada, la que nos dejaba el agotamiento de las pilas de la lám-para y su energía que se extinguía y la búsqueda fallida de fós-foros y fi nalmente el brote de alguna desesperación que inten-taba gritarle al monstruo marino de los sótanos para que nos regresara vivos al Vivero.
Sin embargo, el miedo íntimo e intransferible de la desapa-rición colectiva lo vivimos la tarde que cayó una tromba. Nos encontrábamos en medio del oleaje submarino del olor a orines de rata y del fango. Los problemas con la lámpara y con las goteras se aceleraban al ritmo de la tormenta. Emprendimos el regreso apresurado y muy pronto nos dimos cuenta que los só-tanos se transformaban de golpe en un enorme recipiente de la furia líquida del aguacero. El agua nos llegaba un poco más arriba de la cintura y en más de una ocasión sentimos el aliento insobornable de la desaparición. Tardamos un par de horas en encontrar el boquete salvador.
Salimos uno por uno, silenciosos y empapados de agua sub-terránea. Vimos el fi nal de la tormenta a los pies del Vivero. Con algún comentario distraído quisimos evitar que lo ocurri-do se extendiera por nuestra imaginación. Sentimos una lloviz-na tibia y observamos a lo lejos la cancha de futbol rápido inun-dada, las pequeñas porterías fl otaban en las aguas casi negras que había dejado la tormenta.
Algunos meses después se rumoró que tres niños cercanos a la adolescencia habían sido tragados por los sótanos. Nadie sabe si esto fue la culminación contemporánea de las leyendas que regían la vida imaginaria del laberinto subterráneo o si en verdad los sótanos y su minotauro invisible habían conquistado sus primeros muertos. Posteriormente me enteré de que las en-tradas al laberinto fueron selladas por las autoridades y por vo-luminosas palas de cemento.
De vez en cuando visito los juegos, sobre todo en época de lluvias. Me gusta ver la pequeña cancha de futbol —alambrada ahora en su totalidad— y el Vivero cuando llueve. Siento como si estuviera frente a la tumba de un desconocido. Un íntimo y silencioso desconocido. G
número 482, febrero 2011 la Gaceta 29
En diciembre de 1539, don Baltasar, señor hereditario del Cul-huacan indígena, fue acusado de idolatría y detenido por el Santo Ofi cio de la Inquisición. La Inquisición no llevaba mu-cho tiempo en México; el obispo [fray] Juan de Zumárraga, que la había instituido tan sólo dos años y medio antes, estaba re-suelto a desarraigar los focos restantes de las prácticas religio-sas indígenas y a descubrir todos los ídolos que aún no hubie-ran sido destruidos. Desde el principio, Zumárraga había estado siguiendo la pista a las estatuas más importantes toma-das del Templo Mayor, en Tenochtitlan, poco antes de que los españoles quemaran el recinto sagrado en 1520, pero no había logrado descubrir muchas. Ahora tenía información de que ha-bían sido llevadas a Culhuacan, en la zona del sur del lago. Esto lo llevó a la antigua y venerada ciudad de Culhuacan, cuyo dis-tinguido linaje real descendía en línea directa de los toltecas.
Un pintor de manuscritos del lugar acusó a don Baltasar de haber ocultado las estatuas en unas cuevas años antes. El pintor declaró haber hecho hacía tiempo una historia y una genealo-gía de la familia de don Baltasar que mostraban la cueva de la cual habían surgido sus antepasados, junto con los dioses de la comunidad; los ídolos —dijo— habían sido escondidos en esa cueva. Ante esta acusación, don Baltasar, aunque ya era cristia-no bautizado y estaba temeroso del juicio de la Inquisición, confesó que el hijo del emperador Moctezuma había llevado las estatuas a Culhuacan hacía 16 años (en 1523) y personalmente había cuidado que las ocultaran bien. Así, al negar cualquier participación activa, don Baltasar se deslindó hasta donde pudo, del hecho de esconder ídolos, y además dio información sobre otras cuevas y sitios de sacrifi cio. No se hicieron otros cargos contra el gobernante aculhua y al parecer el asunto quedó olvi-dado (Procesos 1912: 177-184; Robertson 1959: 35; Greenleaf 1962: 64).
Este breve relato, apenas una viñeta, es el meollo mismo de mi empresa. Nos lleva al centro de México una generación des-pués de la “Conquista española” de 1519-1521. La Conquista —una invasión española que desencadenó una revolución indí-gena— ha destruido el imperio de la Triple Alianza de los azte-cas, haciendo pasar el dominio de la mayor parte de México de manos aztecas a manos españolas. Algunos señores indígenas, especialmente los que se aliaron a Hernán Cortés contra los señores feudales de Tenoch titlan, aún siguen gobernando sus comunidades, pero sus tributos y servicios son ahora para los
españoles. En el nivel máximo, gobiernan administradores es-pañoles con leyes españolas. Los pueblos conquistados ya son cristianos y, por ello, han desechado ofi cialmente sus libros re-ligiosos pintados, pero aún conservan sus historias ilustradas. Estas historias han quedado como registros defi nitivos del pa-sado. Son muy apreciadas en cada lugar por preservar relatos de sus pueblos y de sus gobernantes, e importantes incluso en los tribunales españoles cada vez que se necesita documenta-ción acerca del pasado.
No se ha conservado la historia pintada de la acusación con-tra don Baltasar. Sin embargo, sí se guardan otras historias, y de éstas podemos inferir algunas de sus características. Así, una pintura mostraba cómo las deidades y los antepasados del pue-blo salieron de una cueva, pintura que muy probablemente per-tenecía al género de historia de las migraciones. Ésta habría rastreado la historia del reino de la comunidad desde sus princi-pios, cuando los dioses y los primeros señores salieron de Chi-comóztoc (Siete Cuevas), el legendario lugar de origen de mu-chos aztecas. Luego habría seguido la emigración del pueblo a Culhuacan y mostrado el establecimiento y la consolidación te-rritorial de la entidad. Acaso estuviera visualmente organizada como anales históricos, cual el Códice Mexicano (fi guras 142-143), o como historia cartográfi ca, cual el Mapa 2 de Cuauhtin-chan, o fuera de un género mixto, como el Rollo Selden, todos los cuales narran historias semejantes acerca de esos lugares. El do-cumento perdido de Culhuacan también incluía la genealogía de la familia gobernante hasta entonces y certifi caba la continui-dad ininterrumpida de la línea de sucesión hereditaria.
El manuscrito fue sólo una de muchas historias indígenas pintadas al fi lo de la Conquista; éstas eran ejecutadas al estilo gráfi co tradicional y, si habían sido creadas tras la llegada de los españoles, tal vez incorporaban elementos europeos y persona-jes posteriores a la Conquista. Los jefes indígenas que encarga-ron y transmitieron las historias pictóricas las consideraron tan válidas y verídicas después de la Conquista como antes; y las autoridades españolas no tardaron en reconocer las historias indígenas como pruebas admisibles. La historia pintada de don Baltasar fue elemento de la acusación contra él, pero en ningu-na parte del proceso se dice que él o el pintor hayan sido incul-pados por haberla encargado o elaborado.
Éste no era el único tipo de historia que existía. Distintos señores y situaciones exigían historias diferentes. Los archivos de los reinos de las comunidades contenían toda una variedad: algunas subrayaban, tal vez, sus orígenes sobrenaturales; otras referían largas migraciones, y otras más detallaban hechos que afectaron la entidad después de su fundación. Mientras algunas
La confi guración del pasado*Elizabeth Hill Boone
* Elizabeth Hill Boone, Relatos en rojo y negro. Historias pictóricas de aztecas y mixtecos, Traducción de Juan José Utrilla Trejo, fce, México, 2010.
30 la Gaceta número 482, febrero 2011
se centraban más en el lugar que en la familia de la dinastía rei-nante, otras eran básicamente genealógicas. También aparecían en diferentes formas y estaban hechas de materiales diversos.
Cada una de ellas fue creada por una o por diversas razones, pero indudablemente fueron encargadas, leídas e interpretadas en varias ocasiones al correr de los años con otros propósitos. Los hechos registrados y sus respectivas historias llegaron a aparecer en otros relatos. Por ejemplo: la historia original pin-tada para don Baltasar sirvió a Culhuacan como rico fondo co-mún de la memoria y la solidaridad comunales. Acaso fuera pintada con ocasión de la muerte del padre de don Baltasar, cuando pueden haber entrado en juego la sucesión real y el derecho de la familia a gobernar, y después funcionara carto-gráfi camente para indicar el camino a las cuevas sagradas en donde acaso estuvieran ocultos los ídolos. Como tantas histo-rias pintadas del México azteca, nunca tuvo un solo propósito o un solo contexto situacional.
La historia de don Baltasar, del obispo Zumárraga, del pin-tor y de su pintura también contiene lecciones más generales acerca de la historia y del arte. Gran parte de lo que nos revela acerca de las historias del México del siglo xvi también es váli-do en todas las historias. Existen por grupos: narran diferentes relatos desde distintos puntos de vista y con toda una diversa gama de propósitos. Al variar el momento y el lugar —y, por ello, el contexto— en que se las interpretaba, también cambia-ban sus mensajes. Pueden conservar una visión particular, sos-tenida por una persona en el momento en que la historia fue pintada o escrita (y, así, es posible más tarde recuperar gran parte de esa visión), pero asimismo encierran otras visiones: las que les confi eren en su análisis los intérpretes posteriores. He-mos de reconocer que estas visiones ulteriores no son menos válidas y pueden llegar a ser, incluso, más importantes que la primera. Ciertos elementos de los relatos, o aun los relatos completos, se intersecan con otros relatos. Y, acumulativamen-te, todas las historias se unen en una red intrincada y densa de narraciones acerca del pasado de modo que, a la postre, ningu-no de estos relatos puede ser enteramente aislado de los demás.
El lugar que la pintura de don Baltasar ocupa en la historia del arte y en los estudios de la comunicación visual está en el punto en que los relatos se narran pictóricamente. En esa co-yuntura coinciden los estudios de la narración, las cuestiones de notación gráfi ca y el lenguaje visual. Las obras estáticas del arte visual no tienen difi cultad en presentar cosas (lugares, personas y objetos), pero no tan fácilmente nos muestran el movimiento o el paso del tiempo. Sin embargo, todos los relatos tienen un modo temporal, e incumbe a un pintor de la historia superar las
difi cultades que entraña representar la acción y el tiempo. Los pintores mexicanos, con una tradición artística de siglos, nos muestran cómo lo lograban. Lo vemos en aquellas de sus histo-rias pictográfi cas que no fueron perdidas ni destruidas.
En este estudio me interesan los siguientes temas: ¿qué son los relatos? ¿Cómo se los narra? A estas dos preguntas se debe añadir la más difícil: ¿por qué ocurrió así? Cientos de historias pictográfi cas, pintadas siguiendo la tradición aborigen, nos han llegado desde el México precolombino y de comienzos de la Co-lonia. En este libro enfoco el contenido narrativo de los relatos (las clases de historias que nos narran) y cómo los pintores es-tructuraron estos relatos (la manera de narrarlos), no sin admitir que estas dos partes de la investigación difícilmente pueden se-pararse. En cualquier explicación de los diversos géneros de re-latos y las maneras en que están estructurados es fundamental aclarar las razones por las cuales quedaron registrados, y por quién, y luego las razones por las que fueron presentados así.
Desde luego, este acercamiento a las historias pictográfi cas exige abandonar otros enfoques. Aunque la mayor parte de los manuscritos examinados datan del periodo colonial, aquí se los considera como documen tos indígenas, y no como productos particularmente coloniales; enfoco la tradición nativa de la pin-tura histórica y su continuación después de la Con quista, y no el lugar que ocupan estos relatos en un discurso distintivamente colonial. También se trata poco del estilo pictográfi co. No es que los estilos pictográfi cos precolombinos y los primeros híbridos coloniales carezcan de importancia. Todo lo contrario. Mucho se ha escrito ya acerca de los aspectos estilísticos de la pintura de los manuscritos mexicanos, antes y después de la Conquista,1 y que-da por decir aún más. Simplemente, un solo volumen no puede tratarlo todo por completo. Todas las historias (y ésta no es la excepción) tienen su propósito y punto de vista; todas subrayan algo y omiten algo más. Este volumen considera en general las historias pintadas de don Baltasar y otras a fi n de comprender la naturaleza de la pintura histórica en el México indígena, tanto antes como después de la Conquista española.
Pueblo con historia, pueblo con escritura
Uno de nuestros principales intereses, analizado en el capítulo ii, es la interpretación de la historia por los naturales y los usos
1 Véanse, por ejemplo, Kubler y Gibson (1951: 37-38); Robertson (1959); Smith (1973a: 9-19); Boone (1990); Smith en Smith y Par-menter (1991: 6-11); Howe (1992); Baird (1993), y Quiñones Keber (1994).
número 482, febrero 2011 la Gaceta 31
que le daban los jefes, las familias y las comunidades en México. Esto incluye, asimismo, una explicación del estatus y el papel del historiador y el escriba, quienes a menudo (pero no siempre) eran una misma persona. En el capítulo iii abordo la cuestión de la pictografía mexicana para explicar el vocabulario y la gramá-tica del sistema de escritura pictográfi co empleado. En estos aspectos, mi estudio participa en las ya viejas (y aún continua-das) discusiones acerca de la historiografía y la escritura meso-americanas.
Siempre ha habido quienes —historiadores y antropólogos por igual— niegan toda historicidad a las culturas precolombi-nas, quienes sostienen que los registros pintados no son histo-ria en el sentido “propio” o “auténtico” de la palabra. Desde el siglo xvi, tales discusiones se integraron a los debates más ge-nerales acerca de la inteligencia y la condición humana de los mexicanos y de otros pueblos de América: se trataba de saber si los amerindios eran seres racionales y civilizados. Una concien-cia histórica, ejemplifi cada por una tradición historiográfi ca, era un elemento importante en esta discusión. La escritura fue otro elemento decisivo, tan directamente relacionado con la cuestión de la historia que escritura e historia fueron concep-tualmente fusionadas por quienes consideraban que la historia tenía que ser historia escrita.
Algunos de los primeros europeos que escribieron acerca de los pueblos amerindios mencionan, con cierta emoción, que la gente tenía libros. Pedro Mártir, humanista italiano y amigo de la Corona española, quien de 1493 a 1525 publicó de manera constante la historia de las aventuras de los españoles en Amé-rica, nos habla en 1516 de un indio panameño que saltó de gozo al ver a un español leyendo un libro, y se maravilló de cómo era posible que también los españoles tuviesen libros y escritura. La cuestión argumentada por Pedro Mártir era que los americanos tenían libros, al igual que los españoles,2 si bien México, con su recia tradición de pintura manuscrita, aún no había llamado la atención de los españoles. Cuando esto ocu-rrió, los códices mexicanos inmediatamente pasaron a ser focos de interés. Cortés y otros conquistadores hablaron elogiosa-mente de las seculares obras pictográfi cas que encontraron, ha-ciendo notar lo confi able de los mapas indígenas y la precisión de otros documentos. Incluso Cortés envió a Carlos V dos có-dices, que después circularon por Europa. El fraile franciscano Motolinia (1951: 74) inmediatamente reconoció esas obras pic-tográfi cas como libros. Escribiendo a su superior en España en 1541, enumeró los distintos géneros de los libros aztecas di-ciendo que los tenía en alta estima porque contaban la verdad. Diego Durán, Bernardino de Sahagún y otros frailes mendi-cantes en México, que se interesaron activamente en el registro del pasado azteca, supieron que los aztecas tenían libros porque ellos mismos los coleccionaban cuando les era posible, y de-pendían de ellos al escribir sus propias historias.
A pesar de todo, por entonces hubo otros que negaron toda historia a los aztecas porque negaron que este pueblo tuviera escritura. Pedro de Gante, uno de los primeros misioneros franciscanos en llegar a México (en 1524), le escribió a Felipe II en 1558 que los aztecas eran un “pueblo sin escritura, sin
2 La reacción de Pedro Mártir es citada y analizada por León-Portilla (1992b: 316-317, 321-322), quien menciona otros tem-pranos informes y defi ende una recia tradición historiográfi ca en México. Véanse López de Gómara (1964: 345), Díaz del Castillo (1956: 162, 204, 257, 360) y Mártir de Anglería (1964, 1: 425-426).
letras, sin caracteres escritos y sin ningún tipo de ilustración”.3 Juan Ginés de Sepúlveda, quien trató de justifi car la esclaviza-ción de los amerindios negándoles toda inteligencia, dijo que los mexicanos no sólo carecían de cultura sino que “no saben ni siquiera cómo escribir” (Hanke 1974: 85; Root 1988: 209). Desde esta perspectiva, la escritura era una necesidad tanto para la civilización como para la historia. Juan de Torquemada relacionó claramente la historia con la escritura alfabética y, viendo que los aztecas carecían de ésta, declaró que carecían de aquélla. En su Monarquía indiana indicó que “así como los ha-bitantes no tenían letras o estaban siquiera familiarizados con ellas, tampoco han dejado registro de su historia”.4 También a José de Acosta le resultó difícil creer que fuera posible registrar historia sin la existencia de escritura alfabética. En el debate sobre la conciencia intelectual de los amerindios, sostuvo enér-gicamente que los mexicanos tenían inteligencia y racionali-dad, pero, como le escribió a su pariente Juan de Tovar, aún no comprendía cómo los mexicanos podían tener historias si no tenían escritura.5
Negar así toda tradición historiográfi ca mexicana de los pe-riodos prehispánico y posterior a la Conquista se fundamentó en la profunda convicción de que la historia no podía escribirse sin escritura alfabética, de la que, obviamente, carecían los mexicanos de entonces. Como lo ha dicho persuasivamente Walter Mignolo, la negación de la historia se fi ncó en ideas renacentistas acerca de las letras y de la historia.6 Intelectuales y hombres de letras europeos consideraban que la escritura ha-bía llegado al pináculo de su evolución con el alfabeto, y creían que la escritura (alfabética) tenía que haber sido un factor im-portantísimo en lo que ellos veían como la supremacía política y social de Occidente: la escritura era un complemento y un agente de toda civilización avanzada. Junto con esto hallábase el concepto (arraigado en la herencia de los historiadores grie-gos y romanos, que escribieron alfabéticamente sus relatos) de que la escritura alfabética era el único modo con el cual se po-día conservar con precisión la memoria. Como lo ha señalado Mignolo (1995b: 96), estas ideas dieron por resultado una “po-derosa complicidad entre el poder de la letra y la autoridad de la historia”, que, unidos, conspiraron para negar toda historia a los mexicanos.
Con respecto particularmente a los aztecas y a sus vecinos, aún hoy subsiste la idea de que carecieron de escritura. Estu-diosos de la escritura y del domino de la lengua, desde Isaac Taylor (1899), Ignace Gelb (1963) y David Diringer (1962) hasta Walter Ong (1967, 1982) y Jack Goody (1982, 1986, 1987), han expuesto la idea —que ya hoy se ha vuelto común— de que la escritura existe para registrar el habla y que ha ido desarrollándose en el transcurso de miles de años en una tra-yectoria de progreso que culmina en la escritura alfabética. Ninguno de estos especialistas en la escritura o en la alfabetiza-
3 García Icazbalceta (1941, 2: 204), traducido y analizado por Mignolo (1992c: 325; 1992e: 313).
4 Torquemada (1975-1979, 1: 45), traducido y analizado por Mig-nolo (1992e: 313-314; 1994a: 300; 1995b: 94-95).
5 La perspectiva de Acosta se analiza con mayor profundidad en el capítulo iii.
6 Mignolo ha abordado las cuestiones interrelacionadas del libro, la escritura alfabética y las historias en México en toda una serie de artículos y un libro (1992a, 1992b, 1992c, 1992d, 1992e, 1994a 1994b, 1995a, 1995b).
32 la Gaceta número 482, febrero 2011
ción consideraría que los aztecas hubieran tenido escritura en lo que ha quedado defi nido como su sentido más lato. En cam-bio, los sistemas pictográfi cos mexicanos se encuentran o bien al comienzo de la secuencia o bien fuera de ella, pero no son equivalentes a sistemas alfabéticos.
Entre los americanistas se encuentran divididas las opinio-nes acerca de la escritura, y a menudo la separación depende en gran parte de si el estudioso trabaja sobre las culturas azteca y mixteca o sobre la maya antigua. Los mayistas, estudiosos de un pueblo que poseía un sistema logográfi co de textos jeroglífi cos autónomos basado en la lengua hablada, suelen defi nir la escri-tura como lenguaje anotado; incluyen en sus defi niciones de escritura la escritura jeroglífi ca maya, pero por lo general ex-cluyen los sistemas azteca y mixteca (por ejemplo: Lounsbury 1989: 203; Coe 1992: 13). Como podía esperarse, los especia-listas en el centro de México trazan la línea en torno a la “escri-tura” un poco más allá, de modo que se puedan incluir los tex-tos pictográfi cos mexicanos. Sin embargo, aún hemos anudado —aunque con lazo tenue— esta defi nición al lenguaje (Dibble 1971; Smith 1973a: 7; Marcus 1992: 17, 61). Recientemente sostuve una defi nición más general y extensa de escritura, que incluyera no sólo las obras pictográfi cas de México sino tam-bién las cuerdas anudadas de Perú y Bolivia (Boone, 1994b), y volveré a este asunto en el capítulo iii.
Hasta el día de hoy subsiste la opinión, nacida en Europa en el siglo xvi, de que los mexicanos carecían de verdadera histo-ria. Escritores del siglo xviii, como el conde de Buffon y Cor-nelius de Pauw, seguidos por historiadores de fi nales del siglo xix tales como Lewis Morgan y Adolph Bandelier, menos-precia ron los logros culturales del México precolombino, ne-gando a los aztecas un alto nivel de organización social y po-lítica, entre otras características de las sociedades llamadas civilizadas (Keen 1971: 249-251, 260-268, 380-398). Algunos de los primeros estudiosos de los códices pictográfi cos aztecas, como Paul Radin (1920: 132), defendieron la autenticidad de las historias pintadas y del corpus historiográfi co precisamente en respuesta a dichos ataques.
Pero tales respuestas sólo tuvieron un éxito parcial, pues para la mayoría la historia sigue siendo una historia escrita alfa-béticamente, y un pueblo que carece de letras es “prehistórico” o “ahistórico”. Podemos ver esta distinción en la tradicional separación entre las disciplinas de antropología y de historia, por la cual los antropólogos estudian a los pueblos ágrafos, se-res primitivos sin historia, mientras que los historiadores estu-dian a los pueblos letrados con historia. Esta distinción quedó refl ejada en el magistral estudio de Eric Wolf que une la condi-
ción humana con la historia humana durante el Renacimiento. Con el título de Europe and the People without History, el autor incluye “las poblaciones que los antropólogos han llamado ‘pri-mitivas’” (incluyendo a los aztecas) en la corriente de la historia europea. Reconoce que el proceso desencadenado por la ex-pansión de Europa durante el Renacimiento fue, asimismo, parte de sus historias (Wolf 1982: 3-4, 385). De este modo, la historia que escribe para “los pueblos llamados primitivos, los pueblos ‘sin historia’”, comienza después de que a éstos los al-canzó Europa y quedaron abarcados por el horizonte —en ex-pansión— del discurso europeo. Los esfuerzos hechos por vin-cular la historia azteca y la historia europea después de la Conquista casi siempre han considerado a los aztecas como un componente subordinado a Europa.
Dos libros sobre la Conquista de México, obras de Tzvetan Todorov y Hugh Thomas, ejemplifi can de diferentes modos la supresión de la historiografía indígena azteca. Ambos eluden las fuentes pictográfi cas aztecas. Todorov, en La conquête de l’Amerique (1984), construye a los aztecas como al Otro, exóti-co y salvaje, que no logró reconocer la diferencia que se hizo sentir en México con la aparición del fenómeno cultural cons-tituido por una Europa vencedora. Aunque pretende represen-tar el punto de vista azteca, Todorov (1984: 80-81) niega que existan la escritura y la historia aztecas, y trae a colación las obras pictográfi cas tan sólo para ejemplifi car de manera des-contextualizada sus asertos. Según él, los aztecas fueron derro-tados por presagios y por la naturaleza superior de los sistemas retóricos y simbólicos de sus conquis tadores. Al envolver a los aztecas en el manto de la “otredad”, Todorov los defi ne por su insufi ciencia cultural y simbólica frente a los europeos. Así, su libro queda como otra conquista discursiva de México. En con-traste, el libro La Conquista de Hugh Thomas (1995) se arraiga plenamente en la tradición de Prescott como una narración de las batallas y las intrigas personales entre Cortés, Moctezuma y sus seguidores, basada en gran parte en fuentes españolas. Aun-que Thomas utiliza asimismo toda una gama de fuentes indíge-nas, subordina la historia azteca a la historia española. Ambos libros cumplen la función de acallar las voces aztecas. Las his-torias pictográfi cas aztecas no sólo están ausentes de estas pre-sentaciones de la Conquista, sino que los textos alfabéticos en náhuatl, con sus voces aztecas, son omitidos o quedan abruma-dos numéricamente por la documentación española.7 Al prefe-rir los textos y las perspectivas europeos, estas obras pertenecen a la bibliografía histórica y crítica que ha ayudado a formar el discurso occidental moderno (y posmoderno) acerca del Otro. G
7 Aunque Thomas (1995: 774-784) sí incluye los códices pictográ-fi cos en su lista de principales fuentes mexicanas, no se basa en ellos.
Rosario CastellanosCentro Cultural Bella ÉpocaCiudad de México. Tamaulipas 202,
esquina Benjamín Hill, colonia Hipódromo de la Condesa,
delegación Cuauhtémoc, C. P. 06170.
Teléfonos: (01-55) 5276-7110, 5276-7139
y 5276-2547.
Alí Chumacero
Ciudad de México. Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.Av. Capitán Carlos León González s/n , Terminal 2, Ambulatorio de Llegadas,Locales 38 y 39, colonia Peñón de los Baños, delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620. Teléfono: (01-55) 2598- [email protected]
Alfonso Reyes
Ciudad de México. Carretera Picacho-Ajusco 227, colonia Bosques del Pedregal, delegación Tlalpan, C. P. 14738. Teléfonos: (01-55) 5227-4681 y 5227-4682. Fax: (01-55) 5227-4682. [email protected]
Daniel Cosío Villegas
Ciudad de México. Avenida Universidad 985, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, C. P. 03100. Teléfonos: (01-55) 5524-8933 y 5524-1261. [email protected]
Elsa Cecilia Frost
Ciudad de México. Allende 418, entre Juárez y Madero, colonia Tlalpan Centro, delegación Tlalpan, C. P. 14000.Teléfonos: (01-55) 5485-8432 y [email protected]
IPN
Ciudad de México. Avenida Instituto Politécnico Nacional s/n ,esquina Wilfrido Massieu, Zacatenco, colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07738.Teléfonos: (01-55) 5119-2829 y 5119-1192. [email protected]
Juan José Arreola Ciudad de México. Eje Central Lázaro Cárdenas 24, esquina Venustiano Carranza, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06300.Teléfonos: (01-55) 5518-3231, 5518-3225 y 5518-3242. Fax [email protected]
Octavio Paz
Ciudad de México. Avenida Miguel Ángel de Quevedo 115, colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, C. P. 01070. Teléfonos: (01-55) 5480-1801, 5480-1803, 5480-1805 y 5480-1806. Fax: [email protected]
Salvador Elizondo
Ciudad de México. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Av. Capitán Carlos León González s/n , Terminal 1, sala D, local A-95, colonia Peñón de los Baños, delegación Venustiano Carranza, C. P. 15620.Teléfonos: (01-55) 2599-0911 y [email protected]
Trinidad Martínez Tarragó
Ciudad de México. CIDE. Carretera México-Toluca km 3655,colonia Lomas de Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, C. P. 01210.Teléfono: (01-55) 5727-9800, extensiones 2906 y 2910. Fax: [email protected]
Un Paseo por los Libros
Ciudad de México. Pasaje metro Zócalo-Pino Suárez, local 4, colonia Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06060. Teléfonos: (01-55) 5522-3078 y 5522-3016. [email protected]
Víctor L. Urquidi
Ciudad de México. El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, colonia Pedregal de Santa Teresa, delegación Tlalpan, C. P. 10740. Teléfono: (01-55) 5449-3000, extensión 1001.
Antonio Estrada
Durango, Durango. Aquiles Serdán 702, colonia Centro Histórico, C. P. 34000. Teléfonos: (01-618) 825-1787 y 825-3156. Fax: (01-618) 128-6030.
Efraín Huerta
León, Guanajuato. Farallón 416, esquina Boulevard Campestre, fraccionamiento Jardines del Moral,C. P. 37160. Teléfono: (01-477) 779-2439. [email protected]
Elena Poniatowska Amor
Estado de México. Avenida Chimalhuacán s/n , esquina Clavelero, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, C. P. 57000. Teléfono: 5716-9070, extensión 1724. [email protected]
Fray Servando Teresa de Mier
Monterrey, Nuevo León. Av. San Pedro 222 Norte, colonia Miravalle, C. P. 64660. Teléfonos: (01-81) 8335-0319 y 8335-0371. Fax: (01-81) 8335-0869. [email protected]
Isauro Martínez
Torreón, Coahuila. Matamoros 240 Poniente, colonia Centro, C. P. 27000.Teléfonos: (01-871) 192-0839 y 192-0840 extensión 112. Fax: (01-871) [email protected]
José Luis Martínez
Guadalajara, Jalisco. Av. Chapultepec Sur 198, colonia Americana, C. P. 44310. Teléfono: (01-33) [email protected]
Julio Torri
Saltillo, Coahuila. Victoria 234, zona Centro, C. P. 25000. Teléfono: (01-844) 414-9544. Fax: (01-844) [email protected]
Luis González y González
Morelia, Michoacán. Francisco I. Madero Oriente 369, colonia Centro, C. P. 58000. Teléfono: (01-443) 313-3 992.
Ricardo Pozas
Querétaro, Querétaro. Próspero C. Vega 1 y 3, esquina avenida 16 de Septiembre, colonia Centro, C. P. 76000. Teléfonos: (01-442) 214-4698 y [email protected]
ARGENTINA
Gerente: Alejandro Archain
Sede y almacén: El Salvador 5665, C1414BQE, Capital Federal, Buenos Aires, Tel.: (5411) 4771-8977.Fax: (5411) 4771-8977, extensión [email protected] / www.fce.com.ar
BRASIL
Gerente: Susana Acosta
Sede, almacén y Librería Azteca: Rua Bartira 351, Perdizes, São Paulo CEP 05009-000.Tels.: (5511) 3672-3397 y 3864-1496.Fax: (5511) [email protected]
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Gerente: Carlos Sepúlveda
Sede, almacén y librería: 6a. Avenida 8-65, Zona 9, Guatemala. Tel.: (502) 2334-16 35. Fax: (502) 2332-42 16.www.fceguatemala.com
CHILE
Gerente: Óscar Bravo
Sede, distribuidora y Librería Gonzalo Rojas:
Paseo Bulnes 152, Santiago de Chile.Tel.: (562) 594-4100.Fax: (562) 594-4101. www.fcechile.cl
COLOMBIA
Gerente: César Aguilar
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle de la Enseñanza (11) 5-60, La Candelaria, Zona C, Bogotá.Tel.: (00571) 243-8922.www.fce.com.co
ESPAÑA
Gerente: Marcelo Díaz
Sede y almacén: Vía de los Poblados 17, Edifi cio Indubuilding-Goico 4-15, Madrid, 28033. Tels.: (34 91) 763-2800 y 5044.Fax: (34 91) 763-5133.Librería Juan Rulfo
C. Fernando El Católico 86, Conjunto Residencial Galaxia, Madrid, 28015.Tels.: (3491) 543-2904 y 543-2960. Fax: (3491) 549-8652.www.fcede.es
ESTADOS UNIDOS
Gerente: Dorina Razo
Sede, almacén y librería: 2293 Verus Street, San Diego, CA, 92154. Tel.: (619) 429-0455. Fax: (619) 429-0827. www.fceusa.com
PERÚ
Gerente: Rosario Torres
Sede, almacén y librería: Jirón Berlín 238, Mirafl ores, Lima, 18.Tel.: (511) 447-2848.Fax: (511) 447-0760.www.fceperu.com.pe
VENEZUELA
Gerente: Pedro Juan Tucat
Sede, almacén y librería: Edifi cio Torre Polar, P. B., local E, Plaza Venezuela, Caracas. Tel.: (58212) 574-4753.Fax: (58212) 574-7442.Librería Solano
Av. Francisco Solano, entre la 2a. Av.de las Delicias y Calle Santos Erminy, Caracas.Tel.: (58212) 763-2710.Fax: (58212) 763-2483.www.fcevenezuela.com