¿Fascismo en la Chile de Allende?
-
Upload
andre-colombo -
Category
Documents
-
view
221 -
download
2
description
Transcript of ¿Fascismo en la Chile de Allende?
El presente ensayo gira en torno la categora histrica de fascismo, y de su pertinencia o no para explicar el proceso poltico chileno que desemboc en la dictadura de Augusto Pinochet.
De all que comencemos aclarando qu es lo que entendemos por fascismo. A este fin, retomaremos la caracterizacin que realiza Atilio Boron en Estado, capitalismo y democracia en Amrica Latina. Para este autor, el fascismo fue una forma excepcional de Estado capitalista en que la burguesa de Alemania e Italia reorganiz su hegemona en el perodo entre guerras, lo que le permiti asegurar el resguardo de sus intereses en el contexto de crisis orgnica que atravesaban esas sociedades. El hecho de que haya sido sta la salida de la crisis orgnica estuvo determinado por las condiciones estructurales e histricas de esos pases.A continuacin, compararemos las caractersticas histricas del fascismo con los acontecimiento chilenos, para lo cual lo dividiremos, analticamente, en cinco secciones: a) Fase del capitalismo, b) Clase dominante y fracciones hegemnicas, c) Clases dominadas: proletarios y clases medias, d) Ideologa, y e) Estructura estatal.
a) Fase del capitalismo
En primer lugar, el fenmeno fascista se debe enmarcar en el perodo histrico de maduracin y crisis de la fase clsica del imperialismo, y la manera en que esto se evidenci en los pases donde el capitalismo lleg tarde en la constitucin de una economa imperialista de alcance mundial. La burguesa nacional de Alemania e Italia, por su tarda conformacin, debi intentar mantener su hegemona interna (puesta en duda por la movilizacin de obreros y de las clases medias, que desarrollaremos ms adelante) a la vez que competa por mercados exteriores con las burguesas de las potencias imperialistas, en tanto que, en esta fase del desarrollo capitalista, era indispensable contar con mercados externos (para evitar la sobreproduccin y el exceso de capitales) y aprovechar las ventajas de los pases agrarios ( para optimizar la tasa de ganancia). Por lo tanto, cuando se habla de fascismo se est hablando del imperialismo y de las formas de organizacin estatal que corresponden a las economas capitalistas avanzadas y capaces de sojuzgar pueblos atrasados.
En cambio, las dictaduras de nuevo cuo (como las denomina Boron) tuvieron lugar en una fase distinta del capitalismo monopolista, a causa de las modificaciones que se llevaron a cabo a partir de la Gran Depresin de 1929, de la Segunda Guerra Mundial y los 60s. La caracterstica ms distintiva de esta fase es el surgimiento del gran conglomerado transnacional, constituyndose en unidades autosuficientes para asegurar el proceso de acumulacin y reducir su vulnerabilidad al ciclo econmico propio del capitalismo. Estas mutaciones le han permitido contrarrestar poderosamente la tendencia declinante de la tasa de ganancia mediante la obtencin de superganancias en ciertas ramas y pases en los cuales actan estas empresas y al manejo de precios administrados dentro del marco de un sistema oligoplico de alcance mundial (...) Estos cambios ocurridos en las economas capitalistas centrales tuvieron y tienen profundas repercusiones sobre las modalidades del desarrollo econmico de Amrica Latina.Atilio Boron, al retomar las categoras propias de las teoras de la dependencia (especficamente las de capitalismo central y capitalismo perifrico), plantea que se hace necesario diferenciar la experiencia de Alemania e Italia en el perodo de entreguerras de la acaecida en Chile en los aos 70 atendiendo, adems, al papel que desempaa cada uno de estos pases en la divisin internacional del trabajo. As, las modificaciones globales del sistema econmico replicaron de un modo particular en nuestra regin dependiente, principalmente a partir de la "internacionalizacin" de los mercados internos, es decir que ahora los pases centrales producen en los mercados perifricos y es en estos mercados internos donde se realiza el capital invertido. Esta modificacin implic el ingreso de importantes inversiones en el sector manufacturero, por lo que un mayor desarrollo industrial no implica menor dependencia para los pases latinoamericanos, sino que se ha modificado la manera en que esta ltima se cristaliza: ahora, a partir de los flujos financieros.
b) Clase dominante y fracciones hegemnicas
En cuanto a la clase dominante en el fenmeno fascista, la consolidacin del capitalismo en los pases en cuestin dio lugar al surgimiento de una burguesa monoplica nacional como fraccin predominante de la economa. Como consecuencia de este proceso, se hizo evidente la fragmentacin de la burguesa, situacin que exacerb las contradicciones secundarias dentro de la propia clase dominante. A pesar de la preponderancia econmica de la burguesa nacional monoplica, sta no lograba plasmarla en lo poltico, ya que este mbito continuaba dominado por las fracciones econmicamente decadentes de la clase dominante (representantes del capital medio y de sectores agrarios). As, el fascismo lo que permiti es que la burguesa monoplica nacional reorganizara la hegemona para constituirse en la fraccin econmica y polticamente hegemnica dentro del bloque de poder.
A diferencia con estos procesos, en Amrica Latina la burguesa nacional juega un papel secundario en los procesos que analizamos. Aqu, en cambio, durante los aos 70 se consolid la gran burguesa monoplica transnacional como fraccin econmicamente hegemnica. Esta burguesa internacionalizada se relaciona con las burguesas nacionales de los pases perifricos, en obvia subordinacin de las ltimas bajo la primera. Estas modificaciones fueron atendidas por los procesos dictatoriales latinoamericanos, que redefinieron el sistema de alianzas: los representantes del gran capital transnacional aseguran su predominio asociando a su hegemona a fracciones burguesas nacionales y a ciertos sectores de las capas medias (), especficamente la tecnocracia civil y militar.
Analizando especficamente el caso chileno, es necesario marcar el hecho de que los gobiernos democrticos inmediatamente anteriores al golpe de Estado de 1973 haban intentado alguna modificacin de la correlacin de fuerzas en el seno del Estado. As, durante la presidencia de Frei (1964-1970) se llev a cabo una muy restringida reforma agraria, cuya ms significativa consecuencia fue la sindicalizacin y movilizacin campesina. Tambin el gobierno promovi la organizacin de sectores urbanos y suburbanos, en lo que se denomin pobladores. Ya en el 70, con la asuncin de un presidente del Partido Socialista, Salvador Allende, se materializ una estrategia de de reformas no negociadas, que inquiet an ms a los sectores dominantes. Esto gener un estado de cosas en el que slo era posible la reestructuracin capitalista de la periferia a partir del uso irrestricto de la violencia y la suspensin de las libertades burguesas. Es este ltimo punto en el que se pueden encontrar similitudes entre la experiencia fascista y la dictadura del General Pinochet en Chile: fuerte represin y Estados capitalistas de excepcin. Precisamente, en los primeros dos aos del proceso chileno prevaleci la dimensin reactiva por sobre cualquier otra tarea estatal (desarrollaremos especialmente esta cuestin en la seccin Clases dominadas: proletarios y clases medias)Teniendo en cuenta el reacomodamiento de las clases dominantes propio de la transicin a un nuevo modelo de acumulacin a nivel global, debemos hablar de las soluciones a la desarticulacin del sistema capitalista (en trminos de Manuel Garretn). Es a partir de la coyuntura de marzo-abril de 1975 y el lanzamiento del Plan Shock para la economa que parecen definirse desde la cima del poder del Estado la direccin ms precisa de este proyecto de recomposicin y reinsercin capitalistas. Es tambin a nuestro juicio el momento en que se consolida el ncleo hegemnico en la direccin estatal. Tal como planteara Boron en un nivel ms general de anlisis, este ncleo hegemnico estaba integrado por la tecnocracia civil y militar. En Chile la tecnocracia civil estaba integrada por los Chicago Boys, un grupo tecnocrtico de economistas que condujeron a Chile siguiendo las ideas neoliberales de Milton Friedman y la Escuela Econmica de Chicago. Este sector le brind un modelo de sociedad que el proceso dictatorial no tena y que permiti las modificaciones econmicas y sociales que eran necesarias: todos los mbitos de la sociedad deban guiarse exclusivamente por la lgica del libre mercado; el Estado, por tanto, se retiraba del mbito econmico y se abran las fronteras al libre ingreso de capitales transnacionales. Es evidente que este modelo se ajustaba a los intereses de la gran burguesa transnacional y al sector de la burguesa nacional asociada a ella (especialmente, la financiera). Aunque otras fracciones dominantes no estaban de acuerdo con este proyecto, debieron acatar esta situacin ante el apoyo incondicional que le brind Pinochet.
Justamente, la tecnocracia militar en Chile tena un rasgo muy importante: la personalizacin del liderazgo. Aqu, segn Garretn, se acenta la idea de que la doctrina de Seguridad Nacional que unific el adoctrinamiento y tecnificacin de la FF.AA. chilenas no era, sin embargo, un programa propositivo de Gobierno. Es por ello que en la ausencia de un programa poltico consensual entre los militares este liderazgo formal [el de Pinochet, como Comandante en Jefe y autoridad mxima del Gobierno] tiende a personalizarse progresivamente.
En resumen, la fraccin hegemnica que se consolid durante el fascismo fue la burguesa nacional monoplica, relegando a sectores agrarios y capitalistas medios. En cambio, en el proceso dictatorial en Chile fue la gran burguesa transnacional (y sectores de burguesa nacional financiera) la que pas a ocupar el rol hegemnico, en asociacin con la tecnocracia econmica (neoliberal) y militares. As, quedaron en condicin de subordinacin la burguesa nacional, clases terratenientes y la burguesa compradora.c) Clases dominadas: proletarios y clases medias.
Siguiendo con el anlisis de la crisis orgnica de Alemania e Italia despus de la 1 Guerra Mundial, el Estado fascista se edific sobre los escombros de una frustrada ofensiva revolucionaria de la clase obrera y sobre los hombros de una masiva movilizacin de la pequea burguesa (). Respecto a la ofensiva obrera, Atilio Boron marca que esta situacin est en relacin con la carencia de colonias, en tanto obstaculiz la cooptacin de la aristocracia obrera y la domesticacin de los sectores populares. En cuanto a la pequea burguesa, su movilizacin responde a su prdida de influencia econmica respecto a la burguesa monopolista, lo que gener la pauperizacin de los pequeos burgueses. Este sector se constituy en una nueva fuerza social que, si bien en un primer momento fue la expresin de la crisis integral de la sociedad, con la consolidacin del Estado fascista fue controlada y dirigida por la burguesa monopolista a partir de su comn desprecio por las clases populares. Es as que el gran capital se las ingeni para canalizar y estructurar los frenticos espasmos de la pequea burguesa en un frreo partido de masas, "guiado" por un lder carismtico que encarnaba la unidad y la voluntad de la nacin.
Ya mencionramos anteriormente el alto nivel de movilizacin popular que precedi al golpe de Estado de 1973 en Chile, pero se asimilaban a aquellas previas al fascismo? Podemos responder que no, y por varios motivos que detallamos a continuacin.
En cuanto a la movilizacin obrera, debemos tener presente que en Chile los sindicatos estaban ntimamente relacionados con el PS o con el PC. Esta situacin implicaba que la UP reconoca como sujeto a la clase obrera, a la que se supona integrada al gobierno a partidos de sus partidos y de la CUT [Central Unitaria de Trabajadores] y, por tanto, con capacidad de presin dentro de la coalicin gobernante. En este sentido, observamos una clara diferencia con el fenmeno fascista: aqu los obreros no pretendan una ofensiva revolucionaria contra el Estado, sino desde el Estado.Pero, adems, el programa econmico de la UP diferenciaba a los obreros en tres reas de la economa: la social o estatal, la mixta y la privada. Ello implic que fueran los trabajadores del rea social los que se vieron ms beneficiados por el nuevo gobierno. Sin embargo, los asalariados de las otras dos reas no vieron modificada en nada su condicin. Es por ello que estos sectores comenzaron a movilizarse fuera de las estructuras de la CUT y ocuparon sus lugares de trabajo; frente a esto la UP los tild de ultraizquierdistas, en tanto pona en peligro su plan econmico.
La movilizacin campesina, por su parte, se vio fomentada desde arriba por el gobierno de Frei, como marcramos antes. Pero, como plantea Moulian, esta incorporacin de marginados a la pugna distributiva no implic un desborde de demandas sobre el Estado de ese entonces. Ante el plan econmico de la UP que no los tena en cuenta y las manifestaciones de obreros, estos trabajadores agrarios acentuaron sus movilizaciones y la ocupacin de medianos y pequeos latifundios. Estas manifestaciones, obviamente, les ganaron el mismo mote que a los obreros.
La importancia de la clase media en su apoyo al golpe del 73 no se puede obviar. Sin embargo, sta no fue un actor movilizado autnomamente y, posteriormente, cooptado desde el nuevo gobierno, como es el caso fascista. En Chile, los partidos parlamentarios (en un primer momento el Partido Nacional y el Partido Liberal; luego, tambin, la Democracia Cristiana) entendieron que el Parlamento slo tena sentido () si era til a aquella contrarrevolucin que tendra lugar fuera de sus muros. Esta contrarrevolucin implicaba generar una sensacin de caos, de insostenibilidad del gobierno presidido por Allende. Entre las mltiples estrategias que implic esta operacin de desestabilizacin fueron sumamente importantes las movilizaciones de estudiantes (principalmente, universitarios) y de mujeres de clases medias haciendo sonar sus cacerolas vacas. Adems de estos integrantes de la clase media chilena, sus otros representantes fueron los gremios. Justamente, estas organizaciones se manifestaron abiertamente a favor del golpe militar. Lo interesante de este proceso relativamente autnomo de los gremios es que si bien quienes conducan al poder gremial eran los sectores econmicamente ms poderosos y, por cierto, los ms vinculados a las empresas extranjeras, quienes desempearon el papel decisivo fueron sus segmentos inferiores, como los representantes del comercio pequeo y mediano, transportistas y taxistas, etc.
A manera de recapitulacin, el fenmeno fascista se edific sobre una frrea ofensiva del proletariado (con gran capacidad de presin) y sobre clases medias que, luego, fueron cooptadas por el Estado como masa movilizada de apoyo al rgimen. En Chile la situacin fue diferente: la clase obrera estaba fragmentada, teniendo slo una de ellas capacidad de presin (el sector social), y las clases medias fueron movilizadas por los partidos de derecha para generar caos con anterioridad al golpe. Sin embargo, se trat de un consenso espordico normalmente en las fases que preceden a la demolicin de la democracia burguesa que luego se congela y ya no se puede revivir en los momentos posteriores a la instauracin de las dictaduraslas dictaduras se limitan a favorecer a ciertos sectores de la pequea burguesa, pero castrndole sus posibilidades de expresin poltica.
d) Ideologa.
Otra caracterstica importante de la forma histrica del fascismo fue su ideologa. Si bien se trat de una amalgama contradictoria (elementos nacionalistas, antiliberales, militaristas, anti-intelectualistas, racistas y totalitarios, de la mano de un culto al Estado y exaltacin de la familia) fue un intento de reemplazar el lugar que la ideologa liberal ocupaba en el Estado democrtico. Esta ideologa atenda tanto al universo simblico de la pequea burguesa como a las intereses de la burguesa imperialista.
La ideologa propia de la dictadura chilena, en cambio, responda a los intereses de la gran burguesa transnacional y la burguesa nacional a ella asociada. Por una parte, se identifica la doctrina de la Seguridad Nacional, elemento que permiti cohesionar a la FF.AA. para desmovilizar y reprimir a amplios sectores sociales que no iban a aceptar fcilmente la restructuracin capitalista. Adems, fue el neoliberalismo la doctrina econmica que le brind un modelo social que alcanzar. Al parecer ambas cuestiones no seran compatibles, pero el rgimen pinochetista logr una simbiosis entre el discurso de apariencia extremadamente liberal y una concepcin profundamente autoritaria que proviene de la esfera militar: el desarrollo de Chile hacia afuera slo era posible si se impona por la fuerza del Estado. De all, la compatibilizacin de ambos pilares ideolgicos.
e) Estructura estatal.
Finalmente, la forma excepcional de Estado capitalista que fue el fascista modific tanto la estructura estatal como las relaciones de ste con las clases. En cuanto a su estructura interna, se reemplaz el marco liberal por uno de corte corporativo y autoritario, que tuviera la capacidad de reorganizar la hegemona de la burguesa monoplica. Esto implic una mayor intervencin del Estado tanto en lo econmico como en lo social. En este ltimo aspecto, los aparatos ideolgicos del Estado pierden por completo su autonoma relativa y pasan a la rbita de influencia directa de la fraccin hegemnica. Por su parte, adquieren primaca los aparatos represivos. Se genera as una suerte de estatificacin del conjunto de la sociedad. Otro punto importante es el cambio de la legalidad propia del Estado liberal, por lo que la nueva legalidad implicaba amplios mrgenes de discrecionalidad de las autoridades en la aplicacin de las normas liberales heredadas. Ello supuso la eliminacin de los partidos polticos y los mecanismos de representacin propios del Estado anterior, por lo que las luchas entre las fracciones dominantes se desatan en la magistratura, la iglesia, la administracin, el ejrcito, etc.
Es evidente que el Estado dictatorial chileno comparte con el fascista el carcter fuertemente autoritario. Sin embargo, a partir del proceso de institucionalizacin del rgimen en 1975, se hizo evidente que no era una organizacin corporativista de la sociedad, sino que no hay tal cosa como la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias. As todo se decida por la lgica del libre mercado y el Estado ya no participaba de la economa (muy lejos de la estatificacin de la sociedad fascista). Adems, los procesos de institucionalizacin poltica que emprendi la dictadura a partir de 1980 (plebiscito por una reforma constitucional de por medio) generaron ciertos lmites a la discrecionalidad del lder en cuestiones econmicas (a diferencia con el fascismo), aunque no las hubo en cuanto a la tareas represivas del Estado. Este modelo poltico no atenda a ningn tipo de mecanismo formal de procesamiento de demandas sociales y un control absoluto sobre los medios de comunicacin masivos: combinacin de liberalismo y autoritarismo, como ya marcramos. Pero tambin haba un segundo modelo poltico que haca referencia al momento en que la dictadura terminara: una suerte de rgimen autoritario de participacin restringida [de los sectores sociales aceptables], mecanismo de exclusin y poder tutelar de las Fuerzas Armadas. Este segundo modelo es el que se instal en Chile a partir del plebiscito de 1988, en donde gan por ajustado margen el no, que implicaba no aceptar que la dictadura se extendiera hasta 1997. Esta democracia autoritaria, especialmente el tutelaje de las FF.AA. sobre el gobierno civil, sigui vigente hasta 2005. Sin embargo, el funcionamiento del Estado chileno an mantiene importantes bloqueos institucionales heredados de la dictadura que dificultan la representatividad y gobernabilidad democrticas.
A modo de cierre de este ensayo, es evidente que la fuerte represin, la suspensin de las libertades individuales, la instauracin de un rgimen no democrtico y cierto sentimiento de racismo y autoritarismo se pueden rastrear en ambas experiencias histricas analizadas. Sin embargo, debemos recordar las diferencias entre el fascismo y el pinochetismo: se desarrollaron en diferentes fases del desarrollo capitalista (uno en la crisis de la fase clsica del imperialismo; otro en la consolidacin del gran conglomerado transnacional), permitieron la reestructuracin capitalista a dismiles fracciones de la clase dominante (uno a la burguesa monoplica nacional; otro a la burguesa transnacional y sectores de la burguesa nacional asociadas a ella), se asentaron sobre procesos de movilizacin social con desiguales caractersticas (uno sobre una fuerte ofensiva obrera y la movilizacin autnoma de las clase medias; otro sobre un movimiento obrero fragmentado en reas econmicas, movilizaciones independientes de campesinos y pobladores, y clases medias movilizadas desde los partidos de derecha), los sustentos ideolgicos no eran iguales (uno corporativo y autoritario; otro neoliberal y autoritario) y, finalmente, las estructuras estatales que generaron no se asemejaron (uno hizo de ilegalidad la nueva legalidad del estado capitalista de excepcin; otro se mantuvo autoritaria y discrecionalmente en un primer perodo, pero luego institucionaliz, segn los parmetros de la legalidad burguesa, una democracia autoritaria). Con Boron, podemos concluir que es indudable que una fraccin importante del personal poltico que ocupa las "alturas" del aparato estatal es reaccionaria y fascista, pero eso no basta para caracterizar integralmente la naturaleza del estado en el que esos grupos se encuentran incrustados. Puede haber grupos fascistas o "fascistizantes" en el seno de la propia clase reinante sin que pueda hablarse rigurosamente, se entiende de estado fascista.
Atilio Boron, Estado, capitalismo y democracia en Amrica Latina, Clacso, Buenos Aires, 2003 (Captulo 1. El fascismo como categora histrica: en torno al problema de las dictaduras en Amrica Latina.)
Boron, Op. Cit., p. 52
Boron, Op. Cit., p. 71.
Beigel, Fernanda, "Vida, muerte y resurreccin de las teoras de la dependencia", en AA.VV, Critica y teora en el pensamiento social latinoamericano, CLASO, Buenos Aires, 2006.
Moulian, Toms, Tensiones y crisis poltica: Anlisis de la dcada del sesenta, en Aldunarte, A., Flisfisch, A. y Moulian, T., Estudios sobre sistemas de partidos en Chile, FLACSO, 1988, p. 102.
() una dimensin reactiva frente a los procesos precedentes de movilizacin popular [la] que se expresa a travs de procesos represivos y de la desarticulacin del sistema sociopoltico hasta entonces vigente.
Garretn, Manuel A., El proceso poltico chileno, FLACSO, Santiago de Chile, 1984; (Tercera parte)
Garretn, Manuel A., Op. Cit., p. 132.
El rasgo de la personalizacin del liderazgo es tambin observable en el fenmeno fascista, sin embargo las causas de ello son diferentes.
Garretn, Manuel A., Op. Cit., p. 135.
Boron, Op. Cit., p. 60
Boron, Op. Cit., p. 60
Mires, Fernando, Chile, la revolucin que no fue, en Mires, Fernando, La rebelin permanente: las revoluciones sociales en Amrica Latina, Siglo XXI, Mxico, 1988, p. 353
Pensndolo desde la perspectiva que plantea Mires, los obreros sindicalizados en la CUT comparten el pecado original del PS y el PC: su fijacin al Estado (Op. Cit., p. 348).
Moulian, Op. Cit., p. 99.
Mires, Op. Cit., p. 345.
Mires, Op. Cit., p. 357.
Boron, Op. Cit., p. 77.
Garretn, Op. Cit., p. 140.
Frase que dijera Margaret Thatcher en una entrevista publicada en la revista Woman's Own, 31/10/1987.
Garretn, Op. Cit., p. 157
Garretn, Manuel, La cuestin del rgimen de gobierno en el Chile de hoy, en Lanzaro, Jorge, Tipos de presidencialismos y coaliciones polticas en Amrica Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2001.
Boron, Op. Cit., p. 43
Pgina | 5




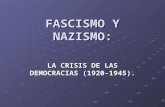

![[2009] Theotonio dos Santos: ¡Bendita Crisis! Socialismo y democracia en el Chile de Allende](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55cf9df2550346d033aff73d/2009-theotonio-dos-santos-bendita-crisis-socialismo-y-democracia-en-el.jpg)





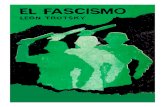
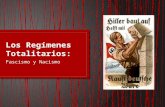
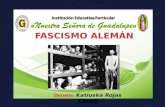

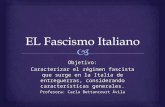
![El fascismo[2]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55b9cc69bb61eb75708b457e/el-fascismo2.jpg)

