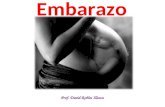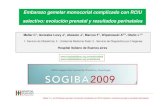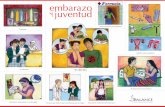Evolución y Embarazo
description
Transcript of Evolución y Embarazo
-
)0- QaJ{U\ O- ck. ~ .~ $. Q.~ (.~ '\ \.lGWA 6l00S
l1Ql'c.e)o~~,
YA HEMOS ADELANTADO que el embarazo de las mujeres dura menos de lo que le correspondera desde un punto de vis-ta estrictamente biolgico: si el embarazo durara lo que le con-cerniera desde un punto de vista zoolgico, tendramos quedecir que sera imposible parir una cabeza del tamao que ad-quirira la del feto. Pero el embarazo debe durar lo suficientepara permitir un desarrollo corporal normal del feto y, sobretodo, sustentar las grandes demandas energticas que implicael desarrollo de su cerebro.
El desarrollo embrionario del cerebro humano comienza a lacuarta semana de embarazo. El crecimiento es tan aceleradoque se forman unas doscientas cincuenta mil neuronas cadaminuto. A los dos meses de vida fetal comienza a formarse lacorteza cerebral y el cerebro del feto tiene un centmetro yme-dio de largo. Ya se pueden distinguir los dos hemisferios cere-brales. Aproximadamente al quinto mes ya casi se alcanza ladotacin completa de clulas nerviosas, y el cerebro mide yacinco centmetros. Hay que tener en cuenta que tras el naci-
-
miento, el resto del crecimiento cerebral hasta su madurez ple-na se har a expensas del aumento de las conexiones entre lasneuronas (el cableado).
La duracin normal de un embarazo es de nueve meses; CUa-renta semanas desde el final de la ltima menstruacin. Esto noes casualidad, sino algo finamente ajustado por la evolucinpara lograr un equilibrio entre la madurez del recin nacido yel potencial reproductor de la madre. Hay que tener en cuentaque, dada una duracin fija de la vida biolgica, la posibilidadque tiene una madre de reproducirse declina en el caso de ges-taciones mayores o menores que la duracin ptima.
Cules son los genes que controlan la duracin del emba-razo, los de la madre o los del hijo? El organismo de la madreprobablemente ejerce el control efectivo durante la primeraparte de la gestacin, pero este control va pasando, segn pro-gresa el embarazo, de la madre al feto. Al final es el feto quiendecide cundo es el momento de salir al exterior. Hay que con-siderar que el feto humano debe de haber evolucionado con elfin de permanecer dentro del cuerpo de su madre el tiempo ne-cesario para que la existencia intrauterina sea ms convenienteque la vida en el exterior. Es posible que lo que obligue al fetoa abandonar la confortable y segura vida intrauterina sea unafalta de llegada de nutrientes a travs de la placenta. Segn nu-merosos datos, el parto ocurre cuando el crecimiento de las de-mandas energticas del feto supera el incremento del aporteplacentario de combustible.
La funcin fundamental de la placenta es la de proporcionarlos medios para el transporte de nutrientes, inmunoglobulinasy oxgeno hacia el feto y la retirada de los productos de dese-cho y el COz hacia el organismo de la madre. Adems, la pla-centa produce numerosas hormonas necesarias para el buendesarrollo del embarazo. A travs de la placenta se establece un
-
sornas) y transplantarle un ncleo diploide (con la dotacincromosmica completa) procedente de cualquiera de las clu-las de la madre e implantar ese vulo fecundado en el tero.Esto que se ha logrado en animales sera mucho ms difcil de .conseguir en la especie humana, ya que a ese vulo le faltaranlos genes que contienen los planos para fabricar la placenta.
El feto no est absolutamente a salvo dentro del tero ma-terno. La madre transmite al feto gran parte de los avatares quesuceden en el entorno. Muchos de estos cambios pueden pro-ducir graves consecuencias, como ocurre cuando las agresionesproceden de las infecciones, los txicos (por ejemplo, consumode tabaco por la madre) o una deficiente nutricin materna. Es-tos factores pueden ser de tal magnitud que ocasionen la muer-te del feto. Si ste sobrevive puede desarrollar un hipocreci-miento prenatal, es decir, un peso o talla en un recin nacidoinferior a los esperados para una edad gestacional determinada.En general se acepta que existe un hipocrecimiento prenatal realcuando el recin nacido, de edad gestacional de entre las treintay siete y las cuarenta y dos semanas, tiene un peso igual o.infe-riorados mil quinientos gramos. Las consecuencias de unade-ficiente nutricin fetal dependen del momento de la gestacinen la que acten los factores desencadenantes. Son muy dife-rentes los ritmos de crecimi~nto y maduracin de los rganos ylos tejidos fetales, y de ah la heterogeneidad de las alteracionesque se pueden encontrar en los recin nacidos con hipocreci-miento prenatal en funcin del momento, la intensidad y la du-racin de la actuacin del agente o la circunstancia nociva.
El hipocrecimiento prenatal puede tener insospechadas con-secuencias a largo plazo. A principios de la dcada de 1970 se
produjo un hallazgo casual que tuvo un gran impacto en laciencia mdica. Unos epidemilogos ingleses encontraron unasviejas historias clnicas ginecolgicas, de nacimientos ocurri-dos entre 1911 y 1930 en Herfordshire, Inglaterra. Lo sorpren-dente de estas historias clnicas estriba en que en ellas se ha-ban anotado las medidas cuidadosas del peso de los recinnacidos en el momento de nacer y tras el primer ao de vida,parmetros que en la poca no solan considerarse y muchomenos anotarse. Eran los datos de un frustrado estudio, quehaban quedado olvidados en algn armario del hospital. Deci-dieron ver qu fue lo que haba ocurrido con aquellos nioscincuenta. aos despus. Indagaron por todo el Reino Unido yconstataron que unos vivan y otros haban muerto por causasdiversas. Cuando enfrentaron estadsticamente los datos de lacausa del fallecimiento con los datos obsttricos de su naci-miento,. advirtieron que los que haban muerto de infarto demiocardio, hipertensin o diabetes eran los que haban pesadomenos al nacer y, sobre todo, que su bajo peso haba persistidodurante el primer ao de vida.
Numerosos estudios posteriores, y los que an continan,han permitido confirmar una de las observaciones clnicas msintrigantes realizadas en los ltimos aos: la asociacin estre-cha que existe entre el bajo peso al nacer y el desarrollo en laedad adulta de hipertensin,- diabetes, obesidad o infarto demiocardio. Es decir, que el nacer con bajo peso y sobre todo sise mantiene esta circunstancia durante el primer ao de vida,supone un riesgo de padecer estas alteraciones en la edad adul-ta. Qu relacin tiene con nuestra evolucin este interesantehallazgo clnico? Qu consecuencias podemos sacar paranuestra salud?
La capacidad de reproduccin se compromete mucho enuna dieta carente en hidratos de carbono. Durante el embarazose produce una demanda extra de glucosa. El feto y la placenta
-
utilizan slo glucosa para su metabolismo y el azcar se preci-sa tambin para la sntesis de las glucoprotenas y de los gluco-lpidos, molculas muy necesarias para el desarrollo fetal. Launidad materno-fetal utiliza ms hidratos de carbono que lpi-dos como combustible. Puesto que los ltimos dos millones deaos de nuestra evolucin han transcurrido en condicionesde una dieta muy baja en hidratos de carbono y muy rica enprotenas (pocos alimentos vegetales), se tuvieron que esta-blecer las adaptaciones metablicas necesarias para permitir eldesarrollo normal de la preez en nuestras antepasadas, en es-pecial durante los ltimos miles de aos vividos en pleno pe-riodo glacial, cuando apenas haba posibilidad de conseguir ali-mentos ricos en carbohidratos.
El truco que encontr la seleccin natural fue potenciar du-rante la preez un fenmeno metablico que se conoce comoinsulinorresistencia. Todas las mujeres embarazadas incremen-tan de manera transitoria su resistencia a la accin de la insuli-na a lo largo del embarazo. Incluso algunas mujeres pueden lle-gar a padecer un tipo especial de diabetes que se denominadiabetes gestacional. Con esta insulinorresistencia fisiolgica sereduce el consumo de glucosa en el msculo y en el hgado dela madre y se reserva el azcar para los tejidos del feto, incluidoel cerebro en crecimiento, y para la placenta. Este ingenio?o me-canismo asegura que en caso de un periodo de escasez nutricio-nal el organismo de la madre reduce el consumo de glucosa y re-serva el preciado azcar para ser consumido por el feto.
La reproduccin humana estara muy comprometida en mu-jeres con una gran sensibilidad a la accin de la insulina, ya quese desperdiciara una elevada proporcin de la glucosa en teji-dos como el msculo materno, que pueden recurrir a otroScombustibles, como son los cidos grasoso Una gran sensibili-dad a la insulina ocasionara una incapacidad del organismo dela madre a adaptarse a las demandas extras de glucosa durante
la reproduccin. Y por supuesto en esas condiciones de gransensibilidad a la insulina la reproduccin sera imposible conuna -dieta pobre en hidratos de carbono. Por ello las dietas ba-jas en hidratos de carbono que tuvieron que soportar nuestrosantecesores durante los dos ltimos millones de aos de evolu-cin habran seleccionado a las hembras capaces de desarrollarinsulinorresistencia, es decir, habran orientado su metabolis-mo para conservar la glucosa necesaria para la supervivencia yel desarrollo adecuado del feto y para la produccin de leche.
Cul es el papel que desempea el feto en este proceso? Esmuy importante, ya que el feto pone en marcha dispositivosmetablicos que le permiten reaccionar frente a un estrs am-biental manifestado o captado a travs de la madre. El embrin,cuando completa un cierto grado de desarrollo intrauterino, yatiene prcticamente todos los tejidos y rganos funcionando.La secrecin de insulina del pncreas del propio feto es uno delos determinantes clave del crecimiento fetal, sobre todo du-rante el tercer trimestre de embarazo, que es cuando aumentamucho el tamao del feto. El feto obtiene su aporte de com-bustible metablico exclusivamente a partir de la glucosa quele prporcionala madre a travs de la placenta.
Gran parte del azcar que le llega por el cordn umbilicaldebe"transformarse en componentes del organismo fetal en cre-cimiento. Se pueden dar dos circunstancias. Si el aporte de glu-cosa y dems nutrientes al feto es suficiente, el feto secreta suinsulina, que acta normalmente a travs de los receptores parafomentar el uso de esa glucosa para el metabolismo de las clu-las, para convertirla en grasa y crear esos depsitos adipososqUe son tan importantes para su desarrollo. Nacer un nio
-
con un peso normal, en tomo a tres kilos y medio, y una bUe_na provisin de grasa corporal.
Pero si ocurre una deficiencia en el aporte de glucosa y otros.nutrientes desde la madre, el feto debe preservar para el cere-bro esa poca glucosa que le llega, no puede malgastada que-mndola en clulas que pueden utilizar otro tipo de combusti-ble. El mecanismo que utiliza el feto para desarrollarse en esascondiciones de penuria de glucosa es la insulinorresistencia.dificultarse la actuacin de la insulina sobre sus receptoresrestringe el uso de la glucosa en aquellos procesos no indis-pensables y se reserva el azcar para el desarrollo del cerebro y,si sobra, para su transformacin en grasa. El feto desnutridocrea resistencia a la insulina sobre todo en el msculo; en cier-ta forma se sacrifica el crecimiento muscular en aras de permi-tir el desarrollo normal del cerebro. Los nios muy desnutridosna,cen con bajo peso porque no han tenido suficiente glucosapara formar la necesaria reserva grasa y nacen con insulinorre-sistencia.
No se conoce el mecanismo por el cual el feto desnutridodesarrolla esta insulinorresistencia, que le permite sobrevivirpero que tan funestas consecuencias tiene en la edad adulta.Una teora denominada Hiptesis del fenotipo ahorrador,formulada en 1992 por C. N. Hales, propone que la insulino-rresistencia deriva de los cambios ocurridos en el metabolismodel feto a causa de las influencias ambientales. Otra hiptesisadjudica el protagonismo a los genes del feto que se activan porlas malas condiciones nutricionales. Es decir, slo aquellos fe-tos dotados de los genes de insulinorresistencia sobreviviran alas condiciones de dficit de hidratos de carbono, de un entor-no intrauterino de malnutricin; aquellos fetos carentes de es-tos genes, no sobreviviran. Posiblemente, como casi siempre,lo cierto sea una combinacin de ambos mecanismos.
As, en las pocas de mayor escasez de hidratos de carbono
a lo largo de nuestra evolucin, se seleccionaran aquellos fetosque ante situaciones de bajo aporte de glucosa activaran susgenes de insulinorresistencia. Estos fetos desarrollaran su pro-pio programa metablico. Sobreviviran, se reproduciran cuan-do llegaran a ser adultos y transmitiran a sus descendientesesas caractersticas genticas. Hay una elevada mortandad entrelos nios que nacen con un bajo peso, pero los que sobreviventienden a desarrollar una insulinorresistencia para toda la vida.
Las necesidades del feto en desarrollo deben ser proporcio-nadas por la madre a travs de su propia alimentacin. Todoslos mamferos, incluido el ser humano, reciben en la vida in-trauterina, a travs de la placenta, una comida fetal con unacomposicin adecuada en glucosa, lactato, aminocidos, gra-sas, vitaminas y minerales. Una deficiencia severa en algn nu-triente podra ocasionar en el nio daos irreparables. Para unamujer embarazada comer bien no es comer por dos, sino preo-cuparse por la calidad y la variedad de los alimentos. Alimen-tndose correctamente se garantiza que el feto en crecimientoreciba todos los nutrientes, las vitaminas y los minerales queprecisa.
Respecto a la cantidad, se calcula que para cualqui~r mujerel coste energtico del embarazo representa unas doscientascincuenta kilo caloras por da; es la cantidad de energa suple-mentaria'que debe recibir una mujer gestante, por encima de loque en ella es habitual. Esto supone una inversin energticatotal por embarazo de unas ochenta mil kilocaloras.
Con respecto a la calidad y variedad de la alimentacin, anhoy existen algunas deficiencias. Es posible que nuestras ante-cesoras homnidas comieran poco, que tuvieran dificultades
-
para encontrar alimentos; pero la variedad de alimentos queconformaban su dieta era mucho mayor que la nuestra en ple-no siglo XXI. Esta aparente paradoja se debe a la llamada Leydel embudo de la alimentacin. Los habitantes del Paleolticopodan recolectar una gran variedad de plantas silvestres y ca-zaban una gran cantidad de especies diferentes de animales, deinsectos, de moluscos, de crustceos, de peces. En realidad co-man todo aquello que lograban atrapar o recolectar. Esta enor-me diversidad de alimentos garantizaba el aporte de todas lasvitaminas y los minerales necesarios. En contraste, los sereshumanos del Neoltico cuando desarrollaron la agricultura y laganadera restringieron enormemente la variedad de alimentosa unos pocos animales (el ganado) y a unas cuantas plantas(cereales y algunas verduras o frutas). Esta tendencia de em-budo alimenticio ha continuado hasta nuestros das; la mayorparte de la gente que vivimos hoy en las sociedades industriali-zadas nos alimentamos de un rango sumamente estrecho dealimentos: unos pocos vegetales (trigo, arroz, maz, patatas, le-gumbres y algunas pocas verduras y frutas). Respecto a los ani-males terrestres, el vacuno y el porcino representan ms delochenta por 100 de la carne que consumimos. Mucha genteapenas consume pescado, y tambin cuando lo hacemos noscircunscribimos a unas pocas variedades.
Merece destacar la importancia nutricional de los cidosgrasas poliinsaturados de larga cadena (LcPUFA). Ya sabemosque estas grasas son esenciales para el desarrollo y funciona-miento de nuestro cerebro. Un aporte suficiente de estos cidosgrasas durante el embarazo y el periodo neonatal es crtico parael desarrollo y buen funcionamiento del cerebro. El cerebro fe-tal adquiere veintin gramos de DHA (cido docosahexanico)por semana durante el ltimo trimestre de embarazo. Diversosestudios mue~tran que la funcin intelectual y la capacidad deaprendizaje pueden quedar afectadas permanentemente en el
.nio si no se acumula suficiente DHA y otros LcPUFA durantela vida intrauterina. Los cidos grasas poliinsaturados puedenpertenecer a dos grandes familias. La familia omega 6 (Q-6tambien n-6) y la familia omega 3 (Q-3 tambin n-3). La dietade la embarazada debe contener un equilibrio entre ambos ti-pos de cidos grasas, lo que se puede conseguir incluyendo enla dieta suficientes cantidades de estas grasas, que son muyabundantes en las carnes, en los pescados, sobre todo los pes-cados grasas o azules, en las semillas vegetales y en los frutossecos. La placenta tiene unos sistemas de transporte llamadostranslocasas, que introducen de forma muy eficaz estos com-puestos en la sangre del feto.
Tambin el feto requiere de un aporte adecuado de calcio yde fsforo para que pueda formar su esqueleto, de hierro (unosquince miligramos diarios) y de otros minerales y vitaminas;pero hay un elemento de enorme importancia para el desarro-llo cerebral del feto y del que hoy, incluso en sociedades de-sarrolladas, puede existir una deficiencia: el yodo. El yodo esun elemento que cumple la importante misin de producir lashormonas tiroideas. Una deficiencia de yodo en la dieta puedeocasionar graves trastornos para la salud de todos; pero cuan-do esta deficiencia se produce durante el embarazo puede oca-sionar daos cerebrales irreversibles en el nio. Es posible quelas hembras de nuestros ancestros, que habitaban zonas lacus-tres J se alimentaban con abundancia de pescados, no tuvie.ranproblemas de yodo, ya que este elemento es muy abundante enlos alimentos marinos. Hoy todas las autoridades y organiza-ciones mundiales advierten del peligro de esta deficiencia quese puede solucionar de una forma barata y sencilla: cocinar consal y'odada.
-
Ballabriga, A., yA. Carrascosa, Nutricin en la nfancia y en la adoles-cencia, Ergn, Madrid, 1998.
Barker, D. J. P., P. D. Winter, C. Osmond, B. Margretts y 5. J. 5im-mons, Weight in infancy and death of ischaemic disease, TheLancet, 2,1989, pp. 577-580.
Dutta-Roy, A. K., Transport mechanisms for long-chain polyunsa-turated fatty acids in the human placenta, American Joumal ofClincal Nutriton, 71, 2000, pp. 3155- 3225.
Haig, D., Genetic conflicts of pregnancy and childhood, en Evolu-ton n health and dsease, Oxford University Press, Oxford, 1999.
Hales, C. H., y D. J. P.Barker, Type 2 (non-insulin-dependent) dia-betes mellitus: the thrifty phenotype hypothesis, Dabetologia,35,1992, pp. 595-601.
Hattersley,A. T.,y]. E. Tooke, The fetal insulin hypothesis: an alterna-tive explanation of the association of low birthweight with diabetesand vascular disease, The Lancet, 353,1999, pp. 1.789-1.792.
Krishnaswamy, K., A. N. Naidu, M. P.R. Prasad y G. A. Reddy, Fe-tal malnutrition and adult chronic disease, Nutriton Revews,60, 2002, pp. 535-539.
Marco, M.V., Bajo peso al nacimiento y sndrome metablico, En-docrinologa y Nutricin, 49, 2002, pp. 285-288. .._
Phillips, D. 1.W, Insulin resistance as a programed response to fe-tal undernutrition, Dabetologia, 39, 1996, pp. 1.119-1.122.
Wells,]. C. K., The thrifty phenotype hypothesis: Thrifty offspring orthrftymother? ,]oumal ofTheoreti.cal Bology, 221, 2003, pp. 143-161.
En Internet:Importancia del yodo para el desarrollo cerebral: http://WWW.tiTOi-des.net/control.htm
Importancia de los PUFA en la dieta de la embarazada: http://www.consumer. es/w eb/ es/n utrcion/ salud_y _alimentacion/ embara-,.zo-y_lactancia/2003/041ll/60184.php
LAs DIFICULTADES DEL PARTO
PARA NUESTROS ANTECESORES, los Ardipithecus ramidus, hacecinco millones de aos, el parto deba de ser un hecho so-litario, que no precisaba ayuda; ocurrira de forma similar acomo ocurre hoy en los monos. Entre los chimpancs. y los go-rilas el parto es fcil y rpido, a pesar de la similitud del dime-tro del crneo del feto con el dimetro del canal del parto (apro- .ximadamente el crneo ocupa el noventa y ocho por 100 deldimetro del canal del parto en la mayor parte de los primates).
En las especies cuadrpedas, como los monos y probable-mente en nuestro antecesor cuadrpedo, la entrada y salida delcanal del parto tiene una mayor anchura en la dimensin sagi-tal (de delante hacia atrs) y es ms estrecha en la dimensintransversal (de oreja a oreja). Adems, la seccin del canal delparto en los simios mantiene la misma forma desde la entradahasta la salida; la vagina est alineada con el tero, y el feto atrmino de un mono penetra en el canal del parto introducien-do la cabeza en primer lugar, con la parte ms ancha y posteriorde su crneo apoyada en la parte ms espaciosa de la pelvis,
-
cerca del coxis; describira durante el parto una trayectoria rec-ta dirigida hacia atrs: son dos valos que coinciden en forma ydisposicin espacial. La cra del mono sale del canal del partocon la cara mirando hacia el vientre de la madre; es decir, ma-dre e hijo se ven cara a cara.
Las monas paren sentadas sobre las patas posteriores o apo-yndose en las cuatro patas. Cuando la cra est saliendo del ca-nal del parto la madre puede agcharse y ayudar a nacer a suhijo tirando de l con las manos, limpindole la nariz y la bocade las mucosidades para que pueda respirar mejor y liberndo-lo del cordn umbilical, si es que ste se le enreda alrededor delcuello. Por otra parte, las cras recin nacidas de los monos na-cen con suficiente fuerza y madurez para colaborar de formaactiva en su propio nacimiento. Una vez que sus manos quedanlibres pueden sujetarse de los pelos de la madre.
Yahemos visto cmo la adopcin de la postura erecta, hacecuatro millones de aos, oblig a drsticas modificaciones en elorganismo de la hembra de la especie. Una de esas exigenciasafect al mecanismo del parto. Para que la bipedestacin fueraposible tuvo que modificarse la.arquitectura de la pelvis y, porconsiguiente, la estructura del llamado canal del parto, que es elconjunto de cavidades seas y de partes blandas que tiene queatravesar el feto para salir desde el interior del tero al exterior.Para que la bipedestacin fuera posible, tambin se tuvo que re-.solver el problema del parto con estos cambios anatmicos.
La morfologa de los huesos de la pelvis, el isquin y el pu-bis, indican que en Lucy el parto tendra ciertas caractersticasde los humanos modernos, con rotacin de la cabeza del feto yuna trayectoria curva del canal del parto. El canal del parto de
r:/ -..-;;...,;;..I '"
\
FIGURA 10.1. El parto a travs de la evolucin.En el chimpanc y probable~ente en Ardipithecus ramidus, la. entrada y sa-lida del canal del parto son ms anchas en la dimensin sagital (de delantehacia atrs) que en la dimensin transversal (de oreja a oreja). Al no exis-tir angulaciones y dado el tamao del crneo en el feto, el parto es fcil.
En los australopitecinos la bipedestacin oblig a una modificacin de loshuesos de la cadera. El canal del parto, segn se deduce del anlisis de la ca-dera de LuCy, tena forma de valo aplastado, con la dimensin myor en sen-tido transversal, tanto a la entrada como a la salida. Mientras sala la cabeza la-deada~ los hombros estaran orientados de delante hacia atrs. Por lo tanto unavez que sala la cabeza deban de girar los hombros para ajustarse al dimetro1l1ximo del valo de salida. En los seres humanos la cosa se complic msPOrque a las angulaciones del canal del parto se aadi el tamao de la cabezadel feto, que coincide casi exactamente con las dimensiones del canal. Estoobliga a que el feto realice una serie de rotaciones de la cabeza y de los hombroshasta conseguir salir al exterior. (Figura basada en C. O. Lovejoi, 2000.)
-
los australopitecinos tiene la forma de valo aplastado, con ladimensin mayor orientada de lado a lado tanto en la entradacomo en la salida. Esta geometra obliga a que el mecanismodel parto sea diferente al del resto de primates. Si la cabeza de"la cra miraba a uno de los lados en el canal del parto, los hom-bros estaran orientados de vientre a espalda y deban de girar"para salir por la abertura alargada transversalmente del canaldel parto. Esta sencilla e inevitable rotacin introdujo algunasdificultades en el parto de los australopitecinos que ningunaespecie de primate haba tenido antes. Dependiendo del lado alque giraban los hombros, la cabeza sala del cuerpo de la madremirando hacia atrs o hacia delante. Tena un cincuenta por .100 de probabilidades de nacer en una posicin ventajosa, consu cara enfrentando la cara de su madre. Pero si la cabeza mi- ..raba hacia atrs y la madre vea la coronilla de su hijo, la madreaustralopitecina, como la mujer actual, se las habra apaado.muy mal para parir en solitario.
A pesar de ello, el parto en las hembras de los australopite-cinos no deba de ser muy difcil, ya que el pubis era muy largoy el canal del parto era mucho mayor que en las mujeres actua-les en relacin con el tamao de la cabeza del feto. Los recin,nacidos tenan el crneo grande, un tercio del tamao del adul-to, pero esto no planteaba problemas serios, ya que los adulto~tenan un crneo casi tres cuartas partes menor que el nuestrO,.Pero, aunque el parto no fuera entonces muy conflictivo, la pe1vis de los Australopithecus estaba ya diseada para resolverproblema que la locomocin bpeda haba originado.
Los seres humanos no podemos nacer con nuestro enoIlIl~;cerebro ya prcticamente formado, como les sucede a nuestr
primos los chimpancs, que a las dos semanas de nacer ya es-tn llevando una vida casi independiente de su madre. En elchimpanc, con un encfalo de unos cuatrocientos centmetroscbicos, el cerebro del feto aumenta rpidamente en compleji-dad y tamao dentro del tero. Cuando nace el animal, tras unperiodo de entre treinta y dos y treinta y cuatro semanas de ges-tacin, su cerebro ha alcanzado ya casi el cuarenta por 100 desu capacidad adulta.
En un homnido, como Hamo ergaster, con un volumen cere-bral dos veces mayor que el del chimpanc, un desarrollo para-lelo sera impensable. En proporcin con el resto de los prima-tes, la gestacin humana debera durar diecisis meses: nacerala cra con un tamao de crneo de tal magnitud que el partosera una empresa demasiado arriesgada para haber prosperadoen la evolucin. La seleccin natural elimin a aquellos indivi-duos en los que la gestacin duraba demasiado y en los que eltamao del volumen craneal fetal en el momento del parto fue-se de tal magnitud que el paso por el canal obsttrico resultaseimposible. La razn es que esto conduca inevitablemente a lamuerte de la madre y del hijo; y, en consecuencia, la seleccinnatural favoreci lo contrario.
Para resolver el problema de parir un ser con nuestro tama-o cerebral y a travs de una pelvis deformada 'por la bipedes-tacin, la solucin fomentada por la seleccin natural fue la delanzar a la vida a un ser a medio desarrollar: los nios se parenal sesenta por 100 de su desarrollo embrionario completo. LasCrasdel gnero Hamo nacan con un elevado grado de inma-durez, casi un ao antes de tiempo. Por eso el cerebro del re-cin nacido humano slo representa el veinticinco por 100 delvolumen del cerebro del adulto. El crecimiento del cerebro se..Completa a los siete aos y no se alcanza su pleno desarrollohasta los veintitrs aos, aproximadamente.
Yahemos sealado que en los machos y en las hembras de
-
FIGURA 10.2. El parto en los primates.El parto en los primates es un acto solitario. Como en toda hembra cua-drpeda, en la hembra del chimpanc el canal del parto carece de angula-ciones, el tero est alineado con la vagina y el feto nace sin flexionarse Ycon su cara mirando a la cara de su madre. sta puede ayudar al nacimien-to de su hijo con sus propias manos, guiarlo hasta sacarlo sin causarle daOa su columna vertebral e incluso aliviarle del cordn umbilical si lo trae lia-do al cuello. (Figura basada en K. R. Rosemberg, 2002.)
FIGURA 10.3. La necesidad de asistencia en el parto humano.El parto en la mujer, aunque puede ocurrir en solitario, normalmente pre-cisa de la asistencia de otra persona. A causa de la bipedestacin los huesosde la cadera han sufrido modificaciones con respecto al resto de primates yel c:tnal del parto forma angulaciones; adems el tero forma un ngulorecto con la vagina. El feto debe realizar una serie de rotaciones de la cabe-za y 9-e los hombros para avanzar por este tortuoso pasadizo. Al nacer, lacoronilla de la cabeza del feto se apoya en el pubis de la madre. sta slo vede su hijo la parte posterior de la cabeza. En esta posicin, si la madre in-tentara ella sola ayudar a su hijo a nacer, podra daarle la mdula espinala causa de la extrema flexin de la columna vertebral. Tambin resultaramuy difcil para la propia madre desanudar el cordn umbilical de su hijosi lo trajera liado al cuello.
-
los homnidos se tuvo que modificar la arquitectura de la pel-vis para hacer posible la bipedestacin. Estos cambios empeza-ron a plantear serios problemas en el parto cuando el tamaodel crneo pas de los cuatrocientos centmetros cbicos de .Australopithecus afarensis, al litro de Horno ergaster, sin modifi-carse sustancialmente el canal del parto.
En el parto en estos homnidos, adems del compromiso en-tre el tamao de la cabeza del feto y el canal seo a travs delcual tiene que pasar, exista el problema de la angulacin. Yahemos considerado que en el resto de primates, como animalescuadrpedos, la entrada y la salida del canal del parto formanuna lnea recta: tero y vagina estn alineados y el feto nace sinflexionarse y con su cara mirando a la cara de la madre. La ma-dre pare en solitario y con sus manos puede ayudar a su hijo anacer, guindolo hasta sacarlo; y todo ello sin causarle dao enla columna vertebral.
En los homnidos, al tener las hembras la vagina hacia de-,lante y formando un ngulo con el tero, y a causa de las mo-dificaciones de los huesos de la pelvis, el canal se ha girado detal forma que su dimetro en la entrada es ms amplio en elsentido transverso, mientras que en la salida es ms ancho en elsentido sagital. As, los dimetros mximos de la entrada y lasalida son perpendiculares uno con otro. Para comprender laestrecha correspondencia que existe entre las dimensiones dela madre y las del feto humano debemos tener en cuenta que elcanal del parto tiene un dimetro mximo de trece centmetrosy un dimetro mnimo de diez centmetros. El dimetro ante-roposterior de la cabeza de un recin nacido mide un promediode diez centmetros, y la anchura de los hombros es de docecentmetros. El neonato humano debe realizar una serie de ro-taciones para atravesar este tortuoso pasadizo entre los huesosde la pelvis. Para ello, la columna vertebral del feto se arquea, yse flexiona mucho la cabeza hacia la espalda. La cabeza casi
siempre sale con el occipucio hacia el vientre de la madre, y lanuca del recin nacido apoyada en el pubis de la madre; es de-cir, que la madre no ve la cara de su hijo, sino su coronilla. Estatendencia del nio humano a nacer mirando en sentido con-trario a la madre es el cambio que ms decisivamente ha con-tribuido a transformar el parto, desde un acto solitario a unevento social. El trayecto que debe recorrer a travs de ese ca-nal de forma variable obliga a que el parto humano sea tan di-fcil y peligroso para la mayora de los hijos y de las madres.
Tambin el feto tuvo que contribuir con diversas adaptacio-nes para facilitar este parto tan complicado. Durante el parto, elfeto puede ver comprometido el aporte de oxgeno y poner enpeligro su vida. Durante el parto se despega la placenta del te-ro, aunque el feto sigue unido a la placenta mediante el cordnumbilical. Esto ocurre a veces antes de que el beb sea paridopor completo, sobre todo si el parto es muy lento. En estos ca-sos el nio puede sufrir hipoxia al no llegarle el oxgeno que leproporcionaba la madre. El tejido neonatal ha desarrollado.adaptaciones metablicas extraordinarias de tal forma que pue-de soportar estas condiciones adversas y sobrevivir sin oxgenodurante treinta minutos. En el adulto, sin embargo, se produceun dao cerebral irreversible con slo tres minutos de falta deoxgeno. El mecanismo que desarrolla el feto para sobrevivir auna falta de oxgeno consiste en una elevada actividad del me-tabolismo anaerbico (sin oxgeno) de la glucosa en todos lostejidos, incluido el msculo cardiaco. Un feto puede mantenerel latido cardiaco largo tiempo en ausencia de oxgeno, a dife-rencia del corazn adulto, que con pocos minutos sin oxgenose provoca la muerte del msculo cardiaco, como ocurre en el
-
infarto de miocardio por oclusin de las arterias coronarias.Con estas adaptaciones el feto poda resistir casi cualquier Cosaen el difcil e imprevisible trayecto hasta la vida exterior.
Para casi todos los mamferos el parto es un asunto solitario.Aun entre las especies ms sociables, como es el caso de los otrosprimates, las hembras, cuando sienten las primeras contraccio-nes, se retiran a la periferia del grupo para parir en soledad. Encontraste, la respuesta humana al aumento en la intensidad delas contracciones uterinas es la bsqueda de compaa y la so-licitud de ayuda. Qu ventaja evolutiva supuso este novedosocomportamiento?
Cuando la madre Horno sapiens se dispone a parir, ya seasentada, agachada o recostada, no puede manipular a su hijo ypor eso no puede ayudarle a respirar limpindole la boca o ali-viarle de la presin del cordn umbilical, en el caso de que lotrajera liado al cuello. Si la propia madre pretendiera acelerar elparto o ayudar a su hijo, atascado, a base de girar y tirar de lacabeza podra, dada la extrema flexin dorsal de la columna,daar la mdula espinal de la criatura. La intervencin de otroindividuo que asistiera a la madre en la fase. final del partopudo reducir la mortandad tanto de la madre como de la cra;por esta razn esta conducta fue seleccionada por la evolucin.La tendencia a buscar asistencia en el parto podra haber apa-recido en los primeros miembros del gnero Horno o inclusoantes, en los australopitecinos, en el momento en que se de-sarroll la postura erecta, posiblemente hace ms de cuatro mi-llones de aos.
Es decir, que aquellas hembras de homnidos que tenan latendencia a buscar asistencia y compaa en el momento del
parto conseguan ms hijos supervivientes y stos seran mssanos que los hijos de aquellas hembras que seguan el patrnar1tiguo de parir en solitario. Las hijas nacidas con ayuda here-daban la tendencia a solicitar ayuda en el parto y ste fue un ca-rcter que se fue acrecentando entre sus descendientes. No sa-bemos cul era el mecanismo exacto que desencadenaba enestas hembras la respuesta de pedir colaboracin en el parto.Probablemente deban de sentir alguna clase de emocin queocasionaba este resultado favorable; pudo ser el miedo al doloro algn tipo de ansiedad lo que las empujaba a solicitar ayuda.
Por supuesto que nuestros antepasados o incluso las muje-res actuales pueden dar a luz con xito sin ninguna ayuda. Perolos estudios realizados sealan que incluso en las tribus msprimitivas el parto rara vez es fcil y pocas veces se produce sinasistencia. El parto asistido es una costumbre universal enHorno sapiens sapiens y sin este patrn de conducta hubierasido muy difcil que nuestro cerebro evolucionase.
Muchas mujeres conocen por su propia experiencia que em-pujar al feto a travs de un canal de parto angosto y retorcido esuna tarea difcil y a veces muy dolorosa. Hoy las cosas han cam-biado con el avance de la obstetricia y la aplicacin de la anes-tesia epidural, que permite a la madre disfrutar del parto de suhijo sin apenas molestias. Estas dificultades fueron el precioque las hembras de la especie humana tuvieron que pagar para quetodos nos beneficiramos de la locomocin bpeda y de nuestrainteligencia.
-
Lovejoy; C. O., Evolucin de la marcha humana, en Los orgenes dela humanidad, Prensa cientfica, Barcelona, 2000.
Rosenberg, K. R, YW R Trevathan, La evolucin del parto huma- no, Investigacin y Ciencia, enero de 2002.
Trevathan, W R, Evolutionary obstetrics, en Evolutionary MediC:i-ne, Oxford University Press, Oxford, 1999.
En Internet:
Fisiologa del parto normal con imgenes en color: http://www.shefac. uk/-smtw/2000/og/og0911 a. htm