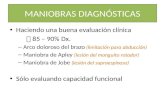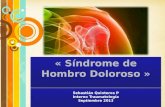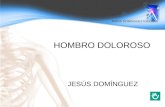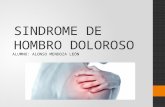Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Transcript of Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
� E – 26-008-C-10
Evaluación clínica y funcionaldel hombro doloroso
F. Srour, C. Dumontier, M. Loubière, G. Barette
El hombro doloroso es uno de los primeros motivos de consulta y de tratamiento enrehabilitación. La gran variabilidad de los cuadros clínicos y de las afecciones que loprovocan hace que el diagnóstico clínico médico y kinesiterapéutico ocupe un lugarcentral en esta situación. En los pacientes que refieren trayectos o zonas dolorosas conirradiación hacia el miembro superior o a la base del cráneo, hay que distinguir losdolores originados en la región cervical de los procedentes del hombro. A continuación,la exploración física permite determinar los elementos anatómicos o los desequilibriosque se revelan como causantes de los síntomas.© 2013 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.
Palabras clave: Hombro no operado; Dolor; Pruebas diagnósticas; Valoración clínica; Estudio;Diagnóstico
Plan
■ Introducción 1■ Consideraciones generales 1
Definición 1Dolor del hombro y kinesiterapia 2Fisiopatología mecánica y causas del hombro doloroso 2Hombro doloroso y discapacidad 3
■ Exploración física (valoración kinesiterapéutica)de un paciente con hombro doloroso 3
Anamnesis 3Exploración en bipedestación y en posición sentada 4Exploración en decúbitos supino y prono 18
■ Diagnóstico kinesiterapéutico 19■ Conclusión 19
� IntroducciónLos actos de la vida diaria, incluidas las actividades labo-
rales, conllevan la realización de miles de movimientosdel hombro. Los dolores del hombro representan la ter-cera causa de dolores musculoesqueléticos, después de losde la columna vertebral y la rodilla.
Se considera que en el transcurso de la vida la preva-lencia de los dolores del hombro es del 66%, es decir,idéntica a la de los dolores cervicales [1], y que 10-25 decada 1.000 pacientes que acuden a consulta de medicinageneral tienen dolores del hombro [2]. Esta proporciónalcanza un pico de incidencia entre los 45-64 anos [3]. Unano después de la primera consulta, en el 40-50% de lospacientes los síntomas continúan o han recidivado [4].
Entre los dolores del hombro, alrededor del 75% guardarelación con una lesión del manguito de los rotadores [5].Los trastornos musculoesqueléticos del miembro superior(TME-MS) representan más de dos tercios de las enferme-dades profesionales [6]. Dentro de los TME-MS, es en elhombro donde se localizan las afecciones que dejan lassecuelas más serias [7]. Desde hace unos 10 anos, estas afec-ciones aumentan con más rapidez que los TME-MS en suconjunto [6] y se han convertido en un motivo de consultacreciente en clínica y kinesiterapia.
Las fuerzas a las que son sometidas las superficies arti-culares y los tejidos que las rodean son la causa de granparte de las lesiones degenerativas de los hombros [8]. Elsexo [9], el tabaco [10, 11], la herencia [12], la diabetes u otrasenfermedades, la calidad del sueno, los movimientos y lapostura, los factores psicosociales y el estrés son elemen-tos que pueden influir en la aparición de los dolores delhombro [13–19]. Las lesiones anatómicas que se observan enlos estudios por imagen no pueden orientar por sí solas laconducta terapéutica.
En la exploración física, que puede ser discordante conlas pruebas complementarias, deben tenerse en cuenta lossíntomas referidos por el paciente y hay que evaluar ladiscapacidad que éste presenta, así como su potencial derecuperación.
� Consideraciones generalesDefinición
De forma esquemática, los hombros dolorosos se pue-den dividir en:
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 1Volume 34 > n◦4 > noviembre 2013http://dx.doi.org/10.1016/S1293-2965(13)65845-4
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
A
3
2
1
B C
R’
2
1
1’
R’’
Figura 1.A, B. La cabeza humeral se encuentra centrada en la cavidad glenoidea por la contracción de los músculos del manguito de los rotadores.1. Subescapular; 2. supraespinoso; 3. infraespinoso.C. Componente elevador del deltoides durante su contracción a 0◦ de abducción. 1, 1’. Descomposición de la fuerza de apoyo deldeltoides medio en la tuberosidad mayor; 2. resultante de 1 y 1’. R’: descomposición horizontal de coaptación; R”: descomposiciónvertical de descenso. Según [16].
• hombros dolorosos con poca o ninguna restricción demovilidad:◦ se trata básicamente de las lesiones del manguito de
los rotadores, es decir, las tendinopatías. Pueden sersimples, calcificadas o con ruptura, y estar asociadaso no a una bursitis [20],
◦ puede tratarse de una inestabilidad [21], situación queno se tratará en este artículo;
• hombros dolorosos con rigidez:◦ si la rigidez afecta con preferencia a la rotación
externa con el codo pegado al cuerpo (RE1), seacompana de un dolor intenso (tanto diurno comonocturno) y no se alivia con el reposo, en la mayoríade los casos de trata de una capsulopatía asociada arigidez (capsulitis retráctil) [22],
◦ también forman parte de este cuadro clínico algunaslesiones del manguito de los rotadores y la omartro-sis [22].
Dolor del hombro y kinesiterapiaLa intensidad del dolor no tiene una relación directa
con la gravedad de las lesiones ni representa en sí mismauna contraindicación a la kinesiterapia, sino que debe eva-luarse e interpretarse [23]. La consideración del dolor debeser prioritaria porque es el síntoma principal y también unobstáculo considerable al progreso de la rehabilitación.
Fisiopatología mecánica y causasdel hombro doloroso
Al pasar de la marcha cuadrúpeda a la bipedestación, elancestro del ser humano tuvo que modificar sus apoyos,convirtiendo el miembro superior en una extremidad ensuspensión destinada a la prensión en lugar de un miem-bro sometido a la presión. Los cambios anatómicos enla escápula, en la orientación de la cabeza humeral y enlas funciones musculares han alterado la biomecánica delhombro, que quizá no está todavía completamente adap-tado a todos los movimientos que se esperan de él [16, 24].Las fuerzas en compresión de la articulación escapulohu-meral se han convertido en fuerzas de cizalladura con unacabeza humeral que, ante cada movimiento del miembro
superior, debe ser sujetada por el manguito de los rota-dores para oponerse a las fuerzas ascendentes que le sonimpuestas (Fig. 1A-C).
En 1937, Von Meyer se refirió a causas extrínsecas comoresponsables de las tendinopatías del hombro que condu-cían al conflicto subacromial. Esta teoría fue desarrollada yampliamente difundida por Neer en 1972, quien describióel síndrome de compresión [25] y sus numerosas causas. Pordesgracia, los trabajos experimentales, los estudios epi-demiológicos y los hallazgos clínicos demuestran que lalesión del manguito de los rotadores es básicamente dege-nerativa y que la índole mecánica del trastorno sólo puedeconsiderarse como causa de las lesiones en las rupturassuperficiales del manguito, que sólo representan alrededordel 25% de las lesiones [26].
La teoría intrínseca hace referencia a una degeneracióndel tendón vinculada a la edad y a la presencia de zonasde hipovascularización dentro de éste. Esta teoría fue pre-sentada por Codman en 1934 [27] y, más recientemente,por Uhthoff [28].
En varios trabajos se ha demostrado la frecuencia delas lesiones anatómicas en poblaciones asintomáticas. Enlos estudios cadavéricos se encuentra un 12% de rup-turas completas y un 19% de rupturas incompletas. Sinembargo, los estudios ecográficos revelan un 40% derupturas asintomáticas frente al 41% de rupturas sin-tomáticas [29]. La frecuencia de estas lesiones aumentacon la edad: ausencia de ruptura en 212 ecografías enpersonas de 49 anos de promedio, una ruptura unilate-ral en 199 pacientes de 59 anos y lesiones bilaterales en177 pacientes de 68 anos [30].
En este trabajo, las rupturas más extensas eran las mássintomáticas. En una población de 237 personas asinto-máticas no se observaron rupturas antes de los 49 anos,un 10% antes de los 50 anos, un 20% antes de los 60 anosy un 41% después de los 70 anos [31].
En el estudio de Yamamoto efectuado con habitan-tes de un pueblo de montana de Japón, el análisis de1.366 hombros reveló un 20,7% de rupturas del manguitode los rotadores en los pacientes con dolor de hombro,frente al 16,9% en las personas asintomáticas. En estainvestigación, los factores asociados a una ruptura fueronla edad, el sexo masculino, el lado dominante, un trabajofísico y el antecedente de traumatismo [32].
2 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
Problema de salud(lesión o enfermedad)
Funciones orgánicas yestructuras anatómicas
Actividades
Factores ambientalesFactores
personales
Participación
Figura 2. Clasificación internacional de la función, la discapa-cidad y la salud.
El carácter hereditario se infiere por el hecho de que enlas fracturas del extremo superior del húmero, que se pro-ducen en personas de edad avanzada, sólo se observó un5% de rupturas del manguito de los rotadores [33]. En lapoblación expuesta a la degeneración tendinosa, el tra-bajo físico multiplica el riesgo de lesión del manguitopor un factor cercano a 9 [34, 35], lo que explica el hechode que la lesión sea el doble de frecuente en el ladodominante [36].
Desde el punto de vista histológico, las biopsias reve-lan una degeneración tisular (metaloproteasas, depósitosamiloides, etc.), con un índice elevado de células apoptó-ticas y la ausencia de signos de cicatrización en las lesionesparciales del manguito de los rotadores [37]. El carácterdegenerativo explica el índice elevado de recidiva de lasrupturas después de la reparación quirúrgica, índice queparece correlacionar con la edad de los pacientes.
Los dolores del hombro pueden tener un origen mus-cular a causa de una actividad excesiva [38].
Podrían vincularse a la presencia de las «fibras deCenicienta» descritas por Hagg, sobre todo en los trape-cios superiores [39]. Estas fibras, cuyo nombre indica queson «las primeras en levantarse y las últimas en acostarse»,estarían continuamente en acción pero con un nivel deactividad muy bajo.
A todos estos factores biomecánicos se anaden los vin-culados al estrés y a los aspectos psicosociales [40].
El dolor del hombro no puede analizarse, por tanto,como la mera consecuencia de una periartritis escapulo-humeral (PEH), término que, por otra parte, convendríaabandonar [20].
Hombro doloroso y discapacidadAl principio, el paciente suele sentir una pequena
molestia que, debido a algunos factores a menudo com-plejos, progresa hacia un estado de discapacidad.
En la génesis de la discapacidad atribuida al dolor delhombro, al igual que en cualquier otra discapacidad, noexiste una linealidad entre las causas, a no ser la rela-tiva a los mecanismos fisiopatológicos mecánicos y a ladiscapacidad que producen.
El proceso es más complejo, con la participación decomponentes como las funciones orgánicas y las estructu-ras anatómicas, pero también de los factores ambientalesy personales, así como de los vinculados a la actividad yal grado de participación del paciente (Fig. 2).
Así, frente a un paciente con un hombro doloroso, elkinesiterapeuta debe comprender y tener en cuenta lascausas y las consecuencias de la discapacidad, que difie-ren no sólo de un paciente a otro, sino también en eltranscurso de un mismo tratamiento.
Esto impone al profesional una adaptación permanentey un ejercicio diagnóstico continuo.
� Exploración física(valoración kinesiterapéutica)de un paciente con hombrodoloroso
La exploración física es la etapa diagnóstica y tera-péutica clave. A partir de la anamnesis, la inspección,la palpación y la valoración del paciente permiten for-mular un diagnóstico preciso y orientar el tratamiento.Durante la exploración, el profesional debe valerse de unárbol de decisiones (Fig. 3). Llegado el caso, éste permitiráestablecer un diagnóstico de exclusión si el cuadro no espatrimonio de la kinesiterapia.
En la exploración física se estudian las disfunciones arti-culares, musculares, conjuntivas y posturales. Se efectúacon el torso desnudo y de forma comparativa al lado con-tralateral. Esta exploración se repite en el tiempo a efectosde ajustar el tratamiento y evaluar los resultados.
La secuencia de la exploración debe tender a evitar losdolores intensos en las primeras pruebas. El hecho de cau-sar un dolor demasiado fuerte desde el principio expone alriesgo de defensa por parte del paciente y la consiguientealteración de los resultados.
AnamnesisLa anamnesis permite identificar el motivo de la con-
sulta, la historia de la enfermedad, los antecedentes, eltratamiento en curso y el modo de vida.
La queja del paciente, su edad, la forma de comienzode los síntomas, la antigüedad de los trastornos y su evo-lución orientan el diagnóstico. La profesión, el deporte olas actividades de tiempo libre, el miembro dominante yel lado afectado, así como los tratamientos previos y sueficacia, proporcionan datos complementarios.
En general, a partir de la anamnesis es posible defi-nir con el paciente las expectativas y los objetivosterapéuticos. Para algunos se tratará de poder volvera dormir a pesar de la afección y, para otros, con-sistirán en recuperar una función satisfactoria en lasactividades diarias o una actividad deportiva con buenrendimiento.
En todos los casos, el factor principal, determinantee indicador de la evolución de la enfermedad para elpaciente es el dolor.
Una parte fundamental de la anamnesis se refiere,por tanto, al dolor. El kinesiterapeuta efectúa en cadasesión un nuevo cuestionario y una evaluación quele permita determinar la evolución del dolor con eltratamiento.
Es necesario poder responder a diversas preguntas:• ¿dónde? En el contexto de las lesiones del manguito de
los rotadores, el dolor es más bien difuso, profundo, engeneral anterolateral y con posible irradiación hasta laV deltoidea (bolsa serosa subdeltoidea), pero sin reba-sar el codo. Cuanto más inflamado está el hombro, mástiende el dolor a irradiarse hacia abajo. Las disfuncio-nes acromioclaviculares despiertan dolores articularesque a veces se irradian hasta el trapecio. Los doloresque el paciente senala con la mano a la altura de lascervicales y se irradian de forma difusa hacia la escá-pula o la zona de transición cervicotorácica son másbien de origen cervicoescapular que escapulohumeral.Los dolores posteriores de la articulación escapulohu-meral suelen ser más a menudo de origen artrósicoo raquídeo. También pueden deberse a un conflictoposterior;
• ¿cuándo? Las enfermedades inflamatorias producendolores nocturnos desde la segunda mitad de la noche.La mayoría de los pacientes con hombro dolorososufren durante la noche y no pueden dormir sobre
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 3
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Hombro doloroso
Hipoextensibilidad tisular Insuficiencia muscular
Músculosaxioescapulares
Pectoral menor-angulardel omoplatoRomboides
Estructuras posterioresglenohumerales (cápsula
posterior, manguitoposterior)
Estiramientosmanuales
AutoestiramientosContraer-relajar
Estiramientos manualesAutoestiramientosContraer-relajarMovilizaciones
específicas
Estiramientosmanuales
Contraer-relajarPosturas raquídeas
Movilizacionesespecíficas raquídeas
Ejercicios de controlmuscular consciente
CocontraccionesRetroalimentación
Trabajo en cadenasmusculares
Fortalecimientomuscular
Equilibrio muscularFuerza/resistenciaTrabajo en cadenas
musculares
Posturatorácica
Control musculardefectuoso
(cocontracciones,pares musculares)
Fuerza muscular Rotadores laterales de
la escapulohumeralEstabilizadoresdel omoplato
Figura 3. Árbol de decisiones. Exploración física en caso de hombro doloroso (según [97]).
el hombro afectado. En ocasiones, el dolor despiertapor la mera acción de la gravedad sobre el brazoenfermo cuando se duerme del lado sano. Los dolo-res también se manifiestan cuando el paciente se davuelta en la cama. Los que se manifiestan sólo con losmovimientos y durante el día son más bien de causamecánica;
• ¿cómo? El paciente puede describir un dolor agudo opunzante de causa más bien tendinosa o capsuloliga-mentosa. También se puede tratar de un dolor difuso,como en el caso de los hombros artrósicos o las capsu-litis retráctiles;
• ¿cuánto? Para valorar el dolor se recomienda aplicaruna escala visual analógica (EVA) [23]. La escala de Cons-tant, la Disabilities of Arm Shoulder and Hand (DASH)y todas las otras escalas globales de evaluación tambiéntienen en cuenta el dolor;
• ¿por qué? Se trata de determinar la presencia de facto-res que expliquen la aparición del dolor: traumatismos,movimientos reiterados, trabajo físico, etc.;
• ¿qué alivia el dolor? Se averigua con la anamnesis cuálesson las posiciones que causan menos dolor. Por ejem-plo, un dolor que disminuye en decúbito con el brazosuperior por encima de la cabeza conduce a pensar enuna neuralgia cervicobraquial. Es conveniente evaluartambién la eficacia de la medicación y distinguir el ali-vio producido por los analgésicos del producido por losantiinflamatorios no esteroideos. Si se han efectuadouna o más infiltraciones, sería razonable determinar sutipo (con o sin control radiográfico o ecográfico, enel espacio subacromial o intraarticular) y establecer sueficacia sobre el dolor;
• ¿qué agrava el dolor? La anamnesis permite hacer unalista de los movimientos considerados por el pacientecomo desencadenantes o agravantes de los dolores.En general, se trata de los movimientos bruscos,en rotación medial en la espalda y en abducción-rotación lateral (apagar la lámpara de cabecera dellado del hombro doloroso). Estos movimientos debenprohibirse.La anamnesis permite identificar las actividades del
paciente:• la actividad profesional, las posturas y los movimientos
repetidos;• la actividad deportiva, su frecuencia y su intensidad.
Estos elementos sirven para elaborar las consignas queel kinesiterapeuta ha de inculcar al paciente, los ejerciciosque le prescribirá y las adaptaciones a los movimientosdeportivos o en el puesto de trabajo que considere conve-nientes.
Figura 4. Postura «asténica» con encogimiento de los hom-bros, hipercifosis torácica y proyección anterior de la cabeza.
Exploración en bipedestacióny en posición sentadaEstudio de la postura
La postura se analiza en virtud de su posible influenciasobre la función del hombro. Se ha demostrado que unaposición encogida, que corresponde a una cifosis torácica,reduce las amplitudes del hombro [41]. La reducción de laamplitud, asociada a la rotación medial de los hombros,aumentaría el riesgo de conflicto subacromial [42].
La cifosis torácica es con mucho la organización pos-tural más frecuente. Al principio, esta actitud tienebásicamente un origen postural [43]. Si el paciente man-tiene esta posición, la cintura escapular suele evolucionarde dos formas:• la rotación medial: el paciente adopta una postura cifó-
tica que se acompana de una rotación medial de loshombros sin basculación. Los músculos hipertónicosson, en general, los serratos y los pectorales mayores.La consecuencia de esta actitud es la rotación medialdel húmero [16] (Fig. 4);
• la basculación anterior: la cifosis se acompana de unabasculación anterior de la escápula. Los músculos hiper-tónicos (aquéllos cuya renitencia es más elevada que la
4 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
A B
C
Figura 5.A, B. Posición encogida (A) y erguida (B) con medida del vértice cra-neal entre ambas posiciones mediante una cinta métrica apoyada enla pared.C. Medida de la distancia entre la vertical que pasa por el vértice decurvatura de la columna vertebral y el trago de la oreja, en posiciónencogida y erguida. La distancia en posición erguida debe ser inferiora la medida en posición encogida para objetivar una capacidad deenderezamiento.
de los del lado opuesto) suelen ser los romboides, loselevadores de la escápula y los pectorales mayores.Se ha demostrado la capacidad del paciente para redu-
cir de forma activa la cifosis torácica mediante extensión.Esta observación puede objetivarse midiendo la distanciarecorrida por el vértice del cráneo entre la posición enco-gida y la erguida (Fig. 5A, B) o con una prueba en posiciónsentada [44].
La prueba consiste en medir la distancia entre la verticalque pasa por el trago de la oreja y por las puntas de lascurvaturas de la columna, antes y después de la extensión.La reducción de la distancia entre las dos verticales ponede relieve la capacidad activa de extensión del paciente(Fig. 5).
Schuldt, en un estudio con 10 personas sanas que reali-zaron un ejercicio en posición sentada, demostró que conocho posturas distintas la flexión anterior de la columnacervical se acompanaba de un aumento de la actividadde los músculos cervicoescapulares [45]. Los pacientes afec-tados por una rigidez del hombro suelen describir losmúsculos en cuestión (trapecios, romboides, elevadoresde la escápula) como dolorosos. En estos pacientes, lascompensaciones para llevar a cabo las actividades fun-cionales solicitan mucho más estos músculos debido alas restricciones de movilidades de la articulación esca-pulohumeral. Hay que distinguir entonces los dolores deorigen cervical de los de origen escapular.
Las relaciones posturales entre la cabeza y los hom-bros en el plano sagital pueden medirse con el métodode Hyppönen [46] (Fig. 6).
Se efectúa en bipedestación y con ayuda de un gonió-metro, cuyo centro se coloca enfrente del pabellón dela oreja. Una rama sigue la vertical (es posible recurrira una referencia en la pared que se marca previamentecon ayuda de un nivel con burbuja). La otra rama secoloca en la parte posterior del hombro, apoyada sobreel trapecio superior. Esto forma un ángulo en el planosagital. Este método de medida tiene la ventaja de ser
Figura 6. Medida de la proyección anterior de la cabeza conel método de Hyppönen.
altamente reproducible en modalidad intra e inter-observador (0,91 < coeficiente de correlación interclase[CCI] < 0,95). Permite, pues, seguir la evolución posturaldel paciente durante el tratamiento.
Al estudiar la postura, el kinesiterapeuta puede detec-tar signos de escoliosis o de actitud escoliótica. Esto esfundamental debido a la influencia que puede ejercerun hombro en basculación anterior sobre una alteraciónexistente. Lin et al, en un estudio con 26 personas enel cual 13 mujeres presentaban escoliosis idiopática, hanpuesto de manifiesto, con ayuda de mediciones electro-miográficas de superficie y de sensores que analizan losmovimientos en 3D, alteraciones de los movimientosescapulares en los pacientes escolióticos. Se observó unaumento de la rotación anterior de la escápula y de la acti-vidad del trapecio inferior del lado de la convexidad de la
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 5
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Figura 7. Formación de una gibosidad torácica al flexionar eltronco hacia delante.
Figura 8. En el contexto de una escoliosis toracolumbar,puede observarse una asimetría del pliegue de la cintura.
escoliosis torácica, una elevación de la escápula y una dis-minución de la actividad del trapecio inferior y del serratoanterior del lado de la concavidad.
La flexión anterior del tronco es una prueba simple yrápida que permite demostrar una gibosidad, la cual esindicio de rotación vertebral y deformación de las cos-tillas, que a su vez va a modificar los movimientos dela articulación serratotorácica (Fig. 7). Esta deformacióntendrá consecuencias en términos de organización de lascadenas musculares, sobre todo si la escoliosis es torácica:anteriorización asimétrica de un hombro, rotación cer-vical contralateral, tensiones musculares asimétricas delpectoral menor, etc.
Si es una escoliosis desequilibrada, es decir, si la verticaldesde la apófisis espinosa de C7 pasa por fuera del plie-gue interglúteo, los desequilibrios musculares en el planofrontal se anaden a los producidos en el plano sagital yhorizontal (Fig. 8).
PalpaciónLa palpación es bilateral. Además de los datos que pro-
porciona al kinesiterapeuta, constituye el primer contactofísico con el paciente. Las manos se aplican bien abiertas
Figura 9. La palpación inicial del hombro doloroso debe sersuave para evitar que el paciente adopte una actitud de defensa.
Figura 10. Palpación del supraespinoso.
sobre los hombros con el fin de buscar un efecto tranqui-lizador (Fig. 9). Progresivamente, la palpación se hace másfina y localizada en busca de los elementos que conduzcanal diagnóstico en los tejidos cutáneos, aponeuróticos, liga-mentosos y musculares, de la superficie a la profundidad.Se presta atención a las reacciones dolorosas y se intentandetectar adherencias tisulares, contracturas o tensionesmusculares.
Primero se examina al paciente en posición sentada,con los brazos al costado del cuerpo.
El supraespinoso se palpa con el hombro en exten-sión, justo enfrente del borde anterolateral del acromion(Fig. 10). El infraespinoso se palpa sobre el borde poste-rolateral del acromion con el brazo en ligera flexión yrotación medial (Fig. 11).
Al palpar la tuberosidad mayor del húmero, es posibleadvertir una crepitación como indicio del engrosamientode la bolsa serosa subacromiodeltoidea. La palpación deuna ruptura del manguito de los rotadores se logra a tra-vés del deltoides, por delante del acromion con una mano,mientras que con la otra se sostiene el codo (en flexión)del paciente para movilizar el hombro en rotación y conel brazo en extensión. Se palpa una «prominencia» quecorresponde a la parte superior de la tuberosidad mayoren caso de ruptura completa y una «depresión» que corres-ponde a la ruptura.
6 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
Figura 11. Palpación del infraespinoso.
Figura 12. Palpación del tejido conjuntivo sobre el deltoidesmedio.
En la serie de 109 pacientes de Wolf, la sensibilidad de laprueba fue del 95,7%, la especificidad del 96,8%, el valorpredictivo positivo del 95,7%, el valor predictivo negativodel 96,8% y la precisión diagnóstica del 96,3% [47].
Para otros autores, a partir de 42 pacientes la sensibi-lidad (91%), la especificidad (75%), el valor predictivopositivo (VPP) (94%), el valor predictivo negativo (VPN)(66%) y la precisión diagnóstica (88%) fueron bastanteparecidas [48]. Esta precisión diagnóstica no se reproduceen la práctica corriente, y la palpación del manguito, salvoen caso de búsqueda de dolor, rara vez se utiliza.
La palpación de la porción larga del bíceps en su des-filadero se efectúa con el brazo en rotación medial a 10◦.En la práctica, es imposible palpar realmente el tendón,pero haciendo girar el brazo se puede distinguir este dolordel producido por una bursitis, que no varía con los movi-mientos de rotación.
El kinesiterapeuta palpa la cara lateral del deltoides enbusca de una renitencia muscular superior a la del ladoopuesto. También es útil efectuar la palpación con desli-zamiento en busca de infiltrados celulálgicos, frecuentesen el contexto de los hombros dolorosos (Fig. 12).
La palpación se dirige a los músculos cervicoescapula-res. Primero se explora al paciente en posición sentaday después en decúbito, para evaluar la incidencia dela fuerza de gravedad en la organización postural. Losmúsculos en cuestión son los trapecios superiores, los ele-vadores de la escápula, los romboides, los espinales, losescalenos, el esternocleidomastoideo, etc. (Figs. 13–19).
La palpación sigue en las articulaciones acromioclavi-cular y esternoclavicular en busca de dolor a la presióno de deformaciones que podrían ser indicio de una
Figura 13. Trapecio superior.
Figura 14. Palpación del trapecio superior.
Figura 15. Músculo esternocleidomastoideo.
artropatía. En esta misma fase se efectúan las pruebas demovilidad que se describen más adelante (Figs. 20 y 21).
A continuación se palpan los músculos subclavios ypectorales menor y mayor.
En decúbito lateral, se trata de determinar si existe undespegamiento de la escápula de la parrilla costal (Fig. 22).
Exploración de la columna cervicalDolto recomendaba evitar el estudio de un hombro
doloroso de forma directa [49].Al decir «hay que cuidarse de tocarlo. Esto debe conver-
tirse en un verdadero tabú», trataba sin duda de despertar
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 7
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Figura 16. Músculo elevador de la escápula.
Figura 17. Palpación del elevador de la escápula enfrente delángulo superomedial de la escápula.
Figura 18. Palpación de los músculos espinales enfrente delborde medial de la escápula.
la conciencia del profesional que asiste a un paciente conmolestias en el hombro acerca de que la causa del dolorpuede encontrarse en la columna. Sin llegar hasta la pro-hibición de tocar un hombro doloroso en las primerassesiones, el kinesiterapeuta ampliará la exploración a dis-tancia de la articulación escapulohumeral, que no debeser el único objetivo de estudio.
Las relaciones anatómicas y la interdependencia entreel hombro y la columna cervicotorácica justifican estarecomendación.
Figura 19. Palpación del romboides enfrente del borde medialde la escápula en posición de sagitalización.
Figura 20. Palpación y movilización anteroposterior de la arti-culación esternoclavicular.
Figura 21. Palpación de la clavícula desde el extremo medialhasta el extremo lateral para localizar la articulación acromiocla-vicular.
En la columna cervical se analizan las movilidadesactivas en flexión-extensión, en flexiones laterales y enrotaciones.
La valoración en flexión y en extensión con un inclinó-metro colocado en el vértice del cráneo tiene una buenafiabilidad interobservador (CCI > 0,75) (Figs. 23 y 24).
La fiabilidad interobservador de las inclinaciones esmoderada con relación a la efectuada con un goniómetroo por valoración visual [50].
8 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
Figura 22. Evaluación del estado de tensión de los estabiliza-dores de la escápula mediante separación del borde medial.
Figura 23. Medida de la flexión cervical.
La fiabilidad interobservador de la valoración visual delas rotaciones es correcta.
Las movilidades pueden valorarse con el cervical rangeof motion instrument (CROM) (Fig. 25), que es un cascocompuesto por dos inclinómetros y una brújula situadapor encima de la cabeza. Este procedimiento es más fiable.
Las distancias mentón-manubrio esternal, mentón-acromion y trago de la oreja-acromion, para medir,respectivamente, la flexión-extensión, las rotaciones y lasinclinaciones, se pueden establecer con una cinta métricaflexible a efectos de detectar considerables limitaciones deamplitud. Se trata del procedimiento menos costoso [51].
Los resultados del estudio de la columna cervical seinterpretan en función de los del hombro y de la cinturaescapular.
Así, todos los datos obtenidos permiten distinguir losdolores de origen cervical (por ejemplo, neuralgia cervi-cobraquial) de los dolores cervicoescapulares (tensiones
Figura 24. Medida de la extensión cervical.
musculares u otras), de los dolores escapulohumerales(tendinopatías, bursitis, etc.) y de los cuadros clínicos mix-tos.
Estudio de las movilidades globalesdel hombro y del ritmo escapulohumeral [23]
Se explora al paciente de frente, de perfil y de espaldas.Las movilidades se analizan al mismo tiempo que se
observan las masas musculares en busca de posibles amio-trofias del deltoides, así como las fosas supraespinosa einfraespinosa (Figs. 26A, B y 27).
Con el paciente de espaldas, la amiotrofia del supraes-pinoso y del infraespinoso es muy sospechosa de unaruptura extensa y antigua del manguito de los rotadores.La atrofia es más marcada cuando afecta al infraespinoso,más fácil de detectar con luz oblicua y más evidente parael infraespinoso, porque hace «protruir» la espina de laescápula. En el caso del supraespinoso, la atrofia está amenudo tapada por el relieve del trapecio. Sobre todo espalpable, más si se la compara con el lado opuesto.
Estudio de las movilidades pasivasLa exploración de un hombro doloroso comienza por
la evaluación de las movilidades pasivas en busca de res-tricciones de movilidades. En este sentido, la calidad delas pruebas pierde valor en caso de rigidez del hombro.Se comienza midiendo la elevación anterior global delhombro y después, de manera más específica, la de laarticulación escapulohumeral (Fig. 28). Luego se mide laabducción escapulohumeral y la rotación lateral con elcodo pegado al cuerpo (RE1). La RE1 es un buen indica-dor de la capsulitis retráctil cuando la rotación externaestá disminuida en comparación con el lado opuesto [22].
Esta exploración física es comparativa porque, aunqueno hay referencias absolutas de la movilidad del hom-bro, en general las movilidades son simétricas (salvo encasos especiales: por ejemplo, un movimiento asimétricode un deportista) en una persona determinada. El estu-dio se efectúa con más facilidad colocándose detrás delpaciente.
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 9
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Figura 25. Medida de las amplitudes cervicales con el cervicalrange of motion instrument.
A B
Figura 26.A. Amiotrofia de la fosa infraespinosa.B. Amiotrofia de las fosas supra e infraespinosa del hombro derecho.
La abducción escapulohumeral pasiva se aprecia colo-cando el brazo en abducción y fijando la punta de laescápula con la otra mano (Fig. 29). En los pacien-tes con mucho dolor, hay que saber distinguir la falsarigidez antálgica, que es una reacción de proteccióndel paciente, de la rigidez por retracción de los tejidosblandos.
Si el hombro es flexible en modo pasivo, el kinesite-rapeuta coloca luego el brazo del paciente en abduccióny valora la rotación medial pasiva en comparacióncon el lado opuesto. La retracción capsular posterior es
infrecuente y se observa sobre todo en los deportistas. Eneste caso, el dolor es más bien posterior y se localiza en elespacio articular.
También se pone a prueba la movilidad en aducciónhorizontal.
El estudio de la movilidad en rotación medial o en aduc-ción horizontal permite demostrar la rigidez de las estruc-turas posteriores de la articulación escapulohumeral [52].
El déficit en rotación medial se pone de manifiestomediante el Gleno-Humeral Internal Rotation Deficit(GIRD) [53] (Fig. 30).
10 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
Figura 27. Amiotrofia del deltoides del hombro derecho.
Figura 28. Evaluación de la calidad del movimiento en flexiónde la escapulohumeral antes de la medida instrumental.
Figura 29. Medida de la abducción de la escapulohumeral porinclinometría. El inclinómetro se coloca sobre la diáfisis humeral.La basculación lateral se controla enganchando la punta de laescápula.
El déficit en aducción horizontal puede revelarse enposición sentada o en decúbito supino [54].
La rigidez de las estructuras posteriores de la arti-culación escapulohumeral puede causar una discinesiaescapular, la cual se observa con frecuencia en los depor-tistas en la posición RE2 (rotación externa en posición deabducción a 90◦) durante la acción de lanzar.
Figura 30. Medida del Gleno-Humeral Internal Rotation Defi-cit.
Figura 31. Medida de la elevación anterior en el plano de laescápula del mismo modo que para la medida pasiva.
Figura 32. Elevación activa del miembro superior con ritmoescapulohumeral fisiológico.
Estudio de las movilidades activasEl paciente efectúa de forma activa una elevación global
anterior y lateral de los miembros superiores. El kinesi-terapeuta mide las amplitudes con un goniómetro o uninclinómetro y hace lo propio con las amplitudes en modopasivo (Fig. 31). La calidad del movimiento se evalúa enbusca de compensaciones (Figs. 32 y 33). Se buscan limi-taciones de amplitudes, el acompanamiento del munóndel hombro, que indica la parada del movimiento en la
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 11
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Figura 33. Elevación activa de un hombro rígido conacompanamiento del munón del hombro.
Figura 34. Valoración de la rotación lateral en rotación externacon el codo pegado al cuerpo (RE1). Una disminución de más dela mitad de esta rotación con relación al lado sano es un signode presunción de una capsulopatía asociada a rigidez.
articulación escapulohumeral, posibles discinesias (movi-mientos anómalos) de la escápula y faltas de armonía acausa de un arco doloroso.
Kibler et al han demostrado una relación entre las dis-cinesias y los dolores de los hombros [55].
Jason et al, en un estudio con 15 pacientes sintomáticosafectados por una ruptura del manguito de los rotadores,han demostrado una relación lineal entre el tamano de laruptura del manguito de los rotadores, la intensidad deldolor y los trastornos del ritmo escapulohumeral [56].
Las discinesias se buscan de manera dinámica. La obser-vación es una forma de análisis simple y válida, aunquese necesita cierta experiencia [55, 57].
La evaluación de la movilidad activa en rotación late-ral con el codo pegado al cuerpo (RE1) se efectúa igualque en la modalidad pasiva (Fig. 34). La evaluación de larotación medial con la mano en la espalda es poco per-tinente, salvo con un objetivo de valoración funcional.Al respecto, los pacientes con hombro doloroso suelentener limitada esta amplitud. Logran compensar este défi-cit mediante una basculación anterior de la escápula yaumentando la cifosis torácica, aun a pesar del dolor, aefectos de conservar las funciones vinculadas a la higienecorporal (Fig. 35A, B).
A
B
Figura 35.A. Valoración de la rotación medial según la posición de la manoen la espalda. Obsérvese la compensación por basculación ante-rior de la escápula.B. Medida en comparación con el lado sano.
La medida de la rotación medial, con la mano en laespalda, tiene una buena reproducibilidad intra e interob-servador (0,8 < � < 0,9) según un estudio con seis pacientesafectados por dolores y rigidez del hombro [58].
Sin embargo, en dos estudios más recientes se criticala determinación de la rotación medial por la posiciónde la mano en la espalda [59, 60]. Wakabayashi et al hancomprobado que, en los hombros dolorosos, este métodono es preciso. Concluyen en que el 66% de la rotacióninterna (RI) se obtiene cuando la mano está en el sacro.Por encima del sacro se activa sobre todo la flexión delcodo, mientras que por encima de D12 la RI no varía demanera significativa.
Se denomina ritmo escapulohumeral a la sucesiónde los movimientos del complejo articular del hombrodurante el movimiento de elevación fisiológica. En lapráctica, existe una fusión encadenada de movimientossimultáneos, aunque no realizados en las mismas propor-ciones.
Durante la elevación del brazo, con relación a tresgrados de movimiento, la articulación escapulohumeralefectúa dos y la escapulotorácica, uno [61, 62].
Sin embargo, esta proporción es teórica y puede estarmodificada en función del cansancio muscular, de losdolores o de bloqueos articulares.
12 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
La rotación lateral del hombro nunca se limita de formaaislada, pues se combina con los movimientos de ele-vación en los planos sagital, frontal e intermedios. Enabducción, es necesaria a partir de 100◦. En un estu-dio con 15 personas asintomáticas se ha demostrado que,durante la abducción estricta, la rotación lateral alcanzaun máximo de 122◦ y luego disminuye. En cambio,durante la elevación en el plano sagital, aumenta de formaprogresiva [63]. Este estudio puede permitirle al kinesitera-peuta orientar el tratamiento y programar la secuenciade recuperación de las amplitudes de los hombrosrígidos.
Si la actividad de los fascículos medio e inferior deltrapecio es menor, la escápula, mal estabilizado, se des-liza hacia delante, su borde medial forma un relieve y ladistancia entre la escápula y la línea de las apófisis espi-nosas aumenta [64]. Si el músculo débil es el serrato, elborde medial de la escápula se levanta (scapula alata). Lafalta de coordinación del serrato anterior con los otrosmúsculos estabilizadores de la escápula, incluso su pará-lisis, se puede detectar durante la elevación anterior olateral activa del brazo. En el transcurso de estos movi-mientos, el serrato anterior fija la escápula y la mantienecontra la caja torácica. En caso de debilidad o de inac-tividad del músculo mencionado, la escápula deja deestar sostenida, por lo que su borde medial y su puntase despegan. La lesión de los romboides también puedeser causa de anomalías posturales y del ritmo de laescápula [65].
La basculación precoz de la escápula en los primeros 30◦
de abducción en modo pasivo y activo puede hacer pensaren una capsulitis retráctil incipiente (Fig. 33).
El bloqueo de la articulación acromioclavicular tam-bién puede causar discinesias de la escápula o restriccionesde las movilidades globales del hombro. Por ejemplo,la limitación de los movimientos de la acromioclavi-cular en el sentido del deslizamiento posterior y de larotación axial bloquea la basculación posterior del omo-plato, necesaria para la elevación completa del miembrosuperior [66].
Esta basculación posterior también se puede bloquearpor la falta de extensibilidad del pectoral menor [67].
La hipertonicidad de los músculos que cierran el ánguloomohumeral, que se manifiesta en la palpación por unarenitencia elevada y dolor a la presión, limita la aberturade dicho ángulo. La falta de abertura del ángulo omohu-meral provoca, durante la elevación global del miembrosuperior, un ascenso prematuro del munón del hombroen comparación con el lado opuesto (Fig. 33).
La alteración del ritmo escapulohumeral que seacompana de un arco doloroso en torno a los 70-90◦
orienta el diagnóstico hacia una lesión del manguito delos rotadores [62].
La valoración de este ritmo puede completarse con lamedida de la distancia entre el ángulo inferior de la escá-pula y la apófisis espinosa más cercana en tres posicionessucesivas. Se trata del Lateral Scapular Slide Test (LSST):• en posición 1, el paciente se encuentra en bipedestación
y la articulación escapulohumeral, en posición neutra;• en posición 2, el paciente mantiene de forma activa una
abducción de 45◦ en rotación medial;• en posición 3, la medida se toma en abducción de
90◦ y rotación medial completa. La fiabilidad inter-observador de esta prueba es mayor en esta posición(CCI > 0,75).Según Kibler, una diferencia de más de 1,5 cm entre
ambos lados es la prueba de una asimetría posicional dela escápula [52].
La observación de las movilidades activas y pasivas enelevación anterior y lateral del hombro, asociadas a ladel ritmo escapulohumeral, así como a la medida de larotación medial con el brazo en la espalda y a la RE1, per-miten hacerse una idea bastante precisa del tipo de lesión(Figs. 34 y 35A, B).
A
B
Figura 36. Scapular Assistance Test.A. Posición inicial.B. Posición final.
Maniobras específicas alrededorde la escápula
Luego de observar y valorar el ritmo escapulohumeral,el kinesiterapeuta completa la exploración alrededor de laescápula para tratar de identificar el origen de la discinesia.
Scapular Assistance Test [68]
Esta prueba fue descrita por Kibler. Consiste enacompanar los movimientos de báscula o campanilla dela escápula durante la elevación del brazo. Mediante unempuje a la altura del ángulo inferior de la escápula, elkinesiterapeuta compensa un posible déficit del serratoanterior y de estabilización de la escápula (Fig. 36A, B).
La maniobra es positiva si el dolor se reduce durante laelevación del brazo. Esta maniobra permitiría aumentarel espacio subacromial y mejorar la basculación posteriorde la escápula [69].
Scapular Retraction Test [68]
Esta prueba también ha sido descrita por Kibler. Permiteponer de manifiesto un déficit de basculación posteriorde la escápula. La fuerza se valora a 90◦ de abduccióny luego se mantiene la escápula con una maniobra diri-gida a estabilizar el borde medial. La prueba es positiva sila fuerza aumenta durante la intervención del kinesitera-peuta (Fig. 37).
Estudio de las desviacionesdel eje de la articulación glenohumeral
Las desviaciones del eje son defectos de la dinámica arti-cular. Corresponden a un desplazamiento anómalo de loscentros instantáneos de la articulación escapulohumeralcon los movimientos de deslizamientos-rodamientos.
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 13
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Figura 37. Sostenimiento del borde medial de la escápuladurante el Scapular Retraction Test.
Según Sohier, las desviaciones del húmero respecto ala cavidad glenoidea son la consecuencia de predominiosfuncionales. Estas desviaciones estarían favorecidas por eluso preferencial del miembro superior en antepulsión yen rotación medial [70].
Constituyen defectos de cinemática, ya que se diagnos-tican en el transcurso de los movimientos. La correcciónde estas desviaciones permitiría disminuir los dolores ymejorar la restricción de la movilidad [71, 72].
Las desviaciones recientes y aisladas suelen ser asinto-máticas. Se tornarían dolorosas cuando la repetición delos movimientos del hombro, con una mala cinemática,conduce a una inflamación de la bolsa serosa subacromial.
Si el paciente presenta una capsulitis retráctil, estaspruebas pierden validez y las técnicas de centrado no sonapropiadas.
Hay dos tipos de desviaciones.
Desviación anterosuperiorLa desviación anterosuperior corresponde a una tras-
lación hacia arriba y hacia delante de la cabeza humeraldurante la flexión. Produce una parada más precoz delmovimiento. La retracción de la parte posterior de lacápsula sería un factor de perdurabilidad de la desvia-ción [72, 73].
Para poner de manifiesto la desviación, se coloca elhombro del paciente en flexión en el plano sagital sos-teniendo por debajo todo el miembro superior. A la alturadel acromion se coloca la mano contralateral con losdedos en la espina de la escápula y el pulgar sobre la claví-cula. Cuando el kinesiterapeuta ya no puede controlar labasculación posterior de la escápula, interrumpe el movi-miento, mide la amplitud y la compara con la del ladoopuesto (Fig. 28).
Desviación en retroversión de la cabeza humeralo giro en rotación medial
Se trataría de una rotación medial de la cabeza humeral,desproporcionada en relación con el movimiento efec-tuado. Esta desviación constituiría la retroversión de lacabeza humeral o giro. En esta posición, la abducciónestricta en el plano frontal es limitada.
Esta desviación se pone de manifiesto mediante unaabducción estricta desde una posición de abducción a 0◦.La toma contraria es la misma que la de la prueba prece-dente. El kinesiterapeuta mide la amplitud en abducciónen la articulación escapulohumeral y la compara con ladel lado opuesto (Fig. 38).
El paralelismo entre la tuberosidad mayor del húmero yel acromion durante la abducción dejaría de existir al pro-ducirse esta desviación. El kinesiterapeuta pone de relieveun tope tisular y provoca dolor en caso de irritación de labolsa serosa subacromial.
Figura 38. Prueba en abducción de la articulación escapulo-humeral para demostrar la desviación en rotación.
Figura 39. Movilizaciones por deslizamientos anteroposterio-res de la articulación acromioclavicular.
La rotación lateral con el codo pegado al cuerpotambién está limitada, aun cuando la limitación no esespecífica de esta situación. Es necesario buscarla paraconfirmar el diagnóstico [70].
Estudio de las disfunciones articularesde las otras articulacionesAcromioclavicular
Dejando de lado los traumatismos, la articulaciónacromioclavicular, que es una superficie plana, puede pre-sentar defectos de deslizamientos y bostezos articulares.Estos defectos se diagnostican con motivo de las rotacio-nes anteriores y posteriores de la clavícula con relación alacromion.
Estas disfunciones se evalúan con el paciente en posi-ción sentada y el terapeuta detrás del paciente. Se analizande forma comparativa con el lado opuesto los desli-zamientos anteriores y posteriores de la clavícula conrelación al acromion (Fig. 39).
EsternoclavicularEsta articulación en silla de montar tiene tres grados de
movimiento y rara vez presenta disfunciones de maneraaislada. En la mayoría de los casos, las disfunciones seríanla consecuencia de desviaciones de la glenohumeral y de lapérdida de extensibilidad de la cápsula posterior. Durantelos movimientos de aducción del miembro superior, losmovimientos que no puede hacer la escapulohumeral seproducirán a nivel de la acromioclavicular y, por tanto, dela esternoclavicular.
14 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
Figura 40. Prueba del subescapular modificada por Hertel. Elterapeuta separa la mano del paciente de la espalda y le pide quesostenga la posición.
Las disfunciones de esta articulación consisten enlimitaciones de los movimientos anteroposteriores y ver-ticales.
Para evaluarlos, el kinesiterapeuta se coloca detrásdel paciente, que se encuentra en posición sentada. Seanalizan de forma comparativa los deslizamientos ante-roposteriores y, de arriba hacia abajo, de la clavícula conrelación al esternón.
Pruebas tendinosasEs fundamental valorar de la manera más analítica posi-
ble todos los músculos del hombro.
SubescapularEl músculo subescapular se analiza en primer lugar por-
que las pruebas correspondientes son las menos dolorosas.La valoración de la fuerza muscular (resistencia máxima
a una contracción estática) en rotación medial no es espe-cífica de una ruptura y, sobre todo, expresa la lesióntendinosa. Para algunos, el subescapular se analiza mejoren rotación medial máxima [74], mientras que para otros sufuerza se determina mejor evaluando la rotación mediala partir de una abducción a 90◦ en el plano de la escá-pula [75]. Para detectar las rupturas se han descrito variaspruebas. El Lift-Off Test de Gerber sólo es factible cuandoel paciente es capaz de efectuar una rotación medialsuficiente como para colocar la mano en la espalda. Nor-malmente, el paciente puede separar la mano del planode la espalda. En caso de ruptura, la mano permanece«pegada» a las regiones lumbares. La sensibilidad y la espe-cificidad serían del 100% en las rupturas completas, peroesta prueba no permite detectar una ruptura parcial [76].
Esta prueba fue modificada por Hertel et al, con ladenominación de Internal Rotation Lag Sign (signo deretroceso automático en RI). Se coloca la mano delpaciente a distancia de las zonas lumbares con el codo enflexión y se le pide que mantenga la posición. Un retro-ceso franco de la mano certifica una ruptura completa yun retroceso limitado indicaría una ruptura de la porciónsuperior del subescapular (Fig. 40). Con esta modificación,la prueba sería más sensible y la precisión diagnóstica, másalta, pero la especificidad se mantendría idéntica [77].
Aunque el VPP de ambas pruebas es casi del 100%, elVPN sería del 96% para la prueba modificada y del 69%para el Lift-Off Test inicial. Esta modificación permitiríadetectar mejor las lesiones parciales.
El Controlateral Test, denominado también prueba deNapoleón, ha sido propuesto para analizar el subescapu-lar en los pacientes con una rotación medial limitada. Elpaciente, que dirige la mano al abdomen con la munecarecta y el codo separado del tórax, debe apoyar la manocon fuerza contra el abdomen, manteniendo el antebrazo
Figura 41. Prueba de Napoleón. La prueba es positiva si, paramantener la mano contra el abdomen, el paciente mueve el codohacia atrás flexionando la muneca.
en el eje de la mano y el codo separado (Fig. 41). La pruebaes positiva e indica una ruptura del subescapular cuandoel paciente, que trata de apoyar la mano contra el abdo-men, no puede mantener el codo por delante y sólo ejercela presión abdominal mediante la retropulsión del brazoy la flexión de la muneca.
Laurent Lafosse [78] hizo una interesante modificaciónal Controlateral Test. Consiste en que el paciente efectúela maniobra en ambos lados de manera simultánea y queel terapeuta le empuje los codos. De este modo, la valora-ción es comparativa y permite «cuantificar» la debilidadmuscular.
El Controlateral Test (Bear-Hug o abrazo del oso) con-siste en pedirle al paciente que apoye la mano del lado enestudio sobre el hombro contralateral sin bajar el codo.El terapeuta trata de separar la mano del hombro tirandode la muneca. La prueba es positiva cuando el pacientees incapaz de mantener la mano contra el hombro antela tracción del examinador. Según J. Barth et al [79], estaprueba es la más sensible para detectar una lesión delmúsculo subescapular.
En la práctica, con estas cuatro pruebas se comprueba:• que en el 40% de los casos ninguna de ellas permite
detectar la lesión del subescapular;• que la Lift-Off evalúa la porción inferior del subescapu-
lar;• que la Belly-Press y la Bear-Hug sirven para evaluar la
porción superior del músculo;• que la Lift-Off sólo es positiva para las lesiones que
afectan a más del 75% del subescapular;• que la Belly-Press y la Bear-Hug sólo son positivas para
lesiones que afectan al menos al 30% del subescapular.Las cuatro pruebas son específicas, pero la sensibilidad
varía del 17,6% para la Lift-Off al 60% para la Bear-Hug.
InfraespinosoEl músculo infraespinoso se valora en primer lugar con
el codo pegado al cuerpo y después en elevación.La fuerza en rotación lateral con el codo pegado al
cuerpo siempre está reducida en las rupturas. Para Kelly,el músculo se estudia «de forma casi aislada» a partir de laposición con el codo pegado al cuerpo y con el brazo enrotación medial a 45◦ [74]. Para Jenp, al contrario, la mejorvaloración aislada del infraespinoso se efectúa a partir dela elevación de 90◦ en el plano de la escápula y de unarotación lateral moderada [75].
En las rupturas completas, el paciente es incapaz demantener la posición del miembro en rotación late-ral máxima [77]. Tras colocar el brazo en rotación lateralmáxima (menos 5◦) de forma pasiva y con el hombroen ligera abducción a 20◦, se le pide que mantenga estaposición. La prueba es positiva si es incapaz de hacerloy el antebrazo vuelve a la posición inicial por completo.
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 15
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Figura 42. Prueba de Patte. El terapeuta opone resistencia ala rotación lateral en posición de abducción a 90◦.
La sensibilidad y la especificidad de esta prueba son del100% en caso de lesión del infraespinoso con degene-ración grasa [77]. Es una prueba simple, indolora y muyprecisa. Sin embargo, sólo es positiva en las lesiones gravesdel infraespinoso.
La prueba de Patte consiste en analizar de forma com-parativa la fuerza de rotación lateral y de elevación. Elbrazo en estudio se sostiene en abducción de 90◦ y se ejerceuna fuerza de oposición a la rotación lateral solicitada alpaciente. La prueba es positiva si revela un déficit de lafuerza muscular (Fig. 42).
Cuando la ruptura se extiende hacia atrás (músculoredondo menor), los pacientes presentan el signo de lacorneta [80]. Al pedirle al paciente que lleve la mano enla boca, se ve forzado a levantar el codo más alto quela mano [80] (Fig. 43). El signo tiene una sensibilidad del100% y una especificidad del 93% para el diagnósticode lesión del redondo menor con degeneración grasa deestadio 3 o 4.
SupraespinosoLa valoración muscular aislada del supraespinoso sería
imposible porque siempre participa el deltoides medio.La prueba de Jobe es la más conocida [81]. A partir de
la posición de elevación a 90◦ en el plano de la escápulay con el brazo en rotación medial, se mide la fuerza delmúsculo indicándole al paciente que resista la presiónque ejerce el terapeuta. Si el dolor impide la resistencia,la prueba es ininterpretable. Esta prueba es especialmentefiable, puesto que, según los resultados de 227 casos conconfrontación clinicorradiológica, produciría un 14% defalsos positivos y un 15% de falsos negativos [82].
Más recientemente, se ha descrito la prueba de la latallena (Full Can Test), que se efectúa como la prueba deJobe pero con el pulgar hacia arriba (rotación lateraldel hombro), posición en la que se valora sobre todo elsupraespinoso [74]. La prueba sería más eficaz que la ante-rior, también denominada Empty Can Test [83] (Fig. 44).
Sin embargo, estas pruebas no revelan una gran preci-sión diagnóstica en los metaanálisis [84, 85]. Más bien, es laasociación de varias pruebas lo que permite determinarcon más certeza la localización y gravedad de una lesióntendinosa [84–86].
Porción larga del bícepsNo hay una prueba específica para la porción larga del
bíceps. La prueba de Speed, que consiste en la flexión delbrazo contra resistencia con el codo en extensión y supi-nación, que provoca dolor en la parte anterior del hombroa la altura del canal bicipital, también es conocida comoprueba de Gilcreest. De sensibilidad alta (90%) y especifi-cidad baja (13,8%), tiene un VPP del 23% y un VPN del83% [87], lo que equivale a decir que la prueba es positiva
A
B
Figura 43. Signo de la corneta (A, B). Cuando el infraespinosoestá roto, el paciente debe colocar el codo por encima de la manoa efectos de mantener la posición.
Figura 44. Prueba de Jobe modificada: Full Can Test.
en numerosas afecciones del hombro sin lesión del bíceps.En cambio, si es negativa es probable que el bíceps estésano.
Pruebas de conflictoLas pruebas de conflicto se dirigen a reproducir el
dolor con algunos movimientos forzados del hombro. Notienen valor de localización, pero permiten atribuir los
16 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
Figura 45. Prueba de Neer. Es positiva si provoca dolor. En estecaso, confirma el pinzamiento del manguito de los rotadores.
Figura 46. Prueba de Hawkins. Es positiva cuando despiertadolor. En este caso, confirma una compresión anterosuperior oanteromedial.
dolores referidos por el paciente al manguito de los rota-dores. La asociación de varias pruebas positivas refuerzala precisión diagnóstica [84, 85]. Las más conocidas son laprueba de compresión de Neer y Welsh, la prueba de Haw-kins y la prueba de Yocum.
Prueba de compresión de Neer y WelshEl terapeuta bloquea el omoplato para evitar su rota-
ción mientras eleva hacia delante y con fuerza el brazo delpaciente dispuesto en rotación medial máxima, maniobraque despierta el dolor. El diagnóstico se confirma cuandoeste dolor provocado se alivia tras la inyección de 10 mlde lidocaína al 1% en la bolsa subacromial. La sensibilidadde la prueba es muy buena, del 88,7% [84] (Fig. 45).
Prueba de HawkinsEl examinador levanta el brazo del paciente hacia
delante a 90◦ con el codo en flexión. La rotación medialprovoca dolor en caso de conflicto anterosuperior o ante-romedial. Sería la más sensible (92,1%) de las pruebas devaloración de los pinzamientos acromiales [88] (Fig. 46).
Prueba de YocumEl paciente apoya la mano del miembro en estudio sobre
el hombro sano. Se le pide que levante el codo flexionado,lo cual provoca dolor, en primer lugar por el contactoentre la tuberosidad mayor y el ligamento acromiocora-coideo, y luego con la articulación acromioclavicular aloponer resistencia a la elevación del codo [89]. Esta pruebaes muy sensible (82%) [84] (Fig. 47).
Sólo una síntesis del conjunto de los resultados de estaspruebas permitiría valorar el estado del manguito de los
Figura 47. Prueba de Yocum. Es positiva cuando despiertadolor. En este caso, confirma una compresión anteromedial.
rotadores. Las pruebas efectuadas de forma aislada carecende validez, como lo demuestra un estudio sistemático de14 pruebas distintas [86].
C-TestEl paciente coloca el miembro superior en la misma
posición que en la prueba de Yocum. Durante la eleva-ción activa del codo, el C-Test no analiza el dolor sino elángulo toracolumbar.
La disminución de este ángulo parece correlacionar conla presencia de disfunciones articulares y con la escala deConstant [90].
Valoración de la fuerza muscularEn la escala de Constant, la valoración de la fuerza
muscular concierne sólo a los abductores. Sin embargo,la relación de la fuerza entre los rotadores mediales ylaterales es un indicador pertinente en la exploración delhombro.
Para determinar esta relación, la medida isocinética conaparato es la más fiable [91], pero no la más simple de apli-car en la práctica corriente de la kinesiterapia.
Un estudio con 294 pacientes dirigido a determinar lascorrelaciones entre la edad, las amplitudes, la fuerza de losrotadores y la función de los hombros [92] produjo conclu-siones similares a las de Leroux et al [93]. En este estudio,la fuerza de los rotadores mediales y laterales se midióen modo estático con un dinamómetro, en posición sen-tada, con el hombro a 30◦ de flexión y a 45◦ de abducción.En esta posición, la medida de la fuerza de los rotadoreslaterales y mediales correlaciona con la movilidad en RE1.
Para medir la fuerza muscular, el dinamómetro es uninstrumento que permite obtener un resultado fiable demanera simple.
EscalasLa escala de Constant goza de consenso [23] a pesar de
que, debido a la importancia que se le atribuye a la fuerzamuscular, es la más estricta (Fig. 48). Permite valorar elhombro en función de cuatro factores: las actividades dia-rias, el trabajo manual, la movilidad y la fuerza muscular.
El cuestionario DASH es el único autoadministrado yampliamente validado. El paciente puede completarlocon facilidad en 5-10 minutos. Entre los 16 cuestionariosde evaluación de las capacidades funcionales del hombro,es el que tiene las mejores características metrológicas [94].
Estas escalas se aplican al principio y al final del trata-miento a efectos de medir la eficacia.
Durante el tratamiento, el terapeuta usa pruebas fun-cionales simples y pregunta al paciente sobre su capacidadpara peinarse, lavarse, llevarse la mano a la boca, etc.
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 17
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
Figura 48. Medida de la fuerza en abducción con un dinamó-metro.
Exploración en decúbitos supinoy pronoExploración de la columna cervical
La columna cervical se explora primero por palpaciónen busca de tensiones musculares, las cuales suelen afectarcon más frecuencia a los músculos trapecios superiores,elevadores de la escápula y escalenos. Estas tensionesmusculares pueden ser la causa de las restricciones de lamovilidad cervical e incluso de los cambios posturalesobservados durante la evaluación precedente.
En esta etapa de palpación, es necesario distinguir laslesiones de los músculos cervicotorácicos verticales, amenudo responsables de rigidez y pérdida de la movilidadcon repercusión sobre la movilidad escapulotorácica y delas lesiones de los músculos toracoescapulares horizon-tales de efecto directo sobre la movilidad glenohumeral.Como algunos músculos intervienen a menudo en ambassituaciones, la exploración puede verse dificultada.
Después de la valoración muscular, el kinesiterapeutabusca puntos dolorosos en las apófisis espinosas, articula-res y transversas.
A continuación, se analizan las movilidades en modopasivo.
Se indican inclinaciones derechas e izquierdas, primerode forma global y después específica en los distintosniveles vertebrales, en busca de alguna restricción demovilidad o de dolor. La fiabilidad de las pruebas en tér-minos de restricción de la movilidad es baja en modointerobservador (� < 0,5) y moderada en cuanto a la provo-cación de dolor (05 < CCI < 0,75) [95]. Se trata, por tanto, deelementos complementarios que deben compararse con elresto de la exploración física.
Exploración del hombro y de la cinturaescapular
La calidad de los movimientos de elevación, abduccióny rotación lateral se valora en decúbito. El kinesiterapeuta
Figura 49. Valoración de la calidad del movimiento en ele-vación anterior en decúbito supino. El kinesiterapeuta sostieneel miembro superior del paciente en busca de una relajaciónóptima.
Figura 50. Valoración en decúbito lateral de los deslizamien-tos inferiores de la cabeza humeral durante la abducción.
Figura 51. Valoración de la movilidad de la escápula en decú-bito lateral.
debe movilizar el miembro superior con cuidado para queel paciente pueda relajarse sin generar una contraccióninvoluntaria de defensa (Fig. 49).
Se analizan también las movilidades específicas de laescapulohumeral, sobre todo en deslizamientos antero-posterior e inferior, y de la clavícula (Fig. 50).
Se evalúa igualmente la calidad de los movimientos dela escápula en decúbito supino y lateral (Fig. 51).
18 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
Figura 52. Medida de la distancia acromion-camilla.
Figura 53. Medida de la distancia apófisis coracoides-4a uniónesternocostal en busca de hipoextensibilidad del pectoral menor.Medida comparativa a la del lado no doloroso.
El decúbito supino es una posición útil para evaluar lahipoextensibilidad del pectoral menor, la cual se investigapor su influencia sobre los movimientos de la escápula. Lahipoextensibilidad del pectoral menor limitaría la bascu-lación posterior de la escápula y contribuiría a mantener alpaciente en una actitud de protracción de los hombros [96]
(Figs. 52 y 53).
� Diagnósticokinesiterapéutico
Los datos que surgen de la exploración y de la anam-nesis permiten al kinesiterapeuta definir los objetivos deltratamiento, siempre con la conformidad del paciente.
La frecuencia con la que el paciente consulta al kinesite-rapeuta depende, entre otras cosas, de los objetivos fijadosy de la intensidad del dolor. Además, la frecuencia puedevariar. En general, se trata de dos sesiones semanales alprincipio del tratamiento y una sesión cada 15 días o cada3 semanas hacia el final de éste.
La frecuencia también depende del grado de participa-ción del paciente en el tratamiento y de su aptitud paraaprender los ejercicios de autorrehabilitación.
El diagnóstico kinesiterapéutico orienta el tratamiento.La valoración de los déficits musculares de fuerza y decoordinación, de las restricciones de las movilidades arti-culares y de la intensidad del dolor permiten encauzar alterapeuta en sus decisiones.
Estas decisiones pueden sintetizarse en un árbol de deci-siones. En el contexto del tratamiento de las discinesias
de la escápula, los autores se han basado en el estudiode Ellenbecker y Cools [97] y su algoritmo de decisiones(Fig. 3).
� ConclusiónLa valoración clínica y funcional del hombro dolo-
roso consta de numerosas pruebas dirigidas tanto alestudio de la articulación escapulohumeral como a lasarticulaciones escapulotorácica, acromioclavicular y ester-noclavicular [98]. Puesto que las lesiones del hombro sonnumerosas y los cuadros clínicos múltiples, el conoci-miento de las pruebas, de las mediciones y de los árbolesde decisiones es indispensable para elaborar el diagnósticokinesiterapéutico.
La exploración física y el diagnóstico permiten estudiarlos tejidos locales, regionales y distales a la articulación, yorientar el tratamiento.
La evaluación se efectúa en la primera consulta. Luegose la repite en cada sesión de rehabilitación a efectos deponer de manifiesto las mejorías o las regresiones y, lle-gado el caso, rectificar el tratamiento.
� Bibliografía[1] Luime JJ, Koes BW, Hendriksen IJ, Burdorf A, Verhagen
AP, Miedema HS, et al. Prevalence and incidence of shoulderpain in the general population: a systematic review. Scand JRheumatol 2004;33:73–81.
[2] Baring T, Emery R, Reilly P. Management of rotator cuffdisease: specific treatment for specific disorders. Best PractRes Clin Rheumatol 2007;21:279–94.
[3] Van der Windt DA, Koes BW, De Jong BA, BouterLM. Shoulder disorders in general practice: incidence,patient characteristics, and management. Ann Rheum Dis1995;54:959–64.
[4] Van der Windt DA, Koes BW, De Jong BA, Bouter LM.Shoulder disorders in general practice: prognostic indicatorsof outcome. Br J Gen Pract 1996;46:519–23.
[5] Dias D, Matos M, Daltro C, Guimarães A. Clinical and func-tional profile of patients with the Painful Shoulder Syndrome(PSS). Ortop Traumatol Rehabil 2008;10:547–53.
[6] Aptel M, Aublet-Cuveller A. Prévenir les troubles muscu-losquelettiques du membre supérieur : un enjeu social etéconomique. Sante Publ 2005;17:455–69.
[7] Chiron E, Roquelaure Y, Ha C, Touranchet A, Leclerc A,Goldberg M, et al. Surveillance épidémiologique des TMSen entreprise : les résultats du suivi à trois ans de la cohorteCOSALI. INVS. Santé publique. septembre 2009.
[8] Binder A, Bulgen DY, Hazelman BL, Roberts S. Frozenshoulder: a long-term prospective study. Ann Rheum Dis1984;43:361–4.
[9] Dromer C. Épidémiologie des lésions de la coiffe des rota-teurs. Rev Rhum 1996;63(Suppl. 7):SP–9 SP.
[10] Baumgarten KM, Gerlach D, Galatz LM, Teefey SA, Midd-leton WD, Ditsios K, et al. Cigarette smoking increases therisk for rotator cuff tears. Clin Orthop 2010;468:1534–41.
[11] Kane SM, Dave A, Haque A, Langston K. The incidence ofrotator cuff disease in smoking and non-smoking patients: acadaveric study. Orthopedics 2006;29:363–6.
[12] Harvie P, Ostlere SJ, Teh J, McNally EG, Clipsham K, Burs-ton BJ, et al. Genetic influences in the aetiology of tears ofthe rotator cuff. Sibling risk of a full-thickness tear. J BoneJoint Surg Br 2004;86:696–700.
[13] Collins M, Raleigh SM. Genetic risk factors for musculoske-letal soft tissue injuries. Med Sport Sci 2009;54:136–49.
[14] Abboud JA, Kim JS. The effect of hypercholesterolemia onrotator cuff disease. Clin Orthop 2010;468:1493–7.
[15] Milgrom C, Novack V, Weil Y, Jaber S, Radeva-Petrova DR,Finestone A. Risk factors for idiopathic frozen shoulder. IsrMed Assoc J 2008;10:361–4.
[16] Dufour M, Pillu M. Biomécanique fonctionnelle. Paris: Mas-son; 2005.
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 19
E – 26-008-C-10 � Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso
[17] Auvinen JP, Tammelin TH, Taimela SP, Zitting PJ, JarvelinMR, Taanila AM, et al. Is insufficient quantity and qua-lity of sleep a risk factor for neck, shoulder and low backpain? A longitudinal study among adolescents. Eur Spine J2010;19:641–9.
[18] Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur(TMS). Dossier INRS, 2008.
[19] Le stress au travail. Dossier INRS, 2008.[20] Nové-Josserand L, Godenèche A, Noël E, Liotard JP, Walch
G. Pathologie de la coiffe des rotateurs. EMC (Elsevier Mas-son SAS, Paris), Appareil locomoteur, 14-350-A-10. 2008.
[21] Marc T, Rifkin D, Gaudin T, Teissier J. Rééducationde l’épaule instable. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris),Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-209-A-10. 2010.
[22] Coudane H, Gleyze P, Thierry G, Charvet R, Blum A.Raideurs de l’épaule. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris),Appareil locomoteur, 14-352-A-10. 2009.
[23] Pathologies non opérées de la coiffe des rotateurs et masso-kinésithérapie. ANAES, 2001.
[24] Preuschoft H, Hohn B, Scherf H, Schmidt M, Krause C,Witzel U. Functional analysis of the primate shoulder. IntJ Primatol 2010;31:301–20.
[25] Neer CS. Anterior acrimoplasty for the chronic impingementsyndrom in the shoulder. A preliminary report. J Bone JointSurg Am 1972;54:70–7.
[26] Dumontier C, Soubeyrand M. Où en est-on du « shoulderimpingement syndrome » en 2009. Savoir-faire en radiolo-gie ostéo-articulaire (n◦11). Montpellier: Sauramps médical;2009. p. 13–29.
[27] Codman EA. Rupture of the supraspinatus tendon. En: Theshoulder. Boston: Thomas Todd Publishing; 1934. p. 123–77.
[28] Uhthoff HK, Ishii H. Histology of the cuff and pathogenesisof degenerative tendinopathies. En: The cuff. Paris: Elsevier;1997. p. 19–22.
[29] Reilly P, Macleod I, Macfarlane R, Windley J, Emery RJ.Dead men and radiologists don’t lie: a review of cadavericand radiological studies of rotator cuff tear prevalence. AnnR Coll Surg Engl 2006;88:116–21.
[30] Yamaguchi K, Tetro AM, Blam O, Evanoff BA, Teefey SA,Middleton WD. Natural history of asymptomatic rotator cufftears: a longitudinal analysis of asymptomatic tears detectedsonographically. J Shoulder Elbow Surg 2001;10:199–203.
[31] Kim HM, Teefey SA, Zelig A, Galatz LM, Keener JD, Yama-guchi K. Shoulder strength in asymptomatic individuals withintact compared with torn rotator cuffs. J Bone Joint Surg Am2009;91:289–96.
[32] Yamamoto A, Takagishi K, Osawa T, Yanagawa T, NakajimaD, Shitara H, et al. Prevalence and risk factors of a rotatorcuff tear in the general population. J Shoulder Elbow Surg2010;19:116–20.
[33] Parsch D, Wittner B. Prevalence of rotator cuff defects indislocated fractures of the humerus head in elderly patients.Unfallchirurg 2010;103:945–8.
[34] Herberts P, Kadefors R, Högfors C, Sigholm G. Shoulder painand heavy manual labor. Clin Orthop 1984;191:166–78.
[35] Miranda H, Viikari-Juntura E, Heistaro S, Heliövaara M,Riihimäki H. A population study on differences in the deter-minants of a specific shoulder disorder versus nonspecificshoulder pain without clinical findings. Am J Epidemiol2005;161:847–55.
[36] Brasseur JL, Lucidarme O, Tardieu M, Tordeur M, Montal-van B, Parier J, et al. Ultrasonographic rotator-cuff changes inveteran tennis players: the effect of hand dominance and com-parison with clinical findings. Eur Radiol 2004;14:857–64.
[37] Franceschi F, Ruzzini L, Rabitti C, Morini S, Maffulli N,Forriol F, et al. Light microscopic histology of supraspina-tus tendon ruptures. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc2007;15:1390–4.
[38] Péninou G, Tixa S. Les tensions musculaires : du diagnosticau traitement. Paris: Masson; 2009.
[39] Hagg G. Static workloads and occupational myalgia: a newexplanation model. En: Anderson P, Hobart DJ, DanoffJV, editores. Electromyographical Kinesiology. Amserdam:Elsevier; 1991. p. 441–4.
[40] Les troubles musculo-squeletiques du membre supérieur(TMS-MS). Guide pour les préventeurs. INRS. Brochure. ED957.
[41] Bullock MP, Foster NE, Wright CC. Shoulder impingement:the effect of sitting posture on shoulder pain and range ofmotion. Man Ther 2005;10:28–37.
[42] Solem-Bertoft E, Thuomas KA, Westerberg CAE. TheInfluence of Scapular Retraction and Protraction on the Widthof the Subacromial Space: An MRI Study. Clin Orthop1993;296:99–103.
[43] Garreau de Loubresse C, Vialle R, Wolff S. Cyphoses pat-hologiques. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Appareillocomoteur, 15-869-A-10, 2005.
[44] Srour F, Ribaud-Chevrey D. M’Ton Dos : de l’intérêt d’uneéducation vertébrale à sa mise en œuvre. Prof Kinesither2009;24.
[45] Schuldt K, Ekholm J, Harms-Ringdahl K, Nemeth G,Arborelius UP. Effects of changes in sitting work postureon static neck and shoulder muscle activity. Ergonomics1986;29:1525–37.
[46] Engh L, Fall M, Hennig M, Söderlund A. Intra and inter-raterreliability of goniometric method of measuring head posture.Physiother Theor Pract 2003;19:175–82.
[47] Wolf EM, Agrawal V. Transdeltoid palpation (the rent test)in the diagnosis of rotator cuff tears. J Shoulder Elbow Surg2001;10:470–3.
[48] Lyons AR, Tomlinson JE. Clinical diagnosis of tears of therotator cuff. J Bone Joint Surg Br 1992;74:414–5.
[49] Dolto B. Le corps entre les mains. Paris: Hermann; 1976.[50] Cleland J. Examen clinique de l’appareil locomoteur. Tests,
évaluation et niveaux de preuves. Paris: Masson; 2007. p.113–4.
[51] Masso-kinésithérapie dans les cervicalgies communes et dansle cadre du « coup du lapin » ou whiplash. RPC. ANAES,2003.
[52] Yang JL, Chen SY, Chang CW, Lin JJ. Quantification ofshoulder tightness and associated shoulder kinematics andfunctional deficits in patients with stiff shoulders. Man Ther2009;14:81–7.
[53] Borich MR, Bright JM, Lorello DJ, Cieminski CJ, BuismanT, Ludewig PM. Scapular angular positioning at end rangeinternal rotation in cases of glenohumeral internal rotationdeficit. J Orthop Sports Phys Ther 2006;36:926–34.
[54] Laudner KG, Stanek JM, Meister K. Assessing posteriorshoulder contracture: the reliability and validity of measu-ring glenohumeral joint horizontal adduction. J Athl Train2006;41:375–80.
[55] Kibler WB, McMullen J. Scapular dyskinesis and its relationto shoulder pain. J Am Acad Orthop Surg 2003;11:142–51.
[56] Scibek JS, Carpenter JE, Hughes RE. Rotator cuff tearpain and tear size and scapulohumeral rhythm. J Athl Train2009;44:148–59.
[57] Kibler WB, Ludewig PM, McClure PW, Uhl TL, Scias-cia A. Scapular Summit 2009. J Orthop Sports Phys Ther2009;39:A1–13.
[58] Hoving JL, Buchbinder R, Green S, Forbes A, Bellamy N,Brand C, et al. How reliably do rheumatologists measureshoulder movement? Ann Rheum Dis 2002;61:612–6.
[59] Ginn KA, Cohen ML, Herbert RD. Does hand-behind-backrange of motion accurately reflect shoulder internal rotation?J Shoulder Elbow Surg 2006;15:311–4.
[60] Wakabayashi I, Itoi E, Minagawa H, Kobayashi M, Seki N,Shimada Y, et al. Does reaching the back reflect the actualinternal rotation of the shoulder? J Shoulder Elbow Surg2006;15:306–10.
[61] Chanussot JC. Rythme scapulo-humérale et pathologie durythme sportif. Partie 1. Kinesither Scient 2005;461:57–8.
[62] Chanussot JC. Rythme scapulo-humérale et pathologie durythme sportif. Partie 2. Kinesither Scient 2006;462:49–50.
[63] Inui H, Hashimoto T, Nobuhara K. External rotation duringelevation of the arm. Acta Orthop 2009;80:451–5.
[64] McQuade KJ, Wei SH, Smidt GL. Effects of local musclefatigue on three-dimensional scapulohumeral rhythm. ClinBiomech 1995;10:144–8.
[65] Dumontier C, Soubeyrand M, Lascar T, Laulan J. Compres-sion du nerf thoracicus longus (Nerf de Charles Bell). ChirMain 2004;23:S63–76.
[66] Marc T, Gaudin T, Teissier G. Bases biomécaniques des larééducation des tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Kine-sither Scient 2008;489:5–9.
20 EMC - Kinesiterapia - Medicina física
Evaluación clínica y funcional del hombro doloroso � E – 26-008-C-10
[67] Muraki T, Aoki M, Izumi T. Lengthening of the pectoralisminor muscle during passive shoulder motions and stret-ching techniques: a cadaveric biomechanical study. Phys Ther2009;89:333–41.
[68] Kibler WB. The role of the scapula in athletic shoulder func-tion. Am J Sports Med 1998;26:325–37.
[69] Seitz AL, McClure PW, Lynch SS, Ketchum JM, MichenerLA. Effects of scapular dyskinesis and scapular assistance teston subacromial space during static arm elevation. J ShoulderElbow Surg 2012;21:631–40.
[70] Sohier R. Kinésithérapie de l’épaule. Bases, techniques, trai-tements différentiels. Paris: Editions Kiné-Sciences; 1985.
[71] Sohier, Gavardin T, Orgevet G. Traitement kinésithérapiquede l’épaule chronique douloureuse et/ou enraidie. Kinesitherles cahiers 2005;41–42:58–65.
[72] Marc T. Prise en charge manuelle des tendinopathies de lacoiffe des rotateurs. Kinesither les cahiers 2004;32–33.
[73] Marc T, Rifkin D, Gaudin T, Lacaze F, Teissier G. Protocoleet résultats de la rééducation des tendinopathies de la coiffedes rotateurs. Kinesither Scient 2003;437:25–30.
[74] Kelly BT, Kadrmas WR, Speer KP. The manual muscle exa-mination for rotator cuff strength. An electromyographicinvestigation. Am J Sports Med 1996;24:581–8.
[75] Jenp YN, Malanga GA, Growney ES, An KN. Activationof the rotator cuff in generating isometric shoulder rotationtorqu. Am J Sports Med 1996;24:477–85.
[76] Gerber C, Krushell RJ. Isolated rupture of the tendon of thesubscapularis muscle. Clinical features in 16 cases. J BoneJoint Surg Br 1991;73:389–94.
[77] Hertel R, Ballmer FT, Lombert SM, Gerber C. Lag signs inthe diagnosis of rotator cuff rupture. J Shoulder Elbow Surg1996;5:307–13.
[78] Lafosse L, et al. Structural integrity and clinical outcomesafter arthroscopic repair of isolated subscapularis tears. JBone Joint Surg Am 2007;89:1184–93.
[79] Barth JR, Burkhart SS, De Beer JF. The bear-hug test: anew and sensitive test for diagnosing a subscapularis tear.Arthroscopy 2006;22:1076–84.
[80] Walch G, Boulahia A, Calderone S, Robinson AH. The “drop-ping” and “hornblower’s” signs in evaluation of rotator-cufftears. J Bone Joint Surg Br 1998;80:624–8.
[81] Jobe FW, Jobe CM. Painful athletic injuries of the shoulder.Clin Orthop 1983;173:117–24.
[82] Noel E, Walch G, Bochu M. La manœuvre de Jobe. Rev Rhum1989;56:803–4.
[83] Itoi E, Kido T, Sano A, Urayama M, Sato K. Which is moreuseful the full can test or the empty can test, in detectingthe torn supraspinatus tendon? Am J Sports Med 1999;27:65–8.
[84] Calis M, Akgun K, Birtane M, Karacan I, Calis H, Tuzun F.Diagnostic values of clinical diagnostic tests in subacromialimpingement syndrome. Ann Rheum Dis 2000;59:44–7.
[85] Park HB, Yokota A, Gill HS, El Rassi G, McFarland EG.Diagnostic accuracy of clinical tests for the different degreesof subacromial impingement syndrome. J Bone Joint SurgAm 2005;87:1446–55.
[86] Hughes PC, Taylor NF, Green RA. Most clinical tests can-not accurately diagnose rotator cuff pathology: a systematicreview. Aust J Physiother 2008;54:159–70.
[87] Bennett WF. Specificity of the Speed’s test: arthroscopic tech-nique for evaluating the biceps tendon at the level of thebicipital groove. Arthroscopy 1998;14:789–96.
[88] Hawkins RJ, Kennedy JC. Impingement syndrome in athletes.Am J Sports Med 1980;8:151–8.
[89] Yocum LA. Assessing the shoulder. History, physical exa-mination, differential diagnosis, and special tests used. ClinSports Med 1983;2:281–9.
[90] Marc T. Le C test : un nouvel indicateur pathomécaniqueet fonctionnel de prescription et de suivi de kinésithérapie.Kinesither Scient 2006;462:59–60.
[91] Codine P, Bernard PL, Pocholle M, Herisson C. Isokineticstrength measurement and training of the shoulder: methodo-logy and results. Ann Readapt Med Phys 2005;48:80–92.
[92] Roy JS, MacDermid JC, Boyd KU, Faber KJ, Drosdowech D,Athwal GS. Rotational strength, range of motion, and func-tion in people with unaffected shoulders from various stagesof life. Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol 2009;1:4.
[93] Leroux JL, Codine P, Thomas E, Pocholle M, Mailhe D, Blot-man F. Isokinetic evaluation of rotational strength in normalshoulders and shoulders with impingement syndrome. ClinOrthop 1994;304:108–15.
[94] Bot SD, Terwee CB, van der Windt DA, Bouter LM, Dekker J,de Vet HC. Clinimetric evaluation of shoulder disability ques-tionnaires: a systematic review of the literature. Ann RheumDis 2004;63:335–41.
[95] Pool JJ, Hoving JL, de Vet HC, van Mameren H, BouterLM. The interexaminer reproducibility of physical exami-nation of the cervical spine. J Manipulative Physiol Ther2004;27:84–90.
[96] Borstad JD, Ludewig PM. The effect of long versus short pec-toralis minor resting length on scapular kinematics in healthyindividuals. J Orthop Sports Phys Ther 2005;35:227–38.
[97] Ellenbecker TS, Cools A. Rehabilitation of shoulder impin-gement syndrome and rotator cuff injuries: an evidence-basedreview. Br J Sports Med 2010;44:319–27.
[98] Srour F, Nephtali JL. Examen clinique et tests de lascapula. Kinesither Rev 2012, http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2012.05.018.
F. Srour, Kinésithérapeute, praticien libéral, enseignant, formateur ([email protected]).148, rue de Charenton, 75012 Paris, France.Institut de formation en massokinésithérapie, École d’Assas, 56, rue de l’Église, 75015 Paris, France.
C. Dumontier, Chirurgien orthopédiste, Professeur associé au collège de médecine des Hôpitaux de Paris, docteur en sciences.Institut de la main, 6, square Jouvenet, 75016 Paris, France.Hôpital Saint-Antoine, 184, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris, France.
M. Loubière, Kinésithérapeute, praticien libéral, enseignant, formateur.28, rue des Fourches, 39100 Dole, France.Institut de formation en massokinésithérapie, 6B, chemin de Cromois, 21000 Dijon, France.
G. Barette, Kinésithérapeute, cadre de santé, enseignant, AP-HP, formateur.Institut de formation en massokinésithérapie, École d’Assas, 56, rue de l’Église, 75015 Paris, France.
Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Srour F, Dumontier C, Loubière M, Barette G. Evaluación clínica yfuncional del hombro doloroso. EMC - Kinesiterapia - Medicina física 2013;34(4):1-21 [Artículo E – 26-008-C-10].
Disponibles en www.em-consulte.com/es
Algoritmos Ilustracionescomplementarias
Videos/Animaciones
Aspectoslegales
Informaciónal paciente
Informacionescomplementarias
Auto-evaluación
Casoclinico
EMC - Kinesiterapia - Medicina física 21