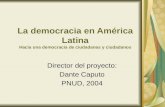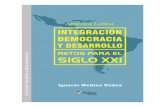Democracia y Neoliberalismo en América Latina
-
Upload
jonathan-lopez -
Category
Documents
-
view
222 -
download
2
description
Transcript of Democracia y Neoliberalismo en América Latina

Democracia y Neoliberalismo en América Latina: Erosión de los vínculos
sociales, naturalización de lo social y desmovilización política.
Jonathan López García1
“No sólo el pasado echa sombras, también el mañana. Son las fuerzas que nos
inhiben a imaginar lo nuevo, otro mundo, una vida diferente un futuro
mejor.”
Norbert Lechner
Las sombras del mañana
“Las relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar
sin una producción, una acumulación de discurso […] estamos sometidos a la
producción de la verdad desde el poder y no podemos ejercitar el poder más
que a través de la producción de verdad.”
Michel Foucault2
“La guerra debe efectuarse en todos los frentes: militar, político y, sobre
todo, socioeconómico. Las mentes de la población son nuestro objetivo.”
General Gramajo
Exministro de Defensa de Guatemala3
_________________________________________________________________________________
El desencanto de la democracia y la disolución de la acción política
e cara al autoritarismo y la negación de la autodeterminación colectiva, la
reivindicación de la política suponía la cristalización de una sociedad democrática. En
América Latina sin embargo, desde el Estado gana una suerte de antipolítica, que sin
cuestionarla nos lleva a debatir seriamente su ejercicio real. El carácter democrático de la
democracia se desdibuja. Esto implica no sólo cambios políticos sino un cambio en la política.
El sentido de nuestra democracia realmente existente parece desvanecerse (LECHNER: 2002).
D 1 Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras UNAM [email protected] 2 Citado en VELÁSQUEZ, Álvaro (2003) “Aproximación a una sociología del proceso de paz guatemalteco
(1996-2002)” en Perfiles Latinoamericanos, No. 22, Junio, México, p. 137 3 Citado en SCHIRMER, Jennifer (1991) “Guatemala: los militares y la tesis de estabilidad nacional” en
América Latina: militares y sociedad-I, Dirk Kruijt y Edelberto Torres-Rivas Coords., FLACSO, Costa Rica,
p 191
1

Lo social es indisociable de su representación, a esta construcción simbólica de lo real
contribuye de manera fundamental la política. Una tarea primordial de la actividad política
consiste en producir y reproducir las representaciones simbólicas mediante las cuales
estructuramos y ordenamos la sociedad. Dichas representaciones circunscriben lo que
podemos esperar de la política. La pertinencia de las representaciones simbólicas, elaboradas
e impuestas por la acción política, se encuentra cuestionada hoy en día. De la misma manera
que la imagen que nos formamos de la democracia genera dudas.
Los políticos que claman por la resucitación de los agonizantes “valores familiares”, y
que lo hacen con seriedad, deberían empezar a pensar concienzudamente en as raíces
consumistas causantes del deterioro simultáneo de la solidaridad social en los lugares
de trabajo y del impulso de cuidar y compartir en el contexto de la familia. Del
mismo modo en que los políticos que llaman a sus votantes a mostrar respeto mutuo,
y que lo hacen son seriedad, deberían pensar detenidamente en la tendencia innata
de una sociedad de consumidores a infundir en sus miembros la voluntad de acordar
con otras personas el mismo ― y no más ― respeto que el que los han entrenado a
sentir y mostrar hacia los productos de consumo, es decir, los objetos destinados a
producir una satisfacción instantánea y hasta incluso problemática y sin ataduras
(BAUMAN: 2007,165).
La democracia realmente existente no cumple los postulados de soberanía popular y de
representación política, no respeta la autonomía del individuo y el protagonismo del
ciudadano, ello significa que la democracia no concuerda con las representaciones simbólicas
existentes. Vivimos un desencanto con la democracia por el desfase que existe entre las
representaciones que la sustentaban y la práctica política real. Su densidad simbólica se
debilita y las democracias latinoamericanas no logran encarnar una comunidad que cristalice
las necesidades de pertenencia y arraigo social. El mundo tal como lo conocíamos se diluye y
nos encontramos sin instrumentos para orientarnos ante el nuevo panorama. Carecemos de la
clave de representación simbólica de la realidad mediante la cual estructuremos una trama
espaciotemporal. Los sistemas parecen adquirir dinámica independiente de los sujetos que los
encarnan, y responden exclusivamente a su lógica interna. Y toda esta atmósfera parece
disminuir la posibilidad de intervención social conciente (LECHNER: 2002).
El debilitamiento del Estado como síntesis de la sociedad refleja una erosión general
de los símbolos colectivos. Es a través de ellos que se despliega, de modo crucial, la
pugna acerca del sentido de la democracia y de una política democrática. En la
medida en que el orden democrático carece de de espesor simbólico, los lazos de
pertenencia e identificación con la democracia serán débiles. La reconstrucción de
2

nuestros mapas supone pues devolver densidad simbólica a la democracia en tanto
orden colectivo (LECHNER: 2002, 40-41).
Si partimos de la premisa básica de que la política es la conflictiva y nunca acabada
construcción del orden deseado, entenderemos también que la política es fundamental para
la producción de sociedad (LECHNER: 2002). Es pertinente recordar el carácter de la política
como construcción en un momento en que se tiende a naturalizar lo social.
El evangelio según San Spencer. La naturalización del orden social
El determinismo racial y el darwinismo social del siglo XIX, hicieron ensamblar el orden social
con el orden natural, biologizando la interpretación de la realidad histórico-social. Dicho
proceso comienza cuando la teoría de la realidad social toma cuerpo en el siglo XVIII. Con el
desplazamiento de la metafísica por la naturaleza como referente objetivo de la acción
humana, comienza el inicio de las ciencias modernas, que tienen por objetivo deducir las
leyes de la naturaleza mediante la observación de los hechos y la cuantificación de los
fenómenos que permiten establecer relaciones causales. A partir de estas relaciones de
causalidad la ciencia adquiere una característica nueva: su utilidad.
De lo anterior podemos concluir que existe una restricción de las posibles alternativas al
orden establecido, ya que si lo social es concebido como una estructura objetiva, en nombre
de la objetividad científica se admiten sólo juicios de hecho y se reducen a la relación
medios-fin. Los demás juicios carecerán de legitimidad científica. Aparecen viables y
legítimas solo las opciones que sean juzgadas racionales. Postular un enfoque que reduce lo
social a una eficiencia medio-fin, significa negar la política en tanto construcción deliberada
del orden social. Este fenómeno implica la sensación de que el estado de cosas existente es
un hecho frente al que no hay alternativas (LECHNER: 2002).
Paralelamente a la biologización de la interpretación de la historia, se desarrolló la ideología
del empresariado industrial, con la respectiva justificación de la competencia, del trabajo
asalariado y la acumulación del capital. La ideología de este sistema económico en
crecimiento se derivaba de la premisa de maximizar los beneficios que provenían de la
competencia. El individualismo del laissez-faire guardaba relación directa con el desarrollo
de la ciencia. El liberalismo económico y político ejerció un efecto incitante sobre las
ciencias, ya que los adelantos tecnológicos derivados de tales estudios eran vitales para el
mantenimiento del capitalismo. Aún cuando los dogmas teológicos seguían siendo una forma
de control social.
Antes de la influencia de Spencer y de Darwin, el racismo y la teoría económica clásica se
habían desarrollado de manera autónoma. No fue sino hasta la síntesis de estos dos autores,
3

donde se pusieron de manifiesto los elementos comunes de la lucha por la vida operando en
todas la esferas de la sociedad en una ley de la evolución. Cuando Darwin presentó una
explicación materialista sobre el origen de las especies, destruyó la autoridad de los teólogos
sobre su influencia en las ciencias de la vida. La erosión de la autoridad teológica fue una
consecuencia del progreso científico. Esta síntesis sirvió para completar la lectura biologizada
de la historia sin abandonar el sueño de la Ilustración del progreso universal (HARRIS: 1999).
La abierta defensa de Spencer hacia el liberalismo económico y su condena por el
cooperativismo, el socialismo y el comunismo, son ejemplo del desarrollo de las teorías de la
cultura ubicadas dentro de un contexto histórico-sociocultural. En él encontramos a un tosco
portavoz del salvaje capitalismo industrial. En su obra, Social statics defiende abiertamente a
la propiedad privada y la libre empresa, advierte también, sobre los desastres que caerán
sobre la humanidad si se permite que el gobierno intervenga a favor de los pobres. Condenaba
todas las manifestaciones de intervención estatal (como los sistemas de beneficencia
pública), por estar en contra de las leyes de la naturaleza.
Recategorizados como víctimas colaterales del consumismo, los pobres son ahora, por
primera vez en la historia, pura y exclusivamente un lastre y una molestia. No tienen
virtudes suficientes para aliviar, por no hablar de redimir, sus vicios. No tienen nada
que ofrecer a cambio de los desembolsos de los contribuyentes. El dinero que se les
transfiere es una mala inversión que nunca será recuperada, y que jamás redituará
ganancia. Son un agujero negro que succiona todo lo que se le acerca y que no
devuelva nada salvo vagos pero oscuros presagios y complicaciones (BAUMAN: 2007,
170).
Spencer fue heredero de una larga tradición que se remontaba hasta Adam Smith, según la
cual el papel del gobierno debía restringirse a la protección de la propiedad privada, la
vigilancia de los contratos y la defensa del Estado. En este sentido es que el liberalismo es
una doctrina del Estado limitado, en primer lugar con respecto a sus poderes, lo que se
conoce como Estado de Derecho; como respecto a sus funciones, conocido como Estado
mínimo.
Aunque Spencer no pusiera en relación el concepto del progreso a través de la lucha por la
supervivencia, es evidente que los componentes esenciales del denominado Darwinismo Social
los elaboró de manera autónoma al trabajo de Darwin. En este sentido, tampoco fue Darwin
quien introdujo la expresión supervivencia de los más aptos, sino Spencer (HARRIS: 1999).
El Estado liberal como interpretación histórica: cuando la asimetría social es motor del
progreso
4

Si los mecanismos constitucionales que caracterizan al Estado de Derecho tienen el propósito
de defender al individuo de los abusos del poder, de acuerdo a la tradición liberal; las
concepciones de libertad y poder, son antitéticas entre sí. Para el pensamiento liberal la
libertad debe estar asegurada no sólo por el Estado de Derecho, sino por las limitaciones del
Estado en materia del mantenimiento del orden interno e internacional. En este sentido
tenemos que, el control de los abusos de poder es más viable en cuanto más restringido es el
rango de intervención del Estado. Desde este punto de vista se desprende que el Estado en el
liberalismo es un mal necesario, ya que debe entrometerse lo menos posible en la vida de los
individuos (BOBBIO: 2002).
Si la libertad liberal es definida preponderantemente como libertad frente al Estado, el
proceso de formación del Estado liberal camina paralelamente junto a la emancipación
gradual de la sociedad civil y el crecimiento de la esfera de la libertad del individuo. Bajo
este aspecto, la concepción liberal del estado se contrapone a cualquier forma de
paternalismo, donde los ciudadanos sean considerados como menores de edad que requieren
la tutela del Estado. El Estado liberal, existe pues, en tanto posibilita y vigila el libre actuar
de los individuos (BOBBIO: 2002).
Entre las principales polémicas de nuestro tiempo se encuentra la disputa entre
quienes afirman que la sociedad, en sus diferentes manifestaciones, forma de división
de trabajo, organización estatal, etc., es únicamente un “medio”, cuyo fin sería el
bienestar de los seres humanos particulares, y quienes dicen que el ser humano
individual es lo “menos importante”, y que lo “más importante”, el único “fin” de la
vida individual, sería el mantenimiento del conjunto social al que el individuo
pertenece como una de sus partes (ELÍAS: 1990,22).
Además de la libertad individual como objetivo único del Estado, y este último como medio y
no como fin en sí, Wilhelm von Humbolt aseveraba que la intervención del gobierno, más allá
de las funciones del mantenimiento del orden interno y externo, acababa por generar en la
sociedad comportamientos uniformes que socavan la variedad natural de los caracteres,
produciendo un efecto de pasividad en los individuos que transforma a los hombres en
autómatas. La crítica del paternalismo tiene su principal razón de ser en la defensa de la
autonomía del individuo. Por extensión, la defensa del individuo ante la tentación
asistencialista del Estado, afecta no sólo a la esfera de los intereses particulares, sino incluso
la esfera moral.
En una sociedad de consumidores ― un mundo que evalúa a todos y a todo por su
valor de cambio ―, esa gente no tiene ningún valor en el mercado, son hombres y
mujeres no comercializables, y su incapacidad de alcanzar el estatus de producto
coincide con (de hecho, deriva de) su incapacidad para abocarse de lleno a consumir.
Son consumidores fallidos, símbolos flagrantes del desastre que acecha a los
5

consumidores fracasados, y del destino último de cualquiera que no cumpla las
obligaciones de un consumidor. […] Como resultan inútiles, sólo se repara en ellos por
los peligros que auguran y representan. Todo el resto de la sociedad de consumidores
se beneficiaría de su desaparición (BAUMAN: 2007, 168).
Si Humbolt opone la variedad individual a la uniformidad estatal, es por un punto importante
en el pensamiento liberal: la fecundidad del antagonismo, entendido como la tendencia del
hombre a satisfacer sus intereses en competencia con los intereses de los demás. Las
corrientes contrarias al organicismo defienden que el contraste entre individuos y grupos en
competencia es benéfico y significa una condición necesaria para el progreso técnico y moral
de la humanidad, el cual sólo es resultado de opiniones e intereses diferentes (BOBBIO: 2002).
De esta concepción general del hombre y de la historia, parte la libertad individual. La teoría
del progreso mediante el antagonismo, convierte al Estado liberal no sólo en una categoría
política, sino en una matriz de interpretación histórica.
Por lo visto, el abismo entre individuo y sociedad que se abre una y otra vez ante
nuestro pensamiento guarda una estrecha relación con las contradicciones entre
requerimientos sociales y necesidades particulares que forman parte de nuestra vida.
Bien considerado, los programas políticos que ofrecen poner fin a las dificultades
existentes parecen, aún hoy, querer obtener lo uno a costa de lo otro (ELÍAS:
1990,23).
En el cuadro del Estado Liberal el individuo gana un grado de autonomía inédito, al mismo
tiempo que la acción colectiva se restringe a manifestaciones de intereses focalizados. Sin
embargo, esto nos señala los límites de la libertad de elección del individuo, ya que mucho
antes de que tuviera la posibilidad de elegir libremente, buena parte de los asuntos que
atañen su vida ya han sido decididos. El incremento de la libertad individual tiende a coincidir
con un incremento de la impotencia colectiva. Si el nosotros es la argamasa que vincula a los
individuos de la comunidad, la capacidad de la sociedad de intervenir sobre su propio
desarrollo, depende de la auto-imagen que ella tenga de sí misma. En la exacerbación del
individualismo se deja entrever un fenómeno de grandes alcances, que es la erosión de los
imaginarios colectivos mediante los cuales la sociedad se reconoce así misma en tanto
colectividad. Lo que conduce a la renuncia de la política como esfuerzo colectivo de construir
comunidad (LECHNER: 2002).
Democracias Zombie: La institución que repta en las sombras
Sí sólo puede hablarse de política donde el orden social es concebido como obra humana,
¿qué ocurre con la presente sensación de que fuerzas ajenas a nuestra voluntad gobiernan
nuestros destinos cual ley natural? Esta desorientación genera sentimientos de abandono y
desamparo, pero, frente a la situación de incertidumbre y contingencia, ¿cómo responde la
6

política? El individuo contemporáneo parece sufrir la sociedad como una carga ajena e
injusta, una sociedad blindada ante la posibilidad de pensamiento crítico. Más allá del ámbito
microsocial, nos enfrentamos a la sociedad como un hecho lejano y hostil, sustraído de la
intervención deliberada de los hombres (LECHNER: 2002).
El hecho de votar, hoy día, no representa que el ciudadano esté realizando una elección
racionalizada. El objetivo de presentar un atractivo “producto” electoral es obtener un voto
que legitimará a los administradores de un proyecto ― que de hecho ― nunca fue puesto a
discusión. El votante delega la responsabilidad de tomar las decisiones en el votado: no existe
una participación directa. Sin mencionar que los formalismos procedimentales actuales no
implican una participación política real.
La invocación entusiasta de la ciudadanía contrasta con un notorio proceso de
privatización. Se reclama un fortalecimiento de la sociedad civil, pero pocas veces se
reivindica la centralidad de lo público para la vida ciudadana. Entonces la llamada
sociedad civil se confunde con una creciente privatización de las conductas: el
surgimiento de nuevas formas de sociabilidad, basadas en estrategias individualistas,
que son racionales y creativas para adaptarse a la dinámica del mercado, pero que
rehúsan compromisos colectivos (LECHNER: 2002, 33).
Este modelo de democracia moderna adolece de un enmascaramiento del problema de clase
al interior de la sociedad, que es asumida como una entidad monolítica, cuya “unidad” es
condición fundamental para el éxito de la nación (OSORIO: 2004); y donde aquellos elementos
disruptivos del “consenso” ― que nunca fue tal ― son vistos como marginables, (e incluso
eliminables).
En esta perspectiva dominante, por supuesto que toda idea de democracia
participativa ― es decir activa, permanentemente y no limitada al voto en ciertos
periodos de tiempo ― es considerada populista, revolucionaria o subversiva. Tal idea
de “democracia” es hoy la hegemónica y actúa como cobertura de la imposición del
modelo neoliberal prevaleciente en la mayor parte del mundo (GINSBERG: 2003,16).
No puede hablarse que la democracia moderna, al menos en su aborto neoliberal, sea un
campo fértil para el desarrollo de la condición humana cuando hay personas que no tienen
cubiertas las necesidades más elementales y encuentran vetados los caminos hacia un
proyecto de gobierno alternativo. “Democracia”, existe entonces, sólo de palabra, porque
está limitada a un voto en la elección de dirigentes entre las variantes aceptadas de
mantenimiento del statu quo, pero en la que no se sanciona a quienes no cumplen las
promesas ofrecidas, ni se respeta realmente la voluntad popular.
7

En este punto es inevitable preguntarnos: ¿cómo es que los ideales democráticos se vinculan
con una realidad estructuralmente asimétrica? ¿Es acaso que la democracia liberal merece ser
llamada democrática? La operación mental que retomó el término de los griegos para
referirse a las actuales formas de gobierno (y dominación), parece vinculada a un afán de
velar los desequilibrios sociales para travestirlos bajo la idea de igualdad (OSORIO: 2004). Es
así como la democracia ideal, noción que parece haber salido del mundo platónico de las
ideas, no ha podido encontrar un referente en el mundo mortal que logre encarnarla de
manera digna o al menos “real”.
La noche que cayó la bestia: el neoliberalismo en América Latina
Hacia finales de los años ’70 y principios de los ’80 del siglo pasado, el modelo de
acumulación capitalista imperante en América Latina (Estados nacional-populistas, que van
del periodo de 1930-1950; y Estados nacional-desarrollistas, periodo que va de 1950-1980),
comienza a entrar en crisis frente al agotamiento del modo de producción fordista, la crisis
fiscal de los Estados, la caída de los precios de las materias primas, y sobre todo, de cierto
avance intelectual neoconservador que diagnosticaba al vigente mecanismo de inclusión e
integración social, como un potencial agente desestabilizador de la democracia (La
gobernabilidad de la democracia. Informe del Grupo Trilateral sobre la Gobernabilidad de la
Democracia al Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral) (HARVEY: 2007). Samuel Huntington
y otros caballeros ideológicos del Departamento de Estado Norteamericano propusieron la
teoría de que la democracia se “sobrecalentaba” ante la presión y demandas de amplios
sectores sociales bien organizados que contaban con cierta independencia del Estado (OSORIO:
2004).
Pero la avanzada ideológica que proponía tales planteamientos era resultado de una maniobra
de mayor calado que estaba siendo forjada más allá de los think-thanks. Responde más bien,
a un proyecto de la élite económica norteamericana y transnacional para restaurar un
proyecto de dominación de clase a nivel mundial, que había resultado debilitado después de
la Segunda Guerra Mundial (HARVEY: 2007).
Hasta este momento y desde el principio del siglo XX, el capitalismo había mostrado cierto
rostro “humano”, o al menos no se asumía abiertamente voraz y agresivo como su actual
etapa de acumulación. Esto ocurrió debido a un gran competidor a escala planetaria, ante el
cual, era necesario mostrar las bondades de este capitalismo “humano”. Pero es a partir de la
caída del bloque socialista cuando vemos que gran cantidad de países en América Latina
abrazan abiertamente las medidas del llamado “Consenso de Washington”. Sin embargo el
proceso de “Reformas estructurales” se venía dando en el subcontinente desde la década de
los ’80. Aunque en el caso chileno (primer laboratorio neoliberal), el establecimiento del giro
económico surgió a partir del golpe militar de 1973. ¿Por qué había sido necesario el recurso
8

de la fuerza en Chile, sociedad altamente politizada, para la instauración de un proyecto de
acumulación que propugna una dominación económica y política de un reducido grupo
elitario? (HARVEY: 2008).
¿En qué consistían los preceptos ideológicos del neoliberalismo y cuáles fueron las medidas
implementadas en el ámbito económico, así como sus consecuencias en la esfera cultural,
social y política? Como se atribuía al Estado benefactor el déficit fiscal y el atar de manos a la
iniciativa privada para emprender nuevas formas de acumulación ante las regulaciones
laborales; el Estado era obsoleto, derrochaba recursos comprando la voluntad de sus redes
corporativas, era irresponsable porque se endeudó, era incapaz porque no generó recursos y
era opresor porque impedía la iniciativa y la libertad privadas; en otras palabras había que
adelgazar al Estado y abrir el Mercado. Éste último, a través de la competencia, se suponía,
aseguraría la máxima eficacia y transparencia. Además el Estado se retiraba de la esfera
económica para convertirse en garante de las condiciones del capital privado y no interferir
directamente. La mercantilización de las relaciones sociales fue una consecuencia de la
imposición de la lógica económica sobre la política.
¿Cómo decidimos lo que es de valor duradero en nosotros en una sociedad impaciente
y centrada en lo inmediato? ¿Cómo perseguir metas a largo plazo en una economía
entregada al corto plazo? ¿Cómo sostener la lealtad y el compromiso recíproco en
instituciones que están en continua desintegración o reorganización? Éstas son las
cuestiones relativas al carácter que plantea el nuevo capitalismo flexible (SENNETT:
2005,10).
El mismo mercado, sin embargo, impulsa tendencias de competitividad y flexibilidad en las
relaciones sociales que tienden a destruir los vínculos de solidaridad. La pérdida de redes
sociales tiende a ser más notable en los sectores más vulnerables de la sociedad. Tales
desigualdades socavan el discurso de igualdad, si el lazo social ya no se funde en los valores
de fraternidad y solidaridad, la libertad queda reducida a individualismo egoísta.
En la Teoría de los sentimientos morales, un libro anterior a La riqueza de las
naciones, Smith había abogado por las virtudes de la solidaridad mutua y la capacidad
de identificarse con los sentimientos ajenos. La solidaridad, decía, es un sentimiento
moral espontáneo, estalla cuando un hombre o una mujer comprenden de repente los
sufrimientos o las tensiones de otro. No obstante, la división del trabajo aplaca los
estallidos espontáneos; la rutina reprime la solidaridad. Sin duda alguna, Smith
identificaba el crecimiento de los mercados y la división del trabajo con el progreso
material de la sociedad, pero no con su progreso moral, y las virtudes de la
solidaridad revelan algo quizá más sutil sobre el carácter individual (SENNETT:
2005,38).
9

Finalmente esto repercutió en la desestructuración de los antiguos pactos de clase y
conquistas laborales conseguidas. Sin mencionar el impacto cultural que tiene sobre el
sentido común gracias a los agentes ideológicos del neoliberalismo que naturalizan la
situación de dominación (media, think-thanks, intelectuales y políticos).
ELos presupuestos del neoliberalismo demostraron su dimensión claramente ideológica al ser
el Estado, y no ningún agente privado, el que salió al rescate de los grandes consorcios
financieros y productivos como la empresa automotriz, o las prebendas concedidas a la
industria farmacéutica y armamentista a principios del siglo XXI. Lo que esto deja al
descubierto es el carácter político detrás de esta serie de principios ideológicos que buscaban
la generación de riqueza hacia arriba, para supuestamente, derramarla hacia abajo (HARVEY:
2007).
El proyecto conservador neoliberal, no es otra cosa que un esfuerzo para restaurar un
proyecto político económico de clase que había sido afectado por el modelo de Estado
Benefactor de la segunda posguerra. La estrategia total consiste en la transferencia de
riquezas de la periferia hacia los centros a través de una continuidad del proceso de
acumulación originaria. Entre las acciones características de la embestida neoliberal tenemos
a los servicios financieros con tasas de interés excesivas (deuda externa), precarización del
empleo y de las condiciones laborales, desocupación estructural y pauperización de la mano
de obra, así como leyes de propiedad de autor. Un caso sobresaliente es el desarrollo e
investigación de biotecnología, mediante el cual puede descifrarse el código genético de
especies animales o vegetales propios de una región y registrarlos como propiedad
intelectual, esto constituye sin duda, una forma de expoliación de recursos naturales. Por
otra parte existe también el despojo de recursos estratégicos, no sólo de materias primas,
como la extracción de hidrocarburos, minerales y otros recursos no renovables por parte de
empresas trasnacionales que extraen las ganancias y las trasfieren hacia sus matrices. Otra
importante manifestación, es la desarticulación de las formas comunales de tenencia de la
tierra (HARVEY: 2007).
Esto tuvo grandes efectos sobre la seguridad social y otros derechos universales ganados en el
modelo anterior y que fueron expropiados en el neoliberalismo. Claros ejemplos son la
privatización de los activos públicos: el transporte, los fondos de retiro, las pensiones, la
educación, la salud y espacios públicos. La salud, un derecho que debería ser universal, se ha
transformado en forma de programas focalizados hacia grupos “vulnerables”, haciendo su
acceso cada vez más restringido y elitista. En el ámbito laboral ha llevado a la “flexibilidad
del trabajo”, donde se restringe la actividad sindical y se precariza el empleo (HARVEY: 2008).
10

Es totalmente natural que la flexibilidad cree ansiedad: la gente no sabe qué le
reportarán los riesgos asumidos ni qué caminos seguir. En el pasado, quitarle la
connotación maldita a la expresión “sistema capitalista” dio lugar a muchas
circunlocuciones como sistema de “libre empresa” o de “empresa privada”. En la
actualidad, el término flexibilidad se usa para suavizar la opresión que ejerce el
capitalismo. Al atacar la burocracia rígida y hacer hincapié en el riesgo se afirma que
la flexibilidad da a la gente más libertad para moldear su vida. De hecho, más que
abolir las reglas del pasado, el nuevo orden implanta nuevos controles, pero éstos
tampoco son fáciles de comprender. El nuevo capitalismo es, con frecuencia, un
régimen de poder ilegible (SENNETT: 2005,10).
En los días que corren de sombra neoliberal en América Latina, con los medios dominados por
los intereses de la clase alta, se propaga el mito de que ciertos sectores fracasan porque no
son suficientemente competitivos. En la preparación de la escena para las reformas
neoliberales, se necesitaba más desigualdad social para alentar el riesgo y la innovación
empresariales y éstas, por su parte, conferían ventajas competitivas y estimularían el
crecimiento. Si las condiciones entre las clases bajas se deterioran, es porque no mejoraban
su propio capital humano mediante la educación, la adquisición de una ética protestante de
trabajo, la sumisión a la disciplina, la flexibilidad laboral, defectos personales, culturales y
políticos (HARVEY: 2008). En un mundo spenceriano, dice el argumento, sólo los más aptos
deben y pueden sobrevivir.
Los pobres de la sociedad de consumidores son absolutamente inútiles. Los miembros
normales y dignos de la sociedad ― consumidores de buena fe ― no les piden nada y
no esperan nada de ellos. Nadie (es decir, nadie que sea tomado en cuenta
verdaderamente, cuya voz sea entendida) los necesita. Para ellos, tolerancia cero. La
sociedad estaría mucho mejor si los pobres quemaran sus naves y se los dejara morir
en ellas. Se viviría mucho mejor y más placenteramente en un mundo en el que no
estuvieran. Los pobres no son necesarios, y por lo tanto son indeseables (BAUMAN:
2007, 170-171)
Diseñando y construyendo una visión de la realidad socialmente válida para el poder
¿Cómo influye la propagación de las visiones socialmente legitimadas de la realidad sobre la
cultura política y la posibilidad de construcción de alternativas políticas reales a nuestras
sociedades? ¿Cuáles han sido los interruptores dentro del imaginario social, que ha sido
necesario activar para la aceptación y reproducción del modelo de dominación actual? ¿Qué
mecanismo entonces, más allá de la coacción, permiten la ansiada estabilidad dentro de
sociedades tan cargadas de contradicciones?
11

Las concepciones clásicas del poder lo conciben como una potencialidad que se encuentra
relacionado con la posesión y recopilación de recursos materiales o simbólicos capaces de ser
utilizados por alguien contra alguien. En el ámbito social, el poder no es sólo una capacidad
de obrar, también es la capacidad de determinar y orientar la conducta de los individuos. En
este sentido nos referimos al poder coercitivo. Este se presenta siempre que un individuo o
grupo provocan un comportamiento deseado en alguien (no importa si ese alguien es
conciente o no de la modificación en la conducta). Existe una diferencia entre el poder
coercitivo y la fuerza física; el ejercicio físico de la fuerza, es por lo general una herramienta
que se emplea cuando fallan las técnicas del poder y busca alterar el estado físico de quien
recibe su efecto (OCHOA: 2001).
Las instituciones, como el Estado, tienen la capacidad de impactar en las definiciones sociales
de realidad. Dicha producción cultural afecta la posición de las personas en sistemas
estratificados y limita su acceso a los recursos que permiten tal elaboración simbólica. El
problema que se nos presenta es el del control de la subjetividad en la vida cotidiana a través
del diseño del sentido común y la naturalización de las relaciones sociales. Entendamos a la
subjetividad como un fenómeno que abarca valores, creencias, disposiciones mentales,
conocimientos prácticos, normas, pasiones, experiencias y expectativas. Ante tal panorama,
nos encontramos con una visión amplia del poder donde, explícita o implícitamente, se le
concibe como la capacidad de imponer una definición específica de la realidad que resulta
desventajosa para algunos miembros de la sociedad, de la misma manera que se aplica el
concepto de “violencia simbólica” en Bordieru (OCHOA: 2001).
Más allá de presionar y provocar una respuesta deseada a través de la coerción, esta
perspectiva del poder sugiere la posibilidad de inducir conductas o generar verdades
simbólicas capaces de construir una realidad determinada, que a su vez, formará
individuos diseñados según los parámetros de dicha realidad (OCHOA: 2001,83).
El poder se ejerce o se expresa en un espacio donde el cuerpo y el espíritu del sometido
resienten la presión, consiste en el constreñimiento de un campo físico o simbólico del poder
que le impone límites y lo aplasta. La capacidad creadora, generadora y corregidora del
poder depende de la existencia del cuerpo o del espíritu de aquél al que haya que construir,
corregir o destruir.
Foucault ya apuntaba que la modernidad no sólo era producto de un sujeto que generaba un
nuevo momento histórico, sino que más bien, era la modernidad, a través del modelo
disciplinario de un momento histórico específico, la que generaba un particular tipo de
individuo (FOUCAULT: 2005). Siguiendo la línea propuesta, podríamos afirmar para el caso de la
historia reciente de América Latina, que el tipo de individuo y las manifestaciones de
12

relaciones sociales válidas que puede encarnar éste, son resultado de la implantación de un
monstruoso aparato de ortopedia social que maniobró bajo las distintas manifestaciones de
violencia política desde el Estado (FEIERSTEIN: 2005).
–Libertad x obtener +orden / la sociedad = ¿contrainsurgencia democrática?
÷El autoritarismo social & la gobernabilidad
A principios de los ’80 la antinomia Democracia vs. Autoritarismo se proponía para superar el
escollo político de la región; se esperaba de ésta, que la participación política permitiría la
canalización de las demandas sociales y la resolución de los problemas más básicos; como la
un distribución más equitativa de la riqueza, apertura política real, derechos civiles
fundamentales, libertad de expresión, etc. Sin embargo la democracia electoral que se
implantó no fue capaz de posibilitar más que un pluralismo político débil, en el cual la
insuficiencia institucional se convirtió en una administradora del fracaso de las demandas
populares y gestionadora del nuevo proyecto de acumulación global a niveles nacionales: el
Neoliberalismo (HARVEY: 2007).
La instauración de un modelo de acumulación capitalista tan agresivo hacia las solidaridades,
y depredatorio de los pactos sociales generados en las décadas del Estado Benefactor, sólo
fue posible mediante el azote de la violencia política en la región, con los respectivos costos
sociales y el agotamiento de los distintos actores; finalmente el cuerpo social clamó orden
por sobre los derechos y garantías más elementales. Es decir, el advenimiento de una
democracia social sustantiva, de la cual se tenían amplias expectativas para la resolución de
demandas sociales y la institucionalización del conflicto, devino en una suerte de quimera
famélica y vaciada de contenido que se vio permeada por la embestida neoconservadora de
los ideólogos del neoliberalismo.
Como todo orden, la democracia ha de acotar la incertidumbre; precisamente la
incertidumbre intrínseca a sus procedimientos exige una delimitación de lo posible. El
régimen democrático ofrece un manejo institucional de la incertidumbre a través de
la elaboración (colectiva y conflictiva) de un horizonte de futuro (LECHNER: 2002, 35).
La democracia, previa a la llegada del neoliberalismo, había resultado ser demasiado
democrática y las demandas sociales “sobrecalentaban” la democracia, poniendo en riesgo al
mismo sistema político. De ahí que el activismo y otras formas de participación e integración
social, como el sindicalismo, quedaran proscritas y llegaran a ser mal vistas o incluso como
motivo de escozor social gracias a los generadores industriales de sentido común que obtenían
su voz a través de los mass-media (HARVEY: 2007).
13

Si entendemos por democracia la institucionalización de los conflictos, su funcionamiento
depende de nuestra capacidad de abordar y resolver conflictos. Nuestros miedos se expresan
fundamentalmente en las relaciones sociales. El miedo al delincuente parece cristalizar un
miedo generalizado al otro. El otro representa una amenaza de conflicto. Los miedos son
presa fácil de la manipulación que busca instrumentalizar y apropiarse de los temores para
disciplinar. Entre más difusos sean los miedos más tentador será exorcizarlos mediante
invocaciones a la seguridad. Tanto los medios como la seguridad son un producto social, ya
que tienen que ver con nuestra experiencia de orden (LECHNER: 2002).
El miedo a los otros es más fuerte cuanto más frágil es el nosotros. Con la erosión de las
identidades colectivas también se identifica la identidad individual. El individuo autónomo y
racional sigue siendo el fundamento en la democracia liberal. La promesa de individualidad,
que adelantó la modernidad, parece revocada a diario por el individuo atemorizado, aislado,
anestesiado de nuestra sociedad. Las inseguridades generan patologías del vínculo social y, a
la inversa, la erosión de la sociabilidad cotidiana acentúa el miedo al otro. La actual
estrategia de modernización incrementa la autonomía y libre elección del individuo, disuelve
las viejas ataduras pero no crea una nueva noción de comunidad (LECHNER: 2002).
“Inutilidad” y “peligro” pertenecen a la gran familia de “conceptos esencialmente
discutibles” de Walter Bryce Gallie. Cuando son empleados como herramientas de
designación, despliegan esa flexibilidad que hace que las clasificaciones resultantes
sean excepcionalmente adecuadas para albergar los demonios más siniestros de todos
los que asechan a una sociedad atormentada por la duda de la duración de cualquier
utilidad, así como por la difusa y volátil sensación de miedo. El mapa mental del
mundo que se desprende de esos conceptos constituye un terreno ilimitado para
sucesivos “pánicos morales”. Las divisiones resultantes pueden ampliarse con
facilidad para absorber y domesticar nuevas amenazas, permitiendo simultáneamente
que los terrores difusos se concentren en un blanco que es tranquilizador sólo por ser
específico y tangible (BAUMAN: 2007, 168).
Ni qué decir de las formas de participación política extra institucionales como la protesta
social, cualquier manifestación de descontento que implique el más mínimo grado de
violencia queda severamente sancionada por ser un factor de riesgo para la gobernabilidad, lo
cual se convirtió en una ideología de contención del conflicto social. El actor que opere bajo
condiciones no legitimadas por el orden social vigente es inmediatamente descalificado por
ser antidemocrático. La “noble” intención de fondo era la regulación del cambio social a
través de las instituciones y no por medio de la violencia.
14

Una sociedad insegura de la supervivencia de su manera de ser desarrolla la
mentalidad de una fortaleza sitiada. Los enemigos que asedian sus murallas son sus
propios “demonios internos”, la reprimida sensación de temor que se filtra en sus
vidas cotidianas, en su “normalidad”, y que sin embargo, para hacer soportable la
realidad diaria, debe ser aplastada y extraída de esa cotidianidad para modelar con
ella un cuerpo extraño… un enemigo tangible al que se le da un nombre, un enemigo
con el que se puede luchar, una y otra vez con la esperanza de vencerlo (BAUMAN:
2007, 173-174).
El monopolio de la violencia física del Estado se ve irremediablemente acompañado de la
autocoacción individual y social. En este sentido, el hombre moderno ya no utilizará medios
violentos para acceder a sus metas. La sociedad moderna crea las condiciones necesarias,
según Norbert Elías, para que la convivencia entre los individuos sea posible mediante
caminos pacíficos (ELÍAS: 1994). Esto obliga a la construcción de un aparato de control y
vigilancia que se inocula en el espíritu del individuo. Esta inoculación se traducirá en una
serie de conductas de auto dominación y autocoacción, dando como resultado el diseño de
comportamientos que sean capaces de someter a las pasiones. La contención propia de los
impulsos se ve acompañada de un trabajo institucional, efectuado por el apartado formativo,
que inculca la costumbre permanente de dominarse, hasta convertirla en un valor estable y
cuyo funcionamiento es automático.
La continuación de la política por otros medios
Al despuntar la segunda mitad del siglo XX, América Latina y el Caribe vivieron años
convulsos. En buena parte de Latinoamérica hubo una época de represión en la que,
invocando un interés nacional, se practicaron ejecuciones sumarias, torturas, secuestros,
detenciones y asesinatos masivos como medida para frenar las protestas populares; se
militarizó la administración de justicia; se suprimieron las libertades de expresión, reunión y
asociación y, en general, se violó y vulneró la legalidad institucional. La dignidad y libertad
humanas se vieron socavadas ante la sistemática violación de los más elementales derechos.
Las políticas de "Solidaridad Continental" y la "Doctrina de Seguridad Nacional", patrocinadas
por Estado Unidos, alentaron la formación de gobiernos militares y dictatoriales como una
supuesta medida para terminar con el comunismo. La violencia política como forma de
eliminar a la oposición se hizo más sofisticada a mitad del siglo XX, durante los años de mayor
intensidad de la Guerra Fría.
Las heridas provocadas por tal convulsión política y social, significaron para las sociedades de
América Latina, un quiebre antropológico cuyos efectos aún se perciben recientes. La
15

ideología del nacionalismo no sólo ha sido funcional en la conformación de una unidad
geopolítica, ha implicado una fuente de creación y eliminación de una serie de “otros”
(BLANCK-CEREIJIDO: 2003). Un giro a este horror, sería el postulado de que un enemigo interno
amenazó la integridad y la pureza de nuestras naciones durante los años de la Doctrina de
Seguridad Nacional y de la contrainsurgencia (EGGERS-BRASS: 2006). Bajo la identificación
genérica del llamado “subversivo”, su aniquilamiento material y desaparición, condujo a la
clausura del tipo de relaciones que aquella fracción social encarnaba (o amenazaba encarnar)
para generar otros modos de articulación entre los miembros de la sociedad, reorganizando
así, las relaciones sociales (FEIERSTEIN: 2007).
Quiero decir que esa violencia se produjo en medio del ensordecedor silencio de
gente que creía ser decente y ética, y que sin embargo no entendía porqué las
víctimas de la violencia, que mucho tiempo antes habían dejado de ser consideradas
miembros de la familia humana, eran merecedoras de su empatía moral y de su
compasión. […] Una vez combinadas con la indiferencia moral, las soluciones
racionales de los problemas humanos se convierten en una mezcla explosiva.
En esa explosión perecen muchos seres humanos, aunque la víctima más notable es la
humanidad de aquellos que escaparon a la perdición (BAUMAN: 2007, 173).
Además el Estado no ha abandonado su claro sesgo de clase y el proyecto que se presenta
como el de una comunidad, (que en realidad nunca ha sido tal), no es más que el proyecto de
clase de un grupo de poder detrás del Estado. Apelando a la insigne noción de esta comunidad
ilusoria llamada Nación, es que las abismales inequidades sociales pueden ser travestidas bajo
la idea de la igualdad. El actual orden social se fundó bajo la convulsión y mutilación de las
sociedades latinoamericanas.
Transiciones democráticas hacia un refinado autoritarismo
En el último cuarto del siglo XX hubo una tendencia que cambió el panorama político mundial.
En América Latina implicó la sustitución de dictaduras militares y Estados contrainsurgentes
por gobiernos civiles elegidos desde finales de los ’70 hasta entrados los ’90, lo que suponía la
salida de gobiernos autoritarios hacia regímenes más liberales y democráticos. Esta tendencia
fue considerada como parte de una gran tendencia global democrática que Samuel Huntington
denominó como “la tercera ola” de la democracia. La comunidad intelectual y política adoptó
rápidamente el modelo analítico de la transición democrática, derivada del campo académico
emergente de la transitología, sobre todo proveniente del trabajo fundamental de Guillermo
O’Donnell y Philippe Schmitter. Los promotores de la democracia extendieron el modelo a un
paradigma universal para comprender la democratización, pese a las distintas variaciones en
los patrones de cambio político y la naturaleza particular de cada caso.
16

La receta transitológica era clara. Primero la apertura, un proceso de liberalización que abre
grietas en el régimen autoritario. Después el rompimiento, el colapso y la emergencia de un
nuevo sistema democrático a través de elecciones nacionales y el establecimiento de una
nueva institucionalidad. Posteriormente llega la consolidación del sistema en un lento
transcurso en que las formas democráticas son convertidas en sustancia (CAROTHERS: 2002).
Sin embargo, la democracia en la mayoría de los países de América Latina sigue siendo
superficial y problemática. La participación política queda restringida al voto en tiempo de
elecciones. Además que las élites políticas son vistas como corruptas e ineficientes, lo que
provoca la profunda indiferencia política del pueblo. Los ciudadanos tienden a ser apáticos y
evitar una participación política mayor a la electoral. El claro patrón de estos países consiste
en las dudosas, aunque no del todo fraudulentas, elecciones. Ocasión que el grupo de poder
dominante busca tratar de hacer lucir lo suficientemente convincente para ganar la
legitimidad de la comunidad internacional, mientras manipula furtivamente el proceso para
favorecer su permanencia. La debilidad del Estado es una característica, sobre todo por sus
anquilosadas burocracias minadas por la corrupción.
Las trayectorias políticas de la mayoría de los países de la tercera ola ponen en duda la
confiabilidad del paradigma de la transición. La suposición automática de que cualquier país
que saliera de un régimen autoritario estaba en tránsito automático hacia la democracia ha
resultado frecuentemente imprecisa y equivocada. Continuar teorizando la realidad
democrática de los países latinoamericanos constituye el peligroso riesgo de imponer un
orden conceptual simplista e impreciso sobre un complicado cuadro empírico (CAROTHERS:
2002).
En el camino para hacer cuentas en el tema de los derechos humanos y desarrollar el pasaje
hacia la democracia, aparecen dificultades, pues aún es difícil para los gobiernos civiles
subordinar a los militares. La democratización se convirtió en la continuación de la guerra por
otros medios. La primera etapa del plan era pacificar y la segunda era reestructurar la
sociedad civil por medio de elecciones, teoría, educación, persuasión y manejo político: todo
en nombre de la democracia. Las prácticas de control social y contrainsurgencia se
reconvirtieron para permanecer presentes bajo la fiesta de disfraces de la democracia.
A modo de inconclusión
Ante el advenimiento de las transiciones democráticas quedó incrustada la impresión falaz de
que la institucionalización del conflicto dirimiría cualquier expresión de violencia colectiva y
traería consigo el tan ansiado paraíso de paz y orden social. El vaciamiento de sentido de la
democracia que arribó tras el periodo de autoritarismo voraz, correspondió al diseño de una
forma de hacer política adecuada a las necesidades del nuevo proyecto de acumulación
17

económica, que implicó también un plan de restauración del poder del capital trasnacional y
sobre todo norteamericano, que había resultado afectado tras la segunda posguerra mundial.
El angostamiento de la concepción de la política, reducida a los túneles institucionales, dejó
al margen a amplios sectores no representados por las vías políticos socialmente legitimadas.
La política como el espacio público por excelencia, cedió su lugar a la actividad de lo privado
por excelencia: la economía. La política entendida como la construcción colectiva del futuro
de una sociedad, se tornó en el olimpo socio-económico que se representa así mismo. La
garra del mercado, que aún algunos se atreven a considerar invisible, impuso su lógica por
sobre las decisiones políticas que afectan a la comunidad. La sensación de colectividad tiende
a erosionarse con el desdibujamiento de la representación que la comunidad construye de sí
misma, y no sólo por el impacto que el corrosivo modelo económico tiene sobre las formas de
construir sociedad. A la transición en la política, (más que las transiciones políticas), se
suman los cambios en la cultura que han generado los avances tecno-científicos. La anunciada
muerte de Dios llegó con el vértigo de la mutación de los referentes de sentido. ¿Qué tipo de
sociedad se construye sobre vínculos sociales corroídos y sentidos colectivos tan volátiles?
El nuevo modelo económico significó la edificación de una nueva sociedad sobre las bases de
los efectos modeladores y ortopédicos de la violencia política en distintos grados. El terror
como estrategia de desmovilización política condujo a la ruptura de solidaridades y al
retraimiento social. A pesar de la versión de algunos intelectuales a sueldo, la violencia
emanada del Estado y sus asociados permanece vigente bajo manifestaciones a veces más
refinadas, y a veces más cínicas. El miedo ahora posee muchos rostros.
… nuestras acciones, nuestra fijación de objetivos, nuestros planes de lo que debería
ser, sólo pueden adquirir mayor lucidez cuando comprendamos mejor, lo que
verdaderamente es, la legitimidad elemental de la raíz de nuestros fines, la
estructura de esas grandes unidades que formamos unos con otros. Sólo entonces
estaremos en condiciones de instaurar sobre un diagnóstico seguro el tratamiento de
las carencias de nuestra convivencia. Mientras esto no suceda, nuestro proceder en lo
que se refiere a la consideración de nuestra convivencia y sus carencias no será, en el
fondo, muy distinto al de un curandero respecto al tratamiento de los enfermos:
estaremos prescribiendo una terapia sin ser capaces de establecer, con anterioridad e
independientemente de los propios deseos e interese, un diagnóstico claro (ELÍAS:
1990,25-26)
_________________________________________________________________________________
Bibliografía
18

BAUMAN, Zigmunt (2007) “Daños colaterales del consumismo” en Vida de consumo, Fondo de
Cultura Económica, México.
BLANCK-CEREIJIDO, Fanny, (2003) “La mirada sobre el extranjero” en El otro, el extranjero,
Fanny Blanck-Cereijido y Pablo Yankelevich Comps., Libros del Zorzal, Argentina.
BOBBIO, Norberto (2002) Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México.
BOZARSLAN, Hamit. (2007) “Some Remarks on Mass Murders, Social Darwinism and Mysticism in
the 20th Century”, en Online Encyclopedia of Violence, [http://www.massviolence.org/Some-
Remarks-on-Mass-Murders-Social-Darwinism-and-Mysticism?artpage=1-5], consultado: 04/05/2009
CAROTHERS, Thomas (2002) “El fin del paradigma de la transición” en Este País, No. 135,
México.
ELÍAS, Norbert, (1990) La sociedad de los individuos, Ediciones Península, Barcelona.
ELÍAS, Norbert, (1994) El proceso de la Civilización. Investigaciones sociogenéticas y
psicogenéticas, Fondo de Cultura Económica, México.
EGGERS-BRASS, Teresa; Marisa Gallego y Fernanda Gil Lozano (2006) Historia Latinoamericana
1700-2005: sociedades, culturas, procesos políticos y económicos, Maipuie, Argentina.
FEIERSTEIN, Daniel (2005) “El fin de la ilusión de la autonomía. Las contradicciones de la
modernidad y su resolución genocida” en Genocidio. La administración de la muerte en la
modernidad, Daniel Feierstein Comp., Editorial de la Universidad Nacional Tres de Febrero,
Argentina.
FEIERSTEIN, Daniel (2007) El genocidio como práctica social, Entre el nazismo y la experiencia
argentina, Fondo de Cultura Económica, Argentina.
FOUCAULT, Michel (2005) “Clase del 21 de noviembre de 1973” en: El poder psiquiátrico. Curso
del Collège de France (1973-1974), Akal, Madrid.
GARRETÓN, Manuel Antonio (2006) “Modelos y liderazgos en América Latina” en Nueva
Sociedad, No. 205, Caracas.
GINSBERG, Enrique (2003) “Reflexiones sobre la guerra, la sociedad y la condición humana” en
Subjetivad y Cultura, No. 20 Octubre, México.
HARRIS, Marvin (1979) El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de
la cultura, Siglo Veintiuno Editores, México.
19

HARVEY, David (2007) Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid.
HARVEY, David (2008) “El neoliberalismo como destrucción creativa”, en Revista Memoria, N°
232, agosto-septiembre.
HOBSBAWM, Erick (2002) “La barbarie: guía del usuario” en: Sobre la Historia, Crítica,
Barcelona.
HOPENHAYN, Martin (1995) Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en
América Latina, Fondo de Cultura Económica, Chile.
LECHNER, Norbert (2002) Las sombras del mañana, La dimensión subjetiva de la política, LOM,
Santiago.
MAZOWER, Mark, (2005) “Violencia y Estado en el siglo XX” en: Historia Social, n°54. España.
OCHOA Bilbao, Luís (2001) Violencia y teoría social, Tesis de Maestría en Sociología, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México.
O’DONNELL, Guillermo, Phillipe Schmitter y Laurence Whitehead Comps. (1989) “Definición de
algunos concepto (y exposición de algunas premisas)” en Transiciones desde un gobierno
autoritario, Vol. 4 Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Paidós,
Barcelona.
OSORIO, Jaime (2004) El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto
del poder, Fondo de Cultura Económica, México.
OSORIO, Jaime (2006) “Biopoder y biocapital. El trabajador como moderno homo sacer” en
Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, 52, año 19, septiembre-diciembre, México.
ROTKER, Susana Ed. (2000) Ciudadanías del miedo, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela.
SARTORI, Giovani (1992) “Democracia” en Elementos de teoría política, Alianza, Madrid.
SARTORI, Giovani (2004) “Liberalismo, democracia y socialismo” en ¿Qué es la democracia?,
Taurus, México.
SENNETT, Richard (2005) La corrosión del carácter. Consecuencias personales del trabajo en el
nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona.
TRAVESO, Enzo (2002) “Conquistar” y “Destruir: la guerra total” en La violencia nazi. Una
genealogía europea, FCE, Buenos Aires.
20