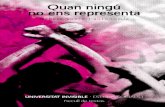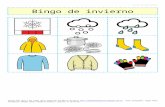Debats 100 Invierno
description
Transcript of Debats 100 Invierno
Debats 100 Invierno/Primavera 2008 - FINESTRA
Debats 100 Invierno/Primavera 2008 - FINESTRA
Racismo, antirracismo y progreso moral
En Tristes trpicos, uno de los trabajos antropolgicos ms imponentes, bellos y ricos en ideas que jams se han escrito. Claude Lvi-Strauss desarrolla el concepto de que las sociedades primitivas aplican una estrategia para sus relaciones con los peligrosos extraos que es diferente (aunque no necesariamente peor) de la que practicamos nosotros y que considerarnos normal y civilizada . Su estrategia es antropfaga: se comen, devoran y digieren (integran y asimilan biolgicamente) a los extraos, que estn dotados de fuerzas enormes y misteriosas a lo mejor esperan as aprovecharse de estas fuerzas, absorberlas y hacerlas propias. Nosotros, por el contrario, seguimos una estrategia antropomica (del griego em, vomitar). Expelemos a los portadores del peligro, eliminndolos del espacio donde transcurre la vida ordenada: procuramos que permanezcan fuera de los lmites de la sociedad, bien en el exilio o bien en enclaves vigilados, donde se les puede encerrar infaliblemente y sin que les quede la esperanza de escaparse.
Hasta aqu Lvi-Strauss. Opino, sin embargo, que las estrategias alternativas descritas por l no marcan la diferencia entre sociedades que se siguen una a otra histricamente, sino que son propios de cada sociedad, incluida la nuestra. Las estrategias fgicas y micas se emplean simultneamente: as sucede en todas las sociedades y en cada nivel de organizacin social. Las dos son mecanismos irrenunciables de la formacin de espacios sociales, pero su eficacia se debe precisamente al hecho de que aparecen juntas, siempre como pareja. Por s sola, cada una de las estrategias producira demasiado desecho para poder asegurar un espacio social ms o menos estable. Aplicadas en conjunto, sin embargo, pueden manejar muzygmunt tuamente sus desechos, de forma que cada una hace un poco menos insoportables los costes y desventajas de la otra. La estrategia fgica es inclusiva, la mica es exclusiva. La primera causa la asimilacin de los extraos a sus vecinos, la segunda los hace fundirse con los otros forneos. En conjunto polarizan a los extraos e intentan eliminar el mundo agobiador e inquietante que se halla entre los polos vecino y forneo, entre patria y extranjero . Confrontan a los extraos, cuyas condiciones de vida y opciones determinan estas estrategias, con un contundente o una cosa u otra: os adaptis u os condenis, debis ser como nosotros o no os quedis demasiado tiempo, observad las reglas del juego o contad con que se os echar fuera del todo. Tan slo en esta forma de o una u otra ofrecen estas estrategias una posibilidad seria de controlar el espacio social. Por tanto pertenecen al arsenal de todo dominio social.
Las reglas de admisin tan slo son eficaces en cuanto que son complementadas por sanciones de expulsin, destierro, despido, proscripcin, exclusin; pero esta serie de sanciones solamente conducir a la adaptacin mientras se mantenga viva la esperanza de ser admitido. La educacin unitaria se complementa con reformatorios que esperan a los fracasados y a los insolentes; la proscripcin cultural y la denigracin de costumbres forneas se complementan con el incentivo de la asimilacin cultural; el proselitismo nacionalista se complemento con la perspectiva de la repatriacin forzosa y la limpieza tnica; la igualdad de los ciudadanos proclamada por ley se complementa con controles de inmigracin y regulaciones de expulsin. La importancia del dominio, del control sobre la formacin del espacio social, est comprendida en su capacidad de alternar las estrategias fgicas y micas, y decidir cundo se ha de aplicar una u otra, as como evaluar cul de ellas es apropiada para el caso en cuestin. En el mundo moderno, los extraos son omnipresentes y no eliminables; son una condicin de vida indispensable (para que la vida moderna sea posible en una sociedad, la mayora de las personas que la forman ha de asumir el papel de estragos, frente a los cuales solamente es lcita la inadvertencia civil de Goffmoni y al mismo tiempo el defecto congnito ms doloroso de esta vida. Las dos estrategias no son, de ninguna manera, soluciones para el problema de los extraos ni para el miedo que stos causan ni para la ambivalencia inherente de su status y su papel, tan slo son modos de controlar el problema. Quien ostenta el control (o sea, quien tiene conferida la formacin del espacio social) transforma el fenmeno aportico de la extraez en dominio social; el nivel y la envergadura del dominio reflejan el nivel y la envergadura del control.
Propongo el trmino proteofobia1 para los sentimientos confusos, ambivalentes, que provoca la presencia de extraos, de aquellos otros subdefinidos, subdeterminados, que no son vecinos ni forneos, aunque (de modo paradjico) potencialmente sean las dos cosas. El trmino proteofobia define los recelos que suscitan estos fenmenos dismiles, multiformes, que se resisten tenazmente a cualquier metodizacin, minando los patrones ordinarios de clasificacin. Estos recelos se parecen al miedo a malentendidos que, segn Wittgenstein, puede explicarse como la falta de conocimiento sobre cmo hay que seguir. Es decir, proteofobia significa aversin frente a situaciones en las cuales uno se siente perdido, confuso, impotente. Estas situaciones son evidentemente el producto residual de la distribucin del espacio social; no sabemos cmo hemos de seguir en determinadas situaciones, porque las pautas segn las cuales definimos qu es lo que significa saber cmo hemos de seguir no cubren estas situaciones.
Evitamos tales situaciones atemorizantes precisamente porque ya se ha producido una formacin del espacio social y, por tanto, manejamos algunas de las reglas que rigen el comportamiento en el espacio ordenado; aun as, en algunos casos queda poco claro cules de estas reglas son indicadas. Encontrarse con estragos es, con mucho, el caso ms craso y ms mortificante (si bien ms comn). Desde el punto de vista de aquellos a los que incumbe el orden, los extraos son remanentes masivos del proceso de produccin que se denomina formacin del espacio social; continuamente causan problemas de reciclado y eliminacin de residuos. Pero solamente la miopa condicionada por el dominio ve estas dos actividades en un nivel diferente del de los efectos positivos de la formacin del espacio social. La gestin del espacio social no elimina la proteofobia; tampoco es sa su intencin. Utiliza la proteofobia como recurso principal y, queriendo o sin querer pero en todo caso continuamente, va completando existencias. Controlar los procesos de la formacin del espacio social significa desplazar los epicentros de la proteofobia, escoger los objetos sobre los que se enfocarn las sensaciones protefobas, y someter a stos al bao alterno de las estrategias fgicas y micas.
Para ser acusado de inmoralidad y para que cuaje la inculpacin, primero hay que quedar vencido. Los lderes de la Alemania nazi que dieron rdenes de exterminio llegaron ante los tribunales, fueron condenados y ahorcados; sus acciones, que se habran perpetuado en los libros de historia como la historia del desarrollo superior de la humanidad en caso de haber salido Alemania vencedora, fueron declaradas crmenes contra la humanidad. La condena es segura, igual que la victoria que la hizo posible. Perdurar hasta que se vuelvan a barajar las cartas; y de la misma manera se volver a barajar la memoria histrica, para que se ajuste o bien convenga a las nuevas pretensiones. Mientras los vencedores no sean vencidos a su vez, no se les pedir cuentas de su propia crueldad o de la crueldad de su seguidores y protegidos. La justicia azot a los vencidos; pero como la historia de la justicia no la puede contar nadie excepto precisamente aquellos que fueron los vencedores, siempre recrea la imagen de un mundo en el que ser inmoral es sinnimo de ser merecedor de castigo.
La edad moderna se fundament en el genocidio y prosigui con ms genocidio. De alguna manera, la vergenza por las masacres de ayer ha resultado de escasa utilidad como proteccin contra las matanzas de hoy, y las maravillosas facultades lcidas de la razn progresista han contribuido a mantener esta vergenza dbil. Recientemente. Hl Bji resumi en trminos escuetos: El profundo malestar a consecuencia de la guerra de Vietnam no fue ninguna conciencia de culpabilidad frente a las vctimas, sino un arrepentimiento mordiente por la derrota (1993, 164s).2 No habra habido malestar si la victimizacin no hubiera terminado en una derrota. Pocas voces de mea culpa se escucharon despus de la aniquilacin de los hotentotes por los boers o las atrocidades de Carl Peters en frica Sur occidental, o cuando la poblacin congolea fue reducida de veinte a ocho millones bajo los auspicios del rey belga Leopoldo II. Si hay un malestar, como hubo despus de la vergonzosa intervencin en Vietnam, la conclusin que de ello sacan los vencidos y que les sirve de leccin es que se necesita ms poder militar con ms eficacia, y no ms conciencia tica. En Amrica, la vergenza de Vietnam ha dado mucho ms impulso al armamento de alta tecnologa que al autoescrutinio moral. Mediante control electrnico y misiles inteligentes se puede matar ahora a la gente sin que tenga la oportunidad de defenderse; pueden ser matados desde una distancia a la que el asesino no ve a las vctimas y ya no tiene que (o no puede) contar los cuerpos. Triunfadores o defraudados, los vencedores no salen del combate normalmente ennoblecidos, pero tampoco lo hacen sus vctimas. Por regla general, las vctimas no son ticamente superiores a los que las reducen al papel de vctimas; lo que hace que parezcan moralmente mejores y da credibilidad a esta pretensin es el hecho de que, siendo ms dbiles, tenan menos oportunidades de cometer salvajadas. Pero no hay motivo por el que habran de sacar otras conclusiones que las que sacan los vencedores defraudados: no es la postura tica, sino un arsenal copioso y potente lo que brinda mejor proteccin contra futuras catstrofes (aunque lo segundo no excluye lo primero, ni mucho menos: lo primero puede ser un medio til para alcanzar lo segundo, lo segundo un apoyo necesario de lo primero). Cuando les toc el turno de conquistar a su vez Laos y Camboya, las tropas vietnamitas demostraron que apenas haba algo que no hubieran aprendido de sus torturadores. El genocidio cometido por los croatas durante el dominio de los nazis ha predispuesto a los descendientes de las vctimas serbias a matar, violar y realizar limpiezas tnicas. El recuerdo del holocausto refuerza la mano del ocupante israel en suelo rabe; hacer deportaciones en masa, agrupar a la fuerza a la gente, tomar rehenes, as como levantar campos de concentracin an est impreso en la memoria como medidas eficaces. En el transcurso de la historia prevalece la tendencia de compensar una injusticia con otra injusticia, pero con los papeles cambiados. Tan slo los vencedores malinterpretan esta compensacin como triunfo de la justicia, esto es, mientras su victoria quede indiscutida. La moral dominante siempre es la moral de los que dominan.
Al parecer, ninguna victoria sobre lo inhumano ha hecho al mundo ms seguro para los seres humanos. Evidentemente, las victorias morales no se acumulan; se cuente lo que se quiera sobre el progreso, el desarrollo no es lineal: ni se reinvierten las ganancias de ayer ni son irreversibles las ventajas una vez obtenidas. Cada vez, con cada desplazamiento del equilibrio del poder, vuelve de su destierro el fantasma de la inhumanidad. Por tremendas que hayan sido las conmociones morales en su tiempo, poco a poco pierden su influencia, hasta quedar en el olvido. A pesar de su larga historia, las definestra cisiones morales parecen empezar de cero una y otra vez.
No es de extraar que haya razones muy poderosas para dudar del progreso moral y particularmente del tipo de progreso moral que la modernidad pretende fomentar. El progreso moral parece estar amenazado en su esencia, precisamente por el modo en que se practica. El parentesco interno entre el orden moralmente superior y la superioridad demasiado material de sus guardianes hace que todo orden sea precario desde dentro ya en sus principios e invita a perturbarlo: pone nerviosos a los custodios y llena de envidia a los que se hallan encomendados a su proteccin. Aquellos no vacilarn en obligar a los rebeldes a que obedezcan, disculpando el forzamiento como acto moral; stos no rehusarn la violencia para ganarse el derecho de negar o conceder la disculpa.
La amenaza es experimentada ms directamente cuando se pierde la solidez del sedimento de la socializacin y cuando, debido a ello, el espacio social remanente pierde su transparencia y tambin su poder imperioso y capacitador. La reaccin espontnea a una experiencia de este tipo es un esfuerzo intensificado de formacin de espacios. Entonces colapsa cualquier coordinacin/separacin estable entre la formacin de espacios sociales, estticos y morales que se haya alcanzado en el pasado. Se tienen que volver a negociar las condiciones para el alto el fuego y el modus vivendi entre las tres modalidades de formacin de espacios, o, lo que es ms probable, se tienen que librar y ganar nuevas batallas por ellas. Entonces se abre paso y aflora el potencial de conflictos y desarmona que existe entre los modos de formacin de espacios, y que nunca haba quedado enterrado del todo. No hay ninguna instancia de control central eficaz que pueda dar una apariencia de naturalidad al espacio amenazado y continuamente reproducido. Queda al descubierto la precariedad de la convencin en la que se basaban las reglamentaciones sociales aparentemente tan slidas y estables, revelndose, con ello, que las luchas por el poder y un continuo tira y afloja son los nicos fundamentos fiables de un mundo de vida ordenado. La tarea de construir un nuevo espacio social razonable se emprende individualmente, en grupo y colectivamente; en todos los niveles se hace notar la falta de una agencia coordinadora/ controladora que sea lo suficientemente comprometida e ingeniosa como para presentarse como rbitro y acabar por obligar a las partes a establecer las condiciones para la paz (es decir, un orden y una ley compulsiva que fija las normas frente a las cuales todo intento de desplazar los lmites sociales, morales y estticos pueda ser presentado como divergente y subversivo y quedar eficazmente marginalizado). La falta de tal agencia produce una multiplicacin infinita de iniciativas locales dispersas, provee a cada una de ellas de obstinacin y firmeza y aleja toda posibilidad de acordar soluciones.
Estas erupciones de inseguridad son tan poco nuevas como lo es la reaccin a ellas. Es notorio que aparecen a lo largo de toda la historia, a saber, tras guerras, revoluciones violentas, hundimientos de imperios, o como fenmeno secundario de cambios sociales que son tan profundos o se desarrollan con tanta rapidez que las agencias de control que an persisten no dan abasto. Los esfuerzos de reordenacin social que actualmente proliferan en toda Europa (y los esfuerzos que nunca fueron extinguidos del todo en el mundo postcolonial) pueden ser reducidos a las mismas causas ortodoxas. El fin de la Pax Sovitica, de la Pax Titoica, del muro de Berln, as como los consiguientes intentos pnicos de reordenacin, son tan slo los ejemplos ms recientes de un fenmeno que se repite continuamente y cuyo patrn ms expresivo y ms conocido, el de la Edad Oscura que sigui al ocaso de la Pax Romana, ha quedado establecido. Si bien haba que contar con el resurgimiento del tribalismo y de la estrechez mental provinciana tras el fin del rigurosamente vigilado imperio sovitico, donde se unieron la represin mezquina y una indoctrinacin sofisticada para alargar la vida de un orden moribundo, muchos observadores quedaron sorprendidos por la reaparicin de tendencias fundamentalmente similares en los pases occidentales, modernos desde su base. Paradjicamente, la biparticin del mundo que generalmente, y con razn, haba parecido una fuente de inseguridad global, se presenta ahora, a posteriori, como garanta quiz macabra pero al menos efectiva de la estabilidad a ambos lados de la barricada. Los contornos gruesos del espacio global fueron trazados por potencias inmunes a las dudas y provocaciones; una circunstancia que confirmaron indirectamente hasta las mentes ms agudas con su sorprendente incapacidad de imaginarse posibles cambios. Con la desaparicin del alambre de pas y las columnas de tanques que marcaron los contornos, ha quedado la puerta abierta para posibilidades inconcebibles. Han vuelto a desdibujarse los lmites del mapa mundial y de los mapas locales respectivos que derivaron de l su autoridad: ya no son una fuente de afianzamiento encarnizado, sino un motivo para la movilizacin. No haba momento menos propicio para un cambio de esta envergadura. Se est realizando en un tiempo que hay que definir de crisis del Estado-nacin: es la crisis de un mecanismo sorprendente que, durante los ltimos dos siglos, ha logrado canalizar u homogeneizar los procesos de formacin de espacios sociales, estticos y morales, y afianzar sus resultados en el marco de una soberana una y trina: poltica, econmica y militar.
La actual proliferacin de unidades que reclaman un status similar al que han adquirido histricamente los Estados nacionales ms antiguos no es ninguna prueba de que ahora las entidades ms pequeas y ms dbiles puedan reivindicar o anhelar razonablemente su viabilidad; tan slo demuestra que la viabilidad ya no es un requisito para la formacin de Estados nacionales. Si acaso, se puede inferir indirectamente que se ha perdido la forma tradicional de viabilidad que podan reclamar los grandes y medianos organismos estatales que ostentaban la clsica trada de soberana en la poca de la alta modernidad. El atestado edificio de la ONU no augura el triunfo definitivo del principio nacionalista, sino el inminente fin de una era en la que se solan identificar los sistemas sociales por medio de territorios y la poblacin con el Estado nacional (aunque no necesariamente vaticine tambin el fin de la era del nacionalismo). El modo de funcionamiento de la economa mundial y las lites econmicas extraterritoriales que la dirigen prefieren organismos estatales que no pueden forzar condiciones eficientes para dirigir la economa; an menos que estas condiciones impuestas aprecian que a los dirigentes se les ponga obstculos en el camino por el que quieren llevar la economa; de hecho, hoy da la economa es transnacional. En referencia a prcticamente todos los Estados, grandes o pequeos, la mayora de los capitales cruciales para la vida diaria de la poblacin son extranjeros o podran llegar a serlo de la noche a la maana, a la vista de la supresin de las limitaciones para el movimiento de capital y en el caso de que los gobiernos locales se consideren ingenuamente como suficientemente fuertes para intervenir. La separacin entre la autarqua poltica (real o imaginaria) y la autarqua econmica no podra ser ms completa: adems parece irreversible.
En toda la parte modernizada del mundo, las necesidades de identidad se hacen tanto ms apremiantes (an ms que en los anteriores cambios radicales) cuanto ms obviamente se manifiesta la incapacidad de los Estados-nacin de jugar su papel anterior de productores y proveedores de identidad, es decir, cuando han dejado de ser gerentes/ guardianes eficaces, seguros y fiables de los mecanismos de formacin de espacios. La funcin de la produccin de identidad, en la que acostumbraban a especializarse los Estados- nacin establecidos, ha de buscarse otro portador, y lo har con ms afn debido a la blandura de las alternativas disponibles. Por otra parte, tampoco ha desaparecido la paradoja de las identidades colectivas artificiales tpicas de la era de los Estados nacionales, es decir, al mismo tiempo son identidades que solamente perduran si se las toma por dadas, o sea, si parecen estar ms all de cualquier posibilidad de influencia humana. En comparacin con las fases anteriores de la era moderna, esta paradoja ha quedado ms bien agudizada. Su solucin, sin embargo, es ms difcil que nunca. Las identidades solamente pueden estar seguras y ser no problemticas dentro de un espacio social protegido: la formacin del espacio y la produccin de la identidad son dos caras del mismo proceso. Pero es precisamente el gran proyecto moderno de un espacio uniforme, dirigido y controlado el que est siendo presionado y se ve cuestionado crticamente.
Desde que, con el comienzo de la modernidad, la formacin de la identidad lleg a ser una actividad consciente e intencionada, siempre se ha compuesto de una mezcla de objetivos restauradores y productivos (la primera categora evoca la sangre y la tierra, la terre et les morts, la segunda el atrezo del patriotismo: la denuncia de una actitud indiferente como traicin y la demanda de vigilia frente a aquellos que se arriman al sol que ms calienta). Hoy da, sin embargo, los aspectos productivos ocupan claramente un primer plano, cuando los fundamentos de identidad supuestamente ms seguros (como territorio o estirpe) se han demostrado definitivamente como fluidos, ambivalentes y completamente inseguros en la prctica ms reciente (al menos en las partes del mundo que ya se han aproximado a la situacin postmoderna). Por tanto, existe algo como una demanda social de estos fundamentos objetivos de identidades colectivas que exhiben sin disimular su condicin histrica y sus orgenes artificiales, aunque tambin se les puede adscribir una autoridad supraindividual y poseen un valor que los portadores de la identidad no pueden desestimar ms que por su propio riesgo. El ansia de tener una identidad (es decir, un espacio social indiscutido), complementado con la xenofobia, crece en una medida que est en relacin inversa con la conciencia de s mismos de sus portadores, y es ms que probable que echar anclas en el terreno que se llama cultura y que, efectivamente, parece hecho a medida para asumir esta exigencia con su contradiccin interna. El fenmeno que Simmel describi como la tragedia de la cultura (la contradiccin entre la modalidad de la cultura como producto de la mente humana y la objetividad enorme e imponente de una cultura establecida, como la experimentan los individuos que ya no son capaces de asimilarla) se ha convertido, cien aos ms tarde, en la brizna de paja a la que se agarran aquellos que buscan identidades estables en el mundo postmoderno del nomadismo y de la discrecionalidad.
Tanto la controvertida formacin del espacio social como la formacin de identidad se centran hoy en el grupo fabricado, inventado que se disfraza de comunidad heredada la Tnnies, pero que en realidad se parece mucho ms a las comunidades estticas de Kant que en su mayor parte o quizs exclusivamente nacen y se mantienen vivas por la intensidad con la que sus miembros se dedican a ellas. Caractersticas que realmente perteneceran al mbito esttico comienzan a inundar y colonizar el espacio social; pugnan por asumir el papel de instrumentos principales de la formacin del espacio social. Por efmero que sea un grupo que se origina con la ayuda de estos instrumentos, se mantiene vivo mediante las fuerzas unificadas de los individuos que se deciden por l. Debido a la incertidumbre incorporada, tal comunidad vive en condiciones de miedo continuo y muestra una fatal y slo escasamente velada tendencia a la agresin y la intolerancia. Es sta una comunidad que no tiene otro fundamento que las decisiones individuales de identificarse con ella, pero tiene que imponerse en la conciencia de los tomadores de las decisiones como algo de rango superior y preferencial en relacin con cualquier decisin individual; una comunidad que ha de construirse ao por ao, da por da, hora por hora, siendo su nico jugo vital el combustible lquido de las emociones de masas. Por tanto tiene que quedar precaria desde dentro y, por consiguiente, seguir siendo guerrera e intolerante, neurtica en cuestiones de seguridad y paranoica en cuanto sospecha hostilidades y malas intenciones a su alrededor. Las nuevas tribus (neotribes) de Michel Maffesoli son tanto ms hipocondracas y pendencieras cuanto ms les falta lo que daba seguridad a las tribus antiguas: el poder efectivo de objetivar su predominio y sus exigencias monopolistas de obediencia. La vida de estas nuevas tribus es frgil; se originan por una condensacin momentnea, pero despus se encuentran a diario ante el peligro de desvanecerse del mismo modo que aquella energa de devocin que les dio temporalmente la apariencia de continuidad. Su supremaca puede ser corta, pero si uno supiera de antemano y se admitiera a s mismo lo rpido que se pierde la implicacin activa, aqulla ni siquiera llegara a establecerse. La produccin tiene que parecer una restauracin o restitucin; la conquista de nuevas tierras ha de concebirse como colonizacin de continentes que ya existan. La contrafacticidad de la autoimagen es el requisito principal incluso de un xito tan frgil y efmero. Por eso vienen muy oportunos los conceptos derivados del discurso cultural, como son las formas de vida, las tradiciones, la comunidad. Aunque la actitud de rechazar a los extraos rehse ser expresada en trminos racistas, no puede permitirse admitir su arbitrariedad si no quiere perder toda esperanza de xito; se articula, por tanto, en trminos de la incompatibilidad y la imposibilidad de mezclar las culturas, o habla de la autodefensa de una forma de vida heredada de la tradicin. El horror a la ambivalencia se sedimenta en la conciencia como el valor de la concordia comn y como un consenso que tan slo puede originarse en la comprensin comn. Argumentos que pretenden ser tan firmes e inamovibles como los que antao se anclaban en las imgenes de la sangre y la tierra, ahora tienen que vestir el lenguaje de una cultura hecha por los hombres, y los valores de la misma.
Paradjicamente, las ideologas que acompaan hoy da a las estrategias de la formacin de identidad comn y las polticas de exclusin asociadas a ellas apelan precisamente al tipo de lenguaje que tradicionalmente se haba apropiado el discurso de inclusin cultural. Estas ideologas presentan como invariable a la cultura misma y no a un conjunto de genes heredados: la cultura como unidad nica que debera conservarse intacta, y como una realidad que no puede ser modificada decisivamente por ningn mtodo de origen cultural. Las culturas, se dice, prefiguran, forman y definen (cada una de su propia manera nica) precisamente esta razn de la que antes se esperaba que sirviera de arma principal de la homogeneidad cultural. De una manera que no difiere mucho de las castas o los estamentos del pasado, las culturas pueden comunicarse, en el mejor de los casos, en el marco de una reparticin funcional del trabajo, pero no pueden mezclarse nunca; tampoco deberan mezclarse, porque entonces quedara comprometida y se erosionara su respectiva identidad valiosa. Ahora no son el pluralismo cultural y el separatismo, sino el proselitismo cultural y el afn de unificacin cultural los que se conciben como desnaturalizados , como una anormalidad a la que hay que resistirse activamente. No es de extraar que los actuales predicadores de las ideologas de exclusin rechacen desdeosamente la etiqueta racista. De hecho, no tienen por qu argumentar con la determinacin gentica de las diferencias entre los seres humanos y los fundamentos biolgicos de su continuidad. Por eso, sus adversarios no harn avanzar mucho su concepto contrario, la convivencia y la tolerancia mutua, si insisten en que la etiqueta racista es la que corresponde. La verdadera complejidad de su tarea se debe al hecho de que el discurso cultural, antiguamente el dominio de la estrategia liberal, inclusiva, asimiladora, ha sido colonizado por la ideologa exclusiva y, por consiguiente, el uso del vocabulario culturalista tradicional ya no garantiza la subversin de la estrategia de la exclusin. La debilidad del llamado antirracismo que actualmente se percibe tan dolorosamente en toda Europa radica en la profunda transformacin del discurso cultural mismo. Hoy da ha llegado a ser muy difcil formular, en el marco de este discurso y sin contradecirse (tampoco sin ser criminalizado), argumentos contra la inmutabilidad de las diferencias entre los seres humanos y contra la prctica de la separacin de categoras. Esta dificultad ha movido a muchos autores que se preocupan porque la argumentacin multiculturalista evidentemente no sea capaz de cuestionar y mucho menos de parar el avance del tribalismo, a duplicar sus esfuerzos para reavivar el proyecto inacabado de la modernidad como el nico dique que quizs an pueda parar el torrente. Algunos, como Paul Yonnet, incluso llegan a afirmar que las fuerzas antirracistas que predican la tolerancia mutua y la convivencia pacfica de diferentes culturas y tribus tienen la culpa de la creciente militancia de la tendencia de exclusin, la cual sera una reaccin natural al rgimen desnaturalizado de la inseguridad permanente que los predicadores de la tolerancia supuestamente quieren establecer. A pesar de su patente artificiosidad, el proyecto de orden homogneo originalmente inspirado en la Ilustracin, con su propagacin de los valores universales, su actitud intransigente frente a las diferencias y las incesantes cruzadas culturales tiene, segn Yonnet, mayor probabilidad (quiz la nica que jams haya existido y haya podido existir) de sustituir el exterminio mutuo por la coexistencia pacfica. Como hemos visto antes, el otro es un producto secundario de la regulacin social; un residuo de la formacin de espacios que garantiza la utilidad y dignidad de confianza del enclave habitable recortado y equipado adecuadamente; es el ubi leones, la tierra de los leones en los antiguos mapas, que marca el lmite exterior del espacio habitable para el hombre. La diferencia del otro y la seguridad del espacio social (y, por tanto, tambin la seguridad de la propia identidad) estn estrechamente ligadas y se apoyan mutuamente. La verdad es, sin embargo, que ninguna de las dos tiene un fundamento objetivo, real, racional. Como ha dicho Cornelius Castoriadis (1992, 6, 9) el nico fundamento que tienen es la fe y su pretensin de hacer el mundo y la vida coherentes (razonables), [y] se encuentra en un peligro mortal tan pronto como exista una prueba de que hay otros caminos para hacer la vida y el mundo coherentes y razonables... Puede la existencia del otro como tal ponerme en peligro a m?... S puede hacerlo, bajo una condicin: que en el rincn ms recndito de nuestra fortaleza egocntrica una voz repita por lo bajo pero incansablemente: nuestras paredes son de plstico, nuestra acrpolis es de cartn piedra. La voz ser baja, pero hay que gritar bastante fuerte para ahogarla. Sobre todo, porque la voz interior es tan slo el eco de las voces altas que nos asedian en todas partes, cada una de ellas pregonando una receta completamente diferente para crear un mundo sensato y seguro. Y como gritar es lo nico que uno puede hacer por su causa, cada voz es una voz de la razn, cada receta es racional, siempre se opone una racionalidad a otra, y los argumentos racionales sirven de poco. Para cada una de las recetas se encuentran buenas razones para aceptarla, hasta que al final solamente la tonalidad de la voz y el tamao del coro ofrecen una garanta de veracidad. Grito, luego soy; sta es la versin neotribalista del cogito.
Las tribus postmodernas mantienen su efmera existencia mediante una explosin de actos sociales. Las acciones comunes no derivan de intereses comunes, sino los crean. Dicho de otra manera, la accin comn es todo lo que hay de comunin. La accin comn reemplaza el poder ausente de la socializacin apoyada por leyes; solamente puede contar con su propia fuerza, y sin ninguna ayuda tiene que asumir la tarea desconcertadora de la estructuracin, lo cual significa mantener al mismo tiempo la propia identidad y la extraez de los extraos. Lo que antes acostumbraba a salir a la luz solamente en carnaval, una ruptura momentnea de la continuidad, una suspensin festiva para el descreimiento, esto mismo se convierte ahora en modo de vida. La postmodernidad tiene dos caras: la disolucin de lo obligatorio en lo opcional (Finkielkraut 1991, 174)3 tiene dos consecuencias evidentemente opuestas, pero estrechamente relacionadas una con otra. Por un lado existen el mpetu sectario de la voluntad neotribalista de imponerse, el resurgimiento de la violencia como principal medio para establecer el orden, la febril bsqueda de verdades autctonas para llenar el vaco del gora abandonada. Por el otro lado est la negativa de los retricos del gora de ayer que no quieren hacer distinciones o escoger entre alternativas: todo es posible mientras haya una posibilidad, y todo orden es bueno mientras sea uno de muchos y no excluya ningn otro. La tolerancia de los retricos se nutre de la intolerancia de las tribus. La intolerancia de las tribus se estimula con la tolerancia de los retricos.
Naturalmente hay buenas razones para la moderacin actual de los retricos que antao estaban tan vidos de distinguir y de hacer leyes. El sueo moderno de la razn estatuidora de felicidad ha dado frutos amargos. En nombre del dominio de la razn, en nombre de un orden mejor y de mayor felicidad se han cometido los mayores crmenes contra la humanidad (y por parte de la humanidad). Una devastacin que aturde el espritu se manifest como el resultado del matrimonio entre la certeza filosfica y la autosuficiencia arrogante de los poderes dominantes. El romance moderno entre la razn universal y la perfeccin result ser un asunto costoso, ya que la gran fbrica de orden produjo an ms desorden, mientras la guerra santa contra la ambivalencia genero an ms ambivalencia. Hay motivos para recelar de las promesas de la modernidad y desconfiar de los medios con los que se cumpliran stas. Hay motivos para ser prudente y hacer caso a las advertencias contra las certezas filosficas; y hay motivos para considerar esta prudencia como sabia y realista porque no se vislumbra al cnyuge previsto de la certeza universal, es decir, los representantes de los poderes que se vanaglorian de sus ambiciones universalizadoras y de tener los medios para convertirlas en realidad.
Pero incluso la moderacin tiene su precio. De la misma manera que la aventura moderna ha generado turbiedad y ambivalencia mediante el orden y la transparencia, la tolerancia postmoderna genera intolerancia. La penetracin estatal del espacio social en la modernidad produjo una represin masiva y concentrada; la privatizacin postmoderna de la formacin del espacio social produce una represin dispersa que, aun actuando a menor escala, es variada y omnipresente. El forzamiento ya no es el monopolio del Estado, pero esta noticia no necesariamente es buena, porque no por eso hay menos forzamiento. La gran certeza se quebr; pero se parti en un gran nmero de pequeas seguridades a las que uno se aferra con tanto ms fervor cuanto ms miserables son. Hay que preguntarse qu clase de servicio prestan a un mundo sacudido por la inseguridad los scouts intelectuales de las ltimas dcadas, que predican tanto los derechos humanos como tambin la idea de que existe una diferencia radical entre las culturas que nos prohbe emitir un juicio apreciativo sobre otras culturas (para citar la descripcin concisa de Castoriadis 1992, 10); aunque muchas de estas culturas, que se han abalanzado con entusiasmo sobre armas y vdeos occidentales, se muestran sorprendentemente reservadas a la hora de aceptar inventos occidentales del tipo de habeas corpus o de derechos cvicos. No hay solucin fcil del dilema. Hemos tenido que aprender dolorosamente que los valores universales pueden proporcionar un remedio til contra la penetrante estrechez de miras del provincialismo y que la autonoma comn es un reconfortante emocionalmente satisfactorio contra la fatua insensibilidad de los universalistas, pero tambin que cualquiera de estos remedios se convierte en veneno si es ingerido con regularidad. Mientras no quede virtualmente ninguna opcin que la de escoger entre uno de los dos remedios, las perspectivas de curacin son mnimas.
Sin embargo, se puede decir que ambas terapias de recuperacin se hacen patgenas por el mismo motivo. Ambas aceptan y toleran sus objetos sean stos los portadores de los derechos humanos o los fieles hijos del pueblo en todas sus caractersticas excepto la de ser una entidad moral en s. La autonoma de la entidad moral en s es una caracterstica que ninguna de las dos terapias admite de buen grado, porque a ambas parece que constituye un obstculo en el camino de alguna certeza, inclusive el tipo de certeza que quieren proteger y asegurar a toda costa. Si cada una de las dos pudiera hacer lo que quisiera, los resultados seran sorprendentemente similares: descalificacin y despus extincin paulatina de los impulsos morales y de la responsabilidad moral. Es precisamente este efecto el que, de antemano, debilita e incapacita para la accin a las nicas fuerzas que podran terminar el tratamiento en el punto en que empieza a ser mortfero. Una vez desposedos o eximidos de su responsabilidad moral, los sujetos ya no saben (como dice Bertrand Russell) cundo tienen que empezar a gritar. Una conclusin es que la lucha contra las manifestaciones actuales de xenofobia (o, ms exactamente, de proteofobia) bajo el estandarte del antirracismo est fuera de lugar y condenada a ser ineficaz. Hoy da no se trata del racismo, porque las erupciones protefobas se han mostrado notablemente flexibles en su asimilacin de cualquier forma lingstica actual para justificarse. El principal error de la resistencia antirracista consiste en enfrentarse a los batallones de asalto protefobos en el terreno de ellos, aceptar el marco de argumentacin que imponen. Entonces, la reaccin es el racismo de las vctimas, no menos xenfobo y cruel y slo precariamente camuflado de defensa de los derechos humanos; y el resultado es una desunin an mayor y una enemistad ms profunda. Se empieza a ceder el terreno a la exclusin xenfoba en el momento en que se acepta que la convivencia o el apartamiento de razas y culturas es efectivamente el problema, o, dicho de otra manera, en el momento en que se reconoce la importancia de determinadas categoras que son convertidas en problemas precisamente por el modo de pensar excluyente al que se pretende oponer resistencia. Una vez acaecida esta capitulacin, la suerte est echada y todo indica que la diferencia cultural anular el resto de las mltiples comuniones y diferencias que pueden motivar a las personas para unirse y aliarse. La anttesis del racismo no es un antirracismo sino la firme negacin aunque no sea ms que polmica a aceptar la validez del discurso racista/culturalista/comunalista, as como una apelacin al fundamento del que este discurso se ha apartado, al nico fundamento desde donde se puede resistir al engao: la responsabilidad moral inalienable de la entidad humana autnoma en s. Para las perspectivas de proteger la vida de los seres humanos de crueldades (lo cual han prometido tanto el proyecto moderno como el postmoderno, aunque cada uno haya olido las races de la crueldad debajo de un rbol diferente) no tiene ninguna importancia quin es competente para la formacin del espacio social ni de quin son los reglamentos que se declaran obligatorios; tambin da lo mismo si es la formacin del espacio social o del esttico la que estructura la esfera de vida humana. Si hay algo que importa, es la salvacin de la capacidad para la moral y, en ltimo trmino, la remoralizacin del espacio humano. A la objecin previsible de que esta propuesta no es realista, la nica respuesta posible es: pues, peor para la realidad.
Zygmunt Bauman
Traduccin de Hildegard Resinger
Notas1 Con referencia a Proteo, el dios que puede asumir cualquierforma, que no tiene una figura concreta.2 Bji cita aqu el trabajo de Hannah Arendt sobre el imperialismo. Hay algo, dice Bji, que la justicia y la injusticia tienen en comn; ambas necesitan toda la autoridad de la violencia para ser practicadas (167). Ya el trmino crimen contra la humanidad no habra arraigado nunca en la conciencia contempornea, si su imposicin no hubiera estado acompaada de una demostracin convincente del poder.3 Finkielkraut contina: Desde la postmodernidad proclama el hombre contemporneo la igualdad de lo viejo y lo nuevo, de lo mayor y lo menor, de los gustos y las culturas. En lugar de conservar lo actual como un campo de batalla, lo abre sin prejuicios y sin distincin a todas las combinaciones.
Bibliografa Bji, Hele, 1993: Le Patrimoine de la cruaut, Le Dbat 73.Castoriadis, Cornelius, 1992. Reflections on Racism, Thesis Eleven 32.Finkielkraut, Alain, 1991: Le Mtacontemporain:Peguy, lecteur du monde moderne, Paris.Lvi-Strauss, 1978: Traurige Tropen, Frankfurt / M..Yonnet, Paul, 1993: Voyage au centre du malaise franais, Paris.
Volver al sumario