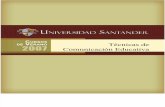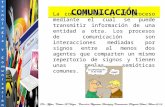Comunicacion
Click here to load reader
-
Upload
marina-sdb -
Category
Education
-
view
208 -
download
0
description
Transcript of Comunicacion

Universidad de Buenos AiresFacultad de Ciencias SocialesCiencias de la Comunicación
Comunicación III(Investigación de la Comunicación)
Trabajo Domiciliario 2
Sanchez de Bustamante, MarinaDNI 24.549.579
Comisión: Jueves de 11 a 13 hs
Docente: Marcelo Babio
Segundo Cuatrimestre de 2008

Introducción
Las siguientes líneas se presentan como un ejercicio de reflexión teórica en torno a las
apreciaciones que se expresan, en relación a un escenario o situación político-social, a través de las
prácticas discursivas de distintos actores de una formación social. La premisa desde la que se parte
para el análisis es que las disputas que emergen alrededor de una coyuntura puntual se caracterizan
por la circulación de creencias que manifiestan las maneras en que los sujetos viven esa realidad.
De este modo, se alude a que en dichas creencias no podrá encontrarse un sentido unívoco ni
entenderse que alguno de esos sentidos es el verdadero: son representaciones discursivas, es decir,
prácticas ideológicas que señalan –como explica Louis Althusser - la relación imaginaria que los
sujetos establecen con el contexto en el que están inmersos (cfr. 1970: 56).
Se intentará, entonces, un acercamiento a las significaciones sociales que operan en la creencia
“Las retenciones son confiscatorias”, es decir, a las formaciones ideológico-imaginarias que
participan tanto en la configuración de expresiones que se vinculan a tal enunciado como en los
acontecimientos del proceso social en que se inscribe; formaciones discursivas e ideológicas que,
siguiendo a Pechaux (1978), envuelven al sujeto, identificado no como el origen del sentido sino
como posiciones intrínsecas al discurso. Desde esta perspectiva es que puede entenderse que el
lenguaje es constitutivo en las confrontaciones ideológicas y, como tal, su registro es la superficie
que posibilita una aproximación a lo ideológico.
Entre quiénes, por qué, cuándo y dónde...
Para indagar en las múltiples y contradictorias representaciones condensadas en el sintagma
“Las retenciones son confiscatorias” se ha conformado un corpus hemerográfico de materiales
publicados on-line1. El material seleccionado comprende el período que se desarrolla entre el 11 de
marzo y el 17 de julio de 2008 (desde la fecha en que el Gobierno Nacional anuncia un nuevo
esquema impositivo a la exportación de ciertos granos y el día en el que el Senado rechaza el
proyecto aprobado previamente por la Cámara Baja).
En cuanto al contexto de circulación de la creencia, puede referirse brevemente que cobra
impulso a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de implementar un incremento a los derechos de
exportación de soja y girasol (de 9 y 7 puntos respectivamente). El 11 de marzo pasado, el entonces
ministro de Economía Martín Lousteau hizo pública la estructura de valores móviles que operaría
los siguientes 4 años que implicaba –según las explicaciones técnicas de Lousteau referidas
indirectamente por las fuentes periodísticas- que las variaciones de los precios internacionales de
los granos no impactasen en el valor neto recibido por los exportadores. Asimismo, la medida
1 Las fuentes utilizadas han sido los diarios Clarín, Página 12, La Nación y Perfil, se han recopilado algunos artículos de los sitios web parlamentario.com, coninagro.org.ar y frentetransversal.com.ar.
2

redujo los tributos del trigo y el maíz en 1 punto aproximadamente, lo que habría sido argumentado
por el funcionario como un mecanismo para poner freno al cultivo de la soja.2 Tan sólo un día
después de los anuncios gubernamentales, cuatro organizaciones que nuclean a distintas fracciones
del sector agrario (Sociedad Rural -SRA-, Confederaciones Rurales Argentinas -CRA-,
Confederación Intercooperativa Agropecuaria -Coninagro- y Federación Agraria Argentina -FAA-)
iniciaron un debate público sobre la naturaleza de la medida a la que, desde un primer momento,
caracterizaron como confiscatoria. Planteado el conflicto coyuntural en relación a una política
económica, distintos actores se consideraron convocados a participar de la disputa sobre el carácter
de las retenciones, dando lugar a la posibilidad de localizar un entramado discursivo en el que se
dirimió, durante más de 4 meses, una batalla ideológica que culminó con la derogación de la
medida.
En lo que respecta a la identificación de actores, se puede señalar que las voces localizables
en el material hemerográfico dan lugar a una clara polarización de las perspectivas en torno a la
creencia: quienes están a favor y quienes están en contra de la implementación de la nueva
estructura impositiva. No obstante, las explicaciones que se sostienen al interior de cada postura son
heterogéneas, lo que muestra variaciones en las formas en que son vividas las relaciones con esta
situación concreta e ilustran que los diversos decires sobre la creencia no son manifestaciones libres
provenientes de ideas propias de la conciencia de los sujetos, sino que tales expresiones son
representaciones ideológicas que “se imponen como estructuras” inconcientes y operan sobre los
hombres “mediante un proceso que se les escapa” (Althusser, 1967: 193). De este modo, se agrupa
a los actores involucrados a partir de la perspectiva global en la que se insertan (a favor o en contra)
y en relación a las similitudes y diferencias en las cadenas significantes que evocan sus testimonios.
Imposibilidades varias o el intento de significar
Al intentar una reconstrucción de las cadenas significantes que se condensan alrededor de la
creencia, se ingresa en la problemática de la fijación del sentido. Esta cuestión implica transitar por
un terreno en el que, si no se descansa en la tranquilidad de la relación unívoca y lineal saussuriana
que asigna a cada significante un significado, lo que reina es la opacidad y lo que se pone en juego
es una clara disputa por naturalizar, por imponer determinada significación. En la interacción
discursiva el lenguaje es mucho más que un conjunto de formas: siguiendo a Voloshinov, es un
instrumento de socialización que permite intercambiar ideas y conformar una visión de mundo. Para
este autor, “en cada signo ideológico se cruzan los acentos de orientaciones diversas. El signo
llega a ser la arena de la lucha de clases” (1976: 49). De aquí se deriva el carácter multiacentuado 2 Cabe destacar que, en la misma fecha que se realizaba el anuncio, la Federación Agraria Argentina -entidad gremial que se define como representante de los pequeños y medianos productores- protestaba en la zona portuaria de Rosario por considerarse víctima de una relación comercial abusiva perpetrada por las empresas exportadoras de granos.
3

del signo, ya que éste se conforma en la comunicación social, en donde la operación ideológica
busca monoacentuarlo, es decir, imponerle un único tipo de valoración.
Dicha valoración puede convocar una perspectiva negativa cuando, en una formación
discursiva, entrama expresiones según las cuales la suba de retenciones: “soluciona un problema de
caja del gobierno”, “resquebraja la calidad institucional de la democracia”, “implica una práctica
centralista y unitaria”, “perjudica al interior del país”, “destruye la producción agrícola”, “excede
cualquier pedido de contribución lógica”, “es una política prepotente, provocadora y autoritaria”,
“desconoce las necesidades del campo”; así como una significación positiva al condensar
aserciones como: “otorga equilibrio y certidumbre a la economía”, “contiene la inflación”, “apunta
a un modelo social y económico inclusivo”, “proyecta un efecto redistributivo”, “sostiene la
soberanía alimentaria”, “resguarda los intereses de todos los argentinos”.
Lo que ambas cadenas evidencian es que, como postula Laclau, la lucha por la significación
se funda en el intento de representar el sistema como totalidad (cfr. 1995: 78), por hegemonizar y
fijar el significado de un significante: “el discurso se constituye como intento por dominar el campo
de la discursividad, por detener el flujo de las diferencias, por constituir un centro” (1987: 152);
pero que, a la vez, esta pretensión es desbordada por la infinitud, por la polisemia y la ambigüedad
de la estructura discursiva, lo que deriva en que el carácter de la fijación del sentido sea siempre
parcial (cfr. 1987: 154).
Dos aspectos más para reflexionar en torno a la multiacentualidad del signo o la
imposibilidad de la clausura del sentido: en primer lugar, el intento de administrar la significación
en torno a la creencia abordada, de determinar lo que las retenciones implican para toda una
formación social, es un camino insoluble ya que, en términos de Laclau, el antagonismo es
constitutivo de la sociedad, marca los límites que impiden que se establezca plenamente (cfr. 1987:
169): “[...] La noción de antagonismo [...] cierra toda posibilidad de una reconciliación final, de
un consenso racional, de un ‘nosotros’ plenamente inclusivo” (2004: 18). En segundo lugar, es
interesante pensar que al interior de cada cadena discursiva reconstruida el sentido ya es una
práctica articulada (que consolida un sentido hegemonizado: para unos, la apropiación ilegítima de
recursos ajenos, mientras para otros es la distribución social del excedente económico).
Sobre esta última afirmación, también siguiendo a Laclau, respecto de la creencia se puede
señalar que ambos sistemas discursivos condensan, de manera interna, una diversidad de elementos
diferenciales que se cancelan en función de una lógica o efecto equivalencial (cfr. 1995: 71-75).
Como se señaló en un apartado anterior, las dos posiciones encontradas se sostienen a partir de
explicaciones heterogéneas (identificables y distinguibles al interior de cada cadena significante).
Por ejemplo, mientras Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, entendía que las retenciones eran
una agresión porque no preveían “mecanismos diferenciales para los pequeños y medianos
4

productores, lo que las transforma en un instrumento de saqueo” (Página 12, 16/3/2008) y que
favorecían “la concentración de la tierra, al tiempo que llenan las arcas fiscales para pagar
deuda” (Crítica, 18/3/2008), la líder de Coalición Cívica Elisa Carrió interpretaba que la suba de
impuestos iría “a parar a los negocios de Néstor Kirchner y Julio De Vido” (Perfil, 19/3/2008),
Raul Castells se manifestaba “en contra de la represión kirchnerista y por una verdadera
distribución de la riqueza” (Perfil, 24/3/2008) y el ex presidente Carlos Menem señalaba su
oposición a las retenciones por “necesidad de un régimen fiscal que garantice la plena
coparticipación de los tributos nacionales y cumpla con los principios del federalismo” (Perfil,
30/3/2008). ¿Qué es lo que subvierte el carácter diferencial de estos términos? Que estas formas
discursivas se agrupan negativamente, se unen por lo que no son, ahí reside la lógica de la relación
de equivalencia y ésta “es precisamente la fórmula del antagonismo, que así establece su límite de
lo social” (Laclau y Mouffe, 1987: 172).
También los distintos actores que apoyaron la implementación de las retenciones se
posicionan conjuntamente a partir de la constitución de cadenas de equivalencias, pero –además-
pueden rastrearse en este grupo algunos intentos fallidos por romper con la lógica equivalencial del
espacio discursivo antagónico, es decir, por caracterizar a los argumentos contra los que se
enfrentan como demandas diferenciadas (para negar la posibilidad de que construyan una
representación común): “El paro es una exageración, lo entiendo como defensa de algunos
intereses sectoriales dentro del campo, en particular de aquellos que hacen soja y girasol”,
expresaba el entonces Ministro de Economía Martin Lousteau (Perfil, 13/3/2008). En la misma
línea, el dirigente sindical Hugo Moyano criticaba la “actitud mezquina y miserable de la
aristocracia del campo” (Pagina 12, 15/3/208). Y más adelante, cuando finalmente las retenciones
se debatieron en el Congreso Nacional, el diputado Edgardo Depetri volvía sobre la diferenciación
de los sectores interesados: “No dudamos de que en esta confrontación hay un sector importante
que planteó seriamente este lock out patronal para discutir su rentabilidad. Por supuesto,
separamos de esta confrontación política a la mayoría de los pequeños y medianos productores
(...)”3. Estos actores apuntaban a señalar diferencias entre las fracciones del sector agropecuario
para quebrar su cohesión discursiva; tal intento fue reiterado (y frustrado) a lo largo de la contienda
con la distinción retórica “pequeños y medianos productores”, a quienes se buscó favorecer (y
cooptar) con modificaciones en la resolución de las retenciones.
El oscuro lugar de lo evidente
3 www.frentetransversal.com.ar/spip/article4287.html
5

Partiendo de la premisa sobre que lo discursivo no puede entenderse como un mero registro
pasivo en la construcción y configuración del sentido que toman los procesos sociales, las
estructuras económicas o los conflictos políticos, se han señalado cadenas contrarias de
representaciones que se enfrentan y luchan entre sí por imponer una significación, por prevalecer
unas con respecto a otras, por convertirse -en definitiva- en la única representación posible. Ahora
bien, esta batalla que se dirime en el espacio discursivo expresa operaciones de carácter ideológico.
Entonces, ¿qué se entiende por operaciones ideológicas? ¿De dónde emanan? Althusser expone que
deben ser entendidas como estructuras inconscientes que se le imponen a los hombres y a partir de
las cuales se producen las acciones (cfr. 1967: 193). Afirma, también, que la ideología es activa, en
el sentido que reproduce o transforma las relaciones de los hombres con su contexto, relación que
está siempre mediada por lo imaginario (cfr. 1967: 194), y destaca que lo ideológico es de carácter
material, lo que implica que las operaciones ideológicas no son ideas que se originan en la
conciencia sino prácticas en las que se actualizan esas estructuras inconcientes que constituyen a los
sujetos (cfr. 1970: 59). Al ser de carácter inconciente, los sujetos desconocen el mecanismo por el
cual aquella representación ideológica se forma, y su eficacia radica justamente en este
desconocimiento.
Las apreciaciones que se expresan en torno a la coyuntura de las retenciones dan cuenta de
que, justamente, lo ideológico emerge y se transita como pura evidencia: “Las retenciones no son
medidas fiscales”, aseguraba Cristina Fernández en su discurso del 26 de marzo pasado, “son
profundas medidas redistributivas del ingreso. ¿Cómo se hace la redistribución del ingreso si no
es, precisamente, sobre aquellos sectores que tienen rentas extraordinarias?” (Página 12,
26/3/2008), insistía la Presidenta. Para el diputado Juan Obiglio (Recrear) lo evidente, respecto de
la suba del impuesto a las exportaciones, no se relacionaba de ningún modo con el uso de un
mecanismo económico: “Ese discurso empalagoso y populista no logra esconder la verdad:
estamos frente a un saqueo”, aseguraba (La Nación, 26/3/2008).
Sea a favor o en contra, la creencia condensa modos de entender y vivir –imaginariamente-
la realidad; no obstante, desde el sentido común, el orden de lo ideológico es pensado como una
facultad conciente, de manera que las consideraciones de los grupos antagónicos son refutadas por
concebirse como prácticas interesadas no develadas o con intenciones de manipulación. Así podrían
entenderse las palabras de Florencio Randazzo, ministro del Interior, sobre una convocatoria de las
entidades rurales: “Estarán los sectores y dirigentes políticos que no fueron acompañados en las
urnas hace apenas cinco meses” (Clarín, 24/5/2008). El cuestionamiento “real” no sería, según
Randazzo, a la medida económica sino al gobierno electo. Esta perspectiva subyace fuertemente en
las declaraciones de distintos funcionarios o allegados al kirchnerismo, para quienes el rechazo a las
retenciones se vinculó a intereses de naturaleza doctrinaria. Decía la presidenta Fernández luego de
6

modificar la resolución 125: “Una, cuando ve la cantidad de productores a los que se contempla y
se les deja la misma rentabilidad, como si no hubiera existido la resolución del 11 de marzo, y
tampoco lo aceptan, una siente que entonces hay otros cuestionamientos que van más allá de la
medida” (Página 12, 1/4/2008); por su parte, el ex presidente Néstor Kirchner respaldaba esta
perspectiva de manera enérgica: “Basta de intentar imponer ideas por la fuerza, conceptos
filosóficos, conceptos rentísticos, que favorecen sólo a un sector”, exigía en un acto del Partido
Justicialista (Perfil, 24/4/2008).
Se concibe, entonces, que la producción de sentidos es siempre interdiscursiva (que se
establecen relaciones o distancias con otros discursos antagónicos) y que no proviene del sujeto,
aunque como explica Pecheaux predomina una ilusión necesaria por la cual el sujeto se identifica
con la fuente productora del sentido y cree dominar al discurso cuando, en realidad, el discurso lo
domina a él al enmarcarlo en una formación discursiva4 que determina lo que puede y debe ser
dicho en una coyuntura dada (cfr. 1978: 233, 246). Ahora bien, en la lucha por hegemonizar el
sentido, ¿qué es lo que lo fija en una determinada representación? ¿Qué enclava o encadena las
intervenciones enunciativas de los actores citados y unifica el sentido del campo de la
discursividad? Zizek explica este proceso, al que denomina de acolchamiento, a partir de los
trabajos de Lacan y Laclau. Dicho mecanismo es el que detiene el deslizamiento del significado del
cúmulo de significantes flotantes (cuyo carácter implica un exceso de sentidos y la articulación con
cadenas discursivas opuestas). De manera que las operaciones ideológicas aluden a la lógica
equivalencial y se sostienen a partir de las operaciones de flotamiento (la polisemia de sentidos) y
vaciamiento (la vacuidad del signo que deviene de ese exceso de sentidos), y de la consolidación
del point de capiton que unifica el campo (cfr. Zizek, 1992: 125-126; Laclau, 2002: 25-27).
Si se toma como punto nodal el término “retenciones”, se podría arriesgar que una cuestión
que subyace al conflicto desarrollado alrededor del contexto abordado se vincula a la índole de la
intervención del Estado en el mercado. Aunque esto no sea expresado explícitamente, se alude a lo
señalado por Pecheaux sobre que lo no dicho precede y domina a lo dicho (cfr. 1978: 253). Algunos
sentidos construidos por los actores que se situaron en contra:
La amenaza fiscalista
Las primeras reacciones de los dirigentes gremiales pusieron el acento en que el incremento
de recursos que resultaría de la suba del impuesto tenía un beneficiario que no había sido develado
por el ministro Lousteau: el Gobierno Nacional. Al respecto, el titular de la FAA Eduardo Buzzi
advertía que la reforma “se trata de un anuncio de corte fiscalista, recaudatorio y hasta
4 Las formaciones discursivas son los componentes de las formaciones ideológicas, entendidas estas últimas como “un conjunto complejo de actitudes y representaciones que no son ni ‘individuales’ ni ‘universales’, pero que se refieren más o menos directamente a posiciones de clase en conflicto las unas en relación con las otras” (Pecheaux, 1978: 233).
7

autoritario, que lo único que hace es agrandar la caja que maneja discrecionalmente el gobierno
nacional” (Página 12, 13/3/2008). En sentido similar, el representante de la CRA Mario Llambías
explicaba: “el interior está siendo despojado de una cifra de 2.400 millones de dólares que se
trasladará a otros sectores y a las arcas fiscales” (Clarín, 13/3/2008). La naturaleza “fiscalista” de
la intervención estatal anula su legitimidad. El “fiscalismo” comportaría una apropiación ilegítima
de beneficios en tanto que el destinatario de los recursos realizaría una administración fraudulenta.
Esta perspectiva negativa derivó en otra:
La amenaza unitaria
Al ser una medida impulsada desde el Ministerio de Economía nacional, se representó al
debate como un enfrentamiento entre “el interior y la capital”: “Cada año las retenciones son
mayores y las arcas de la Nación crecen en perjuicio de las provincias, que cada vez estamos en
una situación financiera más complicada”, señalaba el senador fueguino del ARI José Martínez
(20/3/2008, parlamentario.com); en sentido similar, el titular del Comité Radical, Gerardo Morales
explicaba que “Con este impuesto los productores dejan de ganar y por lo tanto pagan menos
Impuesto a las Ganancias, qué sí es coparticipable. Por eso, las provincias se ven doblemente
afectadas: por un lado, porque no les reparten lo recaudado por las retenciones; por el otro,
porque dejan de percibir Ganancias” (11/4/2008, parlamentario.com). Este concepto de que el
gobierno nacional no contemplaba los intereses y necesidades de “las provincias” (en las que se
incluye la de Buenos Aires, pero se exceptúa –fundamentalmente- a la Ciudad de Buenos Aires) y
confiscaba sus recursos, actualizó otra escena ideológica vinculada a la organización política del
país: la batalla histórica entre unitarios y federales. El Poder Ejecutivo fue significado por distintos
actores (las entidades rurales, diversos legisladores y ex funcionarios opositores) como centralista,
desconsiderado con los pueblos del interior, en resumen, como un gobierno unitario. “La gente del
campo no sólo protesta por el impuesto a las retenciones, sino por un nuevo federalismo (...) la
plata que ellos pagan, que es muchísima, no vuelve al interior” decía el ex gobernador de Córdoba
José Manuel de la Sota (La Nación, 30/6/2008) a más de 3 meses de iniciada la disputa. Se
reclamaba, conjuntamente, que el impuesto a los derechos de exportación no se enmarcaba en el
Sistema de Coparticipación Federal de Impuestos contemplado por la Constitución Nacional.
Acolchadas en la falla institucional, las retenciones acumularon otra acentuación negativa:
La amenaza a la institucionalidad
La operación ideológica podría pensarse del siguiente modo: el Gobierno Nacional soslaya
el camino de los mecanismos democráticos e impone una intervención fiscalista para quedarse con
recursos propios de las provincias. Algunas de las voces que se manifestaron en este sentido
señalaban: “Desde un principio, planteamos la necesidad del diálogo (...) Toda medida inconsulta
8

iba a tener repercusiones”, decía el gobernador de Santa Fe Hermes Binner (Pagina 12, 27/3/2008).
Por su parte, el diputado del PRO Christian Gribaudo aseguraba que “el conflicto podría haberse
evitado si el Gobierno nacional cumplía con el rol de la institución de donde deben surgir los
proyectos y la discusión legislativa que es el Congreso Nacional” (2/5/2008, parlamentario.com);
la postura era ratificada un mes después por Federico Pinedo, otro integrante del PRO: “La
presidenta debería entender que los gastos y las inversiones que se hacen con el dinero de la gente
los tiene que decidir el Congreso”. Desde la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se situó ante una
cruzada por la democracia contra el autoritarismo, por lo que sus alusiones a recuperar la
institucionalidad fueron reiteradas: “La batalla por el imperio de la Constitución, de la República,
del federalismo y el campo no está perdida (...), estamos en el medio de esa lucha” (La Nación,
6/7/2008).
Por supuesto que cada una de estas intervenciones enunciativas, ejemplificadas a partir de
algunas declaraciones, fueron ampliamente refutadas, discutidas y desautorizadas, por parte de
quienes se pronunciaron a favor de la suba de retenciones, en lo que se podría señalar como
operaciones de desacreditación e inversiones del sentido de lo dicho por el otro; al recorrer el
conflicto a través del campo de la discursividad, puede apreciarse que el plano discursivo no fue
una mera traducción de lo que sucedió, sino que la dirección y el desarrollo del conflicto en torno a
las retenciones se dirimió fundamentalmente a través del lenguaje, en una lucha por la significación
en la que cada grupo de actores intentó imponer su subjetividad.
Para ilustrar brevemente cómo los actores agrupados a favor apostaron a disputar los
significados del conflicto en otra red de determinaciones simbólicas, se puede señalar:
La defensa preventiva
Ante la reacción de rechazo a las retenciones, distintos actores del Gobierno nacional
pusieron en juego un lenguaje racionalista y técnico, en el que los términos clave fueron
“inflación”, “precios” y “rentabilidad”: “lo que se está acotando es la movilidad hacia arriba o
hacia la baja de los precios (...), se da mayor certidumbre a toda la cadena y también al precio de
los alimentos”, enfatizaba el ministro Lousteau (Perfil, 13/3/2008). Con el mismo estilo retórico, el
secretario de Política Económica Gastón Rossi consideraba que las retenciones eran esenciales
“para el sostenimiento de precios domésticos compatibles con la capacidad del poder adquisitivo”
(La Nación, 13/3/2008). Este tipo de argumentos, podría entenderse, tuvo el objeto de hacer público
que la medida impositiva se vinculaba a la dinámica de los mercados internacionales y que se
intentaba contener la inflación sin que los exportadores perdiesen dinero: “¿Cuál era el precio del
exportador cuando decidió sembrar soja?”, se preguntaba la Presidenta Cristina Fernández, “237
dólares”, respondía y continuaba explicando: “El precio de hoy, aun con la resolución del 11 de
9

marzo es de 279 dólares. Quiere decir que (...) aun con retención, no tiene pérdidas” (Página 12,
1/4/2008).
La defensa social
Un argumento central fue que la apropiación de los recursos no era una estrategia ilegítima
ni buscaba un beneficio político para el poder nacional, era una herramienta político-económica
para combatir la pobreza. Lo remarcó Cristina Fernández en varias de sus intervenciones públicas,
por ejemplo: “Yo me dirijo a esos argentinos, a los que más se han beneficiado con estas políticas,
que miren este país y todo lo que falta. No estamos contra los que más ganan (...), es hora de ser
más solidarios y de redistribuir la riqueza por el bien de todos los argentinos” (La Nación,
29/4/2008). Esta línea fue ratificada con la presentación de un Programa de Redistribución Social
que se preveía financiado con parte del gravamen, y que respondía a los reclamos de federalismo y
coparticipación de las retenciones, ocasión en la que además de ratificar el objetivo (“el Estado no
quiere cerrar las cuentas fiscales, el Estado quiere cerrar la cuenta social de todos los
argentinos”), la Presidenta manifestó que la reacción de oposición a las retenciones era “la de
alguien que se niega a contribuir en la redistribución del ingreso para los que menos tienen”
(Perfil, 9/6/2008).
La defensa institucional
El ataque y la defensa de la democracia fue un punto importante en la lucha por la fijación
del sentido. En las voces de apoyo, los actores que no respetaban la dinámica institucional eran los
representantes de las entidades rurales y los que respaldaban los cortes y medidas de protesta:
“Enfrentamos un poder muy fuerte, un concentrado oligárquico que fue responsable del golpe
gorila del 76 (...)”, aseguró el diputado del Frente para la Victoria y ex piquetero Edgardo Depetri5
al apoyar la convocatoria a Plaza de Mayo del 1º de Abril. La fórmula había sido anticipada por el
gremialista Hugo Moyano apenas comenzado el cese en la comercialización de productos al
señalar: “Están usando métodos golpistas. Es una actitud mezquina y miserable de la aristocracia
del campo” (Pagina 12, 15/3/2008). También Néstor Kirchner desautorizó la crítica contra las
retenciones en el mismo sentido al advertir que frente a “seis años de crecimiento consecutivo,
aparecen los de siempre, aquellos generadores de 1955, los generadores de 1976, que piensan sólo
en ellos (...)” (Perfil, 24/4/2008). Cristina Fernández aseguró defender la democracia con más
democracia al enviar la resolución 125 como proyecto de ley al Parlamento y manifestó, refiriendo
a los dirigentes del campo, que: “lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a
elecciones y ganarlas” (Pagina 12, 18/6/2008); un día después, desautorizó los caracterizó como
“cuatro personas a las que nadie votó y nadie eligió” (Página 12, 19/6/2008).
5 http://www.frentetransversal.com.ar/spip/article3735.html
10

La realidad como velo de lo real
Una última cuestión: para reflexionar sobre la condensación de representaciones ideológicas
que se convocan en la superficie discursiva, Zizek trabaja un nivel complementario al
encadenamiento de los puntos nodales al que señala como el del goce preideológico estructurado en
una fantasía (cfr. 1992: 171). Esa fantasía se contrapone al concepto de antagonismo que
imposibilita el proceso de fijación total y final del sentido, antagonismo que implica una división
social que no se puede simbolizar (cfr. 1992: 76). ¿Es posible ubicar esta dimensión a partir de las
discursividades relevadas?
Durante el período en que la creencia social de este trabajo fue centro del debate público, las
intervenciones presidenciales que aludieran de modo directo y explícito al conflicto fueron escasas,
no obstante, en ellas apareció un aspecto jerarquizado: que el Poder Ejecutivo tiene el deber de
representar a todos (los ciudadanos, los argentinos, los habitantes del pueblo, etc). El 25 de marzo,
Cristina Fernández advertía: “Sepan que voy a seguir representando los intereses de todos los
argentinos, de los que me votaron y de los que no me votaron también porque ese es mi deber como
Presidenta de la República Argentina y lo pienso ejercer con todos los instrumentos que la ley, la
Constitución y el voto popular me han conferido” (Clarín, 26/3/2008). El mismo sentido fue
reiterado en el discurso del 9 de junio -“Quien habla es la Presidenta de la República [...] y cuando
toma decisiones lo hace en beneficio de todos los argentinos” (Perfil, 10/6/2008)- en el que se
anunciaba que la recaudación del impuesto a las exportaciones se destinaría a un plan social; y
volvió a aparecer en un acto masivo el 18 de junio, luego de enviar la disputa a la instancia
legislativa: “Cuando tomé decisiones, no lo hice para perjudicar a nadie. Las tomé para que todos
los argentinos pudieramos vivir un poco mejor” (Pagina 12, 19/6/2008).
Cabe preguntarse si este modo de organizar la concepción de una administración estatal en
la que las necesidades e intereses de todos los sectores sociales y económicos son contemplados,
donde el campo político es abordado como un espacio conflictivo pero susceptible de equilibrar,
estaría motorizado por el núcleo de “lo real”, es decir, por el deseo (por aquel núcleo traumático
imposible e inarticulable que resulta intramitable de forma significante y que opera como obstáculo
y motor a la vez, que estimula la producción de significantes que articulan la totalidad social).
Según Althusser, el Estado permite a las clases dominantes asegurar su dominación, lo que
implica que de ninguna manera puede asegurar ni administrar las necesidades e intereses de las
distintas clases (cfr. 1970: 20), por lo que la representación omnipotente de un Estado no situado
socialmente encarnaría la forma de escapar al antagonismo: en suma, operaría como la realidad
ilusoria que habilita la fantasía ideológica.
11

Bibliografía
ALTHUSSER, Louis (1967): “Marxismo y Humanismo” en La revolución teórica de Marx, Siglo
XXI, Buenos Aires.
ALTHUSSER, Louis (1970): Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Nueva Visión, Buenos
Aires.
LACLAU, Ernesto (1995): “¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?” en
Emancipación y diferencia, Ariel, Buenos Aires.
LACLAU, Ernesto (2002): “Muerte y resurrección de la teoría de la ideología”, en Misticismo,
retórica y política, Fondo de Cultura Económico, Buenos Aires.
LACLAU, Ernesto (2004): “Prefacio a la segunda edición” en Hegemonía y estrategia socialista.
Hacia una radicalización de la democracia, Fondo de Cultura Económico, Buenos Aires.
LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal (1987): “Más allá de la positividad de lo social:
antagonismo y hegemonía” en Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la
democracia, Siglo XXI, Buenos Aires.
PECHEUX, Michel (1978): capítulo I, parte II, “Orientaciones conceptuales para una teoría del
discurso”; segunda parte, capítulo I, “Formación social, lengua, discurso” en Hacia un análisis
automático del discurso, Gredos, Madrid.
ZIZEK, Slavoj (1992): “Cómo inventó Marx el síntoma” y “Che vuoi” en El sublime objeto de la
ideología, Siglo XXI, México.
12