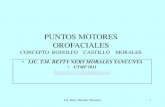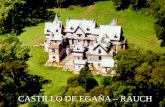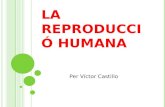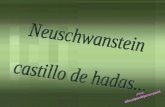Castillo
-
Upload
carlos-eduardo-egas-cabrera -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Castillo
199
Estudios Atacameños Nº 7, pp. 199-209 (1984)
Un cementerio del Complejo Las Animas en Coquimbo: Ejemplo de relaciones con San Pedro de Atacama
Gastón Castillo1
1 Museo Arqueológico de La Serena. Casilla 617, La Serena, CHILE.
Introducción
Gracias a una ocasional lluvia (mayo de 1981) fue posible conocer los contextos resumidos en el pre-sente artículo, novedosos desde el punto de vista de la perspectiva ganadera y de la integración a procesos de amplia connotación en el mundo andino, como son la domesticación de camélidos y el desarrollo del complejo del rapé que, por una parte, define el pastoreo como un recurso fundamental y, por otra, representa los ejemplos más meridionales sobre el uso de componentes alucinógenos relacionados a la zona atacameña. Ambas situaciones como ejemplos en las poblaciones tardías del Norte Chico, cuyos análisis permiten confrontarlas a realidades más antiguas y conocer las áreas vecinas que han influido en la configuración de procesos locales. Numerosos detalles, observaciones y conclusiones son parte de un trabajo más extenso, que permitirá apreciar mejor las variables expresadas en el citado cementerio, llamativo, entre otras cosas, por el sacrificio de camélidos en ceremonias fúnebres.
Los contextos
De 34 sepulturas registradas, se excavaron 26; seis fueron destruidas por la lluvia original; una par-cialmente trabajada, recuperándose una vasija; y una no trabajada. La mayoría de los cuerpos están acompañados de uno, dos, tres y hasta cinco camé-lidos sacrificados. Cuando no hay animales, en dos casos son individuos sin ofrendas, y los dos restantes tienen los mismos materiales de las sepulturas en que se asocian hombres y animales.
La mayoría de las ofrendas son paquetes depositados ya sea sobre el estómago, el pecho, los hombros, los brazos, cerca de las rodillas, o en los alrededores del cráneo. Consisten en aros, pinzas, anzuelos, campanillas, cuchillos rectangulares, cinceles y
placas en forma de “H” de cobre; posibles torteras, manojos de espinas de cactus, tubos y chope de madera; espátulas, chope, barbas de anzuelo y pa-lillos de hueso; conchas pulidas; cuchillos, puntas pedunculadas y apedunculadas finas, cuentas y colgantes de piedra. Estaban envueltos en totora o en bolsas tejidas, de las cuales sólo se reconocen minúsculas partículas.
Guano y otra sustancia blanca (ceniza), por lo ge-neral recubren a estos paquetes cuya generosidad en componentes se amplía en ciertas ocasiones con aros in situ, moluscos, o ceramios puestos en los alrededores del cráneo, o junto a las rodillas de la persona.
Una vez se ofrendó también a un camélido, colocando puntas y barbas de anzuelo sobre su escápula.
Sin estar seguro de que corresponda a la forma original, por ser un terreno ocupado sucesivamente por edifi-cios modernos, las sepulturas son muy superficiales. Se encuentran distribuidas a una distancia de 1.50 a 2 m, entre una y otra. A veces están demarcadas por un ruedo de piedras depositadas directamente sobre el contorno de las osamentas, en una disposición circular, con o sin una cubierta superior o como sucede en la mayoría de los casos, tapadas con un par de piedras o simplemente con tierra.
Los individuos siempre fueron depositados en posi-ción flectada y parcial o totalmente tendiendo hacia alguno de sus costados. En los casos de asociación hombre-animal, se nota la intención de acomodarlas de tal forma, que los animales parecen brindándoles una protección bajo un perfecto regazo, distinguién-dose cuatro tipos de ejemplos (Figura 1):
1) El individuo dispuesto junto al animal, que lo rodea por el costado derecho o izquierdo con su cuerpo arqueado, con sus manos rodeando la espalda y la frente del individuo, y sus patas entrecruzadas con los pies humanos. Una excepción se produce cuando ha sido depositada en posición invertida, es
GASToN CASTILLo
200
Figura 1. Croquis de las diversas sepulturas.
a) Sepultura sin camélido.
c) Sepultura con dos camélidos rodeando a una persona.
b) Sepultura con un camélido.
d) Sepultura con tres camélidos y una persona en el centro.
UN CEMENTERIo DEL CoMPLEJo LAS ANIMAS EN CoQUIMBo: EJEMPLo DE RELACIoNES…
201
decir, con el cráneo metido entre las patas del animal. Pueden haber ruedos, cubiertas compactas, o piedras irregularmente distribuidas sobre las osamentas.
2) Dos camélidos con sus dorsos arqueados y sus extremidades entrecruzadas formando una especie de círculo, en cuyo centro se acomodó a un adulto, a diferencia del primer ejemplo donde puede haber un adulto o un niño. Se repite la intención de lograr una perfecta comunión entre hombre y animal, que en este caso, con sus manos rodean por encima y por debajo el cráneo o el tórax humano, en tanto que sus largos cuellos se cruzan coronando delicadamente la sepultura. Junto al primero, son los ejemplos más po-pulares, y por lo menos dos veces el cuello del animal fue doblado íntegramente sobre los cuartos traseros, sin romper la armoniosa preparación de los cuerpos. Hay piedras distribuidas irregularmente sobre las osa-mentas, entre ello, una cobertura lítica sobre el cráneo que recuerda las tempranas protecciones craneanas propias del Arcaico (p.e., en Guanaqueros).
3) Un adulto rodeado por tres animales que forman un gran círculo; dos rodeándolo por los cortados, con sus cráneos (por detrás de la calota humana) casi topándose, y el tercero cerrando el círculo, al topar su cráneo y sus patas los cuartos traseros de los anteriores. Es un solo ejemplo y tiene algunas piedras irregularmente distribuidas.
4) Cinco animales rodeando a un adulto; uno por cada costado, uno perpendicular al cráneo, otro perpendicular a los pies, y el quinto encima, paralelo al eje del cuerpo humano. Los camélidos forman un regazo entre cuadrado y circular, con el agregado del animal incluido en el centro, junto a la persona. Es un solo ejemplo, y tiene algunas piedras irregularmente distribuidas sobre las osamentas.
El quinto ejemplo vienen siendo las sepulturas con individuos solos, que como se ha dicho pueden o no tener ofrendas diversas.
En cuatro oportunidades (en una por dos veces consecutivas) se repite la presencia de restos infan-tiles junto a la región pelviana de animales adultos, reconocidos por dientes, vértebras cervicales o cos-tillas, como un hecho llamativo que sugiere también el sacrificio de animales en estado de gravidez, y que según entendemos es una práctica inusual en el pastoreo.
El exceso de humedad de la costa de Coquimbo ha deteriorado las osamentas. Cubriendo o inyectando los huesos con una solución de laca a la piroxilina y diluyente se preservaron las partes más diagnósticas para los efectos de análisis de antropología física e identificación del tipo de camélido, contándose con varios cuellos, cráneos y extremidades.
Se alcanzó a trabajar un espacio de 34 x 22 m, que-dando por lo menos un espacio similar susceptible de contener más sepulturas que no se pudo excavar por el trabajo paralelo de la construcción de una sección de la plaza de armas de Coquimbo.
Detalle del material
Cerámica
Se registraron 10 ceramios, sólo dos decorados, entre fuentes y ollas predominando las últimas.
– Fuentes: Hay de dos formas. Una fragmentada es de base convexa, paredes semicurvas, no muy honda y boca ancha, similar a las fuentes Diaguita I. El espesor varía entre 4 a 5 mm. La cocción es oxidante irregular y las superficies están engobadas de rojo, con una pintura que se desprende con la presión del tacto húmedo. Sobre el borde conserva un mamelón en posición ligeramente oblicua simulando una pe-queña asita ciega. El borde opuesto está deteriorado y se presume que aquí hubo otro mamelón. Tiene 12 cm de alto por 17 cm de ancho. Fue encontrada entre el material revuelto por la lluvia.
La otra forma y que fue diagnóstica para identificar el sitio, es una fuente de base plana y paredes oblicuas, formando un tiesto cónico con dibujos negros sobre rojo en ambas superficies. Exteriormente tiene un par de franjas opuestas entre sí, negras y anchas que cruzan del borde a la base (angostándose a medida que se acercan a la base), y recorridas a lo largo de su centro por una franja roja en zigzag. Sendos pares de líneas negras (de borde a base) sirven de división con otros dos dibujos, a nivel de dos líneas triangulares paralelas entre sí, cuyos extremos parten desde el borde, como si se suspendieran del mismo, y encerrando un campo de puntos negros. En el interior hay líneas transversales combinadas con pares de líneas suspendidas del borde (esta vez curvas) encerrando campos de puntos negros. La cocción es oxidante muy pareja, con una pasta roja anaranjada. Sus dimensiones son 15 cm de alto, 22 cm de ancho, 7 cm de base, y 5 a 6 mm de
GASToN CASTILLo
202
espesor para las paredes. A lo largo de una trizadura presenta tres pares de perforaciones, practicadas con el fin de parcharla e indicando que se trataba de una pieza muy apreciada para que se dejara perder; como que es el único ejemplar entre más de 30 sepulturas. Corresponde a la sepultura con tres camélidos (Figura 2: 1).
– ollas: Son siete en total. Las seis primeras son gris o café alisadas, de cuerpo esferoidal, cuellos cilíndricos recto o con el borde ligeramente evertido, base pequeña, plana o semicóncava (falso torno), y asas gruesas, tableadas y de arco ancho, que parten desde un nivel levemente superior o inferior al labio, rematando en medio de la altura del cuerpo. Son ollas muy típicas, de buena factura, con paredes de 3 a 8 mm de espesor y dimensiones de 15 x 14 cm para la más chica, a 18.8 x 17 cm para la más grande (Figura 2: 2).
La séptima olla corresponde en realidad a una fuente usada en fines culinarios, ya que se encuentra total-mente tiznada. Es café-gris alisada, con base pequeña irregular, paredes curvas y boca ancha. Mide 9.7 cm de alto por 16 cm de ancho (boca).
– Urna (?): Una sección inferior de un cuerpo, incluyendo una parte de su sección media, insinúa una posible urna de tamaño mediano, similar a las urnas no decoradas Diaguita, aunque la presencia de manchas de hollín parecen indicar otro artefacto relacionado con labores de cocina, esta vez en forma de urna. Tiene paredes muy gruesas, de 8 a 14 mm de espesor. La base es pequeña, proporcionando leve sustentación a la pieza. Lo conservado tiene 13 cm de alto por 17.5 cm de ancho.
Cobre (o bronce)
Los metales no han sido analizados, por lo que nos referimos en primera instancia a cobre para los diversos utensilios registrados y mantenemos en suspenso los porcentajes que pueden haber de bronce.
– Placas: En tres oportunidades se encontraron unas placas de uso desconocido, similares a otras halladas en la zona de San Pedro de Atacama, y en el noroeste y región cuyana argentina. Consisten en una superficie central rectangular, gastada en ambos extremos en forma cóncava, semejando una especie de “H” y dobladas a lo largo de sus costa-dos en ángulo recto. El extremo de uno de estos
dobleces incluye en su cara inferior un botón macizo, mientras que sendos pares de agujeros distanciados entre sí se encuentran en los bordes superiores de cada doblez, como para traspasar amarras y sujetar a otro cuerpo. Lo mismo que el botón, como para empalmarlo a otra pieza que hace juego con estas placas. Se notan improntas de cuero de camélidos (pelos) que no sabemos si se trata de algún forro o una envoltura hecha cuando éstas fueron depositadas como ofrendas. Dos veces estaban puestas sobre el antebrazo y una sobre el brazo. A la vez, dos veces estaban envueltas en totora; en una de ellas, la envoltura sujetaba la placa rodeando totalmente el antebrazo y en las restantes cubrían a otras ofrendas mas pequeñas (cobre, madera, hueso, tejido, concha). Los tamaños tienen leves variaciones entre sí, por lo que la medida de una (la más grande y completa) da la idea del porte promedio. La superficie central tiene 7.3 cm de largo, por 7.5 cm de ancho, y las franjas laterales 15.6 cm de largo, por 4 cm de ancho. El botón mide 6 x 8 mm y el espesor promedio de la placa es de 1.5 a 2 mm (Figura 2: 3).
– Pinzas: Son de un mismo tipo con variaciones de tamaño entre sí. Están hechas de una sola lámina doblada, destacando un cuerpo con tres secciones. Una paleta entre rectangular a ovoidal como parte activa. Más atrás, una superficie discoidal como plataforma para ejercer presión con los dedos. Y finalmente, un remate rectangular donde se ha doblado la lámina. La pinza más pequeña mide 3.2 cm de largo por 2 cm de ancho y la más grande 6.7 x 4 cm con un espesor promedio de 1 mm (Figura 2: 4).
– Aros: Hay de tres tipos. Uno, subdividido a la vez en dos tamaños, corresponde a placas rectangulares que se le han efectuado cortes a ambos extremos, dejando una pieza acinturada. De un vértice de la sección superior, en forma triangular invertida, nace el gancho para insertar en el lóbulo de la oreja. Los aros más grandes son bastante pesados y hasta cierto punto no muy delicados para la función que deben cumplir. Esta forma es muy popular y el tamaño promedio de los más grandes es de 7 cm de espesor por 6 cm de largo y 2 mm de espesor, en tanto que los chicos miden 3 x 2 cm y 2 mm de espesor (Figura 2: 5).
La segunda forma corresponde a placas rectangulares con tres vértices rematados en un espiral, y en el cuarto nace el gancho de suspensión.
UN CEMENTERIo DEL CoMPLEJo LAS ANIMAS EN CoQUIMBo: EJEMPLo DE RELACIoNES…
203
Por último, están los aros hechos en un alambre donde se moldeó el gancho, y un extremo en espiral muy apretado con tres o cuatro vueltas. Generalmente están muy deteriorados, pero uno casi completo mide 4.4 cm por 1.5 mm de diámetro, elaborado en un alambre de 11 cm de largo.
– Campanillas: Son hechas en laminillas muy frágiles y replegadas en forma cónica de base cuadrada. Pertenecen al mismo tipo hallado tanto en la Argentina como en el Norte Grande chileno, a nivel de adornos cosidos en la ropa o como parte de collares. En nuestro caso formaban parte de collares o bien estaban sueltas entre otras ofrendas. Una conserva un fragmento de cordelillo atascado en la perforación sobre su cúspide. Los tamaños son muy uniformes, entre 1.7 x 1.6 cm y 1.9 x 2 cm (Figura 2: 6).
– Colgantes rectangulares: Son plaquitas de contornos irregulares con un agujero en un extremo. Forman parte de collares que incluyen además cuentas de piedra y/o campanillas. Miden entre 2.8 x 2 cm y 3.5 x 6.5 cm.
– Figura ornitomorfa: Hecha en cobre macizo, semeja a un pato nadando o un tucán echado, puede ser parte de un objeto mayor, por ejemplo cabezal de una estólica, ya que la cola está quebrada. El dorso es plano y ovalado en sus contornos, como para adherirle algún ornamento. De cabeza a cola mide 4.3 cm, de cabeza a pechuga 2.1 cm, y el ancho del cuerpo 1.8 cm (Figura 2: 7).
– Anzuelos: Hay de dos tipos. Uno bastante grande, formado por un segmento curvo abierto o gancho, y otro largo y recto que termina en punta, sujetándose al sedal por medio de un embarrilado que cubre la mitad superior del mismo (hecho de tendones). Las formas varían en leves diferencias de tamaño y en la abertura más cerrada o más abierta del gancho. El más grande mide 10.6 cm de largo por 3 cm de abertura en el gancho, y 4 mm de diámetro (Figura 2: 8).
El otro tipo, mucho más chico, tiene forma de una “U” irregular con el segmento recto apenas insinuado. También ambos extremos terminan en punta y han debido estar embarrilados. La dimensión promedio es 3.5 cm de largo por 2.5 cm de ancho y 3.5 mm de diámetro (Figura 2: 9).
– Cuchillo rectangular: Es una placa de cantos se-micurvos, con un agujero centrado sobre el canto superior como para suspenderlo o amarrarlo a un mango de madera. Se encuentra en perfecto estado. Mide 14.2 cm de largo, 5.8 cm de ancho y 1 mm de espesor (Figura 2: 10).
– Barras: A veces se hallaron pedazos de barra que parecen punzones de sección cuadrada. Lo fragmentado de las mismas no permite conocer sus funciones originales.
Cobre y madera
– Cincel: Largo y tableado; con un extremo agudo y el otro expandido de filo convexo (parte activa). Prácticamente en tres cuartas partes se encuentra embutido en un mango de madera, de lo cual solo se conservan sus improntas. También es una forma muy popular en contextos del norte grande y regiones argentinas, donde puede estar enmangado en madera o por medio de un embarrilado de cuero. Su largo total es de 30 cm (Figura 2: 11).
Madera
Aparte de los útiles que se describen, por lo menos en tres ocasiones más (sepulturas distintas) se reconocieron manchas de madera descompuesta, posiblemente más blanda que los objetos que se lograron conservar.
– Tortera (?): Hecha en madera dura, que ha per-mitido mantener inalterada la forma semejante a una Cruz de Malta, con un par de extremos más largo que los restantes. Fue tallada de una placa originalmente rectangular. Es de color café oscura y muy liviana. Mide 7.2 cm de largo por 2.5 cm de ancho, y su agujero central 6 mm de diámetro (Figura 2: 12).
– Tableta (?): Sólo por la impronta dejada en el te-rreno, se reconoce una forma rectangular semejante a una tableta pequeña para contener rapé, sencilla, sin mango ni aditamentos ornamentales. Es muy probable que haya sido parte del complejo aluci-nógeno porque está asociada a un tubo de hueso, y en otra sepultura se registro un tubo de los mismos hallados en la zona de San Pedro de Atacama. En ambos casos los individuos no están asociados a camélidos.
GASToN CASTILLo
204
– Chope mariscador (?): Una barra tableada muy descompuesta (craquelada) con un extremo ancho y recto y el otro aguzado, parece haber tenido esta función. Es muy semejante a otra un poco más grande de hueso. Como en todos los casos de madera podrida, ésta tiene un color negro, como carbonizada, que obedece a una descom-posición por la excesiva humedad de la costa de Coquimbo. Tiene 28 cm de largo por 6 cm en su parte más ancha.
– Manojos de espinas de cactus: Un par de veces se registraron manojos compuestos por numerosas espinas y que (tal como unos palillos de hueso) estuvieron amarrados o bien dentro de bolsitas ahora descompuestas por la humedad, a juzgar por lo apretado de los mismos. Cada paquete contenía varias decenas de espinas imposibles de rescatar por su extremada fragilidad.
Madera y hueso
– Tubo para aspirar rapé: Se trata de un tubo com-puesto por una boquilla redonda de madera, donde se ha embutido un tubo de hueso de pájaro, de sección triangular. Ambos componentes están deteriorados, la boquilla en una sección de su largo y el hueso en su extremo distal. La boquilla es más ancha en su extremo distal, tomando una forma acampanada larga, embutiéndose el hueso a presión y atravesándola en todo su largo. El largo total del tubo es de 15 cm de lo cual la boquilla ocupa 6 cm por 1.2 y 2 cm, para su diámetro menor y mayor respectivamente. La sección del hueso mide 5 y 7.5 mm. Es uno de los típicos tubos para rapé conocidos en el Norte Grande y está acompañado de una concha pulida, que en este caso parece hacerle el juego como su respectiva tableta (Figura 2: 13).
Hueso
– Espátulas: En ocasiones estaban bastante deterio-radas, no pudiéndose exhumar intactas del terreno; por ejemplo, unas delgadas y extremadamente largas de por lo menos 40 cm. Hay de dos tipos. En el primero, son más delgadas y corresponden a formas finas y estilizadas hechas al parecer de huesos largos de pájaros. La sección es curva muy regular, dando lugar a un largo canal de bordes convexos y gastado por el uso en su extremo proxal y angosto, apuntado y también gastado por uso en el distal. Característica de todas las espátulas, usándose un extremo como cuchara y el otro como posible punzón.
La naturaleza del hueso no permite un instrumento totalmente recto, pero que no impide que cumpla la función asignada. A la vez, la fragilidad de estas espátulas, debió ser un requisito indispensable para que fueran usadas en labores delicadas. Una, recu-perada intacta, mide 32.1 cm de largo por 1.8 cm y 7 mm de ancho en uno y otro extremo. El canal tiene 4 mm de profundidad en la parte más ancha y el espesor de las paredes fluctúa entre 1 a 1.5 mm (Figura 2: 14).
La segunda forma corresponde a una espátula más corta, maciza y más tosca. El hueso, esta vez de camélido, conserva signos de su estructura original, a nivel de curvaturas y restos de epífisis ya que se trata de extremidades. La diferencia en los anchos de ambos extremos es mucho más notoria, con la paleta proxal parecida a las cucharas actuales, muy gastada y patinada por uso, y el extremo distal pun-zante y gastado. Pueden ser rectas (tableadas) sin canal; con un canal limitado sólo a la paleta (sección curva), y el resto plano; o bien, acanaladas en todo su largo, dependiendo del tipo de ranura natural que tengan los huesos. El canal que llega hasta el extremo agudo hace pensar en un uso para sacrificar camélidos, contando con un excelente desangradero natural. Las espátulas más grandes miden 24.5 cm de largo por 2.7 cm de ancho en la paleta (que llega hasta 3.7 cm en otras), y 9 mm en la parte aguda, más 4 mm de espesor. Mientras que la más pequeña tiene 18.5 x 1.6 cm y 5 mm respectivamente, por 3 mm de espesor (Figura 2: 15).
– Palillos: Se encontraron de dos formas. Los más numerosos corresponden a manojos de unas cuantas decenas, muy frágiles, por lo que sólo es posible rescatar algunos intactos. Fueron hechos de delgados (cilíndricos) y simétricos huesos de pájaros (extremidades). La sección distal siempre está erosionada, impidiendo saber cómo fue ori-ginalmente, mientras que la proximal presenta un característico bisel terminado en punta aguda. El corte en bisel produce un pequeño canal gracias a la condición natural ahuecada del hueso, que se ignora si cumple una función o es sólo consecuencia natural del corte. Son palillos muy característicos y están hechos de huesos seleccionados muy delgados y simétricos prácticamente de un mismo porte. Semejan agujas para tejer redes o bolsas. El más entero mide 13 cm de largo pudiendo llegar a 14 cm por 4.5 mm de diámetro. El bisel tiene 1.8 mm de largo (Figura 2: 16).
UN CEMENTERIo DEL CoMPLEJo LAS ANIMAS EN CoQUIMBo: EJEMPLo DE RELACIoNES…
205
Figura 2. Croquis de los principales materiales culturales encontrados en las sepulturas.
GASToN CASTILLo
206
El otro tipo, es un palillo menos común, pero de los mismos que se registran en contextos arcaicos costeros en todo el norte chileno, es decir, compacto, cilíndrico y agudo en ambos extremos, en uno más que otro, elaborados en hueso de mamífero. Fueron encontrados dos ejemplares, midiendo 10.8 cm de largo, por 8 mm de diámetro máximo.
– Barbas de anzuelo compuesto: Son tres ejempla-res de las típicas barbas conocidas en todo el norte chileno, en poblaciones arcaicas tempranas. Tienen la sección mesial abultada, la proximal biselada, notándose las estrías dejadas por las amarras para empalmar a la pesa, y la distal aguda y curvada. El tamaño promedio es de 6 cm de largo por 7 x 9 mm de diámetro (Figura 2: 17).
– Chope mariscador: Elaborado en un hueso de ballena semifosilizado. La forma general es gruesa, semitableada, y levemente curva en su largo, con el extremo distal recto, recorrido por un canal natural del hueso, y el proximal plano-aguzado. Es idéntico en forma al descrito en la sección maderas. Mide 30 cm de largo por 5 y 3 cm de ancho en uno y otro extremo (Figura 2: 18).
Lítico
– Puntas de proyectiles: Pueden corresponder a puntas de flechas o arpones. Las más populares son de dos tipos, triangulares muy puntiagudas, finamente ase-rradas y fino pedúnculo, hechas en rocas traslúcidas blancas, gris, crema o café. Y triangulares, también finas, apedunculadas. Las primeras tienen mayor presencia y se subdividen a su vez en dos tipos de tamaños muy simétricos en su formato; las mayo-res entre 4 a 6 cm de largo por 1.5 cm de ancho, y las más pequeñas, de 2.5 x 1.5 cm, con un espesor promedio de 2 mm.
Las apedunculadas sólo se diferencian de las ante-riores por la falta del fino pedúnculo, ya que se trata del mismo tipo de roca, son muy filudas y cuentan con los delicados dentados laterales. Sus tamaños van desde 2.7 x 1.6 cm 4.5 x 3 cm. Ambos tipos de puntas más tarde son populares en los contextos diaguita e inca (Figuras 2: 19 y 20).
Menos frecuente, son dos puntas muy puntiagudas, con la mitad inferior levemente más estrecha que la superior insinuando un largo pedúnculo. Los bordes laterales están aserrados, pero esta vez con dientes
más espaciados. Una mide 3.8 x 1.4 cm y 5 mm de espesor, y la otra 4 x 1.2 cm.
– Cuchillos: Los más típicos son unos cuchillos de amplia superficie triangular de base recta (acora-zonados), muy conocidos en el Norte Grande para contextos tempranos, en ocasiones conservando un mango de madera. Hechos en calcedonia tienen un presionado lateral que deja muescas generalmente alargadas y anchas orientadas hacia los bordes y la base, que producen dos costados un tanto irre-gulares, curvos y muy filudos. Son dos ejemplares encontrados en una misma sepultura. Uno tiene 4.3 x 4 cm y 5 mm; el otro 5.1 x 4.1 cm y 6 mm de espesor (Figura 2: 21).
– otra forma más popular, son unas láminas un tanto irregulares, entre triangulares y rectangulares, tanto bifaciales como monofaciales y con trabajo en uno o en ambos costados generalmente muy cortantes. En dos oportunidades se insinúa un extremo perforante dando a entender una doble función. Sus tamaños tienen leves variaciones entre sí, las más pequeñas, de 4 x 3 cm y 5 mm, y las mayores 5.4 x 3 cm y 1 mm de espesor.
– Raedera (?): Una lasca gruesa, irregularmente circular sin mayor preparación en cuanto a la forma, presenta tres sectores activos; un extremo y dos costados adyacentes, a nivel de grandes muescas romas por el uso. Sus dimensiones son 5.3 x 5.2 cm y 1.4 cm de espesor.
– Preformas: Son grandes pedazos de calcedonia, espesos y rectangulares, que parecen ser preformas de cuchillos u otros instrumentos grandes. La más típica mide 7 x 4.1 cm y 1.5 cm de espesor.
– Afiladores (?): Una piedra negra, con un extremo recto y el otro redondeado, y otra gris (arenisca) de extremos curvos, con una perforación en uno de ellos, ambas largas y tableadas, parecen corresponder a afiladores o pulidores, asemejándose también a las pesas líticas, aunque no presentan las típicas ranu-ras transversales en cada extremo y son totalmente planas, con superficies aptas para pulimentar a otros instrumentos. Miden 12 cm de largo, por 3 cm de ancho y 6 mm de espesor (Figura 2: 22).
– Cuentas de collar: Son numerosísimas. Hay de cuatro tipos, la mayoría de tamaño pequeño y parejo, fabricadas en una roca blanca muy blanda (yeso o caolín), cilíndricas y discoidales. Pese a la fragilidad
UN CEMENTERIo DEL CoMPLEJo LAS ANIMAS EN CoQUIMBo: EJEMPLo DE RELACIoNES…
207
de las mismas, en una ocasión se contabilizaron 317 para un solo collar, pudiendo pasar fácilmente las 400, con todos los fragmentos restantes. Son de dos tamaños; 3 mm de diámetro externo por 1.5 mm de diámetro interno y 1 mm de espesor y 5 x 2.5 y 3 mm.
Siguen en número, unas cuentas cilíndricas discoi-dales hechas en turquesa o malaquita muy similares a las anteriores, pero más finas debido a la materia prima y con un cuerpo levemente mayor.
La tercera forma, son cuentas discoidales cilíndricas gruesas, hechas en turquesa o combarbalita. Las caras pueden ser planas o redondeadas, como esferas de contornos irregulares. La perforación es cilíndrica o bicónica. Miden 8 mm de diámetro externo, 3 mm de diámetro interno y 4 mm de espesor.
Por último, están las cuentas cilíndricas tubulares, en roca combarbalita, delgadas y alargadas como un diminuto tubo. van desde 5 mm de largo por 4.5 mm de diámetro externo y 2.5 mm de diámetro interno, a 1.1 cm x 4.5 y 2.5 mm.
Generalmente las tres últimas formas se encuen-tran intercaladas en los collares donde predominan aquellas cuentas blancas, o bien, aisladas entre otras ofrendas.
– Pendientes o colgantes: Son adornos centrales en los collares de cuentas. Las formas son capri-chosas, rectangulares muy simétricas, o pueden ser semicirculares u ovaladas, con desgastes varios generando formas estilizadas difíciles de interpretar. Todas son planas y elaboradas en rocas café oscura (combarbalita) o verdes (derivado de cobre), con una perforación en el extremo superior. La más pequeña mide 1.5 cm x 8 mm y 2.5 mm de espe-sor, y la mayor 7.5 x 1.9 cm y 3 mm de espesor (Figura 2: 23).
– Pedacitos de piedra semipreciosa: Pueden ser muy pulidas como cuentas que sólo les falta la perforación central, de color verde-azul brillantes, o pedazos más burdos, en pequeños montoncitos, como preformas de cuentas u ornamentos para incluir en tabletas de rapé, tal como acontece en la zona de San Pedro de Atacama.
Concha
– Tableta (?): Una pequeña valva de almeja pulida, junto al tubo de madera y hueso, parece ser su
respectiva tableta para contener el alucinógeno. El desgaste de la valva confirmaría esta función, que de todas maneras se mantendrá en observación en espera de un pronunciamiento más definitivo.
– Colgantes: Son dos discos de conchaperla perfo-rados en un extremo, como ornamentos centrales a un collar con cuentas, colgantes de piedra y campanillas de cobre, sobre el cuello de un niño. Su diámetro es de 3.3 cm, el espesor de 2 mm y la perforación de 3 mm.
Tejidos
Lo extremadamente frágil de los mismos impide determinar formas exactas y técnicas empleadas. Lo más compacto son las envolturas de totora, que más bien son fibras utilizadas en su condición natural y luego se reconocen también fragmentos de bolsas de mallas o de tramas más cerradas, hechas en lanas de camélidos. Comentarios
La posibilidad de documentar satisfactoriamente el sitio estudiado es un fundamental aporte, pues se cuenta con una amplia y necesaria información sobre actividades del Complejo Las Animas, por años identificado básicamente a nivel de los tipos cerámicos que Montané (1969) acertadamente separó como un conjunto independiente al Diaguita.
En El olivar (La Serena) y La Higuera (Guanaqueros) Cornely (1936, 1956) trabajó sepulturas similares, pero la generalización con que se publicó aquella información, inicialmente adscrita a lo que fue el estudio de la Cultura Diaguita, impide efectuar amplios análisis comparativos. Lo mismo que con los contextos del sitio tipo (Las Animas).
Lo novedoso para El olivar, respecto a Coquimbo, son los camélidos depositados bajo los cuerpos hu-manos y estirados, recordando su postura natural en vida; los cuerpos humanos en posición extendida de espalda, con platos a ambos costados del cráneo; la frecuencia con que a los animales se les ha ofrendado delgadas fuentes semiglobulares pintadas; la cubierta en base a pedazos de tinajas sobre un animal; los platos ornitomorfos y ollitas chatas con tres patitas cortas; un crisol en forma de bonete corto; anzuelos de puntas bifurcadas y barras de hueso para doblar los alambres de cobre sobre ellas. Como rasgos comunes, además de la asociación hombre-animal,
GASToN CASTILLo
208
entre las finas puntas pedunculadas, los cinceles, cuchillos rectangulares, anzuelos y las piedras planas (Cornely 1956: 73-77).
En La Higuera, el único ceramio registrado es más bien de tipo Diaguita I, en tanto que las piedras demarcatorias y la notoria distancia entre una y otra sepultura son rasgos comunes a Coquimbo.
Así también la ergología de Coquimbo, además de sus propias particularidades como componentes de una población definida, en parte muestra similitudes con épocas previas (Molle) y posteriores (Diaguita), con determinados alcances hacia una y otra que podrán detallarse en una monografía más extensa.
Cuando se presentaron estos resultados a la reunión de San Pedro de Atacama, el propósito era analizarlos en un contexto de investigadores con tradición en los estudios de poblaciones ganaderas, que en lo que respecta a nuestra zona, recién se inicia. Y debido a la notoria relación que parte de los materiales tienen en el Norte Grande, en especial con la zona de San Pedro.
Por largo tiempo (600 años más o menos) durante el desarrollo El Molle, nuestra región se ve afincada por lazos culturales con el Noroeste Argentino y las Selvas occidentales principalmente, a juzgar por la similitud de pipas y tembetás, o técnicas y estilos cerámicos, sin olvidar la semejanza con la cerámica peruana. El cambio se produce con la población Las Animas. En lo particular, el cementerio de Coquimbo manifiesta una relación más directa con el Norte Grande que con la Cultura Molle. Tanto las campanillas, las pinzas, los cuchillos líticos y de cobre, los cinceles, aros y principalmente los tubos y tabletas, son rasgos propios de la costa y básicamente de la zona atacameña. Tardíamente estos contextos formaron parte de Las Animas, en una zona lejana, a partir del sur de Copiapó que es una región ecológicamente distinta al mundo altiplánico y puneño.
Las fechas para Coquimbo se encuentran en análisis, y creemos que a partir de 900 DC (fecha obtenida por Ampuero [1973] en La Serena) antes que subir podrían ser un poco más tempranas y cubrir en parte el vacío de más de 200 años entre el fin de Molle y la fecha señalada.
A la vez, más que una costumbre generalizada en el uso del rapé en Coquimbo, se trataría de un
desplazamiento de esta moda desde el Norte Grande, como una reminiscencia de lo que por largo tiempo significó el complejo del rapé en ese ámbito y zonas directamente vecinas.
En contextos diaguitas varias veces se han registrado tubos de hueso y espátulas decoradas en el mango con personajes entre los cuales se recuerda al “sa-crificador” de los tubos y tabletas de San Pedro. Las colecciones de Capdeville (1922, 1923) provenientes de Taltal son prolíferas en estos mismos instrumentos, así también aquellas obtenidas en Caldera, indicando rutas litoraleñas en su expansión. El significado de dichos materiales dentro del mundo diaguita ha sido poco tratado, los cuales recuerdan una vez más al complejo del rapé. Esta idea se habría tomado desde el Norte Grande y particularizado con rasgos propios, diseñados por las poblaciones tardías de nuestra zona, sin alcanzar el esplendor logrado en el ámbito donde tuvo sus orígenes.
En buena medida el inventario ergológico de Coquimbo sirve para conocer relaciones directas entre zonas chilenas, por el momento expresadas a través de unos cuantos indicadores, ya que los mecanismos de movilidad, integración de rasgos y contactos poblacionales entre distantes zonas son ya un problema mayor, y en este sentido las evidencias de Coquimbo son un primer paso para afinar las variables partícipes en dichos comportamientos.
El particular hábito de sacrificar camélidos en ceremonias fúnebres, excediendo el acostumbrado comportamiento de tipo alimenticio, supone el manejo de rebaños numerosos, con un llamativo porcentaje destinado a rituales litúrgicos y desde el punto de vista climático, la costa de Coquimbo, con suficientes pastos en cerros y quebradas es receptora tradicional de prácticas pastoriles.
A diferencia de lo que acontece con El Molle, cuyos sitios costeros cuesta encontrarlos (pequeños yacimientos que insinúan poca población costera durante su desarrollo), Las Animas logra una óptima adaptación al medio costero y marítimo en general. Continua más tarde con el desarrollo Diaguita, si tomamos en cuenta los numerosos conchales y densos cementerios de ambas poblaciones. Por otra parte, esto ya había ocurrido a través de una larga data en las poblaciones arcaicas, lo cual parece que fue interrumpido con El Molle bajo mecanismos que se están estudiando.
UN CEMENTERIo DEL CoMPLEJo LAS ANIMAS EN CoQUIMBo: EJEMPLo DE RELACIoNES…
209
Los numerosos anzuelos y otros artefactos como barbas de anzuelo compuesto, chopes para mariscar, y las puntas, seguramente en parte destinadas para arpones, son el resultado de habituales consumos de recursos marinos. En situaciones de prosperidad económica junto a la domesticación de camélidos, reflejada en las buenas condiciones de salud de la población, producto de ricas dietas alimenticias (Quevedo Ms).
No se sabe a qué tipo de camélidos pertenecen las osamentas y debido a las precarias condiciones de conservación será difícil llegar a resultados exac-tos, pero, ante el cuadro de bienestar presente en el cementerio es coherente la hipótesis sobre una ganadería de llamas o alpacas en estas zonas bajas y alejadas de los habituales centros de domestica-ciones andinos.
REFERENCIAS CITADAS
AMPUERo, G. y M. RIvERA, 1973. Síntesis interpretativa de la arqueología del Norte Chico. Actas del VI Congreso Nacional de Arqueología, pp. 339-343. Santiago.
CAPDEvILLE, A., 1923. Un cementerio chincha-atacameño en Punta Grande, Taltal. Boletín Academia Nacional de la Historia 18: 1-16.
CoRNELY, F., 1936. Un cementerio indígena en Bahía Salada. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural Xv: 41-46.
–––– 1956. Cultura diaguita chilena y Cultura de El Molle. Editorial del Pacífico, Santiago.
MoNTANE, J., 1969. En torno a la cronología del Norte Chico. Actas del V Congreso Nacional de Arqueología, pp. 167-183. La Serena.