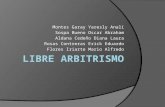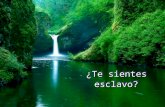C107Corbi Libre
-
Upload
rafael-ricardo-bohorquez-aunta -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
description
Transcript of C107Corbi Libre
-
CRTICA, Revista Hispanoamericana de Filosofa. Vol. 36, No. 107 (agosto 2004): 7585
EN RESPUESTA AL COMENTARIO DE CARLOSPEREDA SOBRE UN LUGAR PARA LA MORAL
JOSEP CORBFacultad de Filosofa y Ciencias de la Educacin
Universidad de [email protected]
RESUMEN: Carlos Pereda califica mi concepcin de la moral de realismo parti-cularista y objeta a mi defensa tanto del realismo como del particularismo. Enmi respuesta trato de mostrar cmo nuestras discrepancias en torno al papelde los principios en la deliberacin moral es, excepto en un punto crucial,cuestin de nfasis. No ocurre lo mismo, sin embargo, con mi reivindicacindel realismo moral, pues parte de lo que intento mostrar en el libro es que losprogramas constructivistas de los que habla Pereda no pueden pensarse cohe-rentemente.
PALABRAS CLAVE: principios, deliberacin moral, realismo moral, particula-rismo moral
SUMMARY: Carlos Pereda presents my view about morality as a sort of par-ticularist realism and objects both to my defence of realism and that ofparticularism. In my reply, I argue that our discrepancies about the roleof principles in moral deliberation is, except in a crucial respect, a matter ofemphasis. Something quite different happens, however, with my vindicationof moral realism. For part of what I try to show in my book is that con-structivist programs like the one suggested by Pereda cannot be coherentlythought.
KEY WORDS: principles, moral deliberation, moral realism, moral particu-larism
1. Es cierto que, como seala Carlos Pereda, Un lugar para lamoral tiene algo de novela de formacin, de novela en la queel autor reconstruye su proceso de formacin en la confianzade que su recorrido no sea ajeno al de sus lectores, sino que,por el contrario, contribuya a que ste defina con mayor niti-dez los perfiles de su propio proceso o, incluso, descubra hitosque le permitan orientarse donde se senta perdido. A pesar dela abundancia de elementos narrativos que subrayan el carc-ter novelesco de ese proceso formativo, el foco de atencin esconceptual. Se trata de contar historias que ayuden al lector a
-
76 JOSEP CORB
identificar y reconstruir los hilos argumentativos que articulanla manera en que, desde la modernidad, concebimos nuestrolugar en el mundo. Por eso me parece acertado que Peredanos invite a leer este ensayo como una novela de aprendizajeconceptual.
2. El proceso de aprendizaje parte de la visin del mundo quedesarrollan las ciencias naturales y del reto que ella suponepara nuestra capacidad de responder a la pregunta Cmodebo vivir? Parece que, desde el punto de vista de las cienciasnaturales, el mundo est desencantado, nada es bueno ni malo,feo o hermoso, y que todo valor, ya sea moral o esttico, ha dederivar de nuestra subjetividad, de cules sean nuestros deseose intereses. Nos encontramos, de este modo, ante lo que Peredadenomina el dilema moderno:
O renunciamos a la concepcin cientfica del mundo tradicional-mente aceptada la visin desencantada de la naturaleza ysu manera de concebir lo objetivo y lo subjetivo; o reducimoslos juicios morales a los gustos y los apetitos arbitrarios de cadaindividuo. (Pereda 2004, p. 68)
Este dilema constituye, ciertamente, el punto de partida dellibro y coincido con Pereda en que, en el fondo, se trata de unpseudodilema. De hecho, uno de los propsitos centrales dellibro consiste justamente en mostrar cmo la mosca puede salirde la botella y, en concreto, por qu el dilema en el que pareceque estamos atrapados deriva de una mala comprensin de loque la ciencia nos ensea acerca del mundo, as como de lascondiciones que fijan el contenido de nuestros juicios morales.
3. Entiende Pereda, sin embargo, que mi manera de escapar deldilema no resulta del todo satisfactoria y que ello se debe, enparte, a que hago una lectura quiz poco productiva de la tra-dicin kantiana y, especficamente, de su manera de concebirel papel de los principios universales en la deliberacin moral.En concreto, Pereda califica mi propuesta acerca del lugar quela moral pueda ocupar en el mundo de realismo particularista y
-
EN RESPUESTA AL COMENTARIO DE CARLOS PEREDA 77
plantea objeciones a mi defensa tanto del realismo como del par-ticularismo. En los prrafos que siguen tratar de mostrar cmonuestras discrepancias en torno al papel de los principios en ladeliberacin moral es ms bien una cuestin de nfasis, exceptoen un punto que tal vez se revele crucial. No ocurre lo mismo,empero, con mi reivindicacin del realismo moral, pues partede lo que intento mostrar es que los programas constructivistasde los que habla Pereda y que pretenden aislar el mundo dela razn terica del mundo de la razn prctica, el mundo sen-sible del inteligible, no pueden pensarse coherentemente; estose debe a que ni siquiera pueden llegar a fijar el contenido (noya su validez o invalidez) de los juicios morales sin atribuirpropiedades morales al mundo sensible. Empecemos, entonces,por las sospechas que Pereda lanza en contra de mi defensa delrealismo moral.
4. En el libro pretendo mostrar que el subjetivismo moral laidea de que los rasgos morales de las acciones son simplementeproyecciones de ciertos estados subjetivos no puede pensarsecoherentemente, que los sentimientos morales estn sometidosa una disciplina ausente en los gustos y deseos. Puedo sentir re-pugnancia ante cualquier objeto, por ms extrao o ridculo queparezca, pero no puedo sentir repugnancia moral ms que anteciertos objetos o, al menos, ante objetos que estn vinculadoscon ciertos rasgos moralmente relevantes. La repugnancia queuno siente ante la contemplacin de los horrores de Auschwitzno puede ser ms que moral; mientras que la repugnancia quea uno le pueden provocar las tripas de un pollo no es, en prin-cipio, una repugnancia moral a no ser que conectemos esastripas con ciertos rasgos moralmente relevantes; por ejemplo,las condiciones en las que esos pollos se cran y mueren.
Considera Pereda, no obstante, que el trmino proyeccinunifica indebidamente las propuestas humeanas o neohumeanascon las kantianas y que podemos retener la disciplina que reco-nozco en los sentimientos morales sin comprometernos con elrealismo moral, sin borrar la diferencia entre la razn tericay la razn prctica. Pereda defiende que podemos descubrir lanecesidad propia de los juicios morales, y que los diferencia de
-
78 JOSEP CORB
los juicios de gusto, en el proceso de reflexin que nos llevade lo universal a lo particular y viceversa:
En alguna medida, todas y todos reafirmamos o negamos reflexiva-mente nuestras necesidades, deseos y emociones incluso aquellosen apariencia ms naturales. Ese proceso de reafirmacin o denegacin, ese proceso de argumentacin con los otros y consigomismo, reitero, se conforma tanto por instancias universales comopor particulares y se lleva a cabo, de manera implcita y, en al-gunas ocasiones, explcitamente, a lo largo de cada vida. (Pereda2004, p. 73)
Y en ello estriba el ncleo del programa constructivista de Pere-da, en el que los principios desempean un papel central, puesno hay rasgos morales en el mundo que determinen lo moral-mente correcto o incorrecto; ms bien, la evaluacin moral deuna situacin ha de surgir de su examen a la luz de ciertosprincipios generales cuyo fundamento no puede descansar en laatribucin de rasgos morales al mundo. Y esta necesidad propor-ciona un vnculo argumentativo entre su rechazo del realismomoral y su descrdito del particularismo.
5. No creo, sin embargo, que las observaciones que se recogenen la cita de Pereda afecten a mis argumentos en contra de laposibilidad de fijar el contenido de los juicios morales, ya seanparticulares o universales, sin atribuir rasgos morales al mundosensible. En esa cita se describe el proceso de equilibrio reflexi-vo mediante el que evaluamos tanto nuestros juicios particularescomo nuestros principios, pero ese proceso presupone que talesjuicios y principios tienen ya un contenido cuya correccin seevala. Y mi crtica del subjetivismo moral se centra precisa-mente en ese presupuesto, es decir, en las condiciones en lasque su contenido puede fijarse y no en cmo evaluamos losjuicios una vez que hemos fijado su contenido. En este sentido,considero que las observaciones de Pereda no aportan muchaluz acerca de cmo podra fijarse el contenido de los juiciosmorales sin comprometerse con el realismo. El ir y venir delo general a lo particular puede ser uno de los elementos del
-
EN RESPUESTA AL COMENTARIO DE CARLOS PEREDA 79
crculo hermenutico en el que se fija su contenido, pero noresuelve por s mismo el problema que planteaba al inicio de laseccin 4: identificar las respuestas morales en funcin de losrasgos de los objetos que las merecen. Es cierto que Pereda espoco explcito en este punto de su comentario y que segura-mente su programa constructivista contar con propuestas parafijar ese contenido sin adquirir un compromiso realista. Puedoaadir en defensa de mi posicin que, en Corb (2004), intentomostrar cmo fracasan los dos intentos ms prometedores (asaber, el disposicionalismo moral y el realismo procedimentalis-ta) de fijar ese contenido sin atribuir rasgos morales al mundo.Esto me conduce a concluir que los programas constructivistasno pueden llevarse a cabo coherentemente, porque no pueden,por un lado, conservar la visin desencantada del mundo y, porotro, distinguir la necesidad moral de la variabilidad de losjuicios de gusto y los deseos.
Ahora bien, ms que ayudarnos a escapar del dilema mo-derno, esta conclusin parece sumirnos ms profundamente enl: la reduccin de los juicios morales a los gustos y apetitosde cada individuo no slo nos resulta moralmente inquietante,sino que, segn acabo de argumentar, no podemos llevarla acabo coherentemente. Mi manera de intentar sacar la mosca dela botella consiste, no obstante, en poner en tela de juicio el otroextremo del dilema, a saber, la visin desencantada del mundo.
La nocin de causa completa yace en el fondo de la visinmecanicista (y, por tanto, desencantada) del mundo. De acuerdocon esa nocin, cada suceso fsico tiene una causa fsica comple-ta, es decir, un conjunto de condiciones fsicas antecedentes delas que, junto con las leyes de la naturaleza, se sigue inexorable-mente el suceso fsico en cuestin. En Corb y Prades (2000),argumentamos con detenimiento que la nocin de causa com-pleta es internamente incoherente porque: (a) no hay ningnconjunto de condiciones fsicas antecedentes del que, junto alas leyes de la naturaleza, se siga inexorablemente (es decir, entodos los mundos fsicamente posibles) un efecto fsico, pues esimprescindible aadir la clusula y, en ese contexto, sas sontodas las condiciones fsicas involucradas y eso conlleva un
-
80 JOSEP CORB
anclaje a un contexto causal que es justamente lo que la nocinde causa completa pretenda eliminar; (b) aun si resolvisemosesta dificultad y pudisemos enumerar tales condiciones fsicasantecedentes, eso nos obligara a entrar en un nivel de detalletal que, para cada suceso fsico que propusisemos, siemprepodramos encontrar que se da ms de un conjunto de condi-ciones que garantiza inexorablemente la produccin del efecto,por lo que la identificacin de causas completas supone quetodos los procesos causales estn sobredeterminados y eso esalgo que ningn mecanicista est dispuesto a aceptar.
En el captulo 8 de Un moral lugar para la moral, encontra-mos una breve reconstruccin de estas dos lneas argumentati-vas, mientras que en el captulo 9 intento extraer las consecuen-cias que se pueden derivar para la objetividad de la moral. Elhecho de que la causa de un suceso fsico slo pueda identificar-se sobre un trasfondo causal, y que la distincin entre causa ytrasfondo causal dependa ineludiblemente de los intereses queguan la investigacin, me lleva a concluir que la objetividad delos procesos causales que descubre la ciencia no puede consistiren que tales procesos tengan condiciones de identidad totalmen-te independientes de nuestras prcticas de investigacin, que siqueremos reconocer los fenmenos fsicos como objetivos, he-mos de apelar a otra nocin de objetividad, una nocin quehaga compatible la objetividad de un fenmeno con el hechode que sus condiciones de identidad no sean independientes denuestras prcticas.
Todava se podra argumentar, sin embargo, que el modoen que las propiedades morales dependen de nuestros interesesdifiere sustancialmente de cualquier sentido en el que la identi-ficacin de los procesos causales sea relativa a los intereses queguan nuestras prcticas investigadoras. En este punto examinolos dos argumentos que considero ms poderosos en favor de esadiferencia: el argumento del acuerdo y el argumento del xito.En ambos casos concluyo que tales argumentos slo ayudan atrazar la diferencia entre las propiedades fsicas y las moralessi presuponemos la nocin de causa completa, la concepcindesencantada del mundo, cuya incoherencia interna estbamos
-
EN RESPUESTA AL COMENTARIO DE CARLOS PEREDA 81
dando por supuesta en este momento de la discusin. Por esoconcluyo diciendo:
No cabe duda de que, para cualquier estndar razonable de obje-tividad que se pueda elaborar, las teoras cientficas podrn satis-facerlo. El propsito principal de este libro ha consistido precisa-mente en mostrar que, en cualquier sentido en el que podamosdecir legtimamente que la ciencia nos revela aspectos objetivosdel mundo, deberemos reconocer que en ese mundo hay tambinhechos morales como el engao o la tortura. (Corb 2003, p. 178)
Una vez establecido el sentido en el que defiendo la objetividadde la moral y por qu pienso que los programas constructivistasno pueden dar cuenta del contenido de nuestros juicios morales,podemos pasar a examinar las razones por las que Pereda piensaque no atribuyo a los principios el papel que merecen en ladeliberacin moral.
6. Como ya dije, mis discrepancias con Pereda respecto al papelde los principios en la deliberacin moral son fundamentalmentecuestin de nfasis, excepto en un punto crucial que en sumomento destacar.
En Un lugar para la moral elaboro con tanto detalle losargumentos que ponen de manifiesto los lmites del papel quelos principios generales desempean en la deliberacin moral,que uno puede fcilmente pensar que mi propsito es mos-trar que los principios no cumplen ningn papel en ese modode deliberacin. Sin embargo, nada ms lejos de mi intencin;de hecho, reconozco explcitamente en mi ensayo cada uno delos papeles que Pereda atribuye a los principios. Bsicamente,Pereda entiende que (a) los principios universales son prin-cipios con los cuales no slo nos autodeterminamos sino quenos autoconstituimos en la persona que somos (Pereda 2004,p. 70); pero (b) insiste en que los principios universales estnsubdeterminados y que se requieren otros elementos para fijarla respuesta a preguntas prcticas particulares. En el juego delo general a lo particular vamos formndonos como sujetos yvamos definiendo las respuestas correctas a cada cuestin moral:
-
82 JOSEP CORB
Una vez que hayamos cultivado tales virtudes, probaremos si elejercicio de tales virtudes conduce a la realizacin del principioen cuestin y, a su vez, los principios, en cuanto propuestassubdeterminadas, se irn determinando en un ir y venir recprocoy sin fin. (Pereda 2004, p. 71)
Respecto a (a), he de decir que, en Un lugar para la mo-ral, no slo reconozco el papel del imperativo categrico en ladeliberacin moral una vez que ste se entiende en trminosno formales, es decir, como un imperativo que se alimenta deintuiciones morales particulares; sino que, siguiendo a AlasdairMacIntyre,1 subrayo el papel de los fines generales (y, por tanto,de los principios) en la deliberacin prctica:
Podemos entender la unidad de la vida de una persona reflexivaa partir del concepto medieval de bsqueda, un concepto querecoge dos rasgos cruciales de la deliberacin constitutiva. Esnecesario para esa bsqueda que haya un telos, una finalidad,mnimamente definida que oriente la deliberacin. Se perfila asuno de los puntos de partida de la reflexin que contribuye aarticular la vida de una persona y en cuyos trminos esa personaevaluar retrospectivamente su propia existencia. Pero es todavams difcil determinar, en cada caso, en qu consiste ser fiel a esetelos, y es en este punto donde la bsqueda alcanza su verdaderadificultad y se halla plagada de incertidumbres. No hay recetaalguna que sustituya al doloroso proceso de la bsqueda, de ladeliberacin constitutiva. Esa bsqueda es, a un tiempo, el modoen el que cada persona va articulando la red de significaciones queconstituye su vida, y la perspectiva desde la que evala el valorde la misma, su capacidad de ser fiel a lo importante, a lo quemerece la pena. (Corb 2003, p. 129)
El papel que atribuyo en este texto al telos est, a mi entender,ntimamente emparentado con el papel de los principios uni-versales en la autoconstitucin del sujeto prctico que Peredadestaca en (a). Por otro lado, las dificultades para definir, encada circunstancia, en qu consiste ser fiel a ese telos no son
1 Cfr. MacIntyre 1981, cap. 15.
-
EN RESPUESTA AL COMENTARIO DE CARLOS PEREDA 83
tampoco ajenas al ir y venir entre lo general y lo particular quese recoge en (b).
7. Coincido igualmente con Pereda en que una de las leccionesque podemos aprender del fenmeno de la suerte moral es que,a la hora de imputar responsabilidades, hemos de evitar tantoel vrtigo simplificador, que se desentiende totalmente de lasconsecuencias de nuestros actos, como el vrtigo complicador,que nos convierte en responsables de todas las consecuenciasde nuestros actos. Es sta, a mi juicio, otra manera de aludiral hecho de que, en la imputacin de responsabilidades, hemosde atender al margen de maniobra que el sujeto tenga en lasituacin de la que se trate y que la aplicacin estricta del prin-cipio segn el cual slo somos responsables de lo que cae bajonuestro control es de escasa utilidad. Es a esta idea precisamentea lo que aludo en la cita que Pereda presenta como expresinms clara de mi descrdito de los principios: los principiosgenerales no nos ayudan en exceso a la hora de determinar sisomos o no responsables de ciertos sucesos (Corb 2003, p. 94),pues, la cita contina: Esos principios generales aludan, comovimos, a que uno slo es responsable de lo que cae bajo sucontrol y a que uno es responsable de lo que hace (p. 95). Esdecir, en este punto no estoy negando el papel de los principiosgenerales en la deliberacin prctica, sino mostrando cmo losmejores principios que se han esgrimido para delimitar nuestrasresponsabilidades no son tiles si no vienen mediados por cier-to sentido del margen de maniobra que los principios mismosno pueden ofrecer. Y creo que, en esta observacin, recojo lamisma idea que Pereda expresa cuando nos advierte acerca dela necesidad de evitar tanto el vrtigo simplificador como elcomplicador.
8. Hay, sin embargo, un punto donde se manifiesta nuestradiscrepancia fundamental y que, como veremos, fija un lmitemuy significativo a lo que los principios pueden aportar a ladeliberacin prctica y que Pereda parece negar. As, en unmomento de sus comentarios, Pereda destaca:
-
84 JOSEP CORB
Respecto del principio de no tratar a ninguna persona como meromedio, se enfatizar su carcter de prohibicin absoluta indicandoque nunca, ni siquiera frente a la causa que consideremos mssagrada, o ms til para nuestra comunidad, y hasta para la hu-manidad en su conjunto, podremos tener esclavos o ser racistas,podremos poner una bomba en un tren o en una escuela. (Pereda2004, p. 71; las cursivas son mas.)
Este texto parece excluir la posibilidad de que los agentes mo-rales nos encontremos ante un genuino dilema moral, comoel dilema al que se enfrentaron quienes finalmente decidieronponer una bomba en un transbordador, a sabiendas de que mo-riran personas inocentes, para evitar que Hitler trasladase suarsenal de agua pesada desde Noruega hasta Alemania con elfin de fabricar la bomba atmica. Es difcil pensar que, en esecaso y tomadas las cautelas adecuadas para reducir al mximoel costo humano, no estuviese justificado poner una bomba enel transbordador, aunque, ciertamente, ese nunca que Peredamenciona siga reverberando en nuestro pesar por las muertesque acompaaron a la accin.
Lo que defiendo, en Un lugar para la moral, es precisamenteque existen muchos casos de conflictos de valores, de dilemasmorales, en los que no hay principio alguno que nos indiquecmo actuar, qu hacer, y que, en ese punto de la delibera-cin, hemos de acudir inexorablemente al juicio del hombreprudente, juicio que, a su vez, no puede descansar en ltimotrmino en principios, sino en la visin de una persona bienformada, con la sensibilidad adecuada. ste es el sentido en elque podemos entender que el tribunal ltimo de lo correcto ode lo incorrecto no son los principios, sino el juicio del hombreprudente, su percepcin de un asunto particular. Naturalmente,ese juicio no es un juicio desnudo, puede arroparse de razones,de principios, que de alguna manera lo ayudan a ver los aspectosrelevantes de la situacin, pero el criterio ltimo no pueden serlos principios, pues stos entran en conflicto los unos con losotros sin que exista principio alguno que pueda mediar entreellos, sino la percepcin. Se sigue de ello que el ideal del deli-berador competente no ser ya el de una persona que deja de
-
EN RESPUESTA AL COMENTARIO DE CARLOS PEREDA 85
lado sus pasiones y aplica meticulosamente los principios de larazn, sino el de alguien que, fruto de una buena formacin desu carcter, percibe con sutileza y correccin el modo en queciertas experiencias se conectan con otras. Y, como hemos vis-to, en la formacin de esa persona los principios desempearnun papel relevante, pero no podremos ya reconocerlos como eltribunal ltimo de lo moralmente correcto o incorrecto.
Esta insistencia en la percepcin, en ver lo que hay, casasuavemente con el realismo moral que defiendo y tiene msproblemas para integrarse en los programas constructivistas quePereda propone. En cualquier caso, y como l mismo lo indica,ste es slo un paso ms en una discusin honesta y apasionadapor lo que ms nos importa: nuestra humanidad.2
BIBLIOGRAFA
Corb, J.E., 2004, Normativity, Moral Realism, and UnmaskingExplanations, Theoria, vol. 19/2, no. 50, pp. 155172.
, 2003, Un lugar para la moral, Antonio Machado Editores,Madrid.
Corb, J.E. y J.L. Prades, 2000, Minds, Causes, and Mechanisms. ACase against Physicalism, Blackwell, Oxford.
MacIntyre, A., 1981, After Virtue, University of Notre Dame Press,Notre Dame.
Pereda, C., 2004, Puede la moral prescindir de principios univer-sales? Una discusin con Josep Corb, Crtica (en este mismonmero, pp. 6774).
Recibido el 15 de noviembre de 2004; aceptado el 1 de diciembre de 2004.
2 Quiero, en primer lugar, agradecerle a Marta Moreno sus comentariosacerca de la primera versin de este escrito y sealar, en segundo trmino, queste se ha elaborado en el seno del proyecto de investigacin Creencia Moti-vacin y Verdad, parcialmente subvencionado por la Generalitat Valenciana(GV04B-251 y GRUPOS04/48) y por el Ministerio de Ciencia y Tecnologa(BFF200308335C0301).