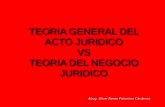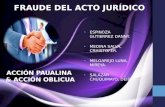Boletin Juridico 16 YA
-
Upload
carlos-augusto-baez-solorzano -
Category
Documents
-
view
292 -
download
0
Transcript of Boletin Juridico 16 YA
BOLETN JURDICO NMERO 16 -OFICINA ASESORA JURDICAJulio a Septiembre de 2009 Mario Meja Cardona Superintendente Nacional de Salud Mara Elisa Morn Baute Secretaria General Superintendencias Delegadas Doctora Andrea Torres Matiz. Superintendente Delegada Para la Generacin y Gestin de los Recursos Econmicos para Salud, Doctor Daro Jos Cantillo Gmez Superintendente Delegado para la Atencin en Salud, Doctora Leonor Arias Barreto. Superintendente Delegada para la Proteccin al Usuario y la Participacin Ciudadana, Doctora Martha South Alfonso Achury. Superintendente Delegado para las Medidas Especiales: Doctora Karina Vence Pelez Superintendencia Delegada para la Funcin Jurisdiccional y de Conciliacin Jefes de Oficina Simn Bolvar Valbuena (E) Oficina Asesora Jurdica Olga Mireya Morales Torres Planeacin Colaboradores Oficina Asesora Jurdica Mara Yolanda Castro Contreras Jos Armando Daza Pulido Fernando Gonzlez Moya Nancy Valenzuela Torres Luis Gabriel Arango Triana Yadira del Socorro Vega Orozco Ana Luca Ruiz Gonzlez
Amparo Zuleta Garca Gloria Ins Acosta Prez Alejandra Rojas Rojas Jos Roberto Del Castillo Prez Lilia Fanny Bernal Zapata Sandra Esther Monroy Barrios Alexander Pacheco Montaez Dennis Eduardo Barroso Rojas Marta Consuelo Pieros lvarez Luis Germn Campos Mahecha Martha Isabel Vanegas Gutirrez Omar Guzmn Bravo Iveth Susana Ayala Rodrguez Jorge Cordoba Perea Maria Andrea Castro Espinosa Jefersson Eduardo Lpez Merchan Maria Patricia Aldana Ospina Sandra Patricia Figueroa Cspedes Erasmo Carlos Arrieta Alvarez Juan David Montaa Velandia Ricardo Javier Ariza Aguas Camilo Ernesto Salas Quintero Gilbert Nio Rubio
BOLETN JURDICO NUMERO 16 Conceptos
1. Concepto Nmero 8029-1-0395938, Rentas Cedidas al Sector Salud 2. Concepto Nmero 0010-3-000441400, Liquidacin contratos de aseguramientocaducidad. 3. Concepto Nmero 4039-1-0500402, Descuentos para salud , retroactivo Pensional. 4. Concepto Nmero 4039-1-0492778,Amparo a Menor de 12 Aos en Estado de Embarazo 5. Concepto Nmero 8025-1-0497063, Integracin Vertical Patrimonial y Posicin Dominante 6. Concepto Nmero 0101-1-0504545,Pago a Prestadores de Servicios de Salud, contratos de Capitacin 7. Concepto Nmero 8000-1-0464820, Pensin a madres cabeza de familia. 8. Concepto Nmero 8029-1-0473421, P.A.S. 9. Concepto Nmero 0101-1-0487008, Licencia de maternidad proporcional 10. Concepto Nmero 8025-1-0466089, Cobro coactivo EPS-AFP 11. Concepto Nmero 8000-1-0474148, pago de incapacidades EPS,AFP 12. Concepto Nmero 8029-1-0481698, Cotizantes dependientes e independientes 13. Concepto Nmero 8037-1-0484482. Gastos de trasnporte, 14. Concepto Nmero 8025-1-0500042, cobro de IVA en interventora a los contratos del Rgimen Subsidiado de salud. 15. Concepto Nmero 8000-1-0496570, inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sentencias Sentencia T 536 de 2009, Integracin Vertical Sentencia T-402/2009, Tratamiento de Rehabilitacin Oral. Sentencia T247/2008,Pago de licencia de maternidad Sentencia, H.C,S,J Sala de Casacin penal, violacin al deber objetivo de cuidado. Sentencia, H.C.S.J. Sala de Casacin penal, Consentimiento Informado. Sentencia H.C.S.J., Sala de casacin penal, Proceso No. 13113, MP. Carlo E. Mejia, negligencia por omisin, Ciruga Plstica. 7. Sentencia C-1191 de 2001, Naturaleza de las rentas Provenientes de Monopolios Rentsticos. MP, Rodrigo Uprimni Yepes. 8. Sentencia H.C.S.J. PROCESO No.27357, Administracin Indebida de medicamentos. MP. Julio Enrique Socha Salamanca. 9. Sentencia H.C.S.J. Proceso No.28268, Violacin Al Deber Objetivo de Cuidado. M.P. Alfredo Gomez Quintero. 10. Sentencia T-024 de 2008, Multiafiliacin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Normas 11. Acuerdo 03, C.R.E.S. 12. Resolucin 425 de 2008 Ministerio de la Proteccin Social
Concepto Nurc. 8029-1-0395938 Bogot D.C., Doctor Luis Fernando Villota Quiones Subdirector De Fortalecimiento Institucional Territorial - Direccin General De Apoyo Fiscal MINISTERIO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO CR. 8 # 6-64 BOGOTA D.C. ,
Cordial saludo, doctor Villota: Dadas las inquietudes que sobre el trmino rentas cedidas con destinacin al sector salud, en especial, aquellas que sirven de base para la estimacin del porcentaje susceptible de ser destinado al funcionamiento de las direcciones territoriales de salud y a la financiacin del rgimen subsidiado en los trminos del artculo 60 de la Ley 1122 de 2007, procede esta Superintendencia a fijar su criterio sobre el particular, advirtiendo que el tema involucra una revisin normativa y jurisprudencial in extenso, pues si bien, en principio, la norma es clara, existen distintas interpretaciones por parte de las autoridades involucradas en la materia que hace necesario que el organismo rector del Sistema de Inspeccin, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud se pronuncie sobre la materia. El tema es un vivo ejemplo de la clebre frase de Alfonso XIII: Saber las leyes no es repetir las letras de ellas sino entender su verdadero significado. Ahora bien. Previamente a lo anunciado, considera este Despacho procedente traer a colacin algunos aspectos propios del Derecho de los Tributos. En primer lugar, cabe recordar cmo las entidades territoriales cuentan con dos tipos de fuentes de financiacin: (i) Las denominadas fuentes exgenas, que provienen de transferencias de recursos de la nacin o participacin en recursos del Estado como los provenientes de las regalas y (ii) las fuentes endgenas, que son aquellas que se originan en la jurisdiccin de la respectiva entidad, en virtud de un esfuerzo propio, por decisin poltica de las autoridades locales o seccionales. Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 897 de 1999, dijo lo siguiente: Las llamadas fuentes exgenas de financiacin proveen a las entidades territoriales de recursos que, en principio, no les pertenecen. En consecuencia, la propia Constitucin autoriza al poder central para fijar su destinacin, siempre que tal destinacin se adecue a las prioridades definidas en Carta, las que se refieren, fundamentalmente, a la satisfaccin de las necesidades bsicas de los pobladores de cada jurisdiccin. En este sentido, la propia Constitucin ha sealado las reas a las que debe estar destinado el situado fiscal (C.P. art. 356), mientras que confiere al Legislador la facultad de determinar la destinacin de las llamadas transferencias, siempre que lo haga dentro del marco fijado por los artculos 288 y 357 C.P. Adicionalmente, la ley est autorizada para definir, dentro de los parmetros establecidos en los artculos 360 y 361 de la Constitucin, las finalidades a las que deben ser aplicadas las regala. Finalmente, la jurisprudencia ha encontrado que las rentas nacionales cedidas a las entidades territoriales pueden ser
objeto de una especfica destinacin por parte del legislador, siempre y cuando el fin al cual se destinen revista un inters que razonablemente puede predicarse de las entidades territoriales beneficiada. En tratndose de las fuentes endgenas de financiacin de las entidades territoriales, la Corte seala que estas son, en estricto sentido, recursos propios y, por lo tanto, resultan, en principio, inmunes a la intervencin legislativa. En criterio de la Corte, "la autonoma financiera de las entidades territoriales respecto de sus propios recursos, es condicin necesaria para el ejercicio de su propia autonoma. Si aquella desaparece, sta se encuentra condenada a permanecer slo nominalmente. En estas condiciones, considera la Corte Constitucional que para que no se produzca el vaciamiento de competencias fiscales de las entidades territoriales, al menos, los recursos que provienen de fuentes endgenas de financiacin - o recursos propios - deben someterse, en principio, a la plena disposicin de las autoridades locales o departamentales correspondientes, sin injerencias indebidas del legislador. La cuestin reside entonces en identificar cules son aquellos recursos que al ser calificados como recursos propios de las entidades territoriales resultan resistentes a las injerencias del poder central. Para dilucidar el tema, vale decir, para identificar si un determinado tributo territorial constituye una fuente endgena de financiacin de las entidades territoriales la misma Corporacin ha sealado tambin que existen tres criterios a los cuales debe recurrir el intrprete para establecer si una fuente de financiacin es endgena o exgena. El primero de ellos, el criterio formal, supone acudir al texto de la ley para identificar si ella indica expresamente cul es la entidad titular de un tributo. El segundo, el criterio orgnico, consiste en la identificacin del ente encargado de imponer la respectiva obligacin tributaria. Por ltimo, el criterio material estima que una fuente es endgena cuando las rentas que ingresan al patrimonio se recaudan integralmente en la jurisdiccin y se destinan a sufragar gastos de la entidad territorial, sin que existan elementos sustantivos para considerar la renta como de carcter nacional. En caso de conflicto en la aplicacin de estos criterios, o cuando puedan conducir a soluciones contradictorias, la Corte ha indicado que debe preferirse lo sustancial sobre las manifestaciones meramente formales del legislador (Ver las Sentencias C-219 de 1997, C-720 de 1999 y C-897 de 1999). Previos estos comentarios, los cuales sirven de faro para determinar la naturaleza del tributo, procede el Despacho a emitir el concepto anunciado, a lo cual se pasa en los siguientes trminos: Constituyen rentas cedidas con destinacin al sector salud, las siguientes: 1EL PORCENTAJE DE IVA CEDIDO AL SECTOR SALUD INCORPORADO EN LA TARIFA AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, ES UNA RENTA CEDIDA EN SU TOTALIDAD AL SECTOR SALUD.
En efecto, el desarrollo normativo de este tributo permite establecer como el Decreto 190 de 1969 determin que el impuesto sobre el consumo de cervezas de produccin nacional se liquidara con base en el valor de facturacin al detallista y el gravamen era el 48% de este valor. Posteriormente, el Decreto 161 de 1971 precis que el impuesto al consumo de cervezas de produccin nacional, se distribuira 40 puntos porcentuales para los Departamentos y el Distrito Especial de Bogot, y 8 puntos porcentuales destinados exclusivamente para salud, cuyo pago se hara directamente a los Servicios Seccionales de Salud existentes en el pas. Luego, la Ley 223 de 1995 reiter que el impuesto al consumo de cervezas y sifones es de propiedad de la Nacin y su producto se' encuentra cedido a los Departamentos y al Distrito Capital, en proporcin al consumo en sus jurisdicciones. Tambin determin que de la tarifa del 48% aplicable a cervezas y sifones, estn comprendidos ocho (8) puntos porcentuales que corresponden al impuesto sobre las ventas, el cual se destinar a financiar el segundo y tercer nivel de atencin en salud. Con la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002 la fiscalizacin, liquidacin oficial y discusin del impuesto al consumo de cervezas y sifones de produccin nacional y extranjera le corresponde a la autoridad tributaria de los departamentos y el Distrito Capital. Siendo as las cosas, resulta incuestionable que el impuesto sobre las ventas de cervezas y sifones es una renta cedida al sector salud de los departamentos y del distrito capital. 2. LOS RECURSOS QUE SE GENERAN POR LA EXPLOTACIN DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, SON RENTAS CEDIDAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AL SECTOR SALUD.
Al respecto, se tiene que el artculo 336 de la C.P. determin que ningn monopolio podr establecerse sino como arbitrio rentstico, con una finalidad de inters pblico o social y en virtud de la ley; as mismo, seal que la organizacin, administracin, control y explotacin de los monopolios rentsticos estarn sometidos a un rgimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. De igual manera que, las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarn destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Por su parte, la Ley 643 de 2001, artculo 2, seal que los Departamentos, el Distrito Capital y los Municipios son titulares de las rentas del monopolio rentstico de todos los juegos de suerte y azar, salvo los recursos destinados a la investigacin en reas de la salud que pertenecen a la nacin. En relacin con la destinacin de los recursos del monopolio, la Ley 643 de 2001, en su artculo 42, determin la distribucin. Sobre la naturaleza del mencionado tributo la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 1191 /01, seal lo que sigue:
"... debe entenderse que el artculo 2 de la Ley 643 de 2001 confiere a esas entidades territoriales un derecho a beneficiarse de esos recursos y una proteccin constitucional de los dineros una vez han sido recaudados y asignados (CP art. 362), pero en manera alguna les atribuye una competencia normativa para disear el rgimen de explotacin de esos monopolios, que corresponde al Legislador (CP art. 336), sin perjuicio de que ste pueda deferir ciertos aspectos de esta regulacin en las entidades territoriales, como ya se explic..." Por su parte, el numeral 28 de la misma Sentencia de constitucionalidad, expresamente consiera al aludido recurso como una renta exgena: "Finalmente, ese mismo artculo indica que la ley debe sealar un "rgimen propio" para esas actividades, expresin que no puede pasar inadvertida al intrprete. Ahora bien, esta Corte, en anterior ocasin, haba sealado que por "rgimen propio" debe entenderse una regulacin de los monopolios rentsticos, que sea conveniente y apropiada, tomando en cuenta las caractersticas especficas de esas actividades, a lo cual debe agregarse la necesidad de tomar en consideracin el destino de las rentas obtenidas, as como las dems previsiones y limitaciones constitucionalmente sealadas. En tales circunstancias, si el Legislador considera que lo ms conveniente es atribuir la titularidad de esos monopolios a las entidades territoriales, entonces puede hacerlo. Pero igualmente puede el Congreso sealar que se trata de un recurso nacional, tal y como precisamente lo hicieron las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, que declararon que eran arbitrio rentstico de la Nacin "la explotacin monoplica, en beneficio del sector salud, de las modalidades de juegos de suerte y azar diferentes de las loteras y apuestas permanentes existentes y de las rifas menores" (Ley 100 art. 285). Pero tambin podra el Congreso concluir que la regulacin ms adecuada de un monopolio rentstico implica un diseo de esas rentas que escape a la distincin entre recursos endgenos y exgenos; en tal evento, bien podra el Legislador adoptar un diseo de ese tipo, ya que dicha regulacin constituira el "rgimen propio" que la Carta ordena establecer. En todo caso, no por ello puede afirmarse que para la adopcin de ese rgimen se requiera de una ley especial, pues la previsin constitucional solamente exige una regulacin que compagine con la naturaleza de un determinado monopolio, ms no de una ley de especial jerarqua. As, nada en la Carta se opone a que la ley utilice en este campo un esquema similar al sealado en la Carta en materia de regalas (CP arts 360 y 361), y confiera entonces a las entidades territoriales un derecho exclusivo a beneficiarse de ciertas rentas provenientes de monopolios rentsticos, pero conforme a las orientaciones establecidas por la propia ley o por otras autoridades nacionales". As las cosas, no cabe duda que los recursos provenientes del monopolio de juegos de suerte y azar son una renta cedida, con destinacin exclusiva para el sector salud de las entidades territoriales. 3. EL PORCENTAJE DEL IVA INCORPORADO EN LA TARIFA DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES ES UNA RENTA CEDIDA EN SU TOTALIDAD AL SECTOR SALUD Y EL IVA DE VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES, CONOCIDO COMO NUEVO IVA CEDIDO, ES UNA RENTA CEDIDA EN UN 70% AL SECTOR SALUD.
Lo anterior se colige del siguiente desarrollo normativo y jurisprudencial:
La Ley 21 de 1963, artculo 1, facult al Presidente de la Repblica para establecer impuestos sobre las ventas a los artculos terminados que efecten los productores o importadores. Adicionalmente, determin que el Gobierno podra seleccionar de los artculos gravados algunos cuyo impuesto pudiese ser recaudado por los Departamentos, el Distrito Especial de Bogot y los Municipios a fin de cederlos a estas entidades para el sostenimiento de hospitales y dems establecimientos de asistencia pblica. El Decreto 3288 de 1963 en sus artculos 1 y 2, estableci el impuesto sobre las ventas, entre otros, para los licores de produccin nacional, y en el artculo 8 reiter la facultad del Gobierno para seleccionar algunos artculos gravados y ceder, a favor de los departamentos y el distrito, su producido para el financiamiento de hospitales. Por su parte el Decreto 2073 de 1965, determin ceder a los Departamentos v al Distrito Especial de Bogot el producido del impuesto sobre las ventas de licores nacionales que se causara dentro del territorio de la entidad beneficiara, de conformidad con la autorizacin consagrada en el artculo 8 del Decreto 3288 de 1963. Cesin que fue ratificada por el artculo 1 de la Ley 33 de 1968, adems, en el Decreto 156 de 1975 se reiter que la cesin se haca en forma proporcional al valor total de los productos consumidos en la respectiva entidad territorial. El artculo 2 del Decreto 880 de 1979 estableci para las licoreras la obligacin de girar directamente, a partir del 1 de julio de 1979, el IVA a los Servicios Seccionales de Salud, en igual cuanta al valor liquidado correspondiente al consumo de cada Departamento. La Ley 14 de 1983 en el artculo 69 determin que se mantenan vigentes las normas sobre el impuesto a las ventas aplicables a los licores, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares y aquellas relativas a la cesin de este impuesto y todas las normas relacionadas con el impuesto a las cervezas. El Decreto 1897 de 1987 dispuso, que del valor correspondiente al impuesto sobre las ventas cedido a los Servicios Seccionales de Salud por el consumo de licores destilados de produccin nacional en el Departamento de Cundinamarca y en el Distrito Especial de Bogot, se distribuyera: el setenta por ciento (70%) para el Servicio Seccional de Salud del Departamento de Cundinamarca y el treinta por ciento (30%) para el Servicio de Salud de Bogot. Adems, estableci para las empresas productoras de licores la obligacin de pagar directamente el impuesto, en las proporciones anteriormente sealadas, a favor de los Servicios Seccionales de Salud del Departamento y del Distrito. La Ley 15 de 1989, artculo 47, incluy en la obligacin de girar el IVA a los Servicios Seccionales de Salud a las empresas o fbricas de licores departamentales o a quienes se haya concedido la explotacin del monopolio. El artculo 41 de la Ley 10 de 1990, determin que para la verificacin del pago del IVA cedido a salud los productores de licores suministraran a la Superintendencia Nacional de Salud, entre
otros, fotocopia de la declaracin de ventas; una relacin de las ventas y retiros por cada unidad territorial; copia o fotocopia del recibo de pago del impuesto cedido, expedido por el fondo seccional de salud. El artculo 60 de la Ley 488 de 1998, determin que el impuesto sobre las ventas determinado en la venta de licores destilados de produccin nacional, ya sea directamente por las licoreras departamentales, o por quienes se les haya concedido el monopolio de produccin o de distribucin de esta clase de licores, deben girar directamente a los fondos seccionales de salud, conforme con las disposiciones vigentes sobre la materia, el impuesto correspondiente. El pargrafo estableci que "Los productores de licores destilados nacionales, o sus comercializadores directamente o mediante concesin 'del monopolio son agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en relacin con dichos productos." Sobre el tema, el Consejo de Estado en el concepto 1458 de 2002 manifest: En otros trminos, cuando la ley 14 de 1.983 derog la legislacin procedente, hizo salvedad expresa respecto de las normas sobre regulacin del impuesto a las ventas sobre los productos del monopolio y su cesin a los entes territoriales donde se hubiere generado; por ello, es preciso entender que continan vigentes todas las disposiciones que no hubieren sido derogadas expresamente por las normas posteriores o subrogadas por las sucesivas disposiciones, contenidas en la ley 21 de 1.963; decreto 3288 de 1.963 artculos 1, 2 y 8; decreto 2073 de 1.965; pargrafo del artculo 14 del decreto-Ley 1595 de 1.966; ley 33 de 1.968; decreto 1988 de 1.974; decreto 156 de 1.975; decreto 880 de 1.979, En virtud de tales disposiciones: Ley 21/63 y decreto 3288/63: por disposicin de estas normas, fueron cedidos a los Departamentos y al Distrito Especial de Bogot, la totalidad del impuesto a las ventas de licores de produccin nacional que se causen dentro del territorio de la respectiva entidad beneficiara, sean producidos por las licoreras departamentales o introducidos al respectivo territorio. Por lo mismo, la obligacin de consignar directamente en los fondos seccionales de salud dispuesta en el artculo 60 de la ley 488 de 1.998, cobija no slo a quienes tengan celebrado un contrato de concesin con la entidad territorial, sino tambin a cualquier tercero que participe en la explotacin del monopolio licores destilados bajo cualquier modalidad de contratacin, y no como lo ha entendido la DIAN, solamente a quienes tengan un contrato tpico de concesin. Por la misma razn las personas naturales y jurdicas que estn autorizadas por las entidades territoriales para introducir y vender licores de produccin nacional en sus jurisdicciones, se consideran incluidas en la obligacin de girar el IVA a los servicios seccionales de salud, pues tal actividad hace parte del monopolio de las entidades territoriales y el IVA sobre ella establecido en la legislacin antes relacionada, tambin fue cedido para financiar los servicios de salud, y a ellas se refiere tanto el artculo 60 que se analiza, inciso 1 y el pargrafo, como el decreto 880 de 1.979, artculo 3; la primera de las normas citadas, como se seal, hace referencia expresa al impuesto a la
ventas determinado en "la venta de licores destilados de produccin nacional"^ hacer diferencia entre los producidos por el departamento y los introducidos a su jurisdiccin provenientes de los dems departamentos, por lo cual ha de entenderse que los involucra a ambos; y en la segunda se dispone cmo se hace el giro del producido del impuesto a las ventas generado por el consumo de licores provenientes de otros departamentos. De esta forma, y teniendo en cuenta lo dicho en acpites anteriores, es claro que todas las personas involucradas en la explotacin del monopolio de licores destilados de produccin nacional, deben girar el IVA recaudado a los servicios seccionales de salud, trtese de las personas pblicas (explotacin directa del monopolio) o privadas (explotacin indirecta o por colaboracin con el ente titular del monopolio), naturales o jurdicas, sea cual fuere el tipo de contrato celebrado entre el ente estatal a cuyo favor se establece el monopolio y el particular, y para cualquier fase del mismo (produccin, distribucin o comercializacin, introduccin y venta). ..." (subrayado fuera de texto) Con la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002 se modific la determinacin del IVA a pagar por parte de los productores de licores, vinos, aperitivos y similares, ya que el tributo fue unificado con el Impuesto al Consumo, de forma que del valor total liquidado el 65% es Impoconsumo o participacin porcentual, y el restante 35% es IVA. Tambin determin esta Ley mantener la cesin al sector salud del IVA de licores (antiguo IVA) y adicionar, como IVA cedido (nuevo IVA) el de los licores, vinos, aperitivos y similares, nacionales y extranjeros, que actualmente no se encontraba cedido y el de licores importados, asignando el setenta por ciento (70%) del IVA a salud y l treinta por ciento (30%) restante para financiar el deporte en la correspondiente entidad territorial. As, pues, el artculo 54 de la Ley 788 de 2002 mantiene la cesin del impuesto previsto en el artculo 60 de la ley 488 de 1998 a los Departamentos y adems dispone que, a partir del 1 de enero de 2003, se cede a los Departamentos y al Distrito Capital, en proporcin al consumo en cada entidad territorial, el impuesto al valor agregado sobre los licores, vinos, aperitivos y similares, nacionales y extranjeros, que a la fecha de expedicin de la ley no se encontraban cedidos. De acuerdo con ello, en ese momento se cede a los Departamentos y al Distrito Capital no solo el IVA correspondiente a la produccin de licores nacionales por cuenta de las licoreras departamentales, sino tambin el IVA correspondiente a la comercializacin tanto de esos licores como de los licores importados. As las cosas, es claro que el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, constituye una renta de carcter nacional cedida a los departamentos y al Distrito Capital. Sobre el carcter del citado impuesto, conocido como nuevo IVA cedido, la Corte Constitucional en Sentencia C-1114/03, M.P. Jaime Crdoba Trivio, puntualiz lo siguiente: Para constatar el cargo formulado por el actor contra el inciso 5 del artculo 54 ya citado, la Corte resalta que el concepto de renta nacional comprende todos los ingresos del Estado que se incorporan al presupuesto para atender el gasto pblico y que se rige por
el principio de unidad de caja presupuestal. Como lo indic esta Corporacin en Sentencia C-308-94 (.P. Antonio Barrera Carbonell), Las rentas nacionales corresponden a los ingresos con los cuales el Estado atiende los gastos que ocasiona la ejecucin de los programas y proyectos adoptados en el plan de inversiones de las entidades pblicas del orden nacional. De la Constitucin resulta tambin, que la nocin de renta nacional es un concepto fiscal de carcter general que engloba todos los ingresos del Estado que se incorporan al presupuesto para atender el gasto pblico. Tales rentas nacionales se integran con los recursos del origen tributario y no tributario y con los recursos de capital. Por otra parte, las rentas obtenidas con ocasin del recaudo del IVA a los licores, vinos, aperitivos y similares, no entran a formar parte del Presupuesto General de la Nacin sino de los presupuestos de los distintos departamentos y del Distrito capital. Es decir, se trata de rentas que han sido cedidas a tales entidades territoriales y que se destinan a atender sus gastos y no los gastos del Estado. () Finalmente, debe tenerse en cuenta que, como lo ha establecido esta Corte, las rentas nacionales cedidas a las entidades territoriales pueden ser objeto de una especfica destinacin por parte del legislador, siempre y cuando el fin del cual se destinen revista un inters que razonablemente puede predicarse de las entidades territoriales beneficiadas (Sentencia C-897-99, M.P. Eduardo Cifuentes Muoz). Y esta exigencia se halla satisfecha en el caso presente pues, al disponer el legislador que del total correspondiente al nuevo IVA cedido, el setenta por ciento (70%) se destinar a salud y el treinta por ciento (30%) restante a financiar el deporte en la respectiva entidad territorial, se atienden sectores requeridos de inversin social y en cuyo cubrimiento les asiste legtimo inters a esas entidades. 4. LA RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES ES UNA RENTA CEDIDA Y TIENE UNA DESTINACIN PREFERENTE PARA EL SECTOR SALUD Y EDUCACIN. El artculo 1 del Decreto Legislativo 41 de 1905 estableci, entre otras, como rentas nacionales la de licores, y en el artculo 2 dispuso que la renta de licores consiste en el monopolio de la produccin, introduccin y venta de licores destilados embriagantes. El artculo 1 de la Ley 15 de abril 10 de 1905, ratific con carcter de Ley permanente, entre otros, el Decreto Legislativo 41 de 1905. El artculo 1 del Decreto 1344 de 1908 cedi en provecho de los Departamentos el producto de las Rentas de Licores Nacionales. La Ley 88 de 1910 dispuso monopolizar en beneficio de su Tesoro, si lo estima conveniente, y de conformidad con la ley, la produccin, introduccin y venta de licores destilados embriagantes. La Ley 4 de 1913, Cdigo de Rgimen Poltico y Municipal, en el numeral 36 del artculo 97 reiter la facultad de las Asambleas Departamentales para:
"Monopolizar en beneficio de su Tesoro, s lo estima conveniente, y de conformidad con la ley, la produccin, introduccin y venta de licores destilados embriagantes, o gravar esas industrias en la forma en que lo determine la ley, si no conviene el monopolio" El artculo 61 de la Ley 14 de 1983, ratific que: "La produccin, introduccin y venta de licores destilados constituyen monopolios de los departamentos como arbitrio rentstico en los trminos del artculo 31 de la Constitucin Poltica de Colombia. En consecuencia, las Asambleas Departamentales regularn el monopolio o gravar esa industrias y actividades, si el monopolio no conviene, conforme a lo dispuesto en esta Ley". Y en el artculo 70 determin que el Gobierno Nacional, en desarrollo de la potestad reglamentaria y teniendo en cuenta las normas tcnicas del Ministerio de Salud y del ICONTEC, definir qu se entiende por licores, vinos, aperitivos y similares, para los efectos de esta Ley. Al respecto se encuentra que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 365 de 199, adopt la siguiente definicin: 9. Licor: Es la bebida alcohlica con una graduacin mayor de 20 grados alcoholimtricos, que se obtiene por destilacin de bebidas fermentadas, o por mezcla de alcohol rectificado neutro o aguardiente con sustancias de origen vegetal, o con extractos obtenidos con infusiones, percolaciones o maceraciones de los citados productos. Slo podr edulcorarse con sacarosa, glucosa, fructuosa, miel, o sus mezclas y colorearse con los colorantes permitidos por el Ministerio de Salud. El artculo 121 del decreto 1222 de 1986, por el cual se expide el Cdigo de Rgimen Departamental, determin que: "De conformidad con la Ley 14 de 1983, la produccin, introduccin y venta de licores destilados constituyen monopolios de los Departamentos como arbitrio rentstico en los trminos del artculo 31 de la Constitucin Poltica de Colombia. En consecuencia, las Asambleas Departamentales regularn el monopolio o gravarn esas industrias y actividades, si el monopolio no conviene, conforme a lo dispuesto en los artculos siguientes.". La Constitucin Poltica de 1991 en su artculo 336, determin que ningn monopolio podr establecerse sino como arbitrio rentstico, con una finalidad de inters pblico o social y en virtud de la ley, y que las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarn destinadas preferentemente a los servicios de salud y educacin. La honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-1191 de 2001, al referirse a las rentas provenientes del monopolio de licores manifest que con la expedicin de la Constitucin Poltica de 1991, se cambi la destinacin exclusiva de los recursos provenientes de la explotacin del monopolio de licores a la financiacin de los servicios de salud y educacin, por
una destinacin preferente tal como se indica en el inciso 5 del artculo 336 de la Carta Poltica. Se tiene, al respecto, que una de las razones principales invocadas para este cambio fue permitir a las autoridades correspondientes invertir en otras reas, una vez se suplieran las necesidades bsicas e insatisfechas en salud y educacin. Dijo, en lo pertinente, la alta Corporacin, con Ponencia del Magistrado Rodrigo Uprimny Yepes: 26- En tal contexto, una norma que adquiere relevancia es el artculo 362 de la Carta, segn el cual los bienes y rentas tributarias y no tributarias o provenientes de la explotacin de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantas que la propiedad y renta de los particulares. Esta disposicin indica que existan monopolios que son propiedad de las entidades territoriales, y en tal caso, podra pensarse que las rentas que provengan de dichos monopolios representan recursos endgenos de dichas entidades. Esta conclusin se ve reforzada por algunos elementos histricos del debate sobre estas rentas en la Asamblea Constituyente, especialmente en cuanto a los monopolios de licores, tradicionalmente en cabeza de los departamentos. As, una revisin de las discusiones sobre este punto muestra que los Constituyentes variaron la destinacin de esos recursos. Inicialmente esos dineros deban ser utilizados exclusivamente para los servicios de salud. Luego la Asamblea consider que slo deban destinarse preferentemente a esos servicios, y esa modificacin fue incorporada en el inciso 5 del artculo 336 de la Carta. Una de las razones principales invocadas para ese cambio fue la idea de no limitar, por la Constitucin, la autonoma de los departamentos" . Los Constituyentes explicaron que la destinacin preferente de las rentas de licores dejaba abierta la posibilidad a que las autoridades respectivas pudieran invertir en otras reas, cuando se suplieran las necesidades bsicas e insatisfechas. Esto sugiere entonces que para ciertos Constituyentes, algunos monopolios rentsticos, en especial aquellos de licores, constituan un recurso del cual eran titulares las entidades territoriales. (Transcripcin de antecedentes del artculo 336 de la Carta, Sesin plenaria de julio 2 de 1991, pg. 2. Base de datos de la Asamblea Nacional Constituyente. Presidencia de la Repblica, Consejera para el desarrollo de la Constitucin.) 27- El anlisis precedente sugiere que el actor tiene razn en que las rentas provenientes de los monopolios de juegos de suerte y azar representan recursos endgenos de las entidades territoriales. As, de un lado, conforme a la Carta, es posible que existan monopolios rentsticos de propiedad de dichas entidades (CP art. 362). Y, de otro lado, el artculo 2 de la Ley 643 de 2001 establece explcitamente que los departamentos, los municipios y el Distrito Capital son los titulares de las rentas del monopolio rentstico de los juegos de suerte y azar, con excepcin de los dineros destinados a investigacin en salud, los cuales pertenecen a la Nacin. Adems, los debates de esta ley sugieren igualmente que el Congreso dese que esos monopolios fueran propiedad de las entidades territoriales. As, al presentar el correspondiente proyecto, el Ministro de Hacienda seal que ste asigna expresamente la titularidad del monopolio rentstico de juegos de suerte y azar a los departamentos, distritos y municipios, superando de forma
definitiva una vieja controversia entre stos y la Nacin.(Ver Gaceta del Congreso, No 244, 10 de agosto de 1999, p 13). Por consiguiente, conforme a un criterio formal, parecera que los ingresos provenientes del monopolio de juegos de suerte y azar constituyen recursos endgenos de esas entidades territoriales, frente a los cuales el poder de injerencia del Legislador se encuentra fuertemente limitado, en virtud del principio de autonoma territorial (CP arts 1 y 287). 28- Un estudio ms detallado muestra que la anterior conclusin es sin embargo equivocada. Y es que no puede perderse de vista que, por expreso mandato constitucional (CP art. 336), la organizacin, control y explotacin de los monopolios rentsticos est sometida a un rgimen propio, fijado por la ley. Esta disposicin constitucional tiene varias implicaciones. De un lado, la Constitucin atribuye al Legislador la regulacin general del rgimen de estos monopolios. Esto significa que corresponde a una autoridad nacional, el Congreso, establecer no slo qu tipos de actividades constituyen o no monopolios rentsticos sino tambin el rgimen jurdico que rige la organizacin, control y explotacin de esas actividades. En segundo trmino, el artculo 336 tambin establece que el Gobierno, que es autoridad nacional, deber enajenar o liquidar las empresas monopolsticas del Estado cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los trminos que determine la ley. Finalmente, ese mismo artculo indica que la ley debe sealar un rgimen propio para esas actividades, expresin que no puede pasar inadvertida al intrprete. Ahora bien, esta Corte, en anterior ocasin, haba sealado que por rgimen propio debe entenderse una regulacin de los monopolios rentsticos, que sea conveniente y apropiada, tomando en cuenta las caractersticas especficas de esas actividades, a lo cual debe agregarse la necesidad de tomar en consideracin el destino de las rentas obtenidas, as como las dems previsiones y limitaciones constitucionalmente sealadas. En tales circunstancias, si el Legislador considera que lo ms conveniente es atribuir la titularidad de esos monopolios a las entidades territoriales, entonces puede hacerlo. Pero igualmente puede el Congreso sealar que se trata de un recurso nacional, tal y como precisamente lo hicieron las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, que declararon que eran arbitrio rentstico de la Nacin la explotacin monoplica, en beneficio del sector salud, de las modalidades de juegos de suerte y azar diferentes de las loteras y apuestas permanentes existentes y de las rifas menores (Ley 100 art. 285). Pero tambin podra el Congreso concluir que la regulacin ms adecuada de un monopolio rentstico implica un diseo de esas rentas que escape a la distincin entre recursos endgenos y exgenos; en tal evento, bien podra el Legislador adoptar un diseo de ese tipo, ya que dicha regulacin constituira el rgimen propio que la Carta ordena establecer. En todo caso, no por ello puede afirmarse que para la adopcin de ese rgimen se requiera de una ley especial, pues la previsin constitucional solamente exige una regulacin que compagine con la naturaleza de un determinado monopolio, ms no de una ley de especial jerarqua. As, nada en la
Carta se opone a que la ley utilice en este campo un esquema similar al sealado en la Carta en materia de regalas (CP arts 360 y 361), y confiera entonces a las entidades territoriales un derecho exclusivo a beneficiarse de ciertas rentas provenientes de monopolios rentsticos, pero conforme a las orientaciones establecidas por la propia ley o por otras autoridades nacionales. ( Para una explicacin detallada del funcionamiento de ese rgimen, ver Corte Constitucional. Sentencia C-221 de 1997, MP Alejandro Martnez Caballero, fundamentos 11 y ss.) 29- Estos mandatos del artculo 336 muestran que la Carta ha establecido que, en principio, debe existir una regulacin especial de alcance nacional de los monopolios rentsticos, sin perjuicio de que la propia ley, en desarrollo del principio autonmico (CP art. 1), pueda distribuir competencias y asignar funciones para la regulacin de algunos aspectos de esas actividades a las entidades territoriales, tal y como esta Corte ya lo ha aceptado. En efecto, esta Corporacin resalt que la Carta establece la autonoma de las entidades territoriales y autoriza al Congreso a conferir atribuciones especiales a las Asambleas departamentales (CP art. 150), por lo cual es claro que el hecho de que la ley fije el rgimen propio de los monopolios rentsticos, no implica en manera alguna que no pueda delegar en las Asambleas aspectos como el relativo al valor de los sorteos de las loteras (Ver sentencia C-338 de 1997. MP Jorge Arango Meja, Consideracin Tercera. En el mismo sentido, ver sentencia C-256 de 1998. MP Fabio Morn Daz). Sin embargo, esa posibilidad de que la ley pueda asignar a las entidades territoriales ciertos aspectos puntuales de la regulacin de los monopolios rentsticos, no niega, sino que por el contrario confirma, que la Carta confiri al Legislador la responsabilidad esencial en el diseo del rgimen propio que debe gobernar a los monopolios rentsticos, obviamente dentro del marco de los lineamientos establecidos por la Constitucin, y en especial por el artculo 336 superior. Por ello ha dicho al respecto esta Corte: El tema de los monopolios rentsticos guarda, en el punto que se examina, cierta similitud con la facultad que se le reconoce a las entidades territoriales para imponer contribuciones, sujetndose en todo caso a los dictados de la ley que crea o que simplemente autoriza esas contribuciones; sujecin a los marcos legales que resguarda el principio de legalidad e indica, a la vez, que esas entidades territoriales pese a gozar de la aludida facultad carecen de la soberana fiscal, situacin que, mutatis mutandis, es predicable tratndose del monopolio que ahora se examina, debido a que la ley lo autoriza, correspondindole a los departamentos proveer a su aplicacin concreta slo en atencin a la ley que los autoriza para monopolizar la produccin del alcohol impotable, competencia sta que no coloca los atributos propios de la soberana en cabeza de los departamentos ( En la Sentencia C-256 de 1998 MP. Fabio Morn Daz En el mismo sentido pueden consultarse las Sentencias C-219 de 1997 MP. Eduardo Cifuentes Muoz y C-579 de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett). Siguiendo con el desarrollo normativo se tiene que la Ley 788 de 2002, en su artculo 51, estableci que los departamentos podrn, dentro del ejercicio del monopolio de licores destilados, en lugar del Impuesto al Consumo, aplicar a los licores una participacin. Esta participacin se establecer por grado alcoholimtrico y en ningn caso tendr una tarifa inferior al impuesto. De igual manera determin que la tarifa de la participacin ser fijada por la
Asamblea Departamental, ser nica para todos los productos, y aplicar en su jurisdiccin tanto a los productos nacionales como extranjeros, incluidos los que produzca la entidad territorial. La Honorable Corte Constitucional al pronunciarse con respecto a la demanda de inconstitucionalidad del artculo 54, inciso cuarto, de la Ley 788 de 2002, en Sentencia C-1035 de 2003, argumenta, en relacin con las licoreras oficiales que, estas pretenden ser un arbitrio rentstico destinado a financiar los servicios de salud y educacin del departamento, por mandato expreso de la Constitucin, por tanto, las utilidades deben destinarlas preferentemente para los servicios de salud y educacin. El artculo 1 del Decreto 4692 de 2005, por el cual se reglamentan los artculos 61 y 63 de la Ley 14 de 1983 y 51 de la Ley 788 de 2002 y se dictan otras disposiciones, establece que la destinacin preferente de las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores exige su aplicacin por lo menos en el 51% a la financiacin de los servicios de salud y educacin. As mismo en el artculo 2 determin los conceptos en los cuales puede ejecutarse las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, destinadas a la financiacin de los servicios de salud. CONCLUSIONES: De conformidad con lo previsto en el artculo 336 de la Carta Poltica, las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estn destinadas preferentemente a los servicios de salud y educacin, entendiendo el preferente como mnimo el 51%. Los recursos del citado monopolio se relacionan, as: Los recaudados por los Departamentos, a travs de las Secretaras de Hacienda por concepto de impuesto al consumo y/o participacin porcentual (65%) de todos los productos nacionales denominados licores, es decir, la bebida alcohlica mayor de 20 grados alcoholimtricos, independientemente de la naturaleza de quien lo produzca. Las utilidades generadas por las empresas pblicas productoras de licores. Los recursos generados como resultado de los contratos de concesin del monopolio de licores. En cuanto a la aplicacin de la renta preferente del monopolio de licores, se tiene que, cada ente territorial debe determinar qu monto destina para cada sector (salud y educacin). Los recursos provenientes del IVA de licores, vinos, aperitivos y similares son una renta cedida y su aplicacin debe ser la siguiente: De licores (productos con ms de 20 grados alcoholimtricos), es decir, el antiguo IVA, se destina en su totalidad al sector salud, independientemente si el sujeto pasivo del impuesto es una persona natural o jurdica, o si su naturaleza es pblica o privada.
De vinos, aperitivos y similares (productos que contienen hasta 20 grados alcoholimtricos), es decir, el denominado nuevo IVA, se destina para el sector salud el 70% de para salud. En relacin con el impuesto al consumo de cervezas y sifones es de propiedad de la Nacin y su producto se encuentra cedido a los Departamentos y al Distrito Capital, en proporcin al consumo en sus jurisdicciones. Dentro de la tarifa (48%) aplicable cervezas y sifones estn comprendidos 8 puntos porcentuales que corresponden al impuesto sobre las ventas, el cual se destina en su totalidad al sector salud y debe aplicarse en el financiamiento del segundo y tercer nivel de atencin en salud (ley 223 de 1995). Adems, puede aplicar hasta un 25% para gastos de funcionamiento de las dependencias y organismos de direccin. (Ley 715 de 2001, artculo 60). En relacin con las rentas provenientes del monopolio de juegos de suerte y azar, se tiene que son una renta cedida exclusivamente al sector salud de los departamentos, municipios y distrito capital y su ejecucin es la siguiente: El 80% para atender la oferta y la demanda en la prestacin de los servicios de salud, en cada entidad territorial. (Ley 643/2001 art. 42) El 7% con destino al Fondo de Investigacin en Salud, el cual se asigna a los proyectos a travs del Ministerio de Salud y Colciencias para cada departamento y el Distrito Capital. (Ley 643/2001 art. 42) El 5% para la vinculacin al rgimen subsidiado contributivo para la tercera edad. (Ley 643/2001 art. 42) El 4% para vinculacin al rgimen, subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y la salud mental. (Ley 643/2001 art. 42) El 4% para vinculacin al rgimen subsidiado en salud a la poblacin menor de 18 aos no beneficiarios de los regmenes contributivos. (Ley 643/2001 art. 42). Puede aplicar hasta un 25% para gastos de funcionamiento de las dependencias y organismos de direccin. (Ley 715 de 2001, artculo 60). A partir del ao 2009 debern destinarse para el rgimen subsidiado como mnimo el 25% de las rentas cedidas (Ley 1122 de 2007 y Decreto 1020 de 2007). Cordialmente,
Nancy Rocio Valenzuela Torres Encargada De Las Funciones De La Oficina Asesora Juridica
Elabor: Proyect: Revis: Observaciones: Copia externa: No. Anexos: No. Folios: Fecha Radicacion:
SIMON BOLIVAR VALBUENA 06/08/2009 Nancy Rocio Valenzuela Torres/SUPERSALUD/CO SIN OBSERVACIONES
5 15/09/2009
Concepto Nurc. 0010-3-000441400 Bogot D.C., Doctora Merci Rosero Ortega Abogada Oficina Jurdica ASOCIACIN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR Respetada Doctora Merci:
Dando alcance a la comunicacin del 21 de mayo del ao en curso, con relacin al tema objeto de consulta, esta Oficina Asesora Jurdica, en cumplimiento a lo consagrado en el artculo 9 del Decreto 1018 de 2007, da respuesta en trminos generales, toda vez que como es de su conocimiento actualmente cursa una investigacin administrativa contra el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE NARIO. Una vez analizados los documentos enviados en su comunicacin, se concluye que oper el fenmeno de la caducidad, habida cuenta que las partes en su oportunidad legal no ejercieron las acciones correspondientes otorgadas por la Ley, las cuales tenan como finalidad la liquidacin de los contratos de aseguramiento celebrados entre la Entidad Territorial y la ARS hoy EPS S, conclusin que tiene fundamentos legales y jurisprudenciales como se expondr a continuacin; precisando, que la responsabilidad recae exclusivamente en las partes, dejando claro que la Superintendencia Nacional de Salud no es la responsable de que se d la liquidacin contractual, toda vez que no fue parte integrante de los respectivos contratos. As mismo, es importante mencionar que las normas legales vigentes, sobre los contratos materia de consulta es reglada y se encuentra sealada la Ley 100 de 1993, en los diferentes Decretos Reglamentarios, los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, y la Ley 715 de 2001; es as como el legislador respecto de su liquidacin previ, que est deba realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento. Posteriormente, el artculo 17 de la Ley 1122 de 2007, con el objeto de sanear las obligaciones y lograr el adecuado flujo de recursos a las aseguradoras, seal un trmino de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de dicha ley para liquidar de mutuo acuerdo, en compaa de las EPS del Rgimen Subsidiado, los contratos que hayan firmado las Entidades territoriales como consecuencia de la operacin del Rgimen Subsidiado, y que tengan pendiente liquidar en cada Entidad Territorial. En materia de liquidacin de los contratos de rgimen subsidiado, la Circular Externa Conjunta N 018 MS 074 SNS de junio 30 de 1998, seal los criterios y parmetros sobre los cuales debi efectuarse su liquidacin. Para tal efecto, debe tenerse en cuenta que estos contratos se rigen por el derecho privado, son de tracto sucesivo, es decir, que sus obligaciones se prolongan en el tiempo durante todo el plazo de ejecucin del contrato y su liquidacin debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a su vencimiento.
La liquidacin de los contratos, es consecuencia directa de su terminacin y, en este orden de ideas, era necesario liquidarlos en principio de manera bilateral o, en su defecto, acudiendo ante la jurisdiccin ordinaria para el efecto. Cabe precisar que, de conformidad con lo previsto en la Ley 715 de 2001, corresponde a los municipios en ejercicio de la funcin de direccin y coordinacin del sector salud de su regin, la celebracin de los contratos de aseguramiento en el Rgimen Subsidiado de la poblacin pobre y vulnerable, as como la de realizar el seguimiento y control ya sea directamente o por medio de interventoras y la liquidacin de los mismos. Igualmente, el Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Proteccin Social, retoma lo sealado en la Circular en comento, impartiendo a travs de la Circular Externa No. 009 de 1999 instrucciones sobre la liquidacin de los contratos del rgimen subsidiado entre las Entidades Territoriales y las Administradoras del Rgimen Subsidiado Hoy Entidades Promotoras de Salud del Rgimen Subsidiado. En la parte considerativa, dicho reglamento legal estableci el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para proceder a liquidar los contratos del rgimen subsidiado, disponiendo que: Las entidades territoriales debern proceder a la liquidacin de los contratos de rgimen subsidiado de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. El tiempo para realizar este proceso es de 4 meses contados a partir de su vencimiento. Las entidades territoriales y Administradoras del Rgimen Subsidiado, debern suscribir un acta de liquidacin, por cada contrato efectuado, la cual ser firmada por las partes intervinientes. Teniendo en cuenta que en los contratos del rgimen subsidiado, se comprometen recursos de carcter pblico destinados a la prestacin de un servicio pblico esencial y fundamental y cuya ejecucin se prolonga en el tiempo, se requiere que las entidades territoriales y Administradoras del Rgimen Subsidiado realicen el proceso en el menor tiempo posible y verifiquen que se haya dado estricto cumplimiento a todas las obligaciones de las partes. Es deber de las entidades territoriales velar por la buena utilizacin de estos recursos y en consecuencia, las Administradoras del Rgimen Subsidiado debern reintegrar los recursos no ejecutados, con el fin de que puedan reutilizarse para el cumplimiento de los mismos fines. Aunado a lo anterior, el artculo 50 del Decreto 050 de 2003, seala en materia de liquidacin de los contratos del rgimen subsidiado, que de conformidad con lo dispuesto en el artculo 216 de la Ley 100 de 1993, los contratos de administracin del rgimen subsidiado suscrito entre las entidades territoriales y las Administradoras del Rgimen Subsidiado (ARS) se rigen por el Derecho Privado, pudiendo contener clusulas exorbitantes y/o excepcionales propias del rgimen del derecho pblico, entendidas ests, como los medios que pueden utilizar las entidades estatales para lograr el cumplimiento del objeto contractual y cuyo ejercicio se encuentra determinado por causales especificas y solamente a stas le sern aplicables las normas del derecho pblico.
En el evento que no se pacte, todo contrato de administracin de rgimen subsidiado suscrito entre las entidades territoriales y las Administradoras del Rgimen, ARS deber ser objeto de aclaracin y pago de los saldos pendientes a su favor o en contra, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacin. Si vencido este trmino, no se ha efectuado por mutuo acuerdo, la aclaracin y pago de los saldos pendientes a favor o en contra, la entidad territorial proceder a realizarla dentro de los diez (10) das siguientes al vencimiento de este trmino. De lo anterior, se colige que es obligacin de las partes del contrato (Entidades Territoriales y Entidades Promotoras del Rgimen Subsidiado) proceder a liquidar los contratos que hayan celebrado para la operacin del rgimen subsidiado dentro de los plazos all dispuestos para adelantar dicha liquidacin, normas que son de obligatorio cumplimiento para las partes contractuales. Ahora bien, dado que en dichos contratos se pueden pactar la liquidacin de los mismos bajo los postulados de la Ley 80 de 1993, el artculo 136 del Cdigo Contencioso Administrativo, Subrogado por el artculo 44 de la Ley 446 de 1998, respecto de la caducidad de las acciones seal: () 10. En las relativas a contratos, el trmino de caducidad ser de dos (2) aos que se contar a partir del da siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. En los siguientes contratos, el trmino de caducidad se contar as: () d) En los que requieran de liquidacin y sta sea efectuada unilateralmente por la administracin, a ms tardar dentro de los dos (2) aos, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administracin no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podr acudir a la jurisdiccin para obtener la liquidacin en sede judicial a ms tardar dentro de los dos (2) aos siguientes al incumplimiento de la obligacin de liquidar; (negrilla y subrayado fuera del texto) Al respecto, la Seccin Tercera del Consejo de Estado en auto de abril 8 de 1999 dijo: De esta forma, es claro que se tiene seis (6) meses para liquidar un contrato as: cuatro (4) meses para hacerlo en forma bilateral contados desde la finalizacin del contrato o de la expedicin del acto administrativo que ordene la terminacin, o la fecha del acuerdo que lo disponga, y dos (2) meses siguientes al vencimiento del trmino que tenan las partes para hacerlo bilateralmente. No obstante lo anterior, debe sealarse que tal y como lo ha expresado el Consejo de Estado, si la administracin no liquida el contrato dentro de los dos meses siguientes al vencimiento que
tenan las partes para hacerlo en forma bilateral, se puede efectuar la liquidacin unilateral, siempre y cuando ello se efecte antes de que opere la figura de la caducidad de la accin contractual(negrilla y subrayado fuera del texto) Respecto a la caducidad, la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C- 832 de 9 de agosto de 2001, Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Escobar Gil, dijo: La caducidad es una institucin jurdica procesal a travs de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuracin normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdiccin con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurdica, para evitar la paralizacin del trfico jurdico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino por el contrario apunta a la proteccin de un inters general. La caducidad impide el ejercicio de la accin, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse vlidamente el proceso. La Sala de lo Contencioso Administrativa, Seccin Tercera, Consejera Ponente, Doctora Myriam Guerrero de Escobar, Expediente 32247 de 2009, respecto a la celebracin de contratos de Aseguramiento del Rgimen Subsidiado seal que: () 1Los contratos relacionados con la administracin de los recursos del Rgimen Subsidiado en Salud, estn sometidos a la Ley 100 de 1993 mediante la cual se cre el sistema de seguridad social integral, a sus Decretos Reglamentarios, a los Acuerdos del Consejo nacional de Seguridad Social en Salud, a la Ley 715 de 2001, mediante la cual se dictaron normas en materia de recursos y competencias y se dictaron otras disposiciones para organizar la prestacin de los servicios de educacin y salud, y la Ley 1176 de 2007 que modific la conformacin del Sistema General de Participaciones, entre otras disipaciones. En rigor los contratos relacionados con la administracin de los recursos del Rgimen Subsidiado en salud celebrados entre entidades territoriales y las Administradoras del Rgimen Subsidiado (ARS), hoy por disposicin de la Ley 1122 de 2007 Empresas Promotoras del Rgimen Subsidiado (EPS S), no estn sometidas a la Ley 80 de 1993 y en ese sentido esta ley no constituye el marco legal aplicable en relacin con la celebracin, ejecucin y liquidacin de los contratos. En consecuencia, en temas especficos como los relativos a la liquidacin de este tipo de contratos, sern las partes las que en aplicacin del principio de la autonoma de la voluntad, determinen el sometimiento a esta actuacin, as como el alcance y la forma de proceder a tal efecto. Para ello se remitieron a la Ley 80 de 1993 () En consecuencia, habiendo sido regulado por las partes el plazo de la liquidacin bilateral, resultaba de obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, las partes podan convenir si sometan o no el contrato al procedimiento liquidatorio, pues el mismo, no resultaba obligatorio por no tratarse de contratos gobernados por la Ley 80 de 1993, tambin podan acordar la forma, las condiciones y el procedimiento a seguir en desarrollo del postulado de la autonoma de la
voluntad, acuerdos que resultaban obligatorios en la medida en que el contrato es ley para las partes. () () no hay duda de que las normas relativas a la caducidad de la accin, son de orden pblico y de estricto cumplimiento, en dichos trminos no podrn dejarse a la voluntad de las partes, porque su alcance est previamente definido en la ley () En rigor, los trminos para el ejercicio de las acciones procesales, no podrn modificarse, ampliarse o reducirse va convencin contractual, las partes estn sujetas a las reglas procesales, de modo que en este caso en particular el trmino de caducidad de la accin de los dos aos, al vencimiento () de que dispona la administracin para liquidar el contrato, y vencido ste poda acudir a la jurisdiccin para solicitar al juez natural en sede judicial la correspondiente liquidacin (literal d) numeral 10 artculo 136 del C.C.A. modificado por el artculo 44 de la Ley 446 de 1998) Se deduce que con dicha figura, se determin claramente, el momento despus del cual se pierde un derecho o una accin en virtud de su no ejercicio durante un plazo sealado por el legislador o por acuerdo entre las partes y desde el punto de vista procesal, el mismo se erige al transcurso del tiempo como elemento determinante del devenir jurdico revelando uno de los valores fundantes de nuestro ordenamiento como lo es el de la seguridad relacionada en el campo del derecho. En general, la caducidad se predica tanto de las relaciones que involucran a particulares como de aqullas en las cuales se trata de una investigacin por parte del Estado. Los trminos para el ejercicio de las acciones procesales, no podrn modificarse, ampliarse o reducirse va convencin contractual, lo cual implica que las partes estn sujetas a las reglas procesales, de modo que el trmino de caducidad de la accin es de dos (2) aos. En Sentencia C-165 de 1993, MP. Dr. Carlos Gaviria Daz, seal que el no ejercicio de la accin dentro de los trminos sealados por las leyes procesales, constituye omisin en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del ciudadano. Finalmente, de conformidad con lo expuesto, a criterio de esta Oficina frente a los contratos citados con vigencias 2000 y 2001, estos no pueden actualmente ser liquidados, habida cuenta que como se anot la accin contractual ya caduc, implicando entonces que ninguna de las partes contratantes puedan liquidarlos. Ahora bien, si en los contratos de aseguramiento referidos se pact la liquidacin de los mismos conforme lo estipulado en la Ley 80 de 1993, debe indicarse lo siguiente: El artculo 60 de la Ley 80 de 1993, estableci que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucin o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los dems que lo requieran, sern objeto de liquidacin de comn acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuar dentro del trmino fijado en el pliego de condiciones o trminos de referencia o, en su defecto, a ms tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacin
del contrato o a la expedicin del acto administrativo que ordene la terminacin, o a la fecha del acuerdo que lo disponga. El artculo 61 de la Ley 80 de 1993, estableci frente a la liquidacin unilateral del contrato, que si el contratista no se presenta a la liquidacin o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, ser practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptar por acto administrativo motivado susceptible de recursos de reposicin". En este orden de ideas, se tiene que los contratos deben ser liquidados y en virtud de ello, esa liquidacin puede ser efectuada en forma bilateral o unilateral, lo cual debe llevarse a cabo dentro de los trminos establecidos en las normas transcritas anteriormente. Respecto a la liquidacin de los contratos, vale la pena traer a colacin lo expresado por la Seccin Tercera del Consejo de Estado en auto de abril 8 de 1999, as: En materia contractual habr que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En stos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extincin, cualquier reclamacin judicial deber llevarse a cabo dentro de los dos (2) aos siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto de los cuales se impone el trmite adicional de liquidacin, dicho bienio para accionar judicialmente comenzar a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidacin, o desde que se agot el trmino para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administracin De esta forma, es claro que se tiene seis (6) meses para liquidar un contrato as: ( cuatro) 4 meses para hacerlo en forma bilateral contados desde la finalizacin del contrato o de la expedicin del acto administrativo que ordene la terminacin, o la fecha del acuerdo que lo disponga y, dos (2) meses siguientes al vencimiento del trmino que tenan las partes para hacerlo bilateralmente. No obstante lo anterior, debe sealarse que tal y como lo ha expresado el Consejo de Estado, si la administracin no liquida el contrato dentro de los dos meses siguientes al vencimiento que tenan las partes para hacerlo en forma bilateral, se puede efectuar la liquidacin unilateral, siempre y cuando ello se efecte antes de que opere la figura de la caducidad de la accin contractual. Adicionalmente, debe tener presente que conforme al pargrafo 2 del artculo 81 de la Ley 446 de 1998, incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Conflictos, consagr que, no habr lugar a conciliacin cuando la correspondiente accin haya caducado. De lo anotado, es claro concluir que una vez vencido el trmino que seala el inciso primero del artculo 17 de la Ley 1122, para que se procediera a liquidar por mutuo acuerdo los contratos, se debe acudir a la jurisdiccin contenciosa administrativa o ante la Delegada para la Funcin Jurisdiccional y de Conciliacin de la Superintendencia Nacional de Salud para que diriman o
concilien respectivamente, la controversia contractual siempre y cuando no haya operado la caducidad de la accin. Finalmente, tal como le fue informado no est dentro de la rbita de competencia de esta Oficina Asesora Jurdica pronunciarse sobre temas contables, toda vez que de conformidad con el Decreto 1018 de 2007 y la Resolucin 1291 de 2008, corresponde a la Superintendencia Delegada Para La Generacin Y Gestin De Los Recursos Econmicos Para La Salud emitir el correspondiente pronunciamiento y dado que en dicho Despacho cursa investigacin administrativa contra el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIO por presunta desviacin de los recursos del sector salud, en consecuencia se dio traslado con el objeto de que emitan un pronunciamiento de fondo sobre temas contables, econmicos y financieros. El anterior concepto se expide dentro de los trminos sealados en el artculo 25 del Cdigo Contencioso Administrativo. Cordialmente,
Simon Bolivar Valbuena Encargado De Las Funciones De La Oficina Asesora Juridica
Elabor: Proyect: Revis: Observaciones: Copia externa: No. Anexos: No. Folios: Fecha Radicacion:
MARTA CONSUELO PIEROS ALVAREZ 10/06/2009 GLORIA INES ACOSTA PEREZ Y MARTA CONSUELO PIEROS ALVAREZ ALEXANDER PACHECO MONTAEZ/SUPERSALUD/CO SIN OBSERVACIONES
21 01/07/2009
Concepto Nurc. 4039-1-0500402 Bogot D.C.,
Doctor Manuel Enrique Surez Palacino Calle 83a # 114-90 casa 41 Quintas de Santa Brbara III etapa barrio El cortijo Retroactividad de aporte al SGSSS prepensionados. Respetado Seor:
Damos respuesta a su Derecho de Peticin radicado en la Superintendencia Nacional de Salud con el NURC 4039-1-0500402, mediante el cual plantea su desacuerdo en relacin con los dineros descontados por el consorcio Fopep y girados a Salud Total, de aportes para el Sistema de salud de la seora Esther Gonzlez Rubio de Cuenca pensionada y cuya devolucin de dichos dineros ha solicitado. Respecto del tema de los descuentos de aportes para el Sistema de salud, del retroactivo pensional, la Oficina Asesora Jurdica de la Superintendncia Nacional de Salud, se ha pronunciado en los siguientes tminos: Como es ampliamente conocido, la Constitucin de 1991, en procura de relegitimar el Estado, fue prolfica en derechos y garantas ciudadanas, contrastando as con modelos constitucionales restrictivos. Una parte fundamental de ese ordenamiento consisti en enfatizar en el carcter social del mismo, declarado en el primer artculo y desarrollado en mltiples disposiciones. En materia de seguridad social, con fundamento en el artculo 13 ibdem, se desarrollan una serie de normas tendientes a lograr un cobertura integral de todos los ciudadanos tomando en cuenta sus especiales circunstancias. Ciertos sectores de la poblacin, atvicamente discriminados y en debilidad manifiesta, deben gozar de un tratamiento diferenciado que permite llegar a esa igualdad real y efectiva que proclama el artculo aludido. Es as como en el Captulo 2 del Ttulo II se encuentran un cmulo apreciable de normas protectoras de ciertos grupos poblacionales (la mujer, el nio, el adolescente, las personas de la tercera edad) que merecen del Estado y la sociedad una especial dedicacin. Ahora bien, si se observa la abundancia de postulados y contenidos, no resulta exagerado afirmar que se ocup del ser humano de una manera integral. En materia social, econmica y cultural, por ejemplo, la preocupacin fue evidente y as surge de un somero repaso de las disposiciones incluidas en el Captulo 2 del Ttulo II de esa obra. Es as como el artculo 42, resalta el papel vital de la familia ncleo fundamental de la sociedad. Posteriormente, el artculo 44 proclama que son derechos fundamentales de los nios: la vida, la integridad fsica, la salud y la seguridad social, la alimentacin equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educacin y la cultura, la recreacin y la libre expresin de su opinin. Dentro de ese contexto, el concepto de seguridad social (artculo 48), entendido particularmente bajo la definicin de Estado Social de Derecho, esencialmente protector, permite entrever un enfoque humanista que se despliega en normas posteriores. Como es lgico, no desatendi la importancia de la atencin en salud y el saneamiento ambiental, tambin servicios pblicos a cargo del Estado (artculo 49). Tampoco se pas por alto normas como las relacionadas con el derecho a una vivienda digna (artculo 51), la recreacin y el
deporte (art. 52), la proteccin especial al trabajo (artculos 25 y 53), la capacitacin y educacin (artculos. 54, 67, 71) y la cultura, desde su acepcin amplia y diversa (artculo. 70). En cuanto a la salud se refiere, es importante destacar que el constituyente le dio el carcter de servicio pblico de carcter obligatorio e irrenunciable, el cual se garantiza a todos los habitantes del territorio, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (artculo. 48). De este modo, cualquier sistema que se acoja para la administracin de los servicios y gerencia de los flujos financieros -sea pblico o privado- debe tener en cuenta esos principios ticos insoslayables. Es ms, acorde con la definicin constitucional, cuando se le caracteriza como un servicio pblico de carcter esencial se destaca la continuidad. Por su propia naturaleza, la prestacin del servicio de salud no puede estar sometida a hiatos o lagunas que, en un determinado momento, desamparen al individuo. Repulsa an ms que sea precisamente en una etapa en donde el ciclo vital exige una atencin ms oportuna y permanente en la que se presenten esta clase de situaciones que van en contrava de esa amparo tutelar al que hacemos referencia. Es contrario a ese ordenamiento que en virtud de los trmites que deben surtirse, el pensionado (o el sobreviviente) deba soportar esa clase de vacos y, no obstante haber acreditado con la prestacin de servicio y las cotizaciones que aport, tener el derecho, se encuentre desprotegido sin haber dado lugar a ello, slo por la demora que se produce en la formalizacin de una condicin. El legislador ha pretendido saldar esa injusticia acortando los trminos dentro de los cuales debe efectuarse el reconocimiento pero subyace an un lastre al cual es importante darle una solucin. Ahora bien, el propsito que inspir al constituyente y luego al legislador fue el de modernizar el sistema de forma tal que como se expone en el prembulo de la Ley 100: La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad econmica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integracin de la comunidad. Para el financiamiento dicha ley previ la existencia de cotizaciones y aportes que, en el rgimen de quienes tienen capacidad de pago, vale decir el contributivo, da derechos a la prestacin de los servicios de salud. Por va jurisprudencial, se han detectado una serie de casos en los que este principio financiero debe ser matizado, para el caso la mora o el incumplimiento del empleador en la afiliacin, la cual no puede ser soportada por su trabajador (sents. C-177 de 1998 y C-800 de 2003, ambas de la Corte Constitucional). En tales eventos, la continuidad del servicio no puede ser interrumpida pues su beneficiario no ha dado lugar a ella. Un principio similar subyace en materia de la prestacin del servicio de salud para los pensionados y sustitutos, de tal modo que la proteccin integral se cumpla. De otra parte, la proteccin a la vida en condiciones dignas ha sido una preocupacin constante del Alto Tribunal por impedir que se instaure una visin mercantilista del esquema creado en 1993. No de otra manera se entiende que la Corte Constitucional en mltiples determinaciones se haya volcado a la tarea de salvaguardar este derecho en su conexidad con la vida en condiciones dignas. Se puede citar, como muestra de una preocupacin vital, la siguiente determinacin:
El derecho a la salud y el derecho a la seguridad social remiten a un contenido prestacional que no es ajeno a la conservacin de la vida orgnica. No obstante, los mencionados derechos sociales, por esta razn, no se convierten en derechos fundamentales de aplicacin inmediata. El derecho a la vida comprende bsicamente la prohibicin absoluta dirigida al Estado y a los particulares de disponer de la vida humana y, por consiguiente, supone para stos el deber positivo de asegurar que el respeto a la vida fsica el presupuesto constitutivo esencial de la comunidad. Esta faceta de la vida, bajo la forma de derecho fundamental, corresponde a un derecho fundamental cuya aplicacin no se supedita a la interposicin de la ley y puede, por lo tanto, ser amparado a travs de la accin de tutela. El carcter social del Estado lo vincula a la tarea de procurar el cuidado integral de la salud de las personas que es, a la vez, asunto que concierne al individuo y a la comunidad. La salud de los habitantes del territorio nacional se convierte en cometido especfico del Estado. Se parte de la premisa de que en las condiciones de la sociedad actual, slo la instancia pblica es capaz de organizar y regular el servicio de salud de modo tal que toda persona pueda efectivamente contar con el mismo cuando ello sea necesario. En otras palabras, hay aspectos del bienestar personal que en un sentido global escapan a las fuerzas del individuo y que por su carcter perentorio no pueden en ningn momento ser ajenos a la rbita pblica, as la prestacin eventualmente se preste por conducto o con el concurso de entes privados. Es el caso de la salud, que rene las caractersticas de bien bsico para el individuo y la comunidad. Corte Constitucional, Sentencia SU-111 de 6 de marzo de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muoz. As mismo, la Alta Corporacin, en Sentencia SU-480 del 25 de septiembre 25 de 1998, ha manifestado: La realizacin del servicio pblico de la Seguridad Social (art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no solamente por los artculos de la Constitucin sino tambin por el conjunto de reglas en cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a la realizacin del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir, el derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prcticos que lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no estn para restringir el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el ncleo esencial del derecho), sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimizacin del mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran medida. Es por ello que, para dar la orden con la cual finaliza toda accin de tutela que tenga que ver con la salud es indispensable tener en cuenta esas reglas normativas que el legislador desarroll en la Ley 100/93, libro II y en los decretos, resoluciones y acuerdos pertinentes. Lo importante es visualizar que la unidad de los principios y las reglas globalizan e informan el sistema y esto debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela.
He ah la preocupacin por la dimensin social y prestacional del derecho a la salud dentro del derecho al acceso a servicios mdicos y asistenciales. No puede perderse de vista que, para la mencionada Corporacin: [] el derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser de mantener tanto la normalidad orgnica como funcional, tanto fsica como psquica y psicosomtica, de restablecerse cuando se presente una perturbacin de la estabilidad orgnica y funcional de la persona, lo cual implica a su vez una accin de conservacin y otra de restablecimiento por parte del poder pblico como de la sociedad, la familia y del mismo individuo. EN LA SALUD PBLICA HOY, El Derecho a la Salud en la Jurisprudencia Constitucional Colombiana, Rodrigo Uprimny Reyes, Ediciones Universidad Nacional, Bogot, 2003. De lo indicado supra, se colige que, con fundamento en estos principios, la prestacin del servicio de salud no puede verse interrumpida ni los operadores pueden obstaculizar el acceso al mismo. Otro es el aspecto financiero para el cual se ha expedido una reglamentacin especfica acorde con la situacin que plantea la espera de la formalizacin del derecho pensional. Veamos esto, frente a las preguntas formuladas: 1.Frente a su primera inquietud, es importante destacar que el Decreto 692 de 1994 dispone, en su artculo 42, que las entidades pagadoras (de la pensin) debern descontar la cotizacin para salud y transferirlo a la E.P.S. o entidad a la cual est afiliado el pensionado en salud, igualmente debern girar un punto porcentual de la cotizacin al fondo de solidaridad y garanta en salud. Ahora, como la pensin para los pensionados sustitutos se decreta con retroactividad a la fecha del fallecimiento del pensionado, habr descuento de la respectiva cotizacin con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud tambin retroactiva. En consecuencia, si durante el tiempo que se demora la asignacin de la pensin por sustitucin, los beneficiarios del pensionado fallecido hubiesen incurrido en gastos por concepto de servicios de salud, tienen derecho a que el Sistema General de Seguridad Social en Salud les reembolse dichos gastos. En principio y con fundamento en lo ya indicado, no podra interrumpirse el servicio de salud y, menos an, prevalerse de la falta de cotizacin o aporte pues no obedece a culpa del beneficiario. Por su parte, el artculo 1 de la Ley 717 de 2001 prescribe lo siguiente: El reconocimiento del derecho a la pensin de sobreviviente por parte de la entidad de Previsin Social correspondiente, deber efectuarse a ms tardar dos (2) meses despus de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentacin que acredite su derecho." La norma antes transcrita hace una previsin muy importante con el propsito de dar una proteccin econmica oportuna a los sobrevivientes del pensionado fallecido y de paso solucionar el problema del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Para que este instrumento jurdico previsto en la ley antes citada sea socialmente eficaz es necesario, en primer lugar, que los peticionarios con derecho formulen con prontitud la solicitud de sustitucin pensional ante la Entidad Administradora o Fondo de Pensiones correspondientes, adjuntando la documentacin del caso; en segundo lugar, dicha Administradora o Fondo debe cumplir a cabalidad el mandato legal antes transcrito. 2. En cuanto a su segunda y cuarta inquietudes, me permito manifestarle que frente al tema por usted indagado, la Superintendencia Nacional de Salud, a travs de su comit jurdico consultor, emiti el concepto No 4 con respecto a la liquidacin retroactiva de aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud a los prepensionados al momento de serles reconocida la pensin en los siguientes trminos: 1. La cotizacin al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los pensionados del pas y estar a cargo de stos en su totalidad es decir, el 12% sobre la mesada mensual. Lo anterior con fundamento en los artculos 143, 157 y 204 de la ley 100 de 1993, el artculo 42 del decreto 692 de 1994 y el literal c. del artculo 7 del Decreto 1919 de 1994, vigente hasta mayo de 1998, sustituido por el literal c. del artculo 26 del Decreto 806 de 1998. 2. El Fondo de pensiones correspondiente est en la obligacin de hacer los descuentos para salud de sus pensionados de acuerdo con el artculo 42 del Decreto 692 de 1994, que a la letra dice: (...) Las entidades pagadoras (de la pensin) debern descontar la cotizacin para salud y transferirlo a la E.P.S. o entidad a la cual est afiliado el pensionado en salud, igualmente debern girar un punto porcentual de la cotizacin al fondo de solidaridad y garanta en salud . 3. Los dineros que corresponden a los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud y que deben ser entregados a las Entidades Promotoras de Salud por los empleadores pblicos o privados o por los fondos pensionales, pertenecen al Sistema de Seguridad Social en Salud, tal como lo ordena en forma expresa el artculo 182 de la Ley 100 de 1993. 4. Las E.P.S., como lo seala el artculo 178 de la citada ley, son administradoras de dichos recursos y por lo tanto no pueden disponer de ellos a su arbitrio..., ni tampoco lo puede hacer el empleador o el fondo de pensiones . 5. Una vez causados los aportes al Sistema de Seguridad Social, los dineros son de orden parafiscal, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en reciente Sentencia T - SU - 480 de 1997: () Lo que se recauda (o se adeuda y debe ser pagado por el Fondo de Pensiones) no pertenece a la E.P.S., (ni al Fondo) ni mucho menos entra al presupuesto nacional, ni a los presupuestos de las entidades territoriales, sino que pertenece al Sistema General de Seguridad Social en Salud , es pues una contribucin parafiscal 6.- En caso de que el prepensionado haya sufragado de su propio patrimonio suma alguna por concepto de prestacin de servicios de salud o para seguir cotizando sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud a fin de no perder su antigedad en el Sistema y se produjese una doble cotizacin , podr repetir en contra del Fosyga.
De lo expuesto, se puede concluir que es una obligacin del fondo de pensiones girar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, los dineros correspondientes a las cotizaciones de los pensionados, independientemente del tiempo que se haya demorado en la concesin de la pensin. Estn en la obligacin legal, de pagar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cotizacin correspondiente al 12% de la mesada mensual. Los dineros de las cotizaciones ya causadas adquieren el carcter de parafiscales y en consecuencia no son de libre disposicin ya que pertenecen, desde ese mismo momento, al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo anterior sin perjuicio de que el prepensionado pueda repetir contra el Fosyga la devolucin de las sumas sufragadas de su propio patrimonio por concepto de prestacin de servicios de salud o por cotizaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud necesarios para no perder su antigedad en el Sistema, si eventualmente ella llegare a producirse, pues lo cierto es que el ordenamiento jurdico no puede admitir esa clase de vacos. Esto fundamenta, adicionalmente, la inexistencia de un enriquecimiento sin causa as como la indemnizacin de perjuicios que se hubiesen podido ocasionar de sostener la tesis de interrupcin del servicio. 3. Esta Oficina no puede, sin embargo, dejar de tener en cuenta la actitud que han asumido los administradores del sistema de salud en punto a este caso pues no slo se niega el servicio al beneficiario sino que adems se amenaza con una de las sanciones ms delicadas en esta materia como es la prdida de antigedad. Dentro de la lgica que debe gobernar el derecho, en un Estado social como el que nos rige, es totalmente desacertado que, se efecten descuentos por servicios sobre los cuales no se tuvo la posibilidad de tener acceso y en esto el planteamiento resulta, a todas luces acertado. Desde este punto de vista, y si bien la cotizacin es una obligacin normativa insoslayable, tambin lo es que la ficcin de la retroactividad en el pago debe operar con todas las implicaciones y beneficios que ello tiene para el sustituto. De lo contrario, estamos en presencia de un ruptura argumentativa en materia de igualdad, fundada en el imperium del Estado y, adicionalmente, exponiendo la salud y la vida. Por ello es que este Despacho insiste en que, de haberse producido gastos y expensas, por una interpretacin que afect al sustituto, stos deben ser reconocidos por el sistema de seguridad social en salud, el cual est fundado, entre otros, por el principio de obligatoriedad, al cual debe sumarse el continuidad. Las rupturas que no obedezcan al afiliado o beneficiario no pueden afectarlo. La Procuradura General de la Nacin, mediante la Circular 0068 del 1 de diciembre de 2005 hizo suyas las apreciaciones de esta oficina. En tal sentido, sostuvo: "No obstante, en el caso de los pensionados y jubilados, estos estn sometidos al tiempo que tarde la entidad de previsin para reconocer su derecho pensional con el fin de poder efectuar los aportes con destino a salud, aspecto totalmente ajeno a su voluntad. En este punto se comparte la posicin asumida por la Superintendencia Nacional de Salud, en reiterados conceptos, en cuanto a que "en tales eventos, la continuidad del servicio no puede ser interrumpida pues su beneficiario no ha dado lugar a ella."
El aporte -cotizacin al Sistema de Seguridad Social en Salud- trae como contraprestacin la atencin asistencial por parte de la Entidad Promotora de Salud, siendo tan obligatorio el pago del aporte como la prestacin del servicio mdico, asistencial y prestacional. En consecuencia, constituye un enriquecimiento sin causa el hecho de que sobre el retroactivo de pensin se hagan descuentos de los aportes con destino a salud sin la contraprestacin respectiva en las condiciones ya sealadas e incluso con el auspicio de un doble aporte al sistema. Ante la presencia de un enriquecimiento sin causa se hace necesario un mecanismo de compensacin al afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud en su defecto la facultad de repeticin en los casos de doble aporte al sistema. La Procuradura General de la Nacin en representacin de la sociedad insta a las Entidades Promotoras y a los dems agentes involucrados, a que compensen a los pensionados que han debido pagar los aportes sin recibir la prestacin de servicios de salud para ellos y sus familias. De igual forma, a que mediante mecanismos idneos se evite en el futuro la prestacin del servicio y el pago de aportes sin la correspondiente contraprestacin de los mismos." CONCLUSIONES En consecuencia de lo expuesto, partiendo de presupuestos legales existentes, esta Oficina concluye de la siguiente manera: 1. La cotizacin al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los pensionados y estar a cargo de stos en su totalidad en la proporcin establecida en la Ley. El Fondo de Pensiones est en la obligacin, del monto de la pensin hacer los descuentos para cubrir la cotizacin al Sistema General de Seguridad Social en Salud, dichos aportes pertenecen al Sistema, y son recursos administrados por las EPS, por lo tanto, no son de su disponibilidad a su arbitrio, ni tampoco lo puede hacer el empleador o el Fondo de pensiones. Los aportes causados al Sistema General de Seguridad Sociales Salud son de orden parafiscal, tal y como se ha sostenido en pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, por cuanto deben invertirse exclusivamente en servicio para la salud de los afiliados al Sistema. La obligatoriedad de efectuar los aportes en salud deben realizarse con carcter retroactiva, es decir, desde el momento en que se tiene derecho al goce de la pensin adquirida hacindose su reconocimiento, incluido el periodo hasta tanto sea efectivo el pago por inclusin en la nmina de pensionados, conforme lo dispone el Decreto 692 de 1994 en su artculo 42. Ahora bien, a efectos de realizar la liquidacin de manera retroactiva, el fondo de pensiones deber tener en cuenta la fecha en que fue reconocida la pensin, el monto de la misma y, sobre este ltimo deducir el porcentaje de cotizacin obligatoria y multiplicarlo
2.
3.
4.
por el tiempo trascurrido desde la fecha de asignacin de la pensin y el reconocimiento efectivo de la misma. 5. Coherente con las tesis jurisprudenciales y de la Procuradura General de la Nacin, los aportes al Sistema de salud deben tener como contraprestacin la atencin asistencial de las EPS, por lo que la prestacin del servicio de salud no puede ser interrumpida en los casos en los que la cotizacin no se transfiere a determinada EPS por causas ajenas al afiliado o beneficiario, tales descuentos estn admitidos legalmente, pero, en virtud de ello, en el interregno del reconocimiento las personas no pueden estar desprotegidas En el evento en que se hayan asumidos gastos o expensas, de su propio pecunio, debidamente acreditados en virtud de haber negado la prestacin del servicios de salud; o para no ser desafiliado, o perder la antigedad por haberse amenazado con ello, (que no procedera a juicio de esta Oficina de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional Sent C-977/98 y Sent C-800/03, respecto de los trabajadores dependientes), se tendr la facultad de repetir contra el FOSYGA en procura de recuperar los gastos causados por concepto de servicios de salud; o por el pago de la doble cotizacin en que incurra, cuando de manera autnoma e independiente determine pagarlas, para no perder la antigedad en el Sistema. En lo relacionado con la devolucin de los dineros descontados por el valor de las cotizaciones para el Sistema de salud, no es procedente, dado que como qued claramente expresado, dichos dineros por disposicin legal deben ser descontados por el Fondo de Pensiones, corresponden al Sistema y por tanto, deben ser entregados a la EPS, quien no puede disponer de ellos de manera arbitraria sino que entran a ser parte de los recursos del Sistema y destinados al gasto en salud con carcter de parafiscales, por lo que de nin