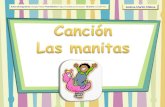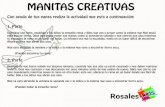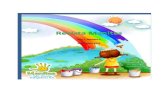Arbol de manitas
-
Upload
texcoco-cultural -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Arbol de manitas

ÁRBOL DE MANITAS
Su clasificación taxonómica o científica actual es: Chiranthodendron pentadactilon. Los
textos botánicos le adjudican a Cervantes, año 1803, como su primer clasificador o
descriptor. Su nombre en náhuatl: Macpalxochicnahuitl.
Se trata de una flor mexicana que por su extraordinaria belleza ha apasionado desde
tiempos prehispánicos a gobernantes e interesados en los dones de la naturaleza.
Moctezuma y Nezahualcóyotl tuvieron ejemplares en sus jardines reales: México
Tenochtitlán y Oactepec en Morelos y Nezahualcóyotl en el Tetzcotzinco. Don Neza
trajo ejemplares desde tierras calientes, de donde es originario. Los hay también en
Chiapas, Oaxaca hasta Guatemala. El que San Miguel Tlaixpan sea el lugar donde hoy
existan más ejemplares sólo se explica porque indígenas pudieron reproducirlos desde
esquejes o semillas provenientes de los árboles del Tetzcotzinco. Todos los especialistas
informan que su reproducción es muy difícil, sin embargo se ha logrado en San Miguel
particularmente en los huertos de Don Ángel Cruz.
Tlaixpan y sus manitas
En la comunidad de San Miguel Tlaíxpan podemos apreciar este frondoso árbol de
manitas propiedad de la familia Duarte Cruz. El jefe de familia Don Ángel Cruz, nos
invita a pasar a su casa, al centro de su jardín tiene un árbol de manitas, algunas manitas
están aún en las ramas y otras las tomamos del suelo ya secas. Sin menospreciar el
tamaño de este árbol Don Ángel nos cuenta como tenía años atrás un árbol más grande,
“este está chico, el otro era enorme a su tronco no lo abrazaban más que 4 hombres
juntos, vamos allá arriba tengo otros más.”
Ascendiendo por la calle principal de San Miguel subimos hacia su huerto, hay un gran
muro de piedra que resguarda una gran variedad de árboles frutales, durazno, aguacate y
en particular se aprecia la extensión de las ramas de 4 árboles de manita; Don Ángel
toma su gancho -que es una vara larga con alambre en la punta-, para alcanzar una flor
de manita. “Debo alcanzar una que esté ya abierta. Pruébele, el agüita de adentro, es
néctar dulce, mire la forma es una manita y hasta tiene las uñas pintaditas de amarillo.”
El árbol de manita más grande de San Miguel, asegura Don Ángel pues él lo sembró a
sus 15 años en ese sitio: “Ahora sí que yo lo sembré, estaba ya medianito el árbol y yo
tenía 15 años, ahora tengo 87 años, así que échele nomás ahí nos vamos el árbol y yo.
Mis familiares creo que la trajeron de Oaxaca.” A unos 4 metros del árbol está una
barda de cemento y piedra de río que Don Ángel mandó a levantar para que ayudase al
árbol a que sus ramas no se debiliten, el grueso actual del tronco lo abrazamos entre 3
personas tomadas de las manos. Don Ángel nos explica que el uso frecuente y antiguo
de “la manita” es para curar malestares del corazón, “Se prepara en un té, antes por
millares vendía para el mercado de Sonora allá en el Distrito” el tratamiento más
recomendado consiste en hervir la flor de este árbol la infusión se bebe en la mañana y
otra en la noche.
El primer indígena mexicano que lo describió dando a conocer sus propiedades
medicinales (afecciones cardíacas), es el autor del Códice De la Cruz-Badiano, el año
1552. Se trata de dos alumnos indígenas del Imperial Colegio de Santa Cruz de
Tlatelolco –uno de sus profesores fue Fray Bernardino de Sahagún-: Martín de la Cruz

que lo escribió y Juan Badiano, quien lo tradujo al latín, sobre este herbario medicinal
ilustra con atractivas acuarelas de diversas plantas medicinales realizadas por manos
indígenas.
Por designación real de Felipe II, el médico español Francisco Hernández –nombrado
Protomédico de las Américas- recorrió casi toda Nueva España desde 1570 a 1577. En
Ciudad de México conoció el árbol de manitas en el jardín de Moctezuma. También
estuvo en el Tetzcotzinco Clasificó taxonómicamente el árbol de manitas y en una de
sus obras hay dos dibujos de él: una rama y la flor. Elogia su hermosura y describe
algunas de sus propiedades medicinales. Regresó a España con 16 tomos de sus
manuscritos, con miles de plantas y animales descritos, herbarios y plantas vivas.
Hernández es considerado como autor del “primer trabajo de grandes alcances,
enciclopédico y metódico sobre la flora y la fauna mexicanas” (Elías Trabulse, en
Historia de la Ciencia en México, FCE, 1983). Aunque la mayoría de su obra fue
publicada después de su muerte, ella influyó en todos los estudios posteriores sobre este
tema.
Hay una larga lista de autores que bebieron en Hernández sus conocimientos sobre la
flora mexicana: europeos, españoles y mexicanos; incluyendo a Francisco Javier
Clavijero y Humboldt, entre otros.
LOS PRIMEROS BOTANICOS CRIOLLOS
Carlos III de España, ordena en 1786 organizar una Real Expedición para que “se
examinen, dibujen y describan metódicamente las producciones naturales” de los
Reynos de Santa Fe (al parecer lo que hoy es Colombia), Perú y Nueva España. Su
objetivo: actualizar la información legada por Francisco Hernández. Paralelamente,
ordena crear el Real Jardín Botánico en Ciudad de México. A cargo de ambos proyectos
designó al médico español Martín de Sessé. Éste designó al profesor español Vicente
Cervantes para dirigir el Jardín, quien también fue nombrado titular de la primera
Cátedra de Botánica de la Real y Pontificia Universidad de Nueva España. Se hace
obligatorio para médicos, cirujanos y farmacéticos de la Nueva España el estudio de la
Botánica. Explicable, porque las yerbas eran la principal medicina de la época.
Sus primeros alumnos: José Antonio Alzate, José Mociño, Justo Pastor Torres, José
Maldonado. Su primer emplazamiento estuvo en un predio de un convento jesuita
abandonado tras la expulsión de la orden, en lo que hoy son las calles Bucareli con
Balderas. En 1791 fue trasladado a los patios del palacio virreinal. Su atractivo principal
de botánicos y visitantes era “el soberbio ejemplar del árbol de manitas”. Al paso de los
años, y luego de la expedición real, el Jardín logró reunir más de 6 mil plantas del país.
EXPEDICION REAL DE 1787 a 1803
Dirigida por Martín de Sessé, integró a los naturalistas (españoles y criollos) Juan Diego
del Castillo, José Longinos, Jaime Sensevé y desde 1789, a José Mociño y al afamado
pintor y dibujante criollo, Anastasio Echeverría como miembros de ella.
La expedición recorrió N. España desde California hasta Guatemala. Recolectó y
clasificó más de cuatro mil ejemplares de plantas y dejó más 1.400 dibujos, que pasaron
al Jardín (las plantas vivas y a la biblioteca de la Universidad, los dibujos).

En cuanto naturalistas José Antonio Alzate y Mociño son los científicos criollos más
destacados de esa época colonial. Éste último fue bautizado en una parroquia de un Real
de Minas, cercano a Toluca, el 24 de septiembre de 1750. En México publicó
numerosos artículos científicos, principalmente botánicos y memorias de sus viajes.
Invitado por Sessé, Mociño abandonó definitivamente su patria en mayo de 1803, para
establecerse en España. Allí vivió pobremente. Con Seseé publicó un compendio de lo
investigado en Nueva España: “Flora Mexicana”, en donde figura en forma destacada la
flor de manita, con ilustraciones de Anastasio Echeverría. Recién en el siglo XIX se
publicó el texto de Mociño “Plantae Novae Hispanie”. También se reseña como otra
obra suya el “Ensayo sobre la geografía de las plantas”.
Buscando salir de la miseria, emigra a Francia y luego fue acogido por el botánico suizo
Agustín Píramo de Candolle, en su Jardín Botánico de Montpellier, en Ginebra, Suiza.
Su única riqueza era su sabiduría acumulada y centenares de dibujos de plantas
mexicanas hechas por su amigo y compañero Anastasio Echeverría. Decidió regresar a
España en 1822, pero la muerte le sorprende el 24 de septiembre en Barcelona.
Toda la vida de este botánico mexicano está salpicada de robos intelectuales. Aunque él
es uno de los primeros en describir científicamente a la flor de manitas, la adjudicación
de su clasificación se la llevó el español Vicente Cervantes; más de 4 mil especies
mexicanas clasificadas por Mociño fueron fusiladas por De Candolle, quien las integró
a una monumental obra de taxonomía botánica publicada en esa época; la mayoría de
los dibujos de Echeverría se salvaron hasta hoy, pues ese botánico suizo las mandó
reproducir a mano por otros pintores.
APARECE HUMBOLDT
Alejandro de Humboldt inició su expedición por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y
Cuba en 1799, para llegar a Nueva España en (Acapulco) en 1803. Expediciona en
México hasta marzo de 1804.
Llegado a Ciudad de México visita el Jardín Real Botánico, donde se extasía a la vista
de un soberbio ejemplar del árbol de manitas. Humboldt viajó acompañado del botánico
francés Äimee Bonpland. Fue este botánico quien le corrigió la clasificación a
Cervantes.
En septiembre de 1803, Humboldt volvió a encontrarse, en el convento San Juan de
Dios, en Toluca, con otro “raro ejemplar del árbol de manitas, el macpalxochiquáhuitl
indígena, al que Bonpland clasificó como Cheirostemon platanoides” (En Ensayo
Político sobre el Reino de Nueva España”, p. XCIX).
El mismo Humboldt escribe en esa obra suya: “A. Bonpland ha dado la figura de este
árbol (a. de manitas) en nuestra “Plantas Equinocciales”, vol. I, p. 75, lám. 24. De poco
tiempo a esta parte hay varios pies (plantas de manitas ya desarrollados) en los jardines
de Montpelier y de Paris. El Cheirostemon es tan notable por la forma de su corola,
como lo es por la de sus frutos el Gyrocarpus mexicano (palo hediodo) que hemos
introducido nosotros en los jardines de Europa y cuya flor no había podido encontrar el
célebra Jacquier” (p. 65 del Ensayo…”

Árbol de las manitas, litografía publicada en El Museo Mexicano, Imprenta
litográfica, callejón de Santa Clara no. 8, 1844.
Dentro de la obra de Humboldt uno de los aspectos a destacar es el planteamiento de la
existencia de buenas instituciones y una sólida comunidad científica en la Nueva
España al afirmar que: En Ninguna ciudad del Nuevo Continente, sin exceptuar las de
los Estados Unidos, presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como
la capital de México
Se apoya en la mención de científicos de renombre, Velázquez, Gama y Alzate, a los
que define como tres sujetos distinguidos [... que] ilustraron su patria a fines del último
siglo. Los tres hicieron un sinnúmero de observaciones astronómicas especialmente de
los eclipses de los satélites de Júpiter". Valora los aportes astronómicos de los
novohispanos, de los que también hace mención Roberto Moreno, y de los que en un
momento dado también nos demuestra Elías Trabulse para el siglo XVII con los
trabajos de Fray Diego Rodríguez en comparación de Eusebio Kino. VON
HUMBOLDT [1978], pp. 79 y 81.

Macapalxochitl o manita es el nombre de esta singular flor. El árbol de las manitas está
descrito en el manuscrito mexica Libellus de Medicinabilus Indorum Herbis, llamado
comúnmente Códice De la Cruz o Códice Badiano (1552). Éste es considerado como el
primer libro sobre medicina de América.
Macapalxochitl viene del náhuatl macpalli, "palma de la mano", y xochitl, "flor", "flor
palma de la mano", porque las flores tienen la forma de una mano, sus 5 estambres
asemejan la forma de los dedos.
Del códice se sabe, a diferencia de muchos otros su autoría, que su estado de
conservación es excelente, se encuentra en el repositorio de Códices del Museo
Nacional de Antropología, ya que en 1994 fue devuelto a México, por las autoridades
del Vaticano y actualmente se cuenta con una versión en Cd editada por el INAH.
Como podrá apreciar son bastantes los interesados que han quedado maravillados con la
flor de manitas, que ha merecido dibujos, estudios y fusilamientos intelectuales. Que el
árbol de manitas subsista hasta nuestros días es merito de personas como Don Ángel,
que procuraron su cuidado y su reproducción pese a que se considera difícil.