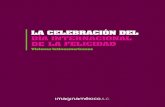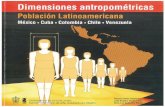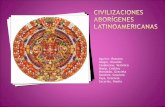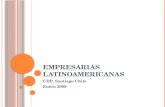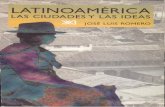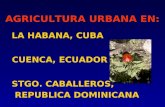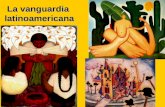ANTE LA CRISIS NEOLIBERAL ALTERNATIVAS LATINOAMERICANAS
description
Transcript of ANTE LA CRISIS NEOLIBERAL ALTERNATIVAS LATINOAMERICANAS
-
Saltar la Barrera 1
FRAN
CISC
O RI
VERA
T.
ANDR
EA P
INOL
B.
COORD
INAD
ORES
Crisis socio-ambiental, resistencias populares y construccin de alternativas
latinoamericanas al neoliberalismo.
La sociedad contempornea se encuentra en un proceso de crisis, de transformacin y ajustes, pero tambin de construc-cin de alternativas al orden neoliberal consolidado durante los ltimos cuarenta aos, tanto en Amrica Latina como en el mundo, por accin de gobiernos civiles y/o militares. Las consecuencias de la implementacin de este modelo plantean importantes desafos para los movimientos populares y espe-cialmente para los trabajadores y trabajadoras, retos deriva-dos de las profundas y rpidas transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo, en las relaciones entre desarrollo y natu-raleza, pero tambin en las estrategias de participacin polti-ca de los sectores progresistas.
En el centro de esta publicacin, se encuentra la pregunta por un futuro posible, pensado desde las distintas realidades Latinoamericanas. Existe claridad en el diagnstico: El avance del capital promueve en la actualidad el retorno a prcticas que tienden a confundirse con el antiguo desarrollismo y que se han sustentado en la concepcin y prctica del neoextracti-vismo. Se debe avanzar hacia la lectura del escenario actual con claves de presente, revisitando experiencias pretritas, para desde ah analizar las experiencias de progresiva conflic-tividad social y rearticulacin de los movimientos populares, frente a los cuales, tanto el capital como los gobiernos de la regin reaccionan a travs de la violencia, el control de la parti-cipacin social y la criminalizacin de la protesta. Por cierto que la historia no se repite, pero avanzar en la transformacin de las realidades de cada una de nuestras sociedades, a pesar de las condiciones dadas, constituye un desafo a saltar la barrera del Neoliberalismo, a construir y perseguir un horizonte de profundizacin democrtica que, paulatinamen-te, vaya transformando los diagnsticos en proyectos. Este libro, pretende ser una contribucin a ese impulso.
SALT
AR
LA B
ARR
ERA
FRANCISCO RIVERA T. ANDREA PINOL B.COORDINADORES
SALTAR LA BARRERA
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.2
Crisis socio-ambiental, resistencias populares y construccin de alternativas
latinoamericanas al neoliberalismo.
SALTAR LA BARRERA
Francisco Rivera TobarAndrea Pinol Bazzi
Coordinadores
-
Saltar la Barrera 3
SALTAR LA BARRERA
Crisis socio-ambiental, resistencias populares y construccin de alternativas latinoamericanas al Neoliberalismo
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz / Fundacin Rosa LuxemburgoDiciembre de 2014
I.S.B.N ISBN: 978-956-7074-14-3R.P.I. 248228.-
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL)Avenida Ricardo Cumming 350
Santiago de ChileTelfono: 56-2-26715128
Diagramacin portada e interior: Jorge Fernndez.Impreso en LOM, Santiago de Chile.
Esta publicacin fue financiada por la Fundacin Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal para la Cooperacin Econmica y el Desarrollo (BMZ).
Copyleft
Esta edicin se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido o Creative Commons. Est permitida la copia, distribucin, exhibicin y utilizacin de la obra bajo las siguientes condiciones.
Atribucin: se debe mencionar la fuente (ttulo de la obra, autor/a, editorial, ao).
No comercial: Se permite la utilizacin de esta obra con fines no comerciales.
Mantener estas condiciones para obras derivadas: solo est autorizado el uso parcial o alterado de esta obra para la creacin de obras derivadas siem-pre que estas condiciones de licencia se mantengan para resultante.
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.4
-
Saltar la Barrera 5
NDICE
Presentacin 7
I. Primera seccin: La naturaleza del desafo
La contrarrevolucin capitalista. Origen, naturaleza y alternativas. 13Claudio Iturra
II. Segunda Seccin: La BarreraNEOLIBERALISMO Y CRISIS SOCIOAMBIENTAL
Antecedentes y proyeccin de la confrontacin norte-sur 47en el debate poltico-ambiental Fernando Estenssoro
El desarrollo en cuestin? Algunas coordenadas del debate latinoamericano 61Maristella Svampa
Ms all de la racionalidad econmica: la tendencia extractivista 77en las polticas pblicas y la crisis de los biorecursos marinos en ChileEdgardo Fuentes / Antonio Mascar
III. Tercera Seccin: A pie FirmeABRIR BRECHAS, CONSTRUIR ALTERNATIVAS
El petrleo y la resistencia indgena en Ecuador. Desafos a la polticas 109neo-extractivistas en Amrica Latina.Camila Berros / Viviana Cuevas
Buen Vivir en Amrica Latina. Naturaleza, Comunidad y Conflictos Ambientales. 127Karla Daz / Pablo Chacn
Campanha Permanente Contra os Agrotxicos e Pela Vida: construo 147da resistncia brasileira ao avano do capital no campoCampanha Permanente Contra os Agrotxicos e Pela Vida
Desarrollismo y alternativas. Los casos de Chile y Uruguay en tres momentos: 179dictadura, neoliberalismo y reformismo Romina lvarez / Andrs Arce
Posibilidades y limitantes de la democracia participativa en Chile: 205el caso de los consejos locales de saludPablo Canelo
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.6
Nuevas formas de organizacin obrera. 225Julio C. Gambina / Germn Pinazo / Gabriela Roffinelli / Fernando Pita / Jos Puello-Socarrs / Jos L. Bournasell
El movimiento sindical chileno: antecedentes, coyuntura 261y construccin de alternativas al neoliberalismo.Francisco Rivera
-
Saltar la Barrera 7
PRESENTACIN
La sociedad contempornea se encuentra en un proceso de crisis, de transforma-cin y ajustes, pero tambin de construccin de alternativas al orden neoliberal consolidado durante los ltimos cuarenta aos, tanto en Amrica Latina como en el mundo, por accin de gobiernos civiles y/o militares. Las consecuencias de la implementacin de este modelo plantean importantes desafos para los mo-vimientos populares y especialmente para los trabajadores y trabajadoras, retos derivados de las profundas y rpidas transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo, en las relaciones entre desarrollo y naturaleza, pero tambin en las estra-tegias de participacin poltica de los sectores progresistas.
Como analiza Claudio Iturra en la primera parte de este libro, el triunfo y construc-cin de hegemona del liberalismo por sobre el proyecto socialista, tuvo como con-secuencia directa la fragmentacin del campo popular y su horizonte solidario. En su artculo, La contrarrevolucin capitalista. Origen, naturaleza y alternativas, el autor da cuenta de los profundos cambios estructurales del perodo inaugurado con el fin de la Guerra Fra, y de sus efectos en las transformaciones del proceso de trabajo, que han tenido como principal resultado el aumento sostenido de la explotacin derivada de la promocin desde los Estados de polticas de flexibili-zacin y precarizacin laboral- y las enormes dificultades que deben enfrentar hoy los trabajadores para fortalecer sus organizaciones.
Planteado el desafo, la segunda seccin se orienta a caracterizar la barrera del neoliberalismo y la crisis socio-ambiental. El mal desarrollo, junto con el aumento sostenido de las tasas de explotacin, ha sobreexplotado tambin la naturaleza. El problema de la crisis ambiental cuyos antecedentes pueden rastrearse tras la Segunda Guerra Mundial, puso en discusin las estrategias de desarrollo y las res-ponsabilidades que tuvieron en su generacin y efectos los pases industrializados, frente a los pases primario-exportadores del Tercer Mundo, autoconcebidos como vctimas de un orden mundial injusto. Estos son los debates y propuestas que re-coge, el artculo de Fernando Estenssoro, titulado, Antecedentes y proyeccin de la confrontacin norte-sur en el debate poltico-ambiental, aportando adems ele-mentos que permiten evaluar los resultados que tuvieron estas discusiones y las proyecciones de un debate contingente.
Maristella Svampa en su artculo El desarrollo en cuestin? Algunas coordenadas del debate latinoamericano, analiza lo que describe como una nueva fase de acu-mulacin capitalista, haciendo referencia al perodo de los ltimos 15 aos. Fase caracterizada por un nuevo patrn de acumulacin basado en la sobre explotacin de los recursos naturales, en la exportacin de bienes primarios a gran escala, el aumento de los emprendimientos de empresas multinacionales y la ocupacin intensiva del territorio con monocultivos. Esto, favorecido por un contexto interna-cional de alza del valor de los bienes primarios y por un aumento en su demanda, escenario en el que aparece China como la principal potencia importadora. De este modo, el discurso desarrollista reaparece con fuerza en la actualidad, en la forma del paradigma neoextractivista.
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.8
Svampa analiza las consecuencias que este modelo ha tenido para las formas de produccin locales o regionales. Mostrando el impacto de este nuevo paradigma sobre los Derechos Humanos y el ejercicio de la ciudadana, tanto en los pases de gobiernos progresistas como en los de cariz neoliberal o conservador, en los que el modelo neoextractivista ha generado un nmero creciente de conflictos socio ambientales y territoriales que han tenido como respuesta, la afirmacin de una matriz explcitamente extractivista -poltica definida por la autora como el Con-senso de los Commodities- y una tendencia hacia la criminalizacin del conflicto y el control de la participacin social, marcando un trnsito incluso de los gobier-nos ms progresistas- hacia modelos ms tradicionales, como el nacional-popular o el nacional-desarrollista.
Frente a este nuevo escenario, Svampa plantea la urgencia de analizar el impacto de este giro en las narrativas emancipatorias surgidas a partir de los movimien-tos sociales anti neoliberales desde el 2000, encaminados hacia la generacin de un nuevo pacto social -principalmente los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela-, en donde las expectativas generadas terminaron por chocar con la expansin del capital. Adems de analizar las consecuencias que este giro est teniendo en la instalacin de nuevas problemticas y paradojas que tienden a reconfigurar el ho-rizonte del pensamiento crtico latinoamericano, en donde comienzan a aparecer posiciones ideolgicas cada vez ms antagnicas.
Sin embargo, y a pesar de la tensin entre el avance de proyectos progresistas en Amrica Latina y el contexto de globalizacin econmica, se han logrado insta-lar en diversos pases, propuestas alternativas al desarrollismo y al neoliberalis-mo que paulatinamente han ido permeando el debate regional, propuestas que surgen principalmente de los movimientos sociales compuestos por de sectores populares e indgenas. Hablar hoy de Buen Vivir, Bienes Comunes, Democracia Comunitaria, Derechos de la Naturaleza, no parece un simple discurso populista, si no que estn teniendo manifestaciones concretas en el desarrollo de polticas pblicas y en la propia institucionalidad estatal. No obstante, el gran problema sigue siendo hasta ahora la reafirmacin de la naturaleza de la matriz productiva primario exportadora, y las alternativas que se vislumbran se orientan hacia su re-gulacin antes que a su sustitucin.
Edgardo Fuentes y Antonio Mascar en su artculo Ms all de la racionalidad econmica: la tendencia extractivista en las polticas pblicas y la crisis de los biorecursos marinos en Chile, analizan cmo, para el caso chileno, este modelo comienza a tener expresin en la planificacin estatal, y las consecuencias socio-ambientales que tiene la actual explotacin industrial de los recursos biocenicos, tanto para las formas de produccin locales (pesca artesanal) como para la pobla-cin nacional en general, en la perspectiva de la importancia estratgica de estos bienes comunes para la seguridad alimentaria.
En un contexto general marcado por el aumento de los conflictos socio-ambienta-les como consecuencia del modelo neoextractivista y del refuerzo de la ideologa del desarrollo, la tercera parte de este libro da cuenta de algunas experiencias que abren brechas y permiten pensar y construir alternativas al modelo neoliberal y
-
Saltar la Barrera 9
neoextractivista en Amrica Latina. Camila Berros y Viviana Cuevas en su artculo El petrleo y la resistencia indgena en Ecuador; junto con la Campaa Perma-nente Contra los Agrotxicos y Por la Vida en su artculo Construo da resistncia brasileira ao avano do capital no campo, describen y analizan la trayectoria de estos conflictos y resistencias en los casos de Ecuador y Brasil.
Karla Daz y Pablo Chacn en Buen Vivir en Amrica Latina. Naturaleza, Comuni-dad y Conflictos Ambientales, analizan uno de los aspectos centrales de los con-flictos socioambientales: la relacin capital-naturaleza. Los autores reflexionan sobre las posibilidades que abren las experiencias Constitucionales de Ecuador y Bolivia, al situar a la naturaleza como nuevo sujeto de derecho, para pensar un horizonte civilizatorio alternativo y endgeno para la regin, basado en formas de organizacin comunitaria y solidaria que tengan como meta o referencia modlica elementos propios de la cosmogona de los Pueblos Indgenas Latinoamericanos, ideas que cristalizan en la nocin de Buen Vivir. Experiencias que se expresan y se construyen en un enfrentamiento directo con el paradigma de la modernidad, el progreso y el desarrollo occidental, en un movimiento decolonizador, principal-mente desde su componente indgena -pases en los que se manifiesta con mayor fuerza-, con avances poltico-institucionales importantes, pero que sin embargo no logra avanzar contra el capital ni romper la relacin de dependencia funda-cional creada por un patrn de poder que es colonial y de carcter mundial. Sin embargo, los avances promovidos durante los ltimos quince aos desde los mo-vimientos sociales y de amplios sectores ciudadanos opositores al modelo de de-sarrollo neoliberal en Latinoamrica, no se han dado solo en el marco de los con-flictos ambientales o territoriales locales; si no que tambin han vehiculizado sus demandas por la va institucional, en un esfuerzo por restituir y fortalecer -tras lar-gos perodos dictatoriales- los sistemas democrticos accionando los mecanismos estatales existentes.
Romina lvarez y Andrs Arce en su artculo Desarrollismo y alternativas. Los casos de Chile y Uruguay en tres momentos: dictadura, neoliberalismo y refor-mismo, dan cuenta de la trayectoria de las estrategias de resistencia de los movi-mientos sociales a las polticas econmicas en la historia reciente de ambos pases, estableciendo comparaciones que por la similitud de los casos permiten proyectar algunas observaciones y propuestas. Frente a las alternativas posibles al modelo de desarrollo neoliberal y neoextractivista, este artculo plantea consideraciones y propuestas para quienes han sido histricamente activos catalizadores de las grandes transformaciones sociales: los trabajadores. La democratizacin de las sociedades latinoamericanas es un elemento central para la construccin de fu-turo, en este sentido, el artculo de Pablo Canelo, Posibilidaes y limitantes de la Democracia en Chile: el caso de los Consejos Locales de salud, constituye una pro-puesta problematizadora de los lmites y alcances de la democracia liberal, versus la participacin democrtica real, aplicado al ejemplo de los Consejos locales de Salud, como experiencias que tensionan la organizacin democrtica desde abajo hacia arriba.
El artculo de la Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas (FISyP), titulado Nuevas Formas de Organizacin Obrera, resea algunas experiencias organizati-
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.10
vas que evidencian las posibilidades que tiene el movimiento de trabajadores en la actualidad y de sus proyeccin a largo plazo, tanto para resolver la coyuntura como grandes problemas derivados de la globalizacin neoliberal, que surgieron a partir de las crisis sociales en la Argentina del 2007-2008, como respuesta a los mecanis-mos de dominacin del capital. Finalmente, el artculo de Francisco Rivera: Ante-cedentes, coyuntura y construccin de alternativas al neoliberalismo, realiza una sntesis de la trayectoria del movimiento obrero chileno desde su creacin hasta la actualidad, a fin de entregar algunos elementos que permitan comprender el com-plejo escenario que enfrenta el movimiento sindical chileno en el actual gobierno reformista de la Nueva Mayora.
En el centro de las preocupaciones planteadas hasta aqu, se encuentra la pregunta por un futuro posible, pensado desde las distintas realidades Latinoamericanas. Existe claridad en el diagnstico: El avance del capital promueve en la actualidad el retorno a prcticas que tienden a confundirse con el antiguo desarrollismo y que se han sustentado en la concepcin y prctica del neoextractivismo. Se debe avanzar hacia la lectura del escenario actual con claves de presente, revisitando experien-cias pretritas, para desde ah analizar las experiencias de progresiva conflictividad social y rearticulacin de los movimientos populares -esta vez ms diversos y con mayores tensiones internas-, frente a los cuales tanto el capital como los gobier-nos de la regin reaccionan a travs de la violencia, el control de la participacin social y la criminalizacin de la protesta. Por cierto que la historia no se repite, pero avanzar en la transformacin de las realidades de cada una de nuestras socieda-des, a pesar de las condiciones dadas, constituye un desafo a saltar la barrera del Neoliberalismo, a construir y perseguir un horizonte de profundizacin democr-tica que, paulatinamente, vaya transformando los diagnsticos en proyectos. Este libro, pretende ser una contribucin a ese impulso.
LOS COORDINADORESSantiago de Chile, verano del 2014
-
Saltar la Barrera 11
LA NATURALEZA DEL DESAFO
Primera Seccin
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.12
-
Saltar la Barrera 13
LA CONTRARREVOLUCIN CAPITALISTA. ORIGEN, NATURALEZA Y ALTERNATIVASClaudio Iturra
Hace 50 aos en el mundo convivan dos grandes bloques socioeconmicos. Hoy no. El mundo se ha hecho unipolar. Es un viraje de magnitudes sin precedentes, por su alcance y rapidez. Esta mutacin ha dado lugar a diversas reacciones e inter-pretaciones: estamos en la Sociedad de la Informacin. Se ha producido un cambio de paradigma tecnoproductivo. Se ha llegado al fin del trabajo. Hemos accedi-do al fin de la historia y al fin de las utopas. Haba dos grandes fuerzas que se contraponan a escala mundial: el capitalismo y el socialismo. Eso favoreca a los movimientos populares en su lucha contra la explotacin
En los ltimos 50 aos, el campo popular ha visto caer al socialismo real, que ocu-paba una gran superficie del mapa mundial e influa en gran medida en el curso de la historia. Ha visto caer a partidos populares, que han desaparecido o se han desdibujado totalmente. Ha visto caer de manera similar, a grandes sindicatos. No se trata de trastornos astronmicos, en las que los hombres no tomamos partes. Se trata de trastornos sociales, frutos de la accin de grandes grupos de hombres que se enfrentan en funcin de sus intereses. Se trata de la lucha de clases. Se trata de la historia humana. Algunos luchan. Otros no.
El capital impone sus dictados a escala mundial, porque ha construido una correlacin de fuerzas que se lo habilita. Es porque, a escala mundial el campo popular est fragmentado. Est con los brazos abajo. Las masas estn desencan-tadas, desmovilizadas. Por eso, se puede decir por ejemplo, que el alcance, pro-fundidad, crueldad de la crisis que viven los pueblos europeos, expresa el nivel de su derrota poltica, econmica e ideolgica. Han perdido la pasin con la que lucharon.
Para tratar de discernir la naturaleza, contenido y alcance de esta verdadera mu-tacin histrica, formulamos una hiptesis: estamos en presencia de una con-trarrevolucin capitalista, para lo que muestran sus efectos prcticos esenciales: profunda transformacin del proceso de trabajo que, junto con fragmentar sus elementos constitutivos - empezando por la fuerza de trabajo-, resulta en una ma-yor explotacin, precarizacin, mayor sufrimiento y dificultades a niveles inditos para organizarse.
Est en la naturaleza del capitalismo, desde sus albores, pugnar por incrementar los mercados para aumentar sus ganancias. El campo capitalista, creci abrupta-mente en las ltimas dos dcadas. Solo la Unin de Repblicas Socialista Soviti-cas (URSS) ocupaba un sexto de la superficie de las tierras emergidas. Al campo socialista se sumaban al menos otros cinco pases de Europa Oriental (Repblica Democrtica Alemana, Polonia, Hungra, Checoslovaquia, Rumania). Tenan, en-tre ellos, fuerte lazos econmicos, comerciales y militares.
El campo capitalista creci geogrfica, econmica, demogrfica, poltica y mili-
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.14
tarmente. La poblacin mundial (potenciales clientes para el capitalismo), en 2014 est superando los 7 mil millones de personas. Ms de cuatro veces la que cubra el planeta en 1900. El crecimiento demogrfico se ha concentrado en las ciudades, de modo que stas son el escenario principal de la intensificacin de la explotacin capitalista. En ellas es mayor la produccin, el comercio, la circulacin de mercan-cas y personas. En ellas se potencian las desigualdades, discriminaciones, frag-mentaciones, violencia ciudadana. La crisis urbana es un elemento constitutivo de la contrarrevolucin capitalista.
Si bien, la explotacin del trabajo es la esencia del capitalismo, en la actualidad, el instrumento privilegiado de su estrategia se desplaza de lo productivo a lo finan-ciero. El efecto conjugado de estos cambios es la elevacin sideral de las ganancias del capital.
Refuerza la implementacin de estos cambios estratgicos la sistemtica poltica de los organismos multilaterales, que subordinan la soberana de los pases con sus coactivas polticas de ajuste, de privatizacin, de desregulacin.
La institucionalidad internacional surgida de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ha ido siendo vaciada de sus contenidos democrticos y de de-fensa de los Derechos Humanos1. So pretexto de salvaguardar la democracia y los Derechos Humanos, los pases hegemnicos llevan a cabo agresiones militares irregulares a pases que no se someten a sus dictados, con el resultado de que ter-minan apropindose de sus recursos naturales, especialmente energticos. Esta-dos Unidos, centro y motor de la contrarrevolucin capitalista, ha sustituido el De-recho Internacional Penal por medidas de castigo -torturas y encarcelamiento- a quienes califica de terroristas, sin posibilidad de proceso. Ha hecho del espionaje masivo, inclusive a gobiernos aliados, una poltica de Estado.
La convalidacin ideolgica de estas subordinaciones y asimetras la construye a travs del consumismo y el individualismo, que buscan copar todos los mbitos de la vida social e individual. Para ello, tratan de socavar todas las manifestacio-nes de organizacin y solidaridad de la sociedad, tapan las desigualdades con la hoja de parra del asistencialismo y la limosna. Los medios de comunicacin de masas de carcter oligoplico, son un permanente vehculo para la domestica-cin social.
Todo esto, esquemticamente bosquejado, configura la actual contrarrevolucin capitalista. Si bien su adecuada caracterizacin cientfica exige un tipo de estudios que no se estn llevando a cabo. Esta propia ausencia muestra la profundidad de la influencia de la ideologa capitalista en el campo acadmico. Pero, sobre todo en la prctica cotidiana del trabajo y la vida social, se muestra la certeza de esta hiptesis.
1 El 28 de octubre, por vigsimo tercera vez, la Asamblea General de la ONU aprob por 188 votos a favor y 2 en contra (Estados Unidos e Israel), una resolucin contra el bloque que han llevado a cabo durante 50 aos, diez administraciones de gobierno de Estados Unidos.
-
Saltar la Barrera 15
Un elemento esencial de la contrarrevolucin capitalista es la interrelacin causal entre la acelerada expansin del capitalismo a la actual fase de mundializacin y el no menos acelerado crecimiento de la poblacin urbana.
En los ltimos 40 aos se ha revertido una tendencia milenaria: la mayor parte de la poblacin mundial ya no vive en el campo sino en ciudades. El Banco Mundial estima que para el 2030 el 60% de la poblacin mundial vivir en reas urbanas. Cada da se aaden casi 180,000 personas a la poblacin urbana. Hay casi mil mi-llones de pobres en el mundo, de los que ms de 750 millones viven en reas urba-nas sin refugio adecuado ni servicios bsicos. La desigualdad territorial ha acom-paado una creciente sensacin de inseguridad ciudadana. Cinco de cada diez latinoamericanos perciben que la seguridad en su pas se ha deteriorado: hasta un 65% han dejado de salir de noche por la inseguridad y 13% report haber sentido la necesidad de cambiar su residencia por temor a ser vctima del delito.
Esta hiptesis constituye una ruptura, pues ni la economa ortodoxa ni la inspirada en el pensamiento de Marx establecen esta interrelacin causal, pese a que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista describen un sntoma en tal sentido, si bien no la examinan en su profundidad: La burguesa somete el campo al imperio de la ciudad. Crea ciudades enormes, intensifica la poblacin urbana en una fuerte proporcin respecto a la campesina y arranca a una parte considerable de la gente del campo al cretinismo de la vida rural.2
Por eso, ha de ser examinada de forma que su pertinencia quede clara. Lo primero que se puede afirmar en respaldo de esta hiptesis es que si el capitalismo, en su devenir histrico, modifica sus formas; conserva su lgica esencial: Marx y Engels afirmaban en el Manifiesto Comunista, La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesa de una punta u otra del planeta. Por todas partes anida, en todas partes cons-truye, por doquier establece relaciones (ob.cit)
El trabajo, la produccin, las tecnologas han experimentado verdaderas muta-ciones. La desigualdad estructural que acompaa al capitalismo como la sombra al cuerpo, se ha incrementado a dimensiones obscenas. Estos cambios en la pro-duccin de bienes y servicios han gatillado, o a lo menos acompaado, inmensos cambios en el conocimiento cientfico y tecnolgico. Las ciencias se expanden a horizontes inditos y construyen mtodos que permiten ampliarlos permanente-mente.
El carcter parcial, ideolgico, de la economa pese a su pretensin de ser objetiva, en tanto que ciencia, genera un desfase cada vez mayor entre la ciencia econmica y las dems. Una muestra de esta creciente insuficiencia la da la peridica llegada de crisis econmicas de dimensiones inditas, sin que los economistas ortodoxos hayan sido capaces de anticiparlas o al menos, de resolverlas.
2 ttps://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.16
La contrarrevolucin capitalista se caracteriza como tal porque los profundos cam-bios en la produccin, la distribucin, las formas de realizar la plusvala, van acom-paados por el ancho y difuso cambio de valores sociales. El primer objetivo que se trazaron los precursores de la contrarrevolucin capitalista (Pinochet, Reagan, Thatcher) fue la destruccin de las organizaciones sustentadas en la solidaridad, como los sindicatos, exaltando al individualismo egosta y predador.
Este objetivo es simplemente constatado por las ciencias sociales, y es elevado a la calidad de modo de vida, a travs del consumismo y una comunicacin sistemtica y masivamente orientada a su hegemona. Ya resulta inocultable que Para su fun-cionamiento pleno, la sociedad capitalista de consumo conjuga tres procesos: la publicidad crea el deseo de consumir, el crdito da los medios, la obsolescencia programada renueva la necesidad.3
En fin, sobreexplotacin del trabajo, socavamiento de la solidaridad, exacerbacin del consumismo, tienen su expresin territorial en la crisis urbana, con ciudades que crecen en forma anrquica por la emigracin de masas pauperizadas, cren-dose el crculo vicioso de fragmentacin y discriminacin urbana, incremento de las desigualdades, con barrios dotados de todos los servicios y otros con serias in-suficiencias. Este fenmeno producido por la contrarrevolucin capitalista es eng-lobado en el concepto de crisis urbana y en ella, encuentran su caldo de cultivo las crisis educativa y de seguridad ciudadana.
La contrarrevolucin conjuga la explotacin de la fuerza de trabajo y la depreda-cin de la naturaleza. Los niveles de irracionalidad y amenaza a la vida y la salud a escala mundial que conllevan la explotacin de la fuerza de trabajo y la degra-dacin, son tales, que se han multiplicado las declaraciones, estudios, polticas, programas, referidos a la desigualdad o al desarrollo sustentable. De este modo, se asiste a una sobreinformacin de los efectos, sin analizar en absoluto las relaciones que los generan y, mucho menos, abordar su superacin en forma prctica.
Para un examen crtico de estos procesos y sus causas, hay que arrancar por rasgar el tupido velo de las palabras que, como tales, no son inocentes, pues refieren a conceptos que representan u ocultan la realidad en forma ms o menos expresa. Por eso la economa de los economistas oficiales acta como acta: postula que su conocimiento es el nico verdadero y justo y, sin embargo, no ha sido capaz de prever las crisis ni, mucho menos, de encontrar formas de superarlas. Los econo-mistas que copan los organismos multilaterales, los gobiernos de los pases ms desarrollados y no tanto, las facultades de economa de casi todo el mundo estn encorsetados por su compromiso con el capitalismo: pretenden que es ahistrico, eterno, insustituible, por lo tanto. Se jactan de que dominan los instrumentos para su adecuado manejo. Por eso, predican que la desigualdad es inevitable e, incluso, positiva, si no se la exagera. El principal peligro para los equilibrios que predican, es la lucha de los trabajadores y todas las regulaciones que surgen de ella.
3 Serge Latouche.http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=Bon+pour+la+casse
-
Saltar la Barrera 17
La gran mutacin, algunos hitos
En un siglo -desde 1914 a nuestros das el mundo ha vivido dos grandes cambios: el primero de signo progresista; el segundo, una contrarrevolucin capitalista, una verdadera mutacin histrica. En ellas, grandes masas ven afectada su vida, su tra-bajo, su cultura, su convivencia.
El historiador ingls Eric Hosbawm4 denomina el corto siglo XX a la poca que va de 1914 a 1991 y en l, destaca la edad de oro del capitalismo refirindose a las tres dcadas que transcurren, aproximadamente, desde 1945 hasta 1973; desde la de-rrota de las potencias nazi fascistas y sus aliados hasta el final del ciclo largo de ex-pansin econmica de la posguerra. En la edad de oro se desarrollan los sistemas de proteccin social en los pases capitalistas avanzados y algunos no tanto, acaba el colonialismo, se produce el largo equilibrio entre superpotencias que caracteriz la guerra fra, se acelera el avance tecnolgico, etc. Lo ms importante es que, aso-ciado al nuevo ciclo demogrfico y de acumulacin, tiene lugar una trascendental transformacin en las condiciones de vida de una gran parte de los habitantes del planeta. Por vez primera, desde el Neoltico, la mayor parte de los seres humanos dejan de vivir de la agricultura y la ganadera, y se desarrolla impetuosamente la urbanizacin del mundo.
Se trata de un perodo de equilibrios sociales y polticos que caracterizan a las de-mocracias electorales de los pases occidentales en esa etapa y se asiste a una era de institucionalizacin de los conflictos sociales en esos estados nacionales de la Europa Occidental, con alto grado de desarrollo de los sindicatos y de los partidos de base socialdemcrata.
La Segunda Guerra Mundial llev a su apogeo la planificacin de uso de la ciencia para fines blicos, lo que da lugar a la llamada Revolucin Cientfico Tcnica que, desde entonces, revoluciona todas las expresiones de la vida social, desde las fuer-zas productivas, a la cultura, la salud, etc. Es la base del complejo militar indus-trial que dicta la poltica de Estados Unidos y sus aliados.
Su derrumbamiento, lo sita Hosbawm en 1973. En efecto, en la dcada de los 70 del siglo XX, con el golpe de Estado en Chile, comenz una contrarrevolucin ca-pitalista que, en lo poltico, tuvo su punto culminante en 1991, con la implosin de la Unin Sovitica. Una de las potencias militares ms poderosas de la historia se disolvi sin que se disparara un tiro.
Este cambio histrico, de magnitud sin precedentes, no ocurri en forma espon-tnea ni desorganizada, ya en 1971, bajo la gida de la OCDE, se llev a cabo una reunin de expertos de las patronales de los mayores pases desarrollados, inclu-yendo Estados Unidos y Japn. El encuentro buscaba revertir el fenmeno de de-
4 Historia del siglo XX. Grijalbo Mondadori, Buenos Aires, 1998, 610 pp. Ttulo original en ingls: Extremes, The short Twentieth Century (1914-1991).
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.18
gradacin que caracteriza hoy por hoy el comportamiento de los trabajadores...el endurecimiento de sus actitudes... Las economas industriales... sufren una revolu-cin... que atraviesa todas las fronteras culturales... y que se caracteriza por .5
El derrumbamiento de 1973-1991 supone el final de los equilibrios internacio-nales nacidos en 1945 y mantenidos gracias a la Guerra Fra. Se acelera el proceso de mundializacin del mercado, reaparece el desempleo masivo en Occidente, el Estado de Bienestar cae en profunda crisis y reaparece la extrema pobreza en las ciudades.
La contrarrevolucin capitalista -globalizacin, en trminos asexuados-, y el neoliberalismo como ropaje livianamente doctrinario, han constituido un triunfo y una derrota sin apelacin ni precedentes. Un triunfo imperialista. Una derrota para el campo popular. Durante los aos 90, la contrarrevolucin capitalista sin-tetiz sus principios bsicos en el Consenso de Washington, un listado de polticas econmicas asumidas por los organismos financieros internacionales y centros econmicos, con sede en Washington D.C.
Las polticas econmicas del consenso son las siguientes: 1) Disciplina presupues-taria (los presupuestos pblicos no pueden tener dficit). 2) Reordenamiento de las prioridades del gasto pblico de reas como subsidios (especialmente subsi-dios indiscriminados) hacia sectores que favorezcan el crecimiento, y servicios para los pobres, como educacin, salud pblica, investigacin e infraestructuras. 3) Re-forma Im-positiva (buscar bases imponibles amplias y tipos marginales modera-dos). 4) Liberalizacin financiera, especialmente de los tipos de inters. 5) Un tipo de cambio de la moneda competitivo. 6) Liberalizacin del comercio internacional (tradeliberalization) (disminucin de barreras aduaneras). 7) Eliminacin de las barreras a las inversiones extranjeras directas. 8) Privatizacin (venta de las em-presas pblicas y de los monopolios estatales). 9) Desregulacin de los mercados. 10) Proteccin de la propiedad privada.
El trabajo, la produccin y la seguridad social sufrieron los efectos perversos de esta poltica. La desindustrializacin, junto con abrir los mercados a la produccin fornea, provoc la desocupacin de miles de trabajadores y la desaparicin de oficios especializados. Las Administradoras de Fondos de Pensiones escamotearon miles de millones de la jubilacin de los trabajadores.
La privatizacin de servicios otrora brindados por el Estado agudiz las condicio-nes de desproteccin de las poblaciones menos favorecidas. La renuncia del Esta-do a regular activamente las condiciones macroeconmicas, especialmente en lo referente al empleo, generalizaron el trabajo precario y los abusos patronales. Se produjo una brusca reduccin en el gasto social, as como de los impuestos aplica-dos a las empresas y familias.
5 Citada por LucBoltanski y veChiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris 1999 p.249
-
Saltar la Barrera 19
A escala internacional, se generalizaron los ataques desde el gobierno y las em-presas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociacin de los trabajadores. Desaparecieron centenares de sin-dicatos. Con todo, la regresin sindical y del campo popular no solo se debe a los ataques del campo patronal, tiene su propia lgica interna. En Europa, se aprecia un claro contraste entre la dcada 1968-1978 y la dcada 1985-1995. Primer perodo: un movimiento social ofensivo que desborda ampliamente los lmites de la clase obrera;6. Segundo perodo: un movimiento social que ya slo se manifiesta bajo la forma de ayuda humanitaria; un sindicalismo desorientado y que ha perdido la iniciativa de la accin; una casi desaparicin de la referencia a las clases sociales (incluso en el discurso sociolgico) y, en primer lugar, de la clase obrera, cuya representacin ya no est asegurada al punto que analistas sociales de renombre pueden afirmar sin rerse que ya no existe ms; una precari-zacin incrementada de la condicin salarial; un aumento de la desigualdad de ingresos y de una reparticin del calor agregado de nuevo favorable al capital; una vuelta al control de la fuerza de trabajo marcada por una disminucin muy importante de conflictos y huelgas (ob.cit).
Exigencias metodolgicasSobre el conocimiento
Para encarar el tema de cmo conoce el hombre hay que responder a algunas pre-guntas bsicas, aunque sea de manera esquemtica. El hombre comparte trechos importantes de su evolucin natural con animales muy evolucionados, como cier-to tipo de primates. Para su supervivencia, su condicin animal le impone reprodu-cirse. A travs de las relaciones sexuales.
Pero, desde que el hombre empez a sobrevivir produciendo lo que para ello preci-saba, se diferenci hasta de los primates ms evolucionados, pues su supervivencia se basaba ahora no slo en la reproduccin biolgica, sino que en la reproduccin productiva, mediante las relaciones de trabajo. Todo ello, en un tejido cada vez ms complejo de relaciones sociales, configurando una sociedad. Robinson Crusoe es un cuento, no asegura ni la reproduccin biolgica, ni la reproduccin social.
Al instinto de la condicin animal, le fue superponiendo el aprendizaje de lo que iba haciendo. O sea, aprendi haciendo. Este aprendizaje, no surge de una re-flexin en el aire, sino que se origina en la bsqueda de caminos para superar los obstculos, las dificultades, los problemas. Se puede decir que en la medida que produce, el conocimiento se va encarnando al proceso productivo, de modo que el trabajador desarrolla un saber, ms all de las formas racionales. En efecto, el hombre aprende haciendo, produciendo. Es, a la vez, homo sapiens, o sea hombre que conoce. Y homo faber, hombre que hace.
6 Boltanski y Chiapello, ob. Cit. p.242
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.20
Y as como en la vida humana no se pueden separar la reproduccin biolgica de la reproduccin productiva, en el hombre no se puede separar el homo sapiens y el homo faber. Ese homo sapiens que aprende, sabe, discierne, razona, proyecta y tie-ne sentido de su propia finitud, es el mismo homo faber que produce y reproduce la vida social. Es el mismo homo sapiens haciendo, y es homo sapiens y homo faber a la vez, es como la cara y sello de una moneda.
En sus trabajos preparatorios de La Ideologa Alemana, Marx7 sintetizaba esta visin: Reconocemos solamente una ciencia, la ciencia de la historia. La historia con-siderada desde dos puntos de vista, puede dividirse en la historia de la naturaleza y la historia de los hombres. Ambos aspectos, con todo no son separables: mientras existan hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionarn rec-procamente.
El historiador V. Gordon Childe8 (1892-1957) analiza un ejemplo cmo, el cono-cimiento, adems de ser constitutivo de los procesos de trabajo, es, a la vez que instrumento de dominio econmico: La agricultura en el valle del Nilo depende ente-ramente de la avenida anual del ro. Su llegada es la seal para iniciar todo el ciclo de opera-ciones agrcolas. La prediccin exacta del da de su llegada y la advertencia a los campesinos para que se prepararan, era, y sigue siendo una gran ventaja para la poblacin del valle. Al mismo tiempo, debe haber parecido la prueba de alguna especie de conocimiento y poder so-brenaturales; la distincin entre la prediccin y el control, es una cosa demasiado sutil para las personas simples. Adems, la prediccin se podra hacer, en realidad, con una precisin considerable. La avenida se produce en funcin del movimiento anual de la tierra alrededor del sol; en rigor, depende del monzn suroeste que se disuelve en las montaas de Abisinia. Normalmente, llega a un lugar determinado, en un mismo punto de la trayectoria recorrida por la tierra alrededor del sol, es decir, el mismo da de cada ao solar. Por lo tanto, todo lo que se necesita para poder hacer la prediccin es conocer la duracin del ao solar y calcular este ao, tomando como punto de partida una avenida observada... Este conocimiento per-miti al faran predecir... la llegada de la avenida, afirmando, de esta manera, sus poderes mgicos sobre las estaciones y las cosechas.
En la actualidad, a menudo se oye decir que lo que diferencia a la sociedad actual de todas las anteriores, es el generalizado uso del conocimiento. Quienes hacen esta afirmacin, reducen el conocimiento a su eventual soporte informtico en momentos en que las llamadas Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TICs) alcanzan una creciente e indita difusin.
En esta reduccin va implcita otra, la que cuando habla de tecnologa est re-firindose slo a las TICs, como si el saber hacer acumulado en miles de aos de historia humana se hubiera tornado superfluo. Sin embargo, se puede apreciar el sentido poco inocente de esta operacin, pues le abre paso a la eliminacin de los
7 Carlos Marx, Federico Engels, La ideologa alemana, coedicin Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, Ediciones Grijalbo S.A., Barcelona, 1974, p.6768 Los orgenes de la civilizacin, Fondo de Cultura Econmica, 1954 pp. 169, 170.
-
Saltar la Barrera 21
intereses contrapuestos, al conflicto, en la vida social, por lo que hablan de un nue-vo paradigma productivo, centrado en las TICs, de modo que estaramos en la eta-pa de la economa basada en el conocimiento y en la sociedad del conocimiento. Es la resurreccin del faran egipcio. Ni el conocimiento se reduce a su soporte informtico, ni las tecnologas se reducen a las TICs, ni la sociedad en que se dan dej de ser contradictoria. Conocimiento y produccin son como dos caras de una moneda, muy antigua, avanzando al ritmo de la contradictoria dinmica social.
El mtodo crtico de Marx
Para discernir el modo de funcionamiento del capitalismo, su lgica, Marx cre un mtodo crtico que busca dar cuenta de qu es, cmo funciona la sociedad.
Para Marx, en sntesis, la sociedad est constituida por relaciones sociales. Ni por tomos, ni ladrillos, ni clulas, ni individuos. Sino por relaciones sociales.
En las antpodas, al creer vrselas con relaciones naturales entre cosas estables, la economa clsica desconoca la estructura especfica del proceso de produccin capitalista. Esta est, en efecto, constituda por el recubrimiento del proceso de produccin en general, de la forma de produccin de la mercanca y las formas pro-pias en el proceso capitalista que se desarrolla segn varios niveles (produccin, reproduccin, proceso de conjunto). La economa clsica que solapa sobre un solo plano esta estructura cae en toda una serie de confusiones: confusin de las deter-minaciones materiales de los elementos de la produccin con sus determinaciones de forma capitalista, confusin entre formas de la produccin mercantil simple y las formas capita-listas, confusin entre las formas del capital en el proceso de pro-duccin y en el proceso de circulacin.
Federico Engels, critica con Marx este concepto: la economa poltica no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y, en ltima instancia, entre clases; si bien estas relaciones van siempre unidas a cosas y aparecen como cosas 9
En esta perspectiva, la sociedad constituye un todo orgnico (como un ser vivo), de relaciones sociales, en una permanente relacin dinmica, en la que simultnea-mente la sociedad sustenta y significa a las relaciones sociales. Precisamente, por ser dinmica, este sistema de relaciones configura un proceso histrico.
Los trabajadores, en las relaciones sociales de trabajo, de trabajo explotado en la sociedad capitalista, son los que producen los medios para que la sociedad viva y funcione. En este sentido, el proceso productivo, las relaciones de produccin, son una condicin absoluta de posibilidad para que la sociedad exista y funcione, es la infraestructura, la determinacin en ltima instancia, metaforizaba Marx. Las instituciones, el Estado, la poltica, la cultura, la ideologa inciden en las relaciones
9 https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/1859contri.htm
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.22
de trabajo y, a su vez, se ven influenciadas por ellas. Tal como una sociedad organi-za sus relaciones de trabajo, as funciona.
Esta condicin objetiva es la que crea la posibilidad de la lucha de clases, que se con-creta cuando los trabajadores y el pueblo responden al permanente asedio del capital: asedio econmico, no solo en la explotacin productiva, sino en las diversas formas de incrementar sus ganancias (comercio, especulacin inmobiliaria, etc.); asedio poltico, a travs del usufructo de las instituciones que han creado para su beneficio, instalando a sus representantes en los diversos poderes del Estado; cultural-ideolgico, a travs de la educacin, la cultura de masas, los medios de comunicacin.
Para el capital, la explotacin de los trabajadores y la invisibilizacin de esta ex-plotacin son la cara y el sello de su dominacin econmica, poltica y cultural. La explotacin cotidiana y sus efectos nefastos en la vida y la salud de los trabajado-res son ocultados a los ojos de la sociedad. En la educacin, la televisin y dems medios de comunicacin, los trabajadores no existen. Salvo cuando uno muere en el trabajo. Califican de accidente lo que no es sino el efecto del incumplimiento de las normas de seguridad por las patronales.
El dinamizador de la historia de la sociedad, es ese antagonismo estructural entre capital y trabajo. La lucha de clases en condiciones de explotacin del hombre por el hombre. Lo que hace que la historia discurra y cambie. Esta posibilidad de cam-biar la historia es la base del pensamiento crtico y su negacin es lo sustancial del pensamiento conservador. Margaret Thatcher, en su alegato que fue muy utilizado por el neoliberalismo, afirmaba No existe eso de la sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias.10
Este enfoque, en el mundo de la academia, se lo llama individualismo metodo-lgico. Thatcher se inspiraba en John Stuart Mill (1806-1873) que afirmaba: los hombres en el estado de sociedad son fundamentalmente individuos ...al reunirse, no se convierten en una sustancia distinta, dotada de propiedades diferentes....los seres humanos en sociedad no tienen ms propiedades que las derivadas de las leyes de la naturaleza indi-vidual y que pueden reducirse a sta.11
La historicidad propia del enfoque de Marx, permite discernir el desarrollo de la sociedad, no deducible de normas preestablecidas, sino fruto de la accin huma-na. Esta visin ha nutrido, asimismo, el enfoque de otras ciencias actuales. Lo que habamos mostrado con Piaget, hace muchsimos aos, desde el comienzo mismo del Cen-tro de Ginebra, y l lo haba mostrado experimentalmente, es que las etapas de desarrollo
10 hhttp://www.margaretthatcher.org/document/10668911 J.S. Mill. Systme de logiquedductive et inductive, t.2, Paris, Alcan, 1909 p.468, citado por Valenzuela Feijo, Jos. El fracaso de la teora econmica convencional, http://148.206.107.15/biblioteca_digital/, p.46Jean William Fritz Piaget (Neuchtel, 09 08 1896-Ginebra, 16 09 1980). Epistemlogo, psiclogo y bilogo, creador de la epistemologa gentica. Reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teora constructivista del desarrollo de la inteligencia. http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget Dialctica y Estructura de la Construccin del Conocimiento
-
Saltar la Barrera 23
en cualquier dominio de fenmenos no es deductiva, no se puede axiomatizar, no es lgica formal. 12
La tesis de Marx que la sociedad es una totalidad significa que es un todo coheren-te en que cada elemento est, en una u otra forma, en relacin con cada elemento y que, por otra parte, esas relaciones forman conjuntos, unidades, ligados entre s, de maneras completamente diversas, pero siempre determinadas por la totalidad. No se trata de que todo sea igual a todo, sino que por la funcin y alcance de los elementos, la totalidad conforma una unidad compleja, articulada y jerarquizada, lo que elimina de plano el criterio de agregar indicadores para comprenderla.
El filsofo Jean Paul Sartre puntualiza al respecto que la totalidad orgnica es un conjunto estructurado que tiene propiedades especficas que no corresponden al conjunto de propiedades de sus elementos constitutivos. Las cien mil palabras alineadas en un libro pueden ser ledas una a una sin que surja el sentido de la obra: el sentido no es la suma de las palabras; es la totalidad orgnicalo propio de toda dialctica, es la idea de totalidad: los fenmenos nunca son apariciones aisladas; cuando se producen juntos, siempre es la unidad superior de un todo y estn vinculados entre s por relaciones internas, es decir que la pre-sencia de uno modifica al otro en su naturaleza profunda.13
Esta postura supone un cuestionamiento a los anlisis que creen que reconstruirn la visin global a partir de la sumatoria de conocimientos parcelarios, como tambin de los es-tudios que se abocan a alguna parcela de la realidad y que buscan conocer, sin una mnima hiptesis del lugar y las relaciones de esa parcela con el todo mayor del cual forman parte. Esto no significa que se descalifiquen absolutamente los estudios de fragmentos de la realidad. Lo que se impugna es que se los lleve a cabo sin una interpretacin del lugar y de las relaciones que tales parcialidades y fragmentos mantienen con la unidad compleja o totalidad en la que se articulan y forman parte.14
La no consideracin de la sociedad como una totalidad orgnica y la fragmenta-cin de sus elementos como objetos de conocimiento permite, por ejemplo, pen-sar que el rendimiento escolar est disociado de las relaciones sociales y depende de otras variables, manejables por separado: un hijo de familia de gerentes en Chile logra un nivel de aprendizaje menor que un alumno de padres con ocupaciones elementales en Irlanda y Alemania. Esto quiere decir que estamos desafiados hasta en los colegios ms privilegiados del pas, hay un largo trecho que recorrer, explica la psicloga y acadmi-ca de la Universidad Catlica, Lorena Meckes.15
12http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/Rolando%20Garcia%2C%20Dialecti-ca%20y%20Estructura%20en%20la%20construccion%20del%20conocimiento.pdf p413 Jean Paul Sartre, Situations II, Gallimard, 1948, p. 94 (traduccin C.Iturra)14 Jaime Sebastin Osorio Urbina, Crtica de la ciencia vulgar. Sobre epistemologa y mtodo en Marx, Herramienta N26 julio 2004 http://www.herramienta.com.ar15 Alumnos de familia obrera en Finlandia alcanzan el mismo rendimiento escolar que la elite de Chile http://www.latercera.com/04102014
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.24
El carcter contradictorio de la sociedad capitalista, est dado por la explotacin de la fuerza de trabajo, que crea la posibilidad de la lucha de clases, elemento es-tructurante y dinamizador de ese todo orgnico, el que lo dota de historicidad. A eso se referan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista en 1848, cuando afirma-ban Toda la historia (escrita) de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de cla-ses.16
Hay polticos y publicistas que lo dicen expresamente: la lucha de clases no existe. En otros mbitos lo omiten, en forma tan sistemtica que resulta un silencio estri-dente. Para unos y otros, la cosa es clara: como no hay clases sociales, mal puede haber lucha de clases. Unos y otros se mueven en el plano de lo subjetivo, de lo ideolgico o de ciencias erradas, lo que viene a ser parecido. Otra cosa es la even-tual penetracin de esta afirmacin en la cultura media, lo que no es otra cosa que el resultado, precisamente, de la lucha de clases en el plano de la ideologa. Esta omisin, este silencio, es la caracterstica predominante de las actuales ciencias so-ciales. No fue as siempre. En las dcadas del 50, 60 y 70, tenan frecuente presencia en las distintas actividades acadmicas. Acaso una revisin crtica de esos traba-jos cientficos, las hizo desaparecer, certific su defuncin? En absoluto, ha sido el sentido comn de la ideologa dominante.
Al respecto Marx afirmaba en 1845: Las ideas de la clase dominante son las ideas do-minantes en cada poca; o, dicho en otros trminos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposicin los medios para la produccin material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la produccin espiritual, lo que hace que se le sometan, al pro-pio tiempo, por trmino medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresin ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes con-cebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante, o sea, las ideas de su dominacin. Los individuos que forman la clase dominante tienen tambin, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el mbito de una poca histrica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensin, y, por tanto, entre otras cosas, tambin como pensadores, como productores de ideas, que regulan la produccin y distri-bucin de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean; por ello mismo, las ideas dominantes de la poca. Por ejemplo, en una poca y en un pas en que se disputan el poder la corona, la aristocracia y la burguesa, en que, por tanto, se halla dividida la dominacin, se impone como idea dominante la doctrina de la divisin de poderes, proclamada ahora como ley eterna.17
Sin embargo, muchos de los que la niegan en el plano de los dichos, la practican en el plano de los hechos: son los que compran la fuerza de trabajo para ganar explotacin mediante y multiplicar su capital. Algunos indicadores indirectos de
16 https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm17 La Ideologa Alemana https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/3.htm
-
Saltar la Barrera 25
cmo va la lucha de clases son la ganancia del capital y su comparacin con la de los trabajadores, as como con la carga tributaria que soportan unos y otros.
Paradjicamente, este silencio resulta muy elocuente: la desaparicin de los es-tudios acadmicos de la lucha de clases, es fruto de la lucha de clases en el pla-no de la ideologa: en forma esquemtica,fueron enterrados por el tsunami neoliberal, expresin capitalista dominante en todos los planos de la vida social contempornea. Esa vida acadmica est muy supeditada a lo que proponen y financian los organismos multilaterales de crdito y los mayores pases capitalis-tas. Ellos hicieron cambiar el viento acadmico y as est ocurriendo: basta recorrer libreras, revisar revistas especializadas, ver programas de estudio. Segn las cien-cias sociales predominantes, los grandes medios de comunicacin, los polticos del statu quo, la lucha de clases es algo que ya fue.
En una combinacin de elementos surgidos de las ciencias naturales o exactas, se privilegia la expresin cuantitativa (indicadores) y ha dado lugar a una distorsiona-da matematizacin de la economa. El profuso y agobiante recurso a los nmeros y, ms an, a los sofisticados modelos economtricos, nos rodean, aunque ninguno de ellos pudo, por ejemplo siquiera vislumbrar la crisis que explot en 2008. Claro que la matematizacin tiene un precio. Los problemas se tratan no en funcin de su importancia sino de si se los puede formular matemticamente; si esto no ocu-rre, se les ignora. Ocurre lo mismo, por supuesto, con las dimensiones instituciona-les e histricas que son, asimismo, desechadas.
En fin, es preciso destacar que la matematizacin de la economa ha marchado a la par con el apogeo de la divisin del trabajo en teora econmica. Los economistas individuales se han tornado especialistas en muy estrechos terrenos de conoci-miento. Se trata, en fin, del predominio del clculo amoral: Una sociedad libre re-quiere de ciertas morales que en ltima instancia se reducen a la manutencin de vidas: no a la manutencin de todas las vidas porque podra ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un nmero mayor de otras vidas. Por lo tanto las nicas reglas morales son las que llevan al clculo de vidas: la propiedad y el contrato.18
Las ciencias sociales han sido objeto de un desmontaje sistemtico de su conteni-do social. En su primer nmero, aparecido en 1993, Marcel Gauchet, Pierre Ma-nent y Pierre Rosanvallon, en el AvantPropos de su revista Philosophiepolitique. La pensepolitiqueSituations de la dmocratie,19 remarcaban, el ttulo de esta revista dice la conviccin de sus iniciadores: la poltica es pensable, es objeto de conocimiento. Eso significa en primer lugar que la reflexin poltica no es esencialmente partidista
Jacques Rancire que inici su camino filosfico con Louis Althusser en los 60- destaca que la restauracin conservadora se hace en nombre del regreso de la poltica
18 Hayek, Friedrich Von. Entrevista en El Mercurio, Santiago de Chile, 19-04-1981, cit. por Mora, Henry en Hacia una segunda crtica de la economa poltica, 13, 01, 2011, http://www.pensamientocritico.info/19 Gallimard/ Le Seuil Paris. Cit.porFischbach
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.26
o del regreso de la filosofa, contra las utopas del movimiento social.20 En nombre de Leo Strauss o Hannah Arendt, llaman a restaurar la poltica en su pureza de mani-festacin de la libertad, opuesta a la necesidad econmica y social que argumenta el marxismo, lo que ha servido finalmente para imponer otra necesidad econ-mica, la del capitalismo en su fase de mundializacin neoliberal, as como para desarticular toda posibilidad de resistencia y de emergencia de alternativa a esta necesidad econmica, en lo que Rancire denomina la intensa contrarrevolucin in-telectual de los 80 y 90 y encaminada a restaurar la vieja sabidura reaccionaria que asegura que cualquier intento de justicia social slo puede conducir al terror totalitario (ob.cit.).
Se reduce, as, a justificar el estado de cosas existente, orientndose a generar reglas de gestin pretendidamente neutrales, en lo que denomina gobernanza, apartidista.
Asimismo, y en otra dimensin, en su negacin del carcter contradictorio de las relaciones sociales, el pensamiento acrtico predominante le asigna a la tecnolo-ga y a la innovacin un carcter tcnico, lo que, desde su perspectiva equivale a neutral, en definitiva, atributo indiscutible del dueo del capital. En el enfoque marxista innovar no supone necesaria e inexorablemente un progreso. La con-notacin positiva de este trmino es coherente con la visin neoclsica del des-envolvimiento capitalista, como un proceso naturalmente ascendente y libre de obstculos interiores.
Para el marxismo la innovacin es un proceso socio productivo, cuyos efectos po-tencialmente progresivos estn en permanente conflicto con la acumulacin del capital. Las tecnologas no caen nunca en un vaco social, sino que por el contrario interac-tan siempre con un sistema de prcticas sociales ya consolidado y activo antes e indepen-dientemente de las tecnologas. Como veremos, son precisamente tales prcticas preexis-tentes las que contribuyen en modo muy especfico a definir tanto el uso (o no uso) como el significado de mediacin que cada una de las tecnologas asumir dentro de un sistema especfico de actividad laboral. Este ltimo aspecto da cuenta de cmo cada tecnologa de hecho es reinventada y reproyectada en forma diversa dentro de las diversas comunida-des de prctica.
Las actividades laborales son ejecutables slo a travs de la coordinacin del trabajo de ms personas y a travs del uso de una competencia experta que normalmente est distribuida entre los miembros de la comunidad laboral y las tecnologas que utilizan. El anlisis del impacto de las tecnologas es inseparable del anlisis de la actividad productiva para las cuales y en las cuales son usadas. La funcionalidad de la tecnologa no reside tanto en su especfica estructura tcnica y material cuanto ms bien en el curso de accin que producen y sustentan en un contexto productivo y organizativo. Los instrumentos tecnolgicos no son nunca instrumentos social y cognitivamente neutros: cumplen acciones sociales y prescri-
20 Momentspolitiques. Interventions 1977-2009, Paris, La Fabrique, 2009, p.160
-
Saltar la Barrera 27
ben comportamientos especficos. Estos ltimos dos puntos evidencian cmo existe un pro-ceso de influencia recproca entre tecnologa y organizacin: insertar un nuevo instrumento tecnolgico implica siempre la redefinicin de todo el sistema de actividad productiva 21
En el mundo de las ciencias naturales aparece una serie de nuevos conocimien-tos, as como las ms fecundas vinculaciones inter y multidisciplinarias. Como ejemplos, ni taxativos ni rigurosos, han aparecido disciplinas nucleadas en torno a la indeterminacin, como la fsica cuntica, la teora del caos, las llamadas ciencias de la complejidad, y las ciencias cognitivas. Asimismo, es relativamente reciente la comprensin y uso de la dialctica como mtodo de conocimiento.
Incluso en quienes se interesan en su obra, surge la interrogante, Marx, socilogo, historiador, economista, poltico? Esa discusin surge porque no se toma en cuen-ta que Marx concibi la sociedad como una totalidad orgnica compleja, lo que desnaturaliza si se lo somete al lecho de Procusto de un paradigma disciplinario prevaleciente que separa lo social en partes, como sigue prevaleciendo en el mun-do de las ciencias sociales
En sntesis, resulta paradjico que para las ciencias sociales oficiales, la sociedad no sea considerada, ni las relaciones sociales tampoco. Es como la biologa sin organis-mos vivos. Pero, no se trata de un error, sino del peso de la ideologa dominante.
El trabajo, eje del ataque del capital
La condicin de posibilidad de la contrarrevolucin capitalista es la transforma-cin de las relaciones laborales, de modo de no solo incrementar las ganancias del capital, sino de crear las condiciones para que esta situacin se mantenga y conso-lide. El mejor sindicato es el que no existe, es su divisa.
Precisamente la profundidad y mundializacin de esta transformacin regresiva de las relaciones de trabajo es lo que caracteriza la situacin actual como contra-rrevolucin.
Con distintos grados de violencia y coaccin, la estrategia desatada en el Chile de Pinochet, Estados Unidos de Reagan y Gran Bretaa de la Thatcher, no solo busca-ba revertir la disminucin progresiva de las ganancias del capital, sino que trataba de recuperar su capacidad de dominacin y extenderla a escala mundial.
Porque las relaciones de trabajo son las ms determinantes de las relaciones so-ciales, son ellas las que el capital prioriza en su estrategia de explotacin y de do-minacin de amplio alcance social. A tal punto son importantes que una campaa ideolgica del capital es sacarlo de la escena y reemplazarlo por el empleo. La naturaleza de (las relaciones de) trabajo y del empleo, son diferentes, en la medi-
21 Cristina Zucchermaglio. Facolt di Psicologia1. Universit La Sapienza, Roma, Lusabilitsocialedelletecnologie http://www.cnipa.gov.it/site/_files/cnipa%20Quaderni%2016.pdf
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.28
da que las primeras constituyen condiciones de posibilidad de la existencia y fun-cionamiento del conjunto de las relaciones que constituyen la totalidad social y el empleo es la forma contractual, jurdico institucional, por la que se recibe un salario.
Al sacar de la escena al trabajo y poner al empleo en su lugar, el capital busca que las formas jurdico institucionales desplacen a las relaciones sociales, donde se da la explotacin, la resistencia y la lucha en forma concreta y permanente. Si se exa-mina el proceso de implementacin de esta estrategia se podr apreciar el lugar central que ocupan las relaciones de trabajo. Esto es ms que evidente al situarse en el mundo de la economa real, pues la razn de ser del capitalismo es la ganan-cia del capital mediante la explotacin de la fuerza de trabajo.
Se trata de una estrategia en la que el capital aplica todos sus instrumentos en for-ma planificada y combinada. Los organismos multilaterales intensifican el dete-rioro de las condiciones de trabajo, va de ajustes estructurales que incrementan el desempleo y la precarizacin, que intensifican la explotacin de los trabajadores y la ganancia del capital. A lo largo y ancho del mundo, ha sido el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y, para el caso de Amrica Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La actual crisis en Europa se ve, asimismo, agudizada por las polticas de ajuste exigidas por la troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisin Europea), que utilizan los mecanismos de la integracin europea para implementar su poltica.
Esta estrategia centrada en la fragmentacin del trabajo busca todos los medios para incrementar su precarizacin, para lo que precisa terminar con las normas que buscan su mayor formalizacin, disminuir la eficacia institucional para reducir la intervencin pblica de proteccin de los trabajadores, reduciendo las liberta-des sindicales. Recurre a la presin meditica de la prensa dominante para vehi-culizar la ideologa individualista/consumista a nivel social. Todo ello concurre a impedir o inhibir la existencia y accin de los sujetos colectivos, en cuyo primer lugar se ubica la organizacin sindical, a nivel local e internacional. Es esta relacin de explotacin del trabajo asalariado lo que le da al sindicato su eficacia determi-nante en la construccin de las relaciones sociales.
El capital busca, a la vez, la ganancia y asegurar las condiciones para producirla y reproducirla, esto es controlar el proceso de trabajo y la vida de la sociedad -sus instituciones, su ideologa que lo contiene y legitima. El control en las diferen-tes escalas lo obtiene y mantiene mediante la fragmentacin controlada, esto es, subdividir tcnica, econmica y socialmente bajo un control central, de forma que a los trabajadores se les torne ms difcil organizar luchas que afecten en forma decisiva al capital.
Con ese propsito ha puesto en prctica profundas transformaciones en la organi-zacin del proceso de trabajo, en un diseo liderado por el capital transnacional y secundado en cada pas, de acuerdo a las particulares historias y cultura produc-tivas. Lo que antes se produca en una fbrica, ahora un comando central lo des-articula y reparte los eslabones en diferentes pases, para luego armar la cadena.
-
Saltar la Barrera 29
Abate costos, desarticula a la organizacin de los trabajadores.
Una medida genrica ha sido la enorme reduccin de la fuerza de trabajo, la in-tensa elevacin de su productividad. Reterritorializando y tambin desterritoriali-zando el mundo productivo. El espacio y el tiempo se convulsionaron. El resultado est en todas partes: desempleo explosivo, precarizacin estructural del trabajo, rebajas salariales, prdidas de derechos.22 El nuevo tipo de organizacin apunta al trabajo multifun-cional, polivalente, con enorme intensificacin de ritmos, tiempos y procesos de trabajo. Se llevan a cabo diversas formas de fragmentacin.
Esta reorganizacin del trabajo se llev a cabo tambin en los servicios. Operndo-se en stos un doble movimiento, por un lado, los servicios pblicos se privatizaron en gran proporcin en diverso grado, segn los pases y tanto los privatizados como a los que siguieron en el sector pblico se los mercantiliz y reorganiz con la misma orientacin que los sectores industriales. La inestabilidad se torna un instrumento privilegiado para la autoexplotacin a que se somete el trabajador para mantener la fuente de trabajo.
En la externalizacin a escala mundial, los ganadores son las empresas multina-cionales que tienen las manos libres para elegir dnde van a encontrar las condi-ciones ms ventajosas. Esto constituye una presin a la baja en las condiciones de trabajo en todos los pases. Su propsito es explcito: achicar los costos de produc-cin para ofrecer un producto ms barato y as incrementar los beneficios para los accionistas. De este modo la carrera tras la ganancia y los productos baratos en esta economa mundializada acta sobre las relaciones de trabajo, mercantilizadas al extremo, consideradas otro costo de produccin que debe reducirse al mximo. Esto estimula la precariedad en el empleo y genera costos sociales importantes.
La Organizacin Mundial del Trabajo (OIT) estima que millones de personas sufren condiciones de trabajo precario, lo que se ubica en las antpodas de su prdica por el trabajo decente. Esta precariedad. tiene numerosos impactos sobre los trabajado-res y trabajadoras, sus familias y las comunidades en general. En efecto, esta situacin ge-nera inseguridad, torna ms vulnerable a la gente, y las priva de la estabilidad que precisan para trazar proyectos de largo plazo e insertarse como ciudadanos y ciudadanas en el seno de la sociedad.23
En forma concurrente, la financiacin de las empresas se ha ido desplazando cada vez ms de las fuentes bancarias hacia los mercados financieros, de modo que las direcciones empresariales se han ido desplazando, a su vez, a los equipos de ges-tin financiera, que exigen mayores ganancias en plazos ms cortos. Esta lgica empuja hacia la precarizacin del trabajo. El poder de los accionistas es actualmen-
22 Ricardo Antunes. Desenhando a nova morfologia do trabalho: As mltiplas formas de degradao do trabalho Revista Crtica de Cincias Sociais [Online], 83 | 2008 http://rccs.revues.org/431 p.2123 Comment la mondialisationnliberale transforme-t-elle le monde du travail? CISO Centre international de solidaritouvrire, www.ciso.qc.ca/wordpress/wp-content/ uploads/CISO-Fiche-A1.pdf
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.30
te tan poderoso que simultneamente puede deshacerse de una parte del riesgo asumido normalmente por ellos intensificando su reivindicacin sobre el valor agregado. Evidente-mente, el riesgo no desaparece. Se transfiere a otros agentes. Y el trabajador que se torna el lugar de referencia y de concentracin de todos los riesgos de los cuales no cesa de querer eludir. Si los trabajadores no se someten a las normas impuestas, sufren las consecuencias de las reestructuraciones. Se trata pues, de una formidable herramienta disciplinadora.24
Este fenmeno acelera el simultneo proceso de concentracin financiera y de desconcentracin o fragmentacin productiva. Los altos dirigentes de los grupos disponen de una amplia gama de opciones para sus inversiones en los mbitos bajo su control. A su vez, los trabajadores ven reducida su capacidad de resistencia por la disminucin y dispersin de las concentraciones obreras, as como por la fle-xibilizacin de contratos. El imperativo supremo de la norma impuesta por los mercados financieros gua la poltica de contratacin y de empleo, las polticas salariales y las polticas de negociacin social. Aqu interviene toda la importancia de la flexibilidad, a la vez interna y externa: Interna, que hace a la polivalencia entre funciones cualificadas, movilidad inter-na entre servicios y entre establecimientos, la formacin continua y la carrera al mrito. Externa: que apunta a la reduccin de costos por la compresin de la masa salarial, favorece los ajustes a corto plazo (despidos, contratos a plazo determinado, trabajo zafral) y socava la capacidad de innovacin.25
La contrarrevolucin capitalista ha dado lugar a importantes transformaciones en la organizacin del trabajo, que en lo interno han pasado por las ciencias de ges-tin y en lo externo, por el desplazamiento de la lgica productiva por la lgica financiera. La concurrencia de estos cambios se traduce en la sobreexplotacin, que genera un gran sufrimiento, incremento de las enfermedades profesionales y stress, as como suicidios. Por otro lado, estas situaciones no solo afectan a los que tienen trabajo, sino tambin a los que carecen de l. En este sentido, se habla de centralidad del trabajo, asimismo desde el punto de vista subjetivo, un diario gratuito repartido en el Metro de Pars, titulaba al respecto el trabajo es cada vez peor para la salud.26
La creciente coaccin que caracteriza el proceso de trabajo en la actualidad, que conjuga el incumplimiento de normas de seguridad e higiene con formas de ges-tin estresantes, es un terreno propicio para que los trabajadores se vean afecta-dos por los accidentes del trabajo.
La Organizacin Internacional del Trabajo publica que cada 15 segundos, un traba-jador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 se-gundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada da mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, ms de 2,3 millones de
24 Cepag. Formes dorganisation du travail et mise en pril des capacits de rsistence des salaris. Octubre 2006 http://www.cepag.be/sites/default/files/publications/flexibilite_et_organisation_du_travail_0.pdf, p.2625 http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm26 Entrevista en El Mercurio, 12 04 1981
-
Saltar la Barrera 31
muertes por ao. Anualmente ocurren ms de 317 millones de accidentes en el trabajo, mu-chos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga econmica de las malas prcticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada ao.27
No se trata de una adversidad, como podra ser un terremoto. Bajo este nombre genrico se ocultan situaciones que no tienen nada de accidentales, pues la omi-sin o incumplimiento de normas de seguridad e higiene cuyo propsito es evitar lesiones fsicas o la muerte, no configuran un accidente, ya que no son ni impre-visibles, ni incontrolables. De modo que los causantes actuaron con dolo, o a lo menos, culpa.
El lmite lo marc Friedrich August von Hayek, Premio Nobel de Economa 1974: Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrtico donde todo liberalismo est ausente.28
La crisis urbana, dinamizadora de la contrarrevolucin
En los ltimos 40 aos, el capitalismo ha experimentado lo que hemos llamado una contrarrevolucin, en la que el capital crece concentrndose y transforman-do las ms variadas formas de la vida social. En este proceso, existe una relacin causal profunda entre la creciente concentracin y el acelerado crecimiento de la poblacin urbana. La explotacin capitalista en su forma actual, produce ciudades fragmentadas, desiguales, violentas. Infelicidad.
El Economista Manuel Riesco estima que El ms importante fenmeno econmico y social global contemporneo es la emergencia econmica de los pases donde vive y tra-baja la abrumadora mayora de la humanidad. Sin embargo, exagerando este fenmeno indiscutible, los banqueros cobran pinges comisiones mientras vienen urdiendo el mayor cuento del to jams contado. Se reconoce asimismo su causa profunda: como dijo Marius Kloppers, presidente (CEO) de BHP Billiton, en entrevista de 2008 al Wall Street Journal el PIB y su desarrollo estn siendo impulsados por... gente nueva que ingresa a la era indus-trial moderna... a travs de gigantescos procesos de urbanizacin.29
En muchas ciudades, tanto en los llamados pases desarrollados como en los pa-ses en vas de desarrollo, los habitantes de los barrios precarios representan ms del 50 por ciento de la poblacin y tienen poco o ningn acceso a los servicios de vivienda, agua, saneamiento, educacin o salud. Con demasiada frecuencia, tam-bin se les priva de sus derechos humanos y civiles. Dicho de otro modo, nunca antes la historia del mundo haba sido testigo de un vertiginoso crecimiento de la urbanizacin igual a este. En este rpido movimiento la poblacin de barrios
27 http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm28 Entrevista en El Mercurio, 12 04 198129 El ms grande cuento del to jams contado, http://economia.manuelriesco.cl/2011/01/el-mas-grande-cuento-del-tio-jamas.html
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.32
precarios ha aumentado de 776,7 millones en el ao 2000 a alrededor de 827, 6 millones en 2010.
Una hiptesis integradora de los elementos de la vida ciudadana la expresa Adolfo Benito Narvez Tijerina, de la universidad mexicana de Nuevo Len en los siguien-tes trminos: Entre la crisis de los lugares, la crisis del trabajo y la crisis del Estado existen relaciones causales complejas que suponen un apoyo mutuo y que generan las condiciones para que nuestras ciudades ahora se hayan convertido en escenarios del sufrimiento y de la gran desigualdad entre las personas, lo que se refleja en estos momentos en una enorme fragmentacin del espacio urbano en sus mltiples dimensiones.30
A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha puesto su atencin en la violencia, el crimen y la inseguridad en Amrica Latina, como se-ala su Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Amrica Latina mues-tra hoy en da economas ms fuertes e integradas, menos pobreza, democracias ms con-solidadas, as como Estados que han asumido mayores responsabilidades en la proteccin social. Pero, el flanco dbil de la regin es la violencia, el crimen y la inseguridad. En la lti-ma dcada la regin ha sufrido una epidemia de violencia, acompaada por el crecimiento y difusin de los delitos, as como por el aumento del temor entre los ciudadanos.31
Adems, la inseguridad genera importantes costos que van desde el gasto pblico de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad fsica y mental de las personas. Un estudio conjunto realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el PNUD para anali-zar los costos en cinco pases de Amrica Latina muestra que sus costos en trminos del PIB son significativos y diferenciados: van desde el 3% como porcentaje del PIB en Chile y Uru-guay, hasta un poco ms del 10% en Honduras. (id.p.6) La polica, la cara ms visible del Estado, est entre las instituciones menos valoradas y con menores mrgenes de confian-za entre la poblacin joven de Amrica Latina (p.9). En la actualidad, existen en la regin 3,811,302 vigilantes privados y 2,616,753 agentes de polica. Este desbalance profundiza las desigualdades en el acceso a la seguridad como un bien pblico (p.10).
Entre los sntomas estudiados recientemente surgen algunas vinculaciones evi-dentes, como la que se da en contextos urbanos entre la desigualdad y la violen-cia. El Centro Internacional de Investigacin para el Desarrollo (CIID) del gobierno canadiense, considera que la desigualdad es una forma de violencia estructural que con frecuencia desencadena formas ms reaccionarias de violencia. La desigualdad y la pri-vacin abarcan no solamente el ingreso sino tambin la falta de acceso a servicios sociales bsicos, falta de proteccin del Estado, exposicin a corrupcin sistemtica e in-eficiencias que afectan ms agudamente a los pobreslos niveles en aumento de la vio-lencia urbana
30 El futuro de la vida urbana en el escenario de la globalizacin Adolfo Benito Narvez Tijerina http://www.raco.cat/index.php/ACE/article/view/83558/10854131 Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnstico y propuestas para Amrica Latina http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf p.V
-
Saltar la Barrera 33
estn estrechamente ligados a los procesos de globalizacin y ajuste estructural, as como a la democratizacin poltica. A medida que las condiciones de vida de los pobres de las urbes se hacen ms precarias, en particular en relacin con los ricos, el potencial de conflicto, cri-men y violencia aumenta.32
La expresin ideolgica del triunfo de la contrarrevolucin capitalista es la explo-tacin de s mismo, lo que el filsofo Byung- Chul Han33 ha llamado la explota-cin de s mismo que llevamos a cabo bajo el neoliberalismo, al introyectar* y hacer nuestras las ideas y prcticas de estos gigantes corporativos, leo que en Sam-sung existe un muro con fotos de trabajadores que han ofrecido trabajar gratis en su tiempo libre: se llama el Corredor de la Actividad Voluntaria.
El combo ideolgico que el capitalismo triunfante difunde en forma avasalladora propicia el individualismo consumista y la exclusin de utopas alternativas, por ser contrarias a la razn. Exacerba la sed inagotable de bienes superfluos, en un narcicismo solipsista, tornndose insensible a lo que le ocurre a los dems y, de paso, transforma a estos consumidores en verdaderos siervos de por vida, enca-denados al endeudamiento creciente en pos de un consumo sin fin. Un verdadero onanismo de culminacin imposible.
La implosin del socialismo real
La implosin del socialismo real es el fenmeno histrico que le da a la contrarre-volucin capitalista alcance e influencia mundial. A su vez, ha demostrado, en la prctica, lo errneo de sus fundamentos terico-ideolgicos. Tal como lo plantea Marx, en la II tesis sobre Feuerbach el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema terico, sino un problema prctico. Es en la prctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el podero, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se asla de la prctica, es un problema puramente escolstico.34
Los ejes terico ideolgicos del socialismo real, eran el determinismo del desa-rrollo humano, sujeto a leyes ineluctables, su carcter teleolgico, mesinico: Tan
32 Centro Internacional de Investigacin para el Desarrollo (CIID),Investigando el dilema urbano: urbanizacin, pobreza y violencia Resumen.http://www.idrc.ca/EN/Documents/Researching-the-Urban-Dilemma-Baseline-summary_sp.pdf, p.933 La crtica: Explotacin en buena onda, http://www.milenio.com/cultura/critica-Explotacion-buena-onda_0_292770743.html 04 05 2014Introyectar: La introyeccin es un proceso psicolgico por el que se hacen propios rasgos, conductas u otros fragmentos del mundo que nos rodea, especialmente de la personalidad de otros sujetos. La identificacin, incorporacin e internalizacin son trminos relacionados. De acuerdo con Sigmund Freud, el ego y el superego seconstruyen mediante la introyeccin de patrones de conducta externos en la persona del sujeto.34 Escrito en alemn por Karl Marx en la primavera de 1845. Fue publicado por primera vez por Friedrich
-
Francisco Rivera T. / Andrea Pinol B.34
slo el materialismo histrico ha establecido, por primera vez, el autntico determinismo en las investigaciones sociales. Nos ofrece un brillante ejemplo de cmo se enfocan con sentido determinista los procesos sociales de nuestros das, el programa del P.C.U.S., en el cual se muestra con slidos razonamientos el carcter del desarrollo social, sujeto rigurosamente a ley, la inevitabilidad del paso al socialismo y al comunismo 35.
Demostrar la necesidad histrica de la reestructuracin comunista de la sociedad consti-tuye la idea fundamental del comunismo cientfico, idea que se concreta y desarrolla en la teora de las dos fases del comunismo: la primera (socialismo) y la segunda, superior (comu-nismo). Esta teora tiene un carcter general y obligatorio para todos los pases: ninguno de ellos puede llegar al comunismo pleno sin pasar por la primera fase, el socialismo. El paso del socialismo al comunismo tambin es un proceso sujeto a ley (ob.cit).
Para llevar a cabo esta idea fundamental, el artculo 6 de la Constitucin de 1977 establece que la fuerza dirigente y gua de la sociedad sovitica y el ncleo de su siste-ma poltico, de todas las organizaciones estatales y pblicas, es el Partido Comunista de la Unin Sovitica.36
El rol del PCUS y su cuerpo terico poltico se ejerca en forma concreta, en mayor o menor medida, en el campo socialista e influa en gran medida en el movimiento comunista internacional.
En la dcada de 1979, surgieron las objeciones ms decisivas a las bases terico polticas del socialismo real, en los mayores partidos comunistas europeos (Ita-lia y Francia) dando lugar a lo que se denomin eurocomunismo. Objetaban, en especial, las ideas de partido nico, dictadura del proletariado y revolucin, planteando la idea de construir un sistema de produccin y distribucin de las ri-quezas, diferente al capitalismo y de base socialista, pero en un sistema pluralista y pluripartidista.
En este proceso, se produjo una tendencia a converger con la posicin socialde-mcrata. A este respecto es ilustrativo el proceso que condujo a la autodisolucin del Partido Comunista Italiano, el ms grande de Occidente. En el 17 Congreso, en 1986, se toma distancia del compromiso histrico propuesto por el secretario ge-neral Enrico Berlinguer, tras el golpe de Estado en Chile. Entre otras cosas, Alessan-dro Natta, sucesor de Berlinguer, declar que el concepto de lucha de clases es un concepto que utilizamos cada vez menos.37
Giorgio Napolitano, actual Presidente de la Repblica, entonces responsable de la secretara de poltica exterior, el 8 de mayo de 1989, en una entrevista al semana-
35 Engels en 1888 como apndice a la edicin aparte de su Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofa clsica alemana.o 36 Diccionario sovitico de filosofa, Ediciones Pueblos Unidos, 1965, p.116 es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_la_Unin_Sovitica37Lautodissolution du PartiCommunisteItalien. Une contribution de Pierre Laroche 10 10 2007 http://pcf5.over-blog.fr/article-12981780.html
-
Saltar la Barrera 35
rio Panorama, declar que la URSS encabeza uno de los dos bloques poltico militares y nosotros estamos con el otro. (ob.cit)
El 20 Congreso (Rimini, 31 de enero- 3 de febrero 1991), decide la autodisolucin del PCI y aprueba la bsqueda de objetivos de libertad y justicia, rehusando una es-trategia de ruptura con el capitalismo, planteando que el nuevo partido sea capaz de expresar una cultura y una capacidad de gobierno.
El 20 Congreso se realiza durante la Guerra del Golfo y Giorgio Napolitano se opo-ne a la propuesta del retiro de la tropas italianas aliadas a Estados Unidos, objetan-do que sera solo un gesto de propaganda.
La perspectiva que desde Cuba se puede tener de este proceso, la sintetiza Roberto Regalado, profesor del Centro de Estudios Hemisfricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (CEHSEU), quien public un libro con una recopila-cin de artculos sobre el tema:38 En rigor, lo que oblig a enterrar el paradigma sovi-tico no fue, en primera instancia, el reconocimiento y el distanciamiento de sus defectos de fbrica, que todos fuimos descubriendo antes del derrumbe y que todos apostamos a que podramos corregirlos en nuestras respectivas experiencias revolucionarias. Lo que oblig a enterrar el paradigma sovitico fue el cambio en la correlacin mundial de fuerzas que se deriva del derrumbe de la URSS. Para muchos de nosotros, el entierro fue motivado por esa causa de fuerza mayor y, solo con el paso del tiempo, es que se convierte en un entierro del paradigma en s mismo, en la medida en que la vida demostr que el socialismo latinoame-ricano del siglo XXI tiene que fundar su propia matriz.
Hasta el momento del derrumbe, el paradigma de la Revolucin de Octubre segua vigen-te en forma directa para la mayora de los partidos comunistas latinoamericanos y, con la mediacin de la Revolucin Cubana, para importantes sectores del movimiento insurreccio-nal, aunque, por supuesto, ya muy daado por la crisis terminal del bloque europeo orien-tal de posguerra, iniciada en 1985 con la perestroika, la gl