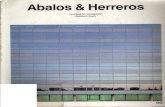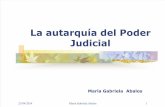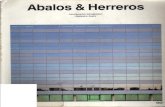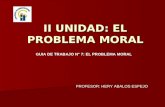abalos-levantino.pdf
-
Upload
debora-cruuzz -
Category
Documents
-
view
14 -
download
1
Transcript of abalos-levantino.pdf

1
Asimetrías en la construcción del poder de las instituciones municipales argentinas. Análisis de la autonomía municipal en el derecho público provincial
frente a las posibilidades de participación ciudadana.
ÁBALOS, María Gabriela LEVATINO, María Belén
I. Introducción. 1.
La institución municipal ha suscitado diversos planteos en nuestro derecho
público argentino, observándose interesantes posturas en la doctrina y en la
jurisprudencia principalmente en torno a su naturaleza. En las últimas décadas el
constitucionalismo provincial argentino se ha encaminado hacia un claro
fortalecimiento del municipio, a través de un gradual reconocimiento de la autonomía
municipal, del aumento de sus competencias, de sus recursos, etc.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 ha receptado estos lineamientos
en el nuevo art.123, donde se sientan las bases sobre las que cada provincia debe y
puede estructurar su régimen municipal. Tal reforma conlleva necesariamente al
replanteo de los distintos aspectos que la autonomía municipal involucra, enunciados en
el mismo art.123, como son el institucional, el político, el administrativo y el económico
financiero, a fin de plasmarlos en las constituciones provinciales con los matices
propios de la realidad y de la historia local presente en cada una.
El poder es inmanente a todas las forma de organización política, es imposible
imaginar cualquier tipo de asociación en donde la lucha por su distribución no sea
fuente potencial de conflicto o de oportunidad para el cambio del orden vigente. Nuestro
objetivo es conocer cuáles son las armas institucionales con las que cuentan tanto los
municipios como los ciudadanos para participar en la construcción no sólo de las
agendas políticas de las instituciones nacionales regionales e internacionales sino
también en afianzar los valores de una verdadera democracia cuyo cimientos se
apuntalan desde los ámbitos locales.
En este sentido nos preguntamos ¿existe vinculación entre el reconocimiento de
autonomía municipal en la Constitución Nacional y en las Constituciones Provinciales y
las posibilidades de participación ciudadana? ¿Es posible indicar que a mayor
1 El presente trabajo forma parte de la investigación “Municipio y participación a través de mecanismo de democracia semidirecta” que integra el proyecto sobre participación ciudadana aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, y ejecutado por un equipo de investigación dirigido por la doctora María Gabriela Ábalos e integrado por representantes de las Facultad es de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de dicha Universidad.

2
autonomía municipal se observan la existencia de mayores canales de participación
ciudadana?.
Creemos que esta tarea debe involucrar necesariamente el análisis y alcance de la
participación ciudadana en dicho ámbito, la cual se relaciona íntimamente con la
autonomía política. La participación no se agota en la aparentemente simple formación
del poder, en la mera elección de gobernantes, sino que también se extiende a las
distintas modalidades de decisión del poder y sus alcances en el logro del bien público
en los ámbitos tanto del Estado Nacional como del provincial y municipal.
Así cada nota de la autonomía municipal y en especial la política, en nuestra
opinión, involucra la rica gama de la participación comprendiendo la posibilidad de
opinar, peticionar, demandar, consultar, disentir, coincidir, etc. con el gobierno de lo
local, lo cual no se concluye necesariamente en el sufragio electivo ni en las formas de
democracia semidirectas.
Cabe recordar que en torno a este derecho la reforma de la Constitución Nacional
de 1994 introduce la iniciativa popular (art.39), la consulta popular (art.40), garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos (art.37), constitucionaliza a los partidos
políticos (art.38), prevé la participación de asociaciones de consumidores y usuarios
(art. 42), entre otras medidas, las cuales implican recrear e intensificar el derecho a la
participación.
Corresponde agregar que todo ello resulta enriquecido por los distintos tratados
sobre derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional en el inc.22 del art.75,
en los cuales encontramos una conceptualización amplia de los derechos políticos y de
la participación. Así aparece en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (arts. XX, XXII, XXXII, XXXVIII), Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 21), Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts.15 –derecho
de reunión-, 16 –libertad de asociación-, y 23 –derechos políticos-), Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (arts. 21 –derecho de reunión-, 22 – asociación-, 25 –
participar en los asuntos públicos, votar y ser elegido, etc.-), etc.
Ahora bien, trataremos de analizar en este trabajo la vinculación posible entre la
autonomía municipal, principalmente en los ámbitos institucional y político, con la
recepción y el tratamiento en cada constitución provincial del derecho de participar en
lo local, sus diversas formas, desde la más común de elección de gobernantes hasta la
novedosa instrumentación de audiencias públicas municipales. A ello sumaremos unos
párrafos en torno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para concluir con una

3
reflexión a modo de balance y perspectiva de la participación en el municipio argentino
frente al nuevo siglo.
II. Breve referencia a la autonomía municipal en la Constitución Nacional:
doctrinas y jurisprudencia.
El análisis propuesto nos lleva primeramente y a modo de introducción, a revisar
los principales contenidos de la autonomía local y su recepción en la Carta
Fundamental, para referirnos posteriormente al constitucionalismo provincial.
A. En dicho intento cabe partir de la significación etimológica del término. Así,
según el diccionario de la Real Academia Española, la "autonomía" es una voz que
proviene del griego y significa la posibilidad de darse la propia ley. Pero también tiene
otra acepción y es la de “potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios,
provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida
interior, mediante normas y órganos de gobierno propios” (Diccionario de la Lengua
Española, 1970:144-145).
B. En la doctrina nacional, encontramos un variado espectro de definiciones de
autonomía, siendo un término que interesa tanto a administrativistas como a
constitucionalistas.
Entre los primeros podemos citar al maestro Marienhoff, quien sostiene que el
término autonomía implica un concepto político, pues significa que el ente tiene poder
para darse su propia ley y regirse por ella. “La autonomía, en suma, denota siempre un
poder de legislación, que ha de ejercitarse dentro de lo permitido por el ente soberano.
De modo que autonomía es un concepto político, porque político es el poder de propia
legislación”( Marienhoff, 1990: 387).
Entre los constitucionalistas, y algunos además dedicados especialmente al
derecho municipal, podemos citar a Hernández para quien la autonomía constituye “una
noción de subordinación a un ente superior, que en el supuesto de no cumplimiento de
ciertos requisitos o condiciones, lo autoriza a intervenir” (Hernández, 1997: 372), a lo
que agrega que la autonomía integra la descentralización al igual que la autarquía, pero
en la primera prevalece lo político y en la segunda lo administrativo.
C. Si bien se advierte que la mayoría de los autores citados coinciden en el
contenido del concepto de autonomía, otros en cambio entiende que tal concepto carece
de un sentido unitario.
Así Fernández Segado sostiene que “... no en vano tal concepto es de difícil
precisión si no se enmarca en coordenadas concretas de tiempo y lugar y se atiende al

4
contexto normativo en que se emplea”, y citando a Muñoz Machado expresa que
“...estamos ante un concepto polisémico, relativo, históricamente variable y
comprendido de forma diferente en los diversos lugares en que se utiliza” (Fernandez
Segado, 1992: 870).
También Parejo Alfonso señala que la autonomía es un concepto carente de un
significado dogmático preciso (Parejo Alfonso, 1990: 80) , y agrega que “los esfuerzos
por lograr un significado jurídico al término, lejos de contribuir a una clarificación
conceptual o terminológica, han abocado a tantos conceptos provocando la proliferación
de términos: autogobierno, autoadministración, autarquía. En suma pues, no existe ya
un concepto pacífico de autonomía, sino tan siquiera uno mínimamente generalizado en
la conciencia jurídica colectiva o, al menos entre los juristas, de modo que la utilización
del mismo por el constituyente no invoca una significación concreta unívoca, manejable
en el desarrollo institucional y en la interpretación y aplicación de las normas”.
Coincidiendo con esta postura podemos señalar, al igual que Patricia Martínez
que, es posible encontrar elementos comunes en torno a la autonomía, pero en definitiva
la misma puede predicarse de un conjunto de organismos estatales, en los cuales
aparecerán distintos matices y grados.
D. Teniendo en cuenta la significación apuntada del término autonomía,
intentaremos analizar tal carácter en torno a la naturaleza del régimen municipal en
nuestra Constitución Nacional.
Así en relación con las condiciones impuestas por el art.5 a las provincias para
que el Gobierno Federal les garantice a cada una el goce y ejercicio de sus instituciones,
se ha producido una ampliación con la reforma, porque la autonomía municipal aparece
ahora integrando el grupo de éstas. De forma tal que las provincias no podrán ignorar el
mandato constitucional en este sentido, ni limitarlo al extremo de desnaturalizarlo.
1. Previo a analizar el alcance del término autonomía contenido en el art.123,
cabe efectuar una breve síntesis del panorama doctrinario y jurisprudencial existente
con anterioridad a la reforma de 1994.
Así, en torno al régimen municipal, a partir de la escueta referencia contenida en
el art.5 de la Constitución de 1853/60, se genera un verdadero “vía crucis” municipal en
torno a la naturaleza jurídica de esta institución (Rosatti, 1994:118), que dividió a los
doctrinarios suscitando también distintas posturas en la jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación.

5
a. A grandes rasgos puede referirse que en la doctrina nacional estaban quienes
sostenían la autonomía municipal (Bidart Campos, Hernández, Frías, Vanossi, Sánchez
Viamonte, Zuccherino, entre otros) y aquellos que sólo reconocían carácter autárquico a
tal entidad (Bielsa, Villegas Basavilbaso, Marienhoff, Fiorini, Diez y otros), sin
perjuicio de los que adoptaron posturas que podríamos denominar “intermedias”
(Joaquín V. González, Bianchi, Castorina de Tarquini).
b. También la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia ha pasado por
distintas etapas en torno a este tema.
Durante buena parte del siglo XX predominó en la Corte la doctrina según la
cual "las municipalidades no son más que delegaciones de los poderes provinciales
circunscriptas a fines y límites administrativos" (caso "Ferrocarril del Sud c/ Municipa-
lidad de La Plata", 1911) afirmándose también que "no son entidades autónomas, ni
bases del gobierno representativo, republicano y federal" (Fallos 194;111: "Labella de
Corso, Gilda y otros c/ Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires", 1942), con lo que
el Alto Tribunal se adscribió a la tesis de la autarquía municipal.
Se considera que esta postura fue recién abandonada en marzo de 1989,
momento en que el Alto Tribunal receptó las aspiraciones de diversos sectores
doctrinarios así como también, los nuevos aires del constitucionalismo provincial al
resolver el caso "Rivademar, Angela Martínez Galván de c/Municipalidad de Rosario".
(LL. 1989-C-47/69).
Digno de destacar es el considerando 8) de dicho pronunciamiento, en el cual se
expresa que si bien es cierto que no puede afirmarse en forma uniforme para todo el
territorio de la Nación la autonomía o la autarquía municipal debido a que diversas
constituciones provinciales han sostenido la autonomía, plena o semiplena, de esta
institución, debe reconocerse que los municipios poseen diversas características que los
hacen incompatibles con la noción de autarquía. Por ejemplo: su origen constitucional,
su carácter de persona jurídica necesaria, su base sociológica dada por la población co-
munal, la imposibilidad constitucional de su supresión y el carácter de legislación local
de sus ordenanzas, constituyen notas que no se dan en los entes autárquicos.
Estos conceptos del Tribunal Supremo, según entiende la doctrina en general,
implican un paso decisivo en materia municipal porque, si bien no constituyen un re-
conocimiento expreso de la autonomía, permiten afirmar que esta institución de
importancia histórica, política y social no puede ser considerada un mero ente
autárquico, delegación de los poderes provinciales.

6
De tal forma, casi después de un siglo, la jurisprudencia de la Corte Suprema
contribuye a sentar las bases mínimas que cada provincia debe respetar en el ámbito
municipal, acercándose al concepto de autonomía.
2. Como fin de este largo y penoso camino, la reforma de 1994 recepta esta
tendencia e incorpora en el art.123 la expresa referencia a la autonomía municipal,
imponiéndola como una condición más a las provincias, la cual se suma a las contenidas
en el art.5, pero admitiendo la potestad provincial para reglar su alcance y contenido en
el orden institucional, político, administrativo y económico – financiero.
Mucho se ha escrito sobre el alcance de los términos empleados en este artículo,
pudiendo advertirse que la Constitución Nacional solamente declara tal autonomía y
enumera sus ámbitos característicos, pero no la define, dejando a cada provincia la
facultad de delinear su contenido conforme a su propia realidad municipal.
Sin perjuicio de ello, es posible precisar el sentido de cada uno de estos ordenes
de la siguiente forma: el institucional: supone la facultad de dictarse su propia carta
fundamental mediante una convención convocada al efecto; el político: elegir a sus
autoridades y regirse por ellas; el administrativo: la gestión y organización de los
intereses locales, servicios, obras, etc.; y el económico – financiero: organizar su
sistema rentístico, administrar su presupuesto, recursos propios, inversión de ellos sin
contralor de otro poder.
Al respecto los doctrinarios se debaten en torno al texto del art.123, aunque para
la mayoría la utilidad y conveniencia que aporta son mayores que las falencias que
puedan advertirse.
En el abanico de opiniones se destaca, que para unos este artículo sería
inconstitucional por obligar a las provincias a adoptar determinado régimen municipal
(Padilla, 1994:30-31). Para otros, en una postura que podríamos definir como
intermedia, sin perjuicio de considerar positiva la reforma, entienden que hubiese sido
preferible que cada provincia fijara las características de su régimen municipal atento a
la singularidad de la problemática local. Y por último, la mayoría considera loable el
propósito de consolidar la autonomía municipal (Badeni, 1994:434), siendo para unos,
una herramienta interpretativa uniforme en todo el país, que viene según otros, a pone
fin a los vaivenes doctrinarios y jurisprudenciales (Bidart Campos, 1995: 522).
En definitiva entendemos que, la autonomía municipal debe ser necesariamente
receptada por las provincias para tornar legítimo el ejercicio de su poder constituyente
condicionado, como un requisito para la garantía federal.

7
Sin embargo, será de su competencia dotar a sus respectivos municipios de
mayores o menores grados de autonomía en los distintos ámbitos señalados por el
art.123, debiendo asegurar contenidos mínimos en cada uno que impidan su posible
desnaturalización.
III. El poder de la participación en el ámbito municipal
Teniendo en cuenta lo señalado en torno a la autonomía municipal y sus diversos
grados, intentaremos en este punto perfilar la vinculación entre la autonomía
institucional y política con las posibilidades de construcción de poder que se dan en
torno al ejercicio de la participación del ciudadano y del extranjero –en su caso- en el
ámbito local.
A. En cuanto al rol del poder como objeto de análisis de la Ciencia Política,
coincidimos con Barri (citado por Pasquino, 1994: 16) en que los modos de adquisición
y utilización del poder, su concentración y distribución, su origen y la legitimidad de su
ejercicio, su misma definición en cuanto poder político han sido el centro de todos los
análisis políticos desde Aristóteles, precisamente, a Maquiavelo, de Max Weber a los
politicólogos contemporáneos. Pero también es cierto como sostiene Pasquino que el
poder en cuanto objeto central del análisis político a menudo ha sido sustituido por el
Estado. En nuestros días la revolución tecnológica y en especial los adelantos en los
intercambios de información, bienes y servicios, entre los distintos actores, cuya
representación ya no se asocia directamente con los diferentes países sino a la
impersonalidad del mercado global, ha contribuido a relativizar el rol del Estado y su
centralidad en el análisis político. Para García Delgado el Estado Nación está siendo
atacado por dos fuerzas contrarias desde arriba por la globalización y desde abajo por la
revalorización de los Estados locales (García Delgado, 1988:18). En este contexto crece
la importancia de la participación de los miembros de una comunidad política en el
proceso de elaboración y toma de decisiones, sin que la misma quede circunscripta a la
emisión del voto para la elección de representantes.
El estudio del poder debe abordarse de forma multidisciplinaria, reuniendo a los
aportes no sólo de la Ciencia Política sino también las perspectivas de otras ramas de la
Ciencia como la Sociología, la Economía, el Derecho y la Filosofía2.
Entendemos al poder como la capacidad que poseen ciertas personas o ciertos
grupos de afectar la conducta de otros, mediante una sutil presión de un agente de
2 Para profundizar este tema véase Dahl (1987), Easton (1982), Almond (1978), Burdeau (1981), Foucault (1985), Lukes (1985), Stigliz (2002).

8
poder sobre el sujeto que le debe obedecer. (Fernández en Gaveglio y Manero, 1996:
54). En el ámbito municipal adquiere mayor relevancia esta manera de concebir el
poder, pues es en dicho plano donde los representados potencian sus capacidades para
activar por medio de los mecanismos de participación sus facultades de influencia
sobre los representantes locales. Los representantes se trasforman de sujetos de poder a
agentes de poder cuando activan las instituciones puestas a su servicio en nuestro
ordenamiento jurídico, en este proceso es imprescindible no sólo el conocimiento de la
normativa sino también la actitud que adopten los mismos para ejercer su cumplimiento.
B. En torno al concepto de participación, según el Diccionario de la Lengua
Española, participar proviene el latín participare y significa “tener uno parte en una cosa
o tocarle algo de ella”( Diccionario de la lengua española, 1970: 982), “actuar o ser
partícipe como integrante de un todo” (Mario Justo López, 1987: 367).
Se afirma que este término ostenta cierta ambigüedad y que, en determinados
supuestos se diferencia de la representación. En este sentido Mario Justo López sostiene
que cuando se habla de participación en el gobierno o en las decisiones políticas, se
piensa en una intervención directa sin intermediarios, propia de una democracia directa,
en cambio, la representación lo sería de la democracia indirecta. Sin embargo, concluye
entendiendo que para la ciencia política actual la participación no resulta antitética con
la representación sino una modalidad, con variantes contingentes de la representación
(Mario Justo López, 1987: 369).
Por su parte, Serrano siguiendo al autor antes citado advierte que la participación
en la cosa pública puede materializarse por medio de distintas vías ya sea: a). en una
democracia directa, en la cual la intervención en la elaboración y toma de decisiones
políticas se realiza directamente integrándose la denominada asamblea popular, b). en
un régimen de base representativa a través de las formas designadas como semidirectas,
c). en un régimen de representación funcional en el cual la intervención se realiza
mediante los grupos intermedios, d). participación social a través de grupos intermedios
no estatales y e). en el régimen representativo, mediante grupos y actividades propias de
tal régimen: partidos políticos que presentan a sus candidatos, elecciones, etc.(Serrano
en Ekmekdjian y Ferreira, 2000:20). A su vez, en el ámbito municipal es posible
distinguir entre participación política, sectorial y vecinal o barrial, donde la primera
supone los distintos modos en que los miembros de la comunidad y en particular los
ciudadanos, toman parte de la actividad estatal sea en forma directa o indirecta.

9
Pasquino define la participación política como aquel conjunto de actos y de
actitudes dirigidos a influir de manera mas o menos directa y mas o menos legal sobre
las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político, o en cada una de las
organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vistas a conservar o
modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominante.
Este autor sugiere que para analizar mejor la participación política se debe hacer dentro
de la categoría de actividades y de actitudes, de estímulos y de recursos, que tienen
como referente a cada individuo (para después especificar los origines de esas
actividades y actitudes, las motivaciones, los objetivos y las consecuencias que tienen
en termino de grupo o, como se ha dicho, de conservación o cambio del sistema
dominante de valores e intereses. Acota al respecto que no se trata de adoptar una
perspectiva individualista en la época de la política de masas, sino de partir del
individuo para explicar mejor la formación de los grupos y de actividades a través de
ellos, además de para captar con mayor claridad la diferencia que la existencia de
algunos grupos introduce en los fenómenos y en los procesos de participación
política.(Pasquino, 1994:180).
También afirma que los individuos pueden participar hoy mucho mas que
nunca que en el pasado, siendo su participación política mas significativa, sin embargo
aclara que esto no supone de modo alguno que se hallan borrado las tradicionales
diferencias en términos de nivel de participación, o que la participación lleve a una
mayor igualdad, solo con determinadas condiciones organizativas se puede lograr, o por
lo menos impedir el crecimiento de las desigualdades.(Pasquino,1994:213).
En la actualidad se le reconoce gran importancia a la participación de los
ciudadanos en la política. El que los ciudadanos tomen parte o no en la estructuración,
organización o manejo de una sociedad, es lo que define hoy a una nación como política
avanzada y desarrollada; o por lo contrario como política retrazada o subdesarrollada.
Las instituciones no significan nada sino se activan por una efectiva participación
ciudadana, la democracia no funciona si el pueblo mismo no es algo vivo y organizado,
de modo que participe en el manejo de la cosa publica, y se exprese realmente a cerca
de la conducción de la que es victima o beneficiario. La vitalidad organizada del cuerpo
social es una condición de la democracia real (Neira, 1983:135-136).
En este sentido Dana Montaño sostiene que la participación política "se refiere a
la conducción de la sociedad política y atañe al Estado (...) y consiste en tomar una parte

10
activa en las decisiones gubernativas y no sólo, de cualquier manera, en el proceso que
conduce a adoptar la resolución respectiva" (Dana Montaño, 1971: 13).
C. En torno al municipio, coincidimos con Hernández en cuanto a que la
participación del ciudadano en el ámbito local constituye una especie de la participación
política referida a la conducción de la sociedad política local consistente en tomar parte
activa en las decisiones gubernativas propias (Hernández ,1997:213)3.
Creemos que la importancia de la participación en el ámbito local radica en que
el municipio debe expresar la integración intermedia entre el individuo y el Estado. Así
el hombre “situado” de Burdeau debe intervenir en el desarrollo de las funciones
municipales, en la toma de decisiones, debiendo tenderse en definitiva a estrechar la
relación gobernantes – gobernados.
Con este criterio, coincidimos con Brügge y Mooney en cuanto el municipio es
“... donde con mayor intensidad se produce la participación del ciudadano, pues los
problemas cotidianos referidos a gran parte de sus actividades se desarrollan en este
ámbito, verificándose una relación estrecha entre sus necesidades y demandas con las
autoridades encargadas de tomar las decisiones para la solución de parte de sus
problemáticas comunes” (Brügge y Mooney,1994:109)4.
En este marco podemos mencionar distintas formas de participar, deteniéndonos
en este trabajo en el análisis de las propias en un municipio democrático, tales como: la
elección popular de sus autoridades, las formas de participación semidirectas, los
consejos o juntas vecinales, la audiencia pública, la participación sectorial a través de
las familias, los gremios, etc. Coincidimos en que estas instituciones configuran
relaciones de poder que potencian la participación efectiva de los ciudadanos, y en
algunos casos de los extranjeros dentro del sistema democrático.
1. La elección de las autoridades locales sin duda implica la más clara
explicación de la participación política en el municipio. Siguiendo a Korn Villafañe y su
formulación de la república representativa municipal, puede interpretarse que el origen
electivo de sus gobernantes constituye un rasgo característico del régimen municipal
reconocido en el art.5 y luego de la reforma de 1994 en la autonomía política del art.
123 (en Marquez y Zuccherino, 1996:85).
3 Al respecto puede verse (Bonifacio de Lucero 1991); (Losa, 1998/99); (Stefanelli, Nieto y Bealerdi en Gomez y Losa; 1992:102); (Zavalia; 1941); (Pirez, 1991); (Zuccherino, 1992: 45). 4 Estos autores afirman que “... es en esta esfera de gobierno –refiriéndose a la municipal- del sistema federal argentino en que se observa con más nitidez la inmediatez de la acción del vecino en su relación con el poder estatal”

11
Como se verá en el punto IV.- en el constitucionalismo provincial observamos
que todos los miembros de los concejos deliberantes como así también los intendentes
resultan de la elección directa por el pueblo de cada municipio. Se pone de manifiesto
también la participación de los extranjeros en el ejercicio del derecho electoral activo y
pasivo siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos como la inscripción en un
registro especial, revestir la calidad de contribuyente, poseer cónyuge o hijos argentinos,
determinado tiempo mínimo de residencia en el municipio de que se trate, etc. En
cuanto al voto, la tendencia que se observa es el voto universal, secreto, igualitario y
obligatorio5.
2. En cuanto a las formas de democracia semidirecta afirma Mario Justo Lopez
que "... suponen o requieren la existencia de una base representativa y que se agregan o
adicionan a la misma, de tal manera que modifican la naturaleza propia del "régimen
representativo" (Mario Justo López, 1987: 413)6.
Modernamente se pone de manifiesto que la complejidad de los problemas
sociales y el aumento de la población imposibilitan el ejercicio de la democracia directa,
en la cual el pueblo en forma inmediata ejerce las facultades legislativas, ejecutivas y
judiciales.
De tal forma, se ha dado paso a la democracia indirecta o representativa en la
cual el pueblo ejerce las funciones citadas mediante sus representantes. Sin perjuicio de
ello se fueron instituyendo procedimientos de gobierno directo del pueblo pero dentro
del gobierno representativo, como son la iniciativa, la consulta, el plebiscito, el
referéndum, la revocatoria, etc.( Brügge y Mooney, 1994:133/151).
En definitiva las formas semidirectas son "mecanismos o procedimientos
mediante los cuales el cuerpo electoral participa directamente en la función
constituyente o legislativa realizada por los órganos representativos, o adopta decisiones
acerca de los integrantes de los mismos o decisiones políticas fundamentales sobre
determinados problemas" (Mario Justo Lopez, 1987:413).
Siguiendo a Martínez Peroni podemos afirmar que estos mecanismos han nacido
como un medio de asignar al pueblo mayor participación y protagonismo en las tareas
políticas, ya que a través de ellos se emiten juicios, se decide, resuelve, se toma parte en
5 En torno a la participación política en el municipio y al análisis del sufragio, del régimen electoral municipal, a la elección de las autoridades locales, los partidos políticos, etc., puede verse entre otros Juan Fernando Brügge y Alfredo Mooney; ob.cit.; págs. 113/129. 6 Agrega que "en esencia, pues, las "formas directas" configuran en realidad un "régimen representativo" modificado o, si se quiere, un "régimen representativo" no puro".

12
la formulación normativa del Derecho y se controla a los representantes (Martinez
Peroni en Dardo Perez Guilhou y Seisdedos , 1995: 410/411).
Las principales formas que podemos citar son:
a. La iniciativa popular supone el derecho o la facultad reservado a una fracción
del cuerpo electoral de proponer o bien de poner a consideración un proyecto de ley u
otra medida de gobierno a los órganos deliberativos o bien administradores.
En el ámbito comunal deberá referirse exclusivamente a materias propias de la
competencia propia de cada municipio.
b. Sobre el referéndum y el plebiscito en general se admite que son dos formas
distintas, así el primero supone el procedimiento mediante el cual el cuerpo electoral a
través del sufragio ratifica o desaprueba con carácter definitivo, decisiones de carácter
normativo adoptadas por los órganos representativos. Mientras que el plebiscito es
semejante al anterior pero tiene por objeto la adopción de una decisión política
fundamental de determinado carácter, tales como la manifestación de confianza hacia un
régimen político, etc.
c. Por su parte la revocatoria de mandatos es un procedimiento que tiene como
objeto destituir a los representantes o funcionarios elegidos antes de que cumplan el
plazo fijado de su actuación, teniendo por finalidad última mantener y hacer efectivo el
principio republicano de responsabilidad de los funcionarios públicos.
Algunos autores incluyen dentro de esta forma la facultad para decidir la
anulación de una sentencia judicial relativa a la inconstitucionalidad de una ley,
mientras que otros la conciben como una forma independiente (Mario Justo Lopez,
1987: 417- 418).
En el ámbito municipal argentino -como se verá en el punto siguiente-
encontramos constituciones que introducen la revocatoria de mandatos con el alcance
primeramente expresado. En cambio, otras contemplan un novedoso mecanismo, similar
a la revocatoria y que consiste en la facultad reconocida en algunos supuestos a los
vecinos de provocar el castigo de los funcionarios municipales por medio de denuncias
siguiendo un trámite especialmente establecido.
3. La participación en el ámbito municipal también se hace efectiva a través de
los centros, juntas o consejos vecinales, importando canales de intervención y toma de
conocimiento efectivos en el ámbito municipal7.
7 Al respecto puede verse entre otros trabajos: Liliana E. Chertkoff (1993) y Osvaldo Santillan (1989).

13
Lo vecinal pasa a formar una parte específica de lo comunal donde la calidad de
vecino se torna de gran importancia y como afirma Hernández "... en los grandes
centros urbanos efectúan una invalorable labor de mediación entre las autoridades del
gobierno comunal y los vecinos de barrios alejados, que muchas veces son los que
necesitan de la acción municipal, para satisfacer la prestación de mínimos y elementales
servicios públicos (Hernández, 1997: 500).
Se trata de un medio eficaz para estimular la vida cívica y la participación
vecinal en el gobierno de todos.
Para Brügge y Mooney “... las asociaciones espontáneas de vecinos de un
mismo barrio o sector que tienen por finalidad primordial lograr satisfacer las
necesidades comunes de su zona y ser cauce propicio para la participación cultural,
deportiva, recreativa, asistencial, educativa y de ayuda mutua de los habitantes que
comparten un mismo espacio geográfico”. Agregando que las comisiones o centros
vecinales constituyen un germen del sistema democrático que se exterioriza en la
concreta participación de los vecinos en los problemas de sus barrios (Brügge y
Mooney, 1994:160).
4. Otras formas que pueden mencionarse y que aparecen en el ámbito municipal
en el constitucionalismo provincial argentino son la audiencia pública, participación
sectorial como de las familias, los gremios, etc.
Respecto a la audiencia pública podemos decir que es la forma de participación a
través de la cual los ciudadanos proponen a la administración municipal la adopción de
determinadas medidas para satisfacer sus necesidades vecinales, o reciben de ésta
información de las actuaciones político- administrativas que se realiza en forma verbal,
en un solo acto y a cuyo desarrollo pueden asistir los ciudadanos.
En torno a la participación sectorial supone la posibilidad de intervención de los
distintos sectores en el gobierno local. Se trata de organizaciones intermedias como la
familia o los gremios que constituyen verdaderos grupos de presión o de interés, y que
también se encuentran en el ámbito municipal.
IV. Autonomía y participación en el municipio argentino. Análisis comparativo
en el derecho público provincial.
No cabe duda que los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales antes citados
han servido al reconocimiento definitivo de la autonomía municipal en el texto
constitucional nacional, pero también es importante la contribución del
constitucionalismo provincial. En él puede advertirse una estrecha vinculación entre el

14
reconocimiento de la autonomía en los ámbitos institucional y político, con sus distintos
alcances y matices, y la presencia de una mayores posibilidades de participación para
los ciudadanos y extranjeros en el gobierno local.
En tal sentido, se advierte que en el derecho público provincial el municipio se
perfila y afirma como el primer escenario en el cual ensayar la participación ciudadana
en sus diversas formas. Ello se fortalece sin duda a partir del reconocimiento de la
autonomía municipal, fundamentalmente en los ámbitos institucional y político, que
brindan el marco necesario para el desarrollo de verdadero municipio democrático.
A. Así, analizando las veintitrés constituciones provinciales, y haciendo una
breve referencia a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta el
momento en que han sido sancionadas, es posible clasificarlas en relación con el
tratamiento de la autonomía institucional del municipio en:
1. Autonomía municipal semiplena: no reconocen la autonomía en el orden
institucional, es decir, no poseen los municipios la capacidad de dictarse su propia carta
orgánica, sin perjuicio de ostentar autonomía en los demás ámbitos, aunque con
matices.
En este grupo podemos incluir a las Constituciones de Mendoza (1916), Entre
Ríos (1933), Santa Fe (1962), Tucumán (1990) y Buenos Aires (1994), las cuales
confieren al Poder Legislativo provincial la facultad de dictar la ley orgánica que regirá
a los municipios.
Como puede advertirse estas cartas han sido sancionadas en distintas épocas, así
la de Mendoza es la más antigua del país, siguiéndole la de Entre Ríos; la de Santa Fe
data del período que se inicia luego de la reforma nacional de 1957; Tucumán, la
incluimos en el lapso que comienza en 1986, y la de Buenos Aires, es posterior a la
Nacional de 1994.
Al respecto se observa que la mayoría no responde a la tendencia característica
del período de sanción al que pertenece. Así por ejemplo, la mayor parte de las
Constituciones dictadas luego del retorno del país a la legalidad institucional en 1983
consagraron la autonomía institucional, distinguiendo en categorías de municipios y con
distintos grados de autonomía, lo que no hace la Constitución de Tucumán. En igual
sentido, las que se reformaron luego de 1994 siguieron los lineamientos consagrados en
el art.123, con excepción de la de Buenos Aires.
Esta última merece una especial reflexión ya que, pese a sancionarse luego de la
reforma de 1994, mantiene en cuanto al régimen municipal lo expresado por la

15
Constitución de 1934 (arts.190 al 197), como si nada se hubiera legislado en el orden
nacional, por lo que, en nuestra opinión, tal falta de adecuación a la Ley Suprema
tornaría inconstitucional a tal reforma haciendo efectiva la prelación normativa que del
art. 31 de la C. Nac. se desprende y que no puede ser desconocida.
En torno al tratamiento de la participación y los distintos mecanismos vistos,
observamos que en las Constituciones referidas y en sus textos vigentes, se prevé en
general la forma de elección directa para las autoridades locales y la participación de los
extranjeros como electores y con capacidad para ser elegidos. Respecto a los derechos
de iniciativa, referéndum y destitución es en la de Entre Ríos donde aparece por primera
vez y con importantes limitaciones.
Así por ejemplo destacamos:
a. El caso de la Constitución de Mendoza (1916), en su texto en vigencia,
encontramos prevista la forma de elección directa de las autoridades locales
(Departamentos Ejecutivo y Deliberativo) por el pueblo de cada municipio (arts.198 y
197 respectivamente).
También faculta a los extranjeros a participar como electores mediante la
inscripción en el registro respectivo que cada municipio lleve, admitiendo que sean
elegibles siempre que sean mayores de edad y revistan la calidad de electores (art. 199
incss 2 y 3).
Resulta de interés destacar que si bien esta Constitución no contempla en el
ámbito municipal especiales formas de participación como la iniciativa, la consulta o la
revocatoria de mandatos, es la Ley orgánica de municipalidades nro. 1079 la que
dispone un particular mecanismo de participación popular para ayudar a hacer efectiva
la responsabilidad política de los funcionarios locales.
Así dispone que todos los vecinos tienen el derecho de provocar el castigo de los
funcionarios municipales, por faltas cometidas en el cumplimiento de sus deberes, por
medio de denuncias respecto de las cuales se reglamenta su trámite (art. 158).
b. La Carta de Entre Ríos (1933) similar a la anterior, dispone en su art.182 la
elección directa por el pueblo de los integrantes de los Departamentos Ejecutivo y
Deliberativo. Respecto al cuerpo electoral también incluye a los extranjeros quienes
deberán cumplir requisitos en torno a la edad, la residencia y las calidades de
contribuyente, o profesional o bien estar casado con un mujer argentina o tener hijos
argentinos (art. 183).

16
En el art.192 encontramos una cláusula similar a la citada de la ley orgánica de
municipalidades en el caso de Mendoza, pues reconoce a todos los vecinos el derecho a
provocar el castigo de los municipales y empleados. Pero además, en el art.193
observamos la aparición con ciertos límites de los derechos de iniciativa, referéndum y
destitución de los funcionarios electivos. Así se dispone que la ley orgánica de las
corporaciones municipales podrá otorgar al electorado municipal tales derecho pero
para casos expresamente enumerados.
c. La Constitución de Santa Fe (1962), solamente reconoce la forma de elección
directa del Intendente y del Concejo municipal (art. 107 inc.2)
d. A su vez, la Carta de Tucumán contiene también la forma de elección directa
de las autoridades (arts. 111 y 112) y respecto a los extranjeros delega en la ley que
regule las elecciones municipales otorgar derecho de voto a los mismos previa
inscripción en el padrón respectivo (art. 122).
e. Finalmente, las controvertidas disposiciones municipales de la Constitución de
Buenos Aires (1994), poseen gran similitud a las contenidas en la Carta de Mendoza,
especialmente en lo que se refiere a los extranjeros y las condiciones que impone para
ser electores y susceptibles de ser elegidos (art. 191 incs. 2 y 3). Pero se diferencia en
cuanto a que no prevé la forma de elección de las autoridades, disponiendo que será la
ley la encargada de determinarla.
Puede extraerse como conclusión que en general en estas Constituciones, en las
cuales no se reconoce la autonomía en el ámbito institucional, el tratamiento de la
participación popular se limita o circunscribe a la elección directa de autoridades con la
participación de los extranjeros. Encontramos como novedoso el derecho a provocar el
castigo de los funcionarios como un antecedente de la revocatoria de mandatos, y en
sólo una constitución aparecen los derechos a la iniciativa, la consulta popular y la
destitución pero con importantes límites y como facultad que podrá otorgar la ley
orgánica de las corporaciones municipales.
2. Autonomía municipal condicionada, limitada o restringida: se reconoce la
autonomía institucional pero disponiendo que la carta orgánica deberá ser aprobada por
el Poder Legislativo provincial.
En este grupo encontramos a las Constituciones de Neuquén (1957/94), Chubut
(1994) y Salta (1998), aunque presentan distintos matices.
Así, la primera dispone que los Municipios de primera categoría dictarán sus
respectivas cartas orgánicas (art.186) las que serán sometidas, al igual que sus

17
posteriores reformas, a la aprobación de la Legislatura provincial con el voto de las dos
tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros (art.188).
Igualmente la Constitución de Salta (art.174) condiciona la eficacia de las cartas
municipales y sus reformas a la aprobación de la Legislatura, quien tiene como plazo
máximo el de ciento veinte días, transcurrido el cual quedarán automáticamente
aprobadas.
En cambio, la de Chubut (art.231) solamente somete la primera carta orgánica
que dicte la convención municipal a la aprobación o rechazo de la Legislatura, quien no
podrá introducir enmiendas.
En torno a la participación, el tratamiento es más rico y variado que las
anteriores Cartas. Así la de Salta al margen de establecer la forma de elección directa de
las autoridades locales (art. 171) y de los convencionales (art. 174), también contempla
la presencia de los extranjeros dentro del cuerpo electoral (art. 173).
Luego es clara al disponer la necesidad de convocar a consulta popular por parte
de la Legislatura para la delimitación o modificación de los límites municipales (art.
170). Admite por otra parte la iniciativa popular para dictar o reformar la Carta
municipal (art. 174). Entre las competencias municipales se reconoce la promoción en
todos los niveles de la vida del municipio de distintas formas y canales de participación
de los vecinos, entidades intermedias y gobierno municipal (art. 176 inc. 13).
También se reconoce a los electores municipales los derechos de iniciativa y
referéndum rigiéndose su ejercicio por las disposiciones de la ley provincial que regula
la práctica de las mismas (art. 178).
En igual sentido, la de Neuquén contempla la consulta popular para los casos de
anexiones y segregaciones de municipios (art. 183), como asimismo la elección directa
de convencionales y demás autoridades locales con la participación de los extranjeros en
el cuerpo electoral (arts. 189, 191 y 193). También se les reconoce a los electores los
derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria mediante el voto popular en la forma y
bajo las condiciones que la ley establezca (art. 198).
Por su parte, la Carta de Chubut mantiene la forma de elección directa para las
autoridades locales y los convencionales (arts. 229 y 230), con la participación de los
extranjeros (art. 242).
Luego entre los requisitos que se imponen a las cartas y a la ley orgánica
municipal encontramos la inclusión de: a). iniciativa para proponer ordenanzas sobre
cualquier asunto de competencia municipal (art. 232 inc.1); b). referéndum para

18
contraer cierto tipo de empréstitos, acordar concesiones de servicios públicos de plazo
superior a diez años y para los demás casos que se determinen (inc. 2), como por
ejemplo para anexar o fusionar municipios contiguos (art. 236); y c) revocatoria para
remover a los funcionarios electivos de las municipalidades en los casos y bajo las
condiciones que se establecen (inc.3).
Como disposición ciertamente novedosa entre las competencias municipales se
contempla en el art. 233 inc. 8 la de promover y reconocer la participación orgánica y
consultiva en forma transitoria o permanente de la familia y asociaciones intermedias en
el gobierno municipal.
3. Autonomía municipal plena: se reconoce autonomía en todos los ámbitos
enumerados en el art.123.
En este grupo podemos incluir a las Constituciones de Misiones (1958/64), San
Juan (1986), La Rioja (1986/98/02), Jujuy (1986), San Luis (1987), Córdoba
(1987/01), Catamarca (1988), Río Negro (1988), Formosa (1991/03), Tierra del
Fuego (1991), Corrientes (1993), La Pampa (1994), Chaco (1994), Santa Cruz
(1994), y Santiago del Estero (1997), las cuales reconocen a algunos municipios, en
general a los denominados de “primera categoría”, la facultad de dictar su propia carta
orgánica, sin perjuicio, de reglar también la autonomía en los demás ordenes (político,
administrativo, económico financiero).
a. En torno al tratamiento de la participación popular se observa que en general
estas Constituciones contienen uno o varios artículos en los cuales se exige a las cartas
orgánicas a dictarse, o bien se dispone para el municipio en general, la condición básica
de asegurar los principios del régimen democrático participativo. En tal sentido, las
constituciones de San Juan (art. 242 inc.1), San Luis (art. 254 inc.1), Formosa (art.
179 inc. 2), la exigen expresamente para las cartas orgánicas
Otras en cambio guardan silencio al respecto, no constando una referencia
expresa a la democracia participativa, como es el caso de Misiones, Córdoba,
Catamarca, Jujuy, Río Negro, Corrientes, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco,
La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero, sin perjuicio de lo cual, puede inferirse tal
característica de los demás requisitos exigidos a las cartas orgánicas.
b. En cuanto a la elección de autoridades locales, la totalidad de las
constituciones tiene prevista la forma directa, incluidos los convencionales,
contemplando también la intervención de los extranjeros previa inscripción en un
registro especialmente previsto. Así encontramos, por ejemplo, la Constitución de

19
Misiones (1958/64) que contempla la elección directa de sus autoridades (art.163)
incluyendo entre los electores a los extranjeros que se inscriban en el registro municipal
respectivo y reúnan los requisitos que se establecen, tales como: tener más de dieciocho
años de edad, saber leer y escribir en idioma nacional, ejercer actividad lícita, tres años
de residencia en el municipio y acreditar ser contribuyente directo o tener cónyuge o
hijo argentino (art.164).
En el mismo sentido y con un tratamiento similar aunque con los matices
propios de cada realidad local, encontramos a las de San Juan (arts.241, 244, 245 y
248), La Rioja (arts.154 y 156), Jujuy (arts.184 incs.3 y 7 y 187), San Luis (arts. 250,
251, 252, 254 inc.3, 257 incs.1 y 2), Córdoba (arts. 182 y 183 inc.1), Catamarca (arts.
246, 247 inc.2, 248, 251), Río Negro (arts. 228 inc.2, 233, 237), Formosa (arts. 179
inc.2), Tierra del Fuego (arts. 177 inc.1, 180 incs. 1 y 2), Corrientes (arts. 158 y 159),
La Pampa (art. 118), Chaco (arts. 192, 193 y 194), Santa Cruz (arts. 143, 145 inc.2), y
Santiago del Estero (arts. 207, 210).
c. Otro aspecto interesante en torno a la participación lo constituye la previsión
contenida en algunas constituciones respecto a la necesaria consulta popular para el
supuesto de fusión de dos o más municipios. En tal sentido la de Córdoba contempla
entre las atribuciones del Poder Legislativo la de llamar a referéndum a los electores de
los municipios involucrados en caso de fusión (art.104 inc.10).
También la de Río Negro exige un referéndum popular para los casos de
modificación de los límites de un municipio como asimismo en los supuestos de
anexiones y segregaciones (art. 227).
d. En cuanto al reconocimiento de los mecanismos de democracia semidirecta
que solamente pueden ejercer los electores municipales, y en cuanto a la inclusión de
organizaciones intermedias como consejos económicos, juntas vecinales, etc., se
observa en general, un tratamiento más detallado en las constituciones de San Luis y en
menor medida en las de Misiones, Río Negro, Catamarca, San Juan, Jujuy,
Córdoba, Formosa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco, en contraposición con la
de La Pampa.
Así en la primera citada, entre las atribuciones de los concejos deliberantes
encontramos la utilización de la consulta popular cuando lo estime necesario,
determinando la ley los casos en que se ejercen los derechos de iniciativa y revocatoria
(art. 258 inc. 16), idéntica cláusula aparece en la de San Juan (art. 251 inc. 11)..

20
Siguiendo con la Constitución de San Luis, entre las atribuciones del
departamento ejecutivo se observa la de creación de consejos económicos sociales como
órganos de asesoramiento y consulta (art. 261 inc. 12). En torno a las juntas vecinales
los municipios pueden patrocinar su creación e integración (art. 274), permitiendo que
éstas como asimismo los organismos sindicales y toda otra asociación representativa de
los distintos sectores, puedan presentar anteproyectos de ordenanzas (art. 275).
Por su parte, la de Río Negro impone a las Cartas orgánicas asegurar los
derechos de consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandatos (art.
228 inc.4) y en general, al municipio le otorga facultades y deberes, entre ellos,
convocar a consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandatos (art.
229 inc.2). Estos mismo derechos son consagrados en las constituciones de Córdoba
(art. 183 inc.4), Chaco (art. 204).
Tierra del Fuego consagra como competencia municipal reconocida
expresamente por la Provincia, la de promover en la comunidad la participación activa
de la familia, juntas vecinales y demás organizaciones intermedias (art. 173 inc. 9), pero
no menciona ninguna forma en particular. En similar sentido la de Jujuy consagra la
participación vecinal (art. 180) delegando en la carta y en la ley orgánica la inclusión y
reglamentación de los derechos que hagan efectiva tal garantía. También la de Santiago
del Estero en forma genérica menciona la participación y el funcionamiento de
entidades intermedias en la gestión administrativas y de servicio público (art. 221).
Algunas constituciones como Catamarca (art. 247 inc.3), Formosa (art. 186),
Santa Cruz (art. 145 inc.4) y Santiago del Estero (art. 221) no mencionan el derecho
de revocatoria de mandatos pero sí la iniciativa, el referéndum y la consulta. Otras
introducen la audiencia pública como mecanismo de participación, tal el caso de La
Rioja (art. 157 inc.2). Otras consagran junto con la iniciativa y la consulta, la
revocatoria como la de Corrientes (art. 170), Córdoba (art. 183 inc.4), Chaco (art.
204) y que en el caso de Misiones (art. 165) se denomina destitución.
Las juntas o uniones vecinales están expresamente contempladas en algunas
constituciones, tal es caso de Río Negro (art.240) que consagra su integración para
promover el progreso y desarrollo de las condiciones de vida de los habitantes y sus
vecinos, otorgándole a sus autoridades el derecho a participar con voz en las sesiones de
los cuerpos deliberativos en los problemas que les incumben en forma directa.
Otras constituciones solamente mencionan el reconocimiento de organizaciones
vecinales como exigencia para las cartas orgánicas, como Catamarca (art. 247 inc.4),

21
Córdoba (art. 183 inc.5), Santa Cruz (art. 145 inc. 6), La Rioja (art. 157 inc.3), y
como atribuciones del municipio, tal es caso de San Juan (art. 251 inc.10), y Chaco
(art. 206 inc.13).
Finalmente, la Constitución de La Pampa no contiene referencia alguna a los
mecanismos de participación señalados ni a las organizaciones intermedias
mencionadas.
4. Especial mención merece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que en torno a la participación popular consagra en primer lugar, la democracia
participativa en su art.1, reconoce luego a los extranjeros residentes el derecho al
sufragio (art. 62) siempre que estén empadronados y en los términos que establezca la
ley, y en cuanto a la forma de elección de sus autoridades se impone la directa (arts. 69
y 96).
También introduce la audiencia pública para debatir asuntos de interés general
(art. 63), la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley (art. 64), el
referéndum obligatorio y vinculante (art. 65) y facultativo y no obligatorio (art. 66), y
consagra por último la revocatoria de mandatos (art. 67). Luego entre las atribuciones
de la Legislatura menciona la de reglamentar el funcionamiento de consejos
comunitarios, la participación vecinal y los mecanismos de democracia directa (art. 80
incs. 3 y 4), siendo el Jefe de Gobierno quien convoca a referéndum y consulta en los
casos previstos (art. 104 inc.26).
B. Cuadro comparativo
Formas de Participación
reconocidas en el derecho
público provincial
Autonomía
semiplena
Autonomía
Condicionada
Autonomía
Plena
Participación de electores
extranjeros
Todas las
provincias
Todas las provincias Todas las
provincias
Elección directa de los
representantes
Todas las
provincias
Todas las provincias Todas las
provincias
Consulta popular Salta
Neuquén
San Luis
Río Negro
Córdoba
Chaco

22
Catamarca
Formosa
Santa Cruz
Referéndum Entre Ríos
(con límites)
Neuquén
Chubut
Córdoba
Río Negro
Chaco
Iniciativa Popular Entre Ríos
(con límites)
Salta
Neuquén
Chubut
Río Negro
Córdoba
Chaco
Ciudad Autónoma
de Bs. As.
Revocatoria Entre Ríos
(con límites)
Neuquén Río Negro
Corrientes
Córdoba
Chaco
Misiones
Participación Sectorial
(Consejos consultivos,
uniones vecinales, etc.
Chubut Misiones
San Juan
Jujuy
San Luis
Córdoba
Catamarca
Río Negro
Formosa
Tierra del Fuego
Chaco
Santa Cruz
Santiago del
Estero
Audiencias Públicas Ciudad Autónoma
de Bs. As.
La Rioja

23
V. Conclusiones.
A modo de balance se observa en el constitucionalismo provincial argentino una
marcada tendencia a concebir a los municipios, por lo menos a los denominados de
“primera categoría”, dotados de autonomía plena es decir, en todos los órdenes que
enumera el art.123 de la C. Nac.
Se advierte además una relación directa entre el reconocimiento de autonomía en
los ámbitos institucional y político con la existencia de mayores posibilidades de
participación de los ciudadanos y en algunos casos, de los extranjeros, siempre que
cumplan determinadas condiciones, en la toma de decisiones locales.
Así, es posible afirmar que de los veintitrés textos provinciales, solamente cinco
(Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires) no tienen reconocida la
autonomía municipal en el ámbito institucional, y vinculado con ello, observamos una
cierta restricción en lo que respecta a la participación, la cual se circunscribe
principalmente a la elección directa de las autoridades locales.
Por otro lado, en aquellas constituciones en las que se reconoce la autonomía
municipal plena, condicionada o no, según los casos, se advierte que la participación
ciudadana se amplía considerablemente, incluyéndose los derechos de democracia
semidirecta, las organizaciones intermedias como consejos económicos, juntas
vecinales, las audiencias públicas, los grupos sectoriales, etc.
En nuestra opinión el constitucionalismo provincial argentino se encuentra
encaminado con decisión hacia la transformación del municipio en la escuela de la
democracia, lo cual se refleja en el incremento del grado de participación en la cosa
pública.
En definitiva no debemos olvidar que “... si la educación da al hombre el
conocimiento de sus derechos, si la justicia los garante (no es los garantiza) , el
municipio les presenta el primer teatro en que debe ejercitarlos. Allí principia la
existencia del ciudadano, vinculándose a esa comunidad de sentimientos, de ideas y de
intereses que forman la patria; y bajo su sombra dos veces bendita, se funda, sobre todo,
la autonomía local, fuerza vital de los pueblos libres. El municipio es, por lo tanto, una
escuela en que se enseña el patriotismo, infundiendo la dedicación al bien común, la
vida práctica de los negocios, habituando a conducirlos ...” ( Joaquín V. Gonzalez,
1897: 720).

24
Los obstáculos para la trasformación del municipio en una escuela de
democracia son por todos conocidos, entre otros podemos desatacar, la falta de voluntad
y el clientelismo político, ambos circunscriben el poder de la participación de los
representados solamente a la elección de los representantes. El principal desafío de las
instituciones municipales es lograr el posicionamiento en el esquema político de los
sectores excluidos en las agendas locales ante los cambios globales, de nosotros
depende que este principio evolucione en programas, proyectos y tareas que cuenten
con indicadores reales y confiables o se transforme simplemente en una utopía.
BIBLIOGRAFÍA
Alexis de Tocqueville (1969): La democracia en América, editorial Guadarrama S.A.,
Madrid.
Almond Gabriel (1978): Política Comparada. Una concepción evolutiva, editorial
PIADOS, Buenos Aires.
Bidart Campos Germán (1989): Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Ediar,
Buenos Aires.
Bonifacio de Lucero Norma (1991): Formas de participación ciudadana en el
municipio”; en “Cartas Orgánicas Municipales; Ed. Mateo J. García; Córdoba
Brügge Juan y Mooney Alfredo (1994): Derecho Municipal Argentino. Aspectos teórico
– prácticos, Ed. Mateo J. García, Córdoba.
Burdeau Georges (1981): Derecho Constitucional e instituciones políticas, Editora
Nacional, Madrid
Chertkoff Liliana (1993): “Incidencia de los Consejos Vecinales en la transformación de
la conciencia colectiva”; en Revista de Estudios Municipales; nro. 9; Asociación
Argentina de Estudios Municipales; Buenos Aires.
Dahl Robert (1987): Análisis sociológico de la política, editorial Fontanella, Barcelona
Dana Montaño Salvador(1971): La participación política y sus garantías, Ed. Zavalía;
Buenos Aires.
Diccionario de la Lengua Española (1970), Real Academia Española, Madrid
Easton David (1982): Esquema para el análisis político, Amorrortu editores, Buenos
Aires.
Fernández Arturo (1996): “La renovada centralidad del concepto de poder en la Ciencia
Política de los años noventa”, en Gaveglio y Manero Fernández: Desarrollos de la teoría
política contemporánea, ediciones Homo Sapiens, Rosario.

25
Foucault (1985): Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Ed. XXI, México
García Delgado Daniel (1998): Estado Nación y globalización, Ariel, Buenos Aires
Hernández Antonio María (1997): Derecho Municipal, T.I, 2º ed., Ed. Depalma, Bs.As.
Losa (1998): Derecho Municipal, Público Provincial y Contravencional, Ediciones
Jurídicas Cuyo, Mendoza
Lukes Steven (1985): El poder, un enfoque radical, siglo Veintiuno Editores S.A.,
Madrid.
Marienhoff Miguel (1990): Tratado de Derecho Administrativo T.I; Ed. Abeledo Perrot;
Buenos Aires.
Mario Justo López (1987): Introducción a los estudios políticos, vol. II; 2da. ed.; Ed.
Depalma; Buenos Aires.
Martinez Peroni José Luis (1995): “Formas de participación directa en la democracia
participativa”; en Dardo Perez Guilhou y Felipe Seisdedos: Derecho Constitucional de
la Reforma de 1994, Ed. Depalma, Buenos Aires.
Neira Enrique (1986): El saber del poder. Introducción a la Ciencia Política, editorial
NORMA S.A., Colombia
Padilla Miguel (1994): Prólogo a la Constitución de la Nación Argentina; Ed. Abeledo
– Perrot; Buenos Aires.
Parejo Alfonso (1990): Manual de derecho administrativo; Ariel Derecho, Barcelona
Pasquino Gianfranco (1994): Manual de Ciencia Política, Alianza Editorial, Madrid.
Pirez Pedro (1991): Municipio, necesidades sociales y política local, Grupo Editor
Latinoamericano, Buenos Aires.
Rosatti Horacio (1994): Reforma de la Constitución, Ed. Rubinzal – Culzoni, Bs. As
Santillan Osvaldo (1989): “El vecinalismo en las modernas constituciones
provinciales”; en Revista de Estudios Municipales; nro.6; Asociación Argentina de
Estudios Municipales; Buenos Aires.
Segado Francisco(1992): El sistema constitucional español, Ed. Dykinson, Madrid.
Serrano María Cristina (2000): “Las formas semidirectas de participación política en la
reforma constitucional de 1994”; en Ekmekdjian Miguel y Ferreira Raúl: La reforma
constitucional de 1994 y su influencia en el sistema republicano y democrático, Ed.
Depalma, Buenos Aires.
Stigliz Joseph (2002): Malestar en la globalización, editorial Taurus, Buenos Aires.
Zuccherino Ricardo (1992): Tratado de derecho federal, estadual y municipal, tomo III;
Ed. De palma, Buenos Aires.