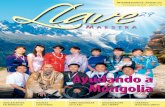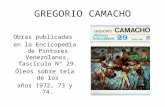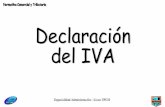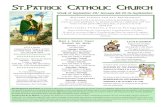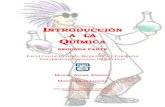29 - lij.ibero.mx
Transcript of 29 - lij.ibero.mx


29
“Nos escribimos en el cuerpo y, a la vez, el cuerpo nos escribe” Meri Torras Francés (18).
Resumen En el presente artículo se propone una metodología de análisis para los libros móviles infantiles desde los estudios literarios, con el fin de dilucidar su funcionamiento y producción de sentido. Esta aproximación se generó a partir del método utilizado por Sophie Van der Linden para los libros álbum. Los elementos aquí propuestos tienen relación con las técnicas de la ingeniería del papel y con la teatralidad, por lo que se los combinó con el concepto de mise-en-scène de Mieke Bal y el de performance de Patrice Pavis. Se pretende así demostrar que, en las obras Latitas, Caserío y Cabeza de flor, se da una íntima relación del sujeto (intérprete) con el objeto artístico por medio de una lectura performativa que articula el movimiento, los procedimientos tridimensionales y lo tópico-temático de las obras.
Palabras clave: libros móviles, literatura infantil, mise-en-scène, performance, teatralidad.
Abstract This article proposes a methodology to analize children’s mobile books from the perspective of literary studies, with the aim to understand their operation and process of giving meaning and sense to the text. This derives from Sophie Van der Linden’s method for analyzing picture books, in addition to elements presented here like paper engineer techniques and teatrality. This methodology was combined with Mieke Bal’s concept of mise-en-scène and Patrice Pavis’ concept of performance. The goal is to show how the texts Latitas, Caserío y Cabeza de flor merge subject and artistic object through a performatic reading of the movement, tridimensional procedures and the book’s plot.
Keywords: mobile books, children’s literature, mise-en-scène, performance, teatrality.
Dar imagen al movimiento: performance y mise-en-scène como configuradores de los libros móviles infantiles Latitas, Caserío y Cabeza de florAriadna Reyes López

30
¿Qué es un libro móvil?1 ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo sur-ge? Son preguntas que se han intentado responder a través de estudios con di-versos propósitos. Para muchos, los libros móviles son solo juguetes, accesorios o lujosas piezas con las que pueden rellenar las estanterías de sus estudios. Pero, lo cierto es que, como bien lo dice el término, son libros que se caracterizan por su transformación, por la interacción y, sobre todo, la sorpresa. Como toda literatu-ra, ofrecen un mundo de múltiples posibilidades de lectura, cuya diferencia radi-ca en que estos rompen su soporte e invaden el espacio físico del lector. El libro móvil es un espacio de transición, un cuerpo otro con el que se puede interactuar, ser movido y generar una experiencia estética desde lo sensorial.
En el presente artículo se sugiere una metodología de análisis para los libros móviles, aplicada a las obras: Latitas de Federico Tinivella; Cabeza de flor de Caro-lina Musa y Caserío de Laura Oriato, producidos por la editorial argentina Libros silvestres. Para lograrlo, se combinarán el método de análisis de Sophie Van der Linden para libro-álbum y la aplicación de los conceptos mise-en-scène de Mieke Bal y performance de Patrice Pavis. Se pretende probar que esos textos funcionan como una mise-en-scène, ya que establecen una fusión entre el sujeto y el objeto artístico por medio de la materialidad del libro, un performance 2 del lector-espec-tador, y la articulación de movimiento desde los procedimientos tridimensionales y lo tópico-temático de las obras.
El libro móvil: un soporte moderno
Los libros móviles se caracterizan por la transformación del contenido de la página,3 lo que provoca admiración y asombro. La definición de Jean Charles Trebbi en El arte del pop up: el universo mágico de los libros tridimensionales (2012) es la que guía este estudio:
1 Es también conocido como libro-juguete, ilustración sorpresa, libro animado, incluso se le toma como sinónimo de pop-up; no obstante, más que ser sinónimos, el pop-up es una de las técnicas de plegado más populares (Trebbi 74). El término resulta problemático en tanto que cada investigador escoge la denominación que más le acomode, aunque se refieran al mismo tipo de libros; por ello, para evitar confusiones y no cerrar el corpus a formatos tridimensionales, se usará “libro móvil”.2 Performance entendido como la interacción con otros cuerpos (un libro, un objeto o similares) como ejercicio sin el cual la experiencia estética no existiría (aclaración de la autora). 3 El sitio web de la editorial SM explica que el material principal de fabricación es siempre el papel, aunque en ocasiones se incluyen otros elementos como tela, celofán, goma, cordones, entre otros. Además, enlista las tres características principales de estos libros: transformación de imágenes, una ilustración debe ocultar o suceder a otra; movimiento, los personajes y escenarios “cobran vida” por medio de la animación; y tridimensionalidad, da profundidad y efecto de relieve (“Libros pop-up”).

31
Se caracterizan en primer lugar por su interactividad, la participación del lector
no se limita, en general, a pasar las páginas. La animación puede ser automática
[…] pero, en todos los casos, el sistema provoca una transformación del conteni-
do de la página y se maneja por el efecto sorpresa [Trebbi 10].
Con anterioridad, se han realizado investigaciones sobre los libros móviles, las cuales se pueden dividir en tres líneas: la primera se destaca por delimitar las ca-racterísticas de estos libros y seguir su desarrollo a lo largo de la historia, como la de Trebbi que ha reivindicado su valor artístico desde el diseño, arquitectura e ingeniería del papel4 (76). La segunda línea de investigación se centra en estudiar el libro móvil desde el diseño, arquitectura y disciplinas afines, como The Ele-ments of Pop-Up (1999) de David A. Carter y James Díaz que explora técnicas de plegado, mecanismos, tipos de articulación, materiales, entre otros aspectos orien-tados a cómo fabricar un libro móvil (16). La tercera los estudia como herramien-tas pedagógicas. Por ejemplo, Rui Ramos y Ana Margarida Ramos en “Cruce de lecturas y ecoalfabetización en libros pop-up para la infancia” (2014) muestran las pruebas obtenidas en estudios de campo con niños de educación primaria, quie-nes respondieron positivamente a los libros móviles y mejoraron su capacidad lectora (7). En resumen, si bien hay avances significativos en el estudio de este tipo de libros como el análisis de la construcción del discurso, el proceso de lec-tura o su estética, ninguna de las líneas de investigación se aproxima a estos textos desde los estudios literarios.
En cuanto a su historia, durante todo el siglo XIX en Europa surgieron di-versos modelos de libros móviles con propósitos meramente didácticos y pos-teriormente, moralizantes. Algunos estaban construidos con lengüetas, relieves, muñecas de papel, ilusiones ópticas, entre otros. Posteriormente, en el siglo XX, con los nuevos métodos de impresión aparece la técnica pop-up, término acuñado por Harold Lentz en 1932.
En Estados Unidos comienza la producción de los pop-up durante el periodo de la postguerra, mientras que, en el caso de México, el primer libro móvil es Esplendor de la América antigua, editado por Cidcli en 1992 y seis años más tarde
4 Otro caso similar es la tesis de doctorado en Arte de la española Marta Serrano Sánchez: ¡Pop-up! La arquitectura del libro móvil ilustrado infantil (2012), donde específicamente muestra la evolución del libro móvil en su país. Un equivalente mexicano es el artículo de Carlos Fabián Hernández Rodríguez “Los libros pop-up: un salto para el arte y el diseño” (2017) donde se hace un recorrido por la historia del pop-up, el surgimiento de su nombre y algunos modelos ejemplares, para después enfocarse en nombrar a creadores reconocidos, editoriales y universidades mexicanas que se espe-cializan en la ingeniería del papel.

32
sale a la venta El milagro del Tepeyac, ambos con propósitos educativos (Hernán-dez 170). No obstante, en contraste con las grandes productoras comerciales, las editoriales nacionales e independientes como Libros del Zorro Rojo, Tecolote, Editorial Media Vaca y Petra se centran en la experiencia estética de los niños. Por ello, ponen especial énfasis en traer a su catálogo libros móviles, libros objeto y libros de artista importados o traducidos, pero no de autoría nacional debido a que la creación mexicana de libros móviles es escasa, si no es que nula, pese a que es el mayor productor de libros infantiles de América Latina.
Por mencionar otro caso latinoamericano, Colombia comenzó la producción en 1967 a cargo de la editorial Carvajal, según explica Ángela Camargo Amago, la cual tenía potencial para desarrollar mano de obra (principalmente de mujeres) y construir de forma más rápida los mecanismos de ensamblaje, con un énfasis en la calidad artística y lúdica de los materiales (Camargo Amago 45). Poco después, Carvajal S.A se convirtió en líder mundial en la fabricación de libros móviles, con un aproximado de más de 2 400 títulos y millones de ejemplares hasta su cierre en el año 2000 (46).
Ahora bien, el corpus de este trabajo se produjo en Argentina, cuya produc-ción de libros móviles también se remonta al siglo XIX. Se inició la creación de es-tos antes que en Colombia, en la década de los cuarenta del siglo XX. La editorial pionera fue Abril de Boris Spivacow, le siguió Editorial Sigmar que compró dere-chos y distribuyó, sobre todo, libros carrusel.5 Actualmente, gran parte de la in-dustria, al igual que la de México, se basa en distribuir producciones extranjeras; sin embargo, hay una fabricación bastante grande de libros móviles artesanales y casi de autor, como Carancunfa (2018) realizado por Julia Lazarte y Román Krup (Bonino) y, por otro lado, casas editoriales como Libros Silvestres, presentada a continuación, dedicada a la experiencia estética y goce de los niños.
Libros Silvestres: una editorial artesanal
Libros Silvestres es una editorial independiente nacida en El Rosario, Argentina. La fundó Carolina Musa (El Rosario, 1975), una poeta especializada en Literatura Infantil y Juvenil con cuatro libros publicados: Acústico (2011), En el cuerpo quién sabe (2014), Cabeza de flor (2015) y Mariposas mutantes en Fukushima (2015); que además, se dedica a la creación de marionetas, a la museografía y a la ingeniería
5 Los libros de carrusel son aquellos cuyas tapas se abren hasta 360 grados dándole aspecto de es-trella o de tiovivo. Las ilustraciones y textos aparecen sobre el eje que forman los cantos del libro (“Libros pop-up”).

33
del papel en los libros de su editorial. De su obra se ha dicho que es una escritora “desgenerada” y “caleidoscópica” porque en sus textos confluyen diversos géneros y materiales.
En 2014, Musa tomó una serie de dibujos y poemas de la ilustradora Laura Oriato, quien también es editora de Libros Silvestres, para hacer el bosquejo de lo que se convirtió en el primer libro móvil de la editorial: Caserío. Este se imprimió con ayuda de un pre-financiamiento obtenido en Facebook, y el primer tiraje se agotó por completo. En 2015, Libros Silvestres recibió un subsidio por un con-curso organizado por Espacio Santafesino, institución encargada de fomentar y expandir la industria cultural de Santa Fe, lo que permitió la inclusión de tres nuevos libros a su catálogo. Desde el inicio se han caracterizado por presentar libros completamente artesanales, hechos a mano y con un diseño que los vuelve “Desafiantes y actuales” (“Libros Silvestres”). Estos son distribuidos por Internet y ahora, en más de 40 librerías de El Rosario y sus alrededores. Nunca habían realizado un envío a México, hasta que se les contactó con motivos de esta inves-tigación.
En su catálogo reúnen cuatro colecciones: La Vertical, dedicada a la poesía para infantes de autores contemporáneos, en formato de libro álbum; Mediomun-do, una colección que rescata tesoros literarios ignorados por el mercado editorial actual, a los que les dan una nueva apariencia con ilustraciones y diseños renova-dos; Ñu, de cuentos y novelas; y finalmente, Una cosa maravillosa.
Esta última la integran: Latitas, escrito en 2018 por Federico Tinivella, comu-nicólogo, fotógrafo, poeta y subdirector de la Biblioteca Argentina de El Rosario —las ilustraciones son de Paula Schenone, titiritera, escenógrafa y pintora, con larga trayectoria en teatro para niños y talleres de producción pedagógica—; Ca-serío, escrito por Laura Oriato y Carolina Musa en 2014; y Cabeza de flor también escrito por Musa en 2015 con ilustraciones de Laura Klatt, arquitecta, grabadora, dibujante y coeditora de Libros Silvestres. Es así como la multidisciplinariedad se nota en los libros, pero también en sus autores, quienes tienen en común la pasión por el trabajo manual.
De esta colección se ha dicho poco. Al ser una editorial tan local, es práctica-mente desconocida fuera de El Rosario, por lo que no se ha hecho crítica acadé-mica del corpus. Así pues, resulta pertinente plantear un panorama de la industria del libro móvil en Latinoamérica fuera de los grandes grupos editoriales, abrir el diálogo con relación a estas obras y con ello mostrar especificidades, como la tea-tralidad.

34
La teatralidad en el libro móvil
La teatralidad ha tenido diferentes acepciones desde la definición del teórico Roland Barthes, quien buscaba la existencia de una especificidad de lo teatral. De acuerdo con su ensayo “El teatro de Baudelaire” plantea la teatralidad como “…el teatro sin el texto” (54), la cual puede encontrarse en los signos y sensacio-nes edificados en escena, los artificios sensoriales, el tono, los gestos, las luces. Sin embargo, como afirma Arana Grajales, esta definición deja de lado los rasgos de teatralidad en la narrativa (80). A la fecha se han realizado numerosas investiga-ciones sobre lo teatral en novelas, cuentos y otras modalidades narrativas, sobre todo con relación a la configuración del espacio, intensificación de los diálogos y las descripciones o “didascalias” desarrolladas por quien narra.
Hoy en día, también se teoriza sobre la narrativa en la vida cotidiana. Jorge Dubatti percibe la teatralidad como una condición de lo humano que se presenta en lo social, comercial, erótico y se basa en “…producir un acontecimiento con-vivial-poiético-expectatorial” (7). En esta misma línea, Josette Fèral en su libro Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras (2004) señala que la teatralidad es un proceso basado en la activación de la mirada sobre el espacio; se trata del mo-vimiento entre los colores, superficies y texturas para crear un espacio otro desde sus referencias corporales (168).
Ahora bien, en los estudios críticos sobre la Literatura Infantil se ha estudiado la teatralidad en cómics, cine y recientemente, en los libros álbum. En estos, el pasar de página pone de manifiesto un cambio de espacio-tiempo, y cada imagen puede relacionarse con una escena marcada por la evolución de los personajes, como indica Sophie Van der Linden (68). La autora, con el fin de elaborar una metodología de análisis, centró más de veinte años de investigación en el álbum ilustrado, que, a diferencia de otros soportes literarios, requiere además de un análisis de contenido, uno composicional. Para ello, combinó nociones del có-mic, diseño editorial, encuadernado, técnicas de impresión, tipos de ilustración, e incluso nociones sobre movimientos de cámara y encuadres cinematográficos, lo que condensó en su libro Álbum[es].
Este tipo de libros resultan muy cercanos a los libros móviles por la disposi-ción de las imágenes y el texto, así como algunos de sus elementos compositivos. Por ello, para el análisis del corpus se empleará la metodología de Van der Linden, con ciertas variantes y agregados, que implican técnicas de plegado y una lectura performática.

35
El libro móvil como mise-en-scène
Conceptos viajeros en las humanidades: una guía aproximada es un libro publicado en 2002 por la teórica literaria Mieke Bal. El texto tiene por propósito explorar la capacidad de los conceptos de viajar entre disciplinas y contextos para ayudar en el análisis cultural, que, de entrada, debe ser interdisciplinario. En este, se propone percibir la realidad como una cierta manera de ver las prácticas culturales (131). Para ello, Bal resignifica la mise-en-scène o puesta en escena, un concepto que engloba la teatralidad como práctica o medio que performa un encuentro entre artificio, estética y realidad; uno en el que narrativa y visualidad no están opuestas:
Como concepto, la mise-en-scène proporciona una conexión interna entre la na-
rrativa, la imagen visual detenida y el psicoanálisis, este último entendido como
la teoría de la formación de la subjetividad […]. Sugeriré que puede resultar útil,
e incluso revelador, hablar de una estética de la mise-en-scène que nos permita
comprender efectos específicos de una gran variedad de prácticas semióticas, que
van desde la vida cotidiana hasta el arte culto” [147]
Bal sugiere el término como herramienta de análisis semiótico de cualquier prác-tica, incluso fuera de las artes escénicas; por ello, en su capítulo analiza artes visuales como exposiciones de museo e incluso los diarios de sueño, obras que no requieren actores como tal y no necesitan de escenario en sentido tradicional.
De acuerdo con Patrice Pavis, el término mise-en-scène se remonta a la Fran-cia del siglo XIX y designaba el paso del texto a la escena, más específicamente al espectáculo e interpretación de obras que en ese entonces no se consideraban literarias como balés, melodramas y pantomimas (Diccionario… 384). Desde esta perspectiva, la obra dejaba de ser una proyección del texto y posibilitó la idea de espectáculo que se transforma con cada representación, así como la importancia del trabajo del director de escena y posteriormente lo fundamental que resulta la participación del público, explica Navarrete Hernández (41).
Así pues, se trata de la materialización de un texto en una representación ante el público. No obstante, Mieke Bal lo postula como una posibilidad de involucrar la subjetividad del espectador con la materialidad de cualquier objeto/aconteci-miento cultural. En otros casos se ha usado la mise-en-scène para analizar narrati-va, como en el caso de la tesis de doctorado El texto literario como puesta en escena: seis obras de Mario Bellatin. Hacia la construcción de un modelo operativo del concepto de mise en scène de Rodrigo Navarrete, en 2017. Sin embargo, no se ha aplicado al corpus que se establece en el presente texto.

36
Los libros móviles, al igual que los de formato tradicional, tienen una diégesis propia donde se presentan los “actores” o personajes, la utilería y hasta un esce-nario que en conjunto articulan una trama, y se construye una ficción. La trans-formación de la página invade el espacio del espectador, transforma el discurso visual y la historia ya no se da en tercera persona, si no que requiere una interac-ción en primera/segunda persona, como un partícipe más.
Para empezar, habría que adentrarse en las características materiales de los libros para luego abordar sus mecanismos teatrales. Cabeza de flor (2015) relata la historia de una criatura alada (a ratos es un colibrí y otras veces es un pájaro o una mosca) muy escurridiza que escapa de la mente de una niña, quien nunca consigue atraparlo de vuelta. A lo largo de las escenas se puede ver a la protago-nista atravesar varios caminos con cierta similitud a los de Alicia en el país de las maravillas: túneles, jaulas, incluso llega a volar, lo que desafía la lógica común. Lo anterior la coloca en terrenos de lo absurdo, ya que presenta situaciones que desa-fían la lógica de nuestro mundo. Esto se cuenta desde un punto de vista externo, en tercera persona y un estilo indirecto. Es una suerte de poema narrativo, donde la voz lírica describe a la criatura alada y sus efectos.
El formato de impresión de un libro, como explica Van der Linden, es un soporte simbólico que puede llegar a adquirir un rol narrativo (4). Cabeza de flor (2015) está ensamblado y encuadernado a mano, con 18 páginas a impresión full color, con medidas de 29 x 21 cm, lo que resulta de importancia ya que el tamaño influyó en la estructuración de las ilustraciones y la organización de la página: la imagen ocupa el espacio central, para luego dar paso al mecanismo tridimensio-nal. El texto se superpone a ella de manera complementaria, por lo que se ponen en relación mutua y cada uno aporta una dimensión suplementaria al otro. Las escenas se presentan de forma horizontal, con la doble página como unidad pri-maria con un formato apaisajado o a la italiana, el cual se caracteriza por facilitar el movimiento de izquierda a derecha de las figuras (Van der Linden 36).
En la primera escena el personaje de la niña es el foco de atención; no hay diálogos, ni ornamentos, solo la infanta y su fluir de pensamiento. Para conseguir que el lector se adentre al espacio subjetivo, es decir, en los pensamientos de la protagonista, está el primer mecanismo que exige manipulación: una volvelle o rueda giratoria en la cabeza del personaje (véase la figura 1); en esta se presentan diferentes íconos, entre ellos un trébol, una piña, una manzana, una serpiente y un libro, los cuales están abiertos a interpretación e incitan al lector a indagar sobre lo que está pensando la protagonista. Desde la lectura aquí sugerida, esta sería una de las condiciones para que se dé la mise-en-scène, ya que se trata de una escenificación de la subjetividad, una conexión directa con los afectos y corpora-lidades de quien lee con este otro cuerpo, que es el libro.

37
En la escena siguiente se presenta al otro protagonista: el ave que escapa de la cabeza de la niña. Este está en otro lugar, con diversos colores, paisajes y una solapa que, al abrirse, tiene por contenido la ficha técnica del pájaro mosca, como una gran didascalia que permite colocar el ave en el imaginario del lector y que así vuele de una cabeza a otra. Por ello, se trata de una concatenación de sucesividad que implica un tiempo distinto y un nuevo espacio. No hay cuarta pared entre el escenario y el espectador, y aunque el espectador no salga en escena como tal, se siente fuertemente implicado, a la vez que recibe el impacto de los colores y texturas en el cuerpo (Bal 140).
Ahora bien, una de las escenas climáticas muestra una enorme jaula de la que busca escapar la protagonista, lo cual consigue con la ayuda del lector, quien debe jalar la lengüeta que saca del encierro a la niña. Sin la intervención del espectador, la obra simplemente no puede continuar, el movimiento no es automático, nece-sita ser activado, por lo que se percibe una mis-en-scène en tanto que es necesaria una fusión total del sujeto en el objeto, y del objeto en sujetos actuantes y sujetos que actúan (Bal 112).
Así pues, la elección de cada una de las técnicas de plegado, más allá de hacer-lo visualmente llamativo, también tienen un efecto en la producción de sentido y pueden interpretarse como soportes simbólicos. El volumen incluye un tauma-tropo6 (véase la figura 2) para armar en casa y luego incorporar al libro. Se trata de un disco de cartón con varias etapas del proceso de vuelo que, al girarse, se mezclan y crean el efecto de velocidad en el ave, así como la incapacidad de cap-
6 El “taumatropo” se popularizó como juego y también recibe el nombre de Rotoscopio, y en inglés se llama Wonderturner. Es un juguete basado en un disco de cartón que se hace girar sobre su eje mediante cuerdas atadas a sus extremos. En cada cara del disco hay un dibujo distinto y, al girar el disco, las dos imágenes parecen fundirse (“Taumatropo”).
Figura 1. Primera escena; Carolina Musa, Cabeza de flor (Libros Silvestres, 2015); fotografía digital de Ariadna Reyes, tomada en abril del 2020.

38
Latitas tiene una configuración similar. Se trata de un poema narrativo que describe cómo dos pequeñas latas caen de un árbol de las cosas, y una enorme enredadera brota de estas. Su tamaño es de 19x26 cm y las ilustraciones también se despliegan en el formato de doble página horizontal. Las imágenes ocupan el espacio central y el texto se ubica cerca de estas de forma complementaria. Esta organización del texto, según explica Van der Linden resulta muy cercana a la oralidad, ya que el niño se concentra en la imagen y un adulto narra los pequeños fragmentos de texto. Esta idea se sustenta en que existe una fragmentación del texto en unidades de aliento, es decir, a veces son solo dos versos u oraciones por escena. Por lo tanto, es posible relacionar esta cualidad oral con lo que Bal llama “operático” o sinestésico en la mise-en-scène, que hace referencia al énfasis que se da al sonido, pero también al uso de “…el más silencioso de los medios: la palabra escrita” (138).
Por ende, la voz de aquel que narra, ya sea para otro o para sí mismo, lo hace desde la teatralidad, como algunos lectores de poesía que modulan la voz, sus gestos y la disposición de su cuerpo para transmitir o enfatizar elementos de un poema y con ello, volverlo una experiencia única e irrepetible (Bal 189). Esto se da principalmente en las lecturas lúdicas y orales, sin embargo, esta suerte de per-formance también se da al contacto con la página movible, sin necesidad de una narración en voz alta, solo con el acto de mirar y ser parte del espectáculo.
Figura 2. Taumatropo con el proceso de vuelo; Musa, Cabeza de flor (2015); fotografía digital de Ariadna Reyes, tomada en abril del 2020.
turarlo y retenerlo. El movimiento está sugerido, además del diseño pop-up, por la postura de los personajes, que cambia en cada escena, por lo que se da a nivel temático y material. El taumatropo es movimiento, libertad, y refuerza la idea principal de la obra: el cautiverio no es para nadie.

39
A su vez, hay una progresión y transformación en las imágenes, la cual emula el crecimiento de las flores; sin embargo, este no sigue una estructura lineal, si no que va saltando de una etapa de crecimiento a otra. El montaje,7 por lo tanto, es progresivo e implica la metamorfosis de las semillas.
El punto de vista que adopta la imagen es un plano general con una perspecti-va de frente. Esto es posible observarlo en que se ve a las latas y los paisajes des-de una perspectiva externa, como un gran espectáculo del que maravillarse. En relación a ello, resulta pertinente mencionar que este libro, en comparación con Cabeza de flor (2015), contiene más mecanismos de ingeniería de papel, automá-ticos, y la técnica preponderante es el troquelado pop-up. Dicho en otras palabras, el movimiento se da, en su mayoría, al abrir y al cambiar las páginas, como en el caso del árbol de las cosas (véase la figura 3), que simula más una maqueta donde el espacio es un actante y protagonista.
7 De acuerdo con Van der Linden, por montaje se entiende la compaginación de imágenes enlazadas. Estas tienen sentido por sí mismas, pero también por el modo en que se relacionan con las demás y la forma en que se montan sobre el soporte (Álbum[es] 53).
En lo que respecta al poema, utiliza figuras retóricas como la metáfora: las flores se describen como “cataratas”, “collares que el sauce regaba” (Tinivella 4); y también hay Oxímoron: “Y ese ruido sordo se iba al cielo / como lágrimas al revés” (10). Dichas figuras crean imágenes irrepresentables, pero que apuntan al movimiento, al cambio y la transformación, lo que se transmite a través de los troquelados.
Figura 3. El árbol de las cosas; Federico Tinivella, Latitas (Libros Silvestres, 2018); imagen tomada del Book Trailer de la obra: www.youtube.com/watch?v=C2Rtd7EF5lo.

40
Además del árbol y las latitas, hay dos personajes que entran en escena. No es posible ver sus rostros o alguna parte de su cuerpo además de sus manos, que aparecen en el plano para decorar las latas; se sabe que la voz lírica es uno de los personajes por la estrofa siguiente: “las latitas no tenían dueño / las pintábamos un rato cada uno / con aviones de colores” (Tinivella 6).
Como en el caso de Cabeza de flor (2015), Latitas (2018) trae consigo un ele-mento externo al libro que extiende la experiencia de lectura. En este caso, incluye un pequeño bolso con semillas para plantar un árbol de las cosas y sus respectivas instrucciones de cuidado. Lejos de ser una actividad meramente pedagógica, per-mite romper nuevamente con el soporte y adquirir una experiencia estética otra, involucrarse con el libro fuera de este, en contacto con lo cotidiano.
Finalmente, Caserío (2014) tiene por medidas 19x26 cm y, en contraste con los otros dos miembros de la colección, no posee el formato de doble página en todo el libro, por lo tanto, las imágenes se leen de forma vertical en algunos casos. La relación de la imagen y el texto de igual manera es complementaria, por lo que se podría afirmar como una característica de los libros móviles de esta colección.
Esta obra es la que combina más técnicas de plegado, lo cual es directamente proporcional a la trama: un niño tiene dificultades para conciliar el sueño y para arrullarse se pone a contar las casas a su alrededor. Cada una es distinta y única a su manera, por lo que su composición material debe mostrarlo. Los elementos tridimensionales dan volumen a las casas —se vuelve una suerte de maqueta— así como a los personajes, en la narración. A su vez, utiliza solapas que ocultan o suceden objetos, lo que permite al espectador “ir de visita” e interactuar con ellos.
La primera escena presenta al protagonista acostado en su cama, la cual salta de la página para introducir al personaje. El primer texto escrito está en la esquina superior derecha y dice lo siguiente: “Cuando no puedo dormir / hago un inven-tario de casas” (2); lo que plantea dos cosas importantes para el relato: está escrito desde la primera persona del singular y las imágenes en escena se establecen desde el tiempo subjetivo interno, es decir, desde la imaginación del personaje. Además, sus reflexiones corresponden a una suerte de breve flujo del pensamiento. Aquí se retoma la técnica cinematográfica de point of view, donde se ve a través de los ojos del protagonista.
Con respecto a la subjetividad, Bal plantea desde Laplanche y Jean Baptiste Pontalis, la producción imaginaria del yo como un teatro privado, especialmente con relación a las fantasías y sueños, o como en este caso, con relación a la imagi-nación de los niños (144); lo que se da a nivel temático en Caserío (2014) y en el acto de la lectura. El texto construye un lugar imaginario para el espectador; los

41
efectos de la mirada resuenan en el cuerpo y los lectores se identifican con algo fuera de sí, lo que pone en escena su subjetividad (Bal 146).
Ahora bien, la habitación del niño es el primer escenario y su diseño guarda cierta semejanza con los libros cuyo propósito es buscar y encontrar íconos en concreto entre miles de imágenes,8 ya que cada una de las cosas de su pared, al levantarse, devela otra imagen relacionada con el protagonista. Esta multiplicidad de detalles permite ejercitar la capacidad de observación crítica, que deriva en un juego de reconocimiento para el lector atento. Las otras casas, pese a tener dife-rentes formas y colores, siguen esa misma lógica, donde se presta atención al más mínimo detalle, como si por medio de estas se caracterizara a los dueños.
El montaje de las escenas es de forma alternada. Si bien existe un efecto de travelling, el progreso de la historia es más bien dinámico y no lineal. No retrata la evolución de algo, sino el cambio y las diferentes identidades. Además de los me-canismos de plegado, el movimiento se sugiere por la postura de las casas, las cuales cambian de dinamismo, de forma e incluso algunas son tan pequeñas que caben en una taza de té.
Aunque el argumento parezca simple, lanza preguntas correspondientes a la identidad y la apropiación de los objetos, por ejemplo: ¿el lugar que habitamos
8 Libros Silvestres tiene el volumen ¿Qué es? ¿Dónde está? (2017). Un libro plegable para buscar y encontrar entre más de 100 imágenes. Según la descripción de Carolina Musa, estos libros ofrecen múl-tiples posibilidades de lectura y permiten a los más jóvenes (lectores en primeras infancias) ejercitar la identificación de dibujos no realistas.
Figura 4. Mujer que engendra un hogar; Laura Oriato, Caserío (Libros Silvestres, 2014); imagen tomada de la cuenta de Instagram de la editorial Libros Silvestres: www.instagram.com/p/B_QJUM_JrFh/.

42
aporta a la construcción de nuestra identidad o al revés? ¿El hogar habita a las personas o estas a él? Dichas cuestiones se manifiestan a nivel material y narra-tivo, como en la cita siguiente: “Dicen que las casas / son como los perros: / se parecen a sus dueños” (Oriato 8), y en imágenes que sugieren que el hogar puede venir desde lo más profundo, como un bebé o una taza de té (véase la figura 4).
En estas muestras de arte se da un efecto que simula el movimiento. Los libros móviles en efecto se mueven, pero sigue siendo una simulación que se repite: son, sobre todo, imágenes que cambian de posición. El que realmente se mueve es el espectador, es decir, aquel que manipula el libro, por lo que puede interpretarse como un performance.
Fusión entre el sujeto y el objeto artístico: leer desde el performance
Un rasgo fundamental de la mise-en-scène es la fusión del sujeto con el objeto artístico. Como se menciona en el apartado pasado, en los libros móviles esto se logra a partir de la lectura de aquel que manipula el libro, el cual puede ser con-siderado espectador, pero también performer. Bal define performance9 como una actividad que genera transformaciones y que implica una experiencia estética en el espectador (181). No obstante, existen innumerables acepciones debido a que no es un concepto fijo. Suele usarse en relación a las artes de “acción”, al traves-tismo, lo efímero, los happenings, lo anti-institucional, e incluso, el bodypainting (24), como explica Diana Taylor en Estudios avanzados de performance (2011). Al-gunos sitúan el concepto en el campo de las artes visuales, otros solo con relación al teatro y, en concepciones más contemporáneas, se relaciona con la vida cotidia-na y los estudios culturales e interdisciplinarios. En el primer caso, autores como Josefina Alcázar realizan genealogías de performance en México y Latinoamérica.
Por otro lado, la académica Marian Ríos, en su texto “Literatura y performance: hacia una literatura de acción”, explica que la relación entre performance y litera-tura se desarrolla en tanto que se plantean procedimientos narrativos, “escenas de escritura” y en lo tópico temático de las obras (2). En esta misma línea, Rodrigo Arenas reflexiona sobre los performances que tienen como motor conceptual un texto literario, escritos para reinventar e interpretar este último (93). En este mismo
9 La propuesta de Bal es usar perfomance en conjunto con performatividad, pero en el presente artículo no se usará esta aproximación (Conceptos viajeros…).

43
artículo, Arenas entabla una relación entre el performance y las nuevas tecnologías como celulares, tabletas, cámaras, computadoras, entre otros, que fungen como extensiones del cuerpo y por eso pueden desembocar en app-performance o piezas que utilizan redes sociales como soporte (94).
La postura de Bal es similar en tanto que no considera necesaria la aparición física en escena del lector o presentador para que esto sea un performance, la cua-lidad performática radica en ver, escuchar y sentir, es decir, en el acto de lectura (Conceptos viajeros…). Se trata de que el cuerpo del lector se vea envuelto en la obra y que esta mueva algo en él para incomodarlo, sacarlo de su zona de confort y producirle el goce (209). El espectador performa en tanto que responde a lo que está prescrito, lo que está “dado” por el libro, pero que está en constante cambio y resulta a veces inesperado e irrepetible.
No obstante, esta perspectiva también presenta algunos problemas. Teóricos del teatro como Michaud proponen que lo importante en el performance no es la materialidad, aún si esta es sensible, física y entabla un dispositivo complejo, ya que esta suele poseer instrucciones de montaje concretas, asistentes o un texto, las cuales cambiarán y se rearmarán según las circunstancias y los lugares (100). Por lo tanto, la materialidad no es más que un dispositivo y lo que importa es el efecto que causa. Su propósito, entonces, se basa en generar diversas experiencias como perplejidad, fascinación, incluso rechazo, horror e indiferencia (100).
Sin embargo, esta definición limitaría la participación del espectador y, sobre todo, deja fuera la puesta en escena de las subjetividades y su corporeidad. Por ello este artículo se ciñe a la concepción de Patrice Pavis, quien establece que performance implica una flexibilidad de los mecanismos del teatro; instaura un teatro físico donde el cuerpo tiene la posibilidad de expresarse y destacar el papel del performer más allá de su función como vehículo (“Puesta en escena…” 8). Se trata de su liberación e interacción con otros cuerpos como ejercicio sin el cual la experiencia estética no existiría (“Puesta en escena…” 8).
Los libros móviles son solo un soporte entre muchos, pero, cuya interacción con el lector no puede emularse por ningún otro medio. Incluso el cine, tecnolo-gías 3D o realidad virtual no podrían conseguir este efecto de invasión del espacio del lector, apelar a su sensibilidad y exigir una lectura por completo sensorial, como en el caso de Latitas (2018), Caserío (2014) y Cabeza de flor (2015), cuyos mecanismos impiden el desarrollo de la narración si no son manipulados. Toda lectura, al igual que cualquier acto social es un performance porque conlleva un diálogo y una interacción. Para llevarlo a cabo hay que desarrollar la capacidad de mirar, de escuchar y sentirse parte de un todo con la obra, presentarse para la mise-en-scène y dejar que las subjetividades se pongan en escena.

44
En conclusión, a lo largo de este texto se ha realizado una aproximación a los libros móviles desde los estudios literarios, lo cual hasta ahora no se había reali-zado. Esto, con el fin de analizar su funcionamiento y producción de sentido para así proponer una metodología de análisis específica para ellos, que, si bien toma en cuenta las técnicas de construcción y su diseño, estas no son el eje central, a diferencia de otros estudios.
Esta metodología se generó desde el método de Sophie Van der Linden para libros álbum, los cuales son muy cercanos a los móviles. De este se extrajo la in-teracción entre texto e imagen, la organización de la página, el punto de vista narrativo, montaje, construcción de escenas y la fabricación, a lo cual se añadió la revisión de técnicas de la ingeniería del papel y su efecto en el sentido del texto, así como los elementos teatrales, como la lectura en voz alta y la disposición cor-poral para continuar la lectura. Para el análisis se emplearon el concepto de mise-en-scène de Mieke Bal y el de performance de Patrice Pavis, lo que se relacionó con el efecto que tienen las técnicas de troquelado en la narración y la experiencia esté-tica del lector.
Se aplicó dicho método en tres obras argentinas: Latitas (2018), Caserío (2014) y Cabeza de flor (2015), de la editorial independiente Libros Silvestres. La elección del corpus se basó en que estos tuvieran por propósito generar una experien- cia de lectura lúdica y sensorial, con el goce del infante en mente. Se llegó a la conclusión de que estas obras funcionan como una mise-en-scène, ya que se da una lectura performática por la articulación de movimiento, los procedimientos tridimensionales y lo tópico-temático de las obras.
Finalmente, queda decir que el terreno de los libros móviles comienza a abrir-se paso en el espacio de la crítica y la academia. Si bien se propuso la metodología desde la literatura, se pueden hacer otros análisis, por ejemplo, desde los estudios intermediales debido al carácter multidisciplinar de estas obras, lo que queda pendiente para futuras aproximaciones. Así pues, el diálogo queda abierto para cuestionar e indagar acerca de los nuevos soportes literarios que han traído los últimos tiempos, como las muestras de videoarte, instalaciones museográficas de poesía, narrativa gráfica abstracta, entre otras más experimentales que repiensan el papel de los cuerpos en la lectura. Aunque a simple vista los libros móviles pue-den parecer juguetes o accesorios, involucran de tal manera a quien los lee que se vuelve una puesta en escena, una imagen del movimiento y una experiencia única e irrepetible.

45
Bibliografía
Arana Grajales, Thamer. “El concepto de teatralidad”. La Revista Artes, vol.7, no. 13, 2007, pp.80-89.
Arenas, Rodrigo. “Del Manifiesto a la Internet: relaciones entre texto escrito, lite-ratura y creación performática en Latinoamérica”. La Palabra, no. 34, pp. 85-99, doi.org/10.19053/01218530.n34.2019.9530. Consultado el 09 de octubre del 2020.
Bal, Mieke. Conceptos viajeros en las humanidades: una guía de viaje. Traducido por Yaiza Hernández Velázquez, CENDEAC, 2009.
Barrios Patricio, Martín, y María Mendoza Florencia. “La construcción del discur-so en los libros pop-up: texto, imagen y movimiento”. Arte e investigación, no. 14, 2018, pp. 2-5, sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73259/Documento_ completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consultado el 06 de octu-bre del 2020.
Barthes, Roland. “El teatro de Baudelarie”. Ensayos críticos. Traducido por Carlos Pujol, Seix Barral, 2003, pp. 53-63.
Bonino, Juan Pablo. “Libros pop up: cuando las historias cobran cuerpo fuera de la página”. La Nación, 9 de febrero 2018, www.lanacion.com.ar/cultura/el- libro-pop-up-un-mundo-para-descubrir-nuevas-formas-de-disfrutar-historias- nid2107657/. Consultado el 06 de octubre del 2020.
Camargo Amago, Ángela. “Libros pop-ups: vista histórica desde la ilustración infantil en Colombia”. Arte y Diseño: Revista de la Facultad de Arquitectu-ra, Arte y diseño de la Universidad Autónoma del Caribe, vol.12, no.1, 2014, pp. 43-48.
Carter, David A. The Elements of Pop-Up. Ilustrado por James Díaz, Little Simon, 1999.
Colomba, Diego. “Poesía y narración/ La curva de Ebbinghaus, de Carolina Musa”.Op.cit. Revista-blog de poesía argentina, hispanoamericana y traducida, 21 de sep-tiembre del 2016, www.opcitpoesia.com/?tag=carolina-musa. Consultado el 06 de octubre del 2020.
Dubatti, Jorge. “Teatralidad, teatro, transteatralización: notas sobre teatro argenti-no actual (y en particular sobre La máquina idiota de Ricardo Bartís)”. Journal of Theatricalities and Visual Culture California State University, pp.7-18.
Féral, Josette. Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras. Editorial Galerna, 2004.
Garbatzky, Irina. Poesía y performance. Teatralidad, vocalidad y vanguardia en el Río de la Plata (Buenos Aires, 1984 - Montevideo, 1993). Beatriz Viterbo, 2013.

46
Hernández Rodríguez, Carlos Fabián. “Los libros pop-up: un salto para el arte y el diseño”. Diálogos entre la tipografía y el libro-arte, coordinado por Horten- sia Mínguez García, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2017, pp. 93-112.
“Libros pop-up”. Literatura SM, 9 de febrero del 2016, es.literaturasm.com/somos-lectores/libros-pop. Consultada el 03 de octubre del 2020.
“Libros Silvestres”. Libros Silvestres, 14 de marzo del 2020, www.librossilvestres.com/. Consultada el 04 de octubre del 2020.
Makovsky, Pablo. “Libros silvestres”. Apóstrofe blog, pifiada.blogspot.com/2017/03/libros-silvestres.html. Consultado el 06 de octubre del 2020.
Michaud, Yves. “El arte en estado gaseoso”. Ensayo sobre el triunfo de la estética, Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 35-54.
Musa, Carolina. Cabeza de flor. Libros Silvestres, 2015.Navarrete Hernández, Rodrigo. “La mise en scène: del artificio escénico a la lite-
ratura”.El texto literario como puesta en escena: seis obras de Mario Bellatin. Hacia la construc-
ción de un modelo operativo del concepto de mise en scène. Tecnológico de Monte-rrey, 2017, pp. 41-53. Tesis doctoral.
Oriato, Laura. Caserío. Libros Silvestres, 2014.Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética y semiología. Paidós,
1998. --- “Puesta en escena y performance ¿cuál es la diferencia?”. Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral, año IV, no. 7, Julio, 2008, www.telondefondo.
org/numeros-anteriores/numero7/articulo/129/puesta-enescena-performance-cual-es-la-diferencia.html. Consultado el 06 de octubre del 2020.
Ramos, Rui, y Ana Margarida Ramos. “Cruce de lecturas y ecoalfabetización en libros pop-up para la infancia”. Ocnos, no.12, 2014, pp. 7-24, revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2014.12.01/pdf. Consultado el 04 de oc-tubre del 2020-.
Ríos, Marian. “Literatura y performance: hacia una literatura de acción”. XXVI Jor-nadas de Investigadores del Instituto de Literatura Hispanoamericana, Facul-tad de Filosofía y Letras (UBA), marzo de 2014, Buenos Aires. Conferencia, ilh.institutos.filo.uba.ar/sites/ilh.institutos.filo.uba.ar/files/R%C3%ADos%2C%20Marina_0.pdf. Consultada el 09 de octubre del 2020.
Serrano Sánchez Marta. ¡Pop-up! La arquitectura del libro móvil ilustrado infantil. 2012. Universidad de Granada, Tesis doctoral.
“Taumatropo”. Red gráfica Latinoamérica, 08 de febrero del 2012, redgrafica.com/que-es-un-taumatropo/. Consultada el 05 de octubre del 2020.

47
Taylor, Diana. “Introducción. Performance, teoría y práctica”. Estudios avanzados de Performance, editado por Marcela Fuentes y Diana Taylor, Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 7-30.
Tinivella, Federico. Latitas. Libros Silvestres, 2018.Torras Francés, Meri. “El delito del cuerpo”. Cuerpo e Identidad I, editado por Meri
Torras, Edicions UAB, 2007, pp. 11-36.Trebbi, Jean-Charles. “El pop-up en la literatura juvenil”. El arte del pop up: el uni-
verso mágico de los libros tridimensionales. Traducido por Jesús De Cos Pinto y Alicia Misrahi Vallés, Promopres, 2012, pp.72-82.
Van der Linden, Sophie. Álbum[es]. Traducido por Teresa Duran, coedición Ekaré/Variopinto ediciones, Banco del libro, 2015.