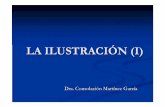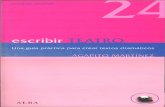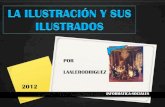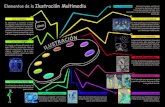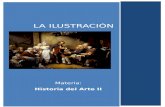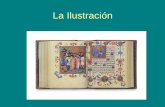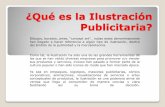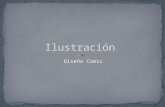2_04 Paramio, Defensa e Ilustracion Sociologia Historica
-
Upload
angelica-gunturiz -
Category
Documents
-
view
37 -
download
10
Transcript of 2_04 Paramio, Defensa e Ilustracion Sociologia Historica
-
Ludolfo Paramio
DEFENSA E ILUSTRACIN DE LA SOCIOLOGA HISTRICA
LUDOLFO PARAMIO
1. )Existe la sociologa histrica?Como es bien sabido, en los orgenes de la ciencia social no se da la tajante distincin entre
historiografa y sociologa que hoy nos es familiar. Ni en Montesquieu ni en los ilustrados escoceses ni en Marx resulta sencillo separar los intentos de teora social del recurso a la informacin histo-riogrfica para formular un modelo de la evolucin de la sociedad. Incluso en el Weber de la Sociologa de las religiones o de la Historia econmica general, el anlisis sociolgico se realiza sobre la base de un abundante material historiogrfico (tomado, lgicamente, de segundas fuentes, por lo que Weber se excusa en un tono curiosamente prximo al que en nuestros das adoptan algunos de los principales representantes de la sociologa histrica).
Sin embargo, la expresin sociologa histrica comienza a utilizarse para designar a un conjunto de obras (principalmente de Bendix, Smeiser, Tilly y Barrington Moore1) que aparecen a partir de la mitad de los aos cincuenta, y se identifica con una disciplina ms o menos reconocida como tal a partir de la notable repercusin alcanzada por las obras de Immanuel Wallerstein, en especial el primer volumen de El moderno sistema mundial.2 Coincidiendo con la popularidad acadmica de Wallerstein en Estados Unidos, uno de los principales representantes del marxismo anglosajn, Perry Anderson, lanza dos obras de extremada ambicin que pretende ser una verdadera refundacin del materialismo histrico.3 Ambas se sitan objetivamente en el mismo campo de la sociologa histrica, y Anderson ha argumentado en favor de esta perspectiva en sus polmicas con el conocido historiador Edward P. Thompson, en especial en su respuesta a la devastadora crtica de la obra de Althusser realizada por Thompson, ya que esta crtica constituye de hecho una vigorosa (e insostenible) acusacin contra quienes recurren a la teora de la sociedad al enfrentarse al estudio de la historia.4
1 Reinhard Bendix, Work and authority in industry, Nueva York, John Wiley and Sons, 1956; Neil J. Smelser, Social change in the Industrial Revolution, Chicago, The University of Chicago Press, 1956; Reinhard Bendix, Nation-budding and citizenship, Nueva York, John Willey and Sons, 1964 [Estado nacional y ciudadania, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1977]; Charles Tilly, La Vende, Cambridge, Harvard University Press, 1964 Barrington Moore, Social origins or dictatorship and democracy, Boston, Beacon Press, 1966 [Los orgenes sociales de la dictadura y la democracia, Barcelona, Pennsula, 1973].
2 The modem world-system: capitalist agnculture and the ongins of the European world-economy in the sixteenth century, New York, Academic Press, 1974 [El modemo sistema mundial, 1, Madrid, Siglo XXI de Espaa, 1979].
3 Lineages of the absolutist state, Londres, NLB, 1974 [El Estado absolutista, Madrid, Siglo XXI de Espaa, 1979] y Passages from Antiquity to feudalism, Londres, NLB, 1974 [Transiciones de la Antigedad al feudalismo, Madrid, Siglo XXI de Espaa, 1979].
4 Vase Perry Anderson, Socialism and pseudo-empincism", New Left Review, 35, enero-febrero de 1966, y Arguments within English Marxism, Londres, Verso, 1980 [Teora, poltica e historia. Un debate con E. P.
1
-
Defensa e ilustracin de la sociologa histrica
En esencia, lo que todas estas obras parecen compartir es la utilizacin del mtodo comparativo de casos histricos para realizar una contrastacin multivariante de hiptesis, con el fin de llegar a un anlisis macrocausal del cambio social. Esto no implica que en todos los casos se descarten los anlisis intencionales, pero s que el hincapi se pone en la macrocausalidad, a travs de un doble proceso de contrastacin positiva y negativa de rasgos considerados esenciales para el modelo explicativo:
Por una parte, los macroanalistas pueden intentar establecer que varios casos que tienen en comn el fenmeno que se pretende explicar tambin tienen en comn los factores causales propuestos hipotticamente, aunque los casos varan en otros aspectos que podran haber parecido causalmente pertinentes [...]. Por otra parte los macroanalistas pueden comparar casos en los que el fenmeno que se pretende explicar y las causas propuestas hipotticamente estn presentes en otros casos ("negativos") en los que tanto el fenmeno como las causas estn ausentes, aunque en otros aspectos son similares al mximo a los casos "positivos+.5
Otros intentos de encontrar rasgos comunes en estas obras han fracasado o se han condenado a la esterilidad por partir de dicotomas insostenibles o de falsas convergencias entre sociologa e historiografa. En el terreno de las dicotomas se habla con cierta frecuencia, por ejemplo, de un mtodo deductivo de la sociologa frente a un mtodo inductivo de la historiografa, o se caracteriza a la sociologa histrica por su recurso a fuentes secundarias frente a la historiografa propiamente dicha.
No es difcil comprender la artificialidad de estos planteamientos. Seria casi imposible, por ejemplo, hallar una obra de historiografa medianamente elaborada en la que no se contrasten las consecuencias del modelo causal sostenido (implcita o explcitamente, que esa es otra cuestin) por el investigador. Tampoco resulta fcilmente imaginable una obra importante de sociologa algunas de cuyas premisas tericas no sean inferidas (implcita o explcitamente, una vez ms) a partir de una cierta experiencia histricamente prxima o relevante para el autor. En cuanto al recurso a las fuentes secundarias por parte del investigador en sociologa histrica, constituye ciertamente un rasgo muy comn y es prcticamente inevitable cuando las dimensiones histricas del problema planteado son especialmente amplias. Pero no es una regla obligada: un ejemplo clsico de sociologa histrica basada en fuentes primarias es la obra de Charles Tilly, a partir de Vende,6 lo que es fcilmente explicable por las propias dimensiones de sus casos de estudio. Y de la misma forma tambin Bendix, Smelser y Moore han acudido a fuentes primarias en algunas de sus obras principales, abriendo as una tradicin en la que ahora se inscribe una amplia corriente de sociologa histrica del movimiento obrero.7
Otro obstculo para la comprensin del terreno especfico de la sociologa histrica es lo que podramos llamar el mito de la convergencia inevitable de historiografa y sociologa. En autores por
Thompson, Madrid, Siglo XXI de Espaa, 1985], en respuesta, respectivamente, a Edward P. Thompson, ~The peculiarities of the English", The Socialist Registee, 1965, y The poverty of theory", en The povert oi theory and other essays, Londres, Merlin, 1978 (en la edicin original de este libro se incluye tambin la reimpresin de The peculanties of the English", incluyendo algunas maldades que se omitan en la versin de The Socialist Register, al castellano slo se ha traducido el ensayo que da ttulo al volumen: Miseria de b teora, Barcelona, Crtica, 1981).
5 Theda Skocpol y Margaret Somers, The uses of comparative history in macrosocial inquiry", Comparative Studies in Soaety and History, XXII, 2, abril de 1980, p. 183.
6 Op. Cit
7 Vase Victona E. Bonnell, The uses of Theory, concepts and comparison in historical sociology". Comparative Studies in Society and History, XXII, 2, abril de 1980, pp. 172-173 y las referencias en las notas 52 y 53. [Se reproduce en este libro, nota de Waldo Ansaldi].
2
-
Ludolfo Paramio
lo dems interesantes emerge con notable crudeza esta ilusin: "Lo que a algunos de nosotros nos gustara ver, lo que estamos empezando a ver, es una historia social o una sociologa histrica -la distincin debera llegar a ser irrelevante- que se ocupara a la vez de la comprensin desde adentro y la explicacin desde afuera; de lo general y de lo particular, y que combinara el agudo sentido de la estructura del socilogo con el sentido del cambio igualmente agudo del historiador".8
Lo que subyace en estos planteamientos es una evidente nostalgia por la unidad perdida de los orgenes, la vieja esperanza en la reconciliacin de lo escindido. Pero para plantearse as las cosas es necesario aceptar demasiados equvocos. En este caso, por ejemplo, habra que asumir que las diferencias entre historia social y sociologa histrica son puras diferencias accidentales, que la comprensin "desde adentro ha sido tradicionalmente la tarea del historiador, mientras el socilogo se ocupaba de la explicacin desde afuera", y as sucesivamente.
Naturalmente, la mayor parte de la historia social nada tiene que ver con la sociologa histrica, y no se ve ninguna razn para que la distincin deba llegar a ser irrelevante, a menos que se parta de la conviccin de que la inicial unidad del pensamiento social nunca debera haberse perdido, lo que a su vez implica negar la especializacin como curso normal del desarrollo de la ciencia. En cuanto a suposiciones como la de que el socilogo se ocupa de la explicacin desde afuera, y no de la comprensin desde adentro, lo menos que puede decirse es que habran sorprendido vivamente a Weber y an resultaran francamente discutibles, por ejemplo, para cualquier etnometodlogo.
En efecto, existe una clara coexistencia en el pensamiento sociolgico, casi desde sus orgenes histricos entre dos tradiciones que habran intentado respectivamente explicar los hechos sociales desde atuera y desde adentro. La primera se suele vincular a la influencia del positivismo, que habra llevado a algunos autores a intentar construir una teora de la sociedad la manera de la fsica, con relaciones externas de causalidad que en nada dependeran de las intenciones de los individuos. Por otra parte, la, creciente influencia neokantiana a finales del siglo pasado hizo que se fuera generalizando la idea de una radical separacin entre ciencias fsicas y ciencias de/ espritu la teora de la accin social de Weber seria el mejor ejemplo de la traslacin a la metodologa de las ciencias sociales de dicha dicotoma.
Ciertamente no existe consenso dentro de la sociologa contempornea a favor de la explicacin desde adentro, a partir de la intencionalidad de los agentes individuales o, como se dice a menudo ahora, siguiendo la terminologa popularizada por el antroplogo Marvin Harris, la descrip-cin emic de los hechos sociales, es decir, la descripcin en trminos de las ideas que los miembros de una sociedad se hacen de su propia conducta y de las razones que les llevan a comportarse as: el propio Harris y un numero no desdeable de socilogos materialistas definen con buenas razones la prioridad de descripciones etic, en las que el investigador no acepta en su valor nominal las ideas de los miembros del grupo social estudiado, sino que las contrasta con sus propias observaciones. Pero identificar sociologa con explicacin desde afuera resulta absolutamente injustificado en estos momentos.
Ms al caso seria la vieja distincin entre la historiografa como comprensin/explicacin de hechos singulares y la sociologa como formulacin de generalizaciones. Pero aqu es preciso volver a lo que ya se seal antes: cualquier historiador con un mnimo de oficio maneja de forma implcita o explcita hiptesis a las que atribuye validez general -en un sentido absoluto o, lo que es ms frecuente, dentro del marco de unas ciertas condiciones temporales e institucionales-, as como cualquier socilogo de cierta entidad, por ms abstracto y general que pueda parecer su discurso terico, piensa en ltimo tiempo por referencia a hechos histrica y geogrficamente concretos.
El problema de la posible limitacin institucional de la historiografa y la sociologa como
8 Peter Burke, Sociology and history, Londres, Ailen and Unwin, 1980, p. 30. [Sociologa e historia, Madrid, Alianza, 1987].
3
-
Defensa e ilustracin de la sociologa histrica
disciplinas surge, precisamente, de que las hiptesis tericas del historiador o los referentes histricos del socilogo permanecen a menudo a un nivel puramente implcito, latente, sin poder llegar, por ello, a ser relativizados. Cuando a menudo se acusa a la sociologa, por ejemplo, de ignorar la dimensin histrica de la realidad social, seria ms preciso acusarla de manejar un horizonte temporal concreto como paradigma de existencia social: pero el hecho de que este horizonte se mantenga implcito impide desarrollar la discusin sobre sus posibles disimilitudes respecto a otros contextos histricos, es decir, impide la contextualizacin histrica de la teora sociolgica. As;, los que de otro modo podran presentarse como modelos sociolgicos particulares adquieren rango de teoras de rango ilimitado, y la validez real y el alcance preciso de las hiptesis manejadas deben discutirse en una atmsfera de sobreentendidos que aboca casi Indefectiblemente, hacia el argumento ad hominem y la filosofa de la sospecha.
El inters sustancial de la sociologa histrica provendra entonces, precisamente, de hacer explicita la relacin latente entre teora (sociolgica) e historia, de dar expresin al dilogo, tan inevitable como reprimido, entre hiptesis tericas e investigacin concreta de hechos histricos singulares. Esto tendra consecuencias directas e indirectas. Empezando por estas ltimas, es evidente que el sacar a la luz las hiptesis tericas o los referentes histricos presentes en la investigacin historiogrfica o sociolgica slo puede tener influencias beneficiosas sobre ambas, al posibilitar la libre y abierta discusin de los puntos de partida o las experiencias que de hecho funcionan como teln de fondo del trabajo de historiadores y socilogos. En tal sentido, el creciente vigor de la sociologa histrica puede muy bien, al revelar lo reprimido, actuar como una especie de psicoanlisis colectivo de la ciencia social contempornea y hacer mucho por su equilibrio y salud.
Las consecuencias directas podran ser ms importantes a corto plazo. Al fin y al cabo, ms all de confusiones y argumentaciones ad homnem, la discusin de las premisas o referentes histricos nunca ha dejado de llevarse a cabo en la ciencia social. Pero esta discusin ha quedado con frecuencia al nivel de la simple explicacin, sin alcanzar el de la autorreflexin. Dicho con otras palabras: en las polmicas de la sociologa contempornea es fcil encontrar ejemplos en que un autor nos muestra las premisas ocultas de los planteamientos de otro autor. Pero es ms raro encontrar una evaluacin de la validez relativa de las diferentes hiptesis frente a contextos distintos. Esto es precisamente lo que nos ofrece la sociologa histrica en cuanto mtodo de contrastacin multivariante de hiptesis, y aqu es donde deberamos buscar su principal contribucin directa al debate sociolgico.
Dicho de otra forma: la sociologa histrica nos ofrece lo ms parecido a la contrastacin emprica que podemos encontrar en la teora macrosociolgica, y en tal sentido resulta imprescindible tanto para evaluar las hiptesis tericas como para evaluar el carcter progresivo o estancado de los diferentes programas de investigacin. Un ejemplo de tal evaluacin no se lo pueden ofrecer los desarrollos recientes del pensamiento sociolgico incluido dentro de la tradicin marxista.
Como se sabe, las dos principales metodologas normativas de la ciencia de nuestro siglo -unidas entre si, a su vez, por un cierto vinculo de filiacin-, el falsacionismo popperiano y la metodologa de los programas de investigacin de Imre Lakatos,9 han coincidido en negar el valor cientfico del marxismo. En el primer caso, el marxismo, como el psicoanlisis y otros "sistemas filosficos que procuran poner al descubierto las 'vacuidades' de los dogmas de sus adversarios+,10 sera culpable de no someterse a las exigencias de falsacin que constituyen el ltimo criterio de la
9 Vanse Karl R. Popper, La lgica de la investigacin cientfica, Madrid, Tecnos, 1972; Imre Lakatos y Alan Musgrave, comps., La crtica y el desarrollo del conocimiento, Barcelona, Gnjalbo, 1975, e Imre Lakatos, La metodologa de los programas de investigacin cientfica, Madrid, Alianza, 1983.
10 Karl R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Buenos Aires, Paids, 1957, p. 381.
4
-
Ludolfo Paramio
cientificidad. Se supone que ante una prediccin incumplida el marxismo no reacciona revisando sus hiptesis de partida, sino descalificando a los crticos (a quienes introducen en el debate la evidencia de la prediccin incumplida) sobre la base de sus particulares intereses (los de los crticos) de clase.
En el segundo caso, Lakatos sostiene que su metodologa "muestra la debilidad de programas que, como el marxismo y el freudismo, no hay duda que estn 'unificados', y que dan un amplio esbozo del tipo de teoras auxiliares que van a utilizar para absorber las anomalas pero que indefectiblemente inventan sus teoras auxiliares a la zaga de los hechos sin que, al mismo tiempo, anticipen otros+.11 Al fin de cuentas, Popper acusa al marxismo de resistirse a la falsacin mediante argumentos ad hominem, y Lakatos, utilizando una metodologa sin duda ms sofisticada, de responder a las anomalas mediante hiptesis ad hoc carentes de contenido emprico nuevo. En ambos casos, el ncleo de la acusacin es la incapacidad del marxismo para reconsiderar sus hiptesis de partida.
Pues bien, la situacin ha cambiado en los ltimos aos de forma significativa en lo que podramos llamar la literatura posmarxista, y este cambio est estrechamente conectado con el auge de la sociologa histrica. Seria probablemente exagerado concluir que la tendencia del posmarxismo a revisar las hiptesis tradicionales del marxismo clsico es un resultado de los nuevos desarrollos de la sociologa histrica: parece ms razonable creer que una serie de cambios recientes en el clima intelectual han favorecido simultneamente ambas tendencias. Pero el hecho es que la sociologa histrica ha cumplido el papel de ofrecer a la tradicin marxista el tipo de contrastacin emprica que aquella haba venido eludiendo durante casi un siglo, posibilitando as el replanteamiento de ciertas g hiptesis (generalmente, como cabe esperar en cualquier programa de investigacin, hiptesis de rango inferior) y abriendo, indudablemente, una revisin terica profunda en el marxismo.
Algunos ejemplos pueden ser aclaratorios. El ms significativo podra ser la sociologa de las revoluciones. Una discpula de Barrington Moore, Theda Skocpol, ha realizado una comparacin de las revoluciones francesa, rusa y china para subrayar sus inadvertidos rasgos en comn. La conclusin es un modelo estructural en el que la contradiccin entre las relaciones de produccin y el desarrollo de sus fuerzas productivas, que en Marx era el factor determinante del hecho revolucionario, pasa por completo a segundo plano, y el peso social del campesinado, la debilidad del aparato de Estado -su carcter premoderno- y una doble situacin de conflictividad interna -de clase- y externa -competencia interestatal o guerra abierta- resultan ser los factores decisivos.12'2. Una consecuencia lateral de este planteamiento es el poner en duda la distincin clsica entre revoluciones burguesas y revoluciones proletarias (lo que a su vez implica un puesta en cuestin de la validez de ambos conceptos), y establecer la disociacin entre el concepto de transicin entre modos de pro-duccin y el concepto de revolucin poltica Es fcil comprender que todas estas conclusiones estn en violenta contradiccin no ya con el marxismo clsico, sino con la ortodoxia conceptual manejada por buena parte de la historiografa "de izquierda".
Un segundo ejemplo lo ofrece la sociologa histrica del movimiento obrero. Analizndolo como tal movimiento social, a partir del aparato desarrollado por Charles Tilly,13' es fcil comprobar que si la historia del movimiento obrero resulta anmala desde el punto de vista del marxismo la
11 Lakatos, La falsificacin y la metodologa de los programas de investigacin cientfica", en Lakatos y Musgrave, comps., La crtica y el desarrollo del conocimiento, p. 287.
12 Vanse Theda Skocpol, Los Estados y las revoluciones sociales, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1984, y T. Skocpol y Ellen Kay Trimberger, Revoluciones y desarrollo histrico del capitalismo a escala mundial, En Teora, 6, abril-junio de 1981, pp. 29-47.
13 Charles Tilly, Major forms of collective action in Westerm Europe, 1500-1975", Center for Research on Social Organization, University of Michigan, Working Papers, 123, y Louise A. Tilly y Charles Tilly, comps., Class conflict and collective action, Beverly Hills, Sage, 1981.
5
-
Defensa e ilustracin de la sociologa histrica
responsabilidad es de las categoras hegelianas que intoxican el anlisis marxiano de la clase obrera y sus tareas histricas. Partiendo de un conjunto de hiptesis sin apriorismos teleolgicos -como lo son lo procedentes de la filosofa de la historia de Hegel- se puede reconstruir la historia del movimiento obrero en trminos racionales que posibilitan a la vez su comprensin y su explicacin causal.'14
II La sociologa histrica y los problemas de mtodoAhora bien, incluso si se acepta que la sociologa histrica tiene respecto a otras perspectivas la
ventaja de explicitar las premisas tericas subyacentes en la interpretacin de los hechos histricos o los referentes historiogrficos implcitos en los modelos sociolgicos, incluso si esto se da por bueno, queda por saber en que medida la sociologa histrica puede contribuir a reorientar el debate metodolgico dentro de la ciencia social contempornea. En este sentido se puede argumentar a dos niveles. En primer lugar, en lo referente a las estrategias de investigacin. En segundo lugar, en lo referente a los modelos de explicacin/comprensin.
Para facilitar la argumentacin conviene referirse a polmicas reales que, si bien en algunos casos caen ya fuera de la atencin de la mayor parte de los investigadores, conservan aun su Inters como focos de discusin terica. Un ejemplo bien conocido es la vieja controversia sobre la transicin del feudalismo al capitalismo, en la que a grandes rasgos se contrapusieron la postura marxista ortodoxa del economista ingls Maurice Dobb,15 que pona el acento del cambio histrico en la contradiccin entre las reacciones de produccin feudales y el desarrollo de las fuerzas productivas, y la posicin circulacionsta de Paul Sweezy procedente en ltima instancia de Pirenne, que otorgaba importancia primordial en la disolucin del feudalismo al auge de las ciudades y al comercio vinculado a ellas.16
Se trata en este caso claramente de dos estrategias de investigacin contrapuestas, a su vez ligadas a diferentes rnodelos explicativos. La vigencia de la discusin puede medirse por la virulencia que entre los historiadores ha llegado a alcanzar recientemente el llamado debate Brenner,17 es decir, la polmica despertada por un ensayo del historiador californiano Robert Brenner sobre la transicin del feudalismo al capitalismo, criticando los habituales modelos de explicacin y ofreciendo como alternativa un modelo centrado en la relacin de fuerzas entre el campesinado y la nobleza feudal. Las diferencias en esta variable fundamental (la lucha de clases) explicaran los resultados diferentes de procesos evolutivos de transformacin de las relaciones de propiedad y de las relaciones de produccin a partir de condiciones de partida en otros aspectos similares. Las repuestas a la tesis de Brenner han procedido de muy diversos mbitos, pues no slo el circulacionismo se resiente de la crtica de Brenner: las explicaciones demogrficas del cambio social resultan especialmente malpara-das por su argumentacin. Lo importante del razonamiento de Brenner es que parte precisamente de esa contrastacin multivariante de hiptesis que se ha identificado anteriormente con la sociologa histrica, y que desarrolla su anlisis con una estrategia de investigacin que pretende buscar como variable fundamental la lucha de clases.
14 Puede verse un ensayo de tal reconstruccin en mi articulo Por una interpretaci6n revisionista de la historia del movimiento obrero europeo", En Teora, 8-9, octubre de 1981, marzo de 1982, pp. 137-183.
15 Dobb, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Madrid, Siglo XXI, 1976.
16 Rodney Hilton, comp., La transicin del feudalismo al capitalismo, Barcelona, Critica, 1977.
17 Es decir, el debate provocado por la publicacin del ensayo de Robert Brenner Agrarian class structure and economic development in preindustrial Europe", Past and Present, 70, febrero de 1976. El conjunto de la discusin, incluyendo una extensa y convincente respuesta de Brenner, originalmente publicada tambin en Past and Present, se recoge en el volumen The Brenner debate, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. [Hay edicin en espaol: T. H. Aston y C. H. E. Phiipin (eds.), El debate Brenner, Barcelona, Editorial Crtica, 1988].
6
-
Ludolfo Paramio
Es bastante evidente que sobre la pertinencia de tomar la lucha de clases como eje del anlisis de cambio social existe una literatura agobiante, y slo una presentacin extremadamente sesgada de esta cuestin podra dejar de plantear el problema de la mayor o menor vigencia de esta variable como hilo conductor de la estrategia de investigacin. Pero en los planteamientos temticos usuales la discusin se mantiene a un nivel estrictamente epistemolgico, lo que conduce a cuestionar las definiciones de clase, o a criticar la reduccin de la poltica a los conflictos de clase -el reduccionismo de clase, como se le ha dado en llamar en la literatura posmarxista de los anos setenta, pero siempre en un contexto de abstraccin en el que el nico criterio evaluativo sera la coherencia interna respecto a la teora general de los conceptos utilizados, sin que nunca se llegara a la contrastacin de la teora misma con la evidencia emprica.
Es en este punto donde el recurso a la sociologa histrica puede romper el crculo vicioso de la discusin epistemolgica, lo que ante todo tendra la funcin bastante fundamental de mostrar que en la ciencia social, como en la ciencia natural, al argumento ltimo debe ser la mayor o menor capacidad de los conceptos y !as teoras para dar cuenta de la realidad que se pretende analizar. A partir de esta discusin se pueden comenzar a comprender las polmicas tericas en trminos de la mayor o menor rentabilidad explicativa/retrodictiva de las hiptesis implicadas en las teoras macrosociolgicas, superando las formas de escolasticismo a la que con tanta frecuencia sucumbe la vida intelectual espaola, y cuyo ltimo gran ejemplo habra sido la inmoderada aficin a un lxico y una forma de razonar importados de Francia durante los primeros aos setenta, en el momento de mxima influencia entre nosotros de las obras de Louis Althusser y Nicos Poulantzas.
Si el marco de la sociologa histrica puede ofrecer interesantes recursos para el planteamiento de las discusiones sobre estrategias alternativas de investigacin, mayor puede ser su utilidad en lo referente a los modelos de explicacin/comprensin, y muy en particular al problema de la evaluacin de las explicaciones intencionales y funcionales. Un ejemplo lo puede ofrecer la reciente polmica sobre la lgica explicativa subyacente en el materialismo histrico y las versiones del cambio social vinculadas a l, incluyendo las teoras marxistas de la revolucin como simultnea transformacin de la supraestructura poltica y modificacin radical de las relaciones de produccin, es decir, de la base econmica.
La polmica en cuestin ha venido desatada por la publicacin (originalmente, en ingls, en 1978) de la obra de Gerald Cohen, Karl Marx's theory of history.18 En este libro se realiza una defensa de la filosofa del materialismo histrico sobre dos bases excepcionalmente polmicas. Por una parte Cohen aplica a su lectura de Marx los criterios de claridad y rigor establecidos por la filosofa analtica del lenguaje, rompiendo con esa vieja aficin a oscuridades supuestamente dialcticas que ha caracterizado a una buena parte de la marxologa. Por otra parte, concluye de esa lectura que la filosofa subyacente en la teora de la historia de Marx es funcionalista, es decir, que las tesis fundamentales del materialismo histrico de Marx se sustentan sobre explicaciones funcionales. Y lo que es ms. Cohen concluye que tales explicaciones son lgicamente legtimas y perfectamente defendibles.
La crtica ms inteligente del libro de Cohen ha sido realizada por Jon Elster,19 un profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Oslo fundamentalmente preocupado por problemas de racionalidad en las ciencias sociales, pero por lo dems asombrosamente diversificado en sus focos de inters, lo que podra ser una de las razones de su escasa popularidad en los medios
18 La teora de la historia de Karl Marx: una defensa, Madrid, Siglo XXI de Espaa, Ed. Pablo Iglesias, 1986.
19 Jon Elster, Explaining technical change, Cambridge, Cambridge University Press, 1983 (parte 1), y Marxismo, funcionalismo y teora de juegos: alegato en favor del individualismo metodolgico", Zona Abierta, 33, octubre-diciembre de 1984, pp. 21-62.
7
-
Defensa e ilustracin de la sociologa histrica
acadmicos espaoles. Elster ha tratado de mostrar que la explicacin funcional slo es vlida cuando se sustenta sobre un mecanismo explicito de causalidad funcional (lo que representara la seleccin natural en el caso del darwinismo) y que en el materialismo histrico no existe tal mecanismo.
P. Van Parijs20 por su parte, ha sugerido varios mecanismos que se podran incluir en un paradigma evolutivo para las ciencias sociales. De su obra se pueden extraer argumentos para reforzar el libro de Cohen con dos mecanismos causales explcitos que, combinados, podran satis-facer los requerimientos de Elster.21 Pero lo ms interesante de la polmica Cohen/Elster/Van Parijs (que tambin ha alcanzado a autores ms consagrados entre nosotros, como Giddens.22 no es la posible reivindicacin de la explicacin funcional a la que podra dar lugar, sino la tajante definicin de los lmites de este modelo explicativo.
En efecto, el propio Van Parijs, en bastantes sentidos defensor de la explicacin funcional, subraya en su libro que sta no puede dar cuenta de fenmenos singulares, de acontecimientos, y en particular de las revoluciones. Como nadie ignora, en Marx hay una misma lgica (funcional, si aceptamos la interpretacin de Cohen) que da cuenta de las tendencias generales de la evolucin histrica -por ejemplo, el desarrollo de las fuerzas productivas- y de acontecimientos histricos concretos -las revoluciones- que jalonaran las transiciones entre modos de produccin. Pues bien, Van Parijs seala que la lgica de la explicacin funcional slo es vlida para regularidades macrohistricas -para tendencias, por decirlo as- y que no puede dar cuenta de acontecimientos singulares, en los cuales es preciso recurrir al individualismo metodolgico, en particular a la teora de juegos. La propuesta es ms singular si se tiene en cuenta que Van Parijs haba intentado anteriormente desarrollar un modelo parafuncional de las revoluciones mediante la teora de catstrofes.23
En otras palabras: se puede deducir de esta polmica que la opcin entre causalidad e intencionalidad slo cobra sentido en contextos tericos concretos. Si se acepta la reduccin de la explicacin funcional a la explicacin causal,24 se puede pasar a discutir sobre los lmites entre cau-salidad e intencionalidad en el terreno ms concreto de la historia: en las grandes tendencias la explicacin causal -o, explcitamente, funcional- podra ser satisfactoria, mientras que al descender hacia los acontecimientos concretos sera la explicacin intencional la que protagonizara el anlisis.
Llegados aqu podemos replantear el problema inicial de las relaciones entre la teora sociolgica y la historia. A menudo se ha hecho hincapi, en el campo de la historiografa, en que los historiadores se proponen explicar acontecimientos singulares, y con frecuencia se ha pretendido que de ello se derivara la especificidad de la actividad historiogrfica. El historiador no puede confiar en la repeticin de un acontecimiento histrico significativo- no puede, en realidad, ni siquiera esperar que la historia se repita en la medida necesaria para evaluar la importancia relativa de diversos factores en el desencadenamiento de un hecho concreto. Mucho menos se puede proponer alguna
20 Philippe Van Parijs, Evolutionary explanation in the social sciences, Totowa, N. J., Rowman and Limefield, 1981, y EI marxismo funcionalista rehabilitado: comentario sobre Elster", Zona Abierta, 33, octubre-diciembre de 1984, pp. 81-101.
21 Vase mi propia argumentacin en Marxismo y explicacin funcional: una reivindicaci6n de la filosofa de la historia de Karl Marx, en AA. VV., Sociologa contempornea. Ocho temas a debate, Madrid, CIS, 1984, pp. 169-191.
22 Anthony Giddens, Comentary on the debate", Theory and Society, Xl, 4, julio de 1982.
23 Philippe Van Parijs, From contradiction to catastrophe", New Left Review, 115, mayo-junio de 1979.
24 Segn el clsico anlisis de Carl G. Hempel, La lgica del anlisis funcional, en La explicacin cientfica, Buenos Aires, Paid6s, 1979.
8
-
Ludolfo Paramio
forma de experimentacin bajo condiciones controladas, como lo hacen los cientficos naturales. O al menos no se lo puede proponer para los grandes acontecimientos de los que se espera cierta luz sobre la evolucin de la sociedad. El experimento sociolgico es con toda certeza un experimento microsociolgico; por supuesto que ello no permite considerarle irrelevante o trivial, pero deja siempre al socilogo con cierta sensacin de impotencia frente a procesos complejos y macrosociolgicos, en los que la experimentacin no es posible y para los que la microteora ofrece escasas pistas.
De esta frustrante realidad se ha llegado en muchas ocasiones a la defensa precisamente de una teora de microproceso, a la propuesta de una sociologa que construya modelos de situaciones elementales con un nmero reducido de participantes. Y, en sentido inverso, se ha tomado la opcin de relegar (o autorreducir) a la historia al extrao limbo de supuestas ciencias, como la sigilografia o la numismtica, consagradas al estudio de lo particular y tan incapaces de prediccin -o retrodiccin- como de cualquier forma de generalizacin. As, de la incapacidad de la sociologa para realizar macroexperimentos se concluira una doble impotencia: la historiografa renunciara a toda perspectiva, cientfica dura, mientras la propia sociologa debera autorrecluirse para ser fiel a sus pretensiones cientficas, en el estudio de microgrupos.
Supongamos que la sociologa y la historiografa son dos aproximaciones complementarias a un mismo objeto, y supongamos que la sociologa histrica nos ofrece el engranaje sobre el que podemos articular ambas aproximaciones. La contrastacin multivariante de hiptesis que hace posible la sociologa histrica nos permitira hallar un equivalente funcional aproximado de la experimentacin controlada para macroprocesos. Desde ese punto de partida podramos superar tanto la autolimitacin de la sociologa al campo de lo micro como el confinamiento de la historiografa al fantasmal territorio de las ciencias de lo singular.
Pero lograr esta doble superacin exigira establecer una clara colaboracin y una estricta divisin del trabajo: en este punto cobra toda su importancia la distincin entre tendencias y acontecimientos. Veamos un ejemplo. Analizando la Revolucin francesa, Jack Goldstone, un buen conocedor de las explicaciones historiogrficas al uso de las grandes revoluciones, descarta las explicaciones marxistas por su reduccionismo, y se aproxima notablemente a los planteamientos de Furet.25 Pero encuentra insatisfactorio su anlisis de las razones de la revolucin, en la medida en que Furet sugiere que sta debe explicarse por la fortuita coincidencia de crisis polticas y econmicas en el marco de una creciente competencia de las elites francesas respecto a los recursos del Estado absolutista. Esta descripcin deja poco espacio para una teora general. Skocpol proporciona una elegante modificacin al advertir que la contradiccin entre centralizacin del Estado y autonoma de las elites era parte de un complejo conjunto de condiciones estructurales que Francia comparta con ciertas otras sociedades que han experimentado la revolucin social, condiciones que ofrecan la posibilidad objetiva de una coyuntura de crisis polticas y revueltas campesinas. Sin embargo, Skocpol tampoco consigue proporcionar una respuesta terica general a por qu esta posibilidad objetiva se realiz en Francia a finales del siglo XVIII.26
En mi opinin Goldstone confunde dos tipos de crtica muy distintos. Que Furet limite su explicacin de la Revolucin francesa a la coincidencia fortuita de una serie de factores es algo que podemos discutir a la vista del posible paralelismo de la Revolucin francesa con otros procesos revolucionarios. En este sentido, despus de leer Los Estados y las revoluciones sociales, de Theda Skocpol, ciertamente el planteamiento de Furet parece casi frustrante. Hay razones, sin embargo, para que Furet haya desarrollado su propia interpretacin como una negacin de casi cualquier
25 Jack A. Goldstone, Reinterpreting the French revolution", Theory and Society, XIII, 5, septiembre de 1984: se trata de un ensayo panormico a partir de la edicin inglesa del conocido trabajo de Franois Furet Pensar la revolucin francesa (Barcelona, Petrel, 1980) Zona Abierta, 36/37, pp. 129-150].
26 Ibid., p. 711.
9
-
Defensa e ilustracin de la sociologa histrica
regularidad o determinismo: est reaccionando contra una ortodoxia crecientemente estril, la vieja interpretacin marxista que ve en la revolucin el estallido de la contradiccin entre el desarrollo de las fuerzas productivas y ia inercia conservadora de unas relaciones de produccin ya inadecuadas. Est tratando de romper con un marco terico el que las revoluciones son sucesos inevitables predecibles con la misma seguridad que el choque de dos mviles en un piano.
Pero Furet, al enfrentarse con la vieja ortodoxia de la interpretacin marxista de la Revolucin francesa, va demasiado lejos: olvida que hay similitudes estructurales entre el proceso que l describe y otros procesos revolucionarios que han transformado nuestro siglo. O, mejor dicho, no olvida tales similitudes, sino que no las advierte. Esta es la muy notable aportacin de Theda Skocpol, que al mostrar la existencia de semejante paralelismo destruye de forma mucho ms contundente que Furet el paradigma terico marxiano. Despus de leer a Skocpol es muy difcil seguir aceptando la secuencia cannica de revolucin burguesa y revolucin proletaria, seguir creyendo que las revoluciones son fruto de contradicciones en la base y seguir ignorando su esencia fundamental de acontecimientos polticos.
Sin embargo, la objecin de Goldstone parece remitirnos al mismo problema al criticar a Furet y a Skocpol. En ambos casos, las explicaciones de la revolucin dejaran campo a lo fortuito y no conseguiran cerrar un verdadero campo terico, una verdadera teora general que permitiera predecir las revoluciones. La diferencia entre la pura coincidencia de factores en Furet y el modelo estructural de Skocpol no seria suficiente a ojos de Goldstone: en ambos casos se habra fracasado en la elaboracin de una teora general de la revolucin.
Confieso que personalmente me encuentro mucho ms cerca de Skocpol, quien no slo rechaza explcitamente la posibilidad de una teora general del Estado, sino que seguramente rechazara tajantemente una idea tan absurda como la de una teora general de las revoluciones. En palabras ms claras: la sociologa, la teora sociolgica, puede especificar las condiciones de posibilidad de una revolucin, pero no puede pretender explicar las causas de su realizacin porque la revolucin, pace Marx, no es un proceso general por el que algunas sociedades han pasado.
Por tanto, la teora sociolgica debe ofrecernos un modelo en el que se expliciten las condiciones estructurales que hacen posible la revolucin. En este terreno es mucho lo avanzado por Skoopol, pese a que se la pueda culpar de haber permitido que elementos subjetivistas -voluntaristas, muy vinculados a su propia formacin en tiempos del auge de la nueva izquierda en Estados Unidos- tian e incluso deformen en algunos momentos su anlisis a expensas del modelo estructural.27 Y en este terreno, tambin, no tiene ningn sentido la critica de Goldstone, pues el paso de las condiciones de posibilidad a la realizacin de la revolucin es el paso que nos lleva de la sociologa a la historiografa.
En efecto, aqu es donde el redescubrimiento por Van Parijs de la intencionalidad individual cobra todo su relieve. Los anlisis macrocausales permiten fijar tendencias y regularidades transhistricas, pero no permiten predecir acontecimientos. Una revolucin es el paso de la tendencia -de la crisis estructural del Estado en ciertas condiciones econmicas y de clase- al acontecimiento. El derrumbamiento del aparato de Estado y su sustitucin por otro en el marco de un poder policntrico. Necesitamos en consecuencia pasar del modelo estructural al anlisis del juego de actores individuales en el escenario creado por el modelo.
La historiografa entra en accin cuando debemos saber por qu los actores tomaron las decisiones que efectivamente tomaron. Eso no es algo que nos pueda explicar un anlisis de las tendencias sociolgicas operantes. Por decirlo muy brevemente, lo normal es que no hubiera habido revolucin de Octubre en noviembre de 1917, aunque las condiciones para la revolucin existieran.
27 Vase Jaroslav Krejc, Great revolutions compared: the search for a theory, Brighton, Wheatsheaf Books, 1983, p. 234.
10
-
Ludolfo Paramio
Sin estudiar la organizacin del partido bolchevique y la personalidad de Lenin no se puede comprender el acontecimiento revolucionario. Solicitar a la sociologa que nos d una teora de las revoluciones vlida para 1917 y para 1789 es un puro delirio terico: lo que podemos pedirle es un modelo de condiciones estructurales que nos explican por qu poda haber revoluciones en la Francia absolutista o en la Rusia zarista Por qu las hubo de hecho es otra cuestin, y sa sera precisamente la cuestin de la historiografa.
Ludolfo Paramio, ADefensa e ilustracin de la sociologa histrica, en Zona Abierta, N 38, Madrid, enero-marzo de 1986, pp. 1-18. [Este artculo se reproduce en virtud de un convenio de colaboracin entre la Carrera de Sociologa (FCS/UBA) y la Editorial Pablo Iglesias]. En Waldo Ansaldi, compilador, Historia / Sociologa / Sociologa Histrica, Los Fundamentos de las Ciencias del Hombre 134, Centro Editor de Amrica Latina, Buenos Aires, 1994, pp. 71-88.
11