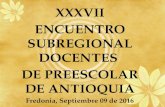1.4 El Habla de Los Preescolares
Click here to load reader
-
Upload
graciela-castro-medina -
Category
Documents
-
view
865 -
download
3
description
Transcript of 1.4 El Habla de Los Preescolares

“El habla de los preescolares”
Cole, Michael (1999), “El habla de los preescolares”, en Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro, Madrid, Morata (Psicología. Manuales), pp. 209-214. [Primera edición en inglés: Cultural Psychology. A Once and Future Discipline, 1996.]
Cole, Michael
El habla de los preescolares
Mi ejemplo siguiente se basa en la observación común de que los niños parecen hablar de manera más elaborada y realizar tareas intelectuales más complejas en el curso de las interacciones espontáneas que cuando son interrogados por los adultos. Esta cuestión es de especial interés cuando se trata de evaluar las capacidades psicolingüísticas de los niños pertenecientes a grupos de minorías con el objetivo de su colocación e instrucción académica. En una famosa demostración de la variabilidad situacional en la elaboración del uso del lenguaje infantil, LABOV (1972) afirmó que las bajas puntuaciones de los niños que no hablan el inglés correcto (negro) en las pruebas estandarizadas de competencia del lenguaje se derivan de las insuficiencias de la medición, no de los niños. Para demostrar su opinión de que los factores sociolingüísticos controlan el habla, LABOV dispuso una comparación del lenguaje utilizado por León, un niño de 8 años, en tres entornas.
En el entorno de prueba formal, se lleva a León a una sala en la que un entrevistador blanco, corpulento y amistoso pone un juguete sobre la mesa delante de él y le dice: "Dime todo lo que sepas sobre esto". Sigue una lamentable secuencia de incentivos verbales del entrevistador y mínimas producciones verbales del niño, que hace pausas de hasta veinte segundos entre las preguntas y sus respuestas monosilábicas. La interpretación habitual de esta conducta es que León no ha adquirido competencia gramatical; la interpretación de LASOV es que el niño está intentando activamente evitar decir nada en una situación en que "cualquier cosa que diga puede literalmente ser utilizada en su contra" (páginas 205-206),
En una comprobación de su creencia de que cambios apropiados en las circunstancias sociales y el contenido de la charla revelarían la competencia de León, LABOV dispuso que un entrevistador negro, Clarence ROBBINS, nativo de Harlem, entrevistara al niño en su casa. Esta vez, el tema de conversación era la violencia callejera. Aunque los cambios en el entrevistador, el entorno y el tema se diseñaron para ser más evocadores, los resultados fueron similares a los obtenidos en la situación de prueba: el adulto hacía preguntas y León, cuando respondía algo, lo hacía con una sola palabra.
En la tercera situación, ROBBINS llevaba consigo una provisión de patatas fritas y al mejor amigo de León, un muchacho de 8 años llamado Gregory. ROBBINS se sentó en el suelo con los niños e introdujo palabras y temas tabú; acumulativamente, estos cambios crearon una situación más informal, casi de fiesta, en la que las relaciones de poder entre el adulto y los niños se transformaron. El efecto de estos cambios sobre el comportamiento de León fue espectacular. No sólo fue más allá de las respuestas de una palabra a las preguntas, sino que compitió activamente por conversar, hablando entusiasmado tanto con su amigo como con ROBBINS sobre la violencia callejera, entre otras cosas. Basándose en estas observaciones, LABOV concluye que León no tenía dificultades en el uso de la lengua inglesa y mostraba una rica variedad de formas gramaticales típicas del inglés vernáculo negro.
LABOV extrajo dos conclusiones principales de estas observaciones. En primer lugar, afirmó que lo que era
aplicable a esta situación de prueba (derivada del Test de Capacidades Psicolingüísticas de Illinois) lo era también a los tests de inteligencia y de lectura: subestimaban las capacidades verbales de estos niños. En segundo lugar, LABOV insistió en que la situación social es el determinante más importante de la conducta
verbal, y que los adultos que deseen evaluar las capacidades de los niños deben entablar el tipo de relación social adecuada para comprender lo que éstos son capaces de hacer.

Indudablemente, LABOV consiguió debilitar las afirmaciones basadas en los tests estandarizados, de que los niños negros pobres están retrasados respecto al desarrollo lingüístico e intelectual. Sin embargo, la implicación de que la medición formal uno a uno y la conversación individual a tres bandas sobre temas tabú son equivalentes o de que el rendimiento pobre de León en la interacción uno a uno se derivaba de su actitud defensiva no están bien fundadas. Para sostener estas conclusiones sería necesario mostrar que, en cierto sentido formal, las tareas a la que se enfrentaba León en las situaciones de prueba y de fiesta eran equivalentes con respecto a su estructura, función y exigencias cognitivas.
Varios investigadores han señalado que las situaciones de prueba presentan dificultades especiales para las personas examinadas, aunque estén interesadas en el tema, no sientan temor y hablen la misma lengua que el examinador (BLANK, 1973; CICOUREL y cols., 1974; MEHAN, 1979). Estas dificultades se reducen al hecho de que las respuestas aceptables a las preguntas de examen o a las preguntas de los profesores en una clase son muy limitadas; se sabe que el que hace las preguntas conoce las respuestas y que se debe responder a ellas en sus términos, que no se hacen explícitos. Por contraste, las conversaciones entre iguales o entre personas de posición diferente en otros entornas es más probable que permitan un control compartido del tema, los criterios para valorar una respuesta aceptable, etc.
La dificultad relativa de responder a preguntas en situaciones de prueba recibe apoyo de las observaciones con niños muy pequeños, que no podían repetir una oración dicha por un adulto incluso cuando ellos mismos habían pronunciado esa misma oración diez minutos antes (SLOBIN y WELCH, 1973). Estos fallos en la demostración de una competencia ya manifestada indican que el habla espontánea codifica una
"intención de decir tal y tal cosa", mientras que el habla provocada requiere que el niño procese y produzca oraciones únicamente en términos lingüísticos, quitando al habla sus apoyos intencionales y contextuales (BLOOM, ROClSSANO y HOOD, 1976).
En la década de los setenta, mis colegas y yo intentamos replicar el resultado básico de LABOV y ROBBINS. Realizamos una prueba en la que un experimentador que había pasado varias semanas en el aula como ayudante del profesor llevó por parejas a 24 niños de edades entre 3; 2 y 4; 10 al supermercado (véase COLE y cols., 1978). Se comparó entonces el lenguaje en el supermercado con el usado en el aula. De la escuela al supermercado, los niños iban montados en un carrito de compra que también llevaba un grabador. Tenían permiso para tocar las mercancías pero no para hacer un uso indebido de ellas, y se permitía a cada niño que adquiriera un chicle. Al volver a la escuela, su profesor les preguntaba sobre lo que habían visto y lo que habían hecho en el supermercado. Esta conversación también se grabó. .
Los viajes al supermercado duraban entre 30 y 45 minutos. A su vuelta, los debates con el profesor duraban unos 10 minutos. Escogimos como muestras del lenguaje secciones de 3 minutos a mitad de cada conversación para un análisis comparativo.
En algunos ejemplos, obtuvimos una confirmación espectacular del fenómeno comunicado por LABOV: niños que en el aula hablaban rara vez y lo hacían sobre todo en monosílabos hablaban más a menudo y con períodos más largos en el supermercado. Se observó que un niño que era relativamente hablador en el supermercado dijo sólo 15 palabras durante el resto de la mañana en el aula de preescolar. Esas 15 palabras fueron respondiendo a 9 de las 63 preguntas que se le dirigieron; en las 54 restantes, permaneció en silencio.
Nuestros análisis iniciales se centraron en categorías de conducta como el número de emisiones espontáneas por minuto, la longitud media de las emisiones y el número de estructuras gramaticales que los niños utilizaban en los dos entornos. En todos los casos, las conversaciones en el supermercado produjeron puntuaciones más altas que las conversaciones en el aula (por ejemplo, 5,8 frente a 2,4 emisiones por minuto, 6,9 frente a 3,8 estructuras gramaticales diferentes, y 3,4 frente a 2,9 palabras por emisión). Las diferencias fueron especialmente notables para los niños más pequeños.
Aunque estos resultados proporcionan una interesante confirmación del trabajo pionero de LABOV en condiciones más restringidas y cuantificables, nuestro esquema de puntuación adolece de las mismas limitaciones que el suyo: no hemos mostrado que las restricciones sobre el habla en los dos entornos sean equivalentes, de manera que los niños se estén enfrentando en realidad a la misma tarea en el supermercado que en el aula. Por la misma razón, no tenemos aparato analítico para identificar cómo difieren las restricciones sobre el habla en los dos entornos.

Para superar estas limitaciones, y para proporcionar una prueba ordenada de la influencia del contexto social sobre la complejidad del habla infantil, mis colaboradores y yo aprovechamos el formalismo proporcionado por una teoría de los actos comunicativos desarrollada por DORE (1978), que elaboraba un trabajo anterior de AUSTIN (1962) y SEARLE (1975). El sistema descriptivo de DORE clasificaba las emisiones adultas e infantiles en categorías basadas en el contenido proposicional, la estructura gramatical y la función en la conversación. Las categorías siguientes resultaron útiles al comparar el habla infantil en la escuela y en un entorno no escolar:
PT: Peticiones (solicitar información).
R: Respuestas (proporcionar información que complementa directamente peticiones anteriores). Las respuestas se subdividen en R-WH (respuestas a preguntas "wh"*), RSN (respuestas a preguntas sí-no) y R (respuestas a todos los demás tipos de preguntas).
DES: Descripciones y aseveraciones (de acontecimientos, propiedades, lugares, hechos, creencias, actitudes, etc.), por ejemplo, "El gato trepó sobre la mesa" o "Tienes que compartir tus juguetes con otros".
ID: Identificaciones.
P.: Preguntas.
CAL: Calificaciones (que proporcionan información no solicitada en relación con una pregunta), por ejemplo, "Yo no lo hice."
AS: Aseveraciones.
Un par de transcripciones de ejemplo, la primera del supermercado y la segunda de una conversación después de la vuelta al aula preescolar, transmite la cualidad particular de nuestro modo de puntuar y categorizar los patrones de conversación:
Supermercado
Niño: Mm, ¿comen los elefantes, mm, comen espaguetis los elefantes? (PT)
Adulto: ¿Comen espaguetis los elefantes? (PT) No. (R). ¿Sabes tú lo que comen? (PT)
Niño: Sí (R) ¿Qué? (PT)
Adulto: Cacahuetes (R)
Niño: ¿Un el.. un el, y espagueti? (PT)
Adulto: No, los elefantes no comen espaguetis. (R)
Niño: Yo vi a un elefante en el zoo comer espaguetis y comió unas palomitas de maíz y algo de esto.
(DES)
Aula
Adulto: ¡Ven aquí! (PT) Quiero preguntarte algo. (AS) Siéntate. (PT) Déjame preguntarte algo.
(PT) ¿Dónde fuiste? (PT)
Niño: Tienda. (R)
Adulto: ¿Fuiste adónde? (PT)
Niño: A la tienda. (PT)
* Wh: Preguntas que utilizan los pronombres que, en inglés, comienzan por "wh", por ej., what (qué), when (cuándo),
who (quién), where (dónde). (N. del T.)

La Tabla 8.2 muestra los resultados de agrupar el habla de los niños más pequeños según los actos conversacionales. Estas presentaciones tabulares son un poco difíciles de manejar, pero compensa examinarlas atentamente. La primera diferencia sorprendente entre los dos entornas es que hay muchos más turnos en el habla en el supermercado (282 frente a 161 emisiones totales en la muestra de 3 minutos, que representan 23,5 frente a 13,4 emisiones por niño). En segundo lugar, cuando se examina la
frecuencia relativa de las diferentes clases de actos conversacionales, es evidente que en el aula los alumnos tienen muchas posibilidades de estar ocupados respondiendo a las preguntas de los profesores. Los niños también ocupan la "casilla de responder" en las conversaciones en el supermercado, pero es mucho más probable que inicien el intercambio (como indica la frecuencia relativamente alta de preguntas, peticiones, identificaciones y descripciones). En tercer lugar, y lo más revelador de todo respecto a la cuestión de utilizar formalismos lingüísticos con miras a comparar la conducta a través de los entornos, la longitud media de las emisiones dentro de las categorías de actos conversacionales es muy similar: en
realidad, hay varios casos en que la longitud media de la emisión para una categoría dada de habla es mayor en el aula que en el supermercado (aunque el número de casos es suficientemente pequeño para hacer ineficaz el tratamiento estadístico).
Tabla 8.2.
Supermercado Aula
Actos comunicativos Frecuencia LME Frecuencia LME
R-WH 28 1,92 72 2,57
RSN 32 1,68 41 1,45
Otras R (respuestas) 37 1,98 11 2,12
Calificaciones 11 2,46 6 5,25
Preguntas 24 3,37 4 2,66
Peticiones 36 2,87 16 2,21
Identificaciones 31 1,90 - -
Descripciones 83 4,30 11 5,75
Media de la LME 2,82 2,14
Estos resultados indican que es realmente productivo utilizar el formalismo proporcionado por la teoría de actos de habla de DORE para categorizar el lenguaje infantil. En la medida en que las restricciones sobre el habla, que los diferentes actos de habla sirven para indicar, se asocian con demandas cognitivas particulares, estos resultados proporcionan datos de la similitud en la conducta en diferentes entornos, porque no hay diferencias asociadas con la participación en tareas particulares como responder a preguntas u ofrecer descripciones. Más bien, la influencia del contexto social es para cambiar la frecuencia relativa de los diferentes actos de habla, cada uno de los cuales produce emisiones de longitud característica para los dos contextos sociales comparados en este estudio.















![QUEMADURAS EN LACTANTES Y PREESCOLARES[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5571f99649795991698fedfd/quemaduras-en-lactantes-y-preescolares1.jpg)