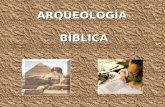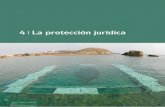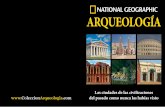07045081 Palma (2007) Complejidad, Desigualdad y Origen Del Estado en Arqueología
-
Upload
melina-decima -
Category
Documents
-
view
21 -
download
1
Transcript of 07045081 Palma (2007) Complejidad, Desigualdad y Origen Del Estado en Arqueología
-
Sociedades Precolombinas Surandinas 331
Jorge R. Palma: UBA. Instituto de Arqueologa, Facultad de Filosofa y Letras, Universidad deBuenos Aires. Buenos Aires, Argentina. [email protected]
INTRODUCCININTRODUCCININTRODUCCININTRODUCCININTRODUCCIN
Uno de los problemas claves en losestudios sobre la evolucin cultural es elde los orgenes de la desigualdad socialque se instituye con el surgimiento de lasllamadas sociedades complejas. Estasaparecen en diferentes pocas y en distin-tas partes del mundo, casi siempre des-pus del desarrollo de la agricultura.
La sociedad compleja de mayor enti-dad poltica es el Estado y sobre sus or-genes han sido ensayadas distintas teoras,que podemos agrupar sumariamente engerencialistas (Fried 1967; Service 1962,1975; Wittfogel 1957; Wright 1977), delconflicto (Brumfiel 1989; Carneiro 1970;Spencer 1990), de causalidad mltiple(Flannery 1972; Johnson y Earle 1987) yde la ideologa (Conrad y Demarest 1984;Drennan 1976; Schiffer 1976).
No obstante sus diferentes posturaspara identificar la categora Estado, existeun consenso bastante generalizado entrelos investigadores, respecto de sus carac-tersticas fundamentales:
(1) poblaciones grandes y densas con sis-temas agrcolas altamente desarrolla-dos dentro de territorios definidos;
(2) presencia de polos administrativos su-mamente centralizados;
(3) instituciones polticas especializadascon gran diversidad de niveles jerrqui-cos de control;
(4) estratificacin econmica con desigualacceso a los recursos bsicos;
(5) compleja especializacin econmica yartesanal con elaborados mecanismosde intercambio y comercio;
(6) monopolio centralizado de la fuerzacoercitiva que regula la estabilidad in-terna y la integridad territorial;
(7) disposicin de la poblacin en una es-tructura de clases.
Todos los Estados conocidos etnogr-fica e histricamente muestran la mayorade estos aspectos, pero la variedad es muygrande. Desde un punto de vista evolutivoFried (1967) los clasifica en prstinos(aquellos donde los nuevos niveles de in-tegracin sociopoltica han emergido demanera autnoma sin influencias de otrassociedades) y secundarios (sufren cambiosevolutivos debidos al contacto con socie-dades estatales preexistentes). Elman Ser-vice (1975), prefiere para los primeros eltrmino precoz, ya que una sociedad es-tatal puede haber sido secundaria por suorigen, pero surgir tempranamente dentrode una amplia zona.
El Imperio, a su vez, es aquel Estadoque abarca un gran territorio e incorporaun nmero de sociedades, previamente au-
Complejidad, desigualdad y origenComplejidad, desigualdad y origenComplejidad, desigualdad y origenComplejidad, desigualdad y origenComplejidad, desigualdad y origendel estado en arqueologadel estado en arqueologadel estado en arqueologadel estado en arqueologadel estado en arqueologa
Jorge R. Palma
1/11
usuario7Cuadro de texto07-045-081 Prehistoria Americana y Argentina II 11 copias
-
332 Sociedades Precolombinas Surandinas
tnomas y culturalmente heterogneas,una de las cuales domina a las otras (Con-rad y Demarest 1984).
PARADIGMAS DOMINANTESPARADIGMAS DOMINANTESPARADIGMAS DOMINANTESPARADIGMAS DOMINANTESPARADIGMAS DOMINANTESEl problema de cmo surge esta enti-
dad poltica es en realidad el que divide lasopiniones de los investigadores y desata unapasionante debate que lleva ms de me-dio siglo.
El estudio de las sociedades comple-jas reconoce su origen en la dcada de1950, con un primer atisbo en el Simposiosobre las Civilizaciones de Regado convo-cado por Julian Steward (1955).
No obstante, Elman R. Service (1962)fue el primero en establecer niveles dife-rentes de integracin social, con una pro-gresin que comprende sociedades igua-litarias (bandas y tribus) y no igualitarias(jefaturas y Estados). Explica los cambiosentre distintos estadios evolutivos tomandoen cuenta variables ecolgicas, demogrfi-cas y productivas. No obstante, el nfasisest en la estructura social, en especial enlos sistemas de parentesco.
Morton Fried (1967) presenta un es-quema bsicamente similar, pero poniendoel nfasis en la evolucin de las institucio-nes polticas, distinguiendo entre socieda-des no estratificadas, jerarquizadas yestratificadas. El tema central de su pro-puesta es la interrelacin entre recursos,riqueza, poder y autoridad poltica, conside-rando a la variable medioambiental comoprecondicin para el surgimiento de unaorganizacin poltica basada en la desigual-dad.
Service caracteriza a la sociedad noigualitaria (jefatura) por tener como base deintegracin comunitaria las diferencias derangos entre linajes, que se gradan en unaescala de prestigio, de manera que uno re-tiene el derecho de conducir a la sociedad.
Morton Fried, por su parte, prefiere llamar-la sociedad jerarquizada.
Hay una extrema amplitud dentro dela clase de sociedad que puede ser com-prendida en la categora jefatura o socie-dad jerarquizada.
Con el propsito de brindar una mayorprecisin, Fried introduce el trmino socie-dad estratificada como forma evolutiva pos-terior. Alude con esta ltima caracterizacina aquellas sociedades donde hay un accesoeconmico diferenciado a los recursos bsi-cos de subsistencia. Este acceso diferenteimplica acumulacin de riquezas, que con-fiere la posibilidad de conformar relacionesde dominacin patrn-cliente, convirtindo-se as en una herramienta poltica potencial.
La sociedad estratificada no tiene lascomplejas instituciones polticas, sociales yeconmicas que desarrollan los estados paramantener la estratificacin econmica esta-ble. Fried enfatiza su carcter efmero y decorto plazo que, si bien conduce rpidamenteal desarrollo del Estado, no es un eslabnevolutivo entre las sociedades de rangos yaqul, ya que puede conducir en muchoscasos a formas econmicas ms simples.
El trmino jefatura, tambin pasiblede ser llamado seoro o cacicazgo, esusado para identificar sociedades donde lacomplejidad social no llega a constituir unEstado. Las jefaturas estn usualmente ca-racterizadas por un incremento en la com-plejidad de organizacin, la productividad yla densidad de poblacin. Poseen cargosinstitucionalizados de liderazgo, como eljefe y sus colaboradores, quienes detentanel control y cierto poder sobre personas,productos y situaciones.
Un aspecto problemtico de la clasifi-cacin de sociedades llevado a cabo porService, es el alto nivel de generalidad quelos tipos evolutivos contienen. Las diferen-tes entidades que caen bajo el rtulo de je-fatura (Service) o sociedad jerarquizada(Fried), llevaron a ste ltimo a aadir como
2/11
-
La nocin de complejidad en la arqueologa del NOA y Andes Centro-Sur 333
nuevo escaln evolutivo la sociedad estrati-ficada.
Timothy Earle (1987), con igual prop-sito, introduce el concepto de jefatura com-pleja, que implica diferencias de rango en-tre jefes y comunes, roles de liderazgo es-pecializados y mayor centralizacin en lajerarqua regional.
Las jefaturas simples son aquellasdonde el control de las actividades socia-les est ejercido por miembros de una litelocal, y se caracterizan por tener un solonivel de control jerrquico por sobre el res-to de la comunidad.
Las jefaturas complejas exhiben unafuerte discontinuidad de rangos entre el jefey la gente comn, una especializacin en losroles de liderazgo y el incremento de lacentralizacin en la jerarqua regional. Enellas, el control social es ejercido por losmiembros de una clase dirigente provista decontrol poltico que comprende muchossubgrupos locales, agrupados en rangosorganizados en dos niveles de control jerr-quico (Wright 1977).
Henry Wright (1984) considera un con-tinuo de complejidad poltica donde, en unextremo coloca a las jefaturas simples, quetienen un solo nivel de control jerrquico y,en el otro, las jefaturas complejas, que secaracterizan por tener dos niveles de con-trol jerrquico sobre el de la comunidad.Para su identificacin, Earle (1987) agregaque el ms claro indicador de jefatura es unajerarqua de asentamientos que las hace po-lticamente viables.
Las caractersticas relevantes que de-finen a una jefatura son: la escala de inte-gracin social, la centralizacin en la tomade decisiones y la jerarquizacin.
La gran variabilidad de las jefaturascomprende poblaciones que van desdeapenas un millar de personas hasta dece-nas de miles de personas. Parece haberuna correlacin directa entre el tamao dela entidad poltica y su grado de compleji-
dad, derivada de los problemas generadosen la toma de decisiones y el volumen delflujo de energa centralizada que necesitaser canalizada desde una poblacin mayor.
Adems del tamao importa la densi-dad de la poblacin y su concentracin, yaque ambos dificultan la integracin y elcontrol sobre la produccin de bienes.
El tipo de jefatura concebido original-mente por Service es cualitativamente di-ferente en los aspectos institucionales delas tribus y los estados.
Otros autores (Earle 1987, Wright1984), destacan que el cambio cualitativoderiva de un cambio cuantitativo, debido alsurgimiento de nuevos niveles de toma dedecisiones.
La jerarqua del jefe consiste en un li-derazgo internamente especializado y fun-cionalmente indiferenciado, aunque actacomo ente centralizador que delega funcio-nes en jefes de rango menor. Una jerarquade asentamientos es altamente reveladorade estas diferencias, donde los sitios mspequeos dentro de una regin deben es-tar subordinados a los ms grandes. Estosdebern ser equivalentes a sus similaresentidades polticas competidoras.
El flujo continuo de productos hacia elcentro puede ser la razn del desarrollo di-ferencial de ste, dndole al jefe supremola posibilidad de volverse progresivamenteel primero entre iguales. Al convertir a losrestantes jefes en sbditos polticos y ritua-les permanentes, surgen inmediatamentedos niveles de control jerrquico, donde losjefes subsidiarios tienen el control directosobre los productores.
La fuerza de trabajo invertida en edifi-caciones monumentales no slo sirve paraestimar el tamao del grupo organizado cen-tralizadamente, sino que tambin permiteapreciar el grado de planeamiento instru-mentado. Al respecto, Earle (1987) destacaque el lapso de tiempo de construccin esimportante, ya que grupos pequeos pueden
3/11
-
334 Sociedades Precolombinas Surandinas
producir, en largos perodos, los mismosresultados que los grandes en un tiempomenor. El anlisis de los episodios de cons-truccin de un edificio puede ser reveladorcon respecto al tamao de la poblacin mo-vilizada.
Mientras las jefaturas simples estnordenadas por el rango (la jerarquizacinequivale a diferenciacin estructural), lascomplejas estn estratificadas (la segrega-cin es econmica). No obstante, la diferen-ciacin poltica no puede ser nicamentesimblica pues est ligada ntimamente conla econmica, donde una aristocracia inci-piente se distingue del resto por su riquezay su estilo de vida.
La estratificacin, desde un punto devista cualitativo, puede ser vista como unadiferencia de rango y nivel dentro de unasociedad y que se manifiesta en smbolosespecficos. Desde otra perspectiva, de ca-rcter cuantitativo, puede medirse por elacceso diferencial a los recursos econmi-cos, evidenciado en enterratorios y vivien-das principalmente.
Wright (1984:45) describe la inestabi-lidad por la que pasan las jefaturas cuandotransitan el camino de simples a complejas.Si la produccin decae (por sequas, inunda-ciones, etc.), los productores dedicarn me-nos tiempo a la elaboracin de las artesanasque fluyen hacia el jefe que a la produccinde alimentos, afectando su papel de redis-tribuidor. La persistencia de la crisis har queel sustento econmico y poltico del jefe dis-minuya paulatinamente, lo cual, sumado auna cada del intercambio interregional debienes suntuarios, puede provocar conse-cuencias diplomticas imprevisibles.
La situacin puede derivar en reformasde tipo gerencial, rebeliones internas, decla-raciones de guerra por parte de entidadesvecinas, etc. La competencia durante las cri-sis entre jefes y grupos de rango suele deri-var en la necesidad de reforzar los meca-nismos de subordinacin hacia los jefes.
La primera consecuencia es que se ge-nera una ideologa de la santidad del jefe,suficiente para imponer un tributo regularsobre la gente comn. La segunda es el so-metimiento de los jefes de menor rango quetienen a su cargo el flujo de materiales ex-ticos, bienes artesanales y bienes primarios,que consolidan el poder del jefe supremo yle brindan una base para sofocar rebelionesy encarar actividades guerreras.
Timothy Earle (1987), por ejemplo, en-cuentra que en las jefaturas de Hawaii laredistribucin no representa el modo de in-tercambio econmico predominante y no estil en comunidades independientes en zo-nas ecolgicamente diversificadas. Hay nu-merosos ejemplos en frica, donde las atri-buciones redistributivas son menores y ladescendencia es unilateral sin ramificacio-nes de rangos. La riqueza del jefe deriva desus cabezas de ganado y su prestigio repo-sa en favores brindados y en su papel dejuez de disputas.
La propuesta del concepto de jefaturacompleja de Earle obedece a una reevalua-cin del concepto de redistribucin como me-dio de aprovisionamiento social. La comiday los bienes aportados por la poblacin con-figuran un tributo que no es redistribuido atoda la poblacin de manera igualitaria, yaque recae casi exclusivamente sobre las li-tes, en particular aquellos objetos suntuariosconfeccionados por artesanos especialistas.
En las jefaturas crece la especializa-cin artesanal, en particular de bienessuntuarios, y a pesar de que en ocasionesdistintos poblados se especializan en de-terminadas artesanas, no hay an artesa-nos de tiempo completo, excepto algunosagregados a la casa del jefe.
Las jefaturas parecen concentrarseeconmicamente en el control sobre la pro-duccin primaria y los bienes de prestigio,con la apoyatura que implica el monopoliode la fuerza. El poder social que ejercen lasjerarquas poltico-administrativas se mani-
4/11
-
La nocin de complejidad en la arqueologa del NOA y Andes Centro-Sur 335
fiesta en el acceso de las lites a una partedel excedente que reciben bajo la forma detributo en bienes y fuerza de trabajo.
Johnson y Earle (1987), proponen trescomponentes bsicos para un esquema evo-lutivo:
1) facilidades y limitaciones brindadaspor el contexto ecolgico; 2) actividades delos individuos en la bsqueda de recursospara el sustento biolgico propio y de susfamilias; 3) cultura (tecnologa, organizaciny conocimiento), que incluye demandas msamplias que las de los individuos, algunas delas cuales van en contra de sus propios in-tereses.
El reconocimiento de ejemplos arqueo-lgicos de jefaturas, debe encontrarse en lasconsecuencias materiales de la existencia deuna lite gobernante que tiene el control po-ltico de toma de decisiones.
Wright (1984:43-44) sostiene que exis-ten tres aspectos para identificar una jefa-tura:
(1) una jerarqua de asentamientos, dondedebe haber un centro ms grande y ar-quitectnicamente diferenciado dondereside el jefe complejo y se realizan losrituales ms importantes. Ms abajo seubican uno o dos niveles de asentamien-tos menores por encima de las comuni-dades productivas;
(2) un segregamiento residencial con presen-cia de alojamientos arquitectnicamentediferentes, en ocasiones con barrios espe-ciales segn la actividad y rango; y
(3) un segregamiento mortuorio, donde lanobleza se separa en la muerte como loestuvo en la vida, ocupando reas de dis-ponibilidad ritual, revelndose ms cla-ramente en las jefaturas complejas queen las simples.
Con respecto al registro funerario, esnecesario aclarar que no es necesariamen-te el reflejo directo de la organizacin so-cial, poltica y econmica de un grupo, ya queel tratamiento del difunto responde a la ideo-loga de la sociedad (Binford 1972, OShea
1984, Earle 1987). La diferenciacin mortuo-ria, sin embargo, aunque no necesariamenteisomrfica, es consistente con su posicinsocial en la sociedad viviente. (OShea1984:21).
El nfasis puesto en el rango y en elceremonialismo inhumatorio dispensado alos individuos est basado en el concepto deposicin social, con un tratamiento funera-rio que es consecuencia de la actividad so-cial de los difuntos en su vida.
El ceremonialismo mortuorio no tienenecesariamente que ver solamente con elstatus adquirido por un individuo durante suvida sino que, en las sociedades de rangos,ste est condicionado con su pertenencia aun grupo social. Los miembros de una lite,intentarn distinguirse del resto de la gentepor smbolos de prestigio y/o rituales. A sumuerte, el grupo de pertenencia proporcio-na al individuo un tratamiento acorde con elrango del grupo y estar rodeado de un con-junto de prcticas que lo distinguen del res-to. Estas manifestaciones tienen la intencio-nalidad ideolgica de reverenciar al muertoy mostrar a los vivos que los miembros delrango del difunto son los nicos en gozar dedeterminados privilegios, tanto en la vidacomo en la muerte.
Si se enfoca el anlisis desde una pers-pectiva atenta a la desigualdad de acceso alos recursos, las posiciones sociales indivi-duales estarn relacionadas principalmentecon el rango de sus grupos sociales de per-tenencia.
Las jefaturas y los estados son simi-lares por la presencia de mecanismos deregulacin y control de la sociedad que serelacionan con estructuras jerrquicas. Sinembargo, difieren en la cantidad y comple-jidad de niveles de toma de decisiones.
Para Wright (1977), las primeras tie-nen generalmente un slo nivel de control ya veces dos, sobre los productores primariosmientras los segundos tienen al menos untercer nivel.
5/11
-
336 Sociedades Precolombinas Surandinas
Para Service (1975) existe una distincininstitucional entre las formas de comporta-miento poltico de las jefaturas y los estados.En stos, la base de la organizacin polticano es el soporte teocrtico sino el uso de lafuerza, el poder poltico para ejercer coercin.Para Wright (1977), en cambio, tanto las je-faturas como el estado gobiernan aparatoscon fuerza coercitiva, con la diferencia de queen los Estados hay funcionarios especficosautorizados a emplearla.
ENFOQUES TERICOSENFOQUES TERICOSENFOQUES TERICOSENFOQUES TERICOSENFOQUES TERICOSDejando de lado las coincidencias ge-
nerales entre distintos investigadores, hayotro corte posible en el tratamiento de lacomplejidad sociopoltica en general y de losEstados en particular.
El trmino sociedad compleja, puedeentenderse de dos maneras bsicas:
1) como una especializacin de funcionesentre los miembros de una sociedad, ne-cesaria para organizar las actividades desubsistencia de la misma, o
2) una diferenciacin de rangos entre gru-pos de individuos, producto de procesosinternos de competencia, que determi-nan un acceso desigual a bienes y recur-sos sociales.
Enfoque 1Enfoque 1Enfoque 1Enfoque 1Enfoque 1
Si se adopta el primer significado separte del supuesto implcito de que la socie-dad necesita naturalmente esta divisinjerrquica del trabajo (Earle 1987; Fried1967, Johnson y Earle 1987; Service 1962,1975; Wright 1984). Esta percepcin se agu-diza entre quienes entienden al cambio comorespuesta adaptativa a las presiones delmedio (Binford 1972; Flannery 1972).
Dichos estudios, enfocados desde pers-pectivas estrictamente tecnolgicas o para-digmas ambientalistas, han circunscripto
muchas investigaciones dentro de estrechosandariveles metodolgicos (Carneiro 1970,Spencer 1990).
Tales posiciones presentan una ca-racterstica comn: el descarte de loscomponentes ideolgicos, categorizadoscomo inabordables (Binford 1972).
Es usual considerar a la ideologa comoun epifenmeno determinado por la cul-tura material, a la cual se remite comonico elemento de anlisis, poniendo un fre-no epistemolgico que impide interpretar demanera completa el registro arqueolgico.Se parte de paradigmas tecnocntricos enlos cuales dicha cultura material es elproducto directo de estrategias humanas decaptacin de recursos del medio ambiente ysu valor reside en la eficiencia utilitaria.
Esta reflexin me lleva a otra que, ba-sado en Miller y Tilley (1984), he denomina-do fetichismo del artefacto: se estudia con-cienzudamente la distribucin de los objetosen el terreno, se observa su concentracin,se los mide y somete a anlisis diversos,estudiando las relaciones materiales questos expresan bajo la forma de una rela-cin fsica entre objetos fsicos. La relacinsocial se pierde, tomando la forma de unarelacin de objetos entre s.
Como productos culturales, los artefac-tos llevan la impronta de la ideologa de lasociedad que los produjo y su comprensincompleta se alcanza cuando no se descar-tan los aspectos ideolgicos. Partiendo delconcepto de la cultura como unidad indivisi-ble, los artefactos no constituyen una cul-tura material, sino que son los aspectos ma-teriales de la cultura (Palma 1998).
Esta circunstancia se torna crtica cuan-do se abordan sociedades estatales. Aqu esesencial analizar las acciones que, desde losmarcos ideolgico y poltico, implementanlas facciones o grupos de individuos con in-tereses compartidos (Brumfiel 1989), dondecobran importancia como elementos deanlisis los aspectos simblicos concomitan-
6/11
-
La nocin de complejidad en la arqueologa del NOA y Andes Centro-Sur 337
tes (Conrad y Demarest 1984; Drennan1976; Marcus y Flannery 1994; Schiffer1976).
Un aspecto problemtico, especialmen-te para el estudio de las sociedades son lastipologas. La clasificacin universalista deService (1962) carece de claridad explicati-va por el alto nivel de generalidad que lostipos evolutivos que contiene. El punto demayor confusin la proporciona el conceptode jefatura o sociedad jerarquizada, quefue modificado por Fried (1967), quien agre-g un nuevo escaln evolutivo (sociedad es-tratificada). Earle (1987), con igual propsi-to, introduce el trmino jefatura compleja.
En las jefaturas complejas el controlsocial es ejercido por los miembros de unaclase dirigente, provista de control polticoorganizados en dos niveles de control jerr-quico. Wright (1984) propone un continuo decomplejidad poltica, donde las jefaturassimples tienen un solo nivel de control, lajefatura compleja tiene dos y los Estados,tres.
Este esquema parece solucionar todo,pero Cmo se detectan los diferentes nive-les de control? En base a qu indicadores?La realidad es que se hace un survey regio-nal y se confecciona una escala jerrquicade sitios en la que se asigna un lugar paracada uno, por lo general en base a su tama-o (Johnson 1987, Wright 1984). Acto segui-do, con un mnimo de informacin, se locali-za la capital (Nielsen 1995).
Ante la imposibilidad de establecer concerteza la existencia de estos supuestos ni-veles de control jerrquico o de toma de de-cisiones (Earle 1987) se recurre al continuopropuesto por Wright. Si bien el recurso ti-polgico facilita la clasificacin de ambos,cuando los tipos se cristalizan se conviertenen un impedimento. El investigador se en-cuentra condicionado a la clasificacin segui-da y se enfrenta con un gran chiffonnier,donde debe ubicar que cajn le correspon-
de al sitio y a la entidad sociopoltica encuestin.
Enfoque 2Enfoque 2Enfoque 2Enfoque 2Enfoque 2
El segundo enfoque enfatiza en el es-tudio de las relaciones simtricas y asim-tricas entre individuos y grupos, su papel enlos cambios que se originan en las socieda-des y que no responden slo a causas ex-genas sino que poseen una dinmica propia(Mc Guire 1983). La desigualdad que marcadiferencias sociales y econmicas perdura-bles entre los individuos y los grupos aso-ciados, se expresa en un acceso diferenciala los bienes y recursos sociales (Paynter yMc Guire 1991).
Por lo tanto, la complejidad social pue-de entenderse como una divisin del trabajoorganizada por estratos jerarquizados quedetentan un poder que se expresa en un ac-ceso diferencial a los recursos. Muchos ar-quelogos suelen poner poca atencin en elpoder social, en especial los eclogos cul-turales, cuyos paradigmas imperantes im-puestos a la arqueologa comienzan a cederterreno y conceptos como dominacin y re-sistencia son utilizados con una procedenciaque incluso excede, en algunos casos, alcampo de la arqueologa (Gramsci 1971;Foucault 1976; Friedman y Rowlands 1978;Hodder 1985; Miller y Tilley 1984; Shanks yTilley 1982).
Al analizar las acciones desarrolladaspor las sociedades complejas, principalmen-te los estados, se descarta la concepcin deque las sociedades son entidades sin dife-renciacin interna y que las consecuenciasde las decisiones tomadas centralizadamen-te afectan a toda la sociedad por igual. Laconocida argumentacin de que las socieda-des responden a las demandas del medioambiente adaptndose mediante la imple-mentacin de estrategias de captacin derecursos, no se sostiene debido a que las
7/11
-
338 Sociedades Precolombinas Surandinas
decisiones de las comunidades no son siem-pre respuestas adaptativas. Ms all de laautoridad del jefe, los grupos de interesesdivergentes internos, caractersticos de todasociedad humana, pueden forzar la imple-mentacin de luchas de facciones (Brumfiel1989) o mover a la resistencia masiva amedidas impopulares (Paynter y Mc Guire1991).
La presencia de distintos niveles jerr-quicos de toma de decisiones es una hipte-sis difcil de contrastar, ya que es imposiblediscriminar cul es el carcter de las deci-siones que se toman a nivel de la comuni-dad local. Los modelos regionales recurrena farragosos clculos matemticos para in-tentar identificar una escala de sitios porrango-tamao (Johnson 1987). Las obrasmonumentales y los sistemas elaborados deregado pueden ser hechas a nivel de la co-munidad local sin intervencin de burcra-tas, como demuestra Erickson (1993) paraTiwanaku. El argumento de que un grupojerrquico puede tomar decisiones sobrecundo sembrar o cundo cosechar, es tam-bin endeble. Es difcil pensar que campe-sinos con centurias de experiencia en culti-var la tierra necesitaran que un funcionarioles indicara cuando sembrar o cosechar.
Llegado a este punto, propongo comoprimera medida la implementacin de un en-foque terico, de criterio amplio, para quelos estudios tecnolgicos se vean acompa-ados de conceptos que vean al artefactocomo un objeto complejo que reconoce msde una lectura. Y que no est completo unanlisis que tome en cuenta los aspectos ins-trumentales, sociales e ideolgicos conjun-tamente, ya que no son categoras a ser uti-lizadas por separado sino abordajes diferen-tes de un objeto multidimensional (Sillar1996).
Con la adhesin al segundo enfoque,ejemplifico mi punto de vista aplicado al sur-gimiento de las sociedades pre-estatales enla micro-regin arqueolgica Huacalera, en
la Quebrada de Humahuaca, durante los pe-rodos Tardo, Inka e Hispano-indgena, quese extienden entre 900 y 1.650 D.C.1
Dos sitios se destacan en la micro re-gin: la ciudad prehispnica de La Huerta yel Pukar Campo Morado. La Huerta deHuacalera, es un poblado urbanizado contrazado lineal en damero irregular.
Asentado sobre un espoln, alcanza unaextensin de 8,12 km2. Por su tamao, sucomplejidad interna y su funcin como lugarde residencia de personajes jerarquizadospuede ser considerada como centro adminis-trativo y cabecera de una entidad poltica je-rarquizada, de alcance microrregional. Los l-mites de la misma comprenden un radio de5km. con epicentro en La Huerta. Integradontimamente con ste, el sitio Campo Moradoes un poblado de trazado defensivo pleno opukara, instalado sobre un morro y circunda-do por murallas de fortificacin.
En primer lugar se observaron lastransformaciones producidas en el uso delespacio en los niveles domstico y pblico alo largo de los procesos polticos operadosen la microrregin, con la percepcin de queel paisaje urbano es un espacio socialmenteconstruido.
Desde una perspectiva intrasitio, en LaHuerta, el relevamiento arquitectnico posi-bilit distinguir tres instancias de edificacin,que reflejan episodios culturales y cronol-gicos distintos. Recolecciones de superficiey sondeos exploratorios permitieron ajustarlos sectores propuestos y detectar manifes-taciones de jerarquizacin.
El sector A, comprende edificios cuyacalidad constructiva tiene una clara relacincon la presencia inkaica, con vestigios de unaremodelacin imperial. Al registro edilicio sesuma que aqu se localizaron las tumbas demayor rango y sera el espacio residencialde lites desde pocas preinkaicas.
El sector B, incluye conjuntos deedificacin relacionados con los momentosiniciales de la ocupacin del sitio que per-
8/11
-
La nocin de complejidad en la arqueologa del NOA y Andes Centro-Sur 339
manecieron activos hasta inicios del Pero-do Colonial. No se registraron tumbas de in-dividuos de alto rango y sera un espacio re-sidencial de grupos no jerarquizados.
El sector C, ligado a un episodioconstructivo sensiblemente tardo, contem-porneo o ligeramente anterior a la presen-cia inkaica. Como en el anterior, residirangrupos no jerarquizados.
Nuestros trabajos en las unidades do-msticas permitieron identificar que algunosrecintos (patios) funcionaban como espaciosde actividades mltiples (procesamiento dealimentos, confeccin de artefactos e inhu-maciones) y a otros menores como espaciosrestringidos, dedicadas a albergue y pernoc-te. As se excavaron varias unidades doms-ticas, donde la atencin estuvo dirigida a co-rroborar si estos espacios de actividadesmltiples encontraban correlato en otrasunidades de vivienda.
Las excavaciones revelaron que se tra-taba de loci de actividades mltiples en sumayora, con algunos convertidos en espaciosde actividades especficas (molienda), que in-cluyen estructuras dedicadas al almacenajede alimentos. Esto puede formar parte de unproceso de incremento de la actividad en elsitio, detectado en los niveles de descarte enlos basurales, operados en 1.300 D.C.2
A pesar de que en estos recintos abun-da la cermica inka, en el interior de los de-psitos la misma est ausente, registrndo-se solamente cermica local. Esto sugiereque se puede interpretar que un espacio demolienda y depsito comunal en momentospre-inkas, con una posterior clausura deldepsito por parte del imperio, trasladndo-se la produccin a los almacenes oficiales.En algunas ocasiones algunos depsitos fue-ron reutilizados como tumbas.
En el sector SW, de la cima aplanadadel morro que alberga a Campo Morado, seregistra la presencia de un ushnu. Consisteen un complejo edilicio de caractersticas es-peciales que comprende un patio hundido y
una construccin piramidal escalonada. Astos se agregan una escalinata que conec-ta el patio con las plataformas y un pasadi-zo semi-subterrneo.
El ushnu est conceptualmente ligado alos comienzos mticos del canal de irrigaciny la fuente de agua o torrentes en la pocade lluvias est muy ligada a los drenajes paralibaciones, funcin que cumpla el pasadizo.
Otra de las funciones del ushnu parecehaber sido la de proveer un lugar para queel rey inka de la bienvenida y reciba a lagente conquistada. Esta estrategia polticafuncion mediante la institucin del sacrifi-cio de nios (capac hucha) que tena lugar aun lado o en el ushnu.
Con la presencia inka, Campo Moradohabra pasado a ser un sitio de control estra-tgico para el Estado, hecho consecuente conla presencia de arquitectura ceremonial, puessta legitima el uso de la fuerza por parte delinka, donde el ushnu manifiesta una cargasimblica en la naturaleza religiosa de laguerra en el Tawantinsuyu.
Esta aproximacin debe estar acompa-ada de nuevas estrategias metodolgicas yelaboracin de modelos que permitan apre-hender los matices sociales y obtener resul-tados tan tiles como los hasta ahora obteni-dos en los aspectos tecnolgicos.
Buenos Aires, otoo de 2004.
BIBLIOGRAFABIBLIOGRAFABIBLIOGRAFABIBLIOGRAFABIBLIOGRAFA
Binford, L.1972. An Archeological Perspective. Seminar
Press, Nueva York.
Brumfiel, E.1989. Factional Competition in Complex
Societies. En: D. Miller, M. Rowlands y C.Tilley (Editores), Domination andResistance, pp: 127-139, Unwin Hyman,Londres.
9/11
-
340 Sociedades Precolombinas Surandinas
Carneiro, R.1970. A Theory of the Origin of the State.
Science 149: 733-738
Conrad, G. y A. Demarest1984, Religion and Empire, Cambridge
University Press, Cambridge.
Drennan, R.1976. Religion and social evolution in
Formative Mesoamerica. En: K. Flannery(Editores), The early Mesoamericanvillage, pp: 345-368. Academic Press,Nueva York.
Earle, T.1987. Chiefdoms in Archaeological and
Ethnohistorical Perspective. AnnualReview of Anthropology 16: 279-308.
Erickson, C.1993. The social organization of prehispanic
raised field agriculture in the LakeTiticaca Basin. Research in EconomicAnthropology 7: 369-426.
Flannery, K.1972. The Cultural Evolution of Civilizations.
Annual Review of Ecology and Sstematics3: 399-426.
Fried, M.1967. The evolution of political society.
Random House, Nueva York.
Friedman, J. y M. Rowlands1978. Notes Towards an Epigenetic Model of
the Evolution of Civilization. En: J.Friedman y M. Rowlands (Editores), TheEvolution of Social Systems, pp: 201-276.Unviersity of Pittsburg Press, Pittsburg.
Foucault, M.1976. Vigilar y Castigar. Siglo XXI Editores,
Buenos Aires.
Gramsci, A.1971. Selections From the Prison Notebooks.
International Publishers, Nueva York.
Hodder, I.1985. Postprocessual Archaeology. Advances
in Archaeological Method and Theory vol.8, pp: 1-26, Academic Press, Orlando.
Johnson, A. y T. Earle1987. The Evolution of Human Societies:
From Foraging Group to Agrarian State.Stanford University Press, Stanford, Calif.
Johnson, G.1987. The Changing Organization of Uruk
Administration on the Susiana Plain. En:F. Hole (Editor), The Archaeology ofWestern Iran, pp: 107-140. Smithsonian,Washington D.C.
Marcus, J. y K. Flannery1994. Ancient Zapotec ritual and religion: an
application of the direct historicalapproach. En: C. Renfrew y E. Zubbow(Editores), The Ancient Mind: Elements ofCognitive Archaeology, pp: 55-74.Cambridge University Press, Cambridge.
Mc Guire, R.1983. Breaking Down Cultural Complexity:
Inequality and Heterogenety. Advances inArchaeological Method and Theory 6: 91-142.
Miller, D. y C. Tilley (Editores)1984. Ideology, power and prehistory: an
introduction. En: Ideology, Power andPrehistory, pp: 1-15. Cambrige UniversityPress, Cambridge.
Nielsen, A.1995. Architectural Perfomance and the
Reproduction of Social Power. En: J.Skibo, W. Walkery A. Nielsen (Editores),Expanding Archaeology, pp: 47-66.University of Utah Press, Salt Lake City.
OShea, J.1984. Mortuary Variability. New York,
Academic Press.
Palma, J.1998. Curacas y seores: una visin de la
sociedad poltica prehispnica en laQuebrada de Humahuaca. InstitutoInterdisciplinario Tilcara. Facultad deFilosofa y Letras, Universidad de BuenosAires, Tilcara.
10/11
-
La nocin de complejidad en la arqueologa del NOA y Andes Centro-Sur 341
Paynter, R. y R. Mc Guire1991. The Archaeology of Inequality: Material
Culture, Domination, and Resistance. En:R. Mc Guire y R. Payter (Editores),Archaeology of Inequality, pp: 127-145 .Blackwell, Cambridge.
Schiffer, M.1976. Behavioral Archaelogy. Academic Press,
Nueva York.
Service, E.1962. Primitive Social Organization. Ramdom
House, New York1975. Origin of the State and Civilization.
Norton, Nueva York.
Shanks, M. y C. Tilley1982. Ideology, Symbolic Power and Ritual
Communication: a Reinterpretation ofNeolithic Mortuary Practices. En: I.Hodder (Editor), Symbolic and StructuralArchaeology, pp: 129-154. CambridgeUniversity Press, Cambridge.
Sillar, B.1996. The Dead and the Drying. Techniques
for Transforing People and Things in theAndes. Journal of Material Culture 1 (3):259-289.
Spencer, C.1990. On the Tempo and Mode of State
Formation: NeoevolutionismReconsidered. Journal of AnthropologicalArchaeology 9: 1-30.
Steward, J.1955. Las Civilizaciones Antiguas del Viejo
Mundo y de Amrica. Oficina de CienciasSociales, Departamento de AsuntosCulturales. Unin Panamericana,Washington D.C.
Stuiver, M. y P. Reimer1993. Radiocarbon Calibration Program .Rev.
3.0.3. Radiocarbon 35: 215-230.
Wittfogel, K.1957. Oriental Despotism: A Comparative
Study of Total Power. Yale UniversityPress, New Haven, Conn.
Wright, H.1977. Recent Research on the Origin of the
State, Annual Review of Anthropology 6:379-397.
1984. Prestate Political Formations. En: T.Earle (Editor), On the Evolution ofComplex Societies, pp: 41-77. UdenaPress, Malibu.
NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS
1 Para el primer fechado, 1150100 (Latyr LP-165), calibrado por el Programa Calib 3.0.3.(Stuiver y Reimer 1993) con 1 sigma 880-1014D.C; con dos sigma 726-1042 d.C.
Para el segundo fechado, 480100 (INGEIS AC-0960), calibrado por el Programa Calib 3.0.3.(Stuiver y Reimer 1993) con 1 sigma 1409-1627 D.C; con dos sigma 1307-1660 d.C.
2 El fechado 740110 (LATYR 289), calibrado porel Programa Calib 3.0.3. (Stuiver y Reimer1993) con 1 sigma 1264-1396 D.C; con dossigma 1063-1436 d.C.
11/11