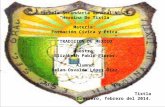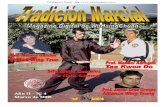06 La Tradicion Hispanoamericana de Derechos Humanos-libre
-
Upload
sosacaustica-hidroxido-de-sodio -
Category
Documents
-
view
43 -
download
2
description
Transcript of 06 La Tradicion Hispanoamericana de Derechos Humanos-libre
-
La tradicin hispanoamericana de derechos humanos
La defensa de los pueblos indgenasen la obra y la praxis de Bartolom de Las Casas,
Alonso de la Veracruz y Vasco de Quiroga
-
CRTICA Y DERECHO - 5
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
La tradicin hispanoamericana
de derechos humanos
La defensa de los pueblos indgenasen la obra y la praxis de Bartolom de Las Casas,
Alonso de la Veracruz y Vasco de Quiroga
Alejandro Rosillo
Quito - Ecuador
-
Corte Constitucional del Ecuador
Centro de Estudios y Difusin del DerechoConstitucional (CEDEC)
Patricio Pazmio FreirePresidente de la Corte Constitucional
Juan Montaa PintoDirector Ejecutivo del CEDEC
Jorge Benavides OrdezCoordinador de Publicaciones
Alejandro RosilloAutor
Miguel Romero FloresCorrector de Estilo
Juan Francisco SalazarDiseo de Portadas
Imprenta: V&M GrficasQuito-Ecuador, noviembre 2012
Centro de Estudios y Difusin del Derecho ConstitucionalAv. 12 de Octubre N16-114y Pasaje Nicols Jimnez, Edif. Nader, piso 3.Tels.: (593-2) 2565-177 / 2565-170www.corteconstitucional.gob.ec
Rosillo, Alejandro
La tradicin hispanoamericana de derechos humanos: la defensa de los pueblos indgenasen la obra y la praxis de Bartolom de Las Casas, Alonso de la Veracruz y Vasco de Quiroga/Alejandro Rosillo. 1 ed. Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2012. (Crtica yDerecho, 5)
468 p.: 15x21 cm + 1 CD-ROM
ISBN: 978-9924-07-333-4Derechos de Autor: 039993
1. Derechos humanos Pueblos indgenas 2. Derechos humanos Historia. 3. Derechocolonial espaol Amrica. 4. Las Casas, Bartolom de. 5. Alonso de la Veracruz. 6.Quiroga, Vasco de. I. Ttulo. II. Serie.
CDD21: 323 CDU: 342.7 LC: E59 G6 .R67 2012 Cutter-Sanborn: R819
Catalogacin en la fuente: Biblioteca Luis Verdesoto Salgado. Corte Constitucional.
Todos los derechos reservados. Esta obra no expresa ni compromete el criterio de los jueces de la CorteConstitucional. Se autoriza su reproduccin siempre que se cite la fuente.
-
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CAPTULO 1
Presupuestos tericos para recuperarla tradicin hispanoamericana de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Algunos presupuestos necesarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.1. Evitar el desperdicio de la experiencia histrica . . . . . . . . . . . . . . 251.2. Aplicar el giro descolonizador o desoccidentalizador . . . . . . . . . 321.3. Superar la periodificacin dominante de la historia
y reubicar el inicio de la Modernidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.4. Superar el secularismo tradicional de las filosofas polticas . . . . . 411.5. Asumir una definicin crtica y compleja de derechos humanos . . 42
2. La cuestin del derecho subjetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.1. El nominalismo de la Baja Edad Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.2. Telogos espaoles del siglo XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.3. El derecho subjetivo en Francisco Surez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
CAPTULO 2
La tradicin hispanoamericana de derechos humanosen la praxis de Bartolom de Las Casas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7
ndice
-
1. Datos biogrficos.................................................................................. 61
2. La perspectiva de las vctimas ............................................................... 68
3. El fundamento de derechos humanos................................................... 753.1. El fundamento iusnaturalista ........................................................ 783.2. El fundamento desde la alteridad .............................................. 89
4. La humanidad del indio ...................................................................... 1084.1. La primera denuncia: el sermn de Montesinos ............................ 1084.2. La controversia sobre la humanidad del indio .............................. 1144.3. La humanidad es una: la controversia de Valladolid...................... 1174.4. Los indios como brbaros y esclavos por naturaleza ...................... 1234.5. Los indios como particularizaciones de lo humano universal ........ 128
5. Derecho a la vida.................................................................................. 139
6. Derecho a la igualdad .......................................................................... 1466.1. Reconocimiento de la igualdad y la Sublimis Deus ...................... 1476.2. Reconocimiento de los gobiernos indios ...................................... 1536.3. Reconocimiento del derecho de propiedad ydel derecho a la propia religin ........................................................ 158
7. Derecho a la libertad ............................................................................ 1627.1. Reconocimiento de la libertad ...................................................... 1637.2. La cuestin de los ttulos y la guerra justa .................................... 1687.3. La crtica al requerimiento ............................................................ 1827.4. La lucha contra la encomienda y la esclavitud .............................. 1887.5. El derecho a la resistencia.............................................................. 2027.6. La cuestin de la leyenda negra contra los negros ........................ 206
CAPTULO 3
La tradicin hispanoamericana de derechos humanosen la praxis de Alonso de la Veracruz .................................................... 223
1. Algunos datos biogrficos .................................................................... 224
2. La perspectiva de las vctimas .............................................................. 233
3. Fundamentacin de derechos humanos ................................................ 239
8
-
3.1. Un iusnaturalismo pluricultural .................................................... 2403.2. Concepcin del ser humano.......................................................... 2453.3. Salvar al oprimido ........................................................................ 248
4. Derecho a la vida.................................................................................. 2514.1. El bien comn y la satisfaccin de necesidades ............................ 2544.2. Lmites al poder del gobernante y la cuestin de los tributos ........ 263
5. Derecho a la igualdad .......................................................................... 2785.1. Reconocimiento de la igualdad .................................................... 2795.2. Reconocimiento de los gobiernos indios ...................................... 2845.3. Defensa del derecho de propiedad de los indios............................ 2895.4. El derecho de comunicacin ........................................................ 298
6. Derecho a la libertad ............................................................................ 3016.1. Reconocimiento de la libertad .................................................... 3016.2. Crtica a algunos ttulos justificatorios de la conquista .................. 3066.2.1. Universalismo del Imperio y del papado.................................. 3066.2.2. La infidelidad de los indios...................................................... 3096.2.3. Sobre el uso ideolgico de la predicacin de la fe ...................... 3126.3. El poder radica en el pueblo ........................................................ 3156.4. El derecho de resistencia a la opresin .......................................... 3186.5. La cuestin del ttulo justo............................................................ 327
CAPTULO 4
La tradicin hispanoamericana de derechos humanosen la praxis de Vasco de Quiroga ............................................................ 333
1. Algunos datos biogrficos .................................................................... 335
2. La perspectiva de y la opcin por el oprimido ...................................... 3452.1. La denuncia de la injusticia .......................................................... 3452.2. La humanidad del indio................................................................ 3512.3. Los cuestionamientos a los gobiernos indios ................................ 3562.4. Desde el lugar del pobre .............................................................. 3702.5. La construccin de la utopa ........................................................ 382
9
-
3. Derecho a la vida.................................................................................. 3953.1. Sentido de los pueblos-hospitales ................................................ 3983.2. Trabajo, economa y bien comn ................................................ 4003.3. Organizacin poltica.................................................................... 4053.4. El cuidado de la salud y la red de hospitales.................................. 4083.5. El derecho a la educacin.............................................................. 412
4. Derecho a la igualdad .......................................................................... 415
5. Derecho a la libertad ............................................................................ 4215.1. El texto Informacin en derecho y sus motivaciones .................... 4215.2. Argumentos contra la esclavitud .................................................. 4255.2.1. Crtica a la esclavitud por justa guerra .................................. 4275.2.2. Crtica a la esclavitud por rescate.......................................... 4345.3. Otras cuestiones sobre la libertad .................................................. 443
Conclusiones............................................................................................ 450
Bibliografa .............................................................................................. 452
Alejandro Rosillo
10
-
El objetivo de esta investigacin es presentar una manera de com-prender, de forma localizada, la evolucin de los derechos humanosdesde el pensamiento latinoamericano de la liberacin. Se trata deuna perspectiva historiogrfica de las ideas, basada en algunos presupues-tos que sobre esta disciplina han establecido pensadores de la liberacinen Amrica Latina y otras corrientes de pensamiento crtico. Son presu-puestos orientados sobre todo al rescate de una historia de las ideas filo-sficas en Latinoamrica y en otras regiones perifricas, planteadas enparte por las corrientes de cuo historicista de la Filosofa de laLiberacin.1 Aqu se asumen estos presupuestos para abordar un aconte-cimiento y unos personajes histricos concretos con el fin de realizar unahermenutica de su teora y praxis, buscando mostrar que en el territorioamericano, la lucha por la dignidad humana tiene ciertas caractersticasque la vinculan con una tradicin que, por sus circunstancias, se diferen-cia de las tradiciones eurocntricas de derechos humanos.El historicismo ha tenido una importante repercusin en el pensa-
miento latinoamericano.2 Ha sido adoptado de una manera crtica yrechazando varios presupuestos sobre todo del clsico historicismo ale-mn de corte romntico. En trminos generales, se puede asumir que el
11
1 Vase Cerutti Guldberg, Horacio. Filosofa de la liberacin latinoamericana. Mxico, Fondo deCultura Econmica, 1992.
2 El historicismo latinoamericano puede rastrearse desde el siglo XIX con el argentino Juan BautistaAlberdi (1810-1884), quien se cuestion el problema sobre el carcter y la autenticidad de la filo-sofa americana; tom del romanticismo alemn la exaltacin de lo concreto e individual, de loparticular y la valoracin de la experiencia histrica original. El historicismo hegeliano influy enel pensamiento del cubano Rafael Montoro (1852-1933) para perfilar la independencia de Cuba.
Introduccin
-
historicismo es la tendencia filosfica que considera al ser humano y a larealidad como historia y, por lo tanto, a todo conocimiento como hist-rico.3 El filsofo uruguayo Arturo Ardao ha descrito de la siguiente mane-ra las caractersticas de esta corriente en Amrica Latina:
El historicismo, en su esencia, proclama la originalidad, las circunstanciasde tiempo y lugar; y refiere a esas mismas circunstancias el proceso de suactividad constituyente. Por esa va Amrica se descubre a s misma comoobjeto filosfico. Se descubre en la realidad concreta de su historia y desu cultura, y an de su naturaleza fsica en cuanto sostn, contorno y con-dicin de su espiritualidad.4
El impacto del historicismo en Amrica Latina no se debi a unamoda intelectual, ni tampoco fue tan solo el eco de lo dicho en Europa,sino que respondi a la necesidad de los hombres y mujeres latinoameri-canos de comprenderse y valorar sus productos culturales e intelectuales.Esto se dio a partir de asumirlos como productos de un peculiar desarro-llo histrico y que, pese a la existencia y yuxtaposicin de factores exter-nos y forneos, se da una dimensin propia y original. En efecto, este tipode historicismo, con diversas facetas y ramificaciones, busca reconstruir latrayectoria y el sentido de Latinoamrica. Se asume que la historicidad delser humano y, por lo tanto su pensamiento filosfico, poltico y jurdico,tiene estrecha unidad con las estructuras sociohistricas.
Es importante dejar en claro que no intentamos efectuar un estudiosobre historia del derecho en sentido estricto. Ms bien, esta investigacinforma parte de una reflexin ms amplia sobre derechos humanos; esdecir, se trata de leer desde una perspectiva liberadora unos acontecimien-tos del pasado latinoamericano, con el uso de una hermenutica que pre-tende rescatar las ideas generadas en un contexto de opresin y de luchaspor la libertad. No pretendemos historiar el desarrollo de las ideas sobrederechos humanos sino entender su orientacin y su carcter en esta tra-dicin. En efecto, la historia de las ideas es una disciplina que adquiere
Alejandro Rosillo
12
3 Creemos que estas caractersticas bsicas del historicismo engloban aquello que ha sido subsumi-do por el pensamiento latinoamericano. No obstante, esto se ha realizado a partir de diferentescorrientes que se les ha clasificado como historicismos, como se ha mencionado en la anterior notaa pie. Por tanto, es importante tener en cuenta que existe una diversidad de historicismos.
4 Ardao, Arturo. El historicismo y la filosofa americana. Zea, Leopoldo. Antologa de la filosofaamericana contempornea. Mxico, Costa Amic, 1968, p. 124.
-
caractersticas especficas tratndose del caso latinoamericano. Una deellas, tal vez la principal, es su esfuerzo por contextualizar el proceso quesiguen las ideas, principalmente las filosficas, de la regin. De esteesfuerzo por relacionar la produccin filosfica (iusfilosfica en nuestrocaso) con las situaciones en las que se produce dando primaca a laperspectiva de las vctimas de los sistemas, a los oprimidos y a lospobres se ha llegado a considerar que realizar este tipo de historiogra-fa es ya hacer en s mismo filosofa y, en especial, una filosofa latinoa-mericana que ayuda a recuperar y no negar su propio pasado. Como sea-lan Horacio Cerutti y Mario Magalln:
Los estudios de la historia de las ideas constituyeron y constituyen una vapara reconocernos en un pasado rico en conceptos, categoras, imgenesy proyectos que han permitido pensar nuestra realidad nacional y regio-nal, as como orientar nuestras acciones a futuro. La historia de las ideas,como lo sostuvo Jos Gaos, ha contribuido a evitar la negacin de nues-tro pasado para rehacernos segn un presente extrao.5
El acontecimiento sobre el cual hablaremos es la conquista y coloniza-cin espaolas sobre la poblacin y el territorio americano durante elsiglo XVI, y los principales personajes sern fray Bartolom de Las Casas,fray Alonso de la Veracruz y Vasco de Quiroga. Haremos un anlisissobre su teora y praxis desde una perspectiva compleja de derechoshumanos, para identificar aquellos elementos que caracterizan una tradi-cin nacida en esa poca y que, asumiendo la propuesta de algunos auto-res, titulamos como Tradicin Hispanoamericana de DerechosHumanos (Tradicin Hispanoamericana de Derechos Humanos).6
La tradicin hispanoamericana de derechos humanos
13
5 Cerutti Guldberg, Horacio y Mario Magalln Anaya. Historia de las ideas latinoamericanas, disci-plina fenecida? Mxico, Casa Juan Pablos, 2003, p. 11.
6 Vase De La Torre Rangel, Jess Antonio. Tradicin hispanoamericana de los derechos huma-nos. Dos jueces y un litigante defendiendo los derechos de los indios. Revista de InvestigacionesJurdicas n. 27. Mxico, Escuela Libre de Derecho, 2003, pp. 537-579. El mismo autor seala:resulta oportuno reiterar el hecho de que durante una mesa de trabajo en el II Seminario LaUniversidad y los Derechos Humanos en Amrica Latina, celebrado en la UniversidadIberoamericana de la ciudad de Mxico en noviembre de 1990, le escuchamos al padre JosAldunate de la Compaa de Jess hacer una certera afirmacin cuando dijo que sobre los dere-chos humanos existen dos tradiciones tericas: la de la Ilustracin, ligada a la Revolucin francesay a la Independencia de Estados Unidos, de corte eminentemente individualista; y otra tradicinque nace en Amrica Latina con Bartolom de Las Casas y el grupo de primeros evangelizadores
-
Son diversas las razones que sustentan la importancia de asumir estatradicin7 para el pensamiento latinoamericano de la liberacin. En pri-mer lugar, significa ubicar el tema de derechos humanos en aquellas teo-ras y praxis que el pensamiento de la liberacin sobre todo la filosofay la teologa han asumido como sus antecedentes, es decir, como el pri-mer encuentro con la alteridad de la vctima y la lucha por su liberacin.Adems, es asumir una preocupacin por recuperar la historia de las ideasfilosficas que existe en las distintas regiones de Amrica Latina y ElCaribe. A partir de la particular situacin sociohistrica, se ha buscadouna interpretacin del pasado, que se piense desde las luchas del presen-te, con clara intencionalidad de delinear un futuro construible y compar-tible colectivamente. En segundo lugar, las caractersticas de esta tradicin como se ir
viendo son ms acordes con la liberacin de los pobres en las propiascircunstancias de Amrica Latina dentro del sistema mundo, que ciertastradiciones hegemnicas ajenas a su historia. Podemos citar las palabrasde Cerutti en este sentido:
Alejandro Rosillo
14
que pensaban como l, caracterizada por concebir los derechos a partir de los pobres (De La TorreRangel, Jess Antonio. Alonso de la Veracruz: amparo de los indios. Su teora y prctica jurdica.Aguascalientes, Universidad Autnoma de Aguascalientes, 1998, pp. 91-92). Vase tambinAldunate, Jos. Los Derechos Humanos y la Iglesia Chilena. La Universidad y los DerechosHumanos en Amrica Latina. Mxico, Unin de Universidades de Amrica Latina y ComisinNacional de Derechos Humanos, 1992, pp. 123-129. De La Torre Rangel, Jess Antonio. El usoalternativo del derecho en Bartolom de Las Casas. San Luis Potos, Universidad Autnoma de SanLuis Potos / Comisin Estatal de Derechos Humanos (CENEJUS CRT), 2006.
7 Es importante aclarar el sentido que damos al trmino tradicin. No deseamos utilizarlo en elsentido usual, como cuando una postura dogmtica habla del respeto a la tradicin, entendien-do por sta un conjunto de normas, creencias, etc., a menudo incorporadas en instituciones.Cuando las normas, creencias y, caso de haberlas, instituciones se toman en un sentido general yglobal, se habla de la tradicin (Tradicin en Ferreter Mora, Jos. Diccionario de Filosofa.Madrid, Ariel, 2004). Tampoco intentamos darle un sentido de nostalgia del pasado, como pre-tendan los romnticos alemanes, sino como una serie de nociones bsicas que pueden ir inspiran-do e iluminando la praxis en distintos momentos histricos, y que pueden verse expresadas, ali-mentadas, argumentadas, etc., desde diversos aparatos tericos, sin que esto signifique un tradi-cionalismo que impida el surgimiento de la originalidad y la novedad en la historia. Por ejemplo,pensemos en la opcin por los pobres dentro de la tradicin bblica, que va desde la narrativadel xodo hasta la actual Teologa de la Liberacin en Amrica Latina (Vase Lohfink, Norbert F.Option for the poor. The basic principle of Liberation Theology in the Light of the Bible. Bibal Press,Richland Hills, 1995); es obvio que el escritor del xodo no tena el anlisis social-marxista delque disponen los telogos de la liberacin actuales, y eso no impide que sean parte de una mismatradicin, cuya nocin bsica es esa opcin por los excluidos y las vctimas.
-
Quiz no en todo momento histrico la filosofa necesita volverse sobresu pasado, pero s en situaciones de subordinacin o marginacin cultu-ral como las que nos ocupan, situaciones en las cuales la memoria propiaha tendido a ser borrada y no se sabe a ciencia cierta dnde se est. ()Volverse sobre lo pensado, recuperar crticamente la memoria propia delpensamiento es necesario para poder establecerse una tradicin, acumu-lar elementos, deslindar estilos, precisar contenidos, acompaar esfuerzos,dejar vas muertas de lado, no perder aliento. Para no permanecer, ensuma, aplastado y agobiado por una tradicin desconocida, pero subrep-ticiamente operante.8
La tercera razn es que a travs de esta tradicin las luchas de libera-cin latinoamericanas pueden hablar de derechos humanos sin asumirforzosamente sus matrices eurocntrica, monocultural, individualista yburguesa. Desde las propias circunstancias sociohistricas de AmricaLatina, la lucha por la dignidad humana ha adquirido un sentido pluri-cntrico, pluricultural, comunitario y popular; a partir de estas caracte-rsticas, los derechos de las personas se han pensado desde las clases socia-les ms desfavorecidas, desde abajo, y en contextos concretos, evitandoas la formulacin de abstracciones respecto al ser humano o de un for-malismo que oculta aspectos de la realidad y la falsea. En este sentido, esimportante tomar en cuenta que:
Las primeras vctimas [de la Modernidad] no fueron los trabajadores delas fbricas europeas del siglo XIX, ni tampoco los inadaptados francesesencerrados en crceles y hospitales de los que nos habla Foucault, sino laspoblaciones nativas en Amrica, frica y Asia, utilizadas como instru-mentos (Gestell) a favor de la libertad y del progreso. De hecho, el fabu-loso despliegue de la racionalidad cientfico-tcnica en Europa no hubie-ra sido posible sin los recursos materiales y los ejemplos prcticos queprovenan de las colonias. Fue, por ello, sobre el contraluz del otro (elbrbaro y el salvaje convertidos en objetos de estudio) que pudo emergeren Europa lo que Heidegger llamase la poca de la imagen del mundo.Sin colonialismos no hay ilustracin, lo cual significa, como lo ha seala-
La tradicin hispanoamericana de derechos humanos
15
8 Horacio Cerutti Guldberg y Mario Magalln Anaya, op. cit., p. 75.
-
do Enrique Dussel, que sin el ego conquiro es imposible el ego cogito. Larazn moderna hunde genealgicamente sus races en la matanza, la escla-vitud y el genocidio practicados por Europa sobre otras culturas.9
Una ltima razn consistira en que esta tradicin recupera experien-cias que han sido invisibilizadas y, por lo tanto, desperdiciadas por lavisin monocultural del saber jurdico que solo reconoce las tradicionesnordatlnticas (inglesa, francesa y norteamericana) como las nicas quepueden considerarse defensoras y promotoras de derechos humanos. Nose trata de negar la riqueza que estas tres tradiciones tienen en s mismas,sino que se busca combatir la funcin ideologizada que se ejerce cuandose consideran como las nicas existentes y vlidas. Desde esta hermenutica, la filosofa, el pensamiento jurdico, las
ideas jurdicas se asumen como actitudes humanas.10 Esto marca una dife-rencia importante y trascendente en la manera de acercarse a la realidad;por lo menos, se debe buscar no caer en una concepcin esencialista delconocimiento que frecuentemente destaca caractersticas como la inmu-tabilidad y la permanencia. Asumir que las ideas filosfico-jurdicas debentener esas caractersticas para ser consideradas como autntico conoci-miento es algo inconcebible para una disciplina como la historiografa delas ideas. En este sentido, una historia de las ideas iusfilosficas debe asu-mir los problemas de la dispersin y de la variacin; es decir, en la recu-peracin del pasado no se deben despreciar las ideas generadas por encon-trarse dispersas y ausentes de una gran sistematizacin, y tampoco por lavariacin en cuanto a su evolucin. Por consiguiente, se busca algo pro-pio y diferente, lo que de ningn modo puede ser considerado como no-iusfilosfico, aunque no tenga la unidad orgnica y modlica del sistema.Cerutti seala que:
Esta historia tiene que ser una historia paradjicamente materialista de lasideas. En el sentido de que las ideas no pueden ser analizadas de un modoinmanente, como si se engendraran unas a otras en un proceso descontex-tualizado, sino como ideas encarnadas en instituciones, con funciones
Alejandro Rosillo
16
9 Castro-Gmez, Santiago y Eduardo Mendieta. Introduccin. Teoras sin disciplina.Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalizacin en debate. Coords. Santiago Castro-Gmez etal. Mxico, University of San Francisco-Miguel ngel Porra, 1998, p. 18.
10 Horacio Cerutti Guldberg y Mario Magalln Anaya, op. cit., p. 21.
-
sociales, culturales y epistmicas precisas para que la historicidad de sudesarrollo se haga explcita y para no permanecer en una contradictoriavisin de filosofa perenne, donde los problemas seran siempre los mis-mos, aunque tendran historia, lo cual no es ms que una evasin de la his-toria en nombre del formalismo de las ideas o de un cientificismo sin fun-damento in re. Esta historia materialista de las ideas se concibe como partede una historia total que, por cierto, opera como un concepto regulativoen la investigacin. Es un horizonte al que apunta la reconstruccin.11
Una historiografa de las ideas no busca, de entrada, los grandes siste-mas, sino las ideas y categoras que sirvieron a los seres humanos para ana-lizar, enfrentar y hacerse cargo de los problemas y retos de su realidadespecfica. Se entiende as a cada filosofa jurdica como un conjunto deideas concebidas, verdaderas o que tienen validez en tanto brindan con-testacin a los problemas que ellas mismas han abierto en su enfrenta-miento con la realidad; se ha de examinar la adecuacin del pensamientoa la realidad, a travs de respuestas a las preguntas planteadas buscandodar solucin a problemas concretos. Por lo tanto, se busca entender a lahistoria de las ideas, no como una historia inmanente, regulada tan solopor la estructura de los problemas y de las soluciones filosficas, sino desituarla en la dinmica total de la realidad. Es decir, una historia de las ideas iusfilosficas relacionadas con dere-
chos humanos no debe partir de un concepto y unas estructuras a priori,producidas desde contextos histricos y culturales ajenos, sino comprenderdichas ideas desde su lugar y su funcin en la dinmica social, en la defen-sa de la dignidad humana, en la satisfaccin de las necesidades y en el con-trol de los diversos poderes. En este sentido, Cerutti y Magalln afirman:
En tanto provincia fronteriza de nuevas disciplinas, la historia de lasideas descubre un espacio de discusin terica a ser recreado y superadocreativamente. Porque se abusa an hoy de conceptos apriorsticos, los cua-les suelen entorpecer la comprensin del contenido de las ideas, de lascategoras y conceptos e invisibilizan la experiencia en que se generan y
La tradicin hispanoamericana de derechos humanos
17
11 Cerutti Guldberg, Horacio. Filosofar desde nuestra Amrica. Ensayo problematizador de su modusoperandi. Mxico, UNAM/Miguel ngel Porra, 2000, p. 108.
12 Horacio Cerutti Guldberg y Mario Magalln Anaya, op. cit., p. 25.
-
surgen, deformando su interpretacin y sentido.12
Como hemos dicho, se trata de adoptar una de las vertientes de laFilosofa de la Liberacin, en referencia al historicisimo latinoamericano,que no es un historicismo romntico como el desarrollado en Europa enel siglo XIX. Como seala Cerutti, el aporte del historicismo latinoame-ricano ha consistido en relativizar las pretensiones injustificadas de uni-versalidad, de totalidad o de integracin; ha logrado desocultar universa-les ideolgicos y ha sacado a la luz etnocentrismos larvados. Por eso se hapodido afirmar que en Amrica Latina el historiar la filosofas desde elhistoricismo es ya filosofar.13
Esta obra se compone de cuatro captulos. Antes de abordar los casosconcretos de la praxis de los personajes mencionados, y siguiendo con elargumento expuesto en los prrafos anteriores, tendremos que fijar, en elprimer captulo, algunos presupuestos necesarios para releer el pasadolatinoamericano con el fin de encontrar una tradicin de derechos huma-nos; despus abordaremos el origen histrico del derecho subjetivo en lafilosofa medieval, pues esto nos muestra que, con el aparato terico quetenan los primeros defensores de los pueblos originarios de Amrica, for-mados en la filosofa escolstica espaola del siglo XVI, pudieron lucharpor la dignidad de los pueblos indgenas desde un discurso del derechocomo facultad de la persona, es decir, como defensa de derechos. En elcaptulo segundo analizaremos la praxis y el pensamiento relativo a dere-chos humanos de Fray Bartolom de Las Casas. Luego abordaremos, enel captulo tercero, el pensamiento y la obra de Fray Alonso de la Veracruzdesde la perspectiva de derechos humanos. Por ltimo, rescataremos lapraxis de Vasco de Quiroga como un conjunto de acciones promotorasde la vida, la libertad y la igualdad de los indios.La praxis y el discurso de estos personajes cobran vigencia ante las cir-
cunstancias de la actual globalizacin. Ellos fueron los defensores de lasprimeras vctimas del actual sistema-mundo, que entonces se encontrabaen sus albores. Las Casas, Veracruz y Quiroga y otros ms fueron capa-ces de defender los derechos de los indios a partir del encuentro con y lainterpelacin del Otro, y mostraron que el fundamento material de dere-
Alejandro Rosillo
18
13 Horacio Cerutti Guldberg, Filosofar desde nuestra Amrica, op. cit., p. 76.
-
chos humanos es la praxis liberadora que persigue la transformacin delos sistemas y las instituciones para hacer posible la satisfaccin de lasnecesidades para la produccin, reproduccin y desarrollo de la vida.Agradezco a Juan Montaa Pinto, director del Centro de Estudios y
Difusin del Derecho Constitucional (Cedec) de la Corte Constitucionalde Ecuador, por su inters y apoyo para la publicacin de esta obra.
San Luis Potos, S.L.P.
La tradicin hispanoamericana de derechos humanos
19
-
Captulo 1
Presupuestos tericos para recuperarla tradicin hispanoamericana
de derechos humanos
-
1. Algunos presupuestos necesarios
Con el pensamiento filosfico y jurdico no ocurre lo mismo quecon las ciencias naturales, a las cuales les es sencillo desconocer suhistoria. El pensamiento jurdico-filosfico ha de mantener unarelacin importante con su pasado, y en especial tratndose de derechoshumanos, al ser un concepto fundamental en la formacin no solo delderecho moderno sino tambin del Estado nacional y de las relacionesinternacionales.La historiografa de la ideas, desde el pensamiento de la liberacin,
debe asumir ciertos presupuestos que sirvan de fundamento para rescatarla raz histrica de la fuerza liberadora que tienen los derechos humanos.En efecto, la filosofa del derecho debe enfrentar los problemas de la rea-lidad social desde un cierto horizonte cultural e histrico, y por lo tanto,es menester la referencia a la propia historia. Para las luchas de liberacinlatinoamericana no basta con hacer referencia a la historia eurocntrica dederechos humanos, por ms que de ella se puedan obtener importanteslecciones, sino que es necesario recuperar una tradicin propia, basada enla historia de Nuestra Amrica. Jos Mart deca que:
La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La histo-ria de Amrica, de los incas a ac, ha de ensearse al dedillo, aunque nose ensea la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a laGrecia que no es nuestra. Nos es ms necesaria. Los polticos nacionales
23
Presupuestos tericos para recuperarla tradicin hispanoamericanade derechos humanos
-
han de reemplazar a los polticos exticos. Injrtese en nuestra Repblicael mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repblicas. Y calle elpedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre msorgullo que en nuestras dolorosas repblicas americanas. () ramos unamscara, con los calzones de Inglaterra, en chaleco parisiense, el chaque-tn de Norteamrica y la montera de Espaa. El indio mudo, nos dabavueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar asus hijos. ramos charreteras de togas, en pases que venan al mundo conalpargata en los pies, y la vincha en la cabeza.14
Parafraseando estas palabras del poeta cubano, podemos afirmar quean injertados en nuestro continente los derechos humanos, la raz debeser nuestra historia, nuestras luchas de liberacin y las formas propias depromover la dignidad humana. Es importante recrear una tradicindonde derechos humanos no sean una mera mercadera importada yajena a las necesidades y a las preocupaciones de los hombres y mujereslatinoamericanos. Cuando los estados de Amrica Latina predican dere-chos humanos, estos no deben ser una mscara, un disfraz conformadopor elementos europeos, sino una construccin desde abajo, desde lospueblos. La aportacin de las luchas de liberacin latinoamericanas aderechos humanos debe ser mucho ms que un mero eco y, por supues-to, mucho menos un eco deformado y malinterpretado; no se debe bus-car tan solo que la Amrica practique lo que piensa la Europa, por usar lafamosa frase de Alberdi. Es necesario una historiografa que, combinada con una hermenuti-
ca de la liberacin, motive el pensamiento presente y funcione para abrirel futuro, para que no sea ms de lo mismo. Es establecer tambin, desdeel nivel historiogrfico, la cuestin de la tensin utpica. En esto, es con-veniente sealar a Cerutti cuando seala que se trata de pensar la reali-dad en el presente, en tanto proceso histrico proveniente del pasado, apartir de horizontes futuros desde los cuales retrospectivamente todo elproceso se ilumina.15 Cabe sealar que no se busca recuperar un pasadoidealizado, sino realizar una recuperacin de l desde un horizonte de laliberacin.
Alejandro Rosillo
24
14 Mart, Jos. Poltica de Nuestra Amrica. Mxico, Siglo XXI, 1977, pp. 40-41.15 Horacio Cerutti Guldberg, Filosofar desde nuestra Amrica, op. cit., p. 49.
-
Al realizar una historiografa de las ideas en Amrica Latina, en con-creto sobre ideas jurdicas, debemos partir de ciertos criterios tericos ymetodolgicos. Debemos asumir que la historia es variable, ya que estatiene que ser reconstruida reiteradamente pero desde horizontes diversos.Lo que buscamos, como se ha insistido, es revalorar el pasado ideolgico,y para hacerlo se requiere de una metodologa que constituye, a la vez,una forma de conocimiento. Es decir, para abordar con fecundidad la his-toriografa de las ideas es menester reconsiderar los presupuestos con loscuales hay que acercarse a la realidad sociohistrica. Y es que la realidadno se accede de forma directa, sino siempre a travs de alguna mediacin:sea por ideologas, por representaciones del mundo, por relaciones socia-les concretas, por ciertos imaginarios sociales y por diversas formas expre-sivas simblicamente constituidas, o por un lenguaje penetrado de histo-ria. Hay que asumir, con todas sus consecuencias epistemolgicas, que separte de un sistema de ideas, de lenguajes discursivos, conformados desdesistemas terico-filosficos regulados por un conjunto de relaciones regi-das por la realidad material.Algunos de los presupuestos que consideramos pertinentes asumir
para recuperar la Tradicin Hispanoamericana de Derechos Humanosson: a) Evitar el desperdicio de la experiencia histrica; b) aplicar el girodescolonizador; c) superar la periodificacin dominante de la historia yreubicar el inicio de la Modernidad; d) superar el secularismo tradicionalde las filosofas polticas; e) asumir una definicin crtica y compleja dederechos humanos.
1.1. Evitar el desperdicio de la experiencia histrica
Generamos este presupuesto a partir de la obra de Boaventura de SousaSantos, quien propone una sociologa de las ausencias y una sociologa delas emergencias como parte de sus reflexiones tericas y epistemolgicassobre la reinvencin de la emancipacin social.16 Como conclusiones desus investigaciones respecto a iniciativas y movimientos alternativos, llega
Presupuestos tericos
25
16 Vase Santos, Boaventura de Sousa. Hacia una sociologa de las ausencias y una sociologa de lasemergencias. El milenio hurfano. Ensayos para una nueva cultura poltica. Madrid, Trotta, 2005,pp. 151-192.
-
a tres importantes conclusiones.17 En primer lugar, la experiencia social enel mundo es mucho ms amplia y diversa de lo que la tradicin occiden-tal conoce y considera importante. La segunda conclusin es que estariqueza social est siendo desperdiciada. Y, por ltimo, concluye que pararecuperar la experiencia desperdiciada es necesario un modelo diferentede racionalidad, pues la racionalidad dominante occidental de por lomenos los dos ltimos siglos es en gran parte culpable de dicho oculta-miento y desperdicio.La racionalidad que propicia el desperdicio de la experiencia, Santos
la clasifica como razn indolente, siguiendo a Leibniz, y propone otromodelo de racionalidad que le llama razn cosmopolita. A partir deella, establece tres proyectos sociolgicos: la sociologa de las ausencias, lasociologa de las emergencias y el trabajo de traduccin. La que nos inte-resa en este momento es la primera: la sociologa de las ausencias, a travsde la cual se busca expandir el presente.18
Si bien es cierto que se habla de sociologa y, por lo tanto, se refiere alas experiencias actuales que son desperdiciadas, consideramos que la raznindolente tambin crea una forma de leer la historia que desperdicia lasexperiencias histricas. En efecto, a la par de una sociologa de las ausen-cias se debe realizar una historiografa de las ausencias. Debemos prestaratencin a nuestra conflictividad especfica, tanto histrica general como
Alejandro Rosillo
26
17 Ibd., p. 152.18 Los otros dos proyectos consistiran bsicamente en lo siguiente: La sociologa de las emergencias
busca contraer el futuro y expandir el campo de las experiencias posibles. Su funcin es combatirla razn prolptica que concibe el futuro a partir de la monocultura del tiempo lineal: Dado quela historia tiene el sentido y la direccin que le son conferidos por el progreso, y el progreso notiene lmites, el futuro es infinito. Pero considerando que el futuro est proyectado en una direc-cin irreversible es un tiempo homogneo y vaco. La sociologa de las emergencias busca contra-er el futuro para tornarlo escaso y objeto de cuidado: El futuro no tiene otro sentido ni otra direc-cin que las que resultan de tal cuidado. La sociologa de la ausencia consiste en sustituir el vacodel futuro segn el tiempo lineal (un vaco que tanto es todo como es nada) por un futuro de posi-bilidades plurales y concretas, simultneamente, utpicas y realistas, que se va construyendo en elpresente a partir de las actividades de cuidado (ibd., p. 167). Por otro lado, el trabajo de traduc-cin es el procedimiento que permite crear inteligibilidad recproca entre las experiencias delmundo, tanto las disponibles como las posibles, reveladas por la sociologa de las ausencias y lasociologa de las emergencias. Busca captar dos momentos: la relacin hegemnica entre las expe-riencias y lo que en stas hay ms all dicha relacin. En cuanto a la traduccin entre saberesasume la forma de una hermenutica diatpica, que consiste en un trabajo de entre dos o ms cul-turas con el objetivo de identificar preocupaciones isomrficas entre ellas y las diferentes respues-tas que proporcionan (ibd., pp. 175-176).
-
filosfica particular, y para ello es menester atender a los juegos de hege-monas y contrahegemonas y no solamente a reconocer un pensamientodominante como si fuera nico y excluyente. Al respecto, podemos citarlas palabras de Juan Carlos Monedero quien, comentando la obra deBoaventura de Sousa Santos, seala:
La regulacin (la primaca de un orden social esttico por encima de lastransformaciones) termin por devorar las promesas emancipatorias que,finalmente, congelaron impotentes el devenir ()
Para reconstruir y orientar esta desviacin, el profesor Santos proponerecurrir a la experiencia histrica. En el ahondamiento del pasadoencuentra que el mejor servicio que se puede prestar todava el paradig-ma moderno est en ayudar a recuperar los fragmentos de aquellas formasalternativas de Modernidad que anidaron en el ayer pero no llegaron aalzar el vuelo.19
La Tradicin Hispanoamericana de Derechos Humanos cumple lafuncin a la que invita el profesor portugus, pues es un fragmento de unaforma alternativa de Modernidad que, por diversas razones, ha sido ocul-tada y desperdiciada. Esta tradicin forma parte de la matriz emancipa-dora de la Modernidad que debe recuperarse ante la primaca que hatenido la matriz regulacin.Para iniciar en el camino de la recuperacin de la experiencia desper-
diciada, asumiendo una nueva racionalidad, el profesor portugus estable-ce tres puntos de partida:
a) Asumir que la comprensin del mundo es ms amplia a la com-prensin occidental del mundo.
b) Asumir que la comprensin del mundo y la forma como ella creay legitima el poder social tiene que ver con concepciones del tiem-po y de la temporalidad.
c) Comprender que las caractersticas fundamentales de la concep-cin de la racionalidad occidental es contraer el presente y expan-dir el futuro.
Presupuestos tericos
27
19 Juan Carlos Monedero, Presentacin. El milenio hurfano, op. cit., p. 22.
-
Estos tres puntos de partida son, adems, la base para realizar una cr-tica a la razn occidental hegemnica. Ahora bien, la indolencia de estarazn se ejerce en cuatro formas:20 La razn impotente, aquella que no seejerce porque se piensa que nada puede hacerse contra una necesidad con-cebida como exterior a ella misma. La razn arrogante, aquella que no sien-te la necesidad de ejercerse porque se imagina incondicionalmente libre y,por consiguiente, libre de la necesidad de demostrar su propia libertad. Larazn metonmica, aquella que se reivindica como la nica forma de racio-nalidad y, por consiguiente, no se dedica a descubrir otros tipos de racio-nalidad o, si lo hace, es solo para convertirlas en materias primas. Y larazn propilptica, aquella que no tiende a pensar el futuro porque juzgaque lo sabe todo de l y lo concibe como una superacin lineal, automti-ca e infinita del presente.Estas cuatro formas de la razn indolente son las que subyacen, de
diversas maneras, al conocimiento hegemnico, tanto filosfico como cien-tfico, producido en Occidente en los ltimos dos siglos. En cuanto al temaque nos ocupa en este captulo, consideramos que la razn metonmica esla forma en que la razn indolente produce el desperdicio de la experienciaen cuanto a la Tradicin Hispanoamericana de Derechos Humanos. La razn metonmica se basa en la idea de totalidad bajo la forma de
orden. Para esta razn, no hay comprensin ni accin que no se refieraa un todo, el cual tiene primaca absoluta sobre cada una de las partes quelo componen.21 En efecto, existe una sola lgica que gobierna tanto elcomportamiento del todo como el de cada una de sus partes. Pero en rea-lidad, el todo es una parte transformada en trmino de referencia hacia lasdems. Ninguna parte puede ser pensada fuera de la relacin con la tota-lidad. En efecto, una de las consecuencias de esta razn es que, comoseala Santos:
El Norte no es inteligible fuera de la relacin con el sur, tal y como el cono-cimiento tradicional no es inteligible sin la relacin con el conocimientocientfico o la mujer sin el hombre. As, no es admisible que alguna de laspartes tenga vida propia ms all de la que le es conferida por la relacin
Alejandro Rosillo
28
20 Boaventura de Sousa Santos, Hacia una sociologa de las ausencias y una sociologa de las emer-gencias, op. cit., pp. 153-154.
21 Ibd., p. 155.
-
dicotmica y mucho menos que pueda, adems de parte, ser otra totalidad.Por eso, la comprensin del mundo que la razn metonmica promueve noes solo parcial, es internamente muy selectiva. La modernidad occidental,dominada por la razn metonmica, no solo tiene una comprensin limita-da del mundo, sino una comprensin limitada de s misma.22
La razn metonmica se ejerce en las diversas maneras de comprenderla historia de derechos humanos, pues las experiencias en Latinoamricason solo inteligibles en su relacin con lo sucedido en el Norte (Europa yEstados Unidos). Las luchas latinoamericanas por la dignidad humana seconsideran solo un rbol trasplantado de lo que ya creci en aquellas lati-tudes, pues de otra manera no pueden ser inteligibles y, por lo tanto, noexisten. As, por ejemplo, la razn metonmica hace posible considerarque personajes como Miguel Hidalgo haya sido un asiduo estudioso delos ilustrados franceses pues de otra manera no es explicable su participa-cin en el inicio de las luchas por la emancipacin de Mxico; no es via-ble considerar que su pensamiento tuvo races en otra tradicin, propia detierras latinoamericanas.Santos seala que no existe una nica manera de no existir, pues esta
se da siempre que una entidad es descalificada y tornada invisible, ininte-ligible o descartable de modo irreversible. Distingue cinco lgicas omodos de produccin de no existencia de las que se vale la razn meton-mica, y que son manifestaciones de la misma monocultura racional. Entreellas, en este momento, nos interesan dos: la lgica derivada de la mono-cultura del saber y del rigor del saber, y la lgica de la escala dominante.23
Presupuestos tericos
29
22 Ibd., p. 156.23 Las cinco lgicas son la monocultura del saber y del rigor del saber; la monocultura del tiempo lineal;
la lgica de la clasificacin social; la lgica de la escala dominante; y la lgica productivista. El signi-ficado de las tres lgicas que no mencionamos en el texto principal es el siguiente. La monocultu-ra del tiempo lineal es la lgica que se basa en la idea segn la cual la historia tiene sentido y direc-cin nicos y conocidos. Ese sentido y esa direccin se han formulado de distintas formas en losltimos dos siglos: progreso, revolucin, modernizacin, desarrollo, globalizacin. La lgica de laclasificacin social se asienta en la monocultura de la naturalizacin de las diferencias; consiste enla distribucin de las poblaciones por categoras que naturalizan jerarquas, como la clasificacinracial o la sexual. Por ltimo, la lgica productivista se asienta en la monocultura de los criteriosde productividad capitalista: el crecimiento econmico es un objetivo racional incuestionable, y,como tal, es incuestionable el criterio de la productividad que mejor sirve a ese objetivo. Ese cri-terio se aplica tanto a la naturaleza como al trabajo humano (Boaventura de Sousa Santos, Haciauna sociologa de las ausencias y una sociologa de las emergencias, op. cit., pp. 160-162).
-
La lgica de la monocultura del saber y del rigor del saber consiste en quela ciencia occidental se abroga ser canon exclusivo de produccin deconocimiento; todo lo que el canon no reconoce es declarado inexisten-te. Por otra parte, la lgica de la escala dominante declara la irrelevancia detodas las otras escalas posibles. En la Modernidad occidental, sealaSantos, la escala dominante aparece bajo las formas de lo universal y loglobal. De ambas formas, la que nos interesa es la primera, la cual, en estesentido, es la escala de las entidades o realidades que se refuerzan inde-pendientemente de contextos especficos. Por eso, se adjudica preceden-cia sobre todas las otras realidades que dependen de contextos y que, portal razn, son consideradas particulares o vernculas.24
La filosofa jurdica hegemnica ha sido creada desde la razn meto-nmica que ha ocasionado el desperdicio de la experiencia, al buscar juz-gar las partes desde una parte que se impone como totalidad. Lo que nose adapte al canon de la monocultural del saber es declarado inexistente.As, por ejemplo, no es extrao encontrar posturas que consideran que lafilosofa del derecho propiamente dicha solo se genera a partir del naci-miento del Estado moderno, pues es entonces cuando el objeto de estu-dio derecho comienza a existir; las filosofas anteriores a las modernas,como la de Toms de Aquino, por ejemplo, no podran considerarseFilosofa del Derecho pues ms bien eran filosofas morales que, entretantas normatividades, reflexionaban sobre los mandatos de los prncipesy seores feudales. Y, por supuesto, en otras culturas donde el estadomoderno no existiese, el derecho no existi como tal, sino solo rdenesnormativos con cierta coercibilidad. Ni qu decir de aquellas posturas queopinan que fuera de la voluntad del estado no hay derecho, y reducena usos y costumbres las prcticas jurdicas vivas de los pueblos indge-nas, por ejemplo.En cuanto a derechos humanos, las dos lgicas arriba descritas contri-
buyen para hacer inexistentes la Tradicin Hispanoamericana deDerechos Humanos. La lgica de la monocultural del saber establece uncanon respecto a cmo deben ser comprendidos derechos humanos y,desde l, declara nicamente la existencia de las tradiciones generadas enel Norte. As, por ejemplo, si solo la tica de la ilustracin puede ser latica que fundamenta derechos humanos, entonces todos los dems
Alejandro Rosillo
30
24 Ibd., p. 161.
-
usos del derecho por defender y promover la dignidad humana, basadosen otra clase de tica, son declarados inexistentes por no adaptarse alcanon de la monocultura del saber. Por otro lado, la lgica de la escaladominante se hace presente en la historiografa de derechos humanoscuando se consideran a estos como realidades independientemente decontextos especficos; es cuando derechos humanos pierden su matrizsociohistrica y se predican sobre un ser humano abstracto y universal.En efecto, las experiencias liberadoras que dependen de contextos, que serefieren a seres humanos concretos, con sus propias caractersticassociohistricas y culturales, son consideradas particulares y vernculas,y por lo tanto son despreciadas. Por lo anterior, podemos afirmar que para hacer una historiografa de
derechos humanos desde la perspectiva de la liberacin es necesario adop-tar el procedimiento denegado por la razn metonmica que proponeSantos. Este procedimiento busca liberar a los trminos que conformanlas dicotomas de las relaciones de poder que los unen, para buscar rela-ciones alternativas; se tratara de pensar el Sur como si no hubiese Norte,pensar la mujer como si no hubiese hombre, pensar la historiografa de lasideas latinoamericanas como si no existieran las ideas primermundistas,etc. Para esto, hay que asumir que la razn metonmica no logr de formatotal desaparecer dichas alternativas, sino que quedaron componentes ofragmentos fuera del orden de la totalidad.25 Una de estas alternativas esla lectura del pasado desde el horizonte de la liberacin que recupera laTradicin Hispanoamericana de Derechos Humanos. Hablar de derechos humanos en el siglo XVI, fuera de las tierras
europeas, desde el discurso y prctica de unos frailes, cuya base filos-fica era la escolstica y, por lo tanto, formados en Espaa, premoder-nos, sin contar con la estructura del estado moderno y atados todavaa una visin teocntrica y no secularizada de la realidad, es consideradocomo imposible a la luz de la filosofa jurdica hegemnica, que utilizapara invisibilizar esta experiencia, en parte, a la razn metonmica y,sobre todo, a las lgicas de la monocultura del saber y de la escala domi-nante. De ah que, en cierta forma, lo que buscamos al reconstruir laTradicin Hispanoamericana de Derechos Humanos es transformar
Presupuestos tericos
31
25 Ibd., pp. 159-160.
-
objetos imposibles en posibles, y basndose en ellos transformar lasausencias en presencias, centrndose en los fragmentos de la experienciasocial no socializados por la totalidad metonmica.26
Es necesario, por lo tanto, caer en la cuenta que desde una historio-grafa tradicional la Tradicin Hispanoamericana de DerechosHumanos seguir siendo un objeto imposible para la filosofa jurdica ycontinuar siendo una ausencia. Nuestro objetivo, pues, al asumir estepresupuesto es ser consciente de la tarea de evitar el desperdicio de estaexperiencia histrica.
1.2. Aplicar el giro descolonizador o desoccidentalizador27
Una de las mayores insistencias de la Filosofa de la Liberacin en las lti-mas dcadas ha sido el giro descolonizador o desoccidentalizador.Como se sabe, sobre todo en epistemologa, se habla de un giro cuan-do se introduce algn supuesto que cambia de manera radical la manerade generar el conocimiento. As, por poner los ejemplos ms conocidos,se habla del giro hermenutico,28 que realza la importancia de la accin
Alejandro Rosillo
32
26 Ibd., p. 160.27 Usamos indistintamente los trminos descolonizador o desoccidentalizador debido a la afinidad
que se va teniendo de ellos en los ltimos aos; en cierta forma, tambin podra utilizarse los tr-minos posdescolonizador y posoccidentizador. Por ejemplo, Enrique Dussel habla por un lado dela necesidad de superar el occidentalismo de las filosofas polticas y, por otro lado, se refiere allmite que constituye el colonialismo terico, mental (Dussel, Enrique. Poltica de la liberacin.Historia mundial y crtica. Madrid, Trotta, 2007, pp. 11-12). No obstante, cabe sealar que eltrmino ms propio para denunciar la colonizacin intelectual desde Amrica Latina es el deoccidentalismo siendo el de colonialismo ms apto para hacer referencia al dominio britni-co. Al respecto, seala Walter D. Mignolo: intento contribuir a aclarar ciertos trminos deldebate trayendo a la memoria la nocin de occidentalismo y posoccidentalismo, que es el lugarde enunciacin construido a lo largo de la historia de Amrica Latina para articular los cambian-tes rdenes mundiales y el movimiento de las relaciones coloniales. Desde el bautizo de las IndiasOccidentales hasta Amrica Latina (es decir, desde el momento de predominio del colonialis-mo hispnico hasta el momento de predominio del colonialismo francs), occidentalizacin yoccidentalismo fueron los trminos clave (como lo fue colonialismo para referirse al momentode predominio del imperio britnico). De modo que si poscolonialismo calza bien en el discur-so de descolonizacin del Commonwealth, posoccidentalismo sera la palabra clave para articu-lar el discurso de descolonizacin intelectual desde los legados del pensamiento enLatinoamrica (Mignolo, Walter G. Posoccidentalismo: El argumento desde Amrica Latina.Teoras sin disciplina, op. cit., p. 32).
-
interpretativa del sujeto en el conocimiento; del giro lingstico,29
donde se seala que todo conocimiento es lingsticamente mediado, ypor lo tanto, tiene que ver con las estructuras del lenguaje; del giro prag-mtico,30 donde se pone nfasis en que el ser humano realiza conoci-miento con fines prcticos, es decir, para lograr modificar la realidad.Pues bien, para nuestro tema es necesario asumir el giro descolonizador,es decir, ser conscientes de que las ciencias se han desarrollado desde laperspectiva de los pases centrales y sus proyectos son funcionales a laempresa colonizadora o, en otros casos, sus reflexiones aunque tengan unprofundo carcter emancipador no son conscientes y no reflexionan sobrelas relaciones metrpolis-colonias y sus consecuencias. Adems, este girotambin significa que el pensamiento desde los pases perifricos debe sercapaz de generar sus propias categoras y ser capaz de asumir de maneracrtica aquellas de contenido emancipador venidas de las metrpolis.En este sentido, podemos afirmar que muchos autores de la filosofa y
la teologa latinoamericanas han realizado este giro epistemolgico, ysus discursos se han considerado poscoloniales porque acaban con la con-cepcin eurocntrica de que solamente los pases centrales son capaces degenerar conocimientos y categoras de anlisis de la realidad. Tambin,muchos de estos pensadores, han logrado deslegitimar la dimensin colo-nizadora del proyecto de la Modernidad como parte de este giro.Parte del giro descolonizador estriba en superar el eurocentrismo de las
filosofas polticas y jurdicas que olvidan, ya sea por desprecio o porignorancia, los aportes y las prcticas alcanzadas por otras culturas. Es
Presupuestos tericos
33
28 Vase Gadamer, Hans-Georg. El giro hermenutico. Trad. Arturo Parada. Madrid, Ctedra, 2007;Grodin, Jean. Introduccin a la hermenutica filosfica. Trad. ngela Aeckermann. Barcelona,Herder, 2002; Gadamer, Hans-Georg. Verdad y mtodo. Trad. Ana Agud y Rafael de Agapito.Salamanca, Sgueme, 2003.
29 Vase Conesa, Francisco y Jaime Nubiola. Filosofa del lenguaje. Barcelona, Herder, 2002;Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosficas. Trad. Alfonso Garca y Ulises Moulines. Mxico,UNAM, 2003; Navarro Reyes, Jess. Cmo hacer filosofa con palabras. Mxico, Fondo de CulturaEconmica, 2010; Beuchot, Mauricio. Historia de la filosofa del lenguaje. Mxico, Fondo deCultura Econmica, 2005; Searle, John R. Actos de habla. Ensayo de filosofa del lenguaje. Trad.Luis Manuel Valds. Madrid, Ctedra, Ctedra, 1980; Austin, John R. Cmo hacer cosas con pala-bras. Trad. Genera Carri y Eduardo Rabossi. Barcelona, Paids, 1991.
30 Vase Cabanchik, Samuel et al. El giro pragmtico en la filosofa. Buenos Aires, Gedisa, 2003;Rorty, Richard. Consecuencias del pragmatismo. Trad. Jos Miguel Esteban. Madrid, Tecnos, 1996;Habermas, Jrgen. El giro pragmtico de Rorty. Trad. Perc Fabra. Isegora, n. 17, Madrid,2007, pp. 5-36.
-
decir, se trata de no realizar una filosofa jurdico-poltica colonizada; enpalabra de Dussel, de un colonialismo terico, mental, presente en muchasfilosofas polticas (y jurdicas, complementamos) de los pases perifri-cos que leen e interpretan por lo general, con excepciones, las obras dela Modernidad poltica europea desde la territorialidad postcolonial,dentro de la problemtica de los filsofos del centro (H. Arendt, J.Rawls, J. Habermas, etc.) sin advertir la visin metropolitana de esta her-menutica, y no desplegando, como filsofos localizados en el mundopostcolonial, una lectura crtica de la metrpolis colonial.31
En este contexto, el aporte del historicismo latinoamericano ha con-sistido en relativizar las pretensiones injustificadas de universalidad, detotalidad o de integracin; ha logrado desocultar universales ideolgicosy ha sacado a la luz etnocentrismos larvados. En efecto, en Amrica Latinael historiar la filosofa desde esta perspectiva es realizar una filosofa nocolonizada; recuperar la Tradicin Hispanoamericana de DerechosHumanos es llevar a cabo una filosofa jurdica no colonizada, crtica dela filosofa de los pases centrales, y localizada32 en la periferia.En cuanto a la historiografa de las ideas, este giro descolonializador
est presente en la obra de Jos Gaos. El filsofo hispano transterrado enMxico, hablaba del imperialismo de las categoras, refirindose a quedenominar con categoras historiogrficas ajenas procesos desarrolladosen la regin poda tener efectos de tergiversacin muy fuertes. Los proce-sos de seleccin, adopcin, adaptacin y reelaboracin suelen ser genera-dores de novedades y esto debe ser percibido.En su obra En torno a la filosofa mexicana,33 Jos Gaos desarrolla
dicha idea. Seala que en una historiografa que prescinda de la circuns-tancia que la provoca y de la intencin que la ha inspirado, solo seencontrar un perfil vago y abstracto de las ideas. Estas estn adscritas,irremediablemente, a la situacin ante la cual ejercen un papel activo yuna funcin. No hay una historia de las ideas abstractas, sino de ideas
Alejandro Rosillo
34
31 Enrique Dussel, Poltica de la liberacin. Historia, op. cit., p. 12.32 Seala Dussel: Localizacin indica la accin hermenutica por la que el observador se sita
(comprometidamente) en algn lugar socio-histrico, como sujeto de enunciacin de un discur-so, y por ello es el lugar desde donde se hacen las preguntas problemticas (de las que se tieneautoconciencia crtica o no) que constituyen los supuestos de una episteme epocal (ibd., p. 5).
33 Vase Gaos, Jos. En torno a la filosofa mexicana. Mxico, Alianza Editorial, 1980.
-
concretas y circunstanciales. Ahora bien, para Gaos, la historia tiene unaestructura dinmica y, por lo tanto, el historiador necesita reconstruir lahistoria, realizando articulaciones que se efectan a partir de categoras.Estas categoras histricas son propias de un territorio determinado; noobstante, existen categoras que algunas culturas han extendido a otrosterritorios. As, seala Gaos que en los dominios de la Historia se pre-senta aquella tendencia como imperialismo de las categoras autctonasde una parte de la historia sobre otras partes de esta, incluso sobre todaslas dems sobre la historia universal.34 En efecto, este imperialismo hasido ejercido por la historiografa europea y por sus colonos mentales. El imperialismo de las categoras tiene como una de sus consecuen-
cias la falta de originalidad en la historia del pensamiento, pues no secuenta con una articulacin diferente de la misma historia de los pasescentrales. No obstante, ya sealaba Gaos, que la historia de las ideas enMxico presenta peculiaridades estructurales y dinmicas suficientespara reivindicar su originalidad. Es decir, el imperialismo de las categor-as se refiere a la dominacin que han ejercido las categoras de los pasescentrales en la cultura latinoamericana, favoreciendo en ltima instanciauna dependencia cultural.En cuanto a derechos humanos, no se trata tan solo de clasificarlos
como una categora occidental, sino de que pretendemos hacer un usoestratgico de ella. Esta es una de las tareas que se lleva a cabo al recupe-rar la Tradicin Hispanoamericana de Derechos Humanos. Como sesuele sealar en las posturas descolonialistas, se debe buscar el uso estra-tgico de las categoras ms autocrticas desarrolladas por el pensamientooccidental para recontextualizarlas y devolverlas en contra de s mismo.35
Pero para esto, hay que evitar el uso de categoras ajenas y poco aptas paracomprender el pasado latinoamericano.
Presupuestos tericos
35
34 Ibd., p. 34.35 Santiago Castro-Gmez y Eduardo Mendieta. Introduccin. Teoras sin disciplina, op. cit., p. 17.
-
1.3. Superar la periodificacin dominante de la historia y reubicar el ini-cio de la Modernidad
No atarse a la periodificacin organizada segn los criterios europeos, quetiene bastante de ideolgica y eurocntrica, y que organiza el tiempo dela historia humana en Edad Antigua, Medieval y Moderna, por ejemplo.Hay que pensar derechos humanos fuera de la periodificacin dominan-te producto del pensamiento romntico alemn de finales del siglo XVIIIy del pensamiento hegeliano.36 Aqu podemos retomar lo dicho en elapartado anterior, pues un ejemplo de dicho imperialismo de las catego-ras se encuentra en esta divisin que lleva a concebir la historia de los pa-ses latinoamericanos como paralela de la historia occidental europea, quese considera como universal. Esto provoca que la historia latinoamerica-na se vea carente de originalidad.La historia de las ideas en Amrica Latina tiene su propia complejidad
que no puede ser analizada con justicia desde la periodificacin dominan-te. En el transcurso histrico en nuestras tierras, coexisten movimientoshegemnicos, como la escolstica, con movimientos alternativos, los cua-les se desarrollan en su propio seno o al margen, como el humanismo oalgunas interpretaciones de la misma escolstica. No es extrao entoncesque sean los mismos escolsticos los que recogieran en un determinadomomento el pensamiento ilustrado y este pensamiento adopte nuevasvariantes. Hay que evitar el imperialismo de las categoras basado en estaperiodificacin, y diferenciar as las corrientes de pensamiento generadasen Europa de su adopcin, adaptacin o renovacin realizadas enLatinoamrica.Como parte de este supuesto, se debe adoptar una comprensin y
divisin de la Modernidad ms integral y global, que sea capaz deincluir la temtica de la colonialidad. Esto con el objetivo, entre otros,de incluir las aportaciones de Amrica Latina a la Modernidad desde
Alejandro Rosillo
36
36 Seala Dussel: Esta posicin eurocntrica que se formula por primera vez a finales del siglo XVIII,con los romnticos alemanes y la Ilustracin francesa e inglesa, reinterpret toda la historiamundial, proyectando hacia el pasado a Europa como centro e intentando demostrar que todohaba sido preparado en la historia universal para que dicha Europa fuera el fin y el centro de lahistoria mundial, al decir de Hegel (Enrique, Dussel. Poltica de la liberacin. Historia, op. cit.,p. 143).
-
sus orgenes.37 Como seala Dussel, sea para bien o sea para mal,Amrica Latina ha sido participante principal de la historia mundial dela poltica, aportando, por ejemplo, con su plata el primer dinero mun-dial, y con su crtica a la conquista la primer filosofa moderna propia-mente dicha.38
Para ello hay que redefinir el inicio de la Modernidad. Este sera lainvasin a Amrica en 1492, incluyendo a Espaa y a Portugal en laModernidad, yendo contra la visin de los ilustrados y los modernosdel centro de Europa que no las consideraban propiamente Europa. As,Castilla sera el primer Estado moderno y Amrica Latina sera el pri-mer territorio colonial moderno. En cuanto a la filosofa, esta reubicacin del inicio de la Modernidad
es fundamental. Superando la divisin dominante, que a su vez es exage-radamente tajante y se le olvida que las transiciones entre pocas son com-plejas, se puede afirmar que los filsofos espaoles del siglo XVI, aunquepracticaban una filosofa de cuo escolstico, tenan ya un contenidomoderno. Dussel lo dice con claridad:
[] los primeros grandes pensadores latinoamericanos del siglo XVIdeberan ser considerados como el inicio de la filosofa de la Modernidad.Antes que Descartes o Spinoza (ambos escriben en msterdam, provinciaespaola hasta 1610, y estudian con maestros espaoles), debe conside-rarse en la historia de la filosofa poltica moderna a un Bartolom de LasCasas, Gins de Seplveda, Francisco de Vitoria o a un Francisco Surez.
Presupuestos tericos
37
37 Somos conscientes de lo complicado que es establecer un inicio de la Modernidad, al igual quedeterminar qu autores marcaran el principio de ella. Entrar a un anlisis de fondo de este pro-blema constituira una investigacin independiente que rebasara las intenciones de esta obra. Engran medida, esta cuestin depende de los rasgos que se seleccionen, pues desde unos el inicio esta-ra con Las Casas, Vitoria, Hobbes, Locke, pero por otros motivos podra ubicarse en Maquiavelo,Descartes o Bodino. Nosotros hemos optado por seleccionar retrospectivamente determinados ras-gos intelectuales como caractersticos de la Modernidad que ayudan a recuperar la TradicinHispanoamericana de Derechos Humanos. Por eso mencionamos la clasificacin propuesta porDussel, pues se plantea la Modernidad ms en trminos histricos pero menos estrictos y cerradosen cuanto a los rasgos, y comprende el paso de edad como un proceso de transicin que estuvoabierto, incluyendo la dimensin intelectual. Adems, evita describir el proceso desde la monocul-tura del tiempo lineal, pues no se describe como un camino hacia lo que hoy son los puntos devista hegemnicos. Es decir, se debe superar la periodificacin hegemnica de la Modernidad paraposibilitar recuperar la experiencia desperdiciada, como ha sido la Tradicin Hispanoamericana deDerechos Humanos.
38 Enrique Dussel, Poltica de la liberacin. Historia, op. cit., p. 12.
-
Ellos seran los primeros filsofos polticos modernos, antes que Bodin,Hobbes o Locke.39
Podemos afirmar, entonces, que la filosofa poltica moderna se origi-n en la reflexin sobre el problema de la apertura de Europa al Atlntico,con la llegada de Espaa a las Indias occidentales. Por eso, rechazamoslas visiones que sostienen, como la de Weber claramente eurocntri-ca, que Europa tena ciertas potencialidades desde pocas antiguas(Roma antigua, Grecia clsica, etc.), y que despus de la llamada EdadMedia, irrumpieron con fuerza para generar la Modernidad. En cambio,debe aceptarse que la Modernidad es un acontecer dialctico en el queEuropa frecuentemente digiere la influencia y aportes de otras culturas.40
Ahora bien, para abordar correctamente los inicios de la TradicinHispanoamericana de Derechos Humanos, debemos asumir una periodi-zacin ms integral, histrica y global de la Modernidad, como la propo-ne Dussel.41 Este autor critica la ideologa de la falacia desarrollista queconsiste en la visin lineal de la historia en la que Europa se consideravanguardia universal de una civilizacin universal.42 Seala que unavisin provinciana y sustancialista, opinara que la Modernidad es unfenmeno exclusivamente europeo que despus se expande a todo elmundo y constituye la cultura mundial hegemnica.43 En cambio, la
Alejandro Rosillo
38
39 Ibd., p. 13.40 Vase Weber, Max. La tica protestante y el espritu del capitalismo. Edicin de Francisco Gil.
Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 2003. Sobre la postura de Weber que aparece en la intro-duccin de esta obra, Dussel comenta: El eurocentrismo de Weber consiste en suponer a priorique los fenmenos culturales que se produjeron en el suelo de Occidente tuvieron exclusiva-mente y desde su propia direccin evolutiva ya antes del siglo XV una universalidad implcita,desde s. La pregunta inversa debi ser: no es qu el encadenamiento de circunstancias han con-ducido a que precisamente en el suelo de Occidente y solo aqu, se produjeran fenmenos cultu-rales que contra lo que siempre nos representamos, dada la conquista de una posicin central enel origen mismo de la historia del sistema mundial, el Occidente moderno logr ventajas compa-rativas que le llev a imponer su propia cultura sobre las restantes, y adems con pretensiones deuniversalidad? (Dussel, Enrique. La tica de la liberacin. Ante el reto de Apel, Taylor y Vattimo.Toluca, Universidad Autnoma del Estado de Mxico, 1998, p. 115).
41 Vase Dussel, Enrique. Materiales para una poltica de la liberacin. Mxico, UANL-Plaza y ValdsEditores, 2007, pp. 198-213.
42 Falacia que es producto de la razn indolente que seala Boaventura de Sousa Santos, especialmen-te en relacin con la monocultura del tiempo lineal, que ya hemos comentado.
43 Enrique Dussel, Materiales para una poltica de la liberacin, op. cit., p. 198.
-
Modernidad debe comprenderse como un fenmeno complejo dondeuna cultura se va conformando en central pero nutrindose de los elemen-tos de otras culturas que desprecia, y sobre las cuales solo cree que es posi-ble ejercer dominio, explotacin y saqueo de riquezas. En este sentido, seafirma que la Modernidad comienza con el Atlntico; como sealaDussel:
El mundo italiano-renacentista, por ser un fenmeno cultural delMediterrneo, que gracias a las bizantinas Venecia y Gnova se conecta-ba hacia el Estado al mercado cuyo mayor peso estaba en el mundo isl-mico, indostnico y chino, prepara ciertamente la Modernidad, pero no estodava moderno, vive la experiencia provinciana de una Europa del Sursitiada por el mundo otomano. Si la Reforma luterana tendr importan-cia es porque ese Norte de Europa no necesitar ya ni de Roma ni delMediterrneo para conectarse con el mercado-mundo. El Bltico seabra al Atlntico, y el Mediterrneo (y con l Roma), que era un marinterior, haba muerto con la Edad Media.44
A partir de este criterio, Dussel realiza una periodificacin de laModernidad en tres grandes etapas: la Modernidad temprana, laModernidad madura, y la Modernidad tarda. A su vez, estas etapas ten-dran sus fases, de la siguiente manera:45
a) Modernidad temprana (1492-1815): Comprende el acontecer his-trico previo a la Revolucin industrial, todava bajo la hegemonachina e indostnica, que producen el contenido en mercancas delmercado asitico-afro-mediterrneo.a. Primera fase de la Modernidad temprana: Comprende de 1492a 1630, considerando a Espaa y Portugal como los dos prime-ros imperios modernos. Con ellos, especialmente con Espaa,Europa comienza a ser el centro de su primera periferia; nosencontraramos con el Imperio-Mundo, segn Wallerstein, ylos antecedentes del actual sistema-mundo.46
Presupuestos tericos
39
44 Ibd., p. 199.45 Ibd., pp. 198-205; tambin Enrique Dussel, Poltica de la liberacin. Historia, op. cit., pp. 141-
400.46 Vase Wallerstein, Immanuel. El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orgenes
de la economa-mundo europea en el siglo XVI. Trad. Antonio Resines. Mxico, Siglo XXI, 2007.
-
b. Segunda fase de la Modernidad temprana: Comprende de1630 a 1688, iniciando con la independencia de las Provinciasde Holanda del poder espaol y con la constitucin de su impe-rio. Es un modelo comercial, mercantil, que es la primera etapadel Sistema-Mundo, pero segunda fase de la Modernidadtemprana.
c. Tercera fase de la Modernidad temprana: Comprende de 1688a 1815, iniciando con la prdida de la hegemona del poderoholands, siendo relevado por otras potencias como GranBretaa, Francia y los pases nrdicos.
b) Modernidad madura (1816-1945): Es la etapa que inicia con laRevolucin industrial y que permite al Imperio ingls alcanzar suhegemona junto con otras potencias coloniales europeas. Laindustrializacin permite que Europa tenga un desarrollo inespera-do que derrumba lentamente la competencia asitico y el colonia-lismo avanza a la India, al Sudeste asitico, al Medio Oriente y aAustralia.
c) Modernidad tarda (1945- ): Inicia con la transferencia de la hege-mona de los imperios europeos a los Estados Unidos, que tieneque compartir durante cerca de medio siglo con la UninSovitica. Se comienza la emancipacin de las colonias africanas yasiticas, y se da inicio a una etapa de neocolonialismo.
La importancia para nuestra investigacin de esta comprensin de laModernidad, consiste en que considera como modernos a los Estadoscastellano y portugus que realizaron la invasin, conquista y coloniza-cin de las tierras americanas. Al reubicar el inicio de esta etapa, y consi-derar que la Modernidad se construy en Europa pero como efecto deuna relacin dialctica donde se incluye la contribucin de otras culturasy otros lugares geogrficos, se abre la posibilidad de revalorar y recuperarciertas experiencias acontecidas durante el siglo XVI en las Indias occi-dentales.Al considerar que la innovacin del pensamiento filosfico propio de
la Modernidad se inicia no con Maquiavelo o Descartes, sino desdeBartolom de Las Casas hasta Francisco Surez, es posible romper conciertas barreras que impiden abordar con apertura la Tradicin
Alejandro Rosillo
40
-
Hispanoamericana de Derechos Humanos. En este sentido, es viablesuperar las visiones que afirman la imposibilidad de considerar, en el dis-curso de los misioneros del siglo XVI, una defensa de derechos de losindgenas sino tan solo la lucha por un orden objetivo justo. Esta pos-tura es producto, en parte, de una serie de presupuestos productos dela razn metonmica y funcionales al imperialismo de las categoras queinvisibilizan las aportaciones novohispnicas a la Modernidad y que,como consecuencia, desprecian las luchas de dichos personajes a favor delos indios. A lo ms, y como parte de la falacia desarrollista, se les cla-sifica como antecedentes de la filosofa moderna, y no se cae en la cuen-ta de que en esas prcticas existen unas experiencias que expresan confuerza la dimensin emancipadora de la Modernidad (temprana) y quetermin siendo superada e invisibilizada por la dimensin reguladora dela Modernidad (madura).
1.4. Superar el secularismo tradicional de las filosofas polticas
Para recuperar los orgenes de la Tradicin Hispanoamericana deDerechos Humanos es necesario superar el secularismo tradicional de lasfilosofas polticas. Como seala Dussel, se ha planteado de manera ina-decuada y sin sentido histrico el nacimiento y desarrollo de la seculari-zacin de la poltica. As, por ejemplo, se olvida que Thomas Hobbes, porejemplo, es un telogo de la poltica como lo muestra en el Leviatn, puesdedica la tercera y la cuarta partes a fundamentar la autoridad regia enDios sobre la autoridad de los obispos anglicanos.47
Este supuesto es importante para nuestra investigacin pues, dentro delpensamiento hegemnico al respecto, suele considerarse que derechoshumanos es un discurso solo posible en un ambiente secularizado, y quecualquier tipo de fundamentacin teolgica es incompatible. Es decir, solocon el surgimiento de un secularismo antropocntrico es que se pudo fun-damentar derechos humanos. En efecto, si adoptsemos este supuesto, lapraxis y el discurso de los primeros misioneros defensores de indios estaran
Presupuestos tericos
41
47 Vase Enrique Dussel, Poltica de la liberacin, op. cit., p. 12; Hobbes, Thomas. Leviatn o la mate-ria, forma y poder de una repblica eclesistica y civil. Trad. Manuel Snchez Sarto. Mxico, Fondode Cultura Econmica, 2001.
-
descartados de realizar una defensa de derechos, debido a su lenguaje reli-gioso y teolgico. No obstante, como ya comentamos, se olvida que auto-res considerados modernos y cuyos pensamientos son reconocidos comoformadores de la doctrina de derechos humanos no tuvieron un lenguajetotalmente secularizado y en sus obras hay fundamentos, aunque sea indi-rectamente, teolgicos.
1.5. Asumir una definicin crtica y compleja de derechos humanos
Depende de la definicin de derechos humanos que se tenga, la historiaque de ellos se realice. Para recuperar la Tradicin Hispanoamericana deDerechos Humanos es necesario asumir una definicin que no sea fun-cional ni a la razn metonmica que propicie el desperdicio de la expe-riencia, ni al imperialismo de las categoras que impida reconocer la nove-dad de lo realizado y pensado por los primeros defensores de indios. Sedebe adoptar una conceptualizacin de derechos humanos desde unavisin crtica y compleja,48 que asuma las diversas parcelas de la realidadque intervienen. Los derechos humanos constituyen un concepto que se predica anlo-
gamente sobre distintas realidades; o, usando trminos wittgensteinianos,es un concepto que interviene en diversas formas de vida.49 Es decir, elconcepto derechos humanos interviene en distintas actividades huma-nas, las cuales lo dotan de significado. Lo cual no significa que se le tengaque dar un uso indiscriminado o equvoco en cada praxis, sino que estaspraxis se encuentran ligadas y los significados dados al concepto no sonexcluyentes sino complementarios o, mejor dicho, anlogos.50
Alejandro Rosillo
42
48 Vase Morin, Edgar. Introduccin al pensamiento complejo. Trad. Marcelo Pakman. Barcelona,Gedisa, 2005.
49 Vase lvarez Ledesma, Mario I. Acerca del concepto de derechos humanos. Mxico, McGraw-Hill,1998, pp. 8-18; Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosficas, op. cit.
50 Al hablar de un concepto anlogo, me baso en la hermenutica analgica que ha propuesto ydesarrollado el filsofo mexicano, profesor de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico,Mauricio Beuchot. Vase Beuchot, Mauricio. Tratado de hermenutica analgica. Hacia un nuevomodelo de interpretacin.Mxico, UNAM-Itaca, 2005. Si bien el autor no es considerado como unpensador de la liberacin, sus planteamientos han sido utilizados por otros autores en la lnea dela liberacin (el caso ms claro es Jess Antonio de la Torre Rangel).
-
En efecto, entre las principales formas de vida en que interviene el con-cepto derechos humanos est el filosfico, el poltico y el jurdico-norma-tivo. Se tratan de praxis humanas que no se excluyen sino que, al contrario,su complementariedad es necesaria. Si se trata de promover la dignidad dela persona, se deben considerar las distintas formas de vida donde parti-cipan derechos humanos. La praxis humana a favor de estos derechosrequiere de una reflexin filosfica que d cuenta de los derechos humanosy permita su mejor comprensin; de las acciones polticas y pedaggicas quelos realicen en el mbito social; y de los instrumentos legales que los haganoperativos. La reflexin al respecto es amplia; no obstante, para los fines denuestra investigacin tomaremos las definiciones dadas por tres autores.Estas nos darn la pauta para saber qu buscamos en la praxis y el discursode los primeros defensores de indios en el siglo XVI. La primera definicin que referimos es la otorgada por Antonio Prez
Luo: los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades einstituciones que, en cada momento histrico, concretan las exigencias dela dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser recono-cidas positivamente por los ordenamientos jurdicos a nivel nacional einternacional.51
Por su parte, Joaqun Herrera da en un primer momento una defini-cin abreviada: los derechos humanos supondran la institucin o pues-ta en marcha de procesos de lucha por la dignidad.52 Enseguida, definederechos humanos desde un plano poltico como los resultados de losprocesos de lucha antagonista que se han dado contra la expansin mate-rial y la generalizacin ideolgica del sistema de relaciones impuesto porlos procesos de acumulacin del capital.53 Y, por ltimo, lo hace en unsentido social, como el resultado de luchas sociales y colectivas que tien-den a la construccin de espacios sociales, econmicos, polticos y jurdi-cos que permitan el empoderamiento de todos y todas para poder lucharplural y diferenciadamente por una vida digna de ser vivida.54
Presupuestos tericos
43
51 Prez Luo, Antonio. Derechos humanos: Estado de Derecho y Constitucin. Madrid, Tecnos, 2005,p. 50.
52 Herrera Flores, Joaqun. Los derechos humanos como productos culturales. Crtica del humanismo abs-tracto. Madrid, Catarata, 2005, p. 246.
53 Ibd.54 Ibd., p. 247.
-
Por ltimo, Antonio Salamanca define derechos humanos como laformulacin jurdica de la obligacin que tiene la comunidad de satisfa-cer las necesidades materiales del pueblo para producir y reproducir suvida.55
Estas tres definiciones nos dan la pauta para saber qu buscaremos enla praxis y discursos de los primeros defensores de indios, partiendo de laidea de que derechos humanos no son algo dado, sino que son procesosculturales que crean las condiciones necesarias para implementar la pro-duccin de la vida, a travs de la libertad y la igualdad. No pretendemosrealizar una definicin eclctica, sino destacar ciertos elementos conteni-dos en las definiciones citadas para guiar nuestra bsqueda. En efecto,para abordar la Tradicin Hispanoamericana de Derechos Humanoshemos de buscar aquellas instituciones y facultades que, dentro delmomento histrico de la conquista de Amrica por el Imperio espaol,concretaban las exigencias de dignidad, igualdad y libertad. Buscaremoslos procesos de lucha por la dignidad humana, antagonistas a los proce-sos de explotacin de la mano de obra indgena y de la riqueza de sus tie-rras que si bien no eran procesos propiamente capitalistas, de acumu-lacin de capital, fueron elementos que posibilitaron materialmente,como hemos sealado, el desarrollo de la Modernidad. Habremos dedeterminar qu espacios sociales, econmicos, polticos y jurdicos deempoderamiento se abrieron para las vctimas de ese momento histrico,con el fin de tener una vida digna de ser vivida. Por ltimo, tenemos quebuscar de qu manera se formularon jurdicamente la satisfaccin de lasnecesidades materiales de los pueblos indgenas para producir y reprodu-cir su vida.
2. La cuestin del derecho subjetivo
El origen del derecho subjetivo es una cuestin controvertida. Algunosautores la ubican como una nocin moderna, generada por la filosofade la Escuela Clsica del Derecho Natural de los siglos XVII y XVIII,
Alejandro Rosillo
44
55 Salamanca, Antonio. El derecho a la revolucin. Iusmaterialismo para una poltica crtica. San LuisPotos, UASLP-CEDH, 2006, p. 26.
-
mientras que otros consideran que el ius en la Roma antigua56 se componetanto de lo objetivo como de lo subjetivo, que indicaba tanto el poder deun sujeto como la regulacin que la voluntad de la autoridad haca de unasituacin. Otros consideran que es hasta la poca de la Revolucin france-sa cuando se pueden asumir los derechos subjetivos como consecuencia dela filosofa ilustrada de tipo racionalista, empirista e individualista.57
No obstante, diversos autores coinciden en sealar que es en el nomi-nalismo, y concretamente en la filosofa de Ockham, donde se generaexplcitamente la idea de derecho subjetivo. Posteriormente, esta ideafue insertada en el pensamiento tomista por los telogos espaoles delsiglo XVI, en especial por Francisco Surez. Sin embargo, la finalidad deesta seccin no es entrar de fondo a dicha discusin sino mostrar que,segn las ideas previas y de la poca, sumadas a la situacin propia vividaen las Indias Occidentales, los primeros defensores de los pueblos indge-nas estuvieron en la posibilidad de usar la dimensin subjetiva del dere-cho como discurso jurdico y poltico para lograr su objetivo. Tener claraesta posibilidad es importante para afirmar la existencia de la TradicinHispanoamericana de Derechos Humanos, y as superar el imperialismode las categoras que clasifica el quehacer de los primeros misioneros enlas Indias como un mero eco de la filosofa escolstica y, por lo tanto,solo con la posibilidad de conceptuar un derecho objetivo.
2.1. El nominalismo de la Baja Edad Media
Diversos autores, entre los cuales el ms destacado es Michel Villey, ubicanel nacimiento del derecho subjetivo en la filosofa nominalista generada en
Presupuestos tericos
45
56 As, por ejemplo, Truyol y Serra: Independientemente del hecho de que Occam fuera el prime-ro en explicitar tan claramente el concepto del derecho subjetivo, ste no parece haber sido desco-nocido en la tradicin jurdica romana en cuanto reflejo de un estatuto o bajo la forma de prerro-gativas (iura) derivadas del derecho como norma (Truyol y Serra, Antonio. Historia de la Filosofadel Derecho y del Estado. Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 418).
57 Vase Nogueira Alcal, Humberto. Teora y dogmtica de los derechos fundamentales. Mxico,UNAM, 2003, pp. 1-8; Ruiz-Miguel, Alfonso. Una filosofa del derecho en modelos histricos. De laantigedad a los inicios del constitucionalismo. Madrid, Trotta, 2002, pp. 130-135; Peces-Barba,Gregorio. Sobre el fundamento de los derechos humanos. Un problema de moral y derecho. Elfundamento de los derechos humanos. Javier Muguerza et al. Madrid, Debate, 1989, pp. 265-277;Gonzlez, Nazario. Los derechos humanos en la historia. Mxico, Alfaomega-UAB, 2002, pp. 11-27.
-
la Baja Edad Media, especialmente en la obra de Guillermo de Ockham. Setrata de una concepcin que se contrapone a la visin del derecho naturalclsico, de carcter objetivista. Para este autor, el lenguaje jurdico clsicotiene como una de sus caractersticas bsicas el contemplar el mundo de lascosas; solo en las cosas y en su divisin y reparticin se manifiesta la rela-cin jurdica entre personas. De ah que, volcndose a las cosas, el autnti-co lenguaje jurdico de la Edad Media clsica es esencialmente objetivo. Porotro lado, el lenguaje iniciado con el nominalismo se centra en el sujeto par-ticular; busca expresar cualidades y facultades de los individuos como pode-res y cualidades del sujeto. Los lmites de estas facultades son, en principio,ilimitadas hasta que se contraponen con las facultades de otros individuos,con lo cual han de asignarles fronteras.58
Villey afirma que la filosofa previa a Guillermo de Ockham no con-sider el derecho como una facultad, es decir, como derecho subjetivo,pues era el derecho objetivo el concepto que dominaba. Tanto los grie-gos, los romanos como el propio Santo Toms tuvieron la nocin dederecho como una cosa, como una relacin, es decir, como ius. El dere-cho no era considerado como una substancia sino como una especie deres, como una relacin entre substancias.59 Segn Villey, el ius es la parteque se debe dar a cada uno dentro de una justa reparticin, y no como underecho subjetivo.No obstante, algunos autores han sostenido que a partir de la filosofa
de Santo Toms se puede aceptar la idea del derecho subjetivo. Es de