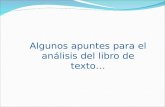Yeísmo en el español de América. Algunos apuntes sobre su ...
Transcript of Yeísmo en el español de América. Algunos apuntes sobre su ...

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
5
Revista de Filologiacutea 33 enero 2015 pp 175-199 ISSN 0212-4130
YEIacuteSMO EN EL ESPANtildeOL DE AMEacuteRICAALGUNOS APUNTES SOBRE SU EXTENSIOacuteN
Jaime Pentildea ArceUniversidad Complutense de Madrid
Resumen
En este trabajo se realiza un pormenorizado anaacutelisis geograacutefico de la extensioacuten del yeiacutesmo en una serie de repuacuteblicas hispanoamericanas (Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay) asiacute como en los estados maacutes meridionales de Estados Unidos ndashmerced a la informacioacuten suministrada por los Atlas Linguumliacutesticos publicados hasta la fecha (2014)ndash con el objeto de presentar una visioacuten general de la extensioacuten y el desarrollo de dicho fenoacutemeno foneacutetico y fonoloacutegico en el espantildeol de Ameacuterica Asiacute se pretende dar continuidad a recientes estudios (Goacutemez y Molina 2013) que intentan aquilatar la distribucioacuten de este fenoacutemeno a lo largo y ancho del mundo hispaacutenicoPalabras clave espantildeol de Ameacuterica foneacutetica y fonologiacutea yeiacutesmo
Abstract
This paper will provide a detailed geographic analysis of the reach of yeiacutesmo in a number of Latin American republics (Mexico Dominican Republic Puerto Rico Guatemala Nicara-gua Costa Rica Colombia Venezuela and Paraguay) and in the southern US states using information provided by the Atlas Linguumliacutesticos published up to 2014 in order to present an overview of the extent and development of this phonetic phenomenon in the Spanish spoken in America It thus aims to build on recent studies (Goacutemez y Molina 2013) that have attempted to assess the distribution of this feature throughout the Spanish-speaking world Key words American Spanish phonetics and phonology yeiacutesmo
A las Dras Mordf Pilar Nuntildeo Aacutelvarez y Mordf Aacutengeles Garciacutea Aranda a cuyo estiacutemulo se debe la realizacioacuten de este trabajo
1 CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE ESTA INVESTIGACIOacuteN
11 Procedimiento y bases de datos utilizadas
Para la realizacioacuten de estas paacuteginas se han consultado todos los Atlas Linguumliacutesticos1 de caraacutecter nacional2 ndashpues esa es la dimensioacuten que se le ha que-rido dar a este trabajondash que reflejan el espantildeol hablado en diferentes repuacuteblicas
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
6
americanas a saber Estados Unidos ndashEl espantildeol del sur de Estados Unidosndash (Alvar 2000) Meacutexico ndashAtlas Linguumliacutestico1 de Meacutexico 2(ALM)3ndash (Lope Blanch 1990) Repuacuteblica Dominicana ndashEl espantildeol en la Repuacuteblica Dominicanandash (Alvar 2000) Puerto Rico ndashEl espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericanandash (Navarro Tomaacutes 1948) Guatemala ndashFoneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Tomo 1ndash (Utgaringrd 2006)4 Nicaragua ndashAtlas Linguumliacutestico de Nicaragua (ALN)ndash (Rosales Soliacutes 2008) Costa Rica ndashAtlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica (ALECORI)ndash (Quesada Pacheco 2010) Colombia ndashAtlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia (ALEC)ndash (Floacuterez 1986) Venezuela ndashEl espantildeol de Venezuelandash (Alvar 2001) y Paraguay ndashEl espantildeol de Paraguayndash (Alvar 2001)
A partir de cada Atlas y siempre en la medida de las posibilidades de cada uno de ellos se ha intentado estudiar cuatro o maacutes palabras una con [ʎ-]en posicioacuten inicial otra con [-ʎ-] en posicioacuten medial una tercera con [ʝ-] inicial y una uacuteltima con [-ʝ-] en posicioacuten medial En los casos con resultados ambiguos han sido cote-jados maacutes ejemplos con el fin de extraer unos resultados lo maacutes niacutetidos y ajustados a la realidad que fuera posible Tambieacuten se ha considerado en todo momento el contexto foacutenico en el que se insertaban los fonemas palatales y las variantes que de este se pudieran derivar Igualmente si dentro de los propios Atlas se recogiacutean mapas especiacuteficos sobre la distribucioacuten de este fenoacutemeno tambieacuten se han tenido en cuenta
Los resultados obtenidos contrastados con investigaciones locales y maacutes recientes se muestran directamente sobre mapas elaborados ad hoc de forma graacutefica de tal modo que el acercamiento a la extensioacuten del yeiacutesmo resulte faacutecil e intuitivo Cada mapa va acompantildeado de una glosa en la que se comentan los pun-tos considerados maacutes pertinentes A pie de paacutegina se hace referencia al desarrollo y distribucioacuten del fenoacutemeno consignados en estudios claacutesicos de referencia sobre la materia tratada ndashpreferentemente Amado Alonso (1953)ndash lo que serviraacute para ponderar el avance del proceso de cambio en marcha
Dentro de estos mapas solo se ha representado la divisioacuten territorial-administrativa interna de cada uno de los paiacuteses en el caso de que su propia extensioacuten o la complejidad de la distribucioacuten del yeiacutesmo en esos territorios lo hayan hecho necesario
1 Se ha descartado la informacioacuten aportada por el Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico del Sur de Chile (ALESUCH) al haber sido publicado solo el tomo I que contiene uacutenicamente la parte de leacutexico con resul-tados ndashcomo no podriacutea ser de otra manerandash polimoacuterficos que impiden su anaacutelisis sistemaacutetico
2 En el caso de Estados Unidos solo se han estudiado sus estados maacutes meridionales donde el espantildeol tiene maacutes peso por razones histoacutericas y donde tambieacuten se ha visto reforzado por la inmigracioacuten de otras partes del continente hispanoamericano
3 Se ha elegido esta obra por facilidad personal de acceso frente a El espantildeol en Meacutexico (Alvar 2010) 4 Tesis de maestriacutea de la mencionada investigadora y disponible en red
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
7
12 Metodologiacutea empleada en la sistematizacioacuten de los datos
Para la sistematizacioacuten de las fases de este proceso de variacioacuten en marcha se ha partido por un lado de la clasificacioacuten realizada por Moreno Fernaacutendez (2004) y por otro de la liacutenea trazada por Alvar en el proacutelogo5 de El espantildeol en Venezuela (2001) Asimismo se ha tenido en cuenta la complejidad especiacutefica del fenoacutemeno del yeiacutesmo en Ameacuterica inexistente en Espantildea la permanencia de la distincioacuten entre fonemas manteniendo la articulacioacuten del fonema [ʝ] y reforzando el palatal lateral con una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada [ʒʝ]6 lo que tradicionalmente se ha denominado rehilamiento
Conforme a las aportaciones de todos estos reputados estudiosos se ha prefe-rido trazar una clasificacioacuten propia en aras de la claridad expositiva de tal forma que resulte tanto sencilla como suficientemente ajustada a la complejidad del fenoacutemeno estudiado Esta clasificacioacuten es la que sigue7
ndash Fase i mantenimiento de la distincioacuten entre [ʎ] y [ʝ] Aunque como quedaraacute consignado en muchos de los casos con un retroceso de la articulacioacuten de la lateral entre la poblacioacuten maacutes joven y urbana
ndash Fase ii yeiacutesmo expresado mediante una articulacioacuten aproximante cerrada palatal preferentemente [ʝ] o africada [dʒ]
ndash Fase iiia yeiacutesmo con alternancia de soluciones aproximantes cerradas palatales [ʝ] o africadas [dʒ] con articulaciones aproximantes abiertas palatales [ʝʲ] llegando a semiconsonaacutenticas j o plenamente vocaacutelicas i o tambieacuten en casos excepcionales elisioacuten [empty] del antiguo fonema palatal en correlacioacuten directa ndashnormalmente- con vocales palatales
ndash Fase iiib yeiacutesmo con alternancia de soluciones aproximantes cerradas [ʝ] o africadas [dʒ] con articulaciones fricativas maacutes adelantadas [ʒʝ] Estas soluciones maacutes avanzadas deben representar maacutes del 25 del total
ndash Fase x mantenimiento de la distincioacuten entre palabras con [ʝ] y las que poseen una [ʎ] etimoloacutegica pero expresada esta uacuteltima con variantes fricativas maacutes adelantas [ʒʝ]
En los mapas que articulan esta investigacioacuten estas fases han sido representadas de la siguiente manera
5 Veacutease el capiacutetulo que en esos preliminares dedica a las palatales 6 Para consultar algunas de las clasificaciones claacutesicas de la realidad del fenoacutemeno en Hispa-
noameacuterica veacuteanse Canfield 1962 RAE 2010 Quilis 1993 o Vaquero de Ramiacuterez 1996 7 La caracterizacioacuten de los fonemas palatales analizados ha seguido el sistema utilizado
por Martiacuten Butraguentildeo 2013
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
8
13 Limitaciones de la investigacioacuten
Este trabajo pretende realizar un estudio eminentemente descriptivo de geografiacutea linguumliacutestica sobre el yeiacutesmo por tanto se constituye en una modesta contribucioacuten a la aquilatacioacuten de este intrincado fenoacutemeno La naturaleza de este proceso como ya indicoacute Frago (1978) se ha ido enmarantildeando
() Lo que durante siglos habiacutea sido un problema dialectoloacutegico se ha convertido en una cuestioacuten sociolinguumliacutestica ()
Se podriacutea antildeadir a tenor de lo atestiguado -por ejemplo- por Alvar respecto al comportamiento de sus informantes que en la actualidad tambieacuten habriacutea que atender a la perspectiva diafaacutesica8
La unidad utilizada en este estudio ha sido la nacional cada uno de los sucesivos capiacutetulos y mapas estaacuten dedicados a un paiacutes Seguramente ndashya que hay que manejar alguna escalandash esta sea la maacutes razonable a mitad de camino entre los estudios panamericanos que ofrecen una visioacuten de conjunto pero excesivamente simplificada y los locales que ofrecen una detalladiacutesima informacioacuten pero qui-zaacute carezcan de la debida perspectiva Obviamente este trabajo tambieacuten tiene sus simplificaciones y consecuentemente sus imperfecciones
Aun teniendo en cuenta todos sus posibles fallos este trabajo ha sido riguroso y sincero en el tratamiento de los datos y persigue el fin de alumbrar ndashaunque sea tenuementendash el estudio de uno de los ejemplos maacutes claros que en nuestra lengua se da de la reestructuracioacuten del orden palatal
2 INVESTIGACIOacuteN
21 Sur de Estados Unidos
Para pulsar la extensioacuten del yeiacutesmo en los estados de Arizona Nuevo Meacutexico Colo-rado Texas y Luisiana se ha recurrido a las realizaciones de cuatro vocablos la [ʎ-] inicial corresponde a la palabra llave (514)9 la [-ʎ-] medial a amarillo (522) la [ʝ-] inicial a yema (516) y la [-ʝ-] medial a inyeccioacuten10 (518)
8 Son muchiacutesimos los ejemplos recogidos a este respecto seguramente el maacutes elocuente por su caraacutecter directo sea el recogido por Alvar en el proacutelogo de El espantildeol de Paraguay cuando escribe acerca de sus informantes
() encontreacute hablantes yeiacutestas hubo alguna mujer culta que en las primeras preguntas respondioacute con yeiacutesmo pero pronto volvioacute a su norma habitual iquestPodriacutea creer en el yeiacutesmo como rasgo elegante Acaso se convenciera de lo contrario cuando escuchaba la ldquoagresividadrdquo de mis elles septentrionales ()
9 A lo largo de toda esta investigacioacuten apareceraacute detraacutes de cada palabra estudiada el nuacutemero que esta o el mapa correspondiente ocupa en el Atlas respectivo de cada paiacutes
10 En el caso del recurso a la voz inyeccioacuten recurrente ndashcomo se veraacutendash en estas paacuteginas se ha prescindido de los cambios fonoleacutexicos ndashtales como indiccioacuten y otras parecidasndash por en palabras de
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
9
Lo primero que puede considerarse es que en el espantildeol hablado en la zona meridional de EEUU la articulacioacuten de la palatal lateral estaacute totalmente desterra-da hasta el punto de no atestiguarse ninguacuten ejemplo en las palabras analizadas Consecuentemente lo maacutes interesante seraacute estudiar las distintas realizaciones de [ʝ]
Asiacute para la palabra llave de las 53 respuestas obtenidas 30 son articula-ciones aproximantes abiertas 25 de estas praacutecticamente vocaacutelicas i Tambieacuten se registran siete articulaciones aproximantes cerradas y seis africadas Por estados ndashaunque el nuacutemero de informantes variacutea mucho de unos a otros11ndash destacan como articulaciones maacutes abiertas las de Texas y Nuevo Meacutexico los tres estados restantes se muestran maacutes conservadores
Respecto a la palabra amarillo los rasgos consonaacutenticos de la articulacioacuten se pierden siempre es habitual incluso la elisioacuten completa de la consonante
En cuanto al vocablo yema ndashy para 52 respuestasndash se registran 18 articulacio-nes vocaacutelicas 20 informantes articulan [ʝ] siete se decantan por la semiconsonante (que formariacutea diptongo con la ndashendash) tambieacuten se registran tres articulaciones fricativas maacutes adelantadas que como es habitual y por contaminacioacuten del contexto foacutenico aumenta en el caso del plural las yemas
En el caso de inyeccioacuten las articulaciones mantienen un caraacutecter aproximante cerrado sin ninguna excepcioacuten
Debido a las dificultades que supone el estudio del espantildeol en una situacioacuten de clara diglosia frente al ingleacutes como ocurre en todos estos territorios de Estados Unidos es difiacutecil que aparezcan estudios actualizados sobre un fenoacutemeno foneacutetico y fonoloacutegico tan concreto como el yeiacutesmo maacutes trazando un retrato sociolinguumliacutestico El maacutes reciente estudio al respecto (Porras 2013) aborda la cuestioacuten desde un enfoque cognitivo no muy uacutetil para ser reproducido en estas paacuteginas
Asiacute las cosas y dejando claro que las propias conclusiones de Alvar en El espantildeol del sur de Estados Unidos son lo suficientemente amplias y cercanas en el
Pedro Martiacuten Butraguentildeo 2013 184 carecer casi de intereacutes para la discusioacuten de este trabajo 11 En concreto cinco en Arizona dos en Colorado uno en Luisiana 25 en Nuevo
Meacutexico y 20 en Texas
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
0
tiempo se van a considerar una serie de indicaciones al respecto ndashpara permitir la confrontacioacuten de datosndash recogidas en manuales generales y recientes La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante en contacto con vocal palatal se da en Texas y Luisiana por el contacto12 con las soluciones del norte de Meacutexico
Todas las investigaciones recientes sentildealan que el yeiacutesmo en los estados meridionales de Estados Unidos tiende a realizaciones aproximantes abiertas que pueden alcanzar soluciones vocaacutelicas o semiconsonaacutenticas y donde la elisioacuten del fonema palatal no es ni mucho menos excepcional
22 Meacutexico
En el caso del paiacutes con mayor nuacutemero de hispanohablantes del mundo han sido seleccionadas para la caracterizacioacuten de la extensioacuten y de las diferentes realizacio-nes del fenoacutemeno estudiado llave (mapa 253) toalla (mapa 52) Yucataacuten (mapa 255) y tocayo (mapa 51)
12 En Amado Alonso 1953 se sentildeala que la articulacioacuten del fonema palatal en el sur de EEUU es siempre muy abierta eacutel restringe los casos de elisioacuten al norte de Nuevo Meacutexico sur de Co-lorado y a Arizona rechaza la continuidad de esta tendencia con la homoacuteloga producida en los estados del norte de Meacutexico Tambieacuten indica que en el caso de Nuevo Meacutexico existen realizaciones ndashcon una extensioacuten bastante generalndash con rehilamiento tanto sonoro como ndashy esto es lo maacutes novedosondash sordo Este particular no se comparte a tenor de los resultados obtenidos en esta investigacioacuten
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
1
Zanjado hace antildeos el debate sobre el islote distinguidor mexicano13 se atenderaacute a las distintas realizaciones de [ʝ]
Las realizaciones aproximantes abiertas incluso rozando la vocaacutelica son dominantes en todos los estados del norte en Oaxaca y en los de la peniacutensula de Yucataacuten Sin embargo y porcentualmente el grado de apertura no es tan extremo como en los estados maacutes meridionales de EEUU y fronterizos con los maacutes septen-trionales de los Estados Unidos Mexicanos En el resto de estados zona central maacutes Tabasco y Chiapas prima la realizacioacuten aproximante cerrada o africada aunque las soluciones aproximantes abiertas no son tampoco desdentildeables
Con los datos manejados para esta investigacioacuten los estados en los que las articulaciones fricativas maacutes adelantadas -expresadas en forma de diferentes aloacutefonos- tendriacutea cierto peso seriacutean Jalisco (una de cada diez respuestas) Veracruz (120) Puebla (112) y Oaxaca (120) siempre por debajo de los umbrales como para considerarlas zonas en fase iiib
Seguacuten Martiacuten Butraguentildeo (2013)14 la distribucioacuten dialectal de las principales variantes queda de la siguiente manera
13 En Amado Alonso 1953 aun se insistiacutea en la existencia de un islote distinguidor [ʎ] y [ʝ] en el estado de Morelos El investigador navarro sentildealaba igualmente que en puntos concretos del estado de Veracruz se daba la solucioacuten [ʒʝ](en palabras con [ʎ] etimoloacutegica) opuesta a [ʝ] las investigaciones maacutes recientes no apuntan en absoluto en esa direccioacuten En lo que respecta a la peacuterdida del fonema consonaacutentico en contacto con vocal palatal Alonso dice que es maacutes frecuente en el norte y en el sur del paiacutes (Chiapas Guerrero Yucataacuten y Morelos) esto siacute coincidente con las conclusiones actuales
La realidad es que como indica Hernando Cuadrado 2001 durante el siglo XX tuvo mucho eco la noticia publicada por Revilla 1910 368-387 sobre la conservacioacuten de la articulacioacuten de [ʎ] en Barraca de Atotonilco en el estado de Morelos Boyd-Bowman 1952 demostroacute no solo la erroacutenea localizacioacuten geograacutefica de esa poblacioacuten y su verdadero nombre ndashBarraca de Riacuteo Grande o de San Sebastiaacutenndash sino que ademaacutes alliacute no quedaba rastro alguno de la articulacioacuten lateral Tambieacuten Boyd-Bowman 1952 cuestiona la distincioacuten entre [ʒʝ] (por [ʎ]) e [ʝ] de Orizaba en Veracruz recogida en ndashentre otrosndash Amado Alonso 1953 Lope Blanch 1966-7 Despueacutes de desarrollar investigaciones sobre el terreno concluye que tal distincioacuten es inexistente
14 El artiacuteculo citado de Martiacuten Butraguentildeo utiliza la siguiente metodologiacutea() Salvo error son 33 los mapas que incluyen materiales uacutetiles para el estudio de este segmento
dado que se levantaron 601 cuestionarios en 193 puntos ello supone que el ALM contiene un total de teoacuterico de cerca de 20000 datos Se decidioacute trabajar con una muestra que contuviera el 10 de estos materiales Para ello se hizo en primer lugar una seleccioacuten de mapas que reunieran una variedad de contextos foacutenicos En ese sentido se han tomado 12 de 23 posibles con (ʝ) en posicioacuten media y 6 de 10 posibles en posicioacuten inicial ()
Dado que 18 mapas por 601 cuestionarios arrojariacutea un total teoacuterico de 10818 datos se determinoacute en segundo lugar realizar un muestreo aleatorio de los puntos de la encuesta y en ellos tomar despueacutes todos los datos disponibles Se procedioacute de la siguiente manera Puesto que la distribucioacuten de los puntos sigue en el ALM ndashaproximadamentendash un eje sureste-noroeste se determinoacute escoger uno de cada seis puntos empezando por el nuacutemero 6 tomando despueacutes el 12 luego el 18 y asiacute sucesivamente () De esta forma se dispone de un total real de 1738 datos procedentes de 18 mapas y 32 puntos (pertenecientes a 25 estados de entre un total de 32 entidades federativas)
La investigacioacuten que sustenta estas paacuteginas ha seleccionado cuatro mapas ndashcomo se ha indi-cado en el cuerpo del trabajondash a partir de los cuales se ha estudiado cada uno de los 601 cuestionarios correspondientes lo que arroja un total de 2404 datos reales analizados
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
2
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales centro-este y centro-oeste (034115)ndash Variantes aproximantes abiertas palatales sureste noroeste y noreste (0318)ndash Variantes fricativas postalveolares estados de Oaxaca Puebla y Veracruz (0072)ndash Variantes africadas maacutes limitadas localizadas sobre todo en el centro-este y mucho
maacutes escasas en el centro-oeste (0224)ndash Elisiones principalmente en el noroeste y sureste (0019)
Lope Blanch (1989 146-147) trazoacute un mapa del paiacutes sobre el que con-signaba la distribucioacuten de las principales variantes extremas estas son ndashseguacuten sus propias palabrasndash una palatal sonora normal [y] ndashque podriacutea equiparase a las va-riantes aproximantes cerradas palatales [ʝ]ndash el aloacutefono africado [ŷ]ndashrepresentado en este caso por las variantes africadas [dʒ]ndash la variante rehilada [ў] ndashcorrespon-diente a las articulaciones fricativas postalveolaresndash y la realizacioacuten abierta [yi] ndashen correspondencia con las articulaciones abiertas palatalesndash La distribucioacuten espacial del citado mapa es por tanto la que sigue
ndash Variantes aproximantes abiertas palatales Baja California noreste (Chihuahua Nuevo Leoacuten Coahuila Tamaulipas San Luis Potosiacute Hidalgo y norte de Veracruz) Sinaloa Michoacaacuten sur de Chiapas y este de Oaxaca
ndash Variantes fricativas postalveolares Jalisco sur de Veracruz Puebla Estado de Meacutexico Morelos y norte de Oaxaca
ndash Variantes africadas toda la peniacutensula de Yucataacuten (Yucataacuten Campeche y Quintana Roo) y el norte de Chiapas
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales dominantes en el resto del territorio
La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante es maacutes frecuente en el norte y en los estados occidentales y maacutes rara en el centro y sur del paiacutes no obstante indica que es una tendencia bastante comuacuten en las hablas de las zonas rurales de todo el paiacutes
A grandes rasgos puede concluirse que los datos aportados por las investigaciones maacutes recientes ameacuten de ser complementarios apuntan en una misma direccioacuten las variantes aproximantes cerradas palatales estaacuten arraigadas con especial fuerza en la zona central del paiacutes las variantes aproximantes abiertas palatales tienen mayor presencia en todo el norte en Chiapas y en la peniacutensula de Yucataacuten es en esta uacuteltima y en el noroeste donde las elisiones ndashen un porcentaje bastante reducidondash se evidencian maacutes claramente y sobre todo en aacutereas rurales Por uacuteltimo las articulaciones fricativas maacutes adelantadas son porcentualmente muy inferiores -y localizadas en los estados de Jalisco Veracruz Puebla y Oaxaca- aunque sin ser ni de lejos mayoritarias siquiera en estos estados
15 Sobre un total de 1 que representa la totalidad de los datos analizados Si se suman los porcentajes siguientes se veraacute que no se alcanza totalmente esa unidad el reducido porcentaje restante hay que adjudicarlo a los cambios fonoleacutexicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
6
americanas a saber Estados Unidos ndashEl espantildeol del sur de Estados Unidosndash (Alvar 2000) Meacutexico ndashAtlas Linguumliacutestico1 de Meacutexico 2(ALM)3ndash (Lope Blanch 1990) Repuacuteblica Dominicana ndashEl espantildeol en la Repuacuteblica Dominicanandash (Alvar 2000) Puerto Rico ndashEl espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericanandash (Navarro Tomaacutes 1948) Guatemala ndashFoneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Tomo 1ndash (Utgaringrd 2006)4 Nicaragua ndashAtlas Linguumliacutestico de Nicaragua (ALN)ndash (Rosales Soliacutes 2008) Costa Rica ndashAtlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica (ALECORI)ndash (Quesada Pacheco 2010) Colombia ndashAtlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia (ALEC)ndash (Floacuterez 1986) Venezuela ndashEl espantildeol de Venezuelandash (Alvar 2001) y Paraguay ndashEl espantildeol de Paraguayndash (Alvar 2001)
A partir de cada Atlas y siempre en la medida de las posibilidades de cada uno de ellos se ha intentado estudiar cuatro o maacutes palabras una con [ʎ-]en posicioacuten inicial otra con [-ʎ-] en posicioacuten medial una tercera con [ʝ-] inicial y una uacuteltima con [-ʝ-] en posicioacuten medial En los casos con resultados ambiguos han sido cote-jados maacutes ejemplos con el fin de extraer unos resultados lo maacutes niacutetidos y ajustados a la realidad que fuera posible Tambieacuten se ha considerado en todo momento el contexto foacutenico en el que se insertaban los fonemas palatales y las variantes que de este se pudieran derivar Igualmente si dentro de los propios Atlas se recogiacutean mapas especiacuteficos sobre la distribucioacuten de este fenoacutemeno tambieacuten se han tenido en cuenta
Los resultados obtenidos contrastados con investigaciones locales y maacutes recientes se muestran directamente sobre mapas elaborados ad hoc de forma graacutefica de tal modo que el acercamiento a la extensioacuten del yeiacutesmo resulte faacutecil e intuitivo Cada mapa va acompantildeado de una glosa en la que se comentan los pun-tos considerados maacutes pertinentes A pie de paacutegina se hace referencia al desarrollo y distribucioacuten del fenoacutemeno consignados en estudios claacutesicos de referencia sobre la materia tratada ndashpreferentemente Amado Alonso (1953)ndash lo que serviraacute para ponderar el avance del proceso de cambio en marcha
Dentro de estos mapas solo se ha representado la divisioacuten territorial-administrativa interna de cada uno de los paiacuteses en el caso de que su propia extensioacuten o la complejidad de la distribucioacuten del yeiacutesmo en esos territorios lo hayan hecho necesario
1 Se ha descartado la informacioacuten aportada por el Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico del Sur de Chile (ALESUCH) al haber sido publicado solo el tomo I que contiene uacutenicamente la parte de leacutexico con resul-tados ndashcomo no podriacutea ser de otra manerandash polimoacuterficos que impiden su anaacutelisis sistemaacutetico
2 En el caso de Estados Unidos solo se han estudiado sus estados maacutes meridionales donde el espantildeol tiene maacutes peso por razones histoacutericas y donde tambieacuten se ha visto reforzado por la inmigracioacuten de otras partes del continente hispanoamericano
3 Se ha elegido esta obra por facilidad personal de acceso frente a El espantildeol en Meacutexico (Alvar 2010) 4 Tesis de maestriacutea de la mencionada investigadora y disponible en red
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
7
12 Metodologiacutea empleada en la sistematizacioacuten de los datos
Para la sistematizacioacuten de las fases de este proceso de variacioacuten en marcha se ha partido por un lado de la clasificacioacuten realizada por Moreno Fernaacutendez (2004) y por otro de la liacutenea trazada por Alvar en el proacutelogo5 de El espantildeol en Venezuela (2001) Asimismo se ha tenido en cuenta la complejidad especiacutefica del fenoacutemeno del yeiacutesmo en Ameacuterica inexistente en Espantildea la permanencia de la distincioacuten entre fonemas manteniendo la articulacioacuten del fonema [ʝ] y reforzando el palatal lateral con una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada [ʒʝ]6 lo que tradicionalmente se ha denominado rehilamiento
Conforme a las aportaciones de todos estos reputados estudiosos se ha prefe-rido trazar una clasificacioacuten propia en aras de la claridad expositiva de tal forma que resulte tanto sencilla como suficientemente ajustada a la complejidad del fenoacutemeno estudiado Esta clasificacioacuten es la que sigue7
ndash Fase i mantenimiento de la distincioacuten entre [ʎ] y [ʝ] Aunque como quedaraacute consignado en muchos de los casos con un retroceso de la articulacioacuten de la lateral entre la poblacioacuten maacutes joven y urbana
ndash Fase ii yeiacutesmo expresado mediante una articulacioacuten aproximante cerrada palatal preferentemente [ʝ] o africada [dʒ]
ndash Fase iiia yeiacutesmo con alternancia de soluciones aproximantes cerradas palatales [ʝ] o africadas [dʒ] con articulaciones aproximantes abiertas palatales [ʝʲ] llegando a semiconsonaacutenticas j o plenamente vocaacutelicas i o tambieacuten en casos excepcionales elisioacuten [empty] del antiguo fonema palatal en correlacioacuten directa ndashnormalmente- con vocales palatales
ndash Fase iiib yeiacutesmo con alternancia de soluciones aproximantes cerradas [ʝ] o africadas [dʒ] con articulaciones fricativas maacutes adelantadas [ʒʝ] Estas soluciones maacutes avanzadas deben representar maacutes del 25 del total
ndash Fase x mantenimiento de la distincioacuten entre palabras con [ʝ] y las que poseen una [ʎ] etimoloacutegica pero expresada esta uacuteltima con variantes fricativas maacutes adelantas [ʒʝ]
En los mapas que articulan esta investigacioacuten estas fases han sido representadas de la siguiente manera
5 Veacutease el capiacutetulo que en esos preliminares dedica a las palatales 6 Para consultar algunas de las clasificaciones claacutesicas de la realidad del fenoacutemeno en Hispa-
noameacuterica veacuteanse Canfield 1962 RAE 2010 Quilis 1993 o Vaquero de Ramiacuterez 1996 7 La caracterizacioacuten de los fonemas palatales analizados ha seguido el sistema utilizado
por Martiacuten Butraguentildeo 2013
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
8
13 Limitaciones de la investigacioacuten
Este trabajo pretende realizar un estudio eminentemente descriptivo de geografiacutea linguumliacutestica sobre el yeiacutesmo por tanto se constituye en una modesta contribucioacuten a la aquilatacioacuten de este intrincado fenoacutemeno La naturaleza de este proceso como ya indicoacute Frago (1978) se ha ido enmarantildeando
() Lo que durante siglos habiacutea sido un problema dialectoloacutegico se ha convertido en una cuestioacuten sociolinguumliacutestica ()
Se podriacutea antildeadir a tenor de lo atestiguado -por ejemplo- por Alvar respecto al comportamiento de sus informantes que en la actualidad tambieacuten habriacutea que atender a la perspectiva diafaacutesica8
La unidad utilizada en este estudio ha sido la nacional cada uno de los sucesivos capiacutetulos y mapas estaacuten dedicados a un paiacutes Seguramente ndashya que hay que manejar alguna escalandash esta sea la maacutes razonable a mitad de camino entre los estudios panamericanos que ofrecen una visioacuten de conjunto pero excesivamente simplificada y los locales que ofrecen una detalladiacutesima informacioacuten pero qui-zaacute carezcan de la debida perspectiva Obviamente este trabajo tambieacuten tiene sus simplificaciones y consecuentemente sus imperfecciones
Aun teniendo en cuenta todos sus posibles fallos este trabajo ha sido riguroso y sincero en el tratamiento de los datos y persigue el fin de alumbrar ndashaunque sea tenuementendash el estudio de uno de los ejemplos maacutes claros que en nuestra lengua se da de la reestructuracioacuten del orden palatal
2 INVESTIGACIOacuteN
21 Sur de Estados Unidos
Para pulsar la extensioacuten del yeiacutesmo en los estados de Arizona Nuevo Meacutexico Colo-rado Texas y Luisiana se ha recurrido a las realizaciones de cuatro vocablos la [ʎ-] inicial corresponde a la palabra llave (514)9 la [-ʎ-] medial a amarillo (522) la [ʝ-] inicial a yema (516) y la [-ʝ-] medial a inyeccioacuten10 (518)
8 Son muchiacutesimos los ejemplos recogidos a este respecto seguramente el maacutes elocuente por su caraacutecter directo sea el recogido por Alvar en el proacutelogo de El espantildeol de Paraguay cuando escribe acerca de sus informantes
() encontreacute hablantes yeiacutestas hubo alguna mujer culta que en las primeras preguntas respondioacute con yeiacutesmo pero pronto volvioacute a su norma habitual iquestPodriacutea creer en el yeiacutesmo como rasgo elegante Acaso se convenciera de lo contrario cuando escuchaba la ldquoagresividadrdquo de mis elles septentrionales ()
9 A lo largo de toda esta investigacioacuten apareceraacute detraacutes de cada palabra estudiada el nuacutemero que esta o el mapa correspondiente ocupa en el Atlas respectivo de cada paiacutes
10 En el caso del recurso a la voz inyeccioacuten recurrente ndashcomo se veraacutendash en estas paacuteginas se ha prescindido de los cambios fonoleacutexicos ndashtales como indiccioacuten y otras parecidasndash por en palabras de
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
9
Lo primero que puede considerarse es que en el espantildeol hablado en la zona meridional de EEUU la articulacioacuten de la palatal lateral estaacute totalmente desterra-da hasta el punto de no atestiguarse ninguacuten ejemplo en las palabras analizadas Consecuentemente lo maacutes interesante seraacute estudiar las distintas realizaciones de [ʝ]
Asiacute para la palabra llave de las 53 respuestas obtenidas 30 son articula-ciones aproximantes abiertas 25 de estas praacutecticamente vocaacutelicas i Tambieacuten se registran siete articulaciones aproximantes cerradas y seis africadas Por estados ndashaunque el nuacutemero de informantes variacutea mucho de unos a otros11ndash destacan como articulaciones maacutes abiertas las de Texas y Nuevo Meacutexico los tres estados restantes se muestran maacutes conservadores
Respecto a la palabra amarillo los rasgos consonaacutenticos de la articulacioacuten se pierden siempre es habitual incluso la elisioacuten completa de la consonante
En cuanto al vocablo yema ndashy para 52 respuestasndash se registran 18 articulacio-nes vocaacutelicas 20 informantes articulan [ʝ] siete se decantan por la semiconsonante (que formariacutea diptongo con la ndashendash) tambieacuten se registran tres articulaciones fricativas maacutes adelantadas que como es habitual y por contaminacioacuten del contexto foacutenico aumenta en el caso del plural las yemas
En el caso de inyeccioacuten las articulaciones mantienen un caraacutecter aproximante cerrado sin ninguna excepcioacuten
Debido a las dificultades que supone el estudio del espantildeol en una situacioacuten de clara diglosia frente al ingleacutes como ocurre en todos estos territorios de Estados Unidos es difiacutecil que aparezcan estudios actualizados sobre un fenoacutemeno foneacutetico y fonoloacutegico tan concreto como el yeiacutesmo maacutes trazando un retrato sociolinguumliacutestico El maacutes reciente estudio al respecto (Porras 2013) aborda la cuestioacuten desde un enfoque cognitivo no muy uacutetil para ser reproducido en estas paacuteginas
Asiacute las cosas y dejando claro que las propias conclusiones de Alvar en El espantildeol del sur de Estados Unidos son lo suficientemente amplias y cercanas en el
Pedro Martiacuten Butraguentildeo 2013 184 carecer casi de intereacutes para la discusioacuten de este trabajo 11 En concreto cinco en Arizona dos en Colorado uno en Luisiana 25 en Nuevo
Meacutexico y 20 en Texas
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
0
tiempo se van a considerar una serie de indicaciones al respecto ndashpara permitir la confrontacioacuten de datosndash recogidas en manuales generales y recientes La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante en contacto con vocal palatal se da en Texas y Luisiana por el contacto12 con las soluciones del norte de Meacutexico
Todas las investigaciones recientes sentildealan que el yeiacutesmo en los estados meridionales de Estados Unidos tiende a realizaciones aproximantes abiertas que pueden alcanzar soluciones vocaacutelicas o semiconsonaacutenticas y donde la elisioacuten del fonema palatal no es ni mucho menos excepcional
22 Meacutexico
En el caso del paiacutes con mayor nuacutemero de hispanohablantes del mundo han sido seleccionadas para la caracterizacioacuten de la extensioacuten y de las diferentes realizacio-nes del fenoacutemeno estudiado llave (mapa 253) toalla (mapa 52) Yucataacuten (mapa 255) y tocayo (mapa 51)
12 En Amado Alonso 1953 se sentildeala que la articulacioacuten del fonema palatal en el sur de EEUU es siempre muy abierta eacutel restringe los casos de elisioacuten al norte de Nuevo Meacutexico sur de Co-lorado y a Arizona rechaza la continuidad de esta tendencia con la homoacuteloga producida en los estados del norte de Meacutexico Tambieacuten indica que en el caso de Nuevo Meacutexico existen realizaciones ndashcon una extensioacuten bastante generalndash con rehilamiento tanto sonoro como ndashy esto es lo maacutes novedosondash sordo Este particular no se comparte a tenor de los resultados obtenidos en esta investigacioacuten
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
1
Zanjado hace antildeos el debate sobre el islote distinguidor mexicano13 se atenderaacute a las distintas realizaciones de [ʝ]
Las realizaciones aproximantes abiertas incluso rozando la vocaacutelica son dominantes en todos los estados del norte en Oaxaca y en los de la peniacutensula de Yucataacuten Sin embargo y porcentualmente el grado de apertura no es tan extremo como en los estados maacutes meridionales de EEUU y fronterizos con los maacutes septen-trionales de los Estados Unidos Mexicanos En el resto de estados zona central maacutes Tabasco y Chiapas prima la realizacioacuten aproximante cerrada o africada aunque las soluciones aproximantes abiertas no son tampoco desdentildeables
Con los datos manejados para esta investigacioacuten los estados en los que las articulaciones fricativas maacutes adelantadas -expresadas en forma de diferentes aloacutefonos- tendriacutea cierto peso seriacutean Jalisco (una de cada diez respuestas) Veracruz (120) Puebla (112) y Oaxaca (120) siempre por debajo de los umbrales como para considerarlas zonas en fase iiib
Seguacuten Martiacuten Butraguentildeo (2013)14 la distribucioacuten dialectal de las principales variantes queda de la siguiente manera
13 En Amado Alonso 1953 aun se insistiacutea en la existencia de un islote distinguidor [ʎ] y [ʝ] en el estado de Morelos El investigador navarro sentildealaba igualmente que en puntos concretos del estado de Veracruz se daba la solucioacuten [ʒʝ](en palabras con [ʎ] etimoloacutegica) opuesta a [ʝ] las investigaciones maacutes recientes no apuntan en absoluto en esa direccioacuten En lo que respecta a la peacuterdida del fonema consonaacutentico en contacto con vocal palatal Alonso dice que es maacutes frecuente en el norte y en el sur del paiacutes (Chiapas Guerrero Yucataacuten y Morelos) esto siacute coincidente con las conclusiones actuales
La realidad es que como indica Hernando Cuadrado 2001 durante el siglo XX tuvo mucho eco la noticia publicada por Revilla 1910 368-387 sobre la conservacioacuten de la articulacioacuten de [ʎ] en Barraca de Atotonilco en el estado de Morelos Boyd-Bowman 1952 demostroacute no solo la erroacutenea localizacioacuten geograacutefica de esa poblacioacuten y su verdadero nombre ndashBarraca de Riacuteo Grande o de San Sebastiaacutenndash sino que ademaacutes alliacute no quedaba rastro alguno de la articulacioacuten lateral Tambieacuten Boyd-Bowman 1952 cuestiona la distincioacuten entre [ʒʝ] (por [ʎ]) e [ʝ] de Orizaba en Veracruz recogida en ndashentre otrosndash Amado Alonso 1953 Lope Blanch 1966-7 Despueacutes de desarrollar investigaciones sobre el terreno concluye que tal distincioacuten es inexistente
14 El artiacuteculo citado de Martiacuten Butraguentildeo utiliza la siguiente metodologiacutea() Salvo error son 33 los mapas que incluyen materiales uacutetiles para el estudio de este segmento
dado que se levantaron 601 cuestionarios en 193 puntos ello supone que el ALM contiene un total de teoacuterico de cerca de 20000 datos Se decidioacute trabajar con una muestra que contuviera el 10 de estos materiales Para ello se hizo en primer lugar una seleccioacuten de mapas que reunieran una variedad de contextos foacutenicos En ese sentido se han tomado 12 de 23 posibles con (ʝ) en posicioacuten media y 6 de 10 posibles en posicioacuten inicial ()
Dado que 18 mapas por 601 cuestionarios arrojariacutea un total teoacuterico de 10818 datos se determinoacute en segundo lugar realizar un muestreo aleatorio de los puntos de la encuesta y en ellos tomar despueacutes todos los datos disponibles Se procedioacute de la siguiente manera Puesto que la distribucioacuten de los puntos sigue en el ALM ndashaproximadamentendash un eje sureste-noroeste se determinoacute escoger uno de cada seis puntos empezando por el nuacutemero 6 tomando despueacutes el 12 luego el 18 y asiacute sucesivamente () De esta forma se dispone de un total real de 1738 datos procedentes de 18 mapas y 32 puntos (pertenecientes a 25 estados de entre un total de 32 entidades federativas)
La investigacioacuten que sustenta estas paacuteginas ha seleccionado cuatro mapas ndashcomo se ha indi-cado en el cuerpo del trabajondash a partir de los cuales se ha estudiado cada uno de los 601 cuestionarios correspondientes lo que arroja un total de 2404 datos reales analizados
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
2
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales centro-este y centro-oeste (034115)ndash Variantes aproximantes abiertas palatales sureste noroeste y noreste (0318)ndash Variantes fricativas postalveolares estados de Oaxaca Puebla y Veracruz (0072)ndash Variantes africadas maacutes limitadas localizadas sobre todo en el centro-este y mucho
maacutes escasas en el centro-oeste (0224)ndash Elisiones principalmente en el noroeste y sureste (0019)
Lope Blanch (1989 146-147) trazoacute un mapa del paiacutes sobre el que con-signaba la distribucioacuten de las principales variantes extremas estas son ndashseguacuten sus propias palabrasndash una palatal sonora normal [y] ndashque podriacutea equiparase a las va-riantes aproximantes cerradas palatales [ʝ]ndash el aloacutefono africado [ŷ]ndashrepresentado en este caso por las variantes africadas [dʒ]ndash la variante rehilada [ў] ndashcorrespon-diente a las articulaciones fricativas postalveolaresndash y la realizacioacuten abierta [yi] ndashen correspondencia con las articulaciones abiertas palatalesndash La distribucioacuten espacial del citado mapa es por tanto la que sigue
ndash Variantes aproximantes abiertas palatales Baja California noreste (Chihuahua Nuevo Leoacuten Coahuila Tamaulipas San Luis Potosiacute Hidalgo y norte de Veracruz) Sinaloa Michoacaacuten sur de Chiapas y este de Oaxaca
ndash Variantes fricativas postalveolares Jalisco sur de Veracruz Puebla Estado de Meacutexico Morelos y norte de Oaxaca
ndash Variantes africadas toda la peniacutensula de Yucataacuten (Yucataacuten Campeche y Quintana Roo) y el norte de Chiapas
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales dominantes en el resto del territorio
La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante es maacutes frecuente en el norte y en los estados occidentales y maacutes rara en el centro y sur del paiacutes no obstante indica que es una tendencia bastante comuacuten en las hablas de las zonas rurales de todo el paiacutes
A grandes rasgos puede concluirse que los datos aportados por las investigaciones maacutes recientes ameacuten de ser complementarios apuntan en una misma direccioacuten las variantes aproximantes cerradas palatales estaacuten arraigadas con especial fuerza en la zona central del paiacutes las variantes aproximantes abiertas palatales tienen mayor presencia en todo el norte en Chiapas y en la peniacutensula de Yucataacuten es en esta uacuteltima y en el noroeste donde las elisiones ndashen un porcentaje bastante reducidondash se evidencian maacutes claramente y sobre todo en aacutereas rurales Por uacuteltimo las articulaciones fricativas maacutes adelantadas son porcentualmente muy inferiores -y localizadas en los estados de Jalisco Veracruz Puebla y Oaxaca- aunque sin ser ni de lejos mayoritarias siquiera en estos estados
15 Sobre un total de 1 que representa la totalidad de los datos analizados Si se suman los porcentajes siguientes se veraacute que no se alcanza totalmente esa unidad el reducido porcentaje restante hay que adjudicarlo a los cambios fonoleacutexicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
7
12 Metodologiacutea empleada en la sistematizacioacuten de los datos
Para la sistematizacioacuten de las fases de este proceso de variacioacuten en marcha se ha partido por un lado de la clasificacioacuten realizada por Moreno Fernaacutendez (2004) y por otro de la liacutenea trazada por Alvar en el proacutelogo5 de El espantildeol en Venezuela (2001) Asimismo se ha tenido en cuenta la complejidad especiacutefica del fenoacutemeno del yeiacutesmo en Ameacuterica inexistente en Espantildea la permanencia de la distincioacuten entre fonemas manteniendo la articulacioacuten del fonema [ʝ] y reforzando el palatal lateral con una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada [ʒʝ]6 lo que tradicionalmente se ha denominado rehilamiento
Conforme a las aportaciones de todos estos reputados estudiosos se ha prefe-rido trazar una clasificacioacuten propia en aras de la claridad expositiva de tal forma que resulte tanto sencilla como suficientemente ajustada a la complejidad del fenoacutemeno estudiado Esta clasificacioacuten es la que sigue7
ndash Fase i mantenimiento de la distincioacuten entre [ʎ] y [ʝ] Aunque como quedaraacute consignado en muchos de los casos con un retroceso de la articulacioacuten de la lateral entre la poblacioacuten maacutes joven y urbana
ndash Fase ii yeiacutesmo expresado mediante una articulacioacuten aproximante cerrada palatal preferentemente [ʝ] o africada [dʒ]
ndash Fase iiia yeiacutesmo con alternancia de soluciones aproximantes cerradas palatales [ʝ] o africadas [dʒ] con articulaciones aproximantes abiertas palatales [ʝʲ] llegando a semiconsonaacutenticas j o plenamente vocaacutelicas i o tambieacuten en casos excepcionales elisioacuten [empty] del antiguo fonema palatal en correlacioacuten directa ndashnormalmente- con vocales palatales
ndash Fase iiib yeiacutesmo con alternancia de soluciones aproximantes cerradas [ʝ] o africadas [dʒ] con articulaciones fricativas maacutes adelantadas [ʒʝ] Estas soluciones maacutes avanzadas deben representar maacutes del 25 del total
ndash Fase x mantenimiento de la distincioacuten entre palabras con [ʝ] y las que poseen una [ʎ] etimoloacutegica pero expresada esta uacuteltima con variantes fricativas maacutes adelantas [ʒʝ]
En los mapas que articulan esta investigacioacuten estas fases han sido representadas de la siguiente manera
5 Veacutease el capiacutetulo que en esos preliminares dedica a las palatales 6 Para consultar algunas de las clasificaciones claacutesicas de la realidad del fenoacutemeno en Hispa-
noameacuterica veacuteanse Canfield 1962 RAE 2010 Quilis 1993 o Vaquero de Ramiacuterez 1996 7 La caracterizacioacuten de los fonemas palatales analizados ha seguido el sistema utilizado
por Martiacuten Butraguentildeo 2013
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
8
13 Limitaciones de la investigacioacuten
Este trabajo pretende realizar un estudio eminentemente descriptivo de geografiacutea linguumliacutestica sobre el yeiacutesmo por tanto se constituye en una modesta contribucioacuten a la aquilatacioacuten de este intrincado fenoacutemeno La naturaleza de este proceso como ya indicoacute Frago (1978) se ha ido enmarantildeando
() Lo que durante siglos habiacutea sido un problema dialectoloacutegico se ha convertido en una cuestioacuten sociolinguumliacutestica ()
Se podriacutea antildeadir a tenor de lo atestiguado -por ejemplo- por Alvar respecto al comportamiento de sus informantes que en la actualidad tambieacuten habriacutea que atender a la perspectiva diafaacutesica8
La unidad utilizada en este estudio ha sido la nacional cada uno de los sucesivos capiacutetulos y mapas estaacuten dedicados a un paiacutes Seguramente ndashya que hay que manejar alguna escalandash esta sea la maacutes razonable a mitad de camino entre los estudios panamericanos que ofrecen una visioacuten de conjunto pero excesivamente simplificada y los locales que ofrecen una detalladiacutesima informacioacuten pero qui-zaacute carezcan de la debida perspectiva Obviamente este trabajo tambieacuten tiene sus simplificaciones y consecuentemente sus imperfecciones
Aun teniendo en cuenta todos sus posibles fallos este trabajo ha sido riguroso y sincero en el tratamiento de los datos y persigue el fin de alumbrar ndashaunque sea tenuementendash el estudio de uno de los ejemplos maacutes claros que en nuestra lengua se da de la reestructuracioacuten del orden palatal
2 INVESTIGACIOacuteN
21 Sur de Estados Unidos
Para pulsar la extensioacuten del yeiacutesmo en los estados de Arizona Nuevo Meacutexico Colo-rado Texas y Luisiana se ha recurrido a las realizaciones de cuatro vocablos la [ʎ-] inicial corresponde a la palabra llave (514)9 la [-ʎ-] medial a amarillo (522) la [ʝ-] inicial a yema (516) y la [-ʝ-] medial a inyeccioacuten10 (518)
8 Son muchiacutesimos los ejemplos recogidos a este respecto seguramente el maacutes elocuente por su caraacutecter directo sea el recogido por Alvar en el proacutelogo de El espantildeol de Paraguay cuando escribe acerca de sus informantes
() encontreacute hablantes yeiacutestas hubo alguna mujer culta que en las primeras preguntas respondioacute con yeiacutesmo pero pronto volvioacute a su norma habitual iquestPodriacutea creer en el yeiacutesmo como rasgo elegante Acaso se convenciera de lo contrario cuando escuchaba la ldquoagresividadrdquo de mis elles septentrionales ()
9 A lo largo de toda esta investigacioacuten apareceraacute detraacutes de cada palabra estudiada el nuacutemero que esta o el mapa correspondiente ocupa en el Atlas respectivo de cada paiacutes
10 En el caso del recurso a la voz inyeccioacuten recurrente ndashcomo se veraacutendash en estas paacuteginas se ha prescindido de los cambios fonoleacutexicos ndashtales como indiccioacuten y otras parecidasndash por en palabras de
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
9
Lo primero que puede considerarse es que en el espantildeol hablado en la zona meridional de EEUU la articulacioacuten de la palatal lateral estaacute totalmente desterra-da hasta el punto de no atestiguarse ninguacuten ejemplo en las palabras analizadas Consecuentemente lo maacutes interesante seraacute estudiar las distintas realizaciones de [ʝ]
Asiacute para la palabra llave de las 53 respuestas obtenidas 30 son articula-ciones aproximantes abiertas 25 de estas praacutecticamente vocaacutelicas i Tambieacuten se registran siete articulaciones aproximantes cerradas y seis africadas Por estados ndashaunque el nuacutemero de informantes variacutea mucho de unos a otros11ndash destacan como articulaciones maacutes abiertas las de Texas y Nuevo Meacutexico los tres estados restantes se muestran maacutes conservadores
Respecto a la palabra amarillo los rasgos consonaacutenticos de la articulacioacuten se pierden siempre es habitual incluso la elisioacuten completa de la consonante
En cuanto al vocablo yema ndashy para 52 respuestasndash se registran 18 articulacio-nes vocaacutelicas 20 informantes articulan [ʝ] siete se decantan por la semiconsonante (que formariacutea diptongo con la ndashendash) tambieacuten se registran tres articulaciones fricativas maacutes adelantadas que como es habitual y por contaminacioacuten del contexto foacutenico aumenta en el caso del plural las yemas
En el caso de inyeccioacuten las articulaciones mantienen un caraacutecter aproximante cerrado sin ninguna excepcioacuten
Debido a las dificultades que supone el estudio del espantildeol en una situacioacuten de clara diglosia frente al ingleacutes como ocurre en todos estos territorios de Estados Unidos es difiacutecil que aparezcan estudios actualizados sobre un fenoacutemeno foneacutetico y fonoloacutegico tan concreto como el yeiacutesmo maacutes trazando un retrato sociolinguumliacutestico El maacutes reciente estudio al respecto (Porras 2013) aborda la cuestioacuten desde un enfoque cognitivo no muy uacutetil para ser reproducido en estas paacuteginas
Asiacute las cosas y dejando claro que las propias conclusiones de Alvar en El espantildeol del sur de Estados Unidos son lo suficientemente amplias y cercanas en el
Pedro Martiacuten Butraguentildeo 2013 184 carecer casi de intereacutes para la discusioacuten de este trabajo 11 En concreto cinco en Arizona dos en Colorado uno en Luisiana 25 en Nuevo
Meacutexico y 20 en Texas
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
0
tiempo se van a considerar una serie de indicaciones al respecto ndashpara permitir la confrontacioacuten de datosndash recogidas en manuales generales y recientes La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante en contacto con vocal palatal se da en Texas y Luisiana por el contacto12 con las soluciones del norte de Meacutexico
Todas las investigaciones recientes sentildealan que el yeiacutesmo en los estados meridionales de Estados Unidos tiende a realizaciones aproximantes abiertas que pueden alcanzar soluciones vocaacutelicas o semiconsonaacutenticas y donde la elisioacuten del fonema palatal no es ni mucho menos excepcional
22 Meacutexico
En el caso del paiacutes con mayor nuacutemero de hispanohablantes del mundo han sido seleccionadas para la caracterizacioacuten de la extensioacuten y de las diferentes realizacio-nes del fenoacutemeno estudiado llave (mapa 253) toalla (mapa 52) Yucataacuten (mapa 255) y tocayo (mapa 51)
12 En Amado Alonso 1953 se sentildeala que la articulacioacuten del fonema palatal en el sur de EEUU es siempre muy abierta eacutel restringe los casos de elisioacuten al norte de Nuevo Meacutexico sur de Co-lorado y a Arizona rechaza la continuidad de esta tendencia con la homoacuteloga producida en los estados del norte de Meacutexico Tambieacuten indica que en el caso de Nuevo Meacutexico existen realizaciones ndashcon una extensioacuten bastante generalndash con rehilamiento tanto sonoro como ndashy esto es lo maacutes novedosondash sordo Este particular no se comparte a tenor de los resultados obtenidos en esta investigacioacuten
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
1
Zanjado hace antildeos el debate sobre el islote distinguidor mexicano13 se atenderaacute a las distintas realizaciones de [ʝ]
Las realizaciones aproximantes abiertas incluso rozando la vocaacutelica son dominantes en todos los estados del norte en Oaxaca y en los de la peniacutensula de Yucataacuten Sin embargo y porcentualmente el grado de apertura no es tan extremo como en los estados maacutes meridionales de EEUU y fronterizos con los maacutes septen-trionales de los Estados Unidos Mexicanos En el resto de estados zona central maacutes Tabasco y Chiapas prima la realizacioacuten aproximante cerrada o africada aunque las soluciones aproximantes abiertas no son tampoco desdentildeables
Con los datos manejados para esta investigacioacuten los estados en los que las articulaciones fricativas maacutes adelantadas -expresadas en forma de diferentes aloacutefonos- tendriacutea cierto peso seriacutean Jalisco (una de cada diez respuestas) Veracruz (120) Puebla (112) y Oaxaca (120) siempre por debajo de los umbrales como para considerarlas zonas en fase iiib
Seguacuten Martiacuten Butraguentildeo (2013)14 la distribucioacuten dialectal de las principales variantes queda de la siguiente manera
13 En Amado Alonso 1953 aun se insistiacutea en la existencia de un islote distinguidor [ʎ] y [ʝ] en el estado de Morelos El investigador navarro sentildealaba igualmente que en puntos concretos del estado de Veracruz se daba la solucioacuten [ʒʝ](en palabras con [ʎ] etimoloacutegica) opuesta a [ʝ] las investigaciones maacutes recientes no apuntan en absoluto en esa direccioacuten En lo que respecta a la peacuterdida del fonema consonaacutentico en contacto con vocal palatal Alonso dice que es maacutes frecuente en el norte y en el sur del paiacutes (Chiapas Guerrero Yucataacuten y Morelos) esto siacute coincidente con las conclusiones actuales
La realidad es que como indica Hernando Cuadrado 2001 durante el siglo XX tuvo mucho eco la noticia publicada por Revilla 1910 368-387 sobre la conservacioacuten de la articulacioacuten de [ʎ] en Barraca de Atotonilco en el estado de Morelos Boyd-Bowman 1952 demostroacute no solo la erroacutenea localizacioacuten geograacutefica de esa poblacioacuten y su verdadero nombre ndashBarraca de Riacuteo Grande o de San Sebastiaacutenndash sino que ademaacutes alliacute no quedaba rastro alguno de la articulacioacuten lateral Tambieacuten Boyd-Bowman 1952 cuestiona la distincioacuten entre [ʒʝ] (por [ʎ]) e [ʝ] de Orizaba en Veracruz recogida en ndashentre otrosndash Amado Alonso 1953 Lope Blanch 1966-7 Despueacutes de desarrollar investigaciones sobre el terreno concluye que tal distincioacuten es inexistente
14 El artiacuteculo citado de Martiacuten Butraguentildeo utiliza la siguiente metodologiacutea() Salvo error son 33 los mapas que incluyen materiales uacutetiles para el estudio de este segmento
dado que se levantaron 601 cuestionarios en 193 puntos ello supone que el ALM contiene un total de teoacuterico de cerca de 20000 datos Se decidioacute trabajar con una muestra que contuviera el 10 de estos materiales Para ello se hizo en primer lugar una seleccioacuten de mapas que reunieran una variedad de contextos foacutenicos En ese sentido se han tomado 12 de 23 posibles con (ʝ) en posicioacuten media y 6 de 10 posibles en posicioacuten inicial ()
Dado que 18 mapas por 601 cuestionarios arrojariacutea un total teoacuterico de 10818 datos se determinoacute en segundo lugar realizar un muestreo aleatorio de los puntos de la encuesta y en ellos tomar despueacutes todos los datos disponibles Se procedioacute de la siguiente manera Puesto que la distribucioacuten de los puntos sigue en el ALM ndashaproximadamentendash un eje sureste-noroeste se determinoacute escoger uno de cada seis puntos empezando por el nuacutemero 6 tomando despueacutes el 12 luego el 18 y asiacute sucesivamente () De esta forma se dispone de un total real de 1738 datos procedentes de 18 mapas y 32 puntos (pertenecientes a 25 estados de entre un total de 32 entidades federativas)
La investigacioacuten que sustenta estas paacuteginas ha seleccionado cuatro mapas ndashcomo se ha indi-cado en el cuerpo del trabajondash a partir de los cuales se ha estudiado cada uno de los 601 cuestionarios correspondientes lo que arroja un total de 2404 datos reales analizados
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
2
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales centro-este y centro-oeste (034115)ndash Variantes aproximantes abiertas palatales sureste noroeste y noreste (0318)ndash Variantes fricativas postalveolares estados de Oaxaca Puebla y Veracruz (0072)ndash Variantes africadas maacutes limitadas localizadas sobre todo en el centro-este y mucho
maacutes escasas en el centro-oeste (0224)ndash Elisiones principalmente en el noroeste y sureste (0019)
Lope Blanch (1989 146-147) trazoacute un mapa del paiacutes sobre el que con-signaba la distribucioacuten de las principales variantes extremas estas son ndashseguacuten sus propias palabrasndash una palatal sonora normal [y] ndashque podriacutea equiparase a las va-riantes aproximantes cerradas palatales [ʝ]ndash el aloacutefono africado [ŷ]ndashrepresentado en este caso por las variantes africadas [dʒ]ndash la variante rehilada [ў] ndashcorrespon-diente a las articulaciones fricativas postalveolaresndash y la realizacioacuten abierta [yi] ndashen correspondencia con las articulaciones abiertas palatalesndash La distribucioacuten espacial del citado mapa es por tanto la que sigue
ndash Variantes aproximantes abiertas palatales Baja California noreste (Chihuahua Nuevo Leoacuten Coahuila Tamaulipas San Luis Potosiacute Hidalgo y norte de Veracruz) Sinaloa Michoacaacuten sur de Chiapas y este de Oaxaca
ndash Variantes fricativas postalveolares Jalisco sur de Veracruz Puebla Estado de Meacutexico Morelos y norte de Oaxaca
ndash Variantes africadas toda la peniacutensula de Yucataacuten (Yucataacuten Campeche y Quintana Roo) y el norte de Chiapas
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales dominantes en el resto del territorio
La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante es maacutes frecuente en el norte y en los estados occidentales y maacutes rara en el centro y sur del paiacutes no obstante indica que es una tendencia bastante comuacuten en las hablas de las zonas rurales de todo el paiacutes
A grandes rasgos puede concluirse que los datos aportados por las investigaciones maacutes recientes ameacuten de ser complementarios apuntan en una misma direccioacuten las variantes aproximantes cerradas palatales estaacuten arraigadas con especial fuerza en la zona central del paiacutes las variantes aproximantes abiertas palatales tienen mayor presencia en todo el norte en Chiapas y en la peniacutensula de Yucataacuten es en esta uacuteltima y en el noroeste donde las elisiones ndashen un porcentaje bastante reducidondash se evidencian maacutes claramente y sobre todo en aacutereas rurales Por uacuteltimo las articulaciones fricativas maacutes adelantadas son porcentualmente muy inferiores -y localizadas en los estados de Jalisco Veracruz Puebla y Oaxaca- aunque sin ser ni de lejos mayoritarias siquiera en estos estados
15 Sobre un total de 1 que representa la totalidad de los datos analizados Si se suman los porcentajes siguientes se veraacute que no se alcanza totalmente esa unidad el reducido porcentaje restante hay que adjudicarlo a los cambios fonoleacutexicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
8
13 Limitaciones de la investigacioacuten
Este trabajo pretende realizar un estudio eminentemente descriptivo de geografiacutea linguumliacutestica sobre el yeiacutesmo por tanto se constituye en una modesta contribucioacuten a la aquilatacioacuten de este intrincado fenoacutemeno La naturaleza de este proceso como ya indicoacute Frago (1978) se ha ido enmarantildeando
() Lo que durante siglos habiacutea sido un problema dialectoloacutegico se ha convertido en una cuestioacuten sociolinguumliacutestica ()
Se podriacutea antildeadir a tenor de lo atestiguado -por ejemplo- por Alvar respecto al comportamiento de sus informantes que en la actualidad tambieacuten habriacutea que atender a la perspectiva diafaacutesica8
La unidad utilizada en este estudio ha sido la nacional cada uno de los sucesivos capiacutetulos y mapas estaacuten dedicados a un paiacutes Seguramente ndashya que hay que manejar alguna escalandash esta sea la maacutes razonable a mitad de camino entre los estudios panamericanos que ofrecen una visioacuten de conjunto pero excesivamente simplificada y los locales que ofrecen una detalladiacutesima informacioacuten pero qui-zaacute carezcan de la debida perspectiva Obviamente este trabajo tambieacuten tiene sus simplificaciones y consecuentemente sus imperfecciones
Aun teniendo en cuenta todos sus posibles fallos este trabajo ha sido riguroso y sincero en el tratamiento de los datos y persigue el fin de alumbrar ndashaunque sea tenuementendash el estudio de uno de los ejemplos maacutes claros que en nuestra lengua se da de la reestructuracioacuten del orden palatal
2 INVESTIGACIOacuteN
21 Sur de Estados Unidos
Para pulsar la extensioacuten del yeiacutesmo en los estados de Arizona Nuevo Meacutexico Colo-rado Texas y Luisiana se ha recurrido a las realizaciones de cuatro vocablos la [ʎ-] inicial corresponde a la palabra llave (514)9 la [-ʎ-] medial a amarillo (522) la [ʝ-] inicial a yema (516) y la [-ʝ-] medial a inyeccioacuten10 (518)
8 Son muchiacutesimos los ejemplos recogidos a este respecto seguramente el maacutes elocuente por su caraacutecter directo sea el recogido por Alvar en el proacutelogo de El espantildeol de Paraguay cuando escribe acerca de sus informantes
() encontreacute hablantes yeiacutestas hubo alguna mujer culta que en las primeras preguntas respondioacute con yeiacutesmo pero pronto volvioacute a su norma habitual iquestPodriacutea creer en el yeiacutesmo como rasgo elegante Acaso se convenciera de lo contrario cuando escuchaba la ldquoagresividadrdquo de mis elles septentrionales ()
9 A lo largo de toda esta investigacioacuten apareceraacute detraacutes de cada palabra estudiada el nuacutemero que esta o el mapa correspondiente ocupa en el Atlas respectivo de cada paiacutes
10 En el caso del recurso a la voz inyeccioacuten recurrente ndashcomo se veraacutendash en estas paacuteginas se ha prescindido de los cambios fonoleacutexicos ndashtales como indiccioacuten y otras parecidasndash por en palabras de
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
9
Lo primero que puede considerarse es que en el espantildeol hablado en la zona meridional de EEUU la articulacioacuten de la palatal lateral estaacute totalmente desterra-da hasta el punto de no atestiguarse ninguacuten ejemplo en las palabras analizadas Consecuentemente lo maacutes interesante seraacute estudiar las distintas realizaciones de [ʝ]
Asiacute para la palabra llave de las 53 respuestas obtenidas 30 son articula-ciones aproximantes abiertas 25 de estas praacutecticamente vocaacutelicas i Tambieacuten se registran siete articulaciones aproximantes cerradas y seis africadas Por estados ndashaunque el nuacutemero de informantes variacutea mucho de unos a otros11ndash destacan como articulaciones maacutes abiertas las de Texas y Nuevo Meacutexico los tres estados restantes se muestran maacutes conservadores
Respecto a la palabra amarillo los rasgos consonaacutenticos de la articulacioacuten se pierden siempre es habitual incluso la elisioacuten completa de la consonante
En cuanto al vocablo yema ndashy para 52 respuestasndash se registran 18 articulacio-nes vocaacutelicas 20 informantes articulan [ʝ] siete se decantan por la semiconsonante (que formariacutea diptongo con la ndashendash) tambieacuten se registran tres articulaciones fricativas maacutes adelantadas que como es habitual y por contaminacioacuten del contexto foacutenico aumenta en el caso del plural las yemas
En el caso de inyeccioacuten las articulaciones mantienen un caraacutecter aproximante cerrado sin ninguna excepcioacuten
Debido a las dificultades que supone el estudio del espantildeol en una situacioacuten de clara diglosia frente al ingleacutes como ocurre en todos estos territorios de Estados Unidos es difiacutecil que aparezcan estudios actualizados sobre un fenoacutemeno foneacutetico y fonoloacutegico tan concreto como el yeiacutesmo maacutes trazando un retrato sociolinguumliacutestico El maacutes reciente estudio al respecto (Porras 2013) aborda la cuestioacuten desde un enfoque cognitivo no muy uacutetil para ser reproducido en estas paacuteginas
Asiacute las cosas y dejando claro que las propias conclusiones de Alvar en El espantildeol del sur de Estados Unidos son lo suficientemente amplias y cercanas en el
Pedro Martiacuten Butraguentildeo 2013 184 carecer casi de intereacutes para la discusioacuten de este trabajo 11 En concreto cinco en Arizona dos en Colorado uno en Luisiana 25 en Nuevo
Meacutexico y 20 en Texas
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
0
tiempo se van a considerar una serie de indicaciones al respecto ndashpara permitir la confrontacioacuten de datosndash recogidas en manuales generales y recientes La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante en contacto con vocal palatal se da en Texas y Luisiana por el contacto12 con las soluciones del norte de Meacutexico
Todas las investigaciones recientes sentildealan que el yeiacutesmo en los estados meridionales de Estados Unidos tiende a realizaciones aproximantes abiertas que pueden alcanzar soluciones vocaacutelicas o semiconsonaacutenticas y donde la elisioacuten del fonema palatal no es ni mucho menos excepcional
22 Meacutexico
En el caso del paiacutes con mayor nuacutemero de hispanohablantes del mundo han sido seleccionadas para la caracterizacioacuten de la extensioacuten y de las diferentes realizacio-nes del fenoacutemeno estudiado llave (mapa 253) toalla (mapa 52) Yucataacuten (mapa 255) y tocayo (mapa 51)
12 En Amado Alonso 1953 se sentildeala que la articulacioacuten del fonema palatal en el sur de EEUU es siempre muy abierta eacutel restringe los casos de elisioacuten al norte de Nuevo Meacutexico sur de Co-lorado y a Arizona rechaza la continuidad de esta tendencia con la homoacuteloga producida en los estados del norte de Meacutexico Tambieacuten indica que en el caso de Nuevo Meacutexico existen realizaciones ndashcon una extensioacuten bastante generalndash con rehilamiento tanto sonoro como ndashy esto es lo maacutes novedosondash sordo Este particular no se comparte a tenor de los resultados obtenidos en esta investigacioacuten
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
1
Zanjado hace antildeos el debate sobre el islote distinguidor mexicano13 se atenderaacute a las distintas realizaciones de [ʝ]
Las realizaciones aproximantes abiertas incluso rozando la vocaacutelica son dominantes en todos los estados del norte en Oaxaca y en los de la peniacutensula de Yucataacuten Sin embargo y porcentualmente el grado de apertura no es tan extremo como en los estados maacutes meridionales de EEUU y fronterizos con los maacutes septen-trionales de los Estados Unidos Mexicanos En el resto de estados zona central maacutes Tabasco y Chiapas prima la realizacioacuten aproximante cerrada o africada aunque las soluciones aproximantes abiertas no son tampoco desdentildeables
Con los datos manejados para esta investigacioacuten los estados en los que las articulaciones fricativas maacutes adelantadas -expresadas en forma de diferentes aloacutefonos- tendriacutea cierto peso seriacutean Jalisco (una de cada diez respuestas) Veracruz (120) Puebla (112) y Oaxaca (120) siempre por debajo de los umbrales como para considerarlas zonas en fase iiib
Seguacuten Martiacuten Butraguentildeo (2013)14 la distribucioacuten dialectal de las principales variantes queda de la siguiente manera
13 En Amado Alonso 1953 aun se insistiacutea en la existencia de un islote distinguidor [ʎ] y [ʝ] en el estado de Morelos El investigador navarro sentildealaba igualmente que en puntos concretos del estado de Veracruz se daba la solucioacuten [ʒʝ](en palabras con [ʎ] etimoloacutegica) opuesta a [ʝ] las investigaciones maacutes recientes no apuntan en absoluto en esa direccioacuten En lo que respecta a la peacuterdida del fonema consonaacutentico en contacto con vocal palatal Alonso dice que es maacutes frecuente en el norte y en el sur del paiacutes (Chiapas Guerrero Yucataacuten y Morelos) esto siacute coincidente con las conclusiones actuales
La realidad es que como indica Hernando Cuadrado 2001 durante el siglo XX tuvo mucho eco la noticia publicada por Revilla 1910 368-387 sobre la conservacioacuten de la articulacioacuten de [ʎ] en Barraca de Atotonilco en el estado de Morelos Boyd-Bowman 1952 demostroacute no solo la erroacutenea localizacioacuten geograacutefica de esa poblacioacuten y su verdadero nombre ndashBarraca de Riacuteo Grande o de San Sebastiaacutenndash sino que ademaacutes alliacute no quedaba rastro alguno de la articulacioacuten lateral Tambieacuten Boyd-Bowman 1952 cuestiona la distincioacuten entre [ʒʝ] (por [ʎ]) e [ʝ] de Orizaba en Veracruz recogida en ndashentre otrosndash Amado Alonso 1953 Lope Blanch 1966-7 Despueacutes de desarrollar investigaciones sobre el terreno concluye que tal distincioacuten es inexistente
14 El artiacuteculo citado de Martiacuten Butraguentildeo utiliza la siguiente metodologiacutea() Salvo error son 33 los mapas que incluyen materiales uacutetiles para el estudio de este segmento
dado que se levantaron 601 cuestionarios en 193 puntos ello supone que el ALM contiene un total de teoacuterico de cerca de 20000 datos Se decidioacute trabajar con una muestra que contuviera el 10 de estos materiales Para ello se hizo en primer lugar una seleccioacuten de mapas que reunieran una variedad de contextos foacutenicos En ese sentido se han tomado 12 de 23 posibles con (ʝ) en posicioacuten media y 6 de 10 posibles en posicioacuten inicial ()
Dado que 18 mapas por 601 cuestionarios arrojariacutea un total teoacuterico de 10818 datos se determinoacute en segundo lugar realizar un muestreo aleatorio de los puntos de la encuesta y en ellos tomar despueacutes todos los datos disponibles Se procedioacute de la siguiente manera Puesto que la distribucioacuten de los puntos sigue en el ALM ndashaproximadamentendash un eje sureste-noroeste se determinoacute escoger uno de cada seis puntos empezando por el nuacutemero 6 tomando despueacutes el 12 luego el 18 y asiacute sucesivamente () De esta forma se dispone de un total real de 1738 datos procedentes de 18 mapas y 32 puntos (pertenecientes a 25 estados de entre un total de 32 entidades federativas)
La investigacioacuten que sustenta estas paacuteginas ha seleccionado cuatro mapas ndashcomo se ha indi-cado en el cuerpo del trabajondash a partir de los cuales se ha estudiado cada uno de los 601 cuestionarios correspondientes lo que arroja un total de 2404 datos reales analizados
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
2
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales centro-este y centro-oeste (034115)ndash Variantes aproximantes abiertas palatales sureste noroeste y noreste (0318)ndash Variantes fricativas postalveolares estados de Oaxaca Puebla y Veracruz (0072)ndash Variantes africadas maacutes limitadas localizadas sobre todo en el centro-este y mucho
maacutes escasas en el centro-oeste (0224)ndash Elisiones principalmente en el noroeste y sureste (0019)
Lope Blanch (1989 146-147) trazoacute un mapa del paiacutes sobre el que con-signaba la distribucioacuten de las principales variantes extremas estas son ndashseguacuten sus propias palabrasndash una palatal sonora normal [y] ndashque podriacutea equiparase a las va-riantes aproximantes cerradas palatales [ʝ]ndash el aloacutefono africado [ŷ]ndashrepresentado en este caso por las variantes africadas [dʒ]ndash la variante rehilada [ў] ndashcorrespon-diente a las articulaciones fricativas postalveolaresndash y la realizacioacuten abierta [yi] ndashen correspondencia con las articulaciones abiertas palatalesndash La distribucioacuten espacial del citado mapa es por tanto la que sigue
ndash Variantes aproximantes abiertas palatales Baja California noreste (Chihuahua Nuevo Leoacuten Coahuila Tamaulipas San Luis Potosiacute Hidalgo y norte de Veracruz) Sinaloa Michoacaacuten sur de Chiapas y este de Oaxaca
ndash Variantes fricativas postalveolares Jalisco sur de Veracruz Puebla Estado de Meacutexico Morelos y norte de Oaxaca
ndash Variantes africadas toda la peniacutensula de Yucataacuten (Yucataacuten Campeche y Quintana Roo) y el norte de Chiapas
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales dominantes en el resto del territorio
La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante es maacutes frecuente en el norte y en los estados occidentales y maacutes rara en el centro y sur del paiacutes no obstante indica que es una tendencia bastante comuacuten en las hablas de las zonas rurales de todo el paiacutes
A grandes rasgos puede concluirse que los datos aportados por las investigaciones maacutes recientes ameacuten de ser complementarios apuntan en una misma direccioacuten las variantes aproximantes cerradas palatales estaacuten arraigadas con especial fuerza en la zona central del paiacutes las variantes aproximantes abiertas palatales tienen mayor presencia en todo el norte en Chiapas y en la peniacutensula de Yucataacuten es en esta uacuteltima y en el noroeste donde las elisiones ndashen un porcentaje bastante reducidondash se evidencian maacutes claramente y sobre todo en aacutereas rurales Por uacuteltimo las articulaciones fricativas maacutes adelantadas son porcentualmente muy inferiores -y localizadas en los estados de Jalisco Veracruz Puebla y Oaxaca- aunque sin ser ni de lejos mayoritarias siquiera en estos estados
15 Sobre un total de 1 que representa la totalidad de los datos analizados Si se suman los porcentajes siguientes se veraacute que no se alcanza totalmente esa unidad el reducido porcentaje restante hay que adjudicarlo a los cambios fonoleacutexicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
17
9
Lo primero que puede considerarse es que en el espantildeol hablado en la zona meridional de EEUU la articulacioacuten de la palatal lateral estaacute totalmente desterra-da hasta el punto de no atestiguarse ninguacuten ejemplo en las palabras analizadas Consecuentemente lo maacutes interesante seraacute estudiar las distintas realizaciones de [ʝ]
Asiacute para la palabra llave de las 53 respuestas obtenidas 30 son articula-ciones aproximantes abiertas 25 de estas praacutecticamente vocaacutelicas i Tambieacuten se registran siete articulaciones aproximantes cerradas y seis africadas Por estados ndashaunque el nuacutemero de informantes variacutea mucho de unos a otros11ndash destacan como articulaciones maacutes abiertas las de Texas y Nuevo Meacutexico los tres estados restantes se muestran maacutes conservadores
Respecto a la palabra amarillo los rasgos consonaacutenticos de la articulacioacuten se pierden siempre es habitual incluso la elisioacuten completa de la consonante
En cuanto al vocablo yema ndashy para 52 respuestasndash se registran 18 articulacio-nes vocaacutelicas 20 informantes articulan [ʝ] siete se decantan por la semiconsonante (que formariacutea diptongo con la ndashendash) tambieacuten se registran tres articulaciones fricativas maacutes adelantadas que como es habitual y por contaminacioacuten del contexto foacutenico aumenta en el caso del plural las yemas
En el caso de inyeccioacuten las articulaciones mantienen un caraacutecter aproximante cerrado sin ninguna excepcioacuten
Debido a las dificultades que supone el estudio del espantildeol en una situacioacuten de clara diglosia frente al ingleacutes como ocurre en todos estos territorios de Estados Unidos es difiacutecil que aparezcan estudios actualizados sobre un fenoacutemeno foneacutetico y fonoloacutegico tan concreto como el yeiacutesmo maacutes trazando un retrato sociolinguumliacutestico El maacutes reciente estudio al respecto (Porras 2013) aborda la cuestioacuten desde un enfoque cognitivo no muy uacutetil para ser reproducido en estas paacuteginas
Asiacute las cosas y dejando claro que las propias conclusiones de Alvar en El espantildeol del sur de Estados Unidos son lo suficientemente amplias y cercanas en el
Pedro Martiacuten Butraguentildeo 2013 184 carecer casi de intereacutes para la discusioacuten de este trabajo 11 En concreto cinco en Arizona dos en Colorado uno en Luisiana 25 en Nuevo
Meacutexico y 20 en Texas
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
0
tiempo se van a considerar una serie de indicaciones al respecto ndashpara permitir la confrontacioacuten de datosndash recogidas en manuales generales y recientes La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante en contacto con vocal palatal se da en Texas y Luisiana por el contacto12 con las soluciones del norte de Meacutexico
Todas las investigaciones recientes sentildealan que el yeiacutesmo en los estados meridionales de Estados Unidos tiende a realizaciones aproximantes abiertas que pueden alcanzar soluciones vocaacutelicas o semiconsonaacutenticas y donde la elisioacuten del fonema palatal no es ni mucho menos excepcional
22 Meacutexico
En el caso del paiacutes con mayor nuacutemero de hispanohablantes del mundo han sido seleccionadas para la caracterizacioacuten de la extensioacuten y de las diferentes realizacio-nes del fenoacutemeno estudiado llave (mapa 253) toalla (mapa 52) Yucataacuten (mapa 255) y tocayo (mapa 51)
12 En Amado Alonso 1953 se sentildeala que la articulacioacuten del fonema palatal en el sur de EEUU es siempre muy abierta eacutel restringe los casos de elisioacuten al norte de Nuevo Meacutexico sur de Co-lorado y a Arizona rechaza la continuidad de esta tendencia con la homoacuteloga producida en los estados del norte de Meacutexico Tambieacuten indica que en el caso de Nuevo Meacutexico existen realizaciones ndashcon una extensioacuten bastante generalndash con rehilamiento tanto sonoro como ndashy esto es lo maacutes novedosondash sordo Este particular no se comparte a tenor de los resultados obtenidos en esta investigacioacuten
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
1
Zanjado hace antildeos el debate sobre el islote distinguidor mexicano13 se atenderaacute a las distintas realizaciones de [ʝ]
Las realizaciones aproximantes abiertas incluso rozando la vocaacutelica son dominantes en todos los estados del norte en Oaxaca y en los de la peniacutensula de Yucataacuten Sin embargo y porcentualmente el grado de apertura no es tan extremo como en los estados maacutes meridionales de EEUU y fronterizos con los maacutes septen-trionales de los Estados Unidos Mexicanos En el resto de estados zona central maacutes Tabasco y Chiapas prima la realizacioacuten aproximante cerrada o africada aunque las soluciones aproximantes abiertas no son tampoco desdentildeables
Con los datos manejados para esta investigacioacuten los estados en los que las articulaciones fricativas maacutes adelantadas -expresadas en forma de diferentes aloacutefonos- tendriacutea cierto peso seriacutean Jalisco (una de cada diez respuestas) Veracruz (120) Puebla (112) y Oaxaca (120) siempre por debajo de los umbrales como para considerarlas zonas en fase iiib
Seguacuten Martiacuten Butraguentildeo (2013)14 la distribucioacuten dialectal de las principales variantes queda de la siguiente manera
13 En Amado Alonso 1953 aun se insistiacutea en la existencia de un islote distinguidor [ʎ] y [ʝ] en el estado de Morelos El investigador navarro sentildealaba igualmente que en puntos concretos del estado de Veracruz se daba la solucioacuten [ʒʝ](en palabras con [ʎ] etimoloacutegica) opuesta a [ʝ] las investigaciones maacutes recientes no apuntan en absoluto en esa direccioacuten En lo que respecta a la peacuterdida del fonema consonaacutentico en contacto con vocal palatal Alonso dice que es maacutes frecuente en el norte y en el sur del paiacutes (Chiapas Guerrero Yucataacuten y Morelos) esto siacute coincidente con las conclusiones actuales
La realidad es que como indica Hernando Cuadrado 2001 durante el siglo XX tuvo mucho eco la noticia publicada por Revilla 1910 368-387 sobre la conservacioacuten de la articulacioacuten de [ʎ] en Barraca de Atotonilco en el estado de Morelos Boyd-Bowman 1952 demostroacute no solo la erroacutenea localizacioacuten geograacutefica de esa poblacioacuten y su verdadero nombre ndashBarraca de Riacuteo Grande o de San Sebastiaacutenndash sino que ademaacutes alliacute no quedaba rastro alguno de la articulacioacuten lateral Tambieacuten Boyd-Bowman 1952 cuestiona la distincioacuten entre [ʒʝ] (por [ʎ]) e [ʝ] de Orizaba en Veracruz recogida en ndashentre otrosndash Amado Alonso 1953 Lope Blanch 1966-7 Despueacutes de desarrollar investigaciones sobre el terreno concluye que tal distincioacuten es inexistente
14 El artiacuteculo citado de Martiacuten Butraguentildeo utiliza la siguiente metodologiacutea() Salvo error son 33 los mapas que incluyen materiales uacutetiles para el estudio de este segmento
dado que se levantaron 601 cuestionarios en 193 puntos ello supone que el ALM contiene un total de teoacuterico de cerca de 20000 datos Se decidioacute trabajar con una muestra que contuviera el 10 de estos materiales Para ello se hizo en primer lugar una seleccioacuten de mapas que reunieran una variedad de contextos foacutenicos En ese sentido se han tomado 12 de 23 posibles con (ʝ) en posicioacuten media y 6 de 10 posibles en posicioacuten inicial ()
Dado que 18 mapas por 601 cuestionarios arrojariacutea un total teoacuterico de 10818 datos se determinoacute en segundo lugar realizar un muestreo aleatorio de los puntos de la encuesta y en ellos tomar despueacutes todos los datos disponibles Se procedioacute de la siguiente manera Puesto que la distribucioacuten de los puntos sigue en el ALM ndashaproximadamentendash un eje sureste-noroeste se determinoacute escoger uno de cada seis puntos empezando por el nuacutemero 6 tomando despueacutes el 12 luego el 18 y asiacute sucesivamente () De esta forma se dispone de un total real de 1738 datos procedentes de 18 mapas y 32 puntos (pertenecientes a 25 estados de entre un total de 32 entidades federativas)
La investigacioacuten que sustenta estas paacuteginas ha seleccionado cuatro mapas ndashcomo se ha indi-cado en el cuerpo del trabajondash a partir de los cuales se ha estudiado cada uno de los 601 cuestionarios correspondientes lo que arroja un total de 2404 datos reales analizados
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
2
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales centro-este y centro-oeste (034115)ndash Variantes aproximantes abiertas palatales sureste noroeste y noreste (0318)ndash Variantes fricativas postalveolares estados de Oaxaca Puebla y Veracruz (0072)ndash Variantes africadas maacutes limitadas localizadas sobre todo en el centro-este y mucho
maacutes escasas en el centro-oeste (0224)ndash Elisiones principalmente en el noroeste y sureste (0019)
Lope Blanch (1989 146-147) trazoacute un mapa del paiacutes sobre el que con-signaba la distribucioacuten de las principales variantes extremas estas son ndashseguacuten sus propias palabrasndash una palatal sonora normal [y] ndashque podriacutea equiparase a las va-riantes aproximantes cerradas palatales [ʝ]ndash el aloacutefono africado [ŷ]ndashrepresentado en este caso por las variantes africadas [dʒ]ndash la variante rehilada [ў] ndashcorrespon-diente a las articulaciones fricativas postalveolaresndash y la realizacioacuten abierta [yi] ndashen correspondencia con las articulaciones abiertas palatalesndash La distribucioacuten espacial del citado mapa es por tanto la que sigue
ndash Variantes aproximantes abiertas palatales Baja California noreste (Chihuahua Nuevo Leoacuten Coahuila Tamaulipas San Luis Potosiacute Hidalgo y norte de Veracruz) Sinaloa Michoacaacuten sur de Chiapas y este de Oaxaca
ndash Variantes fricativas postalveolares Jalisco sur de Veracruz Puebla Estado de Meacutexico Morelos y norte de Oaxaca
ndash Variantes africadas toda la peniacutensula de Yucataacuten (Yucataacuten Campeche y Quintana Roo) y el norte de Chiapas
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales dominantes en el resto del territorio
La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante es maacutes frecuente en el norte y en los estados occidentales y maacutes rara en el centro y sur del paiacutes no obstante indica que es una tendencia bastante comuacuten en las hablas de las zonas rurales de todo el paiacutes
A grandes rasgos puede concluirse que los datos aportados por las investigaciones maacutes recientes ameacuten de ser complementarios apuntan en una misma direccioacuten las variantes aproximantes cerradas palatales estaacuten arraigadas con especial fuerza en la zona central del paiacutes las variantes aproximantes abiertas palatales tienen mayor presencia en todo el norte en Chiapas y en la peniacutensula de Yucataacuten es en esta uacuteltima y en el noroeste donde las elisiones ndashen un porcentaje bastante reducidondash se evidencian maacutes claramente y sobre todo en aacutereas rurales Por uacuteltimo las articulaciones fricativas maacutes adelantadas son porcentualmente muy inferiores -y localizadas en los estados de Jalisco Veracruz Puebla y Oaxaca- aunque sin ser ni de lejos mayoritarias siquiera en estos estados
15 Sobre un total de 1 que representa la totalidad de los datos analizados Si se suman los porcentajes siguientes se veraacute que no se alcanza totalmente esa unidad el reducido porcentaje restante hay que adjudicarlo a los cambios fonoleacutexicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
0
tiempo se van a considerar una serie de indicaciones al respecto ndashpara permitir la confrontacioacuten de datosndash recogidas en manuales generales y recientes La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante en contacto con vocal palatal se da en Texas y Luisiana por el contacto12 con las soluciones del norte de Meacutexico
Todas las investigaciones recientes sentildealan que el yeiacutesmo en los estados meridionales de Estados Unidos tiende a realizaciones aproximantes abiertas que pueden alcanzar soluciones vocaacutelicas o semiconsonaacutenticas y donde la elisioacuten del fonema palatal no es ni mucho menos excepcional
22 Meacutexico
En el caso del paiacutes con mayor nuacutemero de hispanohablantes del mundo han sido seleccionadas para la caracterizacioacuten de la extensioacuten y de las diferentes realizacio-nes del fenoacutemeno estudiado llave (mapa 253) toalla (mapa 52) Yucataacuten (mapa 255) y tocayo (mapa 51)
12 En Amado Alonso 1953 se sentildeala que la articulacioacuten del fonema palatal en el sur de EEUU es siempre muy abierta eacutel restringe los casos de elisioacuten al norte de Nuevo Meacutexico sur de Co-lorado y a Arizona rechaza la continuidad de esta tendencia con la homoacuteloga producida en los estados del norte de Meacutexico Tambieacuten indica que en el caso de Nuevo Meacutexico existen realizaciones ndashcon una extensioacuten bastante generalndash con rehilamiento tanto sonoro como ndashy esto es lo maacutes novedosondash sordo Este particular no se comparte a tenor de los resultados obtenidos en esta investigacioacuten
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
1
Zanjado hace antildeos el debate sobre el islote distinguidor mexicano13 se atenderaacute a las distintas realizaciones de [ʝ]
Las realizaciones aproximantes abiertas incluso rozando la vocaacutelica son dominantes en todos los estados del norte en Oaxaca y en los de la peniacutensula de Yucataacuten Sin embargo y porcentualmente el grado de apertura no es tan extremo como en los estados maacutes meridionales de EEUU y fronterizos con los maacutes septen-trionales de los Estados Unidos Mexicanos En el resto de estados zona central maacutes Tabasco y Chiapas prima la realizacioacuten aproximante cerrada o africada aunque las soluciones aproximantes abiertas no son tampoco desdentildeables
Con los datos manejados para esta investigacioacuten los estados en los que las articulaciones fricativas maacutes adelantadas -expresadas en forma de diferentes aloacutefonos- tendriacutea cierto peso seriacutean Jalisco (una de cada diez respuestas) Veracruz (120) Puebla (112) y Oaxaca (120) siempre por debajo de los umbrales como para considerarlas zonas en fase iiib
Seguacuten Martiacuten Butraguentildeo (2013)14 la distribucioacuten dialectal de las principales variantes queda de la siguiente manera
13 En Amado Alonso 1953 aun se insistiacutea en la existencia de un islote distinguidor [ʎ] y [ʝ] en el estado de Morelos El investigador navarro sentildealaba igualmente que en puntos concretos del estado de Veracruz se daba la solucioacuten [ʒʝ](en palabras con [ʎ] etimoloacutegica) opuesta a [ʝ] las investigaciones maacutes recientes no apuntan en absoluto en esa direccioacuten En lo que respecta a la peacuterdida del fonema consonaacutentico en contacto con vocal palatal Alonso dice que es maacutes frecuente en el norte y en el sur del paiacutes (Chiapas Guerrero Yucataacuten y Morelos) esto siacute coincidente con las conclusiones actuales
La realidad es que como indica Hernando Cuadrado 2001 durante el siglo XX tuvo mucho eco la noticia publicada por Revilla 1910 368-387 sobre la conservacioacuten de la articulacioacuten de [ʎ] en Barraca de Atotonilco en el estado de Morelos Boyd-Bowman 1952 demostroacute no solo la erroacutenea localizacioacuten geograacutefica de esa poblacioacuten y su verdadero nombre ndashBarraca de Riacuteo Grande o de San Sebastiaacutenndash sino que ademaacutes alliacute no quedaba rastro alguno de la articulacioacuten lateral Tambieacuten Boyd-Bowman 1952 cuestiona la distincioacuten entre [ʒʝ] (por [ʎ]) e [ʝ] de Orizaba en Veracruz recogida en ndashentre otrosndash Amado Alonso 1953 Lope Blanch 1966-7 Despueacutes de desarrollar investigaciones sobre el terreno concluye que tal distincioacuten es inexistente
14 El artiacuteculo citado de Martiacuten Butraguentildeo utiliza la siguiente metodologiacutea() Salvo error son 33 los mapas que incluyen materiales uacutetiles para el estudio de este segmento
dado que se levantaron 601 cuestionarios en 193 puntos ello supone que el ALM contiene un total de teoacuterico de cerca de 20000 datos Se decidioacute trabajar con una muestra que contuviera el 10 de estos materiales Para ello se hizo en primer lugar una seleccioacuten de mapas que reunieran una variedad de contextos foacutenicos En ese sentido se han tomado 12 de 23 posibles con (ʝ) en posicioacuten media y 6 de 10 posibles en posicioacuten inicial ()
Dado que 18 mapas por 601 cuestionarios arrojariacutea un total teoacuterico de 10818 datos se determinoacute en segundo lugar realizar un muestreo aleatorio de los puntos de la encuesta y en ellos tomar despueacutes todos los datos disponibles Se procedioacute de la siguiente manera Puesto que la distribucioacuten de los puntos sigue en el ALM ndashaproximadamentendash un eje sureste-noroeste se determinoacute escoger uno de cada seis puntos empezando por el nuacutemero 6 tomando despueacutes el 12 luego el 18 y asiacute sucesivamente () De esta forma se dispone de un total real de 1738 datos procedentes de 18 mapas y 32 puntos (pertenecientes a 25 estados de entre un total de 32 entidades federativas)
La investigacioacuten que sustenta estas paacuteginas ha seleccionado cuatro mapas ndashcomo se ha indi-cado en el cuerpo del trabajondash a partir de los cuales se ha estudiado cada uno de los 601 cuestionarios correspondientes lo que arroja un total de 2404 datos reales analizados
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
2
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales centro-este y centro-oeste (034115)ndash Variantes aproximantes abiertas palatales sureste noroeste y noreste (0318)ndash Variantes fricativas postalveolares estados de Oaxaca Puebla y Veracruz (0072)ndash Variantes africadas maacutes limitadas localizadas sobre todo en el centro-este y mucho
maacutes escasas en el centro-oeste (0224)ndash Elisiones principalmente en el noroeste y sureste (0019)
Lope Blanch (1989 146-147) trazoacute un mapa del paiacutes sobre el que con-signaba la distribucioacuten de las principales variantes extremas estas son ndashseguacuten sus propias palabrasndash una palatal sonora normal [y] ndashque podriacutea equiparase a las va-riantes aproximantes cerradas palatales [ʝ]ndash el aloacutefono africado [ŷ]ndashrepresentado en este caso por las variantes africadas [dʒ]ndash la variante rehilada [ў] ndashcorrespon-diente a las articulaciones fricativas postalveolaresndash y la realizacioacuten abierta [yi] ndashen correspondencia con las articulaciones abiertas palatalesndash La distribucioacuten espacial del citado mapa es por tanto la que sigue
ndash Variantes aproximantes abiertas palatales Baja California noreste (Chihuahua Nuevo Leoacuten Coahuila Tamaulipas San Luis Potosiacute Hidalgo y norte de Veracruz) Sinaloa Michoacaacuten sur de Chiapas y este de Oaxaca
ndash Variantes fricativas postalveolares Jalisco sur de Veracruz Puebla Estado de Meacutexico Morelos y norte de Oaxaca
ndash Variantes africadas toda la peniacutensula de Yucataacuten (Yucataacuten Campeche y Quintana Roo) y el norte de Chiapas
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales dominantes en el resto del territorio
La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante es maacutes frecuente en el norte y en los estados occidentales y maacutes rara en el centro y sur del paiacutes no obstante indica que es una tendencia bastante comuacuten en las hablas de las zonas rurales de todo el paiacutes
A grandes rasgos puede concluirse que los datos aportados por las investigaciones maacutes recientes ameacuten de ser complementarios apuntan en una misma direccioacuten las variantes aproximantes cerradas palatales estaacuten arraigadas con especial fuerza en la zona central del paiacutes las variantes aproximantes abiertas palatales tienen mayor presencia en todo el norte en Chiapas y en la peniacutensula de Yucataacuten es en esta uacuteltima y en el noroeste donde las elisiones ndashen un porcentaje bastante reducidondash se evidencian maacutes claramente y sobre todo en aacutereas rurales Por uacuteltimo las articulaciones fricativas maacutes adelantadas son porcentualmente muy inferiores -y localizadas en los estados de Jalisco Veracruz Puebla y Oaxaca- aunque sin ser ni de lejos mayoritarias siquiera en estos estados
15 Sobre un total de 1 que representa la totalidad de los datos analizados Si se suman los porcentajes siguientes se veraacute que no se alcanza totalmente esa unidad el reducido porcentaje restante hay que adjudicarlo a los cambios fonoleacutexicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
1
Zanjado hace antildeos el debate sobre el islote distinguidor mexicano13 se atenderaacute a las distintas realizaciones de [ʝ]
Las realizaciones aproximantes abiertas incluso rozando la vocaacutelica son dominantes en todos los estados del norte en Oaxaca y en los de la peniacutensula de Yucataacuten Sin embargo y porcentualmente el grado de apertura no es tan extremo como en los estados maacutes meridionales de EEUU y fronterizos con los maacutes septen-trionales de los Estados Unidos Mexicanos En el resto de estados zona central maacutes Tabasco y Chiapas prima la realizacioacuten aproximante cerrada o africada aunque las soluciones aproximantes abiertas no son tampoco desdentildeables
Con los datos manejados para esta investigacioacuten los estados en los que las articulaciones fricativas maacutes adelantadas -expresadas en forma de diferentes aloacutefonos- tendriacutea cierto peso seriacutean Jalisco (una de cada diez respuestas) Veracruz (120) Puebla (112) y Oaxaca (120) siempre por debajo de los umbrales como para considerarlas zonas en fase iiib
Seguacuten Martiacuten Butraguentildeo (2013)14 la distribucioacuten dialectal de las principales variantes queda de la siguiente manera
13 En Amado Alonso 1953 aun se insistiacutea en la existencia de un islote distinguidor [ʎ] y [ʝ] en el estado de Morelos El investigador navarro sentildealaba igualmente que en puntos concretos del estado de Veracruz se daba la solucioacuten [ʒʝ](en palabras con [ʎ] etimoloacutegica) opuesta a [ʝ] las investigaciones maacutes recientes no apuntan en absoluto en esa direccioacuten En lo que respecta a la peacuterdida del fonema consonaacutentico en contacto con vocal palatal Alonso dice que es maacutes frecuente en el norte y en el sur del paiacutes (Chiapas Guerrero Yucataacuten y Morelos) esto siacute coincidente con las conclusiones actuales
La realidad es que como indica Hernando Cuadrado 2001 durante el siglo XX tuvo mucho eco la noticia publicada por Revilla 1910 368-387 sobre la conservacioacuten de la articulacioacuten de [ʎ] en Barraca de Atotonilco en el estado de Morelos Boyd-Bowman 1952 demostroacute no solo la erroacutenea localizacioacuten geograacutefica de esa poblacioacuten y su verdadero nombre ndashBarraca de Riacuteo Grande o de San Sebastiaacutenndash sino que ademaacutes alliacute no quedaba rastro alguno de la articulacioacuten lateral Tambieacuten Boyd-Bowman 1952 cuestiona la distincioacuten entre [ʒʝ] (por [ʎ]) e [ʝ] de Orizaba en Veracruz recogida en ndashentre otrosndash Amado Alonso 1953 Lope Blanch 1966-7 Despueacutes de desarrollar investigaciones sobre el terreno concluye que tal distincioacuten es inexistente
14 El artiacuteculo citado de Martiacuten Butraguentildeo utiliza la siguiente metodologiacutea() Salvo error son 33 los mapas que incluyen materiales uacutetiles para el estudio de este segmento
dado que se levantaron 601 cuestionarios en 193 puntos ello supone que el ALM contiene un total de teoacuterico de cerca de 20000 datos Se decidioacute trabajar con una muestra que contuviera el 10 de estos materiales Para ello se hizo en primer lugar una seleccioacuten de mapas que reunieran una variedad de contextos foacutenicos En ese sentido se han tomado 12 de 23 posibles con (ʝ) en posicioacuten media y 6 de 10 posibles en posicioacuten inicial ()
Dado que 18 mapas por 601 cuestionarios arrojariacutea un total teoacuterico de 10818 datos se determinoacute en segundo lugar realizar un muestreo aleatorio de los puntos de la encuesta y en ellos tomar despueacutes todos los datos disponibles Se procedioacute de la siguiente manera Puesto que la distribucioacuten de los puntos sigue en el ALM ndashaproximadamentendash un eje sureste-noroeste se determinoacute escoger uno de cada seis puntos empezando por el nuacutemero 6 tomando despueacutes el 12 luego el 18 y asiacute sucesivamente () De esta forma se dispone de un total real de 1738 datos procedentes de 18 mapas y 32 puntos (pertenecientes a 25 estados de entre un total de 32 entidades federativas)
La investigacioacuten que sustenta estas paacuteginas ha seleccionado cuatro mapas ndashcomo se ha indi-cado en el cuerpo del trabajondash a partir de los cuales se ha estudiado cada uno de los 601 cuestionarios correspondientes lo que arroja un total de 2404 datos reales analizados
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
2
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales centro-este y centro-oeste (034115)ndash Variantes aproximantes abiertas palatales sureste noroeste y noreste (0318)ndash Variantes fricativas postalveolares estados de Oaxaca Puebla y Veracruz (0072)ndash Variantes africadas maacutes limitadas localizadas sobre todo en el centro-este y mucho
maacutes escasas en el centro-oeste (0224)ndash Elisiones principalmente en el noroeste y sureste (0019)
Lope Blanch (1989 146-147) trazoacute un mapa del paiacutes sobre el que con-signaba la distribucioacuten de las principales variantes extremas estas son ndashseguacuten sus propias palabrasndash una palatal sonora normal [y] ndashque podriacutea equiparase a las va-riantes aproximantes cerradas palatales [ʝ]ndash el aloacutefono africado [ŷ]ndashrepresentado en este caso por las variantes africadas [dʒ]ndash la variante rehilada [ў] ndashcorrespon-diente a las articulaciones fricativas postalveolaresndash y la realizacioacuten abierta [yi] ndashen correspondencia con las articulaciones abiertas palatalesndash La distribucioacuten espacial del citado mapa es por tanto la que sigue
ndash Variantes aproximantes abiertas palatales Baja California noreste (Chihuahua Nuevo Leoacuten Coahuila Tamaulipas San Luis Potosiacute Hidalgo y norte de Veracruz) Sinaloa Michoacaacuten sur de Chiapas y este de Oaxaca
ndash Variantes fricativas postalveolares Jalisco sur de Veracruz Puebla Estado de Meacutexico Morelos y norte de Oaxaca
ndash Variantes africadas toda la peniacutensula de Yucataacuten (Yucataacuten Campeche y Quintana Roo) y el norte de Chiapas
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales dominantes en el resto del territorio
La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante es maacutes frecuente en el norte y en los estados occidentales y maacutes rara en el centro y sur del paiacutes no obstante indica que es una tendencia bastante comuacuten en las hablas de las zonas rurales de todo el paiacutes
A grandes rasgos puede concluirse que los datos aportados por las investigaciones maacutes recientes ameacuten de ser complementarios apuntan en una misma direccioacuten las variantes aproximantes cerradas palatales estaacuten arraigadas con especial fuerza en la zona central del paiacutes las variantes aproximantes abiertas palatales tienen mayor presencia en todo el norte en Chiapas y en la peniacutensula de Yucataacuten es en esta uacuteltima y en el noroeste donde las elisiones ndashen un porcentaje bastante reducidondash se evidencian maacutes claramente y sobre todo en aacutereas rurales Por uacuteltimo las articulaciones fricativas maacutes adelantadas son porcentualmente muy inferiores -y localizadas en los estados de Jalisco Veracruz Puebla y Oaxaca- aunque sin ser ni de lejos mayoritarias siquiera en estos estados
15 Sobre un total de 1 que representa la totalidad de los datos analizados Si se suman los porcentajes siguientes se veraacute que no se alcanza totalmente esa unidad el reducido porcentaje restante hay que adjudicarlo a los cambios fonoleacutexicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
2
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales centro-este y centro-oeste (034115)ndash Variantes aproximantes abiertas palatales sureste noroeste y noreste (0318)ndash Variantes fricativas postalveolares estados de Oaxaca Puebla y Veracruz (0072)ndash Variantes africadas maacutes limitadas localizadas sobre todo en el centro-este y mucho
maacutes escasas en el centro-oeste (0224)ndash Elisiones principalmente en el noroeste y sureste (0019)
Lope Blanch (1989 146-147) trazoacute un mapa del paiacutes sobre el que con-signaba la distribucioacuten de las principales variantes extremas estas son ndashseguacuten sus propias palabrasndash una palatal sonora normal [y] ndashque podriacutea equiparase a las va-riantes aproximantes cerradas palatales [ʝ]ndash el aloacutefono africado [ŷ]ndashrepresentado en este caso por las variantes africadas [dʒ]ndash la variante rehilada [ў] ndashcorrespon-diente a las articulaciones fricativas postalveolaresndash y la realizacioacuten abierta [yi] ndashen correspondencia con las articulaciones abiertas palatalesndash La distribucioacuten espacial del citado mapa es por tanto la que sigue
ndash Variantes aproximantes abiertas palatales Baja California noreste (Chihuahua Nuevo Leoacuten Coahuila Tamaulipas San Luis Potosiacute Hidalgo y norte de Veracruz) Sinaloa Michoacaacuten sur de Chiapas y este de Oaxaca
ndash Variantes fricativas postalveolares Jalisco sur de Veracruz Puebla Estado de Meacutexico Morelos y norte de Oaxaca
ndash Variantes africadas toda la peniacutensula de Yucataacuten (Yucataacuten Campeche y Quintana Roo) y el norte de Chiapas
ndash Variantes aproximantes cerradas palatales dominantes en el resto del territorio
La NGLE sentildeala que la elisioacuten de la consonante es maacutes frecuente en el norte y en los estados occidentales y maacutes rara en el centro y sur del paiacutes no obstante indica que es una tendencia bastante comuacuten en las hablas de las zonas rurales de todo el paiacutes
A grandes rasgos puede concluirse que los datos aportados por las investigaciones maacutes recientes ameacuten de ser complementarios apuntan en una misma direccioacuten las variantes aproximantes cerradas palatales estaacuten arraigadas con especial fuerza en la zona central del paiacutes las variantes aproximantes abiertas palatales tienen mayor presencia en todo el norte en Chiapas y en la peniacutensula de Yucataacuten es en esta uacuteltima y en el noroeste donde las elisiones ndashen un porcentaje bastante reducidondash se evidencian maacutes claramente y sobre todo en aacutereas rurales Por uacuteltimo las articulaciones fricativas maacutes adelantadas son porcentualmente muy inferiores -y localizadas en los estados de Jalisco Veracruz Puebla y Oaxaca- aunque sin ser ni de lejos mayoritarias siquiera en estos estados
15 Sobre un total de 1 que representa la totalidad de los datos analizados Si se suman los porcentajes siguientes se veraacute que no se alcanza totalmente esa unidad el reducido porcentaje restante hay que adjudicarlo a los cambios fonoleacutexicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
3
23 Repuacuteblica Dominicana
La caracterizacioacuten del yeiacutesmo en la parte oriental de la isla de La Espantildeola se ha desarrollado a partir del anaacutelisis de los siguientes teacuterminos llave (937) calle (947) yema (939) e inyeccioacuten (941)
Como en los dos casos anteriores la articulacioacuten de [ʎ] es hoy por hoy totalmente ajena al espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana no se documenta en los materiales utilizados ni un solo rastro
Respecto a la articulacioacuten de [ʝ] es aproximante cerrada o africada en un 75 de los casos de [ʎ-]o [ʝ-] inicial en posiciones mediales este porcentaje aumenta hasta un 90 El resto de las articulaciones son fricativas con un grado de adelantamiento variable repartidas de manera homogeacutenea por el territorio y propias tanto de las hablas urbanas como de las rurales Finalmente hay un por-centaje totalmente testimonial de articulaciones aproximantes abiertas sobre todo en contextos mediales de [-ʝ-] y [-ʎ-]
Seguacuten indican investigaciones maacutes recientes16 Lipski (1996) y especiacuteficas como las de Jimeacutenez Sabater (1974) o Jorge Morel (1975) la [ʝ] dominicana es fuerte y cerrada son raras las realizaciones aproximantes abiertas Tambieacuten indican que a veces y tras pausa es africada
16 Amado Alonso 1953 sentildeala que en el espantildeol dominicano siacute hay articulaciones africadas pero no rehiladas El presente estudio siacute evidencia la existencia aunque minoritaria de articulaciones fricativas adelantadas alcanzando el 25 en inicial de palabra
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
4
Sin embargo y en lo que atantildee a las realizaciones aproximantes abiertas es Va-quero (1996b) la que indica que el proceso de nivelacioacuten y puede realizarse con diferentes grados de apertura Los datos analizados en el presente estudio apoyan las tesis de Lipski Jimeacutenez Sabater o Jorge Morel que subrayan la enorme difusioacuten de las articulaciones aproximantes cerradas y la escasa implantacioacuten de las realizaciones abiertas
La realidad dominicana estaacute marcada por un dominio de la articulacioacuten aproximante cerrada que se mantiene soacutelida Existe un porcentaje menor de realizaciones fricativas maacutes o menos adelantadas
24 Puerto Rico17
El desarrollo del yeiacutesmo en la menor de las Antillas de habla espantildeola se ha estudiado a partir de las palabras yugo (10) palmillo (17) y yerno (19)
La articulacioacuten de [ʎ] es como en el resto del Caribe y a tenor de los datos analizados en la presente investigacioacuten inexistente
La articulacioacuten unitaria de ambos fonemas suele expresarse mediante una ar-ticulacioacuten aproximante cerrada o africada Las soluciones maacutes adelantadas o rehiladas tienen un peso nada despreciable pues ndashrepartidas uniformemente por el territorio pero con especial recurrencia en la zona surorientalndash suponen cerca de un 25 del total Se localizan ejemplos de estas uacuteltimas tanto en nuacutecleos urbanos como rurales
Seguacuten indica Lipski (1996) o los muy concretos y exhaustivos estudios de Saciuk (19771980) la [ʝ] portorriquentildea es frecuentemente africada en posicioacuten inicial de palaba o de sintagma y no se debilita en posicioacuten intervocaacutelica Ninguno de estos autores como siacute hace la NGLE18 sentildealan la existencia de articulaciones fricativas
La Academia al igual que Quilis (1993) resalta la existencia de pequentildeos nuacutecleos distinguidores que mantienen la articulacioacuten lateral en el municipio de Barranquitas (centro-este de la isla) sobre todo entre la poblacioacuten de mayor edad
17 El estudio de la situacioacuten en Puerto Rico se ha realizado gracias a los mapas que realizados por Navarro Tomaacutes han sido seleccionados y digitalizados por la Universidad de Riacuteo Piedras de San Juan de Puerto Rico Pueden ser consultados on-line en la direccioacuten httpswwwflickrcomphotosatlaslingprsets72157618980906233show
18 Tambieacuten en Amado Alonso 1953 se sentildealoacute este particular
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
5
al ser este un segmento poblacional tan concreto y tan localizado geograacuteficamente no se ha podido en este estudio rebatir ni confirmar esta realidad
En el caso de Puerto Rico dados los antildeos transcurridos desde la colecta de los datos -antildeos 1927 y 1928- tomados para el anaacutelisis de esta investigacioacuten conviene tomar estas consideraciones con cautela Parece que las realizaciones aproximantes cerradas conviven en un porcentaje muy superior a las articulaciones fricativas aunque estas suponen un porcentaje a tener en cuenta
25 Guatemala
El estudio de la realidad yeiacutesta de Guatemala ha partido del anaacutelisis de las voces yegua amarillo e inyeccioacuten en la obra de Utgaringrd (2006) En este caso al existir tambieacuten encuestas especiacuteficas sobre el Altiplano occidental ndashrealizadas por Alvar y publicadas en 1980- estas se han tenido en cuenta en concreto las realizaciones de las palabras llave pollo gallina y yugo Se han contrastado los datos de ambos estudios sobre la zona suroccidental del paiacutes
La articulacioacuten tradicional de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol de toda Guatemala hasta el punto de no mostrar ni la maacutes miacutenima evidencia La nivelacioacuten es expresada en general por fonemas aproximantes abiertos palatales que llegan a desaparecer en contacto con vocal palatal normalmente en posicioacuten intervocaacutelica pero que tambieacuten ofrece ejemplos en posicioacuten inicial absoluta Las articulaciones fricativas pueden ser calificadas por lo minoritario y lo irregular de asignificativas
Existe unanimidad en los maacutes recientes estudios especiacuteficos sobre la deacutebil pronunciacioacuten de [ʝ] en el territorio guatemalteco que ndashademaacutes- tiende a la elisioacuten Alvar (1980) sentildeala que el fonema debilitado en forma de semiconsonante [j] solo en las clases maacutes instruidas no tiende a la elisioacuten
Herrera Pentildea (1993) sentildeala que el yeiacutesmo guatemalteco es abierto y laxo sin embargo indica igualmente que este proceso comienza a revertirse en el habla de la poblacioacuten maacutes joven que influida por los medios de comunicacioacuten proacuteximos a la norma de Ciudad de Meacutexico tienden hacia articulaciones aproximantes cerradas [ʝ]
Utgaringrd en su estudio de 2006 ndashque reproduce en 2010ndash realiza un estudio pormenorizado del comportamiento de esta articulacioacuten en diferentes contextos foacutenicos
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
6
ndash En posicioacuten inicial [ʝ-] tiende a la lenicioacuten en un 807 de los casos no llega el fonema a desaparecer y queda representado por un aloacutefono medio anterior i o una semiconsonante En este mismo contexto la articulacioacuten de [ʝ] supone solo un 125 de las soluciones El porcentaje restante estaacute ocupado por ambas soluciones en un mismo hablante Estos datos difieren de los de Alvar (1980) quien defiende la recurrencia de la elisioacuten del fonema palatal
Geograacuteficamente las zonas con mayor presencia de ese proceso de debilita-miento seriacutean todo el territorio del paiacutes con excepcioacuten de la zona norte
ndash En posicioacuten medial [-ʝ-] la lenicioacuten del fonema afecta al 397 de los resultados la peacuterdida ndashmenos recurrente en el norte del paiacutesndash se da en un 603 de los ejem-plos estos datos para posicioacuten medial siacute coinciden con los aportados por Alvar
ndash Despueacutes de [n] Semivocal en el 514 de los casos y aproximante cerrado palatal en el 306 tambieacuten ndashy de nuevondash radicado sobre todo en el norte del paiacutes
Lipski (1996) sentildeala que la [-ʝ-] intervocaacutelica cae siempre en el espantildeol de Guatemala en posicioacuten intervocaacutelica ante [i] y [e] Tambieacuten sentildeala que la [ʝ] para destruir hiatos estaacute socialmente estigmatizada
Quesada Pacheco (1996) sostiene que en Guatemala como en buena parte de Centroameacuterica la [ʝ] tiende a una realizacioacuten semiconsonaacutentica muy debilitada que favorece su elisioacuten Esta misma opinioacuten queda recogida en la NGLE
El yeiacutesmo en Guatemala se manifiesta en forma de articulaciones aproximantes abiertas palatales con un extraordinario grado de apertura que favorece su elisioacuten Geo-graacuteficamente esta realidad estaacute extendida por todo el territorio aunque el norte del paiacutes no muestra un estadio tan avanzado
26 Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
7
El estudio del estado y la distribucioacuten del yeiacutesmo en Nicaragua ha partido del anaacutelisis de las repuestas ofrecidas para las palabras yegua (mapa 37) amarillo (mapa 38) e inyeccioacuten (mapa 39) asiacute como los mapas sinteacuteticos sobre la cuestioacuten existentes en el propio Atlas
La articulacioacuten de [ʎ] ha desaparecido del espantildeol nicaraguumlense por lo que la nivelacioacuten entre palabras con [ʝ] y [ʎ] etimoloacutegica es total
En lo que respecta a la articulacioacuten de [ʝ] cabe destacar lo siguiente Respecto a su articulacioacuten en inicial de palabra en la zona atlaacutentica se mantiene la aproxi-mante cerrada en el resto del territorio predomina la articulacioacuten semiconsonante El patroacuten de realizacioacuten de la [-ʝ-] intervocaacutelica es mucho maacutes irregular aunque en todo el territorio predomina la elisioacuten no obstante la distribucioacuten de las soluciones es extremadamente irregular Respecto a la [ʝ] tras [n] el comportamiento es muy similar al de la [ʝ-] en posicioacuten inicial
Quesada Pacheco (2002) subraya el debilitamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en el espantildeol costarricense llegando incluso a la elisioacuten en posicioacuten intervocaacutelica Lipski (1996 311) sentildeala como la articulacioacuten maacutes frecuente una semiconsonante muy deacutebil que tiende a la vocalizacioacuten y a la elisioacuten en contacto con vocales palatales no obstante el propio Lipski habiacutea sentildealado en (198756) que la articulacioacuten conso-naacutentica se manteniacutea en inicial de palabra y despueacutes de consonante
El estudio realizado por Rosales Soliacutes (2013) llega despueacutes de analizar datos de nuacutecleos urbanos de los 17 departamentos del paiacutes a las siguientes conclusiones
ndash Inicial de palabra El 62 de los resultados evidencian una articulacioacuten semicon-sonaacutentica [j] frente a estos solo el 22 corresponden a una articulacioacuten aproximante cerrada [ʝ] esta uacuteltima con mucha presencia en la costa caribentildea
ndash Intervocaacutelica [ʝ] 4[j] 32 [ʝj] 3 y [empty] 60 El porcentaje que destaca por encima de los demaacutes es claramente la elisioacuten Esta se da en todo el norte y hasta la costa del Paciacutefico ndashaunque no se da en el Paciacutefico central19ndash la costa caribentildea muestra patrones muy irregulares
ndash Tras consonante las articulaciones semiconsonaacutenticas representan un 65 del total las articulaciones aproximantes cerradas se radican en la costa caribentildea
La articulacioacuten de [ʝ] en Nicaragua tiende a articulaciones aproximantes abiertas y llega a la elisioacuten en porcentaje muy significativo principalmente en posicioacuten intervocaacutelica La uacutenica excepcioacuten a este respecto lo constituye la costa caribentildea donde menos en los casos de [-ʝ-] intervocaacutelica predomina la articulacioacuten aproximante cerrada
19 M Daacutevila y L Peacuterez (2010) Anaacutelisis sociolinguumliacutestico del espantildeol hablado en Altagracia y Moyogalpa en la Isla de Omepete tesis ineacutedita para optar al grado de Licenciatura en Filologiacutea y Comunicacioacuten UNAM-Managua apud (Rosales Soliacutes 2013) sentildealan que la elisioacuten de [-ʝ-] intervocaacutelica es del 100 en dos nuacutecleos rurales de la isla de Ometepe enclavada en mitad del lago Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
8
27 Costa Rica
La aquilatacioacuten de la extensioacuten y de las formas en que el yeiacutesmo se manifiesta en Costa Rica ha partido del anaacutelisis de las respuestas de yegua (mapa 51) amarillo (mapa 52) e inyeccioacuten (mapa 53)
En esta repuacuteblica centroamericana -de nuevo- la articulacioacuten del fone-ma palatal lateral es inexistente Por tanto lo maacutes interesante seraacute estudiar las realizaciones producto de la igualacioacuten
El comportamiento de la articulacioacuten de [ʝ] en Costa Rica es mucho maacutes conservador que en los paiacuteses vecinos asiacute -y en todas las posiciones- la articula-cioacuten aproximante cerrada palatal es la norma en la mayor parte del paiacutes solo con la excepcioacuten del extremo noroccidental No obstante y como cabriacutea esperar este comportamiento no es del todo homogeacuteneo
En el caso de [ʝ-] inicial la alternancia entre los aloacutefonos ʝy j es una realidad en la capital Managua y en su zona metropolitana asiacute como en puntos aislados de toda la costa del Paciacutefico esta situacioacuten contra lo que suele ser habitual disminuye en caso de [-ʝ-] intervocaacutelica y en contacto con vocal palatal Respecto al comportamiento de [-ʝ-] antes de [n] hay que decir que la articulacioacuten es en casi todo el paiacutes aproximante cerrada palatal solo se produce la mencionada alternancia en el extremo noroccidental
Lipski (1996) afirma contra lo que se deduce en el presente estudio que la [ʝ] costarricense es deacutebil y a menudo cae en contacto con vocales palatales Quesada Pacheco (1996) sostiene que en toda Centroameacuterica menos en la zona central de Costa Rica y Panamaacute la [ʝ] tiene una articulacioacuten semiconsonante muy deacutebil lo que facilita su peacuterdida Este mismo investigador variaraacute su postura en un artiacuteculo conjunto
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
18
9
(Quesada Pacheco y Vargas Vargas 2010)20 al calor de los datos proporcionados por el recieacuten publicado Atlas Seguacuten este estudio la distribucioacuten de las articulaciones de la [ʝ] en el espantildeol de Costa Rica queda de la siguiente manera
ndash Inicial de palabra [ʝ] 618 [j] 27 ambas soluciones 111ndash Intervocaacutelica [ʝ] 75 [j] 194 ambas soluciones 55
Y la distribucioacuten geograacutefica seriacutea la siguiente
ndash Zonas que presentan la articulacioacuten semiconsonante en el noroeste la provincia de Guana-caste puntos aislados a lo largo del litoral del Paciacutefico en la provincia de Puntarenas y aacuterea metropolitana de Managua Tambieacuten y sobre todo en los casos en interior de palabra la zona suroccidental del Valle Central en la provincia de Alajuela
ndash Zonas que presentan una articulacioacuten aproximante cerrada resto del paiacutes
Costa Rica presenta un estadio de evolucioacuten del cambio yeiacutesta menos desa-rrollado que el resto de sus vecinos centroamericanos en este territorio ndashsalvo en la zona noroccidentalndash se impone la articulacioacuten aproximante cerrada palatal
28 Colombia
El anaacutelisis de la extensioacuten del yeiacutesmo colombiano se ha basado en el contraste entre las respuestas dadas a yema (mapa 178) inyeccioacuten (mapa 179) gallina (mapa 181) y llave (mapa 183)
20 En este artiacuteculo [ʝ] es caracterizado como fricativo palatal sonoro y [j] como aproximante palatal sonoro o debilitamiento en el cuerpo de este artiacuteculo se ha mantenido la clasificacioacuten indicada en la nota 7
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
0
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Colombia es una de las maacutes interesantes de toda la Ameacuterica espantildeola por su gran variedad
A diferencia de lo visto hasta ahora en este paiacutes siacute se conserva la articula-cioacuten de la palatal lateral ademaacutes con unas dimensiones considerables aunque en retroceso Hay una franja distinguidora que atraviesa el paiacutes en direccioacuten suroeste-noreste desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela ocupa el sureste de los departamentos de Narintildeo y Cauca todo el departamento de Huila el centro y el sur de Tolima y toda Cundinamarca (aquiacute la excepcioacuten es Bogotaacute21 lo que confirma lo afirmado en otros lugares el yeiacutesmo en un fenoacutemeno urbano la arti-culacioacuten de la ʎ es ya residual y propia de la poblacioacuten de mayor edad) La franja distinguidora continuacutea por Boyacaacute y el oeste de Casanare y las zonas surorientales de los departamentos de Santander y Norte de Santander
Tanto la costa paciacutefica como la caribentildea asiacute como la mayor parte del territorio de transicioacuten entre la Sierra y los departamentos amazoacutenicos (de los maacutes profundos muy poco poblados y con predominio de poblacioacuten indiacutegena no hay datos en el ALEC) son yeiacutestas En la costa caribentildea ndashdepartamentos de Guajira Ceacutesar Atlaacutentico Magdalena Boliacutevar Sucre zona noroccidental de Antioquiacutea extremo noroccidental de Santander y zona norte de Chocoacutendash priman las articulaciones aproximantes abiertas que tienden hacia la semiconsonante con raros ejemplos de elisioacuten En el resto del territorio la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es la maacutes general
Cabe resentildear un tercer fenoacutemeno evidenciado por los mapas de ALEC aunque muy poco desarrollado en la bibliografiacutea22 Parte del sur del departamento de Antioquiacutea y el centro y el extremo suroriental del departamento de Norte de Santander mantienen una oposicioacuten entre el fonema aproximante cerrado palatal y una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada que sustituye a la ʎ en las palabras que contienen esta articulacioacuten lateral Esta realidad es perfectamente perceptible en los mapas de este Atlas en los que se estudian palabras con -ʎ- medial en caso de ʎ- inicial la extensioacuten se redu-ce a zonas concretas del departamento de Norte de Santander Como he dicho este particular estaacute muy poco analizado y seguramente merezca un estudio monograacutefico y en profundidad la intencioacuten de esta reflexioacuten es solo llamar la atencioacuten sobre un interesante fenoacutemeno muy poco estudiado en el territorio colombiano
Algunos de los estudios maacutes recientes sobre el fenoacutemeno apuntan lo siguienteLipski (1996) afirma que en las tierras altas la distincioacuten solo se mantiene en
la zona oriental con la excepcioacuten de Bogotaacute donde seguacuten eacutel afirma la igualacioacuten es
21 En opinioacuten de Amado Alonso 1953 quien cita a Cuervo en buena parte del interior y Bogotaacute es la ll bien y oportunamente pronunciada Seguacuten este mismo el departamento de Antioquiacutea y los de la costa son yeiacutestas La situacioacuten actual de la capital parece haber cambiado bastante
22 Montes 2000112 afirma que en el dialecto andino occidental ndashlo que en este caso abarcariacutea la zona sur del departamento de Antioquiacuteandash aparece una variante maacutes o menos rehilada pero como fenoacutemeno ocasional Este investigador no menciona nada maacutes al respecto por lo que no se puede presuponer que haga referencia al proceso que en estas paacuteginas se ha denominado fase x
Quilis 1993 al igual que otros investigadores interpreta la situacioacuten en el sur de Antioquiacutea y en el centro y norte de Santander basaacutendose en datos del ALEC como un caso de nivelacioacuten en [ʒʝ]
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
1
expresada mediante un aloacutefono aproximante abierto Nada aporta sobre la situacioacuten en la costa caribentildea en cambio siacute afirma que en el litoral del Paciacutefico la articulacioacuten maacutes extendida es [ʝ] que se mantiene firme en cualquier contexto Por uacuteltimo en la zona amazoacutenica se realiza una aproximante abierta palatal23
Montes (1996) utilizando la divisioacuten dialectal de Colombia indica que en el superdialecto costentildeo la articulacioacuten de [ʝ] es deacutebil que tiende hacia la se-miconsonante la elisioacuten es excepcional No distingue en ese estudio entre costentildeo oriental ndashcaribentildeondash y occidental ndashpaciacuteficondash Respecto al andino siacute hace distincioacuten en el occidental no se practica la distincioacuten y en oriental siacute excepto en Bogotaacute
Este mismo investigador aporta unos antildeos despueacutes (2000) maacutes informacioacuten Resentildea que en la costa caribentildea es la articulacioacuten semiconsonaacutentica la maacutes frecuente con raros casos de elisioacuten subraya igualmente la tendencia a la africacioacuten en las soluciones bogotanas asiacute como la existencia de variantes fricativas maacutes adelantadas en determinados puntos de la zona andina occidental
Rodriacuteguez Cadena (2013) postula que la articulacioacuten semiconsonaacutentica es la maacutes frecuente en la costa caribentildea aunque este particular no quede reflejado en los mapas del ALEC En el estudio realizado ex profeso en Barranquilla obtuvo los siguientes resultados
ndash Aproximante cerrada palatal [ʝ] 33ndash Semiconsonante [j] 66
Seguidamente y en un prolijo estudio sociolinguumliacutestico sentildeala que la articu-lacioacuten de [j] se da maacutes en los hombres que en las mujeres asiacute como en los mestizos frente a los negros Seguacuten sus conclusiones otras variables -como la edad el nivel de instruccioacuten o su clase social- no son determinantes en este caso
Espejo Olaya (2013) sentildeala que la diferenciacioacuten antes general en el dialecto andino oriental estaacute en claro retroceso pues la articulacioacuten de [ʎ] solo se mantiene en zonas aisladas de los Andes y por parte de la poblacioacuten de mayor edad Respecto al resto del territorio se limita a sentildealar que la igualacioacuten yeiacutesta es la norma
Por uacuteltimo la NGLE sostiene que en toda la costa colombiana son frecuentes las articulaciones muy abiertas casi vocaacutelicas
Colombia presenta un panorama amplio y complejo sobre la progresioacuten del cam-bio yeiacutesta La distincioacuten se mantiene en la zona andina oriental ndashexcepto Bogotaacute- aunque en claro retroceso El resto de zonas dialectales andino occidental costentildea occidental y oriental son plenamente yeiacutestas en las dos primeras se impone la aproximante cerrada palatal y en la costa caribentildea se tiende hacia articulaciones aproximantes abiertas Por uacuteltimo en zonas concretas de Antioquiacutea y de Norte de Santander se apunta la posibilidad del mantenimiento de la distincioacuten pero de una manera particular
23 Seguacuten la terminologiacutea de Lipski 1996 una fricativa deacutebil
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
2
29 Venezuela
El estudio del yeiacutesmo en Venezuela ha partido del anaacutelisis de las respuestas ofrecidas en los mapas de llave (mapa 565) inyeccioacuten (mapa 569) gallina (mapa 576) y yema (mapa 567)
En Venezuela no hay rastros de articulacioacuten de [ʎ] ni siquiera en la frontera con Colombia donde ndashcomo se ha vistondash la zona distinguidora llegaba hasta la frontera venezolana
La totalidad del territorio venezolano estudiado es plenamente yeiacutesta al igual que en el caso de Colombia los estados amazoacutenicos ndashpoco pobladosndash no han sido tenidos en consideracioacuten
Con este precedente lo maacutes significativo seraacute indagar en el tipo de articu-laciones que presenta [ʝ] En el territorio venezolano la articulacioacuten aproximante cerrada palatal es con mucho la mayoritaria Sin embargo siacute puede observarse una tendencia anaacuteloga a la de otros puntos del Caribe ndashcomo se ha visto en Puerto Rico y en menor medida en la Repuacuteblica Dominicanandash seguacuten la cual la articulacioacuten maacutes general va dejando sitio a una realizacioacuten fricativa maacutes o menos adelantada este tipo de articulaciones se da tanto en ciudades Caracas o Maracaibo como en zonas rurales Es en los estados de Carabobo y Portuguesa donde estas realizaciones son maacutes abundantes de hecho superan el 25 del total de respuestas en el resto de estados tambieacuten estaacuten presentes aunque en menor medidaTambieacuten se localizan aisladamente articulaciones aproximantes abiertas palatales que alcanzan en ocasiones caraacutecter vocaacutelico No obstante estas uacuteltimas son muy minoritarias
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
3
Sedano y Bentivoglio (1996) afirman simple y categoacutericamente que en Venezuela hay yeiacutesmo Lipski (1996) informa de que la [ʝ] venezolana es fuerte en todo el paiacutes aunque un poco maacutes deacutebil en la regioacuten andina tambieacuten antildeade que al inicio del sintagma puede realizarse como africada Por uacuteltimo indica que en la regioacuten andina quedan restos aislados de la articulacioacuten de [ʎ]24 Alvar (2001b) afirma que en sus investigaciones sobre el terreno no se ha encontrado con el maacutes miacutenimo rastro de la articulacioacuten de la lateral
Venezuela es hoy por hoy un territorio plenamente yeiacutesta en que la articulacioacuten aproximante cerrada palatal destaca sobre cualquier aunque de manera entreverada aparecen realizaciones fricativas maacutes adelantadas que ndashaunque minoritariasndash van cobrando fuerza en algunos territorios
210 Paraguay
24 Lipski 1996 cita para sostener esta informacioacuten un estudio de Ocampo Mariacuten 196816 en el que se recoge el mantenimiento aislado y en retroceso de esta articulacioacuten en poblaciones cercanas a Meacuterida
() Pronunciacioacuten (por la [ʎ]) que cada diacutea se va perdiendo maacutes en una misma persona se da como variante en los joacutevenes y nintildeos es escasa () Amado Alonso 1953 afirmaba lo mismo
Sobre este asunto apunta tambieacuten Hernando Cuadrado (2001)En Venezuela el yeiacutesmo es general En el pasado en los Andes por su proximidad a Colombia en
algunos pueblos se ensentildeaba la [ʎ] en la escuela en otros existiacutea como patrimonial
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
4
La distribucioacuten del yeiacutesmo en Paraguay ha sido estudiada a partir de las respuestas dadas para las palabras lluvia (400) llave (933) gallina (944) amarillo (946) yema (935) e inyeccioacuten (937)
Paraguay contrariamente a la mayoriacutea de Hispanoameacuterica es casi en su totalidad distinguidor de hecho la articulacioacuten de la lateral se ha convertido en emblema y motivo de orgullo para los paraguayos frente a sus vecinos en especial frente a los argentinos donde las articulaciones fricativas maacutes adelantadas ndashespecialmente en el Riacuteo de la Platandash se han desarrollado hasta el extremo de modificar totalmente su sonoridad
Este panorama no es monoliacutetico hay casos residuales de yeiacutesmo ndashtanto en el campo como en ciudades25ndash por parte de informantes que a veces ofrecen ambas soluciones Una particularidad de estos aislados casos de yeiacutesmo es que la articulacioacuten es casi siempre africada y no aproximante cerrada palatal igual que la articulacioacuten de [ʝ] en casos en los que la articulacioacuten aproximante cerra-da tiene origen etimoloacutegico Este particular ha hecho que muchos estudiosos consideren esta realidad como una manifestacioacuten particular del proceso yeiacutesta
Todos los investigadores destacan la prevalencia de la articulacioacuten lateral en Paraguay la cual -en su opinioacuten- apenas tiene fisuras
Seguacuten Lipski (1996) el sonido palatal lateral no ofrece muestras de desaparicioacuten en Paraguay aunque en el habla urbana ofrece ejemplos ocasionales de reduccioacuten en [ʝ] Las teoriacuteas que tratan de explicar el motivo de este excepcional mantenimiento ndashapunta Lipskindash son muy diversas26 En este mismo estudio tambieacuten se apunta que la [-ʝ-] intervocaacutelica del espantildeol de Paraguay se realiza como africada27 realizacioacuten que muchos paraguayos usan conscientemente como siacutembolo nacional
Alvar (1996) tambieacuten subraya el general mantenimiento de la distincioacuten aunque ndashseguacuten eacutelndash comienza a haber signos de cambio
Paraguay es uno de los uacuteltimos baluartes de la distincioacuten en el continente americano esta situacioacuten es praacutecticamente general en todo el territorio En este caso tambieacuten factores externos ndashmarca de diferenciacioacuten respecto a sus vecinosndash puede hacer que el proceso de variacioacuten yeiacutesta siga en este paiacutes una evolucioacuten distinta al resto del mundo hispaacutenico
25 La nota discordante a las opiniones de la mayoriacutea de los investigadores la puso en su diacutea Tessen 1974 quien afirma que raramente [ʎ] se pronuncia como palatal en Asuncioacuten Ninguna investigacioacuten posterior ha apoyado esta teoriacutea
26 Malberg 1947 lanzoacute la hipoacutetesis de que al no ser el espantildeol la lengua materna de la ma-yoriacutea de los paraguayos su sistema fonoloacutegico no se vio sometido a los cambios que siacute sufrioacute en otras partes del mundo hispaacutenico Esta teoriacutea fue llevada maacutes lejos por Cotton y Sharp 1988 273-4 estos investigadores afirmaron que cuando el guaraniacute asimiloacute el complejo sonido extranjero hicieron cuestioacuten de honor distinguirlo de [ʝ] Seguacuten afirma Lipski 1996 estas teoriacuteas contradicen el hecho de que los primeros preacutestamos hispaacutenicos al guaraniacute reemplazaban [ʎ] por [ʝ] o por vocales en hiato Granda 1979 documentoacute un alto porcentaje de colonos vascos ndashmantenedores de la distincioacutenndash durante el periodo de formacioacuten del espantildeol de Paraguay El secular aislamiento del paiacutes y el hecho de que los paraguayos se sientan orgullosos de conservar [ʎ] tambieacuten deben ser factores a tener en cuenta
27 Granda 1982161 considera que esta tendencia va en retroceso Esta realidad suele ser considerada influjo del guaraniacute (Malberg 1947)
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
5
3 CONCLUSIONES
Estas paacuteginas han pretendido realizar un modesto acercamiento a la realidad de la variacioacuten yeiacutesta en el espantildeol hablado en el continente americano Debido a que han sido los Atlas Linguumliacutesticos las fuentes de datos utilizadas no se ha podido estudiar la situacioacuten en todos los paiacuteses al carecer estos de este tipo de material No obstante siacute creo que se ofrece un panorama lo suficientemente amplio como para entender la magnitud del proceso en marcha
Del estudio de estos diez paiacuteses sur de Estados Unidos Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Puerto Rico Guatemala Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Paraguay pueden extraerse una serie de conclusiones
1 El mantenimiento de la distincioacuten articulatoria ndashfase indash se atestigua solo en dos paiacuteses Colombia y Paraguay entre los que existen notables diferencias Mientras en el primero solo se mantiene ndashy en retroceso en los aacutembitos urbanos y en la poblacioacuten maacutes jovenndash en el dialecto andino occidental con la clara excepcioacuten de Bogotaacute en el caso paraguayo la articulacioacuten de [ʎ] se mantiene feacuterrea con muy pequentildeas excepciones Otra particularidad a este respecto de la foneacutetica paraguaya es que el fonema [ʝ] se articula la mayor parte de las veces en forma africada
2 La igualacioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten aproximante palatal cerrada ndashfase ii- es la solucioacuten de este proceso maacutes extendida en los territorios analizados Asiacute esta realidad es mayoritaria
21 Meacutexico zona central maacutes los estados de Chiapas y Tabasco En los es-tados de Jalisco Puebla y Veracruz tambieacuten se han localizado articulaciones fricativas maacutes adelantadas aunque en un porcentaje muy bajo
22 Repuacuteblica Dominicana Aparecen variantes fricativas maacutes adelantadas en porcentajes pequentildeos respecto al total
23 Costa caribentildea de Nicaragua 24 Todo el territorio de Costa Rica excepto la zona noroccidental y algunos
puntos concretos de la costa del Paciacutefico 25 Colombia Zonas dialectales costentildeo y andino occidentales Tambieacuten
en la zona de transicioacuten entre la sierra y el Amazonas 26 Praacutecticamente toda Venezuela
3 Tambieacuten bastante extendidas las articulaciones aproximantes abiertas palatales ndashfase iiiandash generalizadas despueacutes de alcanzada la igualacioacuten se dan en
31 Todos los estados meridionales de Estados Unidos 32 En todo el norte de Meacutexico y en los estados de Oaxaca y los de la peniacutensula de Yucataacuten 33 Toda Guatemala 34 Costa paciacutefica de Nicaragua
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
6
35 Costa Rica Peniacutensula de Santa Elena en el noroeste y puntos con cretos de toda su costa paciacutefica 36 Dialecto costentildeo occidental colombiano
Dentro de este tipo de articulaciones las variantes maacutes extremas ndashque producen la elisioacuten del propio fonema en contacto con vocal palatalndash se localizan en los estados norteamericanos de Texas y Nuevo Meacutexico en Guatemala y en el oeste de Nicaragua
4 La fusioacuten de ambos fonemas expresada mediante una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada ndashfase iiibndash de distribucioacuten maacutes limitada en los paiacuteses americanos estudiados es la siguiente
41 Isla de Puerto Rico aunque ndashcomo ha quedado dichondash los datos analizados son antiguos 42 Los estados de Carabobo y Portuguesa en Venezuela
Con una difusioacuten menor hasta el punto de no poder incluir los territorios que los presentan en esta fase iiib este tipo de articulaciones se presentan tambieacuten en el espantildeol de la Repuacuteblica Dominicana en otros estados de Venezuela y en los territorios mexicanos de Puebla Oaxaca Veracruz y Jalisco
5 Fase x Articulacioacuten aproximante palatal cerrada en palabras con [ʝ] etimoloacutegica opuesta a una articulacioacuten fricativa maacutes adelantada en palabras con [ʎ] eti-moloacutegica Este fenoacutemeno se ha localizado en este estudio en puntos concretos de dos departamentos de Colombia
Recibido julio de 2014 Aceptado diciembre de 2014
BIBLIOGRAFIacuteA
Alonso Amado (1953) laquoLa ll y sus alteraciones en Espantildea y Ameacutericaraquo en Estudios Linguumliacutesticos Temas hispanoamericanos Madrid Gredos 196-262
Alvar Manuel (1980) laquoEncuestas foneacuteticas en el suroccidente de Guatemalaraquo LEA II 245-289
mdashmdash (2000a) El espantildeol del sur de Estados Unidos Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2000b) El espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001a) El espantildeol de Paraguay Madrid Universidad de Alcalaacute
mdashmdash (2001b) El espantildeol en Venezuela Madrid Universidad de Alcalaacute
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
7
mdashmdash (2010) El espantildeol en Meacutexico Madrid Universidad de Alcalaacute
Alvar Manuel (dir) (1996) Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel
Boyd-Bowman Peter (1952) laquoSobre restos de lleiacutesmo en Meacutexicoraquo Nueva Revista de Filologiacutea Hispaacutenica VI 69-74
Canfield D L (1962) La pronunciacioacuten del espantildeol en Ameacuterica Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (1988) El espantildeol de Ameacuterica Foneacutetica Barcelona Criacutetica
Cotton Eleanore y John Sharp(1988) Spanish in the Americas Washington Georgetown University Press
Espejo Olaya Mariacutea Bernarda (1999) laquoObservaciones sobre foneacutetica segmental en el habla culta de Bogotaacuteraquo Litterae 8 68-86
mdashmdash (2013) laquoEstado del yeiacutesmo en Colombiaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 227-236
Frago Juan Antonio (1978) laquoLa actual irrupcioacuten del yeiacutesmo en el espacio navarroaragoneacutes y otras cuestiones histoacutericasraquo AFA XXII-XXIII 7-19
Florez Luis (coord) (1986) Atlas Linguumliacutestico y Etnograacutefico de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Granda Germaacuten de (1979) laquoFactores determinantes de la preservacioacuten del fonema ll en el espantildeol de Paraguayraquo LEA I 403-412
mdashmdash (1982) laquoObservaciones sobre la foneacutetica en el espantildeol del Paraguayraquo Anuario de Letras 20 145-194
mdashmdash (1994) laquoFormacioacuten y evolucioacuten del espantildeol de Ameacuterica Eacutepoca colonialraquo en Espantildeol de Ameacuterica espantildeol de Aacutefrica y hablas criollas hispaacutenicas Madrid Gredos 49-92
Goacutemez Rosario e Isabel Molina Martos (coords) (2013)Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert-Iberoamericana
Hernando Cuadrado Luis Alberto (2001) laquoEl yeiacutesmo en Hispanoameacutericaraquo en Hermoacutegenes Per-diguero y Antonio Aacutelvarez (eds) Estudios sobre el espantildeol de Ameacuterica Burgos Universidad de Burgos
Herrera Pentildea Guillermina (1993) laquoLos idiomas hablados en Guatemala notas sobre el espantildeol hablado en Guatemalaraquo Boletiacuten de Linguumliacutestica VII (42)
Jimeacutenez Sabater (1975) Maacutes datos sobre el espantildeol en la Repuacuteblica Dominicana Santo Domingo Ediciones Intec
Jorge Morel Elercia (1974) Estudio Linguumliacutestico de Santo Domingo Santo Domingo Editorial Taller
Lipski John M (1987) Foneacutetica y Fonologiacutea del espantildeol de Honduras Tegucigalpa Guaymuras
mdashmdash (1996) El espantildeol de Ameacuterica Madrid Caacutetedra
Lope Blanch Juan M (1966-1967) laquoSobre el rehilamiento de yll en Meacutexicoraquo en Estudios sobre el espantildeol de Meacutexico Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico 113-128
mdashmdash (1989) laquoLa complejidad dialectal en Meacutexicoraquo Estudios de Linguumliacutestica Hispanoamericana Meacutexico Universidad Nacional Autoacutenoma de Mexico 141-158
mdashmdash (coord) (1990) Atlas Linguumliacutestico de Meacutexico Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica
Malmberg Bertil (1947) Notas sobre la foneacutetica del espantildeol en el Paraguay Lund Gleerup
Martiacuten Butraguentildeo Pedro (2013) laquoEstructura del yeiacutesmo en la geografiacutea foacutenica de Meacutexicoraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 169-206
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
8
Montes Giraldo Joseacute Joaquiacuten (1996) laquoColombiaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea His-paacutenica Barcelona Ariel 51-67
mdashmdash (1998) El espantildeol hablado en Bogotaacute Anaacutelisis previo de estratificacioacuten total Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
mdashmdash (2000) Otros estudios del espantildeol de Colombia Bogotaacute Instituto Caro y Cuervo
Moreno de Alba Joseacute G (1994) La pronunciacioacuten del espantildeol en Meacutexico Meacutexico DF El Colegio de Meacutexico
Moreno Fernaacutendez Francisco (2004) laquoCambios vivos en el plano foacutenico del espantildeol variacioacuten dialectal y sociolinguumliacutesticaraquo en Rafael Cano Aguilar (coord) Historia de la lengua espantildeola Barcelona Ariel 973-1009
Navarro Tomaacutes Tomaacutes [1918] (1991) Manual de pronunciacioacuten espantildeola Madrid Consejo Superior de Investigaciones Cientiacuteficas 25ordf edicioacuten
mdashmdash (1948) El espantildeol en Puerto Rico Contribucioacuten a la geografiacutea linguumliacutestica hispanoamericana San Juan de Puerto Rico Editorial de la Universidad de Puerto Rico
Ocampo Mariacuten Jaime (1968) Notas sobre el espantildeol hablado en Meacuterida Meacuterida ULA
Porras Jorge E (2013) laquoSpanish Yeiacutesmo A Cognitive Linguistic Approachto Phonological Changeraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 335-352
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel (1996) laquoEl espantildeol de Ameacuterica Centralraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 101-115
mdashmdash (2002) El espantildeol de Ameacuterica San Joseacute Editorial Tecnoloacutegica de Costa Rica
mdashmdash (2010) Atlas Linguumliacutestico-Etnograacutefico de Costa Rica San Joseacute de Costa Rica Universidad de Costa Rica
Quesada Pacheco Miguel Aacutengel y Luis Vargas Vargas (2010) laquoRasgos foneacuteticos del espantildeol de Costa Ricaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 155-176
Quilis Antonio (1993) Tratado de foneacutetica y fonologiacutea espantildeolas Madrid Gredos
Revilla Manuel (1910) laquoProvincialismos de foneacutetica en Meacutexicoraquo Boletiacuten de la Academia Mexicana de la Lengua VI 368-387
RAE (2010) Nueva Gramaacutetica de la Lengua Espantildeola Foneacutetica y Fonologiacutea Madrid Espasa-Calpe
Rodriacuteguez Cadena Yolanda (2013) laquoYeiacutesmo en el Caribe colombiano variacioacuten y cambio en Barranquillaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 141-168
Rosales Soliacutes MordfAuxiliadora (2008) Atlas Linguumliacutestico de Nicaragua Managua Academia Nica-raguumlense de la Lengua
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Nicaraguaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 137-154
mdashmdash (2013) laquoEl yeiacutesmo en Nicaraguaraquo en Rosario Goacutemez e Isabel Molina Martos (coords) Variacioacuten yeiacutesta en el mundo hispaacutenico Madrid Vervuert Iberoamericana 207-227
Saciuk Bohdan (1977) laquoLas realizaciones muacuteltiples o polimorfismo del fonema y en el espantildeol puertorriquentildeoraquo Boletiacuten de la Academia Puertorriquentildea de la Lengua V 133-153
mdashmdash(1980) laquoEstudio comparativo de las realizaciones foneacuteticas de y en dos dialectos del Caribe his-paacutenicoraquo en G Scavnicky (ed) Dialectologiacutea hispanoamericana estudios actuales Washington Georgetown UniversityPress 16-31
REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67

REV
ISTA
DE
FILO
LOG
IacuteA 3
3 2
015
PP
175
-199
19
9
Sedano Mercedes y Paola Bentivoglio (1996) laquoVenezuelaraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 116-133
Tessen Howard (1974) laquoSomeaspects of the Spanish of Asuncioacuten Paraguayraquo Hispania 57 935-937
UtgAringrd Katrine (2006) Foneacutetica del espantildeol de Guatemala Anaacutelisis geolinguumliacutestico pluridimensional Bergen Universidad de Bergen Tesis de maestriacutea del Departamento de Espantildeol y Estudios Latinoamericanos Disponible en red
mdashmdash (2010) laquoEl espantildeol de Guatemalaraquo en Miguel Aacutengel Quesada Pacheco (ed) El espantildeol hablado en Ameacuterica Central Madrid Vervuert Iberoamericana 49-82
Vaquero de Ramiacuterez Mariacutea (1996) El espantildeol de Ameacuterica Pronunciacioacuten Madrid Arco Libros
mdashmdash (1996b) laquoAntillasraquo en Manuel Alvar Manual de Dialectologiacutea Hispaacutenica Barcelona Ariel 51-67