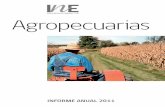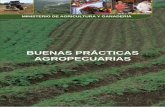Una Vision Socio-cultural de Las Prácticas Agropecuarias
-
Upload
rosaelsaperezpena -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
description
Transcript of Una Vision Socio-cultural de Las Prácticas Agropecuarias
UNA VISION SOCIO-CULTURAL DE LAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS
TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA DE
TUNDAMA-SUGAMUXI, DEPARTAMENTO DE BOYACA
Rosa E. Pérez Peña*
Médico Veterinario UNAL
Junio de 2002
INTRODUCCION
El trabajo con comunidades rurales, campesinas o indígenas, requiere conocer la
dinámica social de estas y las respuestas frente a alternativas tecnológicas
propuestas. En éste contexto debe tenerse en cuenta las formas culturales en que
dichas comunidades se relacionan con la religión, con el mundo, con el medio
ambiente, y entre ellos mismos, Conocer esté tipo de relaciones facilita establecer
un estilo de comunicación que ayuda en la labor del profesional agropecuario,
asistente técnico de campo.
* Médico Veterinario, UNAL, 1989; Formación en extensión rural y trabajo con comunidades campesinas e
indígenas desde 1988; Comunicación Social Comunitaria UNAD. Actualmente ejercicio profesional
particular.
2
Las comunidades campesinas de la región del Sugamuxi como cualquier otra
comunidad, han creado su propio patrimonio cultural con oficios y actividades
económicas propias de la región, los modos de vida, las tradiciones, las artes,
las comidas y bebidas y su historia oral revelan la forma como ella ha
buscado expresarse a través del tiempo.
La región esta conformada por municipios muy pequeños que se dedican a la
producción netamente agropecuaria, las diferencias culturales dentro del grupo
no son marcadas, no existen grandes diferencias económicas, sociales,
políticas, religiosas, o educacionales. Por lo que se puede hablar de la
existencia de una "representatividad cultural" o personalidad local, expresada
en la forma de ser de cada uno de los individuos del grupo y divulgada a través
de la forma de actuar grupal.
Ignorar esta forma de actuar de la comunidad rural local impide un abordaje
crítico de sus sistemas de producción cargados de expresiones culturales,
más aun considerando que estos responden a la influencia de factores de tipo
histórico, político e intelectual al igual que muchas otras expresiones culturales
que allí han perdurado en el tiempo.
3
Este estudio se hizo considerando de manera integral archivos históricos de
notarias, parroquias, documentos escritos por otros autores y un invaluable
aporte oral conseguido a través del trabajo de campo en la zona.
ANTECEDENTES HISTORICOS
El campesino de la región, al igual que el campesino de muchas otras
regiones, también se ha visto afectado por el modelo "desarrollista" lo que ha
fortalecido el carácter de "clandestinidad" para ciertas prácticas ancestrales en
proceso de producción agropecuario, limitando su estudio y dejando de lado el
potencial que encierran en todos los aspectos.
Para entender la dinámica del proceso que ha conducido a esta situación es
necesario abordarlo históricamente. Vemos como las diferencias empiezan a
darse en la época de la conquista, cuando se presenta un desplazamiento de
la cultura aborigen existente en la zona que sume muchas de estas
expresiones en la clandestinidad y éste proceso continua en la época de la
conquista cuando se da un tipo de comunicación oral unilateral por
cognoscitiva bilateral.
4
Al ser obligados los indígenas a aprender un nuevo idioma, una nueva religión
y un nuevo tipo de explotación económica, dejan de lado lo suyo lo que en el
momento fue obstáculo para la transmisión de los conocimientos propios a las
generaciones siguientes por medio de la tradición oral.
Luego al crearse instituciones como los resguardos indígenas, se permite la
asociación de individuos de cultura homogénea hecho que facilita la
conservación y transmisión de estos conocimientos tradicionales, aunque ya
con rasgos europeos. Toman entonces un carácter de conocimientos
"clandestinos" al estar al margen de los permitidos por el régimen dominante.
Se encuentran algunos escritos que se conservan en parroquias, juzgados
municipales, notarias, en ellos se pueden palpar el tipo de relaciones
establecidas entre españoles, indígenas y misioneros, relaciones de tipo
vertical donde lo religioso prácticamente rige la vida y con base en ella se juzga
cualquier acto de la comunidad.
Mirando algunas características del proceso económico antes de la conquista
existe evidencia del consumo de artículos suntuarios lo que permite concebir el
mercadeo con pueblos vecinos de algunos excedentes que les permitían
adquirir productos que no se encontraban en la región. Se presume la
existencia de un trabajo individual con apropiación personal de los productos,
5
aunque se pueden hallar signos de formas temporales de trabajo comunitarios
para la satisfacción de necesidades comunes, como las sementeras de guerra.
El mercadeo en la actualidad se realiza bajo el mismo sistema, el excedente de
producción se comercia con los pueblos vecinos. El campesino acostumbra a
desplazarse de su vereda con sus productos a los centros de comercio una
vez realizada la transacción de sus productos se dispone a adquirir lo que el no
produce , como arroz, panela y vestuario.
No se puede afirmar que los indígenas allí establecidos hubiesen tenido
propiedad privada de la tierra, pero se puede deducir a través de crónicas
escritas donde se describe la forma en que se heredaban los bienes raíces, ya
que los muebles y tesoros eran enterrados con ellos. Esta forma de tenencia
de la tierra se ve reforzada en tiempos de la colonia cuando en los resguardos
son entregadas parcelas a familias indígenas para su explotación económica,
con apropiación personal del producto.
Algunos aun conservan como único titulo de propiedad los títulos de tradición
entregados en el siglo XVIII. Los linderos siguen siendo arboles, piedras,
quebradas y las disputas por terrenos son tan frecuentes como en la época
antigua. En las veredas existen sectores donde predomina a través de la
6
historia un apellido, constituyéndose en una evidencia más que muestra como
estas tierras han pasado de generación en generación, por tradición.
Por lo tanto observando las características actuales del tipo de explotación, de
la forma de realizar el mercadeo y de la tenencia de la tierra, podemos afirmar
que la tradición es algo muy importante para ellos y ha logrado mantenerse a
pasar de la aplicación de diferentes modelos de Desarrollo por parte de las
instituciones que allí han laborado.
PRACTICAS AGROPECUARIAS TRADICIONALES DE LA REGION
En lo que a las prácticas agropecuarias se refiere la tradición también es muy
evidente como en las demás practicas sociales que allí se desarrollan,
cotidianamente. Se notan rasgos ancestrales en la preparación de los
alimentos, en la forma de la construcción de las viviendas rurales, las formas
de comerciar a través del trueque a nivel veredal y del vecindario, la existencia
de algunos elementos como los molinos de piedra y telares tradicionales.
La vereda es la base politico-administrativa. En ella sus habitantes comparten
el mismo clima, la misma vegetación, allí se encuentran determinadas materias
primas, que permiten el establecimiento de un sistema de producción
7
homogéneo, con aplicación de técnicas con características comunes, lo que
permite hablar de una "identidad productiva."
Esta "identidad productiva" también se da en la utilización de algunas prácticas
como la utilización del arado de chuzo, tirado por bueyes para la preparación
del terreno; La preservación de la semilla de la región, la cual se almacena en
lo alto ya sea colgada en racimos o en el altillo; La siembra manual que permite
la reunión de la familia y aun de vecinos al utilizar la mano de obra disponible y
compartida - la mano prestada -.
Los insumos agrícolas utilizados son mínimos entre ellos están, el estiércol del
ganado que se ha dejado amontonado por el tiempo necesario para que lograr
su descomposición se aplica directamente con la semilla; Los insumos
químicos no están al alcance de la mayoría, por lo que su uso sobre todo en
cultivos como el trigo, el maíz la cebada, no es corriente. Las épocas de
siembra y recolección de los productos se realizan en las localidades por la
misma época y tiene mucho que ver mucho con las épocas de lluvias y las
fases de la luna.
En la parte pecuaria las condiciones no varían mucho, el ordeño se hace
manual y generalmente intervienen en ella las mujeres de la casa; los
animales pastan en potreros muy divididos debido al microfundio existente por
8
lo que el sistema utilizado es "al lazo", es decir se amarran de una estaca y se
les deja de una cuerda, de más o menos 2-3 metros, para que se muevan
alrededor de esta, cuando el pasto que esta al alcance es consumido se
mueve la estaca para otro sitio. Este sistema requiere de una relación estrecha
entre el hombre y el animal; por que se necesita estar pendiente del animal
para suministrarle agua y comida; se puede considerar una gran ventaja
porque llegan a conocer muy bien a sus animales y cualquier cambio en su
actitud por pequeño que sea, es detectado inmediatamente.
Le administran sal mineralizada como único suplemento nutricional, la sanidad
se reduce a controlar parásitos internos y externos; hay que anotar que solo se
realizan en las épocas en que estos aumentan como en cambios climáticos de
lluvias y veranos y viceversa.
La leche que se recolecta es vendida a carros que recorren la región y su
transformación en subproductos no es corriente, generalmente los quesos
caseros se hacen para auto consumo. Las zonas bajas y planas son las mas
utilizadas para la explotación pecuaria, mientras las zonas de laderas se
emplean en la agricultura, hecho que ha favorecido la presentación de un
proceso de erosión rápido.
9
Las demás especies pecuarias como porcinos, ovinos, conejos y aves son
generalmente para auto consumo y su producción se hace de forma artesanal,
es decir sin ninguna medida técnica, generalmente sueltos por la finca. Para la
construcción de las conejeras y los nidales se utiliza madera y los sitios
predilectos para ello, son debajo de los arboles o muy cerca de la vivienda.
El acercamiento entre veredas de un mismo municipio se da de una forma
esporádica, cuando se forman grupos para trabajar en actividades que tienen
como fin un bien común, como bazares, funerales, construcción de acueductos,
apertura de caminos, electrificación. Pero estos grupos se disuelven
rápidamente una vez se a logrado el objetivo.
Las formas de explicación magico-religiosas para los fenómenos naturales, se
mantienen, la sabiduría popular sigue viva en el uso de las plantas medicinales
para el tratamiento de algunas enfermedades, su aplicación se hace tanto de
forma local como general preparando infusiones o emplastos de acción local;
la orinoterapia no les es desconocida. Los agricultores siguen atentos a las
fases de la luna para realizar la siembra de las sementeras, para cortar la
madera, para la castración de los animales e incluso para la reproducción, ya
que el sexo de la nueva cría se rige por ellas.
10
Siguen siendo productores y consumidores de maíz y papa, con los que
preparan la mayoría de sus alimentos, aunque también incluyen otros
productos como trigo, cebada, hibias, frijoles, arveja, ahuyama, calabaza y
carnes de cerdo, cordero y bovino principalmente. El huso o rueca es un
instrumento muy frecuente por constituirse en otra fuente de ingresos familiares
al igual que los telares que mantienen su forma tradicional y se construyen
rústicamente de madera que se produce en la región y sirven para continuar el
proceso de utilización de los subproductos de los ovinos, muy frecuentes en
estas zonas rurales.
Esa presencia de lo tradicional puede palparse aun mas en lo cultural a través
de la producción y la reproducción de coplas, en donde se hace alusión a
situaciones de la vida cotidiana . Los santos también se veneran como en los
tiempos de la conquista, las fiestas tradicionales a los patrones locales son una
muestra de ello; el culto a los muertos es tan importante como lo fue en la
época de los funerales chibchas; la música sigue siendo característica a pesar
de que los instrumentos hayan variado y la radio reemplace los grupos
musicales o veredales.
Las relaciones con el mundo no las asumen como propias, se reducen a
satisfacer las necesidades básicas primarias consideradas en este espacio
11
como semejantes, lo que hace que se de una especie de "territorialidad" de los
problemas.
Tomemos algunas características generales que se encuentran con respecto al
carácter del campesino de la región; desconfiado, sumiso, expresivo, con calor
humano, egocéntrico, terco, individualista, con algo de resentimiento. Estos
rasgos pueden responder a factores historicos-culturales, por que ya en la
época de la colonia las personas que se dedicaban a las labores del campo
eran consideradas como de "inferior categoría" dentro de la jerarquización
social establecida y dominante por lo que éste tipo de trabajo era
encomendado a indígenas; presentándose una "desvalorización social" de las
labores rurales, actitud que ha permanecido e influye en la forma como ellos
enfrentan un medio que podría considerarse hostil.
HACIA UNA NUEVA ACTITUD
A través de toda la descripción histórica y cultural de la comunidad de la región
hemos mencionado algunas características que podrían pasar desapercibidas
pero una vez conocidas se convierten en elementos valiosos para desarrollar el
trabajo de validación de practicas agropecuarias tradicionales.
12
Estos factores mencionados son: La representatividad cultural del grupo
visualizada en la actividad cotidiana de cada uno de los individuos (baja
variabilidad dentro del grupo); la identidad productiva dada por las condiciones
medioambientales (homogénea disponibilidad de recursos naturales);
territorialidad de la problemática (fácil identificación de los problemas si se
logra la identificación de sus necesidades básicas) y por ultimo el carácter del
campesino que permite conocer el tipo de actividades que se pueden
desarrollar en la región. Conocidos estos factores es más fácil definir una
región y hallar las metodológicas y tecnologías que se encuentren en unidad
de sentido con el medio.
Pero en lugar de considerar todas estas características como algo negativo por
la baja productividad en términos económicos que denotan, podemos decir que
se encuentran a las puertas de una de las mejores producciones a nivel
internacional, si se considera la calidad de los productos que allí se tienen
desde el punto de vista biológico, que es que rige las nuevas normas a nivel
mundial .
Continuar con los procesos de tecnificación basados en el establecimiento de
producciones mantenidas artificialmente mediante la aplicación de
innumerables insumos químicos, la introducción de semillas que exigen un
13
mayor desgaste del suelo y la adquisición de ejemplares animales de difícil
manejo por parte del productor sería un grave error.
En razón a lo anterior podemos deducir las posibilidades que tiene un
profesional asistente técnico agropecuario frente a una comunidad campesina
con estas características si la aborda de forma critica, es decir considerando
los fenómenos socioculturales estudiados, el contexto, el medio ecológico
donde se desarrollan, aplican y se les da sentido a las prácticas agropecuarias.
Una manera incorrecta de afrontar las características socioculturales de la
región, explica el por que persisten a través del tiempo las practicas
tradicionales con una baja “tecnificación”, a pesar de innumerables esfuerzos
para realizar la transferencia de nuevas tecnologías. La implantación de
paquetes tecnológicos que no tienen unidad de sentido con estas prácticas
tradicionales, impide que sus habitantes encuentren la utilidad que puedan
tener en un momento determinado dentro del proceso de desarrollo regional.
Por esto el trabajo de campo de los asistentes técnicos agropecuarios, no
puede basarse en la intención de transformar las técnicas que comprenden el
sistema productivo establecido, sino la de cambiar la visión de ellas que se
tiene a nivel institucional procurando un conocimiento e interpretación del
sistema desde un contexto sociocultural. Se debe continuar con una búsqueda
de espacios que permitan construir metodologías que se adapten a la
idiosincrasia de los individuos de la localidad buscando factores comunes que
14
también se puedan observar a nivel regional y permitan valorar la acción
transformadora desde un contexto más amplio.
No se puede suponer que conociendo las tendencias históricas de los procesos
productivos nacionales se puedan aplicar en lo local, sobre todo con
comunidades tradicionalistas. Generalmente el transcurrir histórico de una
localidad es más lento que el ritmo de los centros económicos cercanos; sin
embargo, decir que son sistemas de producción rezagados y/ o estáticos es un
error, ellos responden a su propia dinámica que tiene como base satisfacer sus
necesidades básicas primarias.
Esta diferencia es una gran ventaja, al tener un ritmo de transcurrir de los
hechos más lento, cualquier otro suceso o práctica innovadora que allí logre
establecerse a largo plazo perdurara en el tiempo.
El respeto a la diferencia cultural que se da a comunidades indígenas y
afroamericanas podría también aplicarse al caso de las comunidades
campesinas tradicionales, tomando sus saberes como un recurso fundamental
y no como un obstáculo a vencer. Vista de esta forma crítica la cultura de la
región es una cultura dinámica, cambiante, que construye signos y les da
lógica propia, un ¨ pueblo de indios ¨ que conserva sus usos, costumbres y
agüeros y no un pueblo que se niega a cambiar por que sí.
15
Optar por nuevas alternativas innovadoras o por alternativas tradicionales no
quiere decir que se las deba tratar como tendencias opuestas, porque optar por
una no significa que se deba rechazar de plano la otra, la mayoría de las veces
las unas enriquecen a las otras, las complementan o las continúan.
No juzgar, sino entender porque se dan estas diferencias, permitiendo el
surgimiento de nuevos saberes, de nuevos actores, para construir desde el
presente una nueva visión de las prácticas agropecuarias tradicionales, podría
constituirse en la actitud que hace falta por parte de los profesionales
asistentes técnicos al nivel de campo para que las tecnologías innovadoras
perduren en estas comunidades.
16
BIBLIOGRAFIA
1. EIDT R. Asentamientos Aborígenes de los Chibchas en Colombia,. Editorial Pato Marino. 1975.
2. ENTREVISTAS A RESIDENTES DE LA REGIÓN AÑOS 1994 A 1997. 3. MONTAÑA C. J. Cultura a las Puertas de la Amnesia. Revista Nueva
Frontera. No. 906. Bogotá. 1992. 4. MORA P. Recuperación del Patrimonio Cultural Municipal.. Bogotá. 1986. 5. PAREDES L. M. Teoría Social de la Comunicación. UNISUR. Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas. Bogotá. 1996. 6. PLATA J. J. Saberes y Regiones,. Revista Ciencia y Tecnología,
Colciencias. Vol. 15. No.2. Bogotá, Colombia. 1997. 7. REVISTA INTERNACIONAL Región, Cultura y Medios de Comunicación,
Revista Internacional, No. 1, Sep. - Dic. Bogotá. 1989. 8. RODRÍGUEZ L. G., Sotaquirá - Poblado del Soberano, Editorial Jotamar
Ltda. Tunja, Boyacá. 1988. 9. SEPÚLVEDA S. Dos Sectores, Un Propósito.. Talleres Litográficos Calidad
Ltda., Bogotá, Colombia. 1993. 10. Entrevistas semiestructuradas y observación participante con habitantes rurales de algunos municipios de la región.