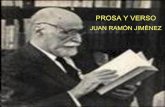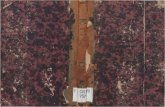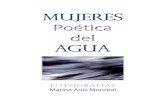Una poética de las márgenes urbanas: Lima y San José
-
Upload
antia-roig-regueira -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Una poética de las márgenes urbanas: Lima y San José
Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, ISSN: 1021-1209 / 2012* Profesora, Departamento de Espaol y Portugus, Uni-versidad de Kansas, E.E.U.U.UNA POTICA DE LAS MRGENES URBANAS: LIMA Y SAN JOSA MARGINAL POETICS: LIMA AND SAN JOSJill S. Kuhnheim*jskuhn@ku.eduResumenEsteensayoexploracmolapoesadialogaconelespaciourbanoalfindelsigloveinte.Atravsde ejemplos de dos poetas peruanos, Carlos Oliva y Jos Cerna Bazn, y tres costarricenses, Juan Hernn-dez, Adriano Corrales, y Oscar Castro Pacheco, observamos cmo su potica del espacio urbano trans-forma la visin oficial de la ciudad. En contra de las imgenes dominantes de la ciudad moderna y el discurso del libre mercado que dominan las representaciones nacionales de ambos pases, se enfocan en el detritus de la economa y los que existen en las mrgenes del desarrollismo. Ms que maneras de interpretar o leer el espacio, sus obras representan una manera de vivir en este espacio, de entenderlo, y de producirlo (mi traduccin, Lefebvre, 1991: 47). Palabras claves: poesa urbana; Carlos Oliva; Jos Cerna Bazn; Juan Hernndez; Adriano Corrales; Oscar Castro Pacheco.AbstractThis essay explores how poetry enters into dialogue with urban space at the end of the twentieth century. ThroughexamplesfromtwoPeruvianpoets,CarlosOlivaandJosCernaBazn,andthreeCosta Ricans, Juan Hernndez, Adriano Corrales, and Oscar Castro Pacheco, we see how their poetry of urban spaces transforms the official visionof the city. Against dominant images of the modern city and free market discourse that dominate national representations in both countries, they focus on the economic detritus and those who exist in the margins of development discourse. More than a way of interpreting or reading space, their work represents a way of living in this space, of understanding it and producing it Lefebvre, 1991: 47). Key words: urban poetry; Carlos Oliva; Jos Cerna Bazn; Juan Hernndez; Adriano Corrales; Oscar Castro Pacheco.Laciudadlatinoamericanaafinalesdel sigloveinteocomienzosdelveintiuno,esun espaciomultitemporal;hayelementossupermo-dernos,particularmentevisiblesenlaarquitec-turaylatecnologa,yuxtapuestosconresiduos delapocacolonial.Peroelespaciourbanono seconstruyesolamentedeladrillos,dehierro, ydecementotambinselohaceconpalabras (Scarano, 2002: 9), y es esta construccin lo que pretendoexaminaraqu.Atravsdeejemplos delapoesadelosperuanos,CarlosOlivay JosCernaBaznydeloscostarricensesJuan Hernndez,AdrianoCorrales,yOscarCastro Pacheco,veremoscmolapoesadialogaconel espaciourbano.Estosautoresproporcionanuna poticadelespaciourbanodeLimaySanJos quemuestracmoelespacioseconstituyepor lainteraccinentrevarioselementos:sociales, econmicos, y poticos. As participan en lo que nombroespaciospoticosinformalesynos proporcionanunejemploactivoydinmicodel espacio.Ofrecenejemplosdelapoesacomoun cdigo espacial mostrando, como sugiere Henri 266Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, ISSN: 1021-1209 / 2012Lefebvre en otro contexto, cmo la poesa puede representarelespaciourbanoyser,alavez,un espacio representacional (Lefebvre, 1991: 33).Laeconomapoticausualmentehace referenciaalabrevedad,peroeconomatam-bin puede tener el sentido de administracin (del griego, oikonomia, o administracin domstica).1 Aqu empleo el trmino ms en el ltimo sentido, pensandoenlaorganizacinenvezdesupervi-sin o corporatizacin, para examinar cmo estos poetas peruanos y costarricenses sueltan algunos elementos formales de la poesa para reorganizar sus visiones de la ciudad. Sus economas poticas sepuedencalificarcomoinformalesnoslo porsuempleodelversolibre,perotambinpor sureclamacindelasubjetividadpoticapara figurasmarginalescomoelsobrevivienteenaje-nado, el loco, el poeta indigente, y una coleccin de pasajeros en un autobs urbanolos olvidados quenoaparecenenlosdiscursosoficiales.Los cambios formales en la poesa que examino aqu evidencian algo de lo que pasa con el rebosadero popularqueinundaaambasciudadesalcambio de siglos ms reciente. En su poemario Lima o el largo camino de ladesesperacin(1995)Olivahaceunacrnica de la miseria del habitante urbano. Esta coleccin evidenciaelpesimismoqueesunacondicinde lasituacinposcolonial,segnKwameAnthony Appiah; a la vez deslegitimiza un concepto anti-guo,homogneodelanacinmientrasdesafa discursoshispanoamericanosdelamodernidad. (Appiah, 1991: 353). Sus poemas muestran que en AmricaLatinalamodernizacinnohasidoel triunfodelaraznilustradasino,comopropone Appiahenelcasodefrica,haresultadoenla economizacindelmundo,conlaincorporacin detodoslosaspectosdelavidaenlaeconoma monetaria (344).El ttulo y los primeros cuatro poemas del poemario de Oliva, Poema sin lmites de veloci-dad, Lima I, Lima II, y Lima III, retratan a Lima como una ciudad en movimiento, en tran-sicin,cmoelhablantepoticomismolohace 1Todaslastraduccionessondelaautora.Variasde lasideassobrelapoesalimeaaparecenenmilibro, SpanishAmericanPoetryattheEndoftheTwentieth Century: Textual Disruptions. aqu.Enelprimerodeestospoemaslobserva una ciudad transitada por coches que son poemas: He visto una ciudaduna avenidauna calle inundada de cantosDe poemas sonando como bocinas de carrosY autopistas sin guardias de trnsitoPoemas a 200 Km. P/H (Oliva, 1995: 7)Suvozesunadelasbocinasyconsus versossinfrenos(7)entraenlacacofona.Al caminarporelambienteurbanoelhablantelo hacesuyo;tieneunarelacininteractivaconla ciudadla lee, la escribe, la consume, y la escupe. En Lima I, se dirige a la ciudad personificada: El arte de caminar por las calles/ consiste en ver tus defectos/ como versos an no descubiertos en la noche (9). Verbos como orinar, vomitar, mas-ticar,beber,derramar,ydeglutiraparecenpor todosestospoemasyenfatizanlarelacinfsica entre el poeta y el lugar. Esta ciudad es como una droga,untrago,queprovocaentumecimientoy memorias, que es agradable y letal:La ciudad me atrapa otra vez ms entre sus faucesy el olor de la basura cubre la calle como una olaLimaCapital de letrinas abarrotadasdonde vomitar el recuerdo de una noche borrascosaque regresa a m en una botella de coacpara beber en cada trago mi fracasoy orinarlo una vez ms en las esquinas. (13)Lapoesanorescataniredime,esparte del ambiente srdido. Por analoga, la experiencia delpersonajepoticoseuneconladelaciudad que habita.En estos poemas Oliva emplea una serie de imgenes y smiles sin lmites de velocidad que enlazan la poesa y la marginalidad. Sus palabras son como una rosa que enloquece al vaco, y le pregunta,Dndeciudadtragamonedas/iremos nosotros los desheredados de tu belleza? (9). As Oliva se sita dentro de la tradicin de los poetas malditos,perosuspoemasespabiladosalteran latradicinporquehayunparalelorealasu Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, 3SSN: 1021-1209 / 2012267Una potica de las mrgenes urbanas...experiencia en la Lima contempornea. Abelardo SnchezLenhaobservadounapresenciacre-ciente de locos urbanos en la Lima de los ochenta comounsignodeladesintegracin,delproceso porelcualeldesempleointrnsecopuedehacer deunapersonadecualquieredadunluntico urbano (Snchez Len, 1992: 203).Essignificativoqueestalocuraesun productodelasociedadyelambiente.Lagente empobrecida de las clases medias rurales viene a la ciudad, donde la desesperacin y el desempleo la hacen hurgar por los basureros en ropa sucia y, por las circunstancias, se la ven como delirantes, segnSnchezLen.CarlosOlivaempleala convencinpoticadelmalditoycreasupropia Saisonenenfer,perolaubicaclaramenteen Lima del fin del siglo. La experiencia personal del maldito se hace colectiva aqu por el mero nme-ro de habitantes urbanos vaciados de sustento por esta ciudad tragamonedas. El lenguaje potico, entonces, se hace parte de la lucha para sobrevi-vir. Hay una ltima coincidencia, trgica e irni-ca, entre la visin potica de Oliva y las circuns-tancias que lo rodean en Lima, porque la carrera de este poeta se cort repentinamente cuando un autobsurbanolomaten1994sufriendouna muerte no tan potica pero tremendamente urba-na a los 34 aos. ConsucoleccinSanJosvaria(2009), AdrianoCorralestambinnosmuestraelotro ladodesuciudadconunaperspectivaalavez personal y colectiva. Su Nocturno de ciudad en tonoderquiem(queapareceenlaltimasec-cin del libro, Caravanas urbanas), combina en el ttulo ideas que son centrales a su visin de San Jos. Nocturno une la poesa con la msica, y al invocar un tono de rquiem, se la asocia con lo cristiano, lo ceremonial, y la muerte (sta ltima ademsresuenaconlanoche).AsCorralesse apropia de convenciones culturales de la tradicin occidentalparahacernosverlasociedaddeSan Jos en decadencia. En su retrato de la vida jose-fina nocturna la ciudad en pena, es una inmensa olla de carne dentro del cual el hablante potico escuchaelgemidodelaciudadydelanoche (Corrales,2009:61-62).Comoelhablantede Oliva,stenosofreceunavisincrudadelas figurasquesedeshacenenelpavimento,del vecinoqueprostituyeasuhijaysesuicida(62), de crmenes que no publican los diarios (63). La voz potica vacila entre un yo y un nosotros colectivo, pero el protestar, el hacer el amor, tanto comolacomunicacin,nocambianlasituacin: la oracin no nos ayuda ni el aullido ni el canto nilapena/nadasomoselcaballodealambre vuelaporlallanura/sinningnquijoteningn guerreroindgenaosaharaui(62).Laacumula-cin de palabras negativas es consistente por todo elpoema.Laexpresinverbaltomaunpapelen laluchaporlaoracin,elaullido,yelcanto aquperosinresultados:hemosensordecido bajo el metal del gran concierto (62).Dehecho,aveceslapalabrasevecomo arma de asalto; el hablante ha perdido amigos que secaracterizancomoguerrillerosfusiladospor la palabra (61). Se crea un escenario urbano beli-cosoporelempleodelvocabularioagresivoque habla de emboscadas, bayonetas, y banderas, que se combina con el discurso religioso y de la pos-modernidad. Hay sonidos elctricos y referencias al calentamiento global que sealan que estamos en el siglo veintiuno sin los hroes ni remedios de otros momentos y lugares. El poema termina as:no nos salva nadani el poemase repite en la rosa negra que se abre y se cierraen las palabras mutiladas del evangelio que no cesase lee se reescribe se borra de nuestras concien-cias (63)Elevangeliodeberepresentarlasbuenas noticiasdeDiosperoaquelmensajeseestro-pea. El hablante se hace inerte, un objeto en vez deunsujeto(slounodenos),unasituacin queCorralesremataconelempleodetantavoz pasiva. Pero si esta prdida se borra de nuestras conciencias,porquescribirestepoema?Es un gesto lapidario, que marca el fin de la lucha o un grito para despertarnos a una situacin deses-perada? No me parece casual que termine con un vocablo que nos remite al concepto de la concien-tizacinporquealescucharyobservarelretrato de la ciudad, reconocemos que nuestros destinos estn enlazados a los de los habitantes sitiados en la noche de San Jos.268Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, ISSN: 1021-1209 / 2012Otropoetajosefino,JuanHernndez, intensificalavisindeCorralesenInsomnio (2010),unacoleccinambientadaenlaciudad que se cierra con una serie de poemas particular-mente urbanos. El primero de esta serie, Ciudad en la calle, pinta una escena srdida con un ojo testimonial en la cual, la gente arde en desespe-ranza/milestransitanenlacalle(Hernndez, 2010:92).Elhablantecirculaporlaciudad,la observa,ygradualmenteseimplicaensumar-ginalidadcuandoobservaque:nadiesufreen lacallenadie//latristezacubretuvos(94).El juegoentrevozyvoshacelavozpartede la identidad, o el ser de este otro o este nadie. El hablanteterminasuvagabundeoenestaseccin en la puerta del delirio donde oscuras figuras saborean mi piel (94). Estas relaciones sexuales pasajerassonalavezntimaseimpersonales, pblicas y privadas como la vida marginal urbana misma.Elpoemaconcluyeextendiendoeljuego de palabras entre este yo y su otro, un vos/voz/t as: y corro detrs de tu vos/ la tristeza es dema-siada gente/ la tristeza sos vos. Hay una tensin entreeltuteoyelvoseo,unindiciolingstico, talvez,dequelaidentidadcostarricenseest cambiandoenSanJos,estentransicinouna promiscuidad lingstica que materializa parte de la accin de estos poemas. Y quin es este vos? Un amante? La ciudad misma? La gente de la gran urbe? Se multiplican las posibilidades en los breves poemas que siguen: Vos y la ciudad, El ylaciudad,Ellaylaciudad.Seinterrumpe el ciclo con Sigue igual, un interludio personal sexual, y llegamos a San Jos, el ltimo poema dellibroytalvezelmstrasgresor,quetratar con ms detalle.Elpoemaabreconunaimagenperso-nificadadelaciudad:SentalaSanJosde antao/enmiregazoylasenttravest(100). Seincorporalomasculinoylofemenino,la inocenciaylamadurez,lodivinoylocorrupto alcrearimgenesparadjicasquecontinan poreltexto:laciudadesmialma,ymianal SanJos;losvocablosconsentidosopuestos seasocianporelsonidoconunatcnicaquese extiendeporelpoema:sosmisantidadporeso soyateoporvos(101).Demanerasemejantela capitaleslamadreyelpadre(particularmente enelsentidocatlico)quenocumpleconsus obligacionesfamiliaresporqueningunopuede proteger a los ms vulnerables. Hernndez poe-tiza la violencia social de la vida urbana que se manifiestaporlasmujeresviolentadasynios abusados sexualmente, que conocen el mundo de fumar piedra y tomar una bolsa con cemento Resistol,quepasanhambre,yvivenencalles con orines y mierda (101). Este retrato recuerda tanto el lenguaje de Oliva como el trmino rea-lismovisceraldeRobertoBolao.Atestigua elcrecimientomacrocfaloycancerosodel rea metropolitana y el mundo de los excluidos delaideologaneoliberaldominanteenCosta RicaqueobservalvaroQuesadaSoto(2008: 125, 127). El poeta escandaliza a sus lectores al presentarenformalricaestarealidadobscena, degradadadelaciudad.Estamosmuylejosde impresiones elogiosas de la misma metrpoli en otrapoca,comolaCiudadgenerosa.Visin de San Jos, en la cual la capital tiene espritu culto, pulcro, sabio y esteta (DAchiardi Carre-o,1940:3).Dehecho,parecequeHernndez deseademolerestetipodecuadropararevelar el bajo vientre feo del ser urbano contemporneo en esta ciudad grande.Envezdepuntuacin,elpoetaemplea elespacioenlapginaparallamarlaatencin aciertosvocablosycrearelefectodelaliento entrecortado al dirigirse otra vez a la ciudad:Vos la que alberga los deseos humanos VosMi San Jos nuestra querida y travestidametrpoli la que suda por los poros guaro(103)Hernndezexplotaintensivamentelas posibilidades de los espacios en blanco para crear pausasomomentosderespiracinqueadems enfatizan el tono acusatorio con que se pronuncia lapalabravosy,porelparalelismo,laasocia conSanJosymetrpolis.Enloquesigue vemos otra vez una combinacin del voseo y el t: Tesentenmiregazotedebsacordar(103), laque,entretantosotrosrecursos,nosdistancia de un registro formal o potico y nos ubica en eldiscursopopular,oral.Serefuerzaelregistro casualporelempleodevocabulariolocal:se habladelascallesdeChepe(i.e.SanJos), Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, 3SSN: 1021-1209 / 2012269Una potica de las mrgenes urbanas...delguaro(unabebidaalcohlicalocal)ydela Sabana, un parque urbano que todos los josefinos reconocen.Estaciudadidentificablecomoun espacio real se representa como un lugar vicioso ytambincomounaespectadorapasivadela actividad repugnante que observamos:Sabs lo que passabs lo que le pasa a todos los que duermen en tuvientrecmo se despiertan cmo espasar por tu cuerpo cmo terminande verdad que lo sabs (103). Conestetonoderecriminacin,dedela-cin,secierraelpoema.Portodoeltextose haaumentadolatensinentrelascelebraciones nacionales ms convencionales en la poesa de la primera mitad del siglo, entre el discurso poltico deldesarrollismoquecircundaeltextoylarea-lidad degradante para algunos habitantes de esta ciudad. Al final vemos que San Jos no es slo la capitaldelavidaburguesanocturnadebaresy restaurantes, sino sede de la pobreza y desespera-cin que se representan aqu por el abuso sexual delosinocentes.Sureconocimientodelasitua-cinde verdad que lo sabssita a la ciudad como cmplice de los crmenes que se presentan en el poema; tan culpable cmo nosotros tambin somossipermanecemospasivosfrentealaotra cara de la vida urbana revelada aqu.JosCernaBazn,otropoetaperuano, traza un distinto camino en su largo poema urba-no, Ruda (2002), pero lo que tiene en comn con todos los poetas mencionados es su mezcla de lo pblicoyloprivado;enestecasolodemuestra por medio de sus hablantes poticos que se sitan dentrodelacorrientedegenteeneltransporte pblico.Aqulaperspectivaescomoladeuna cmara,empujadadeescenaaescenaporla actividad y agitacin del autobs. En este poema haceecodelaactividaddelautobsatravs delmovimientodellenguajeporqueavanzapor lapginadandosacudidasenfragmentos,no estrofas. Como el texto, vemos que el autobs es unmicrocosmosdelaciudad,opartedelaciu-dad. Une una conglomeracin de gente y la hace circular,juntayporseparado,mientrassubeny bajandeltransporte.Cualquierpuntodelpoema expresar este movimiento:vayan avanzando, y avisen con tiempopor las narices, de las orejaspor entre chapas y flejes, va escapando un soplode entre un pie que aplastay un metal que contestade entre pecho y espalda salidotintineando contra las lunaso nomsuna hebra enredndose entre los huesos de la madrede rato en ratorisa que juega entre los dedos del nio. (negrillas aadidas, Cerna Bazn, 2002: 2)Laescenafragmentadajuntalosrestos deconversacionesodasporcasualidad.Esto crea un tono coloquial y oral que aumenta por la aliteracin,paraenfatizarlascalidadespoticas dellenguajeencontrado.Estasonoridadcrea otroniveldemusicalidadquesuplementaloque escuchamospormomentosenlaradioyenel silbato del chofer. Elttuloevocalaculturapopulary,en susnotas,Cernaexplicaquelaruda(nombre deunaplanta)debetraerbuenasuerteypor esto a menudo aparece en el revoltijo simblico delostablerosdeinstrumentosdevehculos detransportedeLima.Conotroselemen-toslaBeatita,explicadacomolaBeatitade Humay, una figura venerada por sus milagros; elCautivodeAyabaca,unafiguracrstica adorada en el norte; y la Virgen del Carmenestos conos muestran cmo la modernidad de Limasehatransformadoporlaafluenciade lagentepopularquecombinansuscreencias tradicionalesconsucontemporaneidaden lagranciudad.Estainterseccindeniveles popularesycultosseevidenciaenellenguaje delpoetatambinporquecombina unregistro potico(recordandosusantecedentescomo Vallejo)conunoeminentementecoloquial (oigausted,yavamos).Lavozpoticaes personal(elempleodeminsculalahacecasi ntima), pero no es confesional ni unificada. El haber escogido un autobs para el escenario de supoema,Cernahaelegidounenfoquepopu-lar, y las referencias mltiples al gualdrapa, un corte de carne muy econmico, nos recuerda el estatus econmico de los viajeros. 270Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, ISSN: 1021-1209 / 2012Hacemosunviajeenestevehculoen Rudaperonuncallegamos.Poreso,elautobs llega a ser su propio lugar, un no-lugar contem-porneo, o un lugar mvil que es una parte de la ciudadmisma.Laspersonassubenybajandel autobs pero nos quedamos dentro del drama de su mundo: el otro muchachito ya ni cabeceaatareado como vapero cmo va a, si ya llorahacindole el bajo a la chchara del flacosencillo, sencilloteje y desteje y reteje el murmulloigual no ms atrs el radio chillauna mujer se atarea con sus bolsassu cara una bolsa cara de loca cuando dicequin sabr lo que dicedulce beatitallegar a tiempo al Puente?siempre me duermo en la curva de nochey ya se debe estar acabando y solo quedar huesoo tal vez gualdrapadulce imagen del Carmenel hueso cuelga del alambrea dnde llegar?ya, ya (8)Hayunacorrespondenciaentrelapers-pectiva que salta y la confusin o intercambio de elementosdentrodelautobs.Estoseveenotro nivelporlaspartesdelcuerpo,losbultosylas cosas,querepresentanmetonmicamentealos sereshumanos.Lasescenasfragmentadasylas actividades del autobs son unidos, sin embargo, por ciertos leitmotifs: el viento, el soplo, la hem-bradelaire,elmachodelabrisa,ventosidades; elchico;laruda,laluz,lamsica,elhumoo neblina.Estoselementosserepitenporlas25 pginas del poema, unificando a los personajes y alqueobserva,juntandolopblicoyloprivado enelviajediverso,ininterrumpidodelauto-bs.Elautobsysutrayectoriasonclaramente metafricos,representandolosviajesdelavida (repetidosymltiples),lafusindelamoderni-dad,unaespeciedecomunidaddediferencias. Loencontramosenlamitaddesucamino,al cruzarlasmrgenessocialesdelaciudad,ylo abandonamosenelcaminotodava.Nollega porque ya ha llegado; stos son los habitantes y el espacio social de Lima. Elviento,presenteportodoelpoema,se levanta al fin del texto y rene el exterior con el interior.Dedndediabloshasalidoestevien-to?esunversoqueaparecetresvecesenlas ltimas pginas, tal vez en las bocas de hablantes distintos, y es el ltimo verso del poema: se arranca el maestroy el flaco va anglicamente cobrandoviento que una brisa desgarrasu prctica brisa que los caballos acorralansu prcticaaire cometeril que ms tira a vientola canasta que todos llevamos en el pechoviento que atenaza el nogal de la escuelasu prctica aliento que traba al dar el alientoel agua que parte la tierray que une la tierra con la tierrael pecho con que diariamente llenamos la canastala brisa que reparte el aire a todos los vientosla prcticaarrnquense yala msica modestala humildsima prcticala prctica prcticaDe dnde diablos ha salido este viento? (25)Comoelrestodelpoema,estefinnos deja entre un lugar y otro, con una pregunta: de dndehasalidoestevientoyququieredecir? El viento es un elemento unificador que sostiene lavida.Aqusumovimientoesunalivioyuna sugerenciadecambio,unatransformacinque se asocia con la idea de la prctica. La repeticin de la prctica, relacionada con muchos elementos (caballo,viento,gente),sepuedeentenderenun sentido Marxistael opuesto a la teorapero el sentido que predomina en el poema es el de elo-gio a lo concreto, a lo que es y a lo que uno hace. La combinacin del viento natural y el nfasis en laprcticacelebranlasupervivencia,laadapta-cin, y el cambio. No se sabe de dnde viene este vientoesespontneoylapreguntaesretrica. Lo importante es la actividad misma. Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, 3SSN: 1021-1209 / 2012271Una potica de las mrgenes urbanas...ngel inmolado, penitente; hombre hambre, hom-bre espina,eslabn de la cadena del paraso perdido,viajero de ltima clase por la indiferencia.Miamigo,resurreccindeldolor,carcelerode la pena.Mislgrimassonparati,auncuandotuvidaes ajena. (Castro 2010, Hueso 2011)Mitranscripcintextualizaloqueesun performance y tengo que suplementarlo al aadir miideadelapuntuacinylaspausassegnla puesta en voz del autor. A diferencia de los otros poemastratadosaqu,stetienemscalidades oralesdestacadas:exhibeunritmoregular,rima asonante, aliteracin, y consonancia en los versos pareadosqueloterminan.Alavez,alleerel poemasepierdelaescenificacindelperfor-mance que pasa (por lo menos en una versin) en lacalleporlanocheuntiempoyespacioque sugierensudistanciadelaautoridadestablecida ydelaciudadletradayqueaumentaelcdigo comunicativodeCastroPachecoconsignosno-verbales.Enestesentidoyadiferenciadelos otrospoetastratadosaqu,elpoetautilizael espaciorepresentativo(envezderepresentar elespacio,unaoposicinquesealaLefebvre, 1991:39).Comolosotrospoetas,sinembargo, Castrotambinexigelasolidaridadyrequiere queprestemosatencinalosolvidados,quienes a menudo son deshumanizados en la gran ciudad. Pero lo hace en su propia voz y con un estilo ms accesible,desdesuestadoindigenteodesdelas mrgenessociales,parahablardeunasituacin queviveycompartelconotros.Enotrospoe-mas Castro extiende su perspectiva para identifi-carse con los nios de la calle, o Jorge Debravo, unpoetacostarricensereconocidopordarvoza losproblemassocialesylaopresindelosmar-ginados.Assemidesudistanciadelospoetas delos70(representadoporDebravo)mientras inscribe la lucha continua de los marginados en el espacio de la ciudad posmoderna por las puestas en voz de sus propios poemas.Lasestrategiasdetodosestospoetas,se pueden relacionar hasta cierto punto a la idea de unaeconomainformal,asesqueestadescrip-cin de una situacin socio-econmica se podra extender a la poesa. En su libro, The Other Path: Las tcnicas de Ruda nos sitan en medio deexperienciasurbanasdiversas,andiver-gentes.Asfuncionacomoeldiscursomigran-te,segnCornejoPolar,porqueloshablantes ynosotrossomosradicalmentedescentrados (CornejoPolar1996:841).Nosmuestraquehay fines positivos posibles en la ocupacin del centro urbano por la gente rural, en la transformacin de la ciudad. Ruda revela agentes sociales nuevos y encuentra que el cambio de la ciudad puede ofre-cerposibilidadesparaunanuevaformacinde comunidad. Como los miembros de los pueblos jvenesqueentranytransformanlasbastiones sociales,econmicosyculturalesdeloscuales eranexcluidos,supresenciatambinhaempe-zadoaentrarenlalrica.Suaparienciatalvez nosmuevehaciaotrosentidodelanacionalidad o de pertenencia, uno en el que, como dice John Beverley,envezdehacerseunolosmuchos,el unoseharamuchos(mitraduccin,Beverley, 2001: 59). CernaBazncreaunretratocompasivo de la transformacin de Lima al cambio del siglo veinte-veintiuno, pero todava habla desde afuera delasituacin.OscarFedericoCastroPacheco, poetaindigenteoelpoetadelacalle,habla desde adentro y nos ofrece su voz desde las arte-riasdeSanJos.Haparticipadoenfestivalesde poesa(Ramrez,2011),perosupoesallega tenerunaaudienciamsampliaporpresentarse en la red. Castro Pacheco aparece en varios luga-resenYoutuberecitandosupoema,Indigente, enunasinstanciasconmsicayunaproyeccin dediapositivasconfotosdely,enotrosejem-plos, habla desde la calle misma con el ruido del trfico y el poeta frente a una pared con graffiti, a veces mirando a su interlocutor y a veces no. Su performance es oral y corporal, pero transcribo el texto completo de su poema grabado aqu:A muchos que en silencio gritancadena disfuncional tu vida,empapada, curtida de tristeza,cadena irracional en cartones, calles, estrellas.Cero a la izquierda social, estadstica de prensa,hombreesclavodelacalle,hombreantorcha, hombre acera,mal necesario existente, noctmbulo de la vida,272Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, ISSN: 1021-1209 / 2012The Invisible Revolution in the Third World, Her-nando de Soto estim que en los aos 80, la mitad de Lima viva en viviendas informales, 80% lleg altrabajoentrnsitoinformal,yquelamitad del pas trabajaba en los sectores informales. As lagentehizosupropiocamino,informalmente, construyendonoslocaminosperomercadosy alcantarilladostambin(citadoenKlarn,2000: 372). Este tipo de accin comunitaria muestra que el estado no ha hecho frente a las necesidades de su gente, pero adems demuestra un movimiento hacialaautonoma,laauto-ayudaparaalcanzar lascosasimprescindiblesenlavida.EnCosta Rica, Quesada Soto recuerda la crisis econmica de los 80 que estimul el ajuste estructural eco-nmico que result en dos mundos superpuestos, coexistentesperoradicalmentedistintos(2008: 127).EstclaroqueestospoetasdeSanJos quierendarvozaloquehaproducidolaciudad globalizada.Ladesesperacindelassituacionesenla vidaurbanadeLimaySanJoslaestigma-tizacin,lamiseria,ylaviolencia,tantosocial yeconmicacomofsica,queobservanOliva, Corrales, Castro, y Hernndez, y la improvisacin y sugerencia de cambios venideros que se sugie-ren en Rudase pueden calificar como cdigos espaciales.Msquemanerasdeinterpretaro leer el espacio, representan una manera de vivir enesteespacio,deentenderlo,ydeproducirlo (mi traduccin, Lefebrve, 1991: 47). En contra de lasimgenesdominantesdelaciudadmoderna yeldiscursodellibremercadoquedominanlas representacionesnacionalesdeambospases,se enfocaneneldetritusdelaeconomaylosque existenenlasmrgenesdeldesarrollismo.As, al mover las mrgenes a su centro, estos poemas lastransforman.Elenfoqueenlosdesposedos tambincabeconladistincinquehaceKwame Appiahentreloqueldenominaposmoder-nismo,unaexpresinesttica,ylaposmoder-nizacin,untrminopolticoqueseextiende msalldeladeslegitimizacinposmodernay, envezdeesto,sesitaenunauniversaltica (Appiah,1991:352-3).Estasobrassonpartede unarespuestaculturalimaginativa,poticay ticaqueenfrentaloscambiossociales,eco-nmicos,yculturalesqueseobservaneneste momento.Cadaunademuestracmoseabreun dilogoentrelaliteraturaylaviday,anms, muestran cmo este dilogo ha cobrado forma en los textos poticos mismos. Esta lrica no idealiza el mundo, sino que emplea esta forma convencio-nalmenteasociadaconlaaltacultura,lasbellas letras, y lo ritual para enfatizar la distancia entre lo ideal y la realidad experimentada por muchos, o la (indi)gestin cultural en las grandes ciuda-des transnacionales.2Referencias bibliogrficasAppiah,KwameAnthony.(1991)Is thePost- in PostmodernthePost-inPostcolonial? Critical Inquiry 17 (Winter). 336-357.Beverley,John.(2001)TheIm/possibilityof Politics:Subalternity,Modernity,Hege-mony. En Ileana Rodrguez, ed. The Latin AmericanSubalternStudiesReader.Dur-ham, N.C.: Duke University Press. 47-63.Castro Pacheco, Oscar Federico. (2010). Indigen-te. Centro Cultural Paraiseno. www.you-tube.com/watch?v=qiYXdM4enma.20 junio.CernaBazn,Jos.(2002)Ruda.Lima:Lluvia Editores.Corrales,Adriano.(2009)SanJosvaria.San Jos, C.R.: Arboleda Ediciones.Cornejo Polar, Antonio. (1996) Una heterogenei-dad dialctica: Sujeto y discurso migrantes enelPermoderno.RevistaIberoame-ricana62,176-177(julio-diciembre): 837-844.DAchiardi Carreo, Arturo. (1940) Ciudad gene-rosa.VisindeSanJos.SanJosC.R.: Soley & Valverde Editores.2 Empleoeltrminoprestadodelttulodellibrode Lacarrieu y lvarez.Rev. Reflexiones 91 (1): 265-273, 3SSN: 1021-1209 / 2012273Una potica de las mrgenes urbanas...Lefebvre, Henri. (1991) The Production of Space. Trad.DonaldNicholson-Smith.Oxford UK y Cambridge USA: Blackwell.Oliva,Carlos.(1995)Limaoellargocami-nodeladesesperacin.Lima:Editorial Hispanolatinoamericano.QuesadaSoto,Alvaro.(2008)Brevehistoriade la literatura costarricense. San Jos, C.R.: Editorial Costa Rica.Ramrez, Ernesto. (2011). Oscar Castro, indigen-cia llena de poesa Vanguardia, 20 mayo (red)http://www.vanguardia.com.mx/oscar_castro,_indigencia_llena_de_poesia-727137.html 6/17/2011SnchezLen,Abelardo.(1992)Limaandthe Children of Chaos. En Richard M. Morse yJorgeE.Hardoy.RethinkingtheLatin AmericanCity.BaltimoreyLondrs: Johns Hopkins University Press. 201-207.Scarano,Laura.(2002).Poesaurbana:elgesto cmplicedeLuisGarcaMontero.En LuisGarcaMontero.Poesaurbana. Sevilla, Espaa: Renacimiento. 9-32.DeSoto,Hernando,encolaboracinconelIns-titutoLibertadyDemocracia.(1989).The OtherPath:TheInvisibleRevolutionin theThirdWorld.JuneAbbot,trans.New York: Harper and Row.Hernndez,Juan.(2010)Insomnio.SanJos, C.R.: Editorial Germinal.Hueso,Jorgeyelcolectivodeartescallejeros (2011)Elpoetaindigente.www.you-tube.com/watch?v=IfOqiTesiHQ.20 junio.Klarn,PeterFlindell.(2000)Peru:Societyand Nationhood in the Andes. Oxford and New York: Oxford University Press.Kuhnheim,JillS.(2005)SpanishAmerican PoetryattheEndoftheTwentiethCen-tury:TextualDisruptions.Austin,Texas: University of Texas Press.Lacarrieu, Mnica y Marcelo lvarez. (2002). La (indi)gestin cultural: Una cartografa de losprocesosculturalescontemporneos. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.