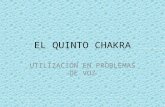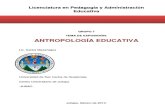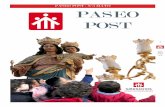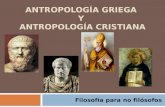Un Paseo Por La Antropología Educativa
-
Upload
jacinto-canek -
Category
Documents
-
view
30 -
download
2
description
Transcript of Un Paseo Por La Antropología Educativa
-
Nueva AntropologaISSN: [email protected] Nueva Antropologa A.C.Mxico
Robins, Wayne J.Un paseo por la antropologa educativa
Nueva Antropologa, vol. XIX, nm. 62, abril, 2003, pp. 11-28Asociacin Nueva Antropologa A.C.
Distrito Federal, Mxico
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15906202
Cmo citar el artculo
Nmero completo
Ms informacin del artculo
Pgina de la revista en redalyc.org
Sistema de Informacin CientficaRed de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal
Proyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
-
UN PASEOPOR LA ANTROPOLOGA EDUCATIVA
Wayne J. Robins*
INTRODUCCIN
Recogiendo una inquietud de algu-nos crculos educativos, ReyeroGarca plantea: Es la antropolo-ga el final de la filosofa de la educacin?El autor pretende relacionar la crecien-te prdida de la filosofa en los estudiosde la licenciatura de pedagoga y el as-censo que en los mismos ha tenido la asig-natura de antropologa, que ha pasado dela nada a convertirse en asignatura tron-cal en los nuevos planes de estudio (Re-yero, 2000).
El autor se refiere especficamente alcaso de Espaa, pero ciertamente el re-
surgimiento del inters en la etnografapor parte de acadmicos de la educacinfuera de los Estados Unidos se extiende,aunque en Mxico ha habido trabajos es-pordicos sobre etnografa y educacindurante los ltimos veinte aos (Rock-well, 1980; De la Pea, 1981; Escalante ySnchez, 1991; Corenstein, 1992; Rueda,Delgado y Zardel, 1994, y Bertely Bus-quets, 2000).
En el ao de 1999 se fund en Italiala Sociedad Europea de Etnografa de laEducacin y a partir de 2001 sta comen-z a publicar la Revista de Etnografa dela Educacin, cuyo Consejo Editorial estconformado por miembros de seis pases:Alemania, Espaa, Francia, Italia, Polo-nia y Portugal. La revista incluye artcu-los sobre la observacin participante,
* Unidad de Estudios e Intercambio Acadmi-co, Conalep.
-
12 Wayne J. Robins
cmo estructurar un proyecto de investi-gacin en etnografa de la educacin ytrabajos comparativos y etnogrficos, en-tre otros.
Al revisar planes y programas de es-tudio de la carrera de pedagoga en dis-tintas instituciones de educacin superiorse puede constatar que existen asignatu-ras de corte antropolgico. La Universi-dad Metropolitana de Ciencias de la Edu-cacin, en Santiago de Chile, ha elaboradoun documento (introduccin a la antro-pologa) de apoyo a la docencia (departa-mento de formacin pedaggica) (Serra-cino Calamatta, s/f). Asimismo, el plan deestudios de la carrera de pedagoga de laUniversidad de la Laguna (Espaa) in-cluye la asignatura antropologa de laeducacin; el departamento de ciencias dela educacin y psicologa de la Universi-dad Libre de Berln (Alemania) tiene enel nivel de licenciatura una especialidaden antropologa y educacin; el departa-mento de estudios en educacin de laUniversidad de British Columbia (Van-couver, Canad) tiene en el nivel de pos-grado un programa de sociologa/antro-pologa de la educacin, lo mismo eldepartamento de estudios en poltica edu-cativa de la Universidad Estatal de Pen-silvania y el de la Universidad de Wis-consin-Madison (Estados Unidos). LaFacultad de Educacin de la Universidadde Colorado (Estados Unidos) tiene uncurso denominado antropologa y educa-cin y el Colegio de Educacin de la Uni-versidad de Columbia (Nueva York, Es-tados Unidos) mantiene programas deantropologa y educacin y de antropolo-ga aplicada. Aun en el caso de la Univer-sidad Pedaggica Nacional (Mxico) apa-recen asignaturas de corte antropolgico
en los planes y programas de estudio dediversas carreras.
La carrera de sociologa de la educa-cin incluye asignaturas tales como edu-cacin, cultura y comunicacin; educa-cin, sociedad e ideologa y anlisis deldiscurso que son de claro inters antro-polgico. Pero es en la carrera de educa-cin indgena donde la orientacin antro-polgica es ms clara, ya que cuenta conasignaturas denominadas teoras antro-polgicas de la educacin, cultura e iden-tidad, socializacin y endoculturacin,investigacin etnogrfica y comunicaciny educacin.
La preocupacin de Reyero Garca pa-rece tener fundamento al constatar, encentros de estudios superiores en cienciasde la educacin, un mayor inters en laantropologa, aunque ese inters no pa-rece ser recproco en facultades y depar-tamentos de antropologa en el mundo.
Reyero Garca seala que a la horade analizar el hecho de que cada vez msel discurso filosfico tenga menor impor-tancia en la formacin de los educadores,no podemos buscar las causas en las lu-chas por el poder, cuestin nunca despre-ciable al estudiar los cambios en planesde estudio o cualquier otro acontecimien-to de la vida universitaria, ni, por el con-trario, en qu motivos estrictamente epis-temolgicos hicieran de este cambio loms deseable para el desarrollo de la cien-cia pedaggica, sino que creo que resul-tar ms aclarador ligar las causas deesta decisin al surgimiento de la pocaposmoderna, a un cambio de poca, y a laprimaca, en esta nueva situacin, de dis-ciplinas relativistas ms propias de lacultura actual. Siguiendo con esta lneaargumental, hoy es fcil encontrar auto-
-
Un paseo por la antropologa educativa 13
res que nieguen la posibilidad de un pen-samiento metacultural reduciendo elpensamiento filosfico a los lmites de unproducto cultural. Como tal producto cul-tural, la ltima palabra frente al mismola tendr la antropologa, y en particu-lar la antropologa cultural. Curiosamen-te, la antropologa ha entrado como ma-teria troncal en los ltimos planes deestudio (2000: 96).
As que el mismo posmodernismo quesacudi los fundamentos de la antropolo-ga hace unos cuantos aos ha promovi-do un vivo inters dentro de las cienciasde la educacin por la antropologa, espe-cficamente desde la perspectiva de la et-nografa y del relativismo cultural.
Las dificultades prcticas de ser maes-tro en un mundo globalizado, frente a gru-pos cada vez ms raciales y tnicamentemezclados, con la consecuente responsabi-lidad de ensear un currculum nacional oestatal construido con base en supuestosculturales no compartidos por algunosalumnos, han llevado a la bsqueda deorientaciones tericas que pueden ilumi-nar la realidad de las aulas escolares.
Sin embargo, el hecho de que los teri-cos de la educacin nicamente rescatenel mtodo etnogrfico y el relativismo cul-tural del rico acervo de aportes y reflexio-nes existentes tambin podra ser un re-flejo del relativo estancamiento de laantropologa educativa.
LA ANTROPOLOGA EDUCATIVA
A principios del siglo pasado el contextopara toda reflexin sobre la educacin lohaba establecido Dewey con su credopedaggico (1897), su reflexin sobre la
escuela y la sociedad, School and society(1907), y la publicacin de su obra maes-tra Democracy and education (1915). Ensu credo pedaggico, Dewey haba esta-blecido una diferenciacin entre la edu-cacin, la escuela y el proceso de escolari-zacin. Expuso que el proceso educativoes tanto un proceso psicolgico como unproceso sociolgico, que la escuela es unaforma de vida en comunidad y que mu-cha de la educacin de su poca no reco-noca este principio fundamental, convir-tiendo la escuela en un lugar donde ciertainformacin se debe proporcionar, cier-tas lecciones deben ser aprendidas, yciertos hbitos, formados.
La contribucin de la antropologa alestudio de la educacin originalmente sevea muy limitada. Desde una perspecti-va antropolgica, Boas (1962: 168-201,publicado originalmente en 1928) inten-ta responder algunas cuestiones relacio-nadas con la escolarizacin de su tiempo,pero sus propuestas prcticas versan so-bre el proceso de maduracin diferencialde los jvenes y la tendencia de la cultu-ra a restringir las posibilidades de unpensamiento crtico.
Si bien el nico trabajo de Boas que seconoce sobre la educacin se refiere msbien a la escuela, todava no se haba plan-teado la distincin tan ntida entre la edu-cacin formal y la no-formal. Ya en elambiente norteamericano el dicho atri-buido a Mark Twain de que nunca hepermitido que mi escolarizacin interfi-riera con mi educacin, evidencia unaconcepcin de la educacin que va msall del mbito de la escuela, pero al mis-mo tiempo el sentido de esta irona dejade lado la recurrente oposicin de talestrminos.
-
14 Wayne J. Robins
La perspectiva antropolgica respectode la educacin, en trminos generales,y de la escuela, en particular, fue fuerte-mente influida por Mead y su publicacinen 1928 de Coming of age in Samoa: apsychological study of primitive youth forwestern civilization, as como tambin porla de 1931 titulada Growing up in NewGuinea: a comparative study of primitiveeducation.
Independientemente de la crtica deFreeman, respecto de los informantesde Mead en Samoa y el contenido de lainformacin proporcionada por los mis-mos, la problemtica original que plan-te (los determinantes de la naturaleza ydel ambiente en la adolescencia de pue-blos primitivos y civilizados) y la apli-cacin de sus conclusiones a los proble-mas educativos de los Estados Unidos,estos textos fueron de gran repercusinpara la antropologa.
Las preguntas fundamentales plantea-das por Mead fueron: del comportamien-to humano, de la personalidad y de losvalores asumidos por una persona, ques innato y qu es aprendido?, y qu eslo que se aprende, cundo y dnde? Lasrespuestas optimistas de Mead indicabanque el ser humano y la sociedad son mu-cho ms el producto de lo que se aprendeque de lo que se tiene de innato. As, elfactor principal para definir al ser huma-no es su cultura y los contenidos cultura-les asimilados en el proceso de la endo-culturacin.
Mead, sus lectores y la mayora de losantroplogos consideraban que los pue-blos estudiados no haban sufrido las in-fluencias del mundo occidental, as queeran pueblos en un estado primigenio depureza que no haban sido contamina-
dos por el Occidente. En un informe es-crito despus de cinco semanas de traba-jo de campo, Mead seala la presencia delgobierno de los Estados Unidos en la islade Samoa y la ubicuidad de la LondonMissionary Society pero, escribe, respec-to del pueblito de Tau donde realizarasu trabajo de campo, influencias extran-jeras que distorsionaran la cultura nati-va son mnimas (Mead, s/f).
En 1934 el problema de la acultura-cin ya se estaba planteando, muestra deesto fue la realizacin de una jornada so-bre educacin (escolarizacin) y contac-tos culturales en la Universidad de Yalecon la participacin de Radcliffe-Brown.La conferencia abord la problemtica dela educacin en el mundo colonial.
Posteriormente, en 1936 se organiz enla Universidad de Hawai una jornada decinco semanas de duracin para examinaralgunos problemas educativos y de acul-turacin de los pueblos del Pacfico. La im-portancia de la reunin radic en habercongregado a 66 educadores y cientficossociales de 27 pases (Eddy, 1985).
En el mismo ao el Consejo de Inves-tigaciones en Ciencias Sociales de los Es-tados Unidos logra definir la aculturacin.La definicin desarrollada por Redfield,Linton y Herskovits (1935) para el sub-comit de la Social Science ResearchCouncil reza: Aculturacin comprendeaquellos fenmenos que resultan cuandogrupos de individuos de culturas diferen-tes entran en un contacto continuo y di-recto, con cambios subsecuentes en lospatrones culturales originales de cual-quiera de ambos grupos (Herskovits,1958: 10).
Al explicar el alcance de esta defini-cin, Herskovits transcribe una nota ex-
-
Un paseo por la antropologa educativa 15
plicativa del documento original: Bajoesta definicin, la aculturacin se distin-gue del cambio cultural, del cual es tanslo un aspecto, y de la asimilacin, quees, a veces, una fase de la aculturacin.Tambin se debe diferenciar de la difu-sin que, aunque es inseparable de laaculturacin, es no solamente un fenme-no que a menudo tiene lugar sin el tipode contacto entre pueblos especificadosen la definicin arriba mencionada, sinoque constituye tan slo un aspecto delproceso de la aculturacin (Herskovits,1958: 10).
Herskovits contina: Como se ve, estadefinicin excluye varias interpretacionesde la palabra que ocasionalmente se hanplanteado. Excluye la aplicacin del tr-mino a la manera en que un individuoadquiere un conocimiento prctico de lashabilidades y de las formas tradicionalesde pensamiento de su propia cultura que,como se ha dicho, equiparara la acultu-racin con la educacin en su sentido msamplio.... (Herskovits, 1958: 10).
Sin aportar perspectivas novedosas,Mead (1942a) public un artculo sobreel papel de los maestros en las escuelasnorteamericanas. El mismo ao publicsu muy conocido ttulo And keep yourpowder dry: an anthropologist looks atAmerica (Mead, 1942b). En esta poca,Redfield (1973, publicado originalmenteen 1945) dedic atencin a la situacinde los maestros. Posteriormente, Meadorganiz una conferencia en 1949 sobrelos problemas educativos de grupos cul-turales especiales y en 1951 public sulibro The school in american culture.
La antropologa educativa, como reaespecfica de estudio, tiene sus inicios enla apreciacin de la importancia de la
endoculturacin/aculturacin y en la dis-tincin entre la educacin no-formal y for-mal. Sin embargo, por lo menos en la an-tropologa, en los Estados Unidos seadopt una actitud acrtica frente a la ins-titucin escolar, considerndola sobre todocomo un lugar donde el nio y el jovenadquiran conocimientos, habilidades ydestrezas para vivir en sociedad, y questos no contenan ninguna carga cultu-ral. La escuela se consideraba un espacioculturalmente neutral donde los niosadquiran los conocimientos necesariospara desempearse de manera adecua-da en la sociedad.
La endoculturacin nunca fue un con-cepto muy problemtico dentro de la an-tropologa, se consideraba normal que losnios asimilaran los valores, actitudes,comportamientos, modos de pensar, ha-bilidades y destrezas de las culturas enlas que nacieron. Esta asimilacin tenalugar en el seno familiar, antes de que unnio llegara a la escuela, mediante la edu-cacin no-formal. Pero el problema de laaculturacin tampoco se entenda en re-lacin con la escuela.
Durante veinte aos, desde el inicio dela discusin sobre la aculturacin en ladcada de los treinta hasta el inicio dela dcada de los cincuenta, la institucinescolar no fue considerada como un obje-to de estudio de la antropologa ni comoun instrumento al servicio de la acultu-racin. La antropologa consideraba laescolarizacin como un espacio cultural-mente desprovisto de importancia, a pe-sar de que en esta misma poca las admi-nistraciones coloniales tuvieron muy encuenta a la institucin escolar como unaherramienta indispensable para civili-zar a los nativos.
-
16 Wayne J. Robins
La distincin entre la educacin no-for-mal y formal es til para sealar la espe-cificidad de la institucin escolar comouno de los espacios educativos principa-les. Aunque no se ha avanzado mucho enlos ltimos cien aos, y suena mucho aDewey, en la antropologa el conceptode educacin se refiere a todo proceso deaprendizaje, consciente o no, sin impor-tar el lugar especfico en que se d o loque se aprende. La educacin no-formales lo que se aprende principalmente en elseno familiar, grupo social o ambientesde trabajo, mientras que la educacin for-mal incluye los conocimientos, destrezasy habilidades aprendidas conscientemen-te en una escuela, un colegio, un institu-to o una universidad, o sea, en un espaciofsico especfico dedicado a un tipo deaprendizaje concreto.
Esta diferenciacin tambin ayuda aespecificar lo caracterstico de la escuela.Es importante mantener esta distincindebido a que a menudo se tiende a limi-tar todo proceso educativo al espacio fsi-co de la institucin educativa y, en conse-cuencia, a equiparar a la antropologaeducativa con el estudio de lo que pasaen la institucin escolar.
George Spindler, considerado como elfundador de la antropologa educativa,trabaj con su esposa Louise la cuestinde la formacin de la identidad cultural yel papel que juega la institucin escolaren dicha formacin, tomando como baselas teoras sobre la aculturacin. Unabuena recopilacin de los aportes de losSpindler a la antropologa educativa sepuede encontrar en Spindler y Spindler(2000).
Se puede considerar que el momentode arranque de la antropologa de la edu-
cacin fue a partir de 1954 con la reuninde 22 antroplogos, convocados por laCorporacin Carnegie y realizada en Car-mel Valley Ranch, California, y con la con-secuente publicacin de sus trabajos en1955 por Spindler. La reunin cont conla participacin de conocidos antroplo-gos como Margaret Mead, Alfred Kroeb-er, Cora DuBois, Jules Henry, Bernard J.Siegel, George Spindler y Solon T. Kim-ball, entre otros. En ella se realizaronsesiones sobre modelos de anlisis delproceso educativo en comunidades ame-ricanas; la escuela en el contexto de lacomunidad; cultura, educacin y teora delas comunicaciones; la confluencia entrela teora antropolgica y la teora educa-tiva, y una discusin sobre las consecuen-cias educativas de una decisin de la Su-prema Corte de los Estados Unidos entorno a la segregacin racial.
Los Spindler insistieron en lo primor-dial del mtodo etnogrfico, basado en laobservacin detenida y descripcin deta-llada. Se consideraron precursores de laantropologa crtica porque sealaron quetoda observacin deba ser contextualiza-da no solamente en el ambiente en queocurra, sino tambin en los meta-contex-tos que trascienden la observacin in situ.Dentro de estos meta-contextos figura elpropio contexto social del observador: nin-guna observacin es inocente o est des-provista de elementos que puedan sepa-rar por completo, de las conclusionesderivadas de la observacin, los intere-ses o prejuicios del observador, pues s-tos siempre influyen en el conocimiento yla comprensin de la accin observada.
Los Spindler nunca dudaron de la im-portancia de la etnografa y tampoco par-ticiparon directamente en las polmicas
-
Un paseo por la antropologa educativa 17
suscitadas alrededor de la crtica a la et-nografa que se desarrollara ms tarde.Insistieron en que para saber qu es loque pasa en las aulas y en las escuelas,es necesario observar el hecho.
En la cuestin de la etnografa comofuente de conocimiento subyace la pre-gunta: a qu est orientado el conoci-miento etnogrfico? Por supuesto se re-fiere a lo que se llama cultura. El intersprimordial de los Spindler era la institu-cin escolar como un medio privilegiadopara promover la transmisin de la cul-tura americana. Posteriormente, con lacreciente complejidad de la realidad es-colar en los Estados Unidos, ampliaronsu perspectiva para ver que en cualquiercultura la escuela juega el mismo papel yabordaron el problema de la multicultu-ralidad que se vive hoy en da en muchasaulas.
Los Spindler no estuvieron ajenos a lasinfluencias de la corriente de antropolo-ga psicolgica, punto de partida paraMead, que ms tarde se definira como lacorriente de cultura y personalidad im-pulsada por Linton (1945). De all surgisu inters por los aspectos mentales delproceso de aculturacin y, por extensin,de la educacin y la escolarizacin.
En resumen, se puede decir que losSpindler no slo fundaron la antropolo-ga educativa sino que tambin, en tr-minos generales, fijaron la agenda de in-vestigaciones posteriores en este campo.Reivindicaron el mtodo etnogrfico, en-focaron la problemtica de la acultura-cin, introdujeron una reflexin sobre lacultura en el ambiente escolar y llama-ron la atencin sobre los aspectos menta-les de estos procesos.
Por supuesto, los Spindler no fueron
los nicos impulsores de la institucinescolar como un legtimo objeto de estu-dio de la antropologa pero, como sueleocurrir con fundadores, encontraron,tanto en la antropologa como en las cien-cias de la educacin, un ambiente abier-to a escuchar sus ideas y los canales dedifusin eficaces por los cuales esas ideaspudieran tener efecto. Los Spindler se en-focaron a una institucin, ya de por s pro-blemtica (la escuela), e intentaron ilu-minarla desde la antropologa.
Despus de este impulso inicial no hansurgido figuras del mismo relieve en laantropologa educativa que hayan tenidouna gran visin de la educacin/esco-larizacin semejante a la de los funda-dores. Ms bien, la tendencia ha sidoampliar y profundizar algunas de las pre-ocupaciones originales de los Spindler.
Nos hemos extendido sobre el aportede los Spindler a la antropologa educati-va debido a su nfasis en la etnografacomo mtodo caracterstico de la antro-pologa y por el inters contemporneo encrculos educativos por este aporte meto-dolgico. Si bien los Spindler han sidoconsiderados los pioneros de la antropo-loga educativa, no se debe ignorar losaportes de Henry y Henry (1944) y su in-forme sobre la observacin detenida delcomportamiento de los nios Pilag.
Solon T. Kimball y James McClellanJr. publicaron en 1962 Education and thenew America, considerado como el anli-sis ms literario, intelectualmente gil, yntidamente enfocado de la funcin de laeducacin americana en su contexto his-trico y cultural. En 1967 Henry publicasu principal obra, La cultura contra elhombre, seguida despus por una colec-cin de escritos sobre la educacin (1972).
-
18 Wayne J. Robins
Por otra parte, en 1974 Solon T. Kimballrene una coleccin de artculos en Cul-ture and the educational process: an an-thropological perspective.
De hecho, entonces como ahora, en losEstados Unidos la corriente de la antro-pologa educativa se articula en dos ver-tientes: la etnogrfica, impulsada porSpindler desde Stanford, California, y lade la insercin de la educacin escolardentro de la cultura de los Estados Uni-dos, ms global e impulsada por Mead,Henry y Kimball. Esta diferenciacintambin tiene una correlacin geogrficacon Spindler en California y los demsen Nueva York.
Dentro de la psicologa, el destacadolibro de E. H. Erikson (1950), Childhoodand society, enlaz las disciplinas de laantropologa y la psicologa, intentandomostrar que la personalidad es tambinresultado de las fuerzas y presiones cul-turales. En el mismo libro analiz la cues-tin de culturas nacionales evidenciadasen diferentes tipos de personalidad.
Desde la antropologa, dos de los auto-res ms importantes en esta corriente dela influencia cultural en la personalidadfueron John W.M. Whiting (1964, 1966 y1978) y su esposa, Beatrice Whiting(1963). Esta corriente fue profundizadadesde 1968 por Michael Cole, quien co-menz a publicar trabajos sobre la in-fluencia cultural en el desarrollo cogniti-vo; los ms conocidos son los relacionadoscon las diferencias culturales y los proce-sos psicolgicos. Si bien Cole est msrelacionado con la antropologa psicol-gica, algunos de sus trabajos enfocan losprocesos psicolgicos comprendidos en elaprendizaje (Cole et al., 1971; Cole y Scrib-ner, 1974; Cole y Means, 1981; Cole, 1996)
y no carecen de importancia para la an-tropologa educativa.
El ao de 1968 marca un momentoimportante por la confluencia en la an-tropologa norteamericana de los intere-sados en antropologa de la educacin. Lareunin anual de la American Anthropo-logical Association (AAA) incluy por pri-mera vez un simposio sobre educacin,titulado Etnografa de Escuelas. En lamisma reunin se establecieron las ba-ses para la posterior fundacin del Coun-cil on Anthropology and Education, queen 1984 fue incorporado a la AAA.
En el ao de 1968 tambin se publicen portugus el libro de Paulo Freire Pe-dagoga del oprimido (1976), que abrinuevas perspectivas para un uso revolu-cionario de la educacin escolar susten-tado en la creacin de una conciencia dela opresin. Freire present una experien-cia y una metodologa educativa basa-da en la alfabetizacin y la creacin deconciencia de los alfabetizados de su si-tuacin de opresin socioeconmica, par-ticularmente en pases recin descoloni-zados o en pases bajo un rgimen deneocolonialismo. En 1971 Ivn Illich pu-blic su libro Deschooling society, que des-estabiliz los crculos educativos, gene-rando una amplia discusin internacionalsobre las estructuras escolares opresivas,que en vez de facilitar el aprendizaje delos alumnos, lo obstaculizaban. Illich sos-tiene que la institucionalizacin de valo-res lleva de manera inevitable a la conta-minacin fsica, la polarizacin social yla impotencia psicolgica: tres dimensio-nes en un proceso de degradacin globaly de miseria. La escuela es un paradig-ma de la sociedad, de modo que el anli-sis de Illich va mucho ms all de la es-
-
Un paseo por la antropologa educativa 19
cuela o del sistema educativo en una so-ciedad.
En el ambiente norteamericano de1974 Carnoy publica Education as cultu-ral imperialism (editado en espaol en1977), en el cual analiza el papel de laeducacin en contextos del colonialismotradicional (India y frica occidental), delcolonialismo del libre comercio (AmricaLatina en el periodo republicano), y delneocolonialismo interno de los EstadosUnidos. Cuestiona seriamente la creen-cia de que la escuela sea una institucinque promueva la igualdad social y que seaun mecanismo eficaz de movilidad social:aun cuando la escuela europea o norte-americana saca a la gente de la jerarquatradicional, tambin la mete en la jerar-qua capitalista (1977: 27).
A partir de la dcada de los setenta ycon el trabajo seminal de Paulo Freire,Ivn Illich y Martn Carnoy, la antropo-loga ya no poda seguir considerando ala escuela como una institucin neutralo inocente respecto de la transmisin devalores culturales. Sin embargo, la radi-calidad de los planteamientos de estostres autores que cuestionaban los funda-mentos mismos de los sistemas educati-vos se fue matizando en la antropologaeducativa en los Estados Unidos paraenfocar slo ciertos aspectos de funciona-miento.
Dentro de lo especficamente antropo-lgico, pronto se vio la necesidad de sea-lar el uso inadecuado del mtodo etnogr-fico (Wolcott, 1973; Wolcott et al., 1979);se demand la realizacin de estudios ver-daderamente etnogrficos y no slo incor-porar datos o utilizar algunas tcnicas et-nogrficas en otros tipos de estudios(Fetterman, 1982; 1984). Tanto para Wol-
cott como para Fetterman y Agar (1986y 1996) la investigacin etnogrfica es unproceso abierto en el cual el etngrafoaprende mediante el encuentro con uncontexto especfico; no se dedica a probarsistemticamente hiptesis inequvocas orealizar experimentos con los controlescientficos de rigor.
Al mismo tiempo, comenzaron a diver-sificarse los temas de la antropologa edu-cativa basados principalmente en el an-lisis del contexto y proceso escolar. As secomenz a prestar atencin a la organi-zacin escolar, a los procesos de ensean-za en el aula, a los procesos de apren-dizaje de los alumnos, a las polticas edu-cativas y a la insercin de la institucinescolar en un contexto social especfico,entre otros.
Estos temas, a su vez, se fueron subdi-vidiendo de manera tal que la organiza-cin escolar centraba su atencin en elpapel de los directores de escuela (Wol-cott, 1973; Wolcott et al., 1979); en losmaestros (McPherson, 1972; Lortie, 1975;Wolcott, 1977); en la organizacin del aula(Jackson, 1968; Mehan, 1979); en los pro-blemas de aprendizaje, especialmente delidioma y de matemticas; en los proble-mas de gnero en la escuela (Weis, 1988)y en los problemas de relaciones intert-nicas en el contexto escolar (educacinbilinge).
Si se analiza lo publicado en los lti-mos nmeros de Anthropology and Edu-cation Quarterly se puede tener un pa-norama de los principales temas depreocupacin de los antroplogos edu-cativos en la actualidad. Las cuestionesde lenguaje y de la enseanza del idio-ma (Medina y Luna, 2000; Golden,2001; Danforth y Navarro, 2001; Pove-
-
20 Wayne J. Robins
da, 2001; Bender 2002), del aula (Hogany Corey, 2001; Nagai, 2001; Wax, 2002),de la educacin bilinge y bicultural (Hor-nberger, 2000; Freeman, 2000; Tsaiy Earnest, 2000; Nozaki, 2000) y de laidentidad (Hemmings, 2000; Arlin, 2000;Villenas, 2001; Rymes y Pash, 2001; Qui-roz, 2001; Zine, 2001) dominan los temasde investigacin. Ocasionalmente se abor-dan temas de gnero (Stone y McKee,2000), de currculum (Longwell-Gricey Letts, 2001), de la enseanza de mate-mticas (Fast, 2000), de la comunidadescolar (Bushnell, 2001), de la culturaescolar (Kipnis, 2001), del maestro(Ouyang, 2000; Wood, 2000) y de la co-mercializacin de la educacin (Bartlett,Frederick, Gulbrandsen y Murillo, 2002),entre otros.
LA ANTROPOLOGAEDUCATIVA EN MXICO
En Mxico la antropologa educativa haquedado limitada principalmente a laesfera de la educacin indgena. En estecontexto hay que destacar las investiga-ciones de Aguirre Beltrn (1983), Julio dela Fuente (1964), Brice Heath (1972),Modiano (1974), Villanueva (1993), Mon-tes Garca (1995) y Bertely Busquets(1996).
La educacin indgena contempornease intensifica con las polticas educativasimplementadas por Jos Vasconcelos yMoiss Senz. Ambos compartan la vi-sin de la escuela como un espacio detransformacin social, cultural y econ-mica orientado a la modernizacin delcampesino y su incorporacin a la vidanacional bajo la gida de la ideologa de
la revolucin mexicana. Las misiones cul-turales fueron un modelo emulado enotras partes del continente en lo que serefiere a la transformacin del campesi-no/indgena en ciudadano til.
Los planteamientos de Vasconcelosy Senz tambin fueron los antecedentesdel indigenismo de Gonzalo AguirreBeltrn y, especialmente, de Julio de laFuente, quien comenz a reflejar en el es-cenario nacional algunas de las preocu-paciones de la antropologa educativa deotros lugares. Sin embargo, ya desde lapoca de Gamio la antropologa mexica-na haba quedado relegada a la arqueo-loga y al estudio de los pueblos indge-nas, as que debido a la fuerte cargaideolgica de la escolarizacin en Mxi-co desde la dcada de los veinte y a lamisin encomendada a la Secretara deEducacin Pblica de forjar y reforzar laidentidad nacional mexicana (Vzquez,1979; 1985), la antropologa no ha contri-buido al debate nacional en lo referente ala educacin, ms all de la educacinindgena bilinge y bicultural.
Aun as, ni en los crculos educativosni en los antropolgicos la educacin in-dgena ha sido un espacio significativo dereflexin para la definicin de las polti-cas educativas nacionales. Si bien se creuna subsecretara de educacin indgenadentro de la Secretara de Educacin P-blica, sta parece haber sido una manerade delimitar y contener el problema ind-gena y no permitir que enriqueciera laeducacin bsica con sus experiencias,perspectivas, anlisis y reflexiones.
Solana et al. (1981), en su Historia dela educacin pblica en Mxico, no anali-zan el desarrollo de la educacin indge-na. La obra colectiva Antropologa breve
-
Un paseo por la antropologa educativa 21
de Mxico, de Arizpe et al. (1993), no abor-da la problemtica educativa, y AndrsMedina (1996: 17), al delinear los tpicosde la antropologa mexicana, mencionasolamente de paso la posibilidad de quela antropologa contribuya a apoyar unapedagoga en una poblacin multilingey diversamente cultural.
En cambio, Latap (1998) incluye doscaptulos de antroplogos y un captulode una educadora que ha realizado estu-dios en el campo de la educacin indge-na; pero ninguno desarrolla planteamien-tos novedosos respecto de la problemticade las polticas educativas o del procesoeducativo. Guillermo de la Pea adoptauna perspectiva histrica (con considera-ciones sobre Justo Sierra, Jos Vasconce-los, Moiss Senz, Narciso Bassols, Jai-me Torres Bodet y el INI) para mostrarcmo la escuela era y sigue siendo unainstitucin con la responsabilidad de for-jar una cultura comn en un contexto degrandes diversidades y divergencias. De-dica dos pginas a modo de conclusin altema de Perspectivas: globalizacin ypluralismo cultural y concluye que [...]apesar de todo, la escuela sigue teniendoun papel privilegiado en la formacin devalores, en cuanto mediacin universa-lista entre lo pblico y lo privado [...] se-guimos esperando de la educacin formalel papel de vanguardia en la recreacinde nuestra cultura nacional, que recojalas aspiraciones histricas de justicia ysolidaridad, y se abra a la democracia, alrespeto a los derechos humanos y al plu-ralismo cultural (De la Pea, 1998: 83).
Jorge Alonso traza la historia del pro-ceso democratizador del pas desde la re-volucin mexicana. Seala que la edu-cacin se ha ido abriendo como espacio
de politizacin. Se ha venido constatan-do que a mayor educacin, mejor actitudante los valores ciudadanos y ante lasexigencias de democracia (Alonso, 1998:160). Aunque su ensayo no es propiamen-te sobre la educacin, ni en un sentidoamplio, concluye que hay una educacinpara, en y por la democracia. Hay un pro-ceso pedaggico en renovacin que ense-a a ser ciudadano (Alonso, 1998: 174).
Bertely Busquets (1998) presenta lahistoria del desarrollo de la educacinindgena durante el siglo XX, incluye unapartado sobre los aportes tericos en laspolticas educativas indigenistas y msall de ellos. Seala que los estudios handestacado los lmites de las polticas es-tatales dirigidas a las poblaciones ind-genas, analizando las polticas lingsti-cas y la enseanza del castellano comosegundo idioma. Tambin hay estudios dela socializacin primaria de nios indge-nas en sus comunidades de origen y an-lisis del proceso de ladinizacin impul-sados por las escuelas no-indgenas, lo quelleva a plantear la problemtica de lasdinmicas culturales en las escuelas. Sinembargo, Bertely Busquets no destacacmo estos trabajos han influido en ladefinicin de polticas educativas nacio-nales.
No se pretende restar importancia ala educacin indgena, especialmente envista de las conferencias mundiales so-bre el tema que han sido organizadas porel WIPCE (World Indigenous Peoples Con-ference on Education). En la ltima con-ferencia, realizada del 4 al 10 de agostode 2002 en Calgary, Canad, adems deabordar las temticas tradicionales de laidentidad cultural y de la enseanza delos idiomas indgenas en los contextos
-
22 Wayne J. Robins
escolares, tambin se abordaron temascomo la educacin superior y el uso de latecnologa de la informtica en la promo-cin de los intereses educativos indgenas.Por otra parte, en fechas recientes, laUniversidad Pedaggica Nacional orga-niz la Primera Reunin Nacional de laLnea de Educacin Intercultural (2001),en tanto que el Ministerio de Educacinde Guatemala con la USAID1 organiz laPrimera Feria Hemisfrica de EducacinIndgena.
Aunque la educacin indgena ha sidoel rea de inters primordial de la antro-pologa educativa en Mxico, no se puededesconocer el inters de algunos antro-plogos por la educacin popular, limita-do en gran parte a la educacin de los sec-tores populares de la sociedad para lademocracia (Alonso, 1986).
Inspirados en la teora de la hegemo-na de Gramsci, pero dejando de lado susplanteamientos respecto de la escuelaunitaria, estos autores se han planteadola educacin de adultos, la educacin delos obreros y la educacin popular enMxico (y en Amrica Latina) a partir deuna intencionalidad poltica emancipa-dora (Torres Carrillo, 2000), pero inde-pendientemente de la organizacin delsistema escolar y de la escolarizacin.
En vista del reciente tomo editado porCarmel Borg, Joseph A. Buttigieg y Pe-ter Mayo (2002), sera interesante repen-sar el sistema educativo y la escolariza-cin, especialmente la educacin mediasuperior y superior, desde la perspectivade la hegemona y la pedagoga crtica.
Como ha pasado en otras regiones delmundo, muchos de los estudios que po-
dran considerarse de antropologa edu-cativa se han realizado en institucionesconsideradas no antropolgicas (BertelyBusquets, 2000: 17-20), a pesar de queactualmente el Centro de Investigacionesy Estudios Superiores en AntropologaSocial (CIESAS) coordina un proyecto de-nominado Antropologa e Historia de laEducacin. En Mxico cabe destacar ala Direccin de Investigaciones Educati-vas (DIE), adscrita al Cinvestav, del Insti-tuto Politcnico Nacional, y a los centrosde investigacin de la Universidad Na-cional Autnoma de Mxico, que han im-pulsado el uso de la etnografa en la in-vestigacin educativa.
CONCLUSIONES
Al inicio de este paseo se destac la pre-ocupacin dentro de algunos crculos delas ciencias de la educacin por el hechode que la etnografa haya ido desplazan-do a la tradicional filosofa de la educa-cin. Adems, se seal que en muchosprogramas de estudio de las ciencias dela educacin la antropologa tiene unapresencia importante.
En general, en Mxico los antroplo-gos no han estado presentes en las gran-des reformas educativas que se han im-plementado en el pas. Esta afirmacinpodra parecer polmica en vista de laexperiencia de las escuelas rurales y lasmisiones culturales de la dcada de lostreinta y cuarenta. Sin embargo, el gre-mio antropolgico no ha sido capaz desacar lecciones de la educacin indgenabilinge y bicultural para su aplicacinen el contexto de la educacin nacional.Los antroplogos en Mxico tampoco han1 U.S. Agency for International Development.
-
Un paseo por la antropologa educativa 23
realizado trabajo de campo en las escue-las que no sean indgenas. Aparte de losestudios del sindicato de maestros, comouna instancia poltica y de organizacindel gremio docente (Valdez Vega, 2001),no se conocen estudios antropolgicos dela prctica docente, de las aulas en lasescuelas mexicanas, de los directoresde escuela, del currculum de la educa-cin bsica, de la educacin media supe-rior o de la educacin superior, de las cues-tiones de identidad (que no sea indgena)en el contexto escolar o las cuestionesde gnero. Una excepcin es el estudio deGarma (1994) sobre el problema de losTestigos de Jehov en las escuelas mexi-canas. El campo es amplio.
Dentro de la antropologa educativa sesigue discutiendo la orientacin de lasinvestigaciones realizadas: hacia la an-tropologa (datos, teoras, mtodos y pers-pectivas) o hacia la educacin (problemas,prcticas educativas e instituciones) (Ja-cob, 2001; Hammond y Spindler, 2001;Watkins, 2001; Gonzlez, 2001). En tr-minos generales, se encuentra poca re-flexin sobre el panorama de la proble-mtica estructural de la educacin en elcontexto de la globalizacin. Un resumenbastante completo y til de esta proble-mtica se puede encontrar en Brown etal. (1997).
En el campo educativo, el resumen deBrown et al. podra servir como un pro-grama de investigacin antropolgica ha-cia el futuro. Destacan las implicacionespara la educacin del cambio del nacio-nalismo econmico a una economa es-tructurada con base en una ideologa neo-conservadora de la competitividadindividual; la relacin, ahora conflictiva,entre educacin y democracia; la discu-
sin problemtica sobre capital humano,capital social y capital cultural; educaciny productividad econmica; la credencia-lizacin de la educacin (acumulacin dettulos, diplomas, etc.) en la lucha por unlimitado nmero de puestos de trabajo;la naturaleza cambiante de competenciasy habilidades; educacin, gnero y mer-cado de trabajo; la educacin y la elimi-nacin del concepto de clase social; las in-teligencias diferenciales, incluyendo laemocional; polticas de reconocimiento delas diferencias sociales, econmicas, tni-cas, nacionales, lingsticas, de gnero,etc.; educacin en las sociedades poscolo-niales; la mercantilizacin de la educa-cin; el impacto de las nuevas polticasrespecto de los docentes; la educacin yla jerarqua ocupacional; y los problemasde la equidad y de la justicia social.
Si bien stos son algunos de los gran-des temas, la antropologa tampoco pier-de de vista lo micro lo que pasa en losdiversos niveles del aparato educativo,desde las secretaras hasta el aula, y tan-to los funcionarios y profesionales quetoman las decisiones de poltica educati-va como aquellos encargados de imple-mentarlas.
La antropologa en Mxico tiene el retode insertarse en el campo educativo e ilu-minarlo desde adentro aportando su cien-cia en la definicin de la educacin delfuturo.
BIBLIOGRAFA
AGAR, M. H. (1986), Speaking of ethnography,Londres, Sage Publications.
(1996), The professional stranger: aninformal introduction to ethnography,2a. ed., San Diego, Academic Press.
-
24 Wayne J. Robins
AGUIRRE BELTRN, Gonzalo (1983), Lenguasvernculas. Su uso y desuso en la ensean-za: la experiencia de Mxico, Mxico, Edi-ciones de la Casa Chata.
ALONSO, Jorge (1998), La educacin en laemergencia de la sociedad civil, en PabloLatap Sarre (comp.), Un siglo de educa-cin en Mxico, t. I, Mxico, Consejo Na-cional para la Cultura y las Artes/Fondode Cultura Econmica, pp. 150-174.
ALONSO, Jorge (comp.) (1986), Los movimien-tos sociales en el valle de Mxico, ts. I y II,Mxico, CIESAS.
ARIZPE, Lourdes (coord.) (1993), Antropologabreve de Mxico, Mxico, Academia de la In-vestigacin Cientfica, A. C./Centro Regionalde Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM.
ARLIN MICKELSON, Roslyn (2000), Making theirway: four books on youth, culture and iden-tity, Anthropology and Education Quar-terly, vol. 31, nm. 3.
BARTLETT, Lesley, Marla FREDERICK, ThaddeusGULBRANDSEN y Enrique MURILLO (2002),The marketization of education: publicschools for private ends, Anthropology andEducation Quarterly, vol. 33, nm. 1.
BENDER, Margaret (2002),From easy phone-tics to the syllabary: an orthographic divi-sion of labor in Cherokee language educa-tion, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 33, nm. 1.
BERTELY BUSQUETS, Mara (1996), Aproxima-cin histrica al estudio etnogrfico de larelacin indgenas migrantes y procesosescolares, Mxico, Instituto Superior deCiencias de la Educacin del Estadode Mxico (ISCEEM).
(1998), Educacin indgena del si-glo XX en Mxico, en Pablo Latap Sarre(comp.), Un siglo de educacin en Mxico,t. II, Mxico, Consejo Nacional para laCultura y las Artes/Fondo de Cultura Eco-nmica, pp.74-110.
(2000), Conociendo nuestras escuelas.Un acercamiento etnogrfico a la culturaescolar, Mxico, Paids.
BERTELY BUSQUETS, Mara y A. ROBLES (1997),Indgenas en la escuela, Mxico, ConsejoMexicano de Investigacin Educativa.
BOAS, Franz (1962), Anthropology and modernlife, Nueva York, W.W. Norton, pp.168-201.
BORG, Carmel, Joseph A. BUTTIGIEG y PeterMAYO (2002), Gramsci and education, Nue-va York, Rowman & Littlefield Publishers.
BRICE HEATH, Shirley (1972), La poltica dellenguaje en Mxico. De la colonia a la na-cin, Mxico, Instituto Nacional Indige-nista.
BROWN, Phillip, A. M. HALSEY, Hugh LAUDER yAmy STUART WELLS (1997), The transfor-mation of education and society: an intro-duction, en A.H. Halsey, Hugh Lauder,Phillip Brown y Amy Stuart Wells (comps.),Education, culture, economy and society,Nueva York, Oxford University Press.
BUSHNELL, Mary (2001), This bed of roses hasthorns: cultural assumptions and commu-nity in an elementary school, Anthropolo-gy and Education Quarterly, vol. 32,nm. 2.
CARNOY, Martin (1977), La educacin comoimperialismo cultural, Mxico, Siglo XXI.
COLE, Michael (1996), Cultural psychology: aonce and future discipline, Cambridge,Harvard University Press.
COLE, M., J. GAY, J. A. G LICK y D. W. SHARP(comps.) (1971), The cultural context oflearning and thinking, Nueva York, Ba-sic Books.
COLE, M. y S. SCRIBNER (comps.) (1974), Cul-ture and thought: a Psychological introduc-tion, Nueva York, Wiley and Sons.
COLE, Michael y B. MEANS (1981), Compara-tive studies in how people think: an intro-duction, Cambridge, Harvard UniversityPress.
DANFORTH, Scot y Virginia NAVARRO (2001),Hyper-talk: sampling the social construc-tion of ADHD (Attention Deficit Hyperacti-vity Disorder) in everyday language, An-thropology and Education Quarterly,vol. 32, nm. 2.
-
Un paseo por la antropologa educativa 25
DE LA FUENTE, Julio (1964), Educacin, antro-pologa y desarrollo de la comunidad, Mxi-co, Instituto Nacional Indigenista.
DE LA PEA, Guillermo (1981), El aula y la f-rula, Mxico, El Colegio de Michoacn.
(1998), Educacin y cultura en elMxico del siglo XX, en Pablo Latap Sarre(comp.), Un siglo de educacin en Mxico,t. I, Mxico, Consejo Nacional para la Cul-tura y las Artes/Fondo de Cultura Econ-mica, pp. 43-83.
DEWEY, John (1897), My pedagogic creed, TheSchool Journal, vol. LIV, nm. 3, pp.77-80.
(1899), School and society, Chicago,University of Chicago Press.
(1916), Democracy and education,Nueva York, Macmillan.
EDDY, E. M. (1985), Theory, research andapplication in educational anthropology,Anthropology & Education Quarterly,vol.16, nm. 2.
ERIKSON, E. H. (1950), Childhood and society,Nueva York, W.W. Norton.
ESCALANTE, Carlos Mara y Mara del CarmenSNCHEZ (comps.) (1991), Etnografa e in-vestigacin educativa, Mxico, InstitutoSuperior de Ciencias de la Educacin delEstado de Mxico (ISCEEM).
FAST, Gerald R. (2000), Africa, my teacher:an expatriates perspectives on teachingmathematics in Zimbabwe, Anthropologyand Education Quarterly, vol. 31, nm.1.
FETTERMAN, D. M. (1982), Ethnography ineducational research: the dynamics of di-ffusion, Educational Researcher, vol. 11,nm. 3, pp. 17-29.
(1984), Ethnography in educationalevaluation, Newbury Park, Sage Publica-tions.
FREEMAN, Rebecca (2000), Contextual chal-lenges to dual-language education: a casestudy of a developing middle school pro-gram, Anthropology and Education Quar-terly, vol. 31, nm. 2.
FREIRE, Paulo (1976), Pedagoga del oprimi-do, Mxico, Siglo XXI.
GARMA NAVARRO, Carlos (1994), El problemade los Testigos de Jehov en las escuelasmexicanas, Nueva Antropologa, vol. XIII,nm. 45.
GOLDEN, Deborah (2001), Now, like real Is-raelis, lets stand up and sing: teaching thenational language to Russian newcomersin Israel, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 32, nm. 1.
GONZLEZ, Norma (2001), Finding the theoryin practice: comment on the Hammong-Spindler and Watkins exchange, Anthro-pology and Education Quarterly, vol. 32,nm. 3.
HAMMOND, Lorie y George SPINDLER (2001),Not talking past each other: cultural rolesin education research, Anthropology andEducation Quarterly, vol. 32, nm. 3.
HEMMINGS, Annette (2000), Lonas links:postoppositional identity work of urbanyouths, en Anthropology and EducationQuarterly, vol. 31, nm. 2.
HENRY, Jules (1960), A cross-cultural outlineof education, Current Anthropology, vol. 1,nm. 4, pp. 267-305.
(1967), La cultura contra el hombre,Mxico, Siglo XXI.
(1971), Pathways to madness, NuevaYork, Vintage Books.
(1972), Jules Henry on education, Nue-va York, Random House.
HENRY, Jules y Zunia HENRY (1944), Doll playof Pilaga indian children and field analy-sis of the behaviour of Pilaga indian chil-dren, Nueva York, American Orthopsychiat-ric Association.
HERSKOVITS, Melville J. (1958), Acculturation.The study of culture contact, Gloucester,Peter Smith.
HOGAN, Kathleen y Catherine COREY (2001),Viewing classrooms as cultural contextsfor fostering scientific literacy, Anthropo-logy and Education Quarterly, vol. 32,nm. 2.
HORNBERGER, Nancy H. (2000), Bilingual edu-cation policy and practice in the Andes:
-
26 Wayne J. Robins
Ideological paradox and intercultural pos-sibility, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 31, nm. 2.
ILLICH, Ivn (1971), Deschooling society, Nue-va York, Harper & Row.
JACOB, Evelyn (2001), The Council on Anthro-pology and Education as a crossroad com-munity: reflections on theory-oriented andpractice-oriented research, Anthropologyand Education Quarterly, vol. 32, nm. 3.
JACKSON, P. (1968), Life in classrooms, NuevaYork, Holt, Rinehart and Winston.
KIMBALL, Solon T. (comp.) (1974), Culture andthe educative process: an anthropologicalperspective, Nueva York, Teachers CollegePress.
KIMBALL, Solon T. y James MCCLELLAN JR.(1962), Education and the New America,Nueva York, Random House.
KIPNIS, Andrew (2001), Articulating schoolcountercultures, Anthropology and Edu-cation Quarterly, vol. 32, nm. 4.
LATAP SARRE, Pablo (comp.) (1998), Un siglode educacin en Mxico, Mxico, ConsejoNacional para la Cultura y las Artes/Fon-do de Cultura Econmica.
LEVINSON, Bradley A. (1999), Resituating theplace of educational discourse in anthro-pology, American Anthropologist, vol. 101,nm. 3, pp. 594-604.
LINTON , Ralph (1945), The cultural back-ground of personality, Nueva York, Apple-ton Century.
LONGWELL-GRICE, Hope y William J. LETTS IV(2001), Why doesnt the creed read alwaysbe critical? An examination of a liberal cu-rriculum, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 32, nm. 2.
LORTIE, Dan C. (1975), Schoolteacher. A socio-logical study, Chicago, The University ofChicago Press.
MCPHERSON, Gertrude H. (1972), Small townteacher, Cambridge, Harvard UniversityPress.
MEAD Margaret (s/f), The adolescent girl inSamoa, report to the National Research
Council, Margaret Library of Congress,Collections of the Manuscript Division,container 12, Margaret Mead Papers. Pue-de ser consultado en la direccin http://w w w . s s c . u w o . c a / s o c i o l o g y / m e a dfinal_report_intro.htm
(1928), Coming of age in Samoa. A psy-chological study of primitive youth for west-ern civilization, Nueva York, Morrow.
(1931), Growing up in New Guinea: acomparative study of primitive education,Nueva York, Morrow.
(1942a), An anthropologist looks atthe teachers role, Educational Methods,nm. 21, pp. 219-223.
(1942b), And keep your powder dry:anthropologist looks at America, NuevaYork, Morrow.
(1951), The school in American culture,Harvard, Harvard University Press.
MEDINA, Andrs (1996), Recuentos y figuracio-nes. Ensayos de antropologa mexicana,Mxico, Universidad Nacional Autnomade Mxico.
MEDINA, Catherine y Gaye LUNA (2000), Nar-ratives from latina professors in highereducation, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 31, nm. 1.
MEHAN, Hugh (1979), Learning lessons: socialorganization in the classroom, Cambridge,Harvard University Press.
MODIANO, Nancy (1974), La educacin indge-na en los Altos de Chiapas, Mxico, Insti-tuto Nacional Indigenista.
MONTES GARCA, Olga (1995), Maestros enzonas indgenas: intermediarios cultura-les y/o polticos?, Nueva Antropologa,vol. XIV, nm. 48.
NAGAI, Yasuko (2001), Developing assessmentand evaluation strategies for vernacularelementary school classrooms: a collabora-tive study in Papua New Guinea, Anthro-pology and Education Quarterly, vol. 32,nm. 1.
NOZAKI, Yoshiko (2000), Essentializing dilem-ma and multiculturalist pedagogy: an eth-
-
Un paseo por la antropologa educativa 27
nographic study of Japanese children in aUS school, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 31, nm. 3.
OUYANG, Huhua (2000), One-way ticket: astory of an innovative teacher in mainlandChina, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 31, nm 4.
POVEDA, David (2001), La Ronda in a Span-ish kindergarten classroom with a cross-cultural comparison to sharing time in theUSA, Anthropology and Education Quar-terly, vol. 32, nm. 3.
QUIROZ, Pamela Anne (2001), The silencingof a latino student voice: Puerto Ricanand Mexican narratives in eighth grade andhigh school, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 32, nm. 3.
REDFIELD, Robert, Ralph LINTON y Melville J.HERSKOVITS (1935), A memorandum for thestudy of acculturation, American Anthro-pologist, vol. 38, nm. 3, pp. 149-152.
REDFIELD, Robert (1973), A contribution ofanthropology to the education of the teach-er, en F. Ianni y E. Storey (comps.), Cul-tural relevance and educational issues,Boston, Little, Brown and Company.
REYERO GARCA, David (2000), Es la antro-pologa el final de la filosofa de la educa-cin?, Enrahonar, nm. 31, pp. 95-105.http://wwww.bib.uab.es/pub/enrahonar/
Revista de Etnografa de la Educacin, http://www.unizar.es/etnoedu
ROCKWELL, Elsie (1980), La relacin entre et-nografa y teora en la investigacin edu-cativa, Mxico, Direccin de Investigacinen Educacin (DIE), CINVESTAV.
RUEDA, Mario, Gabriela DELGADO y Jacobo ZAR-DEL (comps.) (1994), La etnografa en edu-cacin: panorama, prcticas y problemas,Mxico, Centro de Investigaciones y Ser-vicios Educativos de la Universidad Nacio-nal Autnoma de Mxico.
RYMES, Betsy y Diana PASH (2001), Question-ing identity: the case of one second-lan-guage learner, Anthropology and Educa-tion Quarterly, vol. 32, nm. 3.
SERRACINO CALAMATTA, George (s/f), Bases dela educacin I. http://www.umce.cl, docu-mento de apoyo a la docencia, Santiago deChile, Universidad Metropolitana.
SOLANA, Fernando, Ral CARDIEL REYES y RalBOLAOS MARTNEZ (coords.) (1981), Histo-ria de la educacin pblica en Mxico,Mxico, Secretara de Educacin Pblica/Fondo de Cultura Econmica.
SPINDLER, George (1955), Sociocultural andpsychological processes in Menomini accul-turation, Berkeley, California UniversityPress.
SPINDLER, George y Louise SPINDLER (1982),Doing the ethnography of schooling. Edu-cational Anthropology in Action, NuevaYork, Holt, Rinehart and Winston.
(1987), Interpretive ethnography ofeducation at home and abroad, LawrenceErlbaum Associates.
(2000), Fifty years of anthropology andeducation 1950-2000, Hillsdale, LawrenceErlbaum Associates.
SPINDLER, George, Louise SPINDLER, HenryTRUEBA y Melvin D. WILLIAMS (1990), Theamerican cultural dialogue and its trans-mission, Londres, Falmer.
SPINDLER, George (comp.) (1955), Educationand anthropology, Stanford, Stanford Uni-versity Press.
(1963), Education and culture: anthro-pological perspectives, Nueva York, HoltRinehart and Winston.
(1974), Education and cultural process.Towards an anthropology of education,Nueva York, Holt, Rinehart and Winston.
(1987), Cultural process. Anthropolo-gical Approaches, 2a. ed., Prospect Heights,Waveland Press.
STONE, Linda y Nancy P. MCKEE (2000), Gen-dered futures: student visions of career andfamily on a college campus, Anthropologyand Education Quarterly, vol. 31, nm. 1.
TORRES CARRILLO, Alfonso (2000), Ires y veni-res de la educacin popular en AmricaLatina, La Piragua, nm. 18.
-
28 Wayne J. Robins
TSAI, Min-Ling y Georgina EARNEST GARCA(2000), Whos the boss? How communi-cative competence is defined in a multi-lingual preschool classroom, Anthropol-ogy and Education Quarterly, vol. 31,nm 2.
VALDEZ VEGA, Carmen Imelda (2001), SNTE:una visin erudita de su historia, NuevaAntropologa, vol. XVIII, nm. 59.
VZQUEZ, Josefina Zoraida (1979), Nacionalis-mo y educacin en Mxico, 2a. ed., Mxico,El Colegio de Mxico.
(1985), Ensayos sobre la historia de laeducacin en Mxico, 2a. ed., Mxico, El Co-legio de Mxico.
VILLANUEVA VILLANUEVA, Nancy Beatriz (1993),La prctica docente en la educacin pre-escolar: Autonoma o control?, NuevaAntropologa, vol. XIII, nm. 44.
VILLENAS, Sofia (2001), Latin mothers andsmall-town racisms: creating narratives ofdignity and moral education in North Ca-rolina, Anthropology and Education Quar-terly, vol. 32, nm. 1.
WATKINS, John M. (2001), Re-searching re-searchers and teachers: comment on Nottalking past each other, Anthropology andEducation Quarterly, vol. 32, nm. 3.
WAX, Murray L. (2002), The school classroomas frontier, Anthropology and EducationQuarterly, vol. 33, nm. 1.
WEIS (1988), Class, race and gender in ameri-can education, Albany, State University ofNew York Press.
WHITING, Beatrice B. (1963), Six cultures: stud-ies of child rearing, Nueva York, Wiley& Sons.
WHITING, John W. M. (1964), Child trainingand personality: a cross-cultural study,New Haven, Yale University Press.
(1966), Field guide for a study of so-cialization, Nueva York, Wiley & Sons.
(1978), Becoming a Kwoma: teachingand learning in a New Guinea tribe, Nue-va York, AMS Press.
WOLCOTT, H. (1973), The man in the princi-pals office. An ethnography, Nueva York,Holt, Rinehart and Winston.
(1977), Teachers versus technocrats: aneducational innovation in anthropologicalperspective, Eugene, Center for Educatio-nal Policy and Management, University ofOregon.
(1980), PA Comments: ethnographyand applied policy research, PracticingAnthropology, nm. 32.
WOLCOTT, H., Ray BARNHART y John H. CHIL-COTT (1979), Anthropology and educatio-nal administration, Tucson, ImpresoraSahuayo.
WOOD, Diana R. (2000), Narrating profession-al development: teachers stories as textsfor improving practice, Anthropology andEducation Quarterly, vol. 31, nm. 4.
ZINE, Jasmin (2001), Muslim youth in cana-dian schools: education and the politics ofreligious identity, Anthropology and Edu-cation Quarterly, vol. 32, nm. 4.