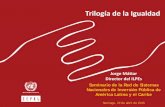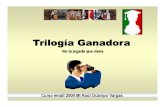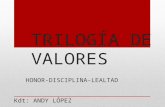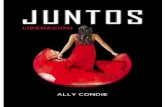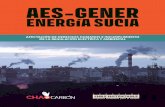Trilogía sucia de la Habana y el retorno del hombre fuerte.doc
-
Upload
francisco-carrillo -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Trilogía sucia de la Habana y el retorno del hombre fuerte.doc

Píldoras azules o píldoras rojas: La Trilogía sucia de la Habana y el retorno del hombre fuerteFrancisco CarrilloUniversidad de Pensilvania
En una de las escenas medulares de The Matrix (Larry y Andy Wachowski,
1999), el cariacontecido Morfeus, jefe de la resistencia contra el imperio de las
máquinas, le ofrece dos píldoras al héroe de la saga, de nombre “Neo”. La píldora
azul hará que olvide su contacto con la resistencia y le devolverá a su mundo de
seguridades. La píldora roja, sin embargo, le arrojará a una vida de lucha, sufrimiento
y revolución contra el poder opresor de las máquinas. La situación de este hipotético
futuro es la siguiente: las máquinas dominan el mundo y tienen recluidos a los
hombres en extensos y sórdidos campos de cultivo donde, conectados a generadores,
son utilizados como baterías de energía. Para lograr la absoluta enajenación de los
seres humanos las maquinas crearon el programa de realidad virtual Matrix, donde
cada uno de los hombres vive una vida virtual perfectamente ordenada. Neo, cómo no,
se traga la pastilla roja.
La célebre escena de las píldoras apela también al espectador, que no se puede
sentir ajeno al dilema de Neo, con la única diferencia de que en nuestro mundo estas
opciones se dividen entre la analgesia del “capitalismo de ficción”, un estado lisérgico
donde la propia identidad se ha convertido en una mercancía de uso (Vicente Verdú1),
o la confrontación con una “autenticidad” que se advierte cada vez más alejada de las
sociedades tecnológico-informativas del occidente desarrollado, sin que aún se sepa
cifrar su localización.
En principio, el contexto de esta fábula postmoderna y el que nos presenta
Pedro Juan Gutiérrez en la Trilogía sucia de La Habana no pueden ser más opuestos.
Ese futuro ordenado, aséptico, tecnificado y preciso de Matrix resulta antagónico,
aparentemente, al Centro Habana de Pedro Juan, donde la suciedad de su título
impregna todos los motivos de la obra. En medio de un paisaje urbano maloliente y
degradado, la porquería de la Trilogía se enseñorea de las casas y las calles,
extendiéndose a las relaciones personales, igualmente corruptas.
Sin embargo, ambas producciones responden, de maneras diversas, a un
estímulo similar que es el que me interesa destacar en este trabajo, una sensación de
crisis cultural y espiritual que se eleva como lo más característico de las
1 Yo, tu, objetos de lujo. Barcelona, Anagrama, 2006.
1

preocupaciones y propuestas artísticas contemporáneas. Un despertar traumático al
nuevo siglo impregna lo que antes se llamaba el “espíritu de época”. En este sentido,
La Trilogía recoge y reelabora, “a lo cubano”, algunas de las tendencias
predominantes de la reflexión estética y social en occidente, enredada en el dilema de
la resignación o la llamada al cambio. Y de nuevo, y como le sucede a Neo en The
Matrix, Pedro Juan persiste en la vía revolucionaria y elige la píldora roja
(metafóricamente). Quizás por ello la polémica haya rodeado al libro desde su
lanzamiento. En Cuba nunca se ha publicado y, fuera de la isla, muchos críticos lo
acusaron de componer el retrato más conveniente del “periodo especial”: la versión
que las editoriales españolas querían leer. En cualquier caso, hablamos de la novela
cubana que más ha impactado en el panorama literario de los últimos años, la más
traducida, vendida y distribuida (a 17 países) desde su primera publicación por
Anagrama, en 1998.
Una de las razones de la actualidad de la obra se debe, sin duda, a que la Cuba
del periodo especial se adelanta a otros momentos de ruptura dramática con los
modelos previos y reconfiguración de los mapas sociales, una ruptura que en el
contexto internacional está marcada por la profunda crisis que atraviesan los modelos
sociales impuestos por el neoliberalismo, con puntos de inflexión como el
hundimiento de las economías latinoamericanas en los años 90, el cuestionamiento del
estado del bienestar en Europa, los conflictos internacionales desatados por la
administración Bush, el crecimiento del fundamentalismo islámico o el problema del
calentamiento global. Todo ello ha causado una íntima conciencia del agotamiento
cultural y espiritual de occidente, una suerte de decadencia por hipertrofia.
Es aquí, en esta crisis de los esquemas sociales, donde el retrato que realiza
Pedro Juan Gutiérrez de La Habana bajo el periodo especial adquiere una dimensión
universal y se abraza con otros escenarios en descomposición. La suciedad y la
escatología de Pedro Juan como expresión de la degradación del hombre y la
deshumanización de sus relaciones sociales por exceso de promiscuidad, se
transforma, en las muestras del último arte occidental, en una asepsia deshumanizante,
un distopía tecnológica que niega las relaciones personales, sustituidas por las redes
cibernéticas. La tecnología aparece así como una amenaza para los vínculos de
inclusión comunitaria, provocando una suerte de estado alucinógeno en el que las
2

gratificaciones inmediatas e individuales del mundo virtual encubren carencias
sociales profundas.
En su última obra, “Ecce Comu”, Gianni Vattimo viene a reforzar el consenso
que existe entre ciertas tendencias del pensamiento de izquierdas actual sobre los
efectos analgésicos de la tecnología. El filósofo italiano retoma la idea de Francis
Fukuyama sobre el fin de la historia (que éste atribuía a la victoria del bloque
capitalista sobre el campo socialista), en relación a la hegemonía social, cada vez más
atosigante, del mundo cibernético y de las nuevas tecnologías de la información. En
sus palabras:
La desaparición de las divisiones entre derecha e izquierda implica
también la tesis de que la transformación del mundo en una sociedad
única de hombres libres, ricos y democráticos es pura cuestión de
difusión de la información: conectar a todos los hombres a Internet es la
solución de los conflictos, la apertura de una nueva era finalmente libre
de la alienación…
Si hay un sentido en el que la idea de que la historia ha llegado a su fin,
es precisamente cuando se produce una condición de casi total carácter
previsible de cualquier evento, al menos dentro de la pompa “racional” e
informativo-informática de los países ricos (44)
Para reforzar la idea de Vattimo, Slavoj Zizek (en su artículo:
“Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”) señala la
creación de un colchón tecnológico donde las fricciones del capitalismo se amortiguan
en un entorno inmaterial, de supuesto libre intercambio y a salvo de los desajustes del
sistema, lo que denomina, valiéndose del término que acuñó Bill Gates, “capitalismo
libre de fricción”. De nuevo nos topamos con un Matrix. Sin embargo, frente a esta
imagen falsamente liberadora del ciberespacio, Zizek propone descubrir la
materialidad de los “antagonismos sociales traumáticos”, de “las relacionas de poder”
que el mundo virtual oculta:
En sus manuscritos Grundrisse, Marx señaló que la disposición material
de un emplazamiento industrial del siglo XIX materializa directamente
la relación de dominación capitalista –el trabajador aparece como un
mero apéndice subordinado a la máquina que posee el capitalista-;
mutatis mutandis, lo mismo ocurre con el ciberespacio. En las
3

condiciones sociales del capitalismo tardío, la materialidad misma del
ciberespacio genera automáticamente la ilusión de un espacio abstracto,
con un intercambio “libre de fricción” en el cual se borra la
particularidad de la posición social de los participantes. (155)
El concepto de “identidad de clase”, en este caso amenazado de disolución, es
el subyace a la apreciación de Zizek cuando se refiere a la “posición social de los
participantes”, desdibujada en las actuales condiciones del nuevo espacio de
representación social en el que se han convertido las redes de la información. Tanto
Zizek como Vattimo denuncian la enajenación que causa este entorno virtual, a la vez
que plantean la necesidad de generar un pensamiento subversivo que lo desestabilice:
reclaman las pastillas rojas que se tomó Neo. En este punto, sin embargo, cabe
hacernos dos preguntas: ¿existen pastillas rojas, existe la posibilidad de un cambio
real, o el reclamo de Zizek y de Vattimo constata un vacío en la capacidad
trasformadora? Y una segunda, ¿el ciudadano moderno quiere pastillas rojas, quiere
despertar del sueño? ¿No se encontrarán las sociedades occidentales frente la ciega
celebración del placebo?
El último film de uno de los realizadores más atentos a estas dinámicas puede
responder a nuestras dudas. En Una historia de violencia (2005), de David
Cronenberg, la dialéctica entre la píldora roja y la píldora azul parece superada. En
ella, la identidad de clase a la que apelaba Zizek, es decir, la identidad “real” o física,
queda sustituida por las nuevas identidades de ficción, virtuales. El protagonista,
interpretado por Vigo Mortensen, se debate ante el conflicto de sus dos identidades en
lucha, la de un padre de familia en una tranquila comunidad rural y la del asesino
metódico, que se desvela como su “verdadera” identidad. Lo más sorprendente es que
sea esta segunda caracterización, cultivada por la ficción cinematográfica, la que se
advierta, con en paso de la película, como la más verosímil de las dos. La tensión
narrativa que se establece entre estas dos dimensiones, realidad y ficción, marca el
sentido profundo del film, como gran parte de la obra previa de Cronenberg
(Videodrome, Existenz, La mosca…).
La frontera, cada vez más difusa, entre realidad y ficción, se sitúa también en
el centro de la operación de Pedro Juan Gutiérrez. Lo que ocurre es que en su caso
esta operación es de derribo. Por contraste a la resignación o a la irónica aceptación de
la virtualidad creciente, Pedro Juan propone una vuelta del pensamiento fuerte, del
4

hombre fuerte que se rebela, en su caso, por medio de un encuentro con aquello que
pretendemos ocultar, contra la limpieza, la buena educación, los modales o el
refinamiento. Contra los aparatos de mediación, la norma y lo establecido, Pedro Juan
eleva una protesta que resulta una celebración de la porquería, del instinto humano
antes de las represiones que introduce la norma social: “Sólo un arte irritado,
indecente, violento, grosero, puede mostrarnos la otra cara del mundo, lo que nunca
vemos o nunca queremos ver para evitarle molestias a nuestra conciencia (TSH,
105)”.
Una violencia y una irritación que comparte con otro de los ilustres ejemplos
del momento, el cineasta alemán Michael Haneke, quien compone uno de los relatos
más impactantes, por su hondo hiperrealismo, de la sorda resignación occidental.
Películas como El séptimo continente (1989), Funny games (1997) o 71 fragmentos
de una cronología del azar (1994), repuesta hace unas semanas en las salas de cine de
la Habana, ejemplifican esta estética del desconsuelo y profundizan en la pérdida de
un sentido humano de la existencia. Rescataré una de las secuencias de ésta última,
donde en una larga toma con cámara fija, aparece un anciano solitario sorbiendo su
sopa, en absoluto silencio y abstraído delante de un televisor que emite imágenes de la
Patagonia mientras imparte consejos sobre cómo caminar sobre sus glaciares. Quizás
esta imagen componga la síntesis más lograda, y más pesimista, de una vida
traspasada al entorno de la “pantalla total”.
El mero hecho de mostrar las realidades en su absoluta desnudez hace que de
la estética de Haneke surja una acusación que conecta con la propuesta de Pedro Juan
Gutiérrez y su intento por eliminar los eufemismos, por prescindir de las represiones
que dominan el lenguaje. Si en Pedro Juan, el método para escapar al ahogo
existencial y material se basa en la negación de cualquier aparato preceptivo, en
Haneke es el retrato descarnado de estos aparatos lo que causa su denuncia.
En La Trilogía, sin embargo, se advierte una vitalidad a través del esperpento,
lo grotesco, la ironía o el exceso, que termina por celebrar al individuo en su
sensorialidad, sobre todo a partir del sexo. La crisis de la Trilogía se advierte como un
movimiento constructivo, de píldoras rojas, frente a la sensación de incapacidad de
cambio que permea la propuesta de Haneke, que nos introduce en un laberinto sin
puertas. La idea del retorno del pensamiento fuerte, que con diversos enfoques han
retomado pensadores como Antonio Negri y Michael Hard (Imperio), Paolo Virno
5

(Gramática de la multitud)2 Peter Sloterdijk o Luís Fernández Galiano y los
mencionados Gianni Vattimo o Slavoj Zizek, apostando por la recomposición de un
sentido comunitario, la denuncia de las anomias a las que ha conducido el
pensamiento postmoderno o la vuelta a un comunismo libertario, inicia un corriente
postcrítica, de intentos de superación del trauma, que encuentra en Pedro Juan
Gutiérrez una de sus mejores muestras.
Bibliografía:
Cronenberg, David: A History of Violence.
Gutiérrez, Pedro Juan: Trilogía sucia de La Habana. Barcelona: Anagrama,
1998.
Haneke, Michael: 71 fragmentos de una cronología del azar.
Vattimo, Gianni. Ecce Comu. La Habana: Editorial de las ciencias sociales,
2006.
Wachowski, Larry y Andy Wachowski: The Matrix, 1999
Zizek, Slavoj: “Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo
multinacional”. Estudios culturales, reflexiones sobre el multiculturalismo. Ed.
Jameson, Fredric y Zizek, Slavoj: Buenos Aires: Paidós, 1998.
2 Para una nómina de la obra contemporánea que intenta recuperar el comunismo desde una nueva teorización que revise sus fundamentos liberadores, consultar la ponencia de Juan Dúchense Winter “Por un comunismo literario”, (Latin American Studies Association, 2007 Congress. 5-7 sept. 2007).
6