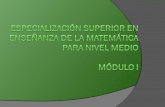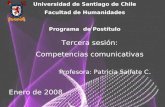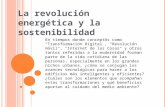Trabajo 4 Postitulo
-
Upload
franciscoparedes -
Category
Documents
-
view
293 -
download
0
Transcript of Trabajo 4 Postitulo

U de CFacultad de EducaciónDirección Educación Continua
EMOCIONES Y LENGUAJE EN EDUCACIÓN Y POLÍTICA(DR: HUMBERTO MATURANA R.):
SÍNTESIS REFLEXIVA EN MIL PALABRAS
Profesor : Sr. Lester Aliaga Castillo Estudiantes : Sr. Francisco Paredes C.
Módulo : Aplicación de competencias comunicativas a contextos pedagógicos.
Ciudad Universitaria, 26 de septiembre de 2009.

SÍNTESIS EXTRACTO TEXTO EMOCIONES Y LENGUAJE EN EDUCACIÓN Y POLÍTICA
El texto de Humberto Maturana construido desde las concepciones de la biología del amor puede sintetizarse en los siguientes puntos:
1.- Origen de lo humano: El lenguaje: En oposición a las teorías evolucionistas que explican el proceso de hominización como resultado del desarrollo cerebral producto de la manipulación de herramientas, el autor expone que el desarrollo cerebral está relacionada con el lenguaje y su vinculación con la sensualidad de la emoción. El lenguaje, entonces, es una forma de operar en coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales, o un conjunto de actos recíprocos que se dan en la aceptación de yo y del otro en relaciones ecológicas con el propio ser y el entorno a través del tiempo. Es así que surge una visión ontogénica de la evolución y del surgimiento de la especie humana en un cúmulo de factores socioculturales e históricamente determinados.
2.- Evolución y competencia: La evolución tiende a conservar los patrones que definen a una especie, pero más que comprender la especificidad de la vida desde preceptos genéticos, el autor sostiene que unicidad de patrones biológicos que definen a la especie humana está en la conservación de patrones culturales, eminentemente simbólicos (ontogénesis), donde la evolución posee un carácter epigenético de relaciones ecológicas y adaptativas con el medio. Así, dentro de una misma especie, la competencia es un factor no biológico y hasta contradictorio con las relaciones ecológicas, puesto que los individuos de una misma especie no compiten entre sí, por el contrario, sientan relaciones recíprocas basadas en la cooperación y ayuda mutua en contextos de aceptación compartidos y normados. En este contexto, el lenguaje, entendido como práctica de coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales surge naturalmente al estar, ser y aceptar al otro.
3.- Emociones: Corresponden a un repertorio o dominio de acciones y/o comportamientos en que un animal se mueve con sus distintas disposiciones corporales que los constituyen y realizan. De ahí que todo acto humano y social tenga como fundamento o causa una emoción y para el autor, la emoción primordial es el amor entendido como la aceptación del propio ser y la aceptación del otro donde el dominio de acciones los legitima en la convivencia. En otro sentido, la agresión destruye la convivencia porque es contraria a esta concepción del amor, de ahí que en la agresión el lenguaje carezca de posibilidad. Por último, toda acción involucra una emoción, por ello las emociones son cognoscibles desde el actuar, no así los sentimientos.
4.- Fundamento emocional de lo social: Si el lenguaje explica o hace posible el proceso de hominización, y si el lenguaje adquiere existencia en la interacción del ser con el otro en vínculos sensuales de aceptación mutua y de respeto, esta emoción, llamada amor por el autor, es el origen de lo humano y de lo social. Por consiguiente, humanidad, amor y lenguaje sólo son en tanto ocurre una historia afincada en la duración de relaciones sensuales de aceptación mutua y de respeto centrada en coordinaciones consensuales que trae la convivencia. Ejemplos de estos tipos de coordinaciones existen en los trabajos cooperativos voluntarios, en la empatía que

conlleva a la acción, en el jugar, en el hablar o en el amar. Signos permanentes de ontogénesis son observables en acciones tan comunes como ir a comprar (recolección), sentarse a la mesa a comer (convivencia) o acariciarse con los hijos a la pareja (sensualidad). Esta praxis conservada es la que crea la especie homo y permite el surgimiento del lenguaje.
5.- Biología de la educación: Con la noción de la especie humana como sistema de estructura determinada el autor comprende la educación como un procesos que ocurre fuera del cuerpo en tanto relación con otro/s, esto es, si un estímulo afecta nuestro organismo, sus efectos dependen de la estructura biológica de ese cuerpo en ese lugar y tiempo específicos, aún cuando el estímulo ocurre fuera de éste. De ahí que la educación ocurre sólo en relación con otros, sin ser propiedad de ninguno en tanto es un fluir de coordinaciones consensuales de acción, es decir, se da en tanto exista lenguaje, pues la educación pertenece al campo de relaciones en que se da la convivencia. Por último, la educación gatilla procesos de transformación estructural dado que ninguna entidad biológica determina su futuro por su origen, por el contrario, y a propósito de la idea de ontogénesis, es el ambiente, la cultura, el mundo de lo social con su inmediatez y su historicidad el factor ambiental primordial que desarrolla una entidad biológica humana singularizada como lo es, por ejemplo, un estudiante mapuche de Trapa-Trapa.
6.- ¿Qué es educar?: Según el autor, educar es el proceso mediante el cual un niño o un adulto se transforma como resultado de la convivencia de manera que sus formas de vida se hacen cada vez más comunes con el otro en un espacio de convivencia. El educar transita así desde transformaciones estructurales actuales y perennes a una historia de acomodación, mimetismo, adopción y consenso de patrones culturales de convivencia comunes al ser y al otro, momento en que se crea, y recrea la comunidad conservándola. Por ello y más allá de estas características de conservadurismo de los sistemas culturales, la educación es un proceso de transmisión y adopción permanente de cultura que perdura en tanto exista la vida del sujeto y persista su comunidad. En este sentido, el autor identifica dos momentos cruciales en la vida educativa del sujeto: la infancia y la juventud. El primero, el niño aprende a amar, es decir, a aceptarse a sí mismo y a aceptar al otro respetándolo en una convivencia en comunidad; en el segundo, aparecen las responsabilidades sociales, aspectos que se logran viviendo y conviviendo en el espacio recreado por la educación.
7.- ¿Para qué educar?: Para aprender a amar, a recuperar la armonía fundamental entre lo humano y entre lo humano respecto de lo natural. Una especie de vuelta o retorno a ese espacio de convivencia primordial anterior al surgimiento del patriarcado.
Reflexión final: En el texto, el autor desarrolla las posiciones generales y básicas de lo que se conoce como “biología del amor”, la que cimienta en las ideas del lenguaje y el amor como causas explicativas o por lo menos comprensibles de la evolución de los homínidos, esto es, como motor del proceso de hominización, oponiendo una teoría fenotípica ontogénica a las concepciones clásicas de biología contenidas en la genética y la herencia, derivando posteriormente a planteamientos de orden axiológico y teleológicos en educación.