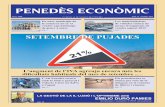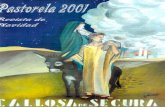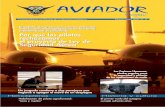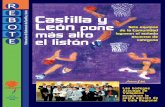Teórico nº15 (17-05) Octavio Paz
-
Upload
pablo-lazzarano -
Category
Documents
-
view
13 -
download
1
Transcript of Teórico nº15 (17-05) Octavio Paz
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
1
Materia: Literatura Latinoamericana I Cátedra: Susana Cella
Teórico: N° 15 – 17 de mayo de 2012
Tema: Octavio Paz -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Hola, buenas tardes.
Vamos a continuar con Octavio Paz y, hoy en particular, con el poema “Blanco”.
Este texto es posterior a “La estación violenta”, es de 1966. Así está fechado en la Obra
completa. Puede ser que varíe la publicación, al año ’67. Tenemos un texto posterior a
“La estación violenta”, en donde, ya en los ’60, Octavio Paz va a incursionar en una
propuesta poética que tiene muy en cuenta el diseño espacial. Tanto es así que habla de
una especie de pliegue de la página de donde puede surgir el poema. Es un movimiento
que es parte de este pensamiento permanente en él sobre cómo se encarna el poema,
cómo se relacionan poesía y vida. En tal sentido, cuando él defiende la propuesta
surrealista, habla más que de la ortodoxia surrealista de una actitud surrealista. Lo que le
interesaba sobre todo era esa propuesta que consistía en unir poesía y vida. No el poema
descarnado sino la palabra encarnada, lo cual es algo que dice en El arco y la lira y
otros ensayos. En ese sentido, el texto de Enrique Pezzoni que comenta estas propuestas
de Octavio Paz, en sus ensayos y poemas, la concepción poética de este autor, es una
lectura muy productiva al respecto.
La propuesta poética de Octavio Paz no tiene los rasgos propios del surrealismo,
pero tomó algunos elementos de esa vanguardia para escribir una poesía y configurar
una concepción de la poesía donde la palabra esté en relación con la vida. En ese
sentido no fue afín a una propuesta meramente procedimental, que se quedara solo con
las rupturas y los cambios. En lo que pensaba Paz era en lograr esa unidad. Lo cual se
relaciona con la cuestión ya mencionada de que los opuestos, vistos como una dualidad
irresuelta y conflictiva, sobre todo en el mundo occidental, puedan unirse y hallar un
equilibrio. Para esto considera que, a partir de los conocimientos adquiridos de la
cultura oriental, de lo que pudo tomar de Oriente, esta idea de opuesto irreductibles, de
dualidades, tiene que resolverse en una especie de unidad. Entonces, la búsqueda de esta
armonía, de este salir y volver; de que lo que está en el futuro vuelve al principio, de la
relación entre el ser y la nada, se resuelve en una plenitud de ser a partir de la palabra
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
2
poética.
En esta propuesta poética, el lugar que le adjudica a la imagen tiene que ver con
la idea de que no es un procedimiento meramente, sino que, para él, habla de los
contrarios que se enlazan. Por ejemplo, “la cólera de Aquiles (aludiendo a La Odisea)
tampoco es simple y en ella se anudan los contrarios; el amor por Patroclo y la piedad
por Príamo, la fascinación ante una muerte gloriosa y el deseo ante una vida larga. En
Segismundo (de La vida es sueño de Calderón de la Barca), la vida y el sueño se
enlazan de una manera indisoluble y misteriosa. En Edipo, la libertad y el destino”.
Continuamente va citando, a través de esas palabras nodales que significan los opuestos,
y poniendo en escena los contrarios, viendo la posibilidad de una unión. En ese sentido
va a decir que la imagen es cifra de la condición humana.
La idea que tiene Paz de la poesía tiene que ver con una idea de revelación, de
una actividad que tiende a descubrir un misterio y que, al ponerlo en palabra, lo emplaza
como misterio y como posibilidad de unión de los contrarios. La idea de revelación
tiene que ver con un conocimiento, a partir de la actividad poética, en donde la palabra
es el instrumento para llegar a esa sabiduría. Uno puede decir que la idea de revelación
sirve para enlazar con el mundo, en tanto no estaría hablando de invención o de creación
a partir de la nada sino de descubrimiento de ese origen, ese ser, esa nada, ese límite, a
partir de la palabra.
El otro día vimos algunas de las cosas que pasaban en los poemas de “La
estación violenta” y hablamos de ciertas formas de versificación a las que acude y, en
particular, nombramos, en el largo poema “Piedra de sol”, el uso armónico y el ritmo
continuado del endecasílabo. En “Blanco” nos encontramos con algo que hace recordar
bastante, por un lado, a un punto fuerte de la tradición que tiene que ver con el poeta
citado en uno de los epígrafes: Stéphane Mallarmé. Mallarmé, poeta simbolista del siglo
XIX, tiene un poema llamado “Un golpe de dados” en donde, muy tempranamente,
mucho antes de las propuestas de la vanguardia, va a trabajar con la distribución
espacial del poema. Es un poema que llama verdaderamente la atención por la época en
que fue escrito. Los versos no están ubicados según la convención habitual, sino que
están desplazados en la página y van haciendo una configuración bastante novedosa que
la vanguardia va a retomar. Esto, la cuestión de los aspectos visuales, va a ser
intensificado por Paz, después de “Blanco”, en estos poemas. Acá dice “Palma del
viajero”, “sino”, “no”, “si” y el otro que juega con la distribución de los elementos que
hacen acordar muchos a las experimentaciones con el espacio de algunos de los
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
3
vanguardistas históricos y también de la poesía concreta brasileña del ’50. Octavio Paz,
en esta propuesta, tiene en cuenta, para este trabajo visual, aquello que conoció de la
tradición oriental.
En “Blanco” vamos a encontrar una advertencia. Aquí aparece la fecha de 1967
porque fue cuando se dio la primera edición de México y en la Obra completa aparece
la edición de 1966 porque hay una diferencia entre fecha de composición y fecha de
publicación. La “Advertencia de lectura” es importante porque ahí teoriza de la misma
manera que en los ensayos. Uno podría decir que se parece a un tablero de direcciones,
pensando en Rayuela (cómo tiene que ser leído este texto), y, si uno lo contrasta con las
propuestas de las vanguardias, en las vanguardias estaban los manifiestos y en las
concretas realizaciones no había una advertencia de lectura. Aparecía el poema con sus
propuestas de lectura, con sus aspectos visuales, gráficos, sin que se diera algo así como
una teorización previa que es lo que sucede acá cuando Paz incluye esta “Advertencia”.
No es que solo hable de las varias lecturas que puede tener el poema debido a su
dimensión espacial, sino que también habla de un “viaje inmóvil”. Recuerden lo que
dijimos respecto a ese desplazamiento, ese movimiento, que, a la vez, queda fijado en
una inmovilidad. Es decir, una imagen queda plasmada como fijación e unión de
contrarios de ese transcurrir como vimos en “Piedra de sol”, por ejemplo.
Acá habla de “pinturas y emblemas”. Dice que “se despliega un ritual, una
suerte de procesión o peregrinación”. Se pregunta hacia dónde. Acá va a hacer una
relación espacio temporal. Es decir, por una parte tendríamos la sucesión temporal en el
texto, en la lectura, y por otra, la dimensión espacial. Esto se contacta. Uno tendería a
decir que lo que fluye es el tiempo, mientras que se piensa al espacio como un sitio de
contención. Esto también lo va a plantear Octavio Paz al decir que ese espacio es la
posibilidad de que se engendre el texto, que a partir de ese sitio fijo pueda surgir la
palabra. Nuevamente sigo contrastando y poniendo en escena estas relaciones que
aparecen como opuestos. “El espacio fluye y engendra un texto. Lo disipa, transcurre
como si fuese tiempo”. Tenemos que espacio y tiempo están acá relacionados, en una
comparación, pero la idea sería que esa espacialidad sea el origen de un transcurrir que
va a dar en la fijeza de esa espacialidad que a la vez es doblez, pliegue, que configura
esta significación del poema. Él dice que esta disposición espacial implica un orden
temporal: habla del “curso del poema” y de “su discurso”. Me quería detener en esto
porque, en el poema, vamos a encontrar muchas palabras asociadas por su semejanza
fónica. Hay un curso, un transcurrir, y un discurrir, un ir atravesando esa espacialidad.
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
4
Discurrir y discurso están muy enlazados; el discurso como un correr a través del
espacio, transitar el espacio, y, al mismo, tiempo un asentar la palabra.
Después va a hablar de la composición del poema. No tanto de la composición
en el sentido de qué versificación o qué rima usó, se tomó muchas libertades en este
sentido, sino que, más bien, va a hablar de aquello que aparece como el sustento del
poema, sus principios. No tanto el principio constructivo sino las concepciones que se
ponen en juego en este texto. Por ejemplo, va a decir que “las partes que lo componen
estas distribuidas como las regiones, los colores, los símbolos y las figuras de un
mandala”. Acá alude a un elemento propio de la tradición oriental, el mandala, como un
centro que tiene que ver con los aspectos visuales.
Hablaba de un espacio que sostiene al texto: “Este espacio hace posible la
escritura y la lectura, aquello en que terminan toda escritura y toda lectura”. Al mismo
tiempo habla de un espacio generador y de un punto de llegada que se juntan en el
mismo espacio. Este querer resolver las contradicciones es una característica fuerte de la
poesía de Octavio Paz. Ahora, aparece no como una contraposición fuerte de los
elementos, sino, más bien, como algo más asordinado y menos tenso, si bien
continuamente aparecen una cosa y la otra y el fin y el principio y el movimiento y la
inmovilidad y el ser y la nada, ese conjunto de elementos organizadores en esta poesía.
Sin embargo, no aparecen en una fuerte oposición porque esto es rechazado por el
poeta. De lo que se trata es de lograr un tipo de unidad mediante la cual los contrarios
puedan coexistir sin conflictos en la poesía.
Cuando habla de la posibilidad de varias lecturas, hace una enumeración que
sirve como guía, como modos posibles de encarar el texto, y uno diría que tienen que
ver con el conjunto de concepciones que sustentan su teoría poética. Podría no haber
hecho esta enumeración, pero la hace. Aparece, en principio, la más obvia que es verlo
en su totalidad como un solo texto. ¿Qué pasa cuando empezamos a leer el poema
siguiendo esa primera opción? En primer lugar nos vamos a encontrar con dos
epígrafes. Estos corresponden a Mallarmé, el segundo, y el primero a un texto de la
tradición oriental (The Hevajra Tantra) que está escrito en inglés, el idioma de la
colonización: “Por la poesía el mundo está limitado, por la poesía también se libera”. De
nuevo la relación entre los contrarios: la poesía es una fuerza que actúa para limitar y
para desatar. Ahí media para que se forme esta unión entre los contrarios. El epígrafe de
Mallarmé dice: “Con este solo objeto (o con este único objeto) en que la nada se honra”.
Acá habría dos cosas para pensar; por una parte, el hecho de que refiera a Mallarmé
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
5
tiene que ver con la consideración de aquella propuesta poética en donde la espacialidad
jugaba un papel fundamental. Acá vuelve a poner este objeto (la nada se honra), pero, a
su vez, esa nada es un límite, una presencia contra la cual está la palabra, aparece puesta
en escena.
Cuando empieza el poema, y dice que se puede leer como un todo, uno se
pregunta si es una unidad. ¿Uno encuentra una regularidad como la de “Piedra de sol”?
Para nada. Es decir, se puede leer como un todo distinto, fracturado, no homogéneo, no
regularizado por un ritmo o una métrica, sino jugando con varios elementos como son la
tipografía, los colores y la misma disposición en la página. Así, en esta primera parte,
aparece la idea de jugar con la palabra y el silencio, para Paz otro de los opuestos
importantes y que se puede relacionar con lo que dijimos de la imagen. En el capítulo
correspondiente a la imagen, de El arco y la lira, dice que “Cada imagen o cada poema
hecho de imágenes contiene muchos significados contrarios o dispares a los que abarca
o reconcilia sin suprimirlos. Así, San Juan habla de la música callada”. Lo del poeta
barroco Juan de la Cruz, aparentemente, es un oxímoron. ¿Qué hace Octavio Paz con
esto? Trata de aminorar esa tensión propia del oxímoron y va a decir que “Es una frase
en la que se alían dos términos en apariencia irreconciliables” (dice “en apariencia”).
Para Octavio Paz esto no sería así, esos términos pueden conciliarse. Lo que él ve en esa
imagen de “música callada” es la posibilidad de conciliación de los contrarios, a
diferencia de las propuestas poéticas que van a destacar la tensión entre los opuestos
como puesta en escena del conflicto y de lo irreconciliable. En este juego entre la
palabra y el silencio, va a decir al comienzo del texto.
el comienzo
El cimiento
la simiente
Acá quiero comentar la cuestión de la semejanza fónica entre los términos. Las
palabras “cimiento” y “simiente” son bastante similares. El cimiento es algo que
sostiene, su fundamento, y la simiente algo que está encerrando una posibilidad,
también está trabajada, que se abre. Está la posibilidad de que esa semilla dé frutos. Se
asocian fónicamente. La palabra “cimiento”, espacialmente, aparece centrada y
“simiente” alineada hacia la derecha. La posición de la palabra en la línea es importante
porque, en otras direcciones de lectura que marca Octavio Paz como posibilidades del
poema, va a hablar de aquello que está en el centro y de aquello que está encolumnado a
la derecha o a la izquierda, inclusive va a hablar de tres lugares (lo que está hacia la
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
6
derecha, lo que está hacia la izquierda y lo que está en el centro). Esto lo podemos ver
muy claramente, si seguimos leyendo los poemas, cuando aparece una tirada de versos
libres con blancos en la página, de paso aludiendo al título del poema. En esta
aproximación verbal, qué es un blanco visualmente: la suma de todos los colores. De
nuevo, mediante la alusión a ese color, va a hablar de una totalidad. También va a hablar
de zonas parciales significadas en algunos de los colores que están mencionados en el
poema y que va a ver como estaciones de un recorrido. Está juntando elementos
concretos, colores puros porque no habla de matices (habla del azul, el verde). En
generales, colores primarios, no los matices; no aparece el lila o el púrpura, colores más
evanescentes. Acá aparecen los colores primarios y básicos, aunque el verde no lo sea.
Tenemos otra semejanza fónica que refuerza lo de ”simiente” que es “latente”.
Acá se da una característica, ya mencionada con respecto al lenguaje poético, que es
esta posibilidad de reforzar significados con repeticiones de distinto tipo, en este caso
fónicas, que aparecen muy diferenciados del lenguaje de la comunicación. En el
lenguaje de la comunicación evitaríamos términos sonoramente parecidos porque
plantearían una cacofonía. En el lenguaje poético esto recuerda a lo que Barthes llamó
“cacofonía intencional en la literatura”. Es decir, una repetición fónica que no suena
mal, digamos, sino que ese elemento se pone en juego para amplificar una significación.
La “simiente latente” agrega a la idea de semilla cierta potencialidad. Esta latente,
todavía no está realizada, tiene que abrirse para poder dar fruto. Luego: “la palabra en la
punta de la lengua”. Esto alude a una expresión que puede ser susceptible de varios
significados. Por una parte, alude a la corporalidad (la lengua como parte del cuerpo).
Por otra parte, esa palabra que está latente está por salir, la tengo “en la punta de la
lengua”. Pugna por salir como pugna la semilla por brotar.
Luego: “inaudita inaudible”. Si uno toma etimológicamente
esto es similar: no oída. Pero inaudito también es algo no habitual, excepcional, que
aparece como algo nuevo. Por otro lado, “inaudible”, algo que no se escucha. Está
jugando el otro elemento que es el silencio. El opuesto de la palabra que coexiste con la
palabra. Después aparece “impar” en el centro. Esa palabra no es seriable sino plena. Es
una palabra que no tiene paridad, generalización o sinonimia, sino única. Es la palabra
justa que va a dar el poema. Después: “grávida nula”. Es decir,
“grávida” en el sentido de gravidez, de preñada, y, al mismo tiempo, su contrario.
Después “sin edad” (de nuevo centrado).esto último tiene que ver con que no se trata de
un momento fechable; también están la sucesión del tiempo, los días, las horas que
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
7
aparecen tratadas en el ensayo. Reflexiona sobre el tiempo como eso que nos constituye
y que tiene que ver con el principio, ir a un tiempo primigenio, sin edad, y, al mismo
tiempo, la presencia de la eternidad en el instante y del instante dando idea de eternidad.
la enterrada con los ojos abiertos
inocente promiscua (de nuevo los contrarios)
la palabra
sin nombre sin habla
La palabra y, al mismo tiempo, estas negaciones a través del “sin”: sin nombre,
sin habla. Antes habíamos dicho “inaudita” e “inaudible”. Esta es la presentación del
poema: palabra y silencio: en esa búsqueda empieza a recorrer el camino.
Lo que viene después es un poema y, al decir esto, estoy pasando a otra de las
posibilidades de lectura. En esta primera que mencionamos, la idea es leer todo como un
único poema. Es la idea del poema largo que Octavio Paz ha trabajado bastante,
siguiendo una tradición que, en la poesía mexicana, se remonta a Sor Juana Inés de la
Cruz. Al respecto podría mencionar a un poeta mexicano que Octavio Paz admiraba y
sobre el que escribió: José Gorostiza, autor del extenso poema “Muerte sin fin”. En este
poema va repitiendo una serie de elementos y hablando de la interminabilidad de la
muerte.
En esta otra parte, siguiendo con Octavio Paz, introduce un cambio. En primer
lugar, visualmente porque aparece un cambio tipográfico. Luego una especie de fluir
donde: “Sube y baja/Escalera de escapulario/El lenguaje deshabitado”. Va a empezar a
ver que pasa con ese lenguaje “deshabitado”. La idea es que falta algo para que esto sea
la palabra plena que estaría buscando en la consecución del poema como hemos visto,
en “Piedra de sol”, cuando van apareciendo los elementos del impulso o del freno y
continúa en el discurso hasta lograr ese cierre, esa unión armónica de los contrarios
esparcidos en el poema. Es como un proceso de detallar y diseminar elementos y llegar
luego a poder relacionarlos. Esparcir un montón de elementos y combinarlos en el
poema sería algo que, se puede pensar, aparece en los poemas largos de Lezama Lima a
partir de sus combinatorias. Acá uno encuentra que esos elementos que se focalizan no
son susceptibles de esas tensas combinatorias que hace Lezama sino que, más bien,
fluyen de una manera no conflictiva y se llega a una resolución que tampoco queda
como algo fuerte sino apaciguado en la finalización del poema. Esto lo vimos en los
poemas de “La estación violenta”, incluso a partir del ritmo.
Lo que va haciendo es ir corriendo en esto del subir, bajar, estar dormido, estar
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
8
extinto, elementos que aluden a la altura, a lo bajo, elementos naturales y culturales (la
palma de la mano, la flor). Dice finalmente:
Aparece
Amarillo
Cáliz de vocales y consonantes
Incendiadas
Ahí de nuevo hay una metáfora, uno de los colores que destaca en este recorrido,
ya que tienen una dimensión simbólica como lo tiene la espacialización de los
elementos. Cada una de estas cosas marcan puntos cardinales, modos de mostrar ese
espacio organizado que es la condición de posibilidad de que surja el poema y, al mismo
tiempo, es el punto de llegada: este espacio pleno donde se da está palabra, ya habitada,
que sería la que se logra a través de todo este recorrido que se hace. Habla del amarillo
y de pronto aparece lo de vocales y consonantes incendiadas, las letras. ¿En qué
condición aparecen estas consonantes y estas vocales? “Incendiadas”. Están traspasadas
por otro de los componentes simbólicos de este poema que es el fuego. Aparecen como
algo atravesado por una combustión que hace que estas palabras se intensifiquen.
Siguiendo con la idea de leerlo como un solo poema tenemos la alineación de
izquierda, derecha y centro. Estamos en la página en que hay dos columnas; la de la
izquierda está en redonda y la de la derecha en cursiva.
en el muro la sombra del fuego llama redonda de leones
en el fuego tu sombra y la mía leona en el circo de las llamas
ánima entre las sensaciones
el fuego te desata y te anuda
Pan Grial ascua frutos de luces de bengala
muchacha los sentidos se abren
tú ríes —desnuda en la noche magnética
en los jardines de la llama
la pasión de la brasa compasiva
Este juego de derecha, izquierda y centro que plantea en el poema es bastante
complejo y va a suscitar distintas lecturas. Siguiendo con la primera opción, leerlo como
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
9
si fuera un solo poema, todo el tiempo lo que salta son los cambios que tenemos y las
distintas direcciones de lectura que se están jugando. La tendencia de uno sería leer
primero la parte de la izquierda, luego la de la derecha, luego la parte central, pero está
compuesto de tal manera que podemos hacer una lectura sintagmática, siguiendo verso
por verso, contando esas separaciones que aparecen entre las dos partes como blancos,
blancos que también aparecen en la parte o en el poema anterior, como lo queramos
llamar, y que acá también aparecen y enlazan con algo que era la última palabra del
tramo anterior que es “Incendiadas”. Acá se destaca ese elemento del que él mismo dice
que va a estar presente como basamento, como cimiento, para ir al principio del poema,
de este recorrido. Ese elemento es el fuego, ya que las llamas, el fuego y las ascuas son
palabras que aparecen en esta parte. Todo este campo semántico que correspondería a lo
calcinado, al fuego, a lo ardiente unifica esto que aparece como la puesta en escena de
ese elemento, pero relacionado con algo que mencionamos la vez pasada en el momento
de la guerra. Recuerden que en “Piedra de sol” hay una parte fechada (“Madrid, 1937”)
que habla de los bombardeos. Frente a todo ese caos planteaba el amor del hombre y la
mujer como una posibilidad de sortear todo ese espacio negativo. Esto parecía una
verdadera salvación y un acto de creación, redención, posibilidad de salir de esa zona de
conflicto. Esa vinculación del hombre y la mujer, por medio del amor, se relacionaba
con la posibilidad de encontrar una nueva armonía. Aparece la sombra de ambos y la
mujer es nombrada como “leona en el circo de las llamas”.
Esa primera semilla que pugnaba, grávida, aparece traspasada por este elemento
del fuego en una posibilidad de apertura: “los sentidos se abren en la noche magnética”.
Después va a retomar ese elemento que ya mencionamos, la pasión: “la pasión de la
brasa compasiva”. Otra vez otro elemento que tiene que ver con el fuego. La pasión y la
grasa están atemperadas por la palabra “compasiva”. De una brasa uno dice que es
ardiente o fulgurante, pero al decir compasi9va está tratando de ver esa pasión
atemperada y posibilitadora de continuar. Eso es lo que hace: continuar: “un pulso, un
insistir,/Oleaje de sílabas húmedas./Sin decir palabra/Oscurece mi frente/Un
presentimiento de lenguaje”. La primera persona del poeta, como también vimos en
“Piedra de sol”, por ejemplo, está presente, el poeta no se ausenta del poema, pero no
está omnipresente ni marcadamente presente. No tenemos un yo continuo y constante
que esté todo el tiempo; más bien se integra en este mundo que arma el poema, lo cual
es coherente con la idea de que por medio de la poesía se puede lograr una integración
con el mundo, una armonía con el otro. Ya dijimos que hay que salir al otro para
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
10
recuperarse a sí mismo. Esa otredad puede abarcar al mundo.
Habíamos visto “la palabra en la punta de la lengua” y ahora “presentimiento de
lenguaje”. Hay algo que es una inminencia, que está por decirse. Luego incorpora un
par de vocablos en ingles (“Patience” es paciencia) y dice “Livingson en la sequía/River
rising a little” (“el río elevándose un poquito”). Estas palabras no son traducidas hasta
el punto de que luego dice “El mío es rojo y se agosta/Entre sableras llameantes”.
Apareció otro de los colores, ya había aparecido el amarillo. Ahora aparece el rojo
asociado con el río, el fuego. Luego: “Castillos de arena, naipes rojos/y el jeroglífico
(agua y brasa)/En el pecho de México caído”. La combinatoria es bastante compleja:
tenemos términos en inglés que se asocian con jeroglífico por ser un signo que
pertenece a otra cultura. A su vez aparece este jeroglífico de “agua y brasa”, aparece el
agua que ya apareció con el río, “En el pecho de México caído”. De nuevo vuelve a
aparecer el lugar de pertenencia. Dijimos, para el otro poema, que hacía un planteo más
o menos general y, de pronto, aparecía Teotihuacan. Se combinaba un espacio con otros
completamente distintos. Como en otros poemas, este poema también está fechado:
Delhi, La India. Dijimos que hay menciones importantes a ciertas formas de la cultura
oriental pero esto no implica que se deje de lado la idea de enlazar elementos y totalizar.
Por eso aparece como elemento fuerte, vinculado con el propio poeta y con su lugar de
enunciación simbólica, su lugar de pertenencia, la mención de México. “polvo soy de
aquellos lodos/Río de sangre” y sigue.
Recuerden que comenté que se pueden encontrar sucesión de predicaciones de
algún elemento: “Río de sangre, río seco, boca de manantial amordazado por la
conjuración anónima de los huesos”. Los cortes en versos breves forman un conjunto
que producen encabalgamientos. Uno se puede preguntar por qué no usó un verso largo
como en otros poemas. Puesto de esa manera, más en este poema en que hace tanto
hincapié en el aspecto espacial, cada uno de estos elementos: (“Boca de
manantial/Amordazado/Por la conjuración anónima/De los huesos,/Por la ceñuda pena
de los siglos/Y los minutos:/El lenguaje/Es una expiación/Propiciación/Al que no
habla,/Emparedado/Cada día/Asesinado/El muerto innumerable”) se colocan en esa
página en blanco, que va a ser habitada por el lenguaje, los elementos de tal manera que
nos remite, por una parte, a destacarlos. Cuando tenemos un elemento colocado en
sucesión, en una tirada de versos, queda menos destacado que si lo colocamos de
manera separada. Al mismo tiempo que hace esta separación, establece una juntura
mediante el uso del encabalgamiento. En el propio trabajo de disposición de la página,
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
11
de armado de los versos, pone en escena los contrarios hasta llegar a una conclusión. Va
a mostrar esto del río, los huesos, etc. Recuerden que dijimos, a propósito de “Piedra de
sol”, que aparecían ciertos elementos fuertes, más cortantes y violentos, que aparecen
como esos insoslayables problemas que aparecen en este intento de comprensión del
mundo mediante la palabra.
Pregunta inaudible de una alumna:
Profesora: Si hubiera dicho castillo de arena hubiera sido una imagen más
convencional aunque interesante: castillos de arena como algo que se puede caer en
cualquier momento. Pero dice “Castillas de arena” y “Castillas” está con mayúscula, lo
cual no correspondería después los dos puntos. Está jugando, como hace con otros
componentes del poema, con esa posibilidad fónica que permite despertar más de un
significado. Uno puede pensar que son como castillos de arena y también Castilla, ya
que está hablando de la conquista. Si hay una continuidad “En el pecho de México
caído”, se puede pensar que ahí hay una alusión histórica a una situación particular de la
que no se desentiende el poema, pese a que la propuesta parece ser una reflexión mucho
más esencializada por todos los conceptos con los que está jugando: colores, puntos
cardinales, formas espaciales. Uno se podría preguntar dónde hay una mención concreta
a la historia. En “Piedra de sol” podíamos aludir a esa organización del tiempo en el
llamado “calendario azteca”, pero, al mismo tiempo, aparecía una fecha y un lugar
(España, 1937) muy puntualizados que eran incorporados al poema. Acá, aunque sea
alusivamente, también esta presente, en este discurrir, la situación histórica. No es
meramente un juego de abstracciones, sino que hay un anclaje en la enunciación y en la
historia a partir de estos conceptos.
Va a seguir con esta enumeración y va a llegar al agua. Fíjense cómo va
presentando los elementos: los pone fuertemente de manifiesto y después va
introduciendo el otro. Cuando ya habló del fuego, la llama, lo ardiente, de pronto,
aparece ese fluir, ese río, y ya pone más fuertemente en escena el otro elemento básico
que es el agua. Pasa lo mismo que antes, cuando había puesto la llama; lo que sigue son
los poemas encolumnados o el poema que uno tiene que leer de corrido como si fuera
un solo poema. Allí va a estar muy presente la palabra río (“los ríos de tu cuerpo”). De
nuevo va a enlazar con ese tú, que uno puede pensar como una alusión a la amada,
relacionada con el yo del poeta, y en relación el elemento básico. Antes era ese tú de
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
12
ella que aparecía en el poema relacionado con el yo y la presencia del poeta en clave del
fuego, con los elementos que remiten al fuego. Ahora aparece de nuevo, en la doble
columna, pero marcado por el agua.
Los ríos de tu cuerpo el río de los cuerpos
país de latidos astros infusarios reptiles
entrar en ti torrente de cinabrio sonámbulo
país de ojos cerrados oleaje de las genealogías
Acá tenemos esta cuestión de ese tú. Dice “entrar en ti” y más abajo “entrar en tu
cuerpo”. Se alude fuertemente a una relación sexual, pero, al mismo tiempo, por esas
predicaciones que pone, dice “entrar en ti” (…) “país de ojos cerrados”. Dice:
agua sin pensamientos
entrar en mí
al entrar en tu cuerpo
país de espejos sin velas
país de agua despierta
en la noche dormida
Por un lado, tengo la relación corporal y, por otro lado, por las predicaciones que
pone, alude al país. En el tramo anterior del poema había mencionado a México. Hay
una inmersión en algo temporal y espacial que, por una parte, es un salir hacia el otro,
como ya había dicho, y ese otro puede ser tanto la mujer y la relación amorosa como el
país,. Entrar en un territorio traspasado por el tiempo. Entrar en un territorio también
significa incursionar en un espacio, por eso la dimensión espaciotemporal, en una
historia y darle a este territorio una serie de predicaciones como “país de ojos cerrados”,
“agua sin pensamientos” y, del otro lado: “oleaje de las genealogías/juegos
conjugaciones, juglarías/subyecto y obyecto abyecto y absuelto”. Este verso, en todo el
poema, tal vez sea uno de los que más juega con estas semejanzas fónicas para ir
presentando una serie de características. Subyecto es arrojado hacia abajo, obyecto que
recuerda a objeto pero tiene la idea de yecto, arrojado y abyecto, de abyección, y
absuelto. Juega con “yecto” que es lo que se repite y va haciendo una sucesión con los
prefijos. Eso arrojado y despreciado es como perdonado (“absuelto”). Todo esto
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
13
coexiste y en esta semejanza fónica es como que teje todas esas características que están
ahí moviéndose.
Después aparece algo importante, ya lo mencionamos, que tiene que ver con la
dimensión perceptual que Octavio Paz marca como importante. O sea, la capacidad de
percibir que, en una de las propuestas de lectura, aparece como una de las matrices
trabajadas en el poema. Dice “la percepción es concepción”. Percibir es concebir,
permite engendrar. El lugar que Octavio Paz le da a la percepción no está en poetas
como Vallejo y Lezama Lima; no está en Lezama donde aparece el sujeto metafórico
que trabaja con las imágenes, no está en Vallejo donde hay una reflexión poética
mediante recursos sintácticos y una serie de elementos que se combinan. Para Octavio
Paz hay que tener una actitud receptiva porque si la poesía es revelación de algo ya
existente pero que, a la vez, va a ser creado por el poema, entonces la actitud tiene que
ser la de una disponibilidad a encontrar aquello que se suscita y que puede
(dificultosamente, como expresa por estos problemas de la palabra y el silencio, la
palabra que pugna por nacer, etc.) plasmarse en el poema. Esa idea de percepción
aparece remarcada por la mirada como se da en “Piedra de sol” con miro y toco. Dice:
“es mi creación esto que veo”. No es que se trate de algo ya dado, sino que hay algo que
se percibe y, al ser percibido, puede ser puesto en palabra y entonces aparece como el
resultado de la actividad del poeta al decir la palabra “creación”. Dice: “me miro en lo
que miro es mi creación esto que veo yo y eso que veo que vuelve a mí y sale de mí”.
Invierte los términos porque trata de remarcar esa dimensión de ida y vuelta que no es
dialéctica. No van a permanecer en tensión para alcanzar una síntesis para recomenzar
el proceso. Es una relación que trata de juntar a los elementos y mantenerlos
relacionados.
Después de este recorrido por el agua dice que “la transparencia es todo lo que
queda”. Esta idea de transparencia había aparecido en la parte anterior del poema
cuando hablaba de aguzar silencios hasta la transparencia. La transparencia como una
suerte de desideratum frente a la opacidad de las palabras. Esto se contrapone, por otro
lado, con estos elementos que pone en escena (el fuego, el agua, etc.).
Es difícil quedarse con la primera opción de la lectura; uno podría pensar que es
la más sencilla, pero, en realidad, continuamente aparece trabada en la lectura porque no
está presidida por una regularidad. A medida que avanzamos por lo que se supone que
es un solo poema, nos encontramos con estas fracturas. Fracturas que, primero, aparecen
visualmente (cambios de tipografía, de colores, ordenamiento en dos zonas, etc.). Si lo
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
14
leemos como un solo poema sería la entrada más difícil porque tendríamos que hacer el
esfuerzo de hacer este recorrido, con tantos elementos, para llegar a una conclusión. Es
lo que se estaría proponiendo con el último tramo del poema en donde plantea muy
fuertemente la idea de palabra y silencio relacionada con la corporalidad del mundo y de
ese tú que tiene distintos referentes.
En el tramo final va a decir que “El espíritu/Es una invención del cuerpo/El
cuerpo/ Es una invención del mundo/El mundo/Es una invención del espíritu”. Tenemos
un rasgo bastante notorio en Octavio Paz que es la producción de definiciones,
utilizando el verbo ser. Uno lo puede vincular con el carácter sentencioso de los
ensayos, donde la idea es dar definiciones y dilucidar cuestiones (“La imagen es cifra de
la condición humana”, por ejemplo). Uno podría hallar una semejanza entre el ensayo y
el poema. Al mismo tiempo, en estos versos, uno puede pensar que parte de una
materialidad y de ella llega a la postulación de algo no material como puede ser el
espíritu, pero sigue afirmándose en esa materialidad para llegar a otra concepción más
abarcativa del mundo, pero, a la vez, esa concepción más abarcativa del mundo material
es una invención del espíritu. El mundo como noción es un concepto. Además, todo esto
está marcado por la disposición de la página: tenemos “El espíritu” y abajo la
definición. Si leemos los finales de verso, del otro lado, tenemos espíritu, mundo y
cuerpo. Los elementos están todos imbricados. Por una parte, aparece muy declarativo
pero, por otra parte, mediante estos dispositivos espaciales, logra hacer un entramado
que no está hecho mediante formas de subordinación o enlazamiento de distintos
elementos, sino a partir de la disposición en la página. Crea un movimiento y una fijeza
a partir de un verbo como ser que no indica movimiento. Abajo, para reforzar la
cuestión de los contrarios, directamente aparecen “no” y “sí” en cada punta.
Cuando uno ve esos tramos con otra tipografía, ve que esa tripartición no
aparece tan clara como cuando aparecen las dos columnas y la parte del medio. En estos
tramos tenemos que ver cómo juegan los elementos que marca en las otras opciones de
lectura tan separadamente. El tema de este poema sería el tránsito de la palabra. “Del
silencio al silencio, de lo en blanco a lo blanco pasando por cuatro estados: amarillo,
rojo, verde y azul”. Otra posibilidad es esa, que tomemos la parte del centro. Después
que aparece el primer tramo, podemos decir que tengo una zona central. La otra opción
que da es leer la columna de la izquierda: “un poema dividido en cuatro momentos que
corresponden a los cuatro elementos tradicionales” (tierra, aire, agua y fuego). Si yo me
pongo a leer la otra parte, se supone que no corresponde con los elementos
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
15
tradicionales, por ejemplo, me encuentro con “el circo en llamas”, con “las luces de
bengala”. Esta división que plantea, al mismo tiempo que divide, une. Incluso en la
lectura tradicional puedo leerlo de corrido y tienen sentido las oraciones que se van
leyendo.
Otra opción: “La columna de la derecha es otro poema, contrapunto del anterior
y compuesto de cuatro variaciones: la sensación, la percepción, la imaginación y el
entendimiento”. Efectivamente, esto aparece y, al mismo tiempo; ese elemento líquido
que corresponde a la columna de la izquierda, según dice, aparece acá también: “agua
de verdad” y “verdad de agua”. Tengo los conceptos organizadores de la columna de la
derecha que contrapuntean con lo anterior, pero también pueden organizar una sucesión.
De estos procedimientos se vale para constituir esta simultaneidad con lo que aparece en
contrapunto: inmovilidad y móvil, tiempo y eternidad, instante y eternidad, etc. Además
de las zonas que uno podría considerar como más declarativas, es interesante cómo, en
la composición de los poemas, se pone en escena todo esto que en el ensayo aparece
como una reflexión sobre las características de la poesía; su finalidad, el lugar que
ocupa para el hombre, su relación con la vida, la situación existencial y la pertenencia a
un espacio-tiempo concreto. En relación con esto un componente fuerte es México.
Otra posibilidad: “Cada una de las cuatro partes formadas por dos columnas
pueden leerse sin tener en cuenta la división como un solo texto, cuatro poemas
independientes. Después dice que son ocho porque si los leo por separado se duplican.
Por otra parte, el del centro, son “seis poemas sueltos”. Uno va buscando cuáles serían
los poemas sueltos y, de pronto, se encuentra con una dificultad para contabilizar estos
números. No tanto por los que aparecen colocados en dos columnas, se ve que son
cuatro y son ocho. Cuando trabaja con lo que llama “seis poemas”, por la diferencia de
extensión, uno tiene que separarlos de los que tienen la otra tipografía y contarlos como
seis poemas de distinta extensión. El primero es el que empieza con “sube y baja”, “un
pulso un insistir”, “paramera abrazada de algavarillo al encarnado” (aparece de nuevo lo
de los colores que había señalado en la columna del centro), “la rabia es mineral”, “cielo
abierto tierra cerrada”. En este quinto poema aparece la apertura de aquello que estaba
como grávido, preñado, en potencia. Dice “verdea la palabra”. Aparecería como una
germinación pero también dice “tu panza tiembla”. Se puede entender como una
metáfora porque habla de la tierra que germina pero también es una alusión a un
nacimiento. Con lo de “verdea” no solo aparece uno de los colores organizadores del
texto, sino que este verdear aparece como un germinar, un nacer. Todos estos elementos
Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 15
16
dan la idea de un nacimiento. El sexto poema sería el que va “del amarillo al rojo, al
verde,/peregrinación hacia las claridades”. Este poema va a significar ese tránsito que
había mencionado hacia ese blanco, pasando por esas estaciones que mencionó
marcadas por los colores.
Luego de estas posibilidades de lectura que dio, tenemos la posibilidad de ver
esos fragmentos, pero, al mismo tiempo, hay que ver cómo juegan esas opciones que da
con esas partes que no se corresponden tan claramente con los seis poemas y los cuatro
poemas que pueden ser ocho. Son los que tienen la tipografía como más separada, en
donde las divisiones no son netas. Parecen interceptadas por esos blancos. Esos blancos
no solo están marcados entre palabra y palabra, entre verso y verso, sino que también
aparecerían en la misma separación entre letra y letra, esas consonantes y vocales que
contiene ese cáliz están aquí como distendidas. Al mismo tiempo, están unidas porque
no tenemos la clara separación que tenemos en las otras partes con una tipografía mucho
más clara con separaciones marcadas incluso por colores diferentes. Aparecería, en las
propuestas de lectura, la idea de ponerlas en juego simultáneamente en esta zona que
son parte de ese gran todo.
En las últimas partes, por otro lado, las partes que estaban separadas aparecen
juntas pero escritas en color negro y en color rojo. Mantiene esta doble fractura de los
dos poemas que se pueden leer tanto de corrido como por separado solo que insertando
una juntura que elimina el espacio en blanco que marcaba dos claras columnas. Luego,
en el siguiente tramo, aparece la separación en el medio. Hace una serie de propuestas
de lectura, entonces, que a la vez parecen abrir otras propuestas de lectura. Es como si
uno se preguntara si las partes con tipografía más separada configurarían otro poema.
¿Son como el redondeo del poema que contiene todo lo otro adentro y por eso habla de
la unidad en la primera sección? Posiblemente. Al mismo tiempo que, taxativamente,
afirma una serie de relaciones, plantea toda una serie de inquietudes y preguntas abiertas
como posibilidad para seguir con esta búsqueda incesante en la palabra. Terminamos
con Octavio Paz.
(Esta desgrabación no fue revisada por la docente a cargo de la clase.)