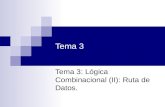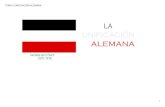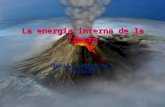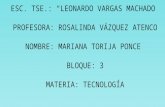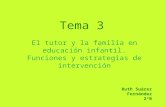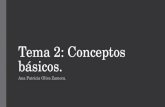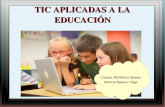tema 3
-
Upload
proyecto-rosaleda -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of tema 3
1. El reinado de Carlos IV (1788-1808) y la Revolución Francesa.2. La Guerra de la Independencia.3. La Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.4. Absolutismo y liberalismo en el reinado de Fernando VII (1814-1833)5. La independencia de las colonias americanas.
1. El reinado de Carlos IV (1788-1808) y la Revolución Francesa.
La primera reacción de la monarquía a la revolución fue el cierre de fronteras a todo contacto con Francia. Ello no impidió la llegada de las ideas revolucionarias a España y América, tanto entre las élites (Cabarrús, Jovellanos), como entre ciertas clases populares y burguesas, apareciendo gran cantidad de folletos y libros. Para el caso de América, muchos criollos acabaron por comprender la injusticia del sistema colonial.
Ante la indecisión de los ministros heredados de su padre (Aranda y Floridablanca), Carlos IV se decidió a nombrar a Godoy secretario de Estado. La ejecución de Luis XVI decidió al rey a declarar la guerra a Francia en 1793; ésta fue un desastre y mostró la débil situación del ejército español.
El ejército francés ocupó parte del territorio español y hubo de firmarse la paz de Basilea (1795), a la que siguió la firma del Tratado de San Ildefonso (1796) de alianza entre los dos países (continuación de los anteriores “pactos de familia”), lo que significó automáticamente la entrada en guerra contra Inglaterra. En este marco se incluiría la participación en el bloqueo continental o la fallida invasión de Portugal (1801) y la terrible derrota de Trafalgar (1805) que significó el fin de la flota y de las conexiones con América.
Todas estas guerras en las que se vio envuelta España, por su debilidad como potencia europea, terminaron con la ruina de la Hacienda, que provocaron la práctica bancarrota, lo que llevó a diversas medidas extremas como el aumento de la presión fiscal, la petición de préstamos al exterior y el aumento de la deuda pública hasta una situación insostenible que llevó a Godoy a la venta de bienes eclesiásticos: hospicios y hospitales, bienes de los jesuitas expulsados, tierras comunales y la 1/7 parte de los bienes de las Órdenes militares, instituciones pertenecientes a la Iglesia. Fue el primer intento de realizar una desamortización eclesiástica.
También se percibió situaciones de crisis de ciertos sectores económicos: el bloqueo naval de los puertos y del tráfico marítimo interrumpió las conexiones económicas con América, lo que llevó a la crisis de la industria del algodón catalana (éste venía de América) y el freno a la llegada de plata. A la crisis del comercio colonial y la pérdida del monopolio norteamericano se unió la limitación de los contactos entre la costa mediterránea y cantábrica debido a la escasez de redes de comunicación interiores lo que tendió a provocar una subida en el precio de los productos.
Relacionado con ello, se agudizaron ciertas tendencias anteriores: el carácter extensivo del crecimiento anterior acabó por provocar la caída de los rendimientos agrarios al cultivarse tierras menos productivas. El efecto inmediato fue el aumento de las crisis de subsistencia, hambrunas y epidemias, sobre todo a partir de las dos últimas décadas de siglo, lo que provocó el estancamiento demográfico y el incremento del malestar social.
La crisis mostró las limitaciones del Antiguo Régimen y las medidas que, desde dentro del sistema, podrían haber solucionado la situación. Las reformas necesarias, sobre todo en el campo, pasaban por una mejora de la productividad que estaba relacionada con un aumento de la capitalización de las explotaciones. Los grupos privilegiados, que percibían una parte importante del excedente agrario, no se plantearon las inversiones productivas. Así, la estructura social del Antiguo Régimen condicionaba las posibles soluciones a la crisis.
UNIDAD 3: GUERRA DE INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN LIBERAL
(1808-1833)
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
La incapacidad para resolver los problemas interiores (crisis) y exteriores (guerras, América) provocó un descontento creciente contra la monarquía y, sobre todo, su ministro Godoy: de la nobleza y la Iglesia (ante las desamortizaciones y el fortalecimiento del poder real), de cierta intelectualidad cercana a la revolución, de la población debido a la crisis económica. La pérdida de credibilidad y legitimidad se acentuó con los años planteándose la renuncia o abdicación de Carlos IV y Godoy
2. La Guerra de la Independencia (1808-1814).
La crisis del Antiguo Régimen -que se había venido gestando durante todo el reinado de Carlos IV- eclosionó en1808 con la ocupación del país por parte de los franceses, la sublevación contra ellos y el estallido de una guerra que no fue sólo de independencia sino también civil. A la guerra le acompañó el inicio de un cambio político decisivo en la historia contemporánea española que concluyó no sólo con la elaboración de la primera constitución española, sino con diversas medidas que supusieron el comienzo de un importante cambio social.
El origen de la Guerra de la Independencia puede rastrearse en 1807. Incapaz de cerrar los puertos ingleses para asfixiar a su principal enemigo, Napoleón había optado por declarar el bloqueo continental contra todos los productos británicos. Desde el principio surgieron problemas en varios países, y entre ellos destacó el caso de Portugal, viejo aliado británico, que se negó a aplicar los decretos de Bonaparte.
Napoleón firmó con el gobierno español el tratado de Fontainebleau (1807). Por él, España permitía que un ejército francés atravesara territorio español rumbo a Portugal. La conquista no ofreció mayor dificultad, y en pocos días las tropas de Junot entraron en Lisboa.
No se sabe con seguridad cuándo tomó Napoleón la decisión de invadir España. Hacía tiempo que el Emperador tenía una opinión bastante negativa tanto de la familia real y de su gobierno como del propio país. Los informes de diplomáticos, militares y viajeros franceses pintaban un país atrasado, supersticioso, voluble y con un ejército incapaz de oponer resistencia a la apisonadora francesa.
Ya desde su llegada los ejércitos franceses distaron mucho de atenerse a lo acordado en Fontainebleau. Entre noviembre y febrero entraron en España otros cuatro cuerpos de ejército que se acuartelaron en Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián y Barcelona, ocupaciones que demostraban que su intención no era asegurar la ruta que unía Francia con Portugal. El 20 de febrero de 1808 el Emperador puso al mando del ejército francés a su cuñado, el general Murat, para entonces, los españoles habían pasado de la inicial simpatía y curiosidad a la alarma y al descontento.
En la noche del 17 al 18 de marzo de 1808 se produjo el llamado motín de Aranjuez, cuando los partidarios de Fernando (príncipe de Asturias) tomaron al asalto el palacio de Godoy. A la mañana siguiente el Príncipe de la paz fue depuesto, acusado de querer huir con los reyes a América, y detenido. Carlos IV se vio obligado a abdicar, cediendo la Corona a su hijo.
Cuando el rey Fernando entró en Madrid, las tropas de Murat se encontraban ya en la capital. Durante varias semanas la familia real española fue, de hecho, rehén del general francés, que les impuso algunas medidas humillantes. Hasta que Napoleón decidió convencer a Fernando de que se trasladara hacia el Norte para salir a su encuentro. Tras dejar en Madrid una Junta de Gobierno, Fernando partió en abril en un viaje que le llevaría sucesivamente más hacia el Norte, hasta atravesar la frontera y llegar a Bayona.
En Bayona (abdicaciones de Bayona, abril 1808) tendrían lugar unas negociaciones vergonzosas, en las que Napoleón exigiría sucesivamente la renuncia primero a Fernando y más tarde a sus padres, a quien había hecho traer días después a la ciudad francesa. Las únicas condiciones que consiguió Carlos IV en su renuncia al trono español, fueron la de la unidad de los dominios cedidos al Emperador y la exclusividad de la religión católica; a cambio, obtuvo varios castillos en Francia y una gigantesca renta de 30 millones de reales. Tampoco Fernando quedaba mal parado, y el que para los españoles se convirtió en un rey
UNIDAD 3. 2
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
secuestrado, el Deseado, inició en el castillo de Valençay un exilio dorado. Napoleón decidió nombrar Rey de España a su hermano José, pero para entonces la guerra ya había comenzado.
El levantamiento del 2 de mayo en Madrid se produce después de la alarma que había causado la sucesiva salida de la capital de los miembros de la familia real. En la mañana del día 2 los rumores sobre la partida forzosa del Infante produjeron un alboroto en las puertas del palacio; Murat dio orden de disparar, produciéndose varios muertos. A partir de aquí se generalizaron las luchas callejeras y el levantamiento contra los franceses; una lucha en la que únicamente intervino el pueblo, mientras las clases pudientes se escondían en sus casas. Incluso el ejército español permaneció al margen. Al anochecer la resistencia había cesado y Murat inició la represión, ilustrada por las series pictóricas de Goya.
Si Murat pensaba que una dura represión sofocaría cualquier intento de nueva rebelión, se equivocó. La misma tarde del día 2 el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, dictaba su famoso bando llamando a las armas contra los franceses. En los días siguientes se difundieron por todo el país tanto las noticias de lo ocurrido en Madrid como las abdicaciones de Bayona. El Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno acataron las órdenes francesas y dieron la bienvenida al nuevo soberano; la misma actitud de apoyo se dio entre buena parte de los altos funcionarios, en la jerarquía de la Iglesia y en casi todos los mandos militares. Pero muy distinta fue la reacción del resto de la población, por todas partes se tomaron medidas para cumplir el bando de Móstoles y entre el día 22 y el 30 de mayo casi todas las ciudades del territorio se habían sublevado contra los franceses.
Inicialmente, la relación de fuerzas era dramática. Frente a un ejército hasta entonces invencible, y que contaba con sus mejores unidades entre las tropas enviadas a la Península, el ejército español, compuesto por unos 100.000 hombres, estaba en clara inferioridad de condiciones. Sin embargo, las tropas españolas demostraron un alto nivel de moral y una capacidad de lucha superiores a las esperadas, apoyadas por un mando militar que demostró capacidad táctica sobrada. Además el Estado Mayor francés no previó el surgimiento de la guerrilla como forma de lucha, ni el daño que produjo sobre las tropas francesas. Por último, la intervención de los soldados ingleses y de los restos del ejército portugués reforzó considerablemente la resistencia española.
Pueden distinguirse cuatro fases en el proceso bélico:
Primera fase. Abarca los meses iniciales de la guerra, hasta finales de 1808. Se desarrolló una guerra convencional, durante estos meses las tropas francesas, bajo el mando de Murat, fueron incapaces de ocupar el país. No lograron conquistar Gerona, Zaragoza ni Valencia. El ejército español venció en la batalla de Bailen y los franceses se vieron obligados a evacuar Madrid y Portugal, derrotados en este caso por el ejército inglés, aliado ya de los españoles.
Segunda fase. Fase de dominio militar francés, que se inició con el traslado de Napoleón en persona al mando de 250.000 hombres, en su mayoría los mejores veteranos de guerra. El Emperador recuperó Madrid y regresó a Francia en enero de 1809.
Tercera fase. Desde 1809 en adelante la guerra entra en una fase de desgaste caracterizada por la imposibilidad de dominar el territorio peninsular y por la hostilidad de la guerrilla, una forma nueva de lucha que se demostrará decisiva para la victoria. La importancia de la guerrilla radica en su peculiar táctica. El guerrillero rehuye la batalla frontal, cuando tiene garantías, ataca, vive sobre el terreno, pero cuenta con el apoyo de la población civil, que le suministra víveres, información y escondites. Sus objetivos son las líneas de comunicación, la retaguardia, los abastecimientos y los convoyes de armas. Su efecto sobre el ejército es doble: por un lado, mina la moral de los soldados; por otro lado, obliga a mantener un elevado número de hombres dedicados a misión de escolta, vigilancia y control de retaguardia, lo que merma considerablemente las tropas que participan en campañas de guerra convencional.
Cuarta fase. A partir de 1811 comienza el declive francés. Se vuelve a la guerra convencional apoyada por las guerrillas. Durante estos años los franceses, con efectivos cada vez más reducidos e impotentes para afrontar simultáneamente dos frentes de guerra en España y Rusia, irán retirándose progresivamente hacia la
UNIDAD 3. 3
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
frontera pirenaica empujados por los españoles y por el ejército anglo-portugués dirigido por el general Wellington.
Las grandes batallas del período fueron Arapiles, Vitoria y San Marcial, con las cuáles se puso fin a la presencia de ejército francés en España. El 11 de diciembre de 1813 Napoleón firmaba el tratado de Valençay, por el que restituía la Corona de España a Fernando VII. Mientras las tropas españolas e inglesas contribuían a terminar con el Imperio napoleónico en Francia, el 13 de marzo emprendía Fernando el camino de regreso a España. El 8 de abril se firmó el armisticio.
La Guerra de la Independencia fue una “guerra total” en el sentido de que toda la gente del país y todos los lugares tomaron parte en ella de una u otra forma. Hubo unas 470 batallas e infinitas escaramuzas o pequeños encuentros armados. Madrid, por ejemplo, cambió seis veces de dueño.
Las consecuencias principales fueron las siguientes:
- Elevadas pérdidas humanas (unos 300.000 españoles) y económicas por la enorme devastación material en el interior de la península al quedar destruidas cosechas, ganado, carreteras, puentes, etc.
- Se aceleró el desmoronamiento del Imperio español en las Indias, pues poco después se perderán los territorios americanos al desencadenarse el proceso de emancipación.
- En el aspecto político interno, la guerra provocó la transición desde la monarquía absoluta al estado liberal.
- El desgaste sufrido por los franceses en España incidió negativa y decisivamente en el desastre final del ejército napoleónico en Europa. Según cálculos aproximados, los franceses sufrieron unas 350.000 bajas en la guerra de España.
- España que durante el siglo XVIII había sido una gran potencia mundial, saldrá de esta guerra convertida en una potencia de segundo orden en el ámbito internacional europeo
3. La Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
La llegada de los franceses a la península y las abdicaciones de Bayona crearon una situación peculiar en España: por un lado, el gobierno “oficial” estuvo en manos de Napoleón, que lo delegó en su hermano, José Bonaparte, convirtiéndose así el país en un estado “satélite” dentro del gran imperio que Napoleón pretendía construir en Europa bajo hegemonía francesa. Por otro lado, el pueblo español, por propia iniciativa, y bajo la convicción de que su legítimo rey, Fernando, se hallaba secuestrado por Napoleón en Francia, y convencido que era el momento de llevar a cabo los cambios necesarios para sacar al país de la crisis y estancamiento en los que estaba sumido, decidió iniciar un proceso de reforma mediante la elaboración de una constitución liberal.
EL GOBIERNO DE JOSÉ BONAPARTE.
La historia de la administración francesa en España está marcada por el vacío de poder que se produce en mayo de 1808.En las zonas ocupadas por los franceses controlarán más el poder los generales que el propio José Bonaparte. A esta dificultad se sumaron dos más: el rechazo de la población a su gobierno y la continua ingerencia de Napoleón en las decisiones de su hermano.
Había que dirigir la guerra, organizar la administración y restablecer la situación financiera. Con el rey José I colaboraron los llamados afrancesados, españoles que apoyaron el gobierno invasor. La mayoría de ellos creía que José conseguiría evitar la disgregación y conservaría la integridad nacional y la independencia económica, y que contaría con el apoyo financiero de Napoleón. El fracaso de estas aspiraciones les supondría, al final de la guerra, su exilio y el de sus familias.
UNIDAD 3. 4
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
En Bayona Napoleón había reunido, para debatir y aprobar un Estatuto Real, a un grupo de eclesiásticos, nobles, militares y próceres del Antiguo Régimen. De los 150 convocados sólo 91 acudieron para aprobar la llamada Constitución de Bayona. En realidad era una Carta Otorgada. Napoleón quería dar al régimen un viso de legalidad, conectando con la tradición y con las aspiraciones de cambio que apoyaban los afrancesados, quienes buscaban la reforma del sistema absolutista. Pero, en realidad, el Estatuto de Bayona apenas pudo ser puesto en práctica, dada la inestabilidad continua del corto reinado.
Las principales medidas políticas fueron ordenadas por Napoleón. Antes de abandonar España, en 1809 dictó ocho decretos sin contar con su hermano. Destacan entre ellos, la disolución del Consejo de Castilla, la supresión del Tribunal de la Inquisición, la reducción a un tercio de los conventos existentes, la abolición de la jurisdicción señorial y la eliminación de las barreras aduaneras interiores.
Otras medidas que adoptó la administración francesa fueron: la exclaustración total de clérigos regulares, la expropiación de sus bienes y de parte de los grandes de España y la venta de las tierras expropiadas para amortizar la deuda.
Las ingerencias de Napoleón llevaron a José I a pensar en dimitir, especialmente tras la decisión del Emperador de separar las provincias de Norte del Ébro y convertirlas en gobiernos militares dependientes del Emperador. Además los propios generales gobernaban las provincias con práctica independencia del Rey, cuya debilidad de carácter le granjeó la animadversión y la burla de los españoles.
LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812
El período que transcurre entre 1808 y 1833 se caracterizó en España por una profunda crisis del entramado político sobre el que se sustentaba el Antiguo Régimen. El reinado de Carlos IV marcó el fin del modelo del despotismo ilustrado y condujo a la Guerra de la Independencia, en la que los españoles lucharon contra la invasión francesa, se organizaron políticamente de forma autónoma y se dividieron y enfrentaron a causa de sus ideas. Descubrieron, además, en este proceso los conceptos de nación, ideología política, representación, libertad e igualdad, encarnados en las Cortes de Cádiz. En ellas se diseñó la Constitución de 1812, el programa esencial del liberalismo español durante décadas, con el que se inició el desmantelamiento de la sociedad estamental y la supresión de los privilegios. La ideología liberal se impuso durante el reinado de Fernando VII, pero sufrió avances y retrocesos a raíz de los enfrentamientos civiles entre los partidarios de la monarquía tradicional y los de una revolución más democrática.
La organización de la resistencia.
Ante la situación creada por la abdicación borbónica, se produce un vacío de poder real, en el momento en que una parte considerable del país se rebela contra los franceses. Aunque la cesión de la soberanía por parte de Carlos IV y FernandoVII a Napoleón es jurídicamente irreprochable, los españoles lo ven como una imposición y reclaman a las instituciones del Antiguo Régimen que asuman la soberanía en ausencia del rey. Pero el Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno, que ejercían el poder tras la marcha de la familia real a Bayona, acataron la decisión de los soberanos y se pusieron bajo la autoridad de José Bonaparte.
Fue entonces, tras el levantamiento de mayo de 1808, cuando los españoles asumieron la soberanía nacional y formaron sus propios órganos de gobierno, rompiendo con el Antiguo Régimen. En algunos casos fueron las autoridades locales las que se hicieron con el poder y organizaron la resistencia. En otros casos, fue la propia población la que organizó y nombró comités para armar a los ciudadanos y reclutar unidades.
Surgieron así por todo el país las Juntas Locales y, en pocas semanas, las Juntas Provinciales, que gobernaron en nombre de FernandoVII pero que en realidad estaban haciendo cristalizar la soberanía nacional. La población eligió para formarlas a personajes de prestigio, procedentes en muchos casos de las clases dirigentes del Antiguo Régimen, aristócratas, clérigos, intendentes, regidores, generales, pero también a empresarios e intelectuales. En junio existían ya Juntas Provinciales por todo el país, y a finales del verano se decidió organizar una Junta Central que asumiera el papel de gobierno de la nación.
UNIDAD 3. 5
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
La Junta Suprema Central estaba compuesta por personajes que representaban todas las tendencias de la resistencia, desde aristócratas ilustrados del Antiguo Régimen, como el conde de Floridablanca, su presidente, pasando por ilustrados moderados, como Jovellanos, hasta liberales progresistas partidarios de cambios más o menos radicales. Rápidamente se adoptaron dos tipos de medidas: las encaminadas a organizar la resistencia y las dirigidas a la reorganización política.
Todos los miembros de la Junta eran conscientes de la necesidad de reformar el Antiguo Régimen. Partiendo de esa coincidencia, se llegó al acuerdo de convocar Cortes, para que estas decidieran las reformas que había que emprender. Se formó una Comisión de Cortes, sus miembros coincidieron en que las Cortes debían ser constituyentes y debían componerse de diputados elegidos por votación pero se enfrentaron sobre el sistema de sufragio y si debían ser Cortes unicamerales o bicamerales, unitarias o estamentales, posiciones defendidas respectivamente por liberales y partidarios del absolutismo. Por fin optaron por el sufragio universal de los varones mayores de 25 años y unas Cortes bicamerales.
En enero de 1810, se dictaron las instrucciones para proceder a la elección de la Cámara baja y pocos días después, la Junta, dividida y aislada en Cádiz asediada por los franceses y desprestigiada por la derrota en Andalucía, decidía autodisolverse y entregó el gobierno a un Consejo de Regencia. Éste continuó las líneas marcadas por la Junta y procedió a convocar elecciones a Cortes en junio de 1810; al final se constituyó una sola Cámara, ante las dificultades que el aislamiento imponía para organizar la votación de los privilegiados. Las elecciones se celebraron y los diputados que lograron llegar a Cádiz asistieron a la solemne apertura de las Cortes el 24 de septiembre de 1810.
Las Cortes de Cádiz.
La composición de las Cortes resulta difícil de precisar, porque no se han conservado listas precisas de los diputados. Muchos de ellos no pudieron llegar a Cádiz y se adoptó la solución de que fueran sustituidos aquellos que no pudieran cruzar las líneas francesas.
En cuanto a su origen social, había una mayoría procedente de las capas medias urbanas: funcionarios, abogados, comerciantes y profesionales. También un centenar de eclesiásticos y unos cincuenta miembros de la aristocracia. Pero la procedencia social no siempre correspondía a las ideas. En general, las opiniones liberales eran claramente mayoritarias. Las ideas liberales habían penetrado en España procedentes de Francia, en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, pese a la censura oficial. Fue la guerra, no obstante, la que posibilitó la oportunidad a quienes las defendían de expandirlas más allá del círculo en que habían arraigado. El ambiente revolucionario de Cádiz, permitió que el ideario liberal pudiera concretarse en la Constitución de 1812.
Los liberales creían en la felicidad como aspiración de todos los hombres, en el progreso material y en la libertad individual. Defendían la aspiración a la riqueza y la propiedad privada, individual y libre, como derecho fundamental. Para que todos puedan concurrir libremente en la búsqueda de la riqueza, es necesario que existan unas reglas que garanticen dicha libertad: son las leyes de mercado, la libre concurrencia de la oferta y la demanda. También es necesario que exista una situación legal que garantice a todos las mismas posibilidades iniciales de acceso a los cargos y al poder político. De ahí la insistencia en los derechos del individuo, por contraposición, de los derechos sociales o colectivos.
Los liberales postulaban un régimen político libre, parlamentario, en oposición al absolutismo monárquico. Como la sociedad se organiza en función de las diferentes capacidades de los individuos, los liberales defienden el derecho preferente de los más ricos y de los más notables a intervenir en la vida política. Tal preferencia se concreta, en su ideario, en la restricción del derecho al voto y de la posibilidad de ser elegido, mediante sufragio censitario.
La labor legislativa de las Cortes de Cádiz: la Constitución 1812.
Ya en la sesión inaugural, los diputados proclamaron que representaban la soberanía nacional, afirmaron el carácter constituyente de las Cortes y emprendieron la elaboración de una Carta Magna. Sin embargo la
UNIDAD 3. 6
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
Cámara realizó también una importante legislación ordinaria que complementó las medidas de la Constitución.
El rasgo más característico de la Constitución de 1812 es la enorme extensión del texto. Los diputados, conscientes del cambio trascendental que suponía, y temerosos de que la legislación posterior anulara la eficacia de los cambios, prefirieron un texto meticuloso que fijara con nitidez todos los aspectos que consideraban esenciales, muchos de ellos impropios de una Constitución. Así, el texto final, aprobado el 19 de marzo de 1812, constaba de 10 títulos y 384 artículos.
Sus principales aspectos son los siguientes:
a) La afirmación de que la soberanía reside esencialmente en la Nación.b) Se declara el Estado como una “monarquía moderna hereditaria” y se separan los tres poderes.c) El poder legislativo reside en las Cortes con el Rey. El Rey puede promulgar, sancionar y vetar las leyes,
esto último a través del veto suspensivo por dos veces como máximo en un periodo de tres años.d) El poder ejecutivo reside en el Rey, que nombra libremente a sus Secretarios, quienes responden en
teoría ante las Cortes, pero no pueden ser cesados por éstas. No hay, pues, control parlamentario del gobierno. Sin embargo, la Constitución incluía un largo artículo en el que se recogían hasta doce limitaciones expresas a la autoridad real. Entre ellas la de no poder suspender o disolver las Cortes, abdicar o abandonar el país sin permiso de ellas, llevar una política exterior no supervisada por la Cámara, contraer matrimonio sin su permiso o imponer tributos
e) El poder judicial reside en los tribunales. Se reconoce el fuero eclesiástico y el militar como jurisdicciones especiales.
f) Respecto a la religión, se recoge explícitamente la confesionalidad y exclusividad de la religión católica.g) Las Constitución establece un Ejército permanente, cuyos efectivos, ordenanzas y dotación serán
regulados por las Cortes. Y junto a él se establece una Milicia Nacional, organizada en provincias, con un doble objetivo: reforzar al Ejército en caso de guerra y servir de cuerpo de defensa del Estado liberal.
h) La representación nacional reside en las Cortes, que son unicamerales y elegidas por sufragio universal indirecto de los varones mayores de 25 años. Los diputados deberán ser españoles y serán elegibles quienes tributen a la Hacienda una determinada cantidad (sufragio censitario).
La Constitución tuvo tres periodos de vigencia: de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 y de agosto de 1836 a junio de 1837.
Además de la Constitución, los diputados de Cádiz llevaron adelante una importante legislación ordinaria:
a) La abolición del régimen jurisdiccional. Se eliminaron los derechos jurisdiccionales, pero en la práctica las tierras a ellos sujetas se convertían en propiedad privada de los señores. Los señores salieron ganando, pues no hubieran podido demostrar su propiedad de esas tierras. Esta abolición fue dejada en suspenso en 1814 y 1.823, y finalmente restablecida en 1837.
b) La desamortización de bienes de propios y baldíos. Su objetivo era amortizar deuda y recompensar a los militares retirados. No llegó a ser aplicada.
c) La eliminación del mayorazgo, al declararse la propiedad libre y sólo atribuible a particulares.d) La supresión de los gremios. Se decretó el derecho a disponer del propio trabajo, acorde con los
principios del liberalismo económico. Se estableció la libertad de producción, de contratación y de comercio.
e) Libertad de imprenta.f) La legislación religiosa fue abundante. Entre las principales medidas adoptadas destacan: la supresión de
la Inquisición, la incautación de monasterios, la expulsión del Nuncio de Su Santidad, etc.
Las reformas sociales no implicaban sólo la desaparición de los privilegios de nobleza y clero sino la creación de un nuevo orden social. Los absolutistas y liberales multiplicaron sus enfrentamientos, y las reformas se desarrollaron mientras duró la guerra. Al regreso de Fernando VII se dio la vuelta a la situación, restaurándose el Antiguo Régimen.
UNIDAD 3. 7
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
4. Absolutismo y liberalismo en el reinado de Fernando VII (1814-1833)
Tras las guerras napoleónicas se inició en Europa un período de restauración del Antiguo Régimen: desde 1814, los monarcas legítimos retornaron a sus tronos y restablecieron los regímenes absolutistas destruidos por la oleada revolucionaria iniciada en 1789.En España también se produjo la restauración del absolutismo tras la revolución política impulsada por la Guerra de la Independencia. El retorno de Fernando VII a España supuso la anulación de las reformas liberales y de los principios revolucionarios emanados de las Cortes de Cádiz.
El Sexenio Absolutista (1814-1820).
Aunque por el Tratado de Valençay (diciembre de 1813) Napoleón devolvía la Corona española a Fernando VII, el Rey sólo fue liberado y pudo regresar al país en marzo de 1814. Recibido con entusiasmo por donde quiera que pasara, el Rey pronto manifestó cuáles eran sus intenciones respecto a los cambios ocurridos en su ausencia. En mayo dictó un Real Decreto por el que suprimía las Cortes, declaraba nula toda su actuación y abolía la Constitución y toda la legislación realizada por la Cámara. Paralelamente, el general Eguía era enviado a Madrid con orden de tomar la sede de las Cortes y proceder a detener a regentes, ministros y diputados.
El golpe de Estado había sido posible gracias al apoyo recibido por el Rey de parte del ejército, de la nobleza y del clero reaccionario y, también, de un pueblo llano que creyó firmemente en la voluntad real.
El apoyo de la nobleza y el clero absolutistas se expresó en el documento que en Valencia habían entregado al Rey un centenar de diputados reaccionarios, conocido como el Manifiesto de los Persas. En él se reclamaba la vuelta al sistema del Antiguo Régimen y a la situación de partida de 1808.Se reivindicaba el carácter ilimitado del poder del Rey, la alianza del altar y el trono y se aseguraba la existencia de una supuesta conspiración de liberales, masones y afrancesados para acabar con la Monarquía, a la que había que combatir con todas las armas posibles.
Las primeras medidas del Rey se encaminaron a satisfacer las reclamaciones de quienes apoyaron el golpe. Eliminó la soberanía nacional y la institución que la representaba, las Cortes constitucionales. También quedaron derogadas la Constitución de Cádiz y la legislación ordinaria. Así, se anularon las medidas desamortizadoras, los inicios de reforma fiscal o la libertad de imprenta. Se restituyeron los privilegios de la nobleza y de la Iglesia: jurisdicciones, tierras, edificios, derechos, etc. Se restablecieron el Tribunal de la Inquisición y la Mesta, y se permitió el retorno de la compañía de Jesús. De toda la obra de Cádiz sólo permaneció la abolición de la tortura en el procedimiento judicial, lo que no implicó que en la práctica se siguiera utilizando.
Consecuencia inmediata del golpe de Estado fue la represión. Se procedió a la detención y juicio tanto de los afrancesados como de los liberales, acusados respectivamente de traición y conspiración contra el Rey. Fue éste mismo quien dictó sentencia: destierro y confiscación de propiedades para los ministros, consejeros, militares y funcionarios que habían colaborado con José I y prisión o destierro y confiscación de bienes para diputados, ministros o regentes liberales. Otros muchos habían conseguido huir en las primeras semanas de represión. Mientras que en 1818 Fernando VII atenuó las medidas contra los afrancesados y restituyó sus propiedades a los familiares, la persecución contra los liberales se mantuvo hasta 1820.
En consonancia con el Antiguo Régimen, el Rey gobernó mediante sucesivos ministerios, en permanente inestabilidad política ente la falta de coherencia en la línea a seguir y la incapacidad de los consejeros del Rey para gobernar un país que ya no podía ser gobernado como antes.
Una seria de graves problemas acabó por dar al traste con el régimen absolutista. En primer lugar, en toda Europa se produjo una caída de los precios gracias a una racha de buenas cosechas. Tal situación incidió en un país arruinado tras 5 años de guerra e incapaz de reconstruirse, con un mercado nacional que seguía siendo inexistente, y un comercio colapsado por el hundimiento de la producción industrial y la pérdida del comercio colonial. Esta situación coincidió con una serie de factores que agravaron la situación del campo: la
UNIDAD 3. 8
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
restitución de sus bienes a la nobleza y a la Iglesia, la vuelta de la Mesta y el restablecimiento de los derechos jurisdiccionales.
El descontento no se limitó al campo. Se extendió también entre los grupos sociales urbanos, a causa de la represión política, del hundimiento económico, de la pérdida del comercio medieval y del paro que afectaba a los sectores burgueses y al naciente proletariado.
Pero el principal problema de los débiles gobiernos fernandinos era, sin duda, la quiebra financiera del Estado. Los expertos eran conscientes de que la causa del problema estribaba en que la mayor parte de las tierras del país no estaba gravada con impuestos, pero una y otra vez tropezaron con la negativa del clero y de la nobleza a pagar tributos.
Poco a poco se reorganizó el movimiento clandestino liberal. Se restablecieron contactos con los exiliados y empezó la conspiración contra el Estado absolutista. Se sucedieron pronunciamientos y conspiraciones: Espoz y Mina, Polier, la de los generales Lacy y Milan del Bosch, etc. En casi todos los casos los responsables pagaron el fracaso con sus vidas, aunque alguno, como Espoz y Mina, logró escapar. Finalmente, el pronunciamiento del comandante Riego, jefe de las tropas expedicionarias acantonadas en Cabezas de San Juan para ser enviadas a América, el 1 de enero de 1820, tiene éxito y recibe el apoyo popular necesario para triunfar, restaurándose la Constitución de Cádiz.
El Trienio Constitucional (1820-1823).
Tras el pronunciamiento de Rafael de Riego, Fernando VII firmó un decreto en el que prometía jurar la Constitución de 1812. Se inició así el período conocido con el nombre de Trienio Liberal (1820-1823).
A lo largo de estos tres años las Cortes aprobaron una legislación reformista que tenía la intención de acabar con el Antiguo Régimen. En el terreno agrario, se emprendió una legislación dirigida a favorecer más a los propietarios rurales y urbanos que al campesinado, cuya decepción fue determinante para explicar la caída del régimen en 1823. Entre las principales medidas destacan:
La supresión de la vinculación de la tierra en todas sus formas (mayorazgos, tierras eclesiásticas y comunales);
La desamortización de tierras de propios y baldíos, con el doble propósito de proporcionar tierras a militares retirados y labradores, y destinar los fondos a amortizar la deuda del Estado. Fue un fracaso: las tierras fueron a parar a los propietarios, aumentando su poder y se recaudó mucho menos de lo esperado;
La desamortización eclesiástica: tierra de conventos, que casi no hubo tiempo de llevar a la práctica; La reducción del diezmo a la mitad: los diputados no se atrevieron a eliminarlo por completo, para no
arruinar a la Iglesia, lo que sólo consiguió provocar el descontento de los campesinos; El establecimiento de una contribución directa sobre la propiedad, que debía aplicarse a partir de 1822; El restablecimiento de un decreto que declaraba la libertad de contratación, de explotación y
comercialización de la producción agraria, lo que sirvió para que los propietarios revisaran al alza los viejos contratos;
La supresión definitiva del tribunal de la Inquisición.
Las consecuencias de esta política fueron negativas: no mejoró la situación campesina, se consolidó la gran propiedad y originó el alineamiento campesino a favor de la reacción absolutista.
La política religiosa estuvo marcada por el anticlericalismo y la defensa visceral del poder del Estado. Se exigió a los clérigos el juramento de la Constitución y el estudio de la misma en las escuelas, así como su explicación desde los púlpitos, medidas que fueron rechazadas por los obispos. Pero la medida más importante fue la Ley de Supresión de monacales: se disolvían todos los conventos regulares; las órdenes pasaban a depender de los obispos; se prohibía aceptar nuevos novicios. Apenas tuvo tiempo de aplicarse. La consecuencia de esta legislación fue el enfrentamiento con la Iglesia, que pasó a apoyar la vuelta del absolutismo y la vieja alianza entre el Altar y el Trono.
UNIDAD 3. 9
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
Otro aspecto de la legislación reformista fue la reorganización militar y policial, encaminada a satisfacer las reivindicaciones militares y a garantizar la defensa de la Constitución. Se restableció la Milicia Nacional, con el objetivo de contar con un cuerpo de defensa de la Constitución y de apoyo al ejército en caso de guerra. La consecuencia más significativa fue la legitimación de la participación del ejército en la vida política, que traería funestas consecuencias en la historia posterior de España.
El problema de la Hacienda se afrontó asumiendo la deuda del gobierno anterior e ideando una reforma a medio plazo. Mientras tanto se tomaron medidas de urgencia para afrontar la situación a corto plazo. Así, se procedió una devaluación y a un recorte de los gastos y posteriormente se suscribieron créditos en el extranjero para invertir en obras públicas. El sistema definitivo debía entrar en vigor en 1823, se basaba en la Contribución Territorial Única y Directa, un impuesto sobre la propiedad de la tierra y en los llamados consumos o impuestos indirectos. Posiblemente hubiera comenzado a resolver el problema, pero no llegó a ponerse en vigor a causa de la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.
Los liberales se dividieron en dos facciones cada vez más definidas: los doceañistas, partidarios de un gobierno fuerte, de un sistema de doble Cámara, de una libertad de prensa limitada, del sufragio censitario, de la defensa de la propiedad y del orden social. Representaban a la burguesía urbana de negocios y sus diputados procedían del exilio, lideres históricos. Por otro lado, los radicales constituían el germen del futuro partido progresista. Eran más jóvenes, exaltados y partidarios de llevar al límite el desarrollo de la Constitución: Cámara única, control parlamentario del gobierno, sufragio universal, libertad absoluta de opinión, menor interés en la defensa del orden y la propiedad, anticlericales. Se apoyaban en las copas populares urbanas y actuaban en los clubes y Sociedades Patrióticas, en las que conspiraban abiertamente para forzar a las Cortes y al gobierno a una política más revolucionaria. Eran abogados jóvenes, intelectuales y militares exaltados. Mayoría en las Cortes, pasaron a controlar el gobierno tras el fracaso del golpe contrarrevolucionario de 1822.
El fracaso del Trienio se precipitó, en realidad, por la acción sucesiva de movimientos contrarrevolucionarios y por la posterior invasión francesa. El Rey, cuyos poderes estaban muy limitados por la Constitución de 1812, se enfrentó en varias ocasiones a sus ministros y a las Cortes. Un sector de la oficialidad del ejército y de las élites del Antiguo Régimen lo apoyaban, ya que consideraban que estaba “cautivo” y “secuestrado” por los liberales. La mayor parte del clero se oponía también a las medidas reformadoras y a la desamortización y atrajo a su causa a las clases populares, sobre todo en las áreas rurales. El campesinado, por último, no simpatizaba demasiado con el liberalismo, que percibía como un movimiento de clases medias urbanas que favorecía la propiedad privada de los terratenientes y convertía a los labradores en simples asalariados y contribuyentes.
Los componentes de la oposición conservadora o contrarrevolucionaria, conocidos también como absolutistas, realistas o apostólicos y, más despectivamente como serviles, acuñaron el lema Dios, patria y rey, símbolo de sus valores frente a los de la doctrina liberal, que, según creían, traía el laicismo y el desorden. La contrarrevolución realista se manifestó en distintas rebeliones militares urbanas, como la que tuvo lugar en 1822 en Madrid, cuando la Guardia Real protagonizó un intento de golpe de Estado absolutista con la complicidad del monarca. Fue abortada por el Ayuntamiento, las Cortes y la Milicia Nacional, ante la pasividad del Gobierno. Este, como consecuencia, fue sustituido por otro compuesto por liberales exaltados.
Los realistas también organizaron una guerra de guerrillas rural que se prolongó hasta 1823, aunque rebrotó posteriormente a lo largo del siglo XIX. Las guerrillas más activas se encontraban en las zonas montañosas de Cataluña, el País Vasco, Navarra y el norte de Castilla.
En el Pirineo catalán se llegó a formar un Gobierno absolutista, paralelo al liberal, conocido como la Regencia de Urgel (1822). Fue suprimido por las tropas gubernamentales y sus miembros se refugiaron en Francia.
El régimen del Trienio Liberal no fue derrocado por una insurrección interna, sino por la intervención extranjera. Francia organizó una expedición, conocida como los Cien Mil Hijos de San Luis, que penetró en España en 1823. El Gobierno, falto de apoyo popular, se traslado a Sevilla y después a Cádiz, llevándose al
UNIDAD 3. 10
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
rey consigo. Finalmente, se vio obligado a capitular y a liberar al monarca. El segundo período de Gobierno liberal en España volvía a fracasar.
LA Década Ominosa (1823-1833).
La llamada por los liberales década ominosa esta presidida por la vuelta atrás, el retorno del absolutismo, la represión y el terror, la inoperancia económica y las presiones de los ultrarreaccionarios, que acaban formando un movimiento a la derecha del propio Fernando VII, que acabará cristalizando en el carlismo. Las medidas tomadas por la Junta Provisional y más tarde por una Regencia, ratificadas luego por el propio Rey, tuvieron como objetivo doble la vuelta al Antiguo Régimen y la represión indiscriminada de los liberales. Entre esas medidas, destacan: la restitución de los ayuntamientos de 1820; la revocación de todos los nombramientos y ascensos civiles y militares producidos durante el Trienio; la restauración del sistema fiscal tradicional; el restablecimiento del diezmo; la anulación de las desamortizaciones y de la supresión de órdenes monásticas; y la restauración del régimen jurisdiccional en toda su extensión.
Las medidas represivas, igualmente respaldadas por Fernando VII, renovaron la persecución en todos los ámbitos de liberales y reformistas de todas las tendencias. Las Juntas de Purificación fueron las encargadas de depurar a todos los funcionarios, empleados públicos y profesores de tendencia liberal. Su acción fue rigurosa, suspendiendo de sueldo a los sospechosos y emprendiendo una auténtica caza de brujas, que condenó a muerte, a la cárcel y a la expropiación a miles de personas que habían colaborado más o menos activamente con los gobiernos del Trienio. Muchos optaron por el exilio.
Además de estas medidas, se creó el Voluntariado Realista, formado por partidarios del absolutismo más rígido, que sustituyeron a la abolida Milicia Nacional y actuaron agudizando la represión por su cuenta, en una oleada de “ajustes de cuentas” que recorrió todo el país. Fernando VII pidió, por otra parte, la permanencia de las tropas francesas hasta poder reconstruir el ejército.
La vuelta al absolutismo no fue, sin embargo, idéntica a la de 1814. No podía ser igual porque ya era evidente que había que introducir cambios si se quería mantener el Antiguo Régimen. Se empezó por crear un Consejo de Ministros, se emprendió una fuerte restricción de gastos y se introdujo en presupuesto formal, para intentar controlar la gestión de Hacienda. Se mantuvo la definitiva abolición de la Inquisición y el Rey intentó mantenerse alejado de los absolutistas más radicales.
Esta línea política sirvió para dividir al absolutismo en dos bandos cada vez más enfrentados. Originó levantamientos realistas y generó la reivindicación del trono para el hermano del Rey, el infante don Carlos, reaccionario convencido.
Fernando VII no había tenido descendencia en sus tres primeros matrimonios. En 1829 contrajo matrimonio con su sobrina María Cristina, que a los pocos meses quedó embarazada, planteándose abiertamente el problema sucesorio. Fernando, ya envejecido, queriendo garantizar la descendencia en su futuro hijo o hija, hace pública en marzo de 1830 la Pragmática Sanción, que eliminaba la Ley Sálica y restablecía la línea sucesoria de las Partidas, favorable a la sucesión femenina. Protestada por los carlistas como atentado contra los derechos del infante don Carlos, se convierte en un conflicto de primera magnitud cuando nace la infanta Isabel, convertida en heredera. A la muerte del Rey, en 1833, se convertirá en un conflicto armado entre los absolutistas intransigentes, que apoyarán al infante don Carlos y el bando isabelino, que contaría con el favor de los absolutistas partidarios de hacer reformas y los liberales, que no desaprovecharon la ocasión para pactar con la regente.
5. La independencia de las colonias americanas.
Los orígenes del independentismo americano se remontan al siglo XVIII y tienen que ver con la política llevada a cabo por los Borbones en América y la estructura social del continente. Los criollos controlaban las haciendas y plantaciones y, en parte, la débil producción manufacturera y formaban el grupo socialmente más dinámico y económicamente más poderoso, pese a que apenas representaban entre el 10 y un 15% de la población. Indios, mestizos y negros, mezclados en multitud de cruces raciales, constituían una masa
UNIDAD 3. 11
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
campesina y minera explotada tanto por los criollos como por los peninsulares. Estos últimos integraban un reducido grupo de administradores, altos funcionarios y representantes de las compañías comerciales enviados desde España y ocupaban todos los cargos públicos de importancia en los territorios coloniales: virreinatos, presidencias de Audiencia, capitanías generales, etc.
La minoría criolla rechazaba el trato discriminatorio recibido por el gobierno español. De sangre europea, se veía impedida, tanto para ocupar cargos públicos como para expandir su poderío económico. El monopolio comercial de Cádiz les excluía de poder establecer sus propias relaciones comerciales con el exterior y bloqueaba su capacidad de enriquecimiento, en beneficio de una economía peninsular de carácter colonial. La política de los gobiernos ilustrados no hizo sino reforzar esta línea de actuación, al tiempo que intentaba aumentar la presión fiscal sobre los campesinos y el control administrativo de los funcionarios de la colonia.
Consecuencia de todo ello fue la aparición, a lo largo del siglo XVIII, de movimientos de protesta y de levantamientos campesinos por toda América. Eran en general movilizaciones contra el sistema fiscal, raramente teñidas de ideas independentistas, pero que fueron creando el clima para la reivindicación emancipadora. La más importante y peligrosa para la metrópoli fue la de Tupac Amaru, en 1780, que llegó a controlar una buena parte del Perú, para ser finalmente sofocada.
El desarrollo del movimiento independentista es extraordinariamente complejo, tanto desde el punto de vista político como militar. Hay continuas acciones, revueltas urbanas y campesinas, realineamientos políticos y movimientos de tropas. En general, fue liderado por las principales ciudades de la América colonial y dentro de ellas por las élites criollas. Ahora bien, donde las reivindicaciones independentistas estuvieron unidas a las propuestas de reforma social, se produjo casi siempre una alianza entre los criollos, temerosos de perder su dominio social y económico sobre los indios, y los españoles. En tales casos, el proceso de emancipación sufrió un serio retraso. En general, los indígenas apoyaron al principio a la metrópoli, para incorporarse años más tarde al movimiento emancipador. La actitud de los virreyes y generales españoles, que actuaron despiadadamente sobre las ciudades conquistadas, fue clave para inclinar los apoyos hacia el independentismo.
El proceso de independencia de las colonias españolas en América se desarrolló en varias fases:
Primera fase. Las primeras reacciones ante los acontecimientos de España de 1808 fueron parecidos a los peninsulares. En las ciudades más importantes la burguesía criolla promovió Juntas similares a las españolas, en nombre de Fernando VII y depuso a los virreyes y capitanes generales que, siguiendo la línea del Consejo de Castilla, pretendieron imponer la fidelidad a José I. No hubo, pues, inicialmente, un movimiento independentista. Será en 1809 cuando, a raíz de la formación de la Junta Central, los dirigentes americanos comiencen a rechazar la autoridad de dicha Junta y su arrogación de la soberanía nacional. Entre marzo y septiembre de 1810 se formaron juntas revolucionarias en Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá y Santiago de Chile, ciudades en que las autoridades peninsulares fueron depuestas.
En general fueron las propias divisiones internas entre los líderes criollos las que en esta primera fase dieron al traste con el proceso revolucionario. Los enfrentamientos entre tendencias moderadas y liberales, entre partidarios de la independencia pura o de mantener la fidelidad a FernandoVII y entre sectores centralistas y federalistas, hicieron imposible coordinar fuerzas para enfrentarse a los ejércitos realistas. Éstos consiguieron reconquistar Bogotá, Caracas y Santiago de Chile. Los líderes independentistas acabaron en prisiones españolas o en el exilio. El envío de un ejército de 10.000 hombres, al mando de Morillo fue decisivo para el restablecimiento del control peninsular en el Norte, mientras las fuerzas del ejército del Perú, bastión del poder colonial español, actuaban en Chile.
Caso especial fue el de Méjico, donde la explotación de indios y mestizos por los hacendados y propietarios de minas dio al movimiento un marcado carácter de revolución social. Fue Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, quien en septiembre de 1810 dirigió la sublevación contra el nuevo virrey enviado por la Regencia. Apoyado inicialmente por círculos criollos, su movimiento se extendió rápidamente, pero cuando Hidalgo comenzó a dictar sus primeras medidas de reforma social (fin de la esclavitud, eliminación de tributos,
UNIDAD 3. 12
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
abolición del régimen de castas, tímidos repartos de tierras y fin de monopolios mineros), la minoría criolla se asustó y pasó a apoyar al ejército español, que consiguió aislar a Hidalgo, capturarlo y ejecutarlo.
Segunda fase. El segundo periodo de expansión del independentismo se desarrolla a partir de 1816. La restauración del absolutismo en España reavivó las ansias de independencia, al tiempo que el contexto internacional favorecía las pretensiones de los criollos. El gobierno español, por su parte se veía incapaz de enviar las fuerzas que se le reclamaban desde América, a causa de la quiebra financiera del Estado. Desde 1816 se reavivan las acciones de las fuerzas revolucionarias. En el Sur, pese a las fuertes tensiones entre Buenos Aires y las provincias, los delegados enviados al Congreso de Tucumán proclamaron la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, la futura Argentina, en julio de 1816.
Por su parte, Simón Bolívar reanudó las operaciones en Venezuela en 1816. La política represiva de Morillo hizo que se incorporaran ahora al movimiento los grupos indígenas, lo que inclinó decisivamente las fuerzas hacia los independentistas. Tras la conquista de Angostura, un Congreso reunido allí proclamó la República de la Gran Colombia, que habría de comprender las actuales Venezuela y Colombia, y nombró presidente a Bolívar.
El tercer acontecimiento del periodo es la conquista de Chile. También allí las divisiones internas habían impedido el triunfo del independentismo en los primeros años del movimiento independentista. En 1817, un ejército dirigido por José de San Martín, atravesó los Andes y emprendió la conquista, la victoria en Carabobo permitía la toma de Santiago. En febrero de 1818 se aprobó el Acta de la Independencia de Chile y Bernardo O`Higgins se convirtió en su primer presidente.
Tercera fase. Se produce a partir de 1820 y significa tanto la consolidación de las nuevas repúblicas como la expulsión definitiva de las fuerzas realistas. Los dos grandes líderes militares, San Martín desde el Sur y Bolívar desde el Norte, convergieron hacia el virreinato de Perú para acabar definitivamente con los ejércitos peninsulares. Poco a poco, las fuerzas de San Martín fueron arrinconando a las españolas, hasta que en julio de 1821 las tropas americanas entraron en Lima y proclamaron la independencia de Perú. Por su parte, el ejército de Bolívar entraba en Quito, anexionándolo a la Gran Colombia. En agosto de 1824 Bolívar reconquistaba Lima, que había vuelto a ser ocupada por los realistas.
Por otra parte, en Méjico la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1820 y las medidas revolucionarias impuestas desde España asustaron a los hacendados y a la Iglesia.Cuando el general Agustín Itúrbide publicó el Plan de Iguala en 1821, en el que garantizaba la independencia, la preeminencia de la Iglesia y la unión de todos los grupos sociales, recibió el apoyo generalizado de todo el virreinato. En seis meses consiguió imponerse a las fuerzas realistas y en 1822 era proclamado emperador. Aunque su régimen duró poco y fue sustituido por un sistema republicano, la independencia fue ya irrevocable y tuvo como consecuencia añadida arrastrar a los países de Centroamérica al mismo proceso en pocos años. Hacia 1825, sólo Puerto Rico y Cuba permanecían sometidas a la Corona española.
El resto de la década de 1820 sirvió para decantar y consolidar los nuevos países. Pese a los proyectos grandilocuentes de una federación del Sur de América, en torno a Argentina, o de la Gran Colombia soñada por Bolívar, las tendencias regionalistas y las deferencias marcadas por la división colonial en virreinatos acabaron imponiéndose sobre el ejemplo federalista estadounidense. Así, hacia 1830 el Sur se había disgregado definitivamente entre Argentina, Uruguay y Chile, mientras que la Gran Colombia se había disuelto, surgiendo de ella las repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
La derrota española se debió tanto a la fuerza del movimiento independentista como a los problemas internos de la monarquía absoluta. La falta de fondos y el descontento del ejército convergieron para hacer imposible el esfuerzo que hubiera sido necesario para sofocar militarmente la insurrección, especialmente para un país como España, devastado por la guerra. Además, tanto las Cortes, durante la guerra de la Independencia y en el Trienio constitucional, como el gobierno absoluto durante el Sexenio, no comprendieron la naturaleza ni la fuerza del movimiento emancipador. Reaccionaron tarde y mal, las primeras, mientras que los gobernantes absolutistas ni siquiera llegaron a comprender contra quien se enfrentaban.
UNIDAD 3. 13
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
Otro factor decisivo fue el contexto internacional. La guerra contra los franceses había abierto los puertos americanos al comercio internacional y había permitido la entrada inglesa en las ciudades portuarias americanas. Desde 1814 el apoyo diplomático británico fue progresivamente en aumento. A su interés comercial se unió la repulsa que la restauración del absolutismo en España causaba en Londres.
El otro país que apoyó diplomáticamente y vendió armas a los insurrectos fue Estados Unidos. Los intereses estadounidenses se volcaban ya claramente hacia los territorios del Sur y del Oeste. Y será precisamente en 1823, en pleno proceso de triunfo del independentismo, cuando el presidente Monroe formuló la divisa que lleva su nombre ( la doctrina Monroe): “América para los americanos”, bajo la que se esconde, en realidad, la advertencia al resto del mundo de que Estados Unidos consideraba Latinoamérica como su zona natural de dominio económico y político.
SELECCIÓN DE DOCUMENTOS UNIDAD 3:
DOCUMENTO 1
TRATADO DE FONTAINEBLEAU
Art.1ª La provincia de entre-Duero y Miño con la ciudad de Oporto se dará en toda propiedad y soberanía de S.M. el rey de Etruria con el título de Rey de la Lusitania Septentrional. Art 2º La provincia de Alentejo y el reino de los Algarbes, se dejarán en toda propiedad y soberanía al Príncipe de la Paz, para que las disfrute con el título de Príncipe de los Algarbes. Art. 11º S.M. el Emperador de los franceses sale garante a S.M. el rey de España de la posesión de sus estados del Continente de Europa situados a mediodía de los Pirineos. Convención secreta anexa: Art. 1º Un cuerpo de tropas imperiales francesas de veinte y cinco mil hombres de infantería y de tres mil hombres de caballería entrará en España y marchará en derechura en Lisboa; se reunirá a este cuerpo otro de ocho mil hombres de infantería y de tres mil de caballería de tropas españolas con treinta piezas de artillería. (..)
Hecho en Fontainebleau a 27 de Octubre de 1807
DOCUMENTO 2
Sire: la tranquilidad pública ha sido turbada esta mañana. Desde hace varios días la gente del campo se reunía en la ciudad, circulaban panfletos excitando a la rebelión, las cabezas de los generales y oficiales franceses hospedados en la ciudad se ponía a precio, en fin todo anunciaba la crisis. Esta mañana desde las ocho la canalla de Madrid y de los alrededores obstruía los accesos al castillo […] mientras tanto un batallón de guardia alojado en mi palacio, con dos cañones y un pelotón de cazadores polacos, ha marchado hacia el castillo atacando a la masa allí reunida y dispersándola a tiros de fusil. El general Grouchy reunía sus tropas en el Prado y recibía órdenes de dirigirse por la calle de Alcalá a la Puerta del Sol y Plaza Mayor donde se habían reunido más de veinte mil rebeldes. Se asesinaba ya en las calles a los soldados aislados que intentaban incorporarse a sus puestos. […] Después ordené al general Grouchy que marchase a la Puerta del Sol por la calle Platería y disolviese a cañonazos al populacho, esas dos columnas consiguieron ponerse en movimiento y limpiar las calles, no sin dificultad porque esos miserables se refugiaban en las casas y disparaban contra nuestras tropas. Los campesinos que habían logrado escapar de la ciudad han topado con la caballería y atacados a sablazos [...] al recibir informes de que no quedaba nadie en las calles me dirigí al palacio a hablar con el infante don Antonio y decirle que la ciudad debía ser desarmada inmediatamente.”
Murat informa a Napoleón de los sucesos del 2 de mayo de 1808. Madrid 2 de mayo a las 6 de la tarde.
UNIDAD 3. 14
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
DOCUMENTO 3
PRIMER DECRETO DE LAS CORTES REUNIDAS EN LA ISLA DE LEÓN (CÁDIZ)
Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional.Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, congregadas en la real isla de León, conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey al Señor D. Fernando VII de Borbón; y declaran nula y de ningún valor ni efecto la cesión de la corona que se dice hecha a favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por fallarle el consentimiento de la nación.No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declaran las Cortes generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión (…).
Real Isla de León, 24 septiembre de 1810.
DOCUMENTO 4
DOCUMENTO 5
DOCUMENTO 6
Proclamación de la Constitución de 1812
UNIDAD 3. 15
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
“El día 19 de marzo amaneció en Cádiz nublado. Un violento temporal azotó la ciudad. Pero el amplio programa que para festejar la proclamación se había preparado se cumplió estrictamente. Por la mañana los miembros de la Regencia, acompañados por los embajadores de las potencias aliadas, jefes militares, grandes de España y de cuantas personas gozan de relieve en la ciudad, van en comitiva desde la Aduana –sede de la Regencia—hata la Iglesia de San Felipe Neri, donde ya estaban reunidos los diputados. En la puerta se unen todos en un vistoso conjunto. Los nubarrones amenazan inquietantes; el viento sopla huracanado. El deseo general es que la lluvia no estropee la brillantez del acto. La víspera, D. Cayetano Valdés, que presumía de meteorólogo como buen marino que era, había hecho un vaticinio: no lloverá. Alcalá Galiano, que aunque no marino era gaditano, fijándose en los nubarrones que había en la desembocadura del Guadalquivir, que coincidían con otros situados sobre el castillo de San Sebastián, afirmó que el temporal era inevitable […]El itinerario que ha de recorrer la comitiva está cubierto por las tropas; el público se aglomera en las estrechas aceras. Regentes, diputados y demás personalidades toman por la calle de Santa Inés hasta la de la Torre que cruzan camino de la calle de Linares […] La comitiva llega, por fin, a la iglesia del Carmen. Uno de los diputados, el obispo de Calahorra, oficia la misa y entona el Te Deum. Muy cerca de la iglesia, uno de los árboles cae abatido por el viento; la llovizna se transforma enseguida en aparatoso aguacero. El pueblo, que espera la terminación de los actos en la puerta del templo, corre a buscar refugio. En la mente de todos queda flotando un pensamiento: mal comienzan las cosas. El mismo Alcalá Galiano nos dirá: Hubo entre quienes lo presenciaron alguien que, por vía de burla, calificase tal incidente de funesto agüero en cuanto a la suerte del código objeto de aquella festividad. Resulta después que no era necesario ser adivino, sino solo sagaz para vaticinarlo.Por la tarde, a las cuatro, hora bien temprana si se tiene en cuenta que en Cádiz era costumbre comer a las tres, estaba anunciada la solemne promulgación. Decía la orden de plaza: “La Regencia de las Españas, en consecuencia al decreto de las Cortes del 14 del corriente, por el que se puso a su cuidado el aparato y solemnidad con que debía publicarse la Constitución, ha resuelto que se verifique en los cuatro puntos siguientes: 1º, cerca del real palacio de la Aduana; 2º, en la plazuela de la Verdad; 3º, en la plaza de San Antonio y 4º, en la plazuela de S. Felipe, construyéndose en cada uno de ellos un tablado al efecto, sobre el que se colocará un dosel con el retrato del Sr. D. Fernando VII. Este acto será precedido por el Sr. Gobernador de la Plaza, dos Ministros de la Audiencia Territorial, a elección del Regente, y cuatro regidores diputados por el Ayuntamiento, con asistencia de cuatro reyes de armas de los cuales el más antiguo leerá en voz alta la Constitución;: dando fe de todo el secretario de acuerdo de la Audiencia y el escribano mayor del Ayuntamiento, que también asistirán…”
Solís, Ramón, El Cádiz de las Cortes. Barcelona, Plaza y Janés, 1978, pp. 279-281.
DOCUMENTO 7
DOCUMENTO 8
Manifiesto de los Persas
UNIDAD 3. 16
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO
“Manifiesto que al señor D. Fernando VII hacen el 12 de abril del año 1814 los que escriben como diputados de las actuales Cortes ordinarias de su opinión acerca de la soberana autoridad, ilegitimidad con la que se ha elidido la antigua Constitución española, mérito de ésta, nulidad de la nueva, y de cuantas disposiciones dieron las llamadas Cortes Generales y extraordinarias de Cádiz, violenta opresión con que los legítimos representantes de la nación están en Madrid impedidos de manifestar y sostener su voto, defender los derechos del monarca, y el bien de su patria, indicando el remedio que creen oportuno.SEÑOR: Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V.M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad. Del número de españoles que se complacen en ver restituido a V.M. al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición con carácter de representantes de España, más como en ausencia de V.M. se ha mudado el sistema que regía al momento de verificarse aquélla y nos hallamos al frente de la nación en un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos y de lo que nuestras provincias desean, creemos un deber manifestar nuestros votos y circunstancias que hacen estériles, con la concisión que permita la complicada historia de seis años de revolución. […]La monarquía absoluta (voz que por igual causa oye el pueblo con harta equivocación) es obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de conquista o por sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron a sus Reyes[…], por esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto, para prescribir a sus súbditos todo lo que mira al interés común, y obligar a la obediencia a los que se nieguen a ella. Pero los que declaman contra el poder monárquico confunden el poder absoluto con el arbitrario; sin reflexionar que no hay Estado (sin exceptuar las mismas repúblicas) donde en lo constitutivo de la soberanía no se halle un poder absoluto […]No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto, en cuanto protesta de que se estime siempre sin valor esa Constitución de Cádiz, y por no aprobada por S.M., ni por las provincias,: aunque por consideraciones que acaso influyan en el piadoso corazón de V.M. resuelva en el día jurarla; porque estimamos las leyes fundamentales que contiene de incalculables y trascendentales perjuicios, que piden la previa celebración de una Cortes especiales legítimamente congregadas, en libertad y con arreglo a las antiguas leyes. Madrid, 12 de abril de 1814.”
Manifiesto de los Persas. Entregado a Fernando VII a finales de abril en Valencia.
DOCUMENTO 9
“[...] Art. 1. Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos, y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquiera otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres [...].14. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por vía de mejora, ni por otro título ni pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra pía, ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes o derechos, ni prohibir directa o indirectamente su enagenación. Tampoco podrá nadie vincular acciones sobre bancos u otros fondos extrangeros.15. Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera comunidades eclesiásticas, así seculares como regulares, los hospitales, hospicios, casas de misericordia y de enseñanza, las cofradías, hermandades, encomiendas y cualesquiera otros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos o laicales, conocidos con el nombre de manos muertas, no pueden desde ahora en adelante adquirir bienes algunos raíces o inmuebles en provincia alguna de la Monarquía, ni por testamento ni por donación, compra, permuta, ni por otro título alguno.”
Madrid, 27 de septiembre de 1820. Gaceta del Gobierno, 20 de octubre de 1820
UNIDAD 3. 17