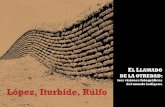Taub, Emmanuel - Exclusión y Otredad. Notas sobre la construcción del otro-indígena en la...
-
Upload
rdc-recitales-concepcion-del-uruguay -
Category
Documents
-
view
34 -
download
0
Transcript of Taub, Emmanuel - Exclusión y Otredad. Notas sobre la construcción del otro-indígena en la...

Exclusión y Otredad. Notas sobre la construcción del otro-indígena en la formación del Estado Nacional argentino.
EMMANUEL TAUB*
“...el salvaje está vencido: en América no tiene dominio ni señorío. Nosotros, europeos de raza y de civilización, somos los dueños de América.”
Juan Bautista Alberdi
“¡Cuán curioso, cuán abigarrado panorama nos presenta Hispanoamérica, “nuestra América”, de razas y de ideas, de instituciones y de cacicazgos, de riqueza y de miseria, de civilización y de barbarie!
Diríase una inmensa torre de Babel a la que acuden los hombres de todas las edades de la Historia: clanes cuaternarios; tribus nómadas de Arabia; autócratas orientales y reyezuelos negros; mitrados
sátrapas de Persia y tonsurados inquisidores de España; mandingas fatuos y serules y orgullosos hidalgos castellanos; chinos bajo cuyos estirados párpados mongólicos llamea una pupila indolente y
cruel; cráneos largos y puntiagudos; chatos, pequeños, grandes; teces blancas, amarillas, rojas, cobrizas; lenguas americanas, latinas, germánicas, aglutinantes, onomatopéyicas; tribunales,
parlamentos, ferrocarriles, revoluciones, universidades, periódicos… ¡y todo barajado, revuelto, yuxtapuesto sin soldarse, formando un inconmensurable guisado de cosas de Asia, de África, de
Europa, de América! ¡Qué manjar más indigesto para los historiadores, los literatos, los críticos, los antropólogos!”
Carlos Octavio Bunge
I. El indígena como otredad negativa
Argentina conforma durante el siglo XIX uno de sus mitos fundacionales a través de la construcción de una otredad negativa sobre el habitante indígena. La mirada hacia el indio funcionará de la misma manera que lo hacen las fronteras naturales o las diferencias lingüísticas, como aquello que nos diferencia y que, en esa diferencia, nos permite asumir la identidad de un Yo nacional e indisoluble.
La construcción de la otredad negativa parte de los procesos de socialización a través de los cuales el individuo internaliza una conciencia de existencia y una posición que hace a la construcción de un otro frente a un Uno Mismo. Como explica Daniel Feierstein, en los procesos de construcción de las relaciones sociales “cada cuerpo se convierte en el territorio de
*Mg.Emmanuel Taub. Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con beca del CONICET. Investiga en el Área de Historia de las Ideas del Departamento de Investigaciones de la Universidad de Belgrano y en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. [email protected]
54

estas relaciones”, es por ello que los hombres se transforman en un “conjunto de relaciones sociales históricamente establecidos.” Son, como bien explica, “el conjunto de los otros incorporados y el conjunto de personificaciones (máscaras) que ellos mismos representan.”1 Lo que surge de esta manera de construcción es el camino que a través de los diferentes discursos se construye e imagina a este otro, y con ello, las relaciones de alteridad que se establecerán con él; en este caso, negativamente. Para Feierstein será de esta forma como se llega a una de las paradojas de la Modernidad que a través de la instauración del carácter igualitario de los seres humanos, como ciudadanos, en la sociedad nacional, no ha sabido resolver sino a través de las prácticas sociales genocidas que desde el siglo XIX se estrecharon en una relación fundamental para entender la construcción de los Estados nacionales modernos.
En el proceso de construcción de la sociedad argentina esta construcción de relaciones de otredad negativa –durante el periodo que une el siglo XIX con el principio del siglo XX– funcionará como un frágil límite en donde, entre el genocidio constituyente y la redistribución de población, se diseñará una nueva sociedad.
II. ¿Cómo construir ese Nosotros?
En el pensamiento de aquel tiempo, y bajo la égida de los pensadores y personajes que configuraron la historia argentina se aboca a la necesidad de crear una “nueva civilización” para re-fundar la tierra argentina y de esta manera alcanzar el objetivo de modernidad. Para ello, el objetivo fundamental era la incorporación de inmigración europea. Había que ocupar las tierras y construir una cultura nacional. El ideario que giraba en torno a lo europeo se basaba, en el fondo de sus intenciones y del pensamiento del siglo XIX, en una cuestión de “raza y civilización”. A través de la inmigración se debía europeizar la sociedad nacional en formación. Lo que cual produjo un hecho singular: el traslado del discurso de conquista colonial a la conquista territorial y política nacional luego de 1810. De esta forma, puede sugerirse que la “elite argentina” no corta sus lazos imaginarios e ideológicos con el Imperio español, sino que traslada la lógica de dominación en la manera de estructurar las relaciones sociales del naciente estado. Se produce, en síntesis, una ruptura formal que refiere a la afirmación soberana necesaria para pensar en la nueva forma política.
Es a través de esta lógica en la que el indio –en un primer momento, hasta finales del siglo XIX– se convierte en la metáfora de la frontera, la idea que encarna el Mal y el enemigo; y, finalmente, en el sinónimo de atraso e impedimento para el progreso de la sociedad desde la lectura Positivista de finales de siglo. Podemos afirmar entonces que si el Estado argentino, como la mayoría de los estados nacionales modernos, se constituye sobre la base de una práctica social genocida –como lo indica Daniel Feierstein2– el indio es por antonomasia el primer otro negativo y excluido que debía ser colonizado. En el proceso que une la Revolución de Mayo con
1 Feierstein, Daniel. (2000) Seis estudios sobre genocidio. Eudeba, Buenos Aires. Pág. 37.2 Feierstein, Daniel. (1999) «Igualdad, Autonomía, Identidad: las formas sociales de construcción de 'los otros'». En: Noufouri, Hamurabi; Feierstein, Daniel y otros. Tinieblas del Crisol de razas, Ed. Cálamo, Buenos Aires.
55

el fin del siglo XIX se concebirá al indio, en una primera etapa, como un otro-extraño-peligroso, y, en un segundo momento, como un otro-propio-diferente. “El indígena fue identificado, (...), como un ”otro no normalizable” de claro contenido biologista”, ya que no sólo era “portador de prácticas que lo volvían (...) inadmisible sino, también, peligroso en tanto ‘degenerador’ de la especie o del orden social.”3
A través de la elite oligárquica argentina se produce un doble solapamiento. Por un lado, el indio, este otro-extraño-peligroso, al que históricamente se había estereotipado, era la marca diferenciada por su carácter lingüísticamente diferente, y por lo cual no eran propios para pertenecer a la sociedad emergente (al igual que el uso dado con la matriz de diferenciación lingüística europea4). Y por otro lado, no constituían una nación ni de carácter “moderna” ni, por el proceso histórico que ya los había diezmado, asesinado y sometido, una unidad nacional con quien parase-frente-a de igual a igual (construyendo una relación cara-a-cara), sino que estaban, al entender del grupo hegemónico, intrometidos en un lugar necesario, en una tierra vista estratégicamente como imprescindible para establecer las bases económico-productivas en las que se fundaría el Estado argentino como un Estado moderno, por lo que iba a ser necesaria una colonización interna para hacer del “territorio salvaje” el territorio nacional.5
Como señalara María Haydée Martín en un texto sobre las consecuencias de la Campaña del Desierto, y en perfecta resonancia con esta visión estereotipada del traslado discursivo que ha quedado en el imaginario social argentino desde aquel momento histórico, “Las poblaciones indígenas patagónicas no diezmaban solamente a la ganadería en sus periódicos avances sobre asentamientos rurales, paralizando las actividades agrícolas, el comercio y la expansión interna nacional, sino que también empeñaban el prestigio del país en el exterior.”6
3 Ibídem. Pág. 60. Para ampliar el análisis sobre la construcción de modelos de otredad en Argentina de principios del siglo XX véase mi libro: Taub, Emmanuel. (2008) Otredad, orientalismo e identidad. Nociones sobre la construcción de otro oriental en la revista Caras y Caretas. 1889-1918, Editorial Teseo, Buenos Aires.4 Recordemos una de las tesis de Benedict Anderson en sus Comunidades Imaginadas donde formula que el éxito independentista americano coincide aproximadamente con el comienzo del nacionalismo europeo. Las “lenguas nacionales impresas” fueron una variable ideológica y política de suma relevancia para el proceso europeo; variable que debió ser resignificada en la lectura argentina de la construcción de una nacionalidad coherente a la estructura estatal “moderna”. Y mientras los estados de Europa occidental afrontaban su crecimiento y el fortalecimiento de sus nacionalismos a través de la alfabetización, el comercio, la industria y las comunicaciones por medio de sus burguesías estatales unificando las “lenguas vernáculas” dentro de cada reino dinástico, América necesitó imaginarse sus propias diferencias y rescribirlas para poder, de esta manera, trazar una diferenciación antagónica que definiese el surgimiento de los estados nacionales. Véase Anderson, Benedict. (1993) Comunidades Imaginadas, Fondo de Cultura Económica, México D.F.5 Era imprescindible no sólo conquistar y tener dominio institucional del territorio sino que además había que tener el monopolio de la coacción física legítima, fundamento específico para la dominación y la determinación de este tipo de estructura. Debemos tener presente también, la importancia de la toma de la tierra, de la territorialización y el trazado de fronteras, para el jurista alemán Carl Schmitt. En su Nomos de la tierra expone la manera en que la toma de la tierra va unida con la constitución del derecho y el poder soberano. La toma de la tierra es el acto primigenio para el establecimiento del derecho; tanto hacia adentro como hacia fuera, el acto de tomar la tierra “el primer título jurídico en el que se basa todo derecho ulterior.” Véase Weber, Max. (2004) Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México D.F., y Schmitt, Carl. (2005) El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del Jus publicum europaeum, Editorial Struhart & Cía., Buenos Aires.6 Martín, María Haydée. (1981) «La ciencia y el Desierto». En: Siegrist de Gentile, Nora L. y Martín, María Haydée. Geopolítica, Ciencia y Técnica a través de la Campaña del Desierto, Eudeba, Buenos Aires. Pág. 127.
56

Entre principios del siglo XIX hasta mediados de 1870, es el periodo de conformación del complejo escenario de la estructura social y del Estado nacional en todos los aspectos y las variables que hacen de él este tipo de construcción histórica, desde su elaboración político-económica hasta su configuración social. Una vez conformado el sistema económico como lectura de un modelo de país, hasta el tercer cuarto aproximadamente del siglo XIX, como señala Oscar Oszlak, es la aparición y conformación de las condiciones económicas (una economía de mercado determinada por las relaciones de producción capitalista) la manera en que se consolida las bases para la organización nacional.7 La necesidad histórica de establecerse como Estado nación moderno e incorporarse al sistema mundial y la forma en que esta lógica se pone en marcha, hace que sea el indio el otro-extraño-peligroso sobre el que se sostendrá una práctica social genocida8, y con ella, se convertirá su figura en la frontera sobre la cual extenderse, en la excusa sobre la cual justificarse y el enemigo –“peligroso, salvaje e incivilizado”– sobre quien apoyar y conformar los albores de una identidad nacional propia. Podría decir, entonces, que la frontera se convierte en sinónimo del lugar en donde neutralizar a los indeseables.9
III. Hegemonía y discurso
A lo largo del siglo XIX se conformaron las ideas a través de las cuales edificar las acciones que llevaron a una movilización, erradicación o fragmentación de la población indígena americana (con los resultados característicos y variados en cada uno de los posteriores países y las propias características en la República Argentina); y luego, contra toda población particularizada por el estigma, el perjuicio y la estereotipación aplicada a la configuración de nuestra identidad nacional en su búsqueda de hacerse parte del “espíritu del tiempo histórico” de la que estaba “destinado” a formar parte.
La palabra como constitutiva y como una forma de representación de la cultura nacional – y trasmisora de la misma – fue también un arma de fronterización y, dependiendo del momento histórico específico y el fin político buscado, también lo fue de subjetivación de la figura del poblador indígena. En este proceso histórico, la imagen del indio fue cambiando para el discurso hegemónico y fue así como es posible identificar dos momentos. El primero, desde la Revolución de Mayo hasta finales del 1870 y el segundo, el que se identifica específicamente con las lecturas desde el Positivismo. Para finales del siglo XIX y principios del XX, con el 7 Oszlak, Oscar. (1982) La formación del estado argentino, Editorial de Belgrano, Buenos Aires.8 En una primera aproximación la podemos definir como “el asesinato premeditado y sistemático de un elevado número de seres humanos”. A través de éste también es posible desarrollar de qué manera las características del proceso de periodización genocida (la construcción de una otredad negativa, el hostigamiento, el asilamiento espacial, el debilitamiento sistemático y el exterminio) son posibles de corresponderse con el proceso de conquista de frontera y la Campaña del Desierto en Argentina. Véase también Feierstein, Daniel. (2007) El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.9 Como bien señalan Marta Bonaudo y Elida Sonzogni, el dispositivo de frontera tuvo una doble operatividad: funcionó como barrera para la barbarie así como un catalizador de la marginalidad y la pobreza. Bonaudo, Marta y Sonzogni, Elida. (2000) «Cuando disciplinar fue ocupar (Santa Fe, 1850-90)». En: Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, Nº 1, Centro de Estudios Históricos Rurales, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en red: www.fahce.unlp.edu.ar/mundoagrario/nro1/bonaudo.htm
57

positivismo se le dio el contenido simbólico a aquellos otros que fueron determinados como Ellos durante el proceso de constitución del Estado nación. El discurso sobre la población indígena, en el contexto del Estado moderno, se modificó según aquel que detentaba la palabra y el objetivo político de ella. Es posible identificar así, de qué manera a través de las lecturas positivistas se desarrolló y se intentó construir una Argentina desde el discurso europeizante que negativizara a los pueblos indígenas como extraños-diferentes, mientras que los que no se vieron del todo influenciados por este pensamiento fueron identificados luego como propios-diferentes.
Escribir la historia es concebir la historia desde una posición de poder en donde sostener un discurso. Establecerse en una relación de poder y en ella edificar una morada. La historia –como escribió Michel Foucault– es el “correlato indispensable de la función fundadora del sujeto: la garantía de que todo cuanto le ha escapado podrá serle devuelto.”10 Lo que se intentó durante el siglo XIX en la historia nacional fue crear y nominar la Historia de una nación, escribiéndola bajo los condicionamientos de su imaginario en cuanto la relación a establecer con respecto a los otros. Bajo el fundamento específico de la constitución de esa nación en un Estado se otorgó, no sólo un lugar histórico inaugurando la morada del ser nacional, sino una identidad propia, y por ello, diferente a la del resto de estados de los que se quería dejar de parecer. Constituir las características específicas de la morada como el lugar de residencia para la ciudadanía nacional porque, como escribe Alejandro Grimson, “Las diversas imágenes de los otros que construyen los diversos intelectuales de cada sociedad no sólo tienen un valor académico, sino también consecuencias políticas significativas. Tendemos a actuar en el mundo en función de cómo lo concebimos.”11
Hacia finales del siglo XIX Argentina comienza a cerrar la configuración de las fronteras de su propia identidad, a trazar los postulados básicos de su reconocimiento, del reconocimiento de sus propios –un Nosotros– y extraños –un Ellos– y del reconocimiento, finalmente, de ese resto radicalizado –el Esos–. Es allí donde encontramos que en Argentina no sólo se establecieron las fronteras hacia el exterior sino que también se fronterizó la sociedad misma, estableciendo quiénes debían ser parte de esa morada y quiénes no. Porque el Estado nación significa una construcción social compuesta de identidades (como relaciones de poder) y una delimitación de identidades. Es este acto de recortar y definir, un trazar fronteras, la creación simbólica de muros en la morada. Una línea, como dice Slavoj Zizek, de separación que divide a aquellos que están “adentro” de aquellos que están “afuera”12, excluidos del espacio de derecho para el todos-ciudadanos que conforma el Estado moderno.
Argentina se reconstruye y vuelve a denominar una identidad propia –como la indígena– y es por ello que diferentes textos señalan, en su momento histórico, una manera de ver y denominar a este otro. Es ahí en donde los discursos de personajes determinantes de la historia
10 Foucault, Michel. (2004) La arqueología del saber, Siglo XXI editores, Buenos Aires. Pág. 20.11 Grimson, Alejandro. «¿Guerras culturales o cultura de guerra?». En: Encrucijadas. Revista de la Universidad de Buenos Aires, Nº 15, Año II. Pág. 39.12 Zizek, Slavoj. (2004) Violencia en acto, Paidós, Buenos Aires. Pág. 130.
58

argentina como Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Juan Pisano o Carlos Octavio Bunge, entre otros, son parte de esta realidad desbordada, de una conceptualización del mundo que atraviesa las fronteras de una idea de saber y de una pretensión de conocimiento. Y que caen, en determinado momento –y observándolos desde hoy en día– en la posibilidad de transformarse en discursos racistas, estereotipadores y generadores de profundas consecuencias para el trato de la otredad en la sociedad argentina. Autores que abordan y visibilizan esta conformación desde una mirada descriptivo-analítica hasta la radicalidad del biologismo social argentino. Como escribe David Viñas, “literatura que trasciende lo testimonial ya que presentan figuras, espacios, episodios a los que le agrega ‘elementos teóricos’, especulaciones, hipótesis y aseveraciones sobre los otros. Textos que insisten en una trayectoria general estratégica.”13
Existe una competencia lingüística en estos discursos, porque en definitiva, estamos discutiendo sobre el lugar y la incidencia del poder de la palabra que conlleva el discurso y que incide en la construcción de la identidad. Es en este contexto en donde la oligarquía argentina fue conformando al poblador nativo como “indígena” y a este como “extraño”, como el Ellos, que no tiene lugar en la morada argentina.
Desde la relectura que se hizo tanto del positivismo argentino más radical (como por ejemplo la que encontraremos en Bunge) por un lado, la asignación que se le fue dando a lo largo de los años en los que se construye definitivamente el Estado nacional argentino, como también por algunos de aquellos personajes anteriores a lo que se conoce como la etapa positivista, nos dejan observar cómo se aborda la mirada sobre esta otredad en la construcción del discurso nacional. La lectura particular que condicionada por la propia biografía y el universo conceptual, radicalizó aún más el discurso sobre un Ellos y un Nosotros, “forjando un ‘nosotros, los argentinos’ y ‘ellos, los indígenas’ como entidades incompatibles, destinada la primera a neutralizar, subordinar, silenciar a la otra, para poder enunciar sus sucesivos presentes y proyectar sus correspondientes futuros.”14
En definitiva, elementos que fueron cimentándose en el lenguaje social y trascendieron las líneas o los periodos temporales para leerse en cada uno de los momentos históricos posteriores como discursos sociales y estableciéndose, desde el lenguaje, en un aparato de pensamiento para el análisis de las estructura de poder y dominación en la Argentina.
III. Recreando un imaginario a través de sus pensadores
Desde la elite oligárquica argentina imaginaron un tipo determinado de sociedad mientras que, al mismo tiempo, quisieron conformar desde su mirada subjetiva hacia la sociedad una cultura nacional que se identificara con la tríada estado-nación-cultura y que hiciera del país un Estado moderno.
13 Viñas, David. (1983) Indios, Ejército y Frontera, Siglo XXI editores, Buenos Aires. Pág. 51.14 Briones, Claudia. «Depredación y ninguneo». En Encrucijadas. Revista de la Universidad de Buenos Aires, Nº 15, Año II.
59

Lo cultural en Argentina durante el siglo XIX fue determinado por una línea de pensamiento que, en mayor o menor medida, imaginó una sociedad a fin a los “valores europeos”, los cuales creían iban a ser los únicos que pudiesen trascender a los enemigos principales para la República que, según Juan Bautista Alberdi eran el atraso, el desierto, la despoblación, el subdesarrollo económico y social y sus principales consecuencias, la sedición o la anarquía15. Es por ello que la solución prevista desde mediados del siglo XIX –y así se fomentan las primeras incursiones que realizara Rosas y las Campañas del desierto llevadas a cabo por Julio A. Roca– fue una: el cambio poblacional, la mejora cualitativa, según Alberdi, a través de la inmigración, aquella que garantice hábitos culturales acordes al país que se imaginaban llegar a ser.
Como bien lo menciona Sebastián Etchemendy, “la intención primordial de Alberdi es la reforma de la sociedad civil” planteando de esta manera una “arquitectura institucional”16, de forma que se logre, como lo menciona el autor en 1852, un sistema superior a sus capacidades, porque aún era un pueblo de “pobres incultos y pocos”17 y por ello no estaba preparado para regirse por un sistema republicano. Dando así por supuesto que lo “poco” que existe como sociedad en Argentina no alcanza para un mejor sistema político. Y que además, por otro lado, estos “pocos” no representan a la población nativa, sino que son los pocos e ilustres ya que el resto es la población “pobre e inculta”. Bajo el paradigma albedriano población–prosperidad se piensa una sociedad sin indios ya que –como el autor expresa– “el salvaje está vencido: en América no tiene dominio ni señorío. Nosotros, europeos de raza y de civilización, somos los dueños de América”18 y además, “Europa nos traerá su espíritu nuevo, sus hábitos de industria, sus prácticas de civilización, en las inmigraciones que nos envíe.”19
Es por ello que los indios –como señala David Viñas– son los “diferentes” y los “imposible de asimilar”, los que interfieren en la necesidad de que el “espacio nacional resulte moderno y eficiente”. Los indios son siempre el “Mal” y existe una necesidad de acabar con ellos porque lo que está en juego es el monopolio “del cielo y de la palabra”.20 Esto lo confirma Alberdi cuando escribe que, “Hoy mismo, bajo la independencia, el indígena no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil”, y todavía más estereotipantes y deterministas son las sus afirmaciones señalando que
Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, color, todo es de afuera. (...) En América todo
15 Alberdi, Juan Bautista. (1997) Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Plus Ultra, Buenos Aires. Pág. 78. Cabe recordar, para entender la relevancia de este texto, que su fecha de publicación es 1852.16 Etchemendy, Sebastián. (1998) «Los fundamentos Teóricos de los Presidencialismos Argentino y Norteamericano: una comparación entre Alberdi y El Federalista». En: Revista Ágora, num. 8, Buenos Aires. Pág. 180.17 Alberdi, Juan Bautista. Op. Cit. Págs. 69 y 88.18 Ibídem. Pág. 85.19 Ibídem. Pág. 89.20 Viñas, David. Op. Cit. Pág. 51.
60

lo que no es europeo es bárbaro: no hay más división que ésta: 1º el indígena. Es decir, el salvaje; 2º, el europeo, es decir, nosotros los que hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán (dios de los indígenas).21
De las palabras a los hechos Argentina encaminó sus políticas sociales en vías de su inmersión a la Modernidad bajo este paradigma, y fue así como en el período que va desde 1869 a 1914 la población urbana, como señala Juan Suriano, “trepó de un cuarto a la mitad del total de habitantes de la nación”22. Buenos Aires, Córdoba y Rosario multiplicaron sus poblaciones en diferentes porcentajes mientras el resto de los “territorios nacionales” continuaban bajo el proceso de vaciamiento y expropiación. Esto nos demuestra que desde las bases mismas de la conformación constitucional argentina23 la población indígena fue pensada, primero, como ese otro-diferente, salvaje y peligroso y, segundo, fuera del imaginario para una sociedad nacional ideal.
David Viñas propone el concepto de lo vacío-vaciado para su análisis del caso brasilero, lo que es útil y aplicable para entender y esbozar lo que ocurrió con la Campaña del Desierto en argentina y sus resultados. Tomando el dispositivo vacío-vaciado podemos explicar la intención de denominar los territorios patagónicos como “espacios vacíos”, y por ese motivo la denominación explícita como “desierto” que corresponde a la intención de conformar un determinado imaginario sobre el proceso de recambio poblacional ya señalado entre otros por Alberdi como fundamento de la Constitución de 1853 o por Sarmiento, porque para lograr el progreso lo que se necesita realmente son “espacios vaciados” que rellenar.
Podemos observar, entonces, que Sarmiento, invisibilizando a la población indígena expone en el Facundo que “La inmensa extensión de país que está en sus extremos, es enteramente despoblada (...) El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión: el desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas”.24 Y es en este “desierto”, que imaginado como una zona gris de indistinción entre lo que existe y lo que no, en donde el peligro acosa constantemente, “Al sud y al norte acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambres de hienas, sobre los ganados que pacen en los campos, y sobre las indefensas poblaciones (...) la horda salvaje que puede de un momento a otro sorprenderla desapercibida”.25
21 Alberdi, Juan Bautista. Op. Cit. Págs. 82-83.22 Suriano, Juan. (2001) «La cuestión social y el complejo proceso de construcción inicial de las políticas sociales en la Argentina moderna». En: Ciclos, Año XI, Vol., XI, No 2. Pág. 125.23 Como recuerda Etchemendy, son pocos los que discuten a Alberdi como el principal Padre Fundador de la Constitución argentina.24 Sarmiento, Domingo Faustino. (1962) Facundo, Ediciones Culturales Argentinas, Ministerio de Educación y Justicia, Dirección General de Cultura, Tomo I. Págs. 25-26.25 Ibídem. Pág. 26.
61

Es así como los concibe Sarmiento, quien en su juego discursivo no sólo lleva adelante este solapamiento desierto-vacío (vacío-vaciado), sino que además lo que permanecerá en las inmediaciones de este “desierto” o “lugar vacío” es el salvaje, aquel que atenta contra la civilización y pervierte los valores morales que intentan establecerse: sembrar los símbolos y valores de la modernidad, y para ello, vencer este “desierto” (¿pero si es un desierto, vacío, por qué habría que “vencerlo”?) y, como señalan Bonaudo y Sonzogni, sentar las bases de un orden burgués a través de la soberanía territorial y la transformación de aquel basto territorio en un Estado nacional.
Retomando la idea del “desierto”: cuál es la consecuencia que se traslada a nuestro imaginario social de este solapamiento. Básicamente, si el desierto es un lugar vacío, no existe nadie en él, y si algo existiese es inmediatamente invisibilizado. Por ello, además del aniquilamiento dado en un primer momento, el proceso seguido fue el vaciamiento de sus identidades y pautas culturales además de un ocultamiento que repercutió, y repercute, en el resto de la sociedad nacional y en la identidad argentina como tal. Es lo se entiende, desde las conceptualizaciones de Feierstein, como la “realización simbólica”, o sea, al “clausurar los tipos de relaciones sociales que dichos cuerpos encarnaban (o amenazaban encarnar) generando otros modos de articulación social entre los hombres (reinsertando relaciones pasadas o construyendo modelos emergentes).”26
Es de esta manera, como Viñas escribe, que “la campaña del Desierto representa el cierre o el perfeccionamiento natural de la conquista española de América inaugurada en el Caribe” y que el proceso sufrido por las poblaciones nativas hasta el momento fuertemente positivista (1880-1914 aproximadamente) fue un proceso de “cataclismo demográfico”, rupturas, degradaciones sociales, superexplotaciones, aniquilamiento masivo, complicidades y silencios de los ejércitos y de las oligarquías.27
Una conquista llevada adelante con lógica militar e intenciones de desestructurar las relaciones sociales existentes en ese orden, como también la extirpación del indio por entenderlo como una amenaza física, político-estratégica y biológica. Es en este contexto que existe una concepción científica en torno a la conquista del “desierto”, un imaginario, que como ya señalé, hizo del indio ese otro peligroso y extraño. “La empresa de Roca –según indica María Haydée Martín como “magnífico cometido”– se trataba de una conquista en el amplio sentido de la palabra, no un mero dominio militar y por ende generalmente momentáneo, sino una aprehensión cabal del territorio factible de ser incorporado a la civilización.”28 No podemos olvidar que la llamada “cuestión indígena” se vio intrincada en la lógica del establecimiento de las bases para un Estado nacional y la necesidad de construir, dentro de esta matriz, un mercado y una fuerza de trabajo coherente y útil para él. Una campaña inmersa en la necesidad de consolidad los grandes latifundios y el intento, como señala Oszlak, de asentar las estructuras de
26 Feierstein, Daniel. Seis estudios sobre genocidio...Op. Cit. Pág. 113.27 Viñas, David. Op. Cit. Pág. 42 y 46.28 Martín, María Haydée. Op. Cit. Pág. 128.
62

este estado a través de un modelo económico (capitalista y agro-exportador) para construir, desde allí, el resto de las instituciones políticas.
Es por esta razón, que el objetivo principal de penetración y destrucción de las relaciones existentes fue llevado adelante para imponer estas pautas básicas de un nuevo sistema y es así que se emplearon políticas de disciplinamiento coercitivo, no sólo hacia las poblaciones indígenas sino también hacia el bandidismo y la vagancia.29 Una biopolítica total sobre la población indígena, tratando de penetrar hasta en las más profundas construcciones sociales.30
Podríamos pensar así que la biopolítica fue utilizada en la construcción del Estado nacional argentino como un proceso desde el Estado hasta aquellas poblaciones que aún se encontraban en los frágiles límites de un estado indefinido territorialmente. La estrategia de aprehensión de las poblaciones indígenas fue de carácter netamente biopolítico.
Por lo tanto, mientras a través de las campañas (desde 1858 hasta finales de siglo) se intentó el exterminio de las comunidades o por lo menos su desestructuración, las poblaciones que fueron quedando, capturadas o entregadas, fueron re-distribuidas y re-educadas a través del papel de las deportaciones (de los nativos patagónicos, por ejemplo, al norte como mando de obra), de las escuelas y de la iglesia con un solo fin: “recuperarlas para la civilización”; es así como los “indios reducidos son sometidos a la acción educativa y evangelizadora, estimulando el cambio de hábitos y la internalización de rudimentarios conocimientos de una agricultura de subsistencia y otras destrezas domésticas” 31, domesticados para que puedan ser incorporados en la nueva lógica de trabajo que se estaba constituyendo.
En la tesis presentada para optar por el doctorado en Jurisprudencia en 1907, Juan Pisano relata como al entrar en las selvas chaqueñas encuentra –luego de caracterizar al peón, al puntano y al colono– al indio como el “gran esclavo” y el “gran explotado en las empresas industriales”. Dice que “solo el indio (…) es la bestia humana del trabajo crudo, ó el derrotado errante sobre los huesos de sus familias vencidas”32. Y que mientras los indios “rebeldes” viven en los bosques, los otros, aquellos que fueron reducidos son “bueyes que tienen la carga de los ingenios y obrajes y mueren víctimas del trabajo”33.29 Bonaudo, Marta y Sonzogni, Elida. Op. Cit. s/p edición digital.30 Como bien explica Foucault es a partir del siglo XIX cuando se produce una consideración de la vida por parte del poder en cuanto ser viviente, como una forma de “estatización de lo biológico.” Debemos entender, sin embargo, la teoría clásica de la soberanía como el ámbito en donde el derecho de vida y de muerte sobre los individuos era uno de sus atributos fundamentales. El soberano tenía el derecho de vida y de muerte, o sea, que podía hacer morir y dejar vivir. Esto significaba que la vida y la muerte estaban dentro del campo del poder político, o sea que “frente al poder, el súbdito no está, por pleno derecho, ni vivo ni muerto”, sino que se encuentra en un estado de neutralidad y es el soberano quien decide sobre la continuidad, o no, de la vida del hombre. la vida de los súbditos solamente se convierte en derecho por el efecto de la voluntad de la decisión soberana.Es durante el transcurso de los siglos XVII a XIX en donde se produce la inversión de los postulados clásicos de la soberanía, una transformación que según el autor inicia el derecho de soberanía moderno y que en él viene contenida esta nueva tecnología regularizadora de las poblaciones humanas (ya no del individuo como cuerpo humano solamente) a la que llama biopolítica. véase para ampliar las obras de Foucault: Defender la sociedad, Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber, y El nacimiento de la biopolítica.31 Bonaudo, Marta y Sonzogni, Elida. Op. Cit. s/p edición digital.32 Pisano, Juan. (1907) El Proletariado Rural, Tesis, Universidad de Buenos Aires, Talleres Gráficos de De Martino y Gutiérrez, Buenos Aires. Pág. 50.33 Idem.
63

Víctimas del abuso generado por la lógica de mercado en la que el país estaba inmerso, el autor recuerda las palabras de Joaquín V. González al decir que su situación en cuanto al salario, la alimentación y el trato, lo transportan y recuerdan a la época de la conquista y la primera colonización. Se conformaron colonias “indígenas y de frontera” (que funcionaron como campos concetracionarios y distributivos de población) en donde “comparten el espacio vagos, malentretenidos y menesterosos, [que] expresan el afán disciplinador con una doble finalidad: la internalización de valores y la retención forzada de los sujetos”34. Y mientras tanto, junto al proceso de apropiación de tierras, extensión de fronteras –fuerte centralización del Estado requerida para garantizar el orden necesario para el progreso económico–, matanza de indios y demás “estorbos” para la consideración del poder –legitimada por un pensamiento que es liberal en cuanto a lo económico y lo civil; y conservador con respecto a la política–, la importación indiscriminada de inmigrantes es entendida como la mano de obra “civilizada” necesaria para poblar los nuevos espacios colonizados.
Esto demuestra la existencia de un problema demográfico en relación con el objetivo económico-político, ya que no es posible eliminarlos a todos –aunque si lo suficiente como para desarticularlos– porque son necesarios también como mano de obra y como fuerza militar nacional. Y al mismo tiempo que ingresa nueva mano de obra desde la inmigración europea, se construye una subclase simbólica a través de la “domesticación” y explotación del indio. En palabras de Sarmiento “el progreso está sofocado, porque no puede haber progreso sin la posesión permanente del suelo, sin la ciudad, que es la que desenvuelve la capacidad industrial del hombre, y le permite entender sus adquisiciones”.35 Este es el momento donde se comienza a conformar el pasaje del modelo de otredad construido sobre el indio como ese otro-extraño-peligroso a aquel modelo determinado como otro-propio-diferente (y que terminará de generarse con la legitimidad científica conferida por el positivismo argentino a este proceso).
Es por ello que Sarmiento, en buena medida, se transforma en el referente ideológico local de las ideas que luego esgrimirá la Generación del 80 y el Positivismo organicista y racialista argentino36. Sarmiento “condensa como nadie el nexo campaña sobre la Patagonia/conquista española de América. (...) homologa 'pampas', 'caribes', 'beduinos' y 'moros' [por lo que] sus textos (...) sintetizan implacablemente la elaborada continuidad diacrónica que intenta formular la conquista del Desierto de Roca como último capítulo de la Conquista española. De Granada en 1492 al río Negro en 1876.”37 En palabras del propio Sarmiento y con tinte notoriamente positivista (o pre-positivista) es evidente su antagonización del hombre plausible de progreso y civilidad, el hombre de ciudad es aquel que “viste el traje europeo, vive de la vida civilizada tal como la conocemos en todas partes: allí están las leyes, las ideas de progreso, los medios de instrucción (...) el gobierno regular”.38 Totaliza de este modo sus
34 Bonaudo, Marta y Sonzogni, Elida. Op. Cit. s/p edición digital.35 Sarmiento, Domingo Faustino. Op. Cit. Pág. 35.36 Véase Mayo, Carlos A. y García Molina, Fernando. (1988) El positivismo en la política argentina (1880-1890), Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.37 Viñas, David. Op. Cit. Pág. 56.38 Sarmiento, Domingo Faustino. Op. Cit. Pág. 34.
64

conceptualizaciones bajo categorías universalizadas de “progreso”, “civilización” y “Occidente”. Traslada categorías produciendo asimetrías conceptuales que homologan las nociones de bárbaro y salvaje con las de oriental, asiático, pampa, o las de llanura y desierto con Tigris y Éufrates, y que deja sus huellas en el discurso social. “La vida primitiva de los pueblos, la vida eminentemente bárbara y estacionaria, la vida de Abraham, que es la del beduino de hoy, asoma en los campos argentinos”39 o por ejemplo, “Si los bárbaros (...) asaltan, [la tropa de carretas] forma un círculo atando unas carretas con otras, y casi siempre resisten victoriosamente a la codicia de los salvajes ávidos de sangre y de pillaje. La árrea de mulas cae con frecuencia indefensa en manos de estos beduinos americanos, y rara vez los troperos escapan de ser degollados”.40
Con el positivismo –para finales del siglo XIX– la construcción simbólica de la otredad con respecto al indio se modifica. Es de este modo como el modelo que se sintetizaba en la relación otro-extraño-peligroso se traslada a un modelo biopolítico de exclusión inclusiva que significó también la biologización del indio. Este modelo es el del otro-propio-diferente. Ya que el indio no sólo vive en regiones “vacías”, como decía Viñas, sino que también adquiere rasgos y diferencias biológicas e ideológicas. Será ahora fuente de exotismo y llevará sobre sí mismo una carga de características que lo traspasan desde aquella que lo definía por su peligrosidad, a una noción biológica por lo que ahora se lo definirá por su inferioridad cultural y “natural” con respecto al hombre “normal”.
Herederos y partícipes de una escuela científica, pero también de una forma de vida, de ser positiva, el objetivo de la Generación del 80 y sus sucesores tuvo como meta el tema de la identidad nacional y unieron, para este motivo bajo las categorías del Positivismo, las bases de la exclusión de determinados grupos sociales –fronterizados en el periodo anterior– con las fundamentos científicos por lo cual se justificaba esta exclusión. Explicaron de manera científica la necesidad de determinar un adentro y un afuera en la identidad argentina, un Nosotros y un Ellos identitarios. Desde los pasados tres cuartos del siglo XIX ser científico en Europa, equivalía a ser positivo, así como también a compartir los postulados del evolucionismo. Argentina, ya centrada en una política inmigratoria caminaba hacia el deseo oligárquico de conseguir una europeización de la sociedad. Pasadas ya las primeras décadas de la fiebre inmigratoria para poblar lo supuestamente “vacío” –vaciado– la idea sobre esta inmigración ya giraba en torno a un tipo definido de europeo a traer y una idea europeizante con que conformar la nueva sociedad. Es ahí donde la consideración biologiscista tan fuertemente marcada dentro de estas líneas científicas arribaron en el momento preciso en el que se necesitaba justificar este nuevo orden. La idea del progreso fue, entonces, para la época la legitimación científica de la ideología social predominante. Como bien lo explica Marcelo Monserrat, “un progreso evolutivo articulado ideológicamente en la clave de una matriz intensamente biologicista, será la característica central de nuestro positivismo. Montada sobre la biología evolucionista, la 39 Ibídem. Pág. 35.40 Ibídem. Pág. 31. Para ampliar esta línea de análisis véase Noufouri, Hamurabi. (1999) «La Génesis del Otro argentino y la representación negativa del habitar mudéjar». En Noufouri, Hamurabi; Feierstein, Daniel y otros. Tinieblas del Crisol de razas, Ed. Cálamo, Buenos Aires.
65

‘burguesía conquistadora’ del ochenta hallará, (…), una ideología legitimada por la ciencia moderna.”41 Era pues esta lógica la que determinaría la mirada sobre cómo debía ser el trato con los otros. Ideas que trascendieron el marco de las ciencias naturales para alojarse en la configuración de las bases constitutivas del análisis político, la sociología, el derecho, la psicología o la criminología entre otras.
Desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, el objetivo cambia de foco, de forma y de método. El discurso imperante –predominantemente– giró en torno a la construcción de una identidad, la argentina. Si en un primer momento el indio era ese otro-extraño-peligroso, en un segundo momento, con la carga que adquiere desde la lectura de los biologistas sociales y con el pensamiento que se formuló en el seno de la Generación del 80, se transformó en un otro-propio-diferente: propio, porque una vez incorporados los territorios –bajo el paradigma soberano nacional– aquellos que fueron la frontera y lo extraño ahora se encontraban adentro, pero sin embargo aún era necesario establecerlos como diferentes (como ciudadanos de segunda, como “anormales”), es por ello que la diferencia no sólo contiene la noción de peligrosidad sino también, de manera especial, la de inferioridad cultural y biológica incluida en el entramado jurídico que los transforma en nacionales (argentinos) pero manteniéndolos como diferentes cultural y biológicamente.
El agregado de valores y elementos que desde la Revolución de Mayo giraban por el sentido de ser argentino comienza a definirse y adquiere su especificidad (nunca de forma absoluta, pero siempre en continua transformación) hacia finales del siglo XIX (no es casualidad, para dar un ejemplo, que lo que en la mitad del siglo XIX fuese un valor fundamental para crear el estado argentino, o sea, la inmigración como en el caso de Alberdi y Sarmiento, desde este periodo en adelante comienza a rebatirse y criticarse, hasta el punto de sancionar políticas a principios del siglo XX de cierre de fronteras y la expulsión de los “indeseados”). Es en esta configuración de la identidad en la que trazamos e identificamos ya no solamente aquellos que están adentro y afuera, sino quienes son iguales y quienes diferentes, una delimitación configurada desde el discurso, porque como señala Briones, la identidad es un “signo ideológico” del que la academia, y el poder nominador, nunca está al margen.42
En este contexto, es en el que podemos hacer hincapié en la importancia de la obra de Carlos Octavio Bunge (1875-1918). Este autor representará uno de los discursos positivistas más radicalizados fruto de su afán de comprender al país y encauzar su futuro, como lo indican Eduardo Cárdenas y Carlos Payá43. Su tesis sobre cómo mejorar y modificar las poblaciones parte del proceso de diferenciación étnica, para el cual remonta su análisis a la prehistoria y al desarrollo adaptativo de las poblaciones humanas a los diferentes ambientes. Según el, son los diferentes ambientes los que favorecieran el progreso de la mentalidad y de la fuerza, es así
41 Monserrat, Marcelo. (1993) Ciencia, historia y sociedad en la Argentina del Siglo XIX, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. Pág. 53.42 Briones, Claudia. Op. Cit. Pág. 60.43Cárdenas, Eduardo José; y Payá, Carlos Manuel. (1985) «Carlos Octavio Bunge (1875-1918)». En: Biagini, Hugo (comp.). El movimiento positivista argentino, Editorial de Belgrano, Buenos Aires. Cfr. En el mismo libro: Rovaletti, María Lucrecia. “Panorama psicológico” y Montserrat, Marcelo. “La presencia del evolucionismo”.
66

como “los pueblos que adquirieron aptitud de dominación conquistaron a los más débiles”44. Desde esta idea plantea la relación entre Progreso y moralidad en la sociedad y el papel que la educación tiene en las aspiraciones de los pueblos. El progreso está en la base de todos aquellos pueblos que aspiran a algo, y con el progreso el robustecimiento de la moralidad a partir de la educación.
Siguiendo la línea iniciada por Sarmiento, Bunge que en 1903 publica Nuestra América, intenta describir las características psicológicas de los pueblos hispanoamericanos y para ello se remonta a los orígenes, que según él, dejaron las consecuencias que veía. Bunge intenta conformar una explicación desde la ciencia y termina formulando, como lo señala Eugenio Zaffaroni, una ciencia racista contra el mestizaje hispano-indio que busca “mejorar esta ‘raza’ que no podía salir de la ‘barbarie’ y amenazaba a la ‘civilización’”45. Es posible afirmar que las palabras tienen trascendencia y evidencian una manera de percibir y pensar al otro. Con Bunge encontramos un poder académico que intenta nominar la otredad y desde ahí conformar los lazos y relaciones sociales que inciden en la manera de entender la identidad argentina. Ya en el prólogo de Nuestra América señala que “todo libro es, si de ciencia, un estado de convicción, si de letras, un estado de ánimo. Hay en el presente una superficie descriptiva, el ánimo, sobre fondo sociológico, la convicción”46.
Para principios del siglo XX la “cuestión indígena” formalmente –en cuanto al proceso de conformación del territorio nacional y la soberanía– estaba resuelta. Con el territorio nacional definido y delimitado, los restos de aquel salvaje-peligroso habían sido convertidos en recuerdos literarios e históricos; ahora era el momento de afirmar la identidad nacional sin atisbos de indígenas. Y era para ello necesario legitimar el proceso iniciado desde las primeras décadas declarada la independencia y finalizadas con las campañas militares (que sin embargo continuaron hasta principios del siglo XX) y establecer a los indígenas como ciudadanos argentinos (propios) pero sostenidos por derechos diferenciales, de esta forma hacerlos parte del estado de derecho. Bunge quiere afirmar su identidad, “blanca y cristiana”, por sobre el resto de las identidades. Al aclamar por su sentido nacional y su culto por la “Patria” afirma la importancia de su “blanquedad” y su pureza, dejando en claro la inferioridad de los que así no son: “Y me creí tan blanco como el armiño, que muere de asco si se enloda”47. En su afán de universalización de particulares con el fin, manifiesto o no de invisibilizar al resto de las identidades que no son la señalada, dice que en el “Mundo” el hombre “es un animal que aspira (…) a su infinito perfeccionamiento (…) entre los obscuros cráneos de las bestias, su pálida frente”48.
44 Ibídem. Pág. 523.45 Zaffaroni, Eugenio. (1998) Criminología. Aproximación desde un margen, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá. Pág. 147.46 Bunge, Carlos Octavio. (1994) Nuestra América, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Secretaría de Cultura de la Nación en cooperación con Fraterna, Buenos Aires. Pág. 21.47 Ibídem. Pág. 22.48 Ibídem. Pág. 25.
67

Estandarte, como dije, junto a otros intelectuales como José Ingenieros o José Ramos Mejía de un positivismo exacerbadamente racialista y biologista, señala que la base del “Bien” es la “Felicidad y el Progreso” (continua de esta forma postulando su pensamiento en categorías universales-absolutas), y explica que “En todos los siglos y en todas las partes el hombre ha nacido para la lucha [y] Sólo se quejan los débiles; los fuertes obran”49, por este motivo su libro se construye bajo lo que el autor llama el triple sentido del amor: a la Verdad, el Progreso y a la Patria.
Ahora bien, es importante señalar que en su deseo de progreso su objetivo principal está en “mejorar la raza hispanoamericana” –como él la llama– y de la que se siente identificado psicológicamente –como el “mestizo azteca o guaraní o mulato”– y es por eso que puede pensar como uno de ellos (esos otros-diferentes) pero “esperando que, una vez corregidos los defectos (…), seremos los hispanoamericanos, en relación a los europeos y a los yanquis, no iguales, sino mejores”50. Según el autor, para encontrar los problemas que acosan a nuestra población hay que ir al origen de la “raza” y ver de qué manera se llevó a cabo el mestizaje. El problema fundamental según Bunge es el mestizaje, y “la mayor diferencia entre las colonizaciones de una y otra América [la anglosajona y la hispánica] es la de las razas. Si el Norte se puebla sólo de europeos, colonizase el Sud por europeos y mestizos. Impórtanse luego a ambas Américas esclavos negros de África... Y, mientras los colonos anglosajones se apartan y aíslan de ellos, con ellos entroncan los criollos, produciendo así una complicada y difusa mezcolanza de estirpes y colores”51. Lo que lo lleva a disponer que el problema de estas repúblicas es la “triple sangre” que las compone –“hispánica”, “indígena” y “negra”– porque cada raza tiene una estirpe psicológica y esta se traslada a la identidad del pueblo. Es por ese motivo –explica Bunge– que lo que se ha heredado de la “composición psíquica” de los indios es el “fatalismo” y la “ferocidad” derivada en “venganza”, que se agrava como producto del “hibridismo” de la combinación de las tres “razas”.
Su proyecto es el de justificar por qué los indios americanos son inferiores. Sobre este objetivo se pueden señalar dos cuestiones. Primero, su discurso continua la línea que, como Sarmiento, utiliza conceptos y categorías universales-absolutas: son los “indios americanos” aquellos psicológicamente inferiores causa del atraso de “nuestros pueblos”. De esta manera estereotipa indirectamente a las poblaciones que quedaban en Argentina, hace producto de esta estereotipación una vergüenza social por la cual obliga al ocultamiento y la negación de la descendencia originaria y universaliza rasgos particulares que él cree identificar en las diferentes comunidades americanas y es por ello que dice que son comunes a todos. ¿Cuál es el rasgo psicológicamente fundamental? “Sin dudas las pasividad de las grandes masas de hombres, la resignación de sus destino… en una palabra, el fatalismo oriental”. Este “fatalismo”, según Bunge, volvió a los pueblos, o a estas “tribus semicivilizadas” fáciles de conquistar y someter. 52
49 Ibídem. Pág. 27.50 Ibídem. Pág. 29.51 Ibídem. Pág. 100.52 Ibídem. Pág. 105.
68

En segundo lugar, fiel a las bases positivistas evolucionistas y sobre el fundamento del progreso, cree justificar con sus explicaciones –más allá de sentirse un igual “psicológico” a estos pueblos “sometidos” y luego nacionalizados– que su conquista y sometimiento fue la única manera de lograr que las naciones avancen. Los concibe “americanos” pero sin embargo les niega la representación cultural de sus sociedades nacionales. Son propios, pero aún cargan su diferencia (esos otros-propios-diferentes). Es por ello, por ejemplo, que tomando como caso a los Pieles Rojas y Guaraníes, dice que son “razas belicosas” y que es la “venganza” el instinto conservador de su especie y, además, una característica de primitividad de sus pueblos; pueblos de “vida azarosa y precaria (…) cualquiera que sean sus condiciones de vida y de cultura”. Por lo cual fue necesario hacer lo que se hizo, ya que “la historia nos dice que fue preciso destruirlos [a los Calchaquíes], pues jamás se reconocían mucho tiempo vencidos, que, cuanto más derrotados, más rencorosos se mostraban luego… ¡Y así tantas tribus, y pueblos, y razas!”53. Entonces, es la Historia la que le dice que es preciso acabar con todas aquellas “razas” y “tribus” que mientras más oprimidas, más rencorosas, y así, más vengativas (y que además, en esta trampa conceptual que Bunge construye, si no reaccionan son fatalistas y si lo hacen son violentos).
Por último, una vez sacados de la Historia, no reconocidos culturalmente como originarios o habitantes originales de un territorio, a través de un proceso de destierro ideológico de sus propias moradas, y universalizados como americanos, o sea, como un concepto abstracto que nos habla de un pasado histórico y lejano, Bunge los quita, finalmente, de la ciencia, ya que tampoco son, ni siquiera, un objeto de estudio.
El indio puro [aquel exótico sujeto histórico, cada vez más parecido a una mitología y por ello, luego, su representación comienza a ser teatralizada y estereotipando lo que en el imaginario será un indio –plumas, tapa rabo, arco y flecha] que vive oculto en sus bosques, tiende hoy a desaparecer, avergonzado, corrido, ofuscado, aniquilado por la civilización. No conoce de ella más que sus venenos –la miseria, la guerra, la cárcel, el alcohol y el tabaco–; y miseria, guerra, cárcel, alcohol y tabaco le debilitan e intoxican, hasta producir la muerte de la especie, su disolución por degeneración. De ahí que el indio puro tenga hoy escasa o ninguna importancia en la sociología americana54.
Como escribe Eugenio Zaffaroni, es con Bunge que encontramos la “exposición más completa de esta demencial racionalización racista, con adecuada confusión de argumentos spencerianos, gobineaudianos y darwinianos [que haya sido] llevada a cabo”55. Y si creemos relevante este discurso, es por el hecho –al igual que el discurso del resto de los autores trabajados– de que éste descendió y se trasladó desde los arcanos de la “academia” al discurso identitario nacional. Un discurso configurado por las asimetrías conceptuales, la estereotipación y el racismo que se hizo parte de la manera con la que construimos nuestro imaginario social,
53 Ibídem. Pág. 107.54 Idem..55 Zaffaroni, Eugenio. Op. Cit. Pág. 148.
69

nuestra manera de pararnos-frente-a el otro, condicionando nuestra mirada, naturalizándola y subjetivando así, los aportes propios y el papel histórico de los pueblos originarios.56
En fin, es posible señalar como corolario a esta revisión histórica de la conformación del otro-indígena en la constitución del Estado nacional argentino, que es con el positivismo racialista que se encuentra, entre finales del siglo XIX y principios del XX, una justificación para este proceso de sometimiento del indio y la explotación de la tierra, y que a su vez fue corolario de un proceso histórico que combinó la práctica social genocida, la desestructuración de sus lazos sociales y su redistribución dentro de la lógica del nuevo sistema de mercado. En el fondo de todo esto, entonces, podemos conjeturar que este fue el punto de partida del “el asesinato racial en la Argentina”57 como método político moderno.
56 Queda claro esto, simplemente, repasando la edición con la que he trabajado de Nuestra América. Edición publicada en el año 1994 por el Ministerio y la Secretaría de Cultura de la Nación como parte de la colección: “Identidad Nacional”. Y más aún, como se señala en la contratapa sobre la colección: “abarca un espectro que va desde el documento histórico hasta la autobiografía. Desde el folklore hasta su interpretación. Desde la novela a la crónica popular, en una colección de cien títulos que propone no olvidar textos del pasado con plena vigencia” [el remarcado es de la edición, el subrayado es mío].57 Viñas, David. Op. Cit. Pág. 44.
70

Bibliografía
ALBERDI, JUAN BAUTISTA. (1997): Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Plus Ultra, Buenos Aires.
ANDERSON, BENEDICT. (1993) Comunidades Imaginadas, Fondo de Cultura Económica, México D.F.
BONAUDO, MARTA Y SONZOGNI, ELIDA. (2000): «Cuando disciplinar fue ocupar (Santa Fe, 1850-90)». En: Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, Nº 1, Centro de Estudios Históricos Rurales, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en red: www.fahce.unlp.edu.ar/mundoagrario/nro1/bonaudo.htm
BRIONES, CLAUDIA. «Depredación y ninguneo». En Encrucijadas. Revista de la Universidad de Buenos Aires, Nº 15, Año II.
BUNGE, CARLOS OCTAVIO. (1994) Nuestra América, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Secretaría de Cultura de la Nación en cooperación con Fraterna, Buenos Aires.
CÁRDENAS, EDUARDO JOSÉ; Y PAYÁ, CARLOS MANUEL. (1985) «Carlos Octavio Bunge (1875-1918)». En: Biagini, Hugo (comp.). El movimiento positivista argentino, Editorial de Belgrano, Buenos Aires.
ETCHEMENDY, SEBASTIÁN. (1998) «Los fundamentos Teóricos de los Presidencialismos Argentino y Norteamericano: una comparación entre Alberdi y El Federalista». En: Revista Ágora, num. 8, Buenos Aires.
FEIERSTEIN, DANIEL. (1999) «Igualdad, Autonomía, Identidad: las formas sociales de construcción de 'los otros'». En: Noufouri, Hamurabi; Feierstein, Daniel y otros. Tinieblas del Crisol de razas, Ed. Cálamo, Buenos Aires.
FEIERSTEIN, DANIEL. (2000) Seis estudios sobre genocidio. Eudeba, Buenos Aires.
FEIERSTEIN, DANIEL. (2007) El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
FOUCAULT, MICHEL. (2001) Defender la sociedad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
FOUCAULT, MICHEL. (2003) Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber, Siglo XXI editores, Buenos Aires.
FOUCAULT, MICHEL. (2004) La arqueología del saber, Siglo XXI editores, Buenos Aires.
FOUCAULT, MICHEL. (2007) El nacimiento de la biopolítica, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
GRIMSON, ALEJANDRO. «¿Guerras culturales o cultura de guerra?». En: Encrucijadas. Revista de la Universidad de Buenos Aires, Nº 15, Año II.
MARTÍN, MARÍA HAYDÉE. (1981) «La ciencia y el Desierto». En: Siegrist de Gentile, Nora L. y Martín, María Haydée. Geopolítica, Ciencia y Técnica a través de la Campaña del Desierto, Eudeba, Buenos Aires.
MAYO, CARLOS A. Y GARCÍA MOLINA, FERNANDO. (1988) El positivismo en la política argentina (1880-1890), Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
71

MONSERRAT, MARCELO. (1993) Ciencia, historia y sociedad en la Argentina del Siglo XIX, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
NOUFOURI, HAMURABI. (1999) «La Génesis del Otro argentino y la representación negativa del habitar mudéjar». En Noufouri, Hamurabi; Feierstein, Daniel y otros. Tinieblas del Crisol de razas, Ed. Cálamo, Buenos Aires.
OSZLAK, OSCAR. (1982) La formación del estado argentino, Editorial de Belgrano, Buenos Aires.
PISANO, JUAN. (1907) El Proletariado Rural, Tesis, Universidad de Buenos Aires, Talleres Gráficos de De Martino y Gutiérrez, Buenos Aires.
SARMIENTO, DOMINGO FAUSTINO. (1962) Facundo, Ediciones Culturales Argentinas, Ministerio de Educación y Justicia, Dirección General de Cultura, Tomo I.
SCHMITT, CARL. (2005) El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del Jus publicum europaeum, Editorial Struhart & Cía., Buenos Aires.
SURIANO, JUAN. (2001) «La cuestión social y el complejo proceso de construcción inicial de las políticas sociales en la Argentina moderna». En: Ciclos, Año XI, Vol., XI, No 2.
TAUB, EMMANUEL. (2008) Otredad, orientalismo e identidad. Nociones sobre la construcción de otro oriental en la revista Caras y Caretas. 1889-1918, Editorial Teseo, Buenos Aires.
VIÑAS, DAVID. (1983) Indios, Ejército y Frontera, Siglo XXI editores, Buenos Aires.
WEBER, MAX. (2004) Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México D.F.
ZAFFARONI, EUGENIO. (1998) Criminología. Aproximación desde un margen, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá.
ZIZEK, SLAVOJ. (2004) Violencia en acto, Paidós, Buenos Aires.
72