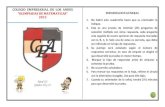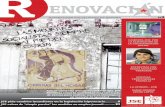Rodriguez y Toro - Trabajo N3 Metodologia Cuantitativa
-
Upload
jose-toro-leyton -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
description
Transcript of Rodriguez y Toro - Trabajo N3 Metodologia Cuantitativa

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS
FACULTAD DE HUMANIDADES
MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES
MENCION ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
CURSO METODOLOGIA CUANTITATIVA
PROFESOR: VICENTE ESPINOZA
SEGUNDO SEMESTRE
TRABAJO III:
Propuesta de Estudio Cuantitativo: Influencia del Aumento de Estudios Superiores en
la Población Chilena en la Reducción de los Niveles de Pobreza Extrema.
Ps. Felipe Rodríguez Ulloa
Ps. José Toro Leyton

Según la última conferencia Mundial sobre la Educación Superior llevada a cabo por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
durante el 2009, se reconoce a la educación superior como un factor relevante en la
erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible, el cual debe ser tomado en
consideración por los gobiernos y reflejado en sus programas educativos (CMES, 2009). En
este sentido, la educación terciaria es considerada como un área a incentivar en políticas
públicas, con el fin de fomentar la movilidad social y servir de herramienta para combatir la
pobreza y la desigualdad (Urzúa, 2012; Améstica, Llinas-Audet y Sánchez, 2014).
En el caso de Chile, la educación ha sufrido varias transformaciones, obteniendo
como principal resultado un aumento considerable en la matrícula en educación superior,
cuadruplicandose el número en los últimos 20 años gracias a un fuerte apoyo financiero del
estado mediante becas y créditos (Urzúa, 2012). Lo anterior, como consecuencia de la
instalación de profundas reformas al orden institucional durante el período de la dictadura
militar, en que se autoriza en 1981 la creación de universidades privadas e instituciones no
universitarias de educación superior, llamadas institutos profesionales o centros de formación
técnica. Todo ello, con el fin de estimular la competencia y aumentar los niveles de matrícula
a lo largo del país (Bernasconi & Rojas, 2004).
El sistema educativo chileno, se conforma por instituciones estatales y privadas de
naturaleza dependiente e independientes, distribuyendo la matrícula total en tres mercados de
educación: Universidades, Institutos profesionales y centros de formación técnica CFT
(Brunner, 2008). Del total de instituciones, un 88% corresponde a la categoría de privadas
independientes y en el caso de los institutos y centros de formación solo funcionan
instituciones privadas independientes (Brunner, 2008).
En lo que respecta a las matrículas, un 24,7% se concentra en las cinco principales
universidades, mientras que en los CFT e institutos las cinco instituciones principales
agrupan un 60,8% y un 65,6% respectivamente, generando dinámicas competitivas diferentes
en cada mercado y aumentando la oferta del sistema en relación a la década del 90,
repercutiendo en un aumento del nivel educacional entre la población adulto-joven (25 y 35
años) que progresivamente se integra al mundo laboral (Brunner, 2008; Urzúa, 2012).
Con la vuelta a la democracia, Chile ha venido implementando un amplio rango de
reformas sociales, siendo la educación, prioridad central para el mejoramiento de la calidad y
el acceso en todos los niveles del sistema. En este sentido, es posible mencionar que durante
la última década, el sistema escolar ha sido capaz de acoger y mantener a muchos más
alumnos que en 1990 (Bitar, 2005). Según los resultados de Espinoza y González (2012),
producto del análisis de información procesada de las bases de Datos CASEN de
MIDEPLAN y en que se seleccionaron los años 1990, 1996 y 2003, es posible concluir un
aumento en el acceso de jóvenes de entre 18 y 24 años, que han accedido alguna vez a la
educación superior. Esto, coincide con informes del Ministerio de Educación sobre la
ampliación de la cobertura, que señalan un aumento en la cantidad de jóvenes cursando
estudios superiores entre los años 1990 y 2003.

Según Urzúa (2012), es posible identificar que el aumento de personas con estudios
superiores dentro del mundo laboral, podría alterar las condiciones laborales del mercado,
tendiendo a salarios hacia la baja, castigando a estudiantes que provengan de instituciones de
baja calidad. Esto permite generar la interrogante respecto al rol actual que juegan los
estudios superiores en la generación de mejoras económicas en la población y con ello afectar
en la brecha de la pobreza del país.
En Chile se le suele otorgar un valor a los estudios superiores en el mercado laboral y
que suele repercutir en diferencias salariales sustantivas. En el 2009, los grupos de personas
con estudios superiores alcanzaban en promedio un sueldo de 890.503 pesos, siendo un 76%
mayor que el de las personas desertaron del sistema de educación superior, un 185% mayor
de quienes solo poseen educación media y un 278% mayor de quienes no completaron el
sistema de educación media (Urzúa, 2012) demostrando que el mercado laboral dota de
valores distintas en el nivel de ingreso según los niveles educacionales alcanzados.
Así mismo, esto se expresa en relación a cómo en Chile se ha medido la pobreza. A
comienzos de los 90, se consideraba sólo los ingresos per cápita en los hogares para realizar
esta medida. Luego de muchas discusiones, se identificó sus limitaciones para dar cuenta de
la real situación de muchas familias en el país, generando en el 2013, un cambio sustancial.
Se adopta una nueva metodología para dar cuenta de la diversidad de factores que intervienen
en la situación de pobreza, generando así una medida multidimensional (Ministerio de
Desarrollo Social, 2015). La propuesta metodológica que se utilizó, destaca dentro de sus
dimensiones la consideración de la educación como un proceso donde los individuos
adquieren aprendizajes de habilidades que les permite desarrollarse como personas y
desenvolverse en la comunidad (Alkire y Foster, 2007). De esta manera, la relación entre los
niveles educacionales y en especial el poseer estudios superiores, permite pensar en los
cambios actuales en los niveles de pobreza.
Como plantea Urzúa (2012), en la actualidad existen varios estudios que otorgan un
valor positivo al acceso a la educación superior como una fórmula para erradicar la
transmisión generacional de la pobreza. En este sentido, el acceso a un título en la educación
superior estaría fuertemente asociado a obtener retornos económicos positivos. Sapelli (2009)
en esta misma línea, propone que una persona con estudios superiores alcanza en promedio
un 25% más de ingresos que si no tuviera esos estudios, aunque también se ha reconocido
que este retorno positivo tendería a variar en función de la carrera y la institución donde se
obtengan los títulos.
Sin embargo, diversos estudios han dado cuenta de la falta de espacio para desarrollar
especialidades en regiones. Esto, ha generado una constante fuga de estudiantes que migran
hacia la ciudad con el fin de encontrar mayores posibilidades de perfeccionamiento, teniendo
como consecuencia, la generación de zonas de baja capacitación y la reproducción de una
constante centralización. Dicha hipótesis, ha sido confirmada por estudios elaborados por

González y Rodríguez (2004), quienes plantean una estrecha relación entre la educación y la
probabilidad de migrar.
Por esta razón, el siguiente trabajo se enmarca en el análisis de este proceso,
asumiendo como tesis principal para su desarrollo, que el aumento en el acceso al sistema
de educación superior en Chile, ha influido en la reducción de los niveles de pobreza.
Ello, tomando en cuenta aspectos como la distribución de estudiantes universitarios en el país
y reconociendo como indicadores para su operación metodológica el porcentaje de población
en niveles de pobreza extrema y el porcentaje de personas con estudios superiores.
Bibliografía
Alkire, S. y Foster, J. (2007) Counting and Multidimensional Poverty Measurement . OPHI
Working Paper Series, N° 7.5, OPHI
Améstica, L., Llinas-Audet, X. & Sánchez, I. (2014). Retorno de la Educación Superior en
CHile. Efecto en la Movilidad Social a través del estimador de diferencias en diferencias.
Formación Universitaria. 7 (3), 23-32.
Bitar, S. (2005). Educación nuestra riqueza: Chile educa para el siglo XXI. El Mercurio.
Brunner, J. (2008). El Sistema de Educación Superior en Chile. Un Enfoque de Economía
Política Comparada. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior. 13 (2), 451-
486.
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES) (2009). La Nueva Dinámica de la
Educación Superior y la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo. París:
UNESCO. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183277s.pdf
Espinoza Díaz, Ó. E. D., & González, L. E. (2012). Políticas de educación superior en Chile
desde la perspectiva de la equidad. Sociedad y Economía, (22), 69-94.
Sapelli, C. (2009). Los Retornos a la Educación en Chile: Estimaciones por Corte
Transversal y por Cohortes. Universidad Católica de Chile, Instituto de Economía, Oficina
de Publicaciones.
Urzúa, S. (2012). La rentabilidad de la educación superior en Chile.¿.Educación superior
para todos, 111-141.