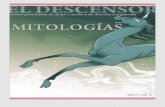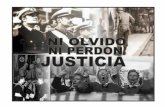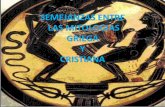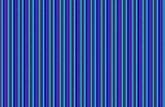Konectia inaki lazaro-guía práctica formación-módulo4-buscadores (1)
Rivera, Inaki [coord] - Mitologias y Discursos sobre el Castigo
-
Upload
api-3757245 -
Category
Documents
-
view
2.724 -
download
4
Transcript of Rivera, Inaki [coord] - Mitologias y Discursos sobre el Castigo
MITOLOGAS Y
DISCURSOS SOBRE EL CASTIGO
AUTORES, TEXTOS Y TEMAS
CIENCIAS SOCIALESDirigida por Josetxo Beriain
40Utopas del control y control de las utopasProyecto Editorial en colaboracin entre el OSPDH (Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona) y Anthropos Editorial
Coordinado por Roberto Bergalli e Iaki Rivera Beiras
Maki Rivera Beiras (Coord.)
MITOLOGAS Y DISCURSOS SOBRE EL CASTIGO
Historias del presente y posibles escenariosBrtmo Amaral Machado Gabriel Ignacio Anitua Mnica Aranda Ocaa Camilo E. Bemal Sarmiento Francisca Cano Lpez Felipe Martnez Marta Moncls Mas Martn Poulastrou Carolina Prado Gabriela Rodrguez Fernndez Ignacio F. Tedesco Diego Zysman Quirs
OSPDHOUnAn lU (itoffli peoil I ik (MB funv*
HaTI
MITOLOGAS y discursos sobre el castigo : Historias del presente y posibles escenarios/Iaki Rivera Beiras, coordinador Rub (Baicelona): Anthropos Editorial; Barcelona : OSPDH. Univereitat de Barcelona, 2004 334 p.; 20 cm. (Autores, Textos y Temas. Ciencias Sociales; 40. Utopas del control y contiol de las utopas) Bibliografas ISBN; 84-7658-699-X 1. Criminologa-Aspectos sociolgicos 2. Control social 3. Criminologa-Teoras 4. Criminologa - Historia I. Rivera Beii^as, Iaki, conip. II. Obserralorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Universitat de Baireiona III. Coleccin 343.97
Primera edicin: 2004 & Iaki Rivera Beiras et al., 2004 Anthropos Editorial, 2004 Edita: Anthropos Editorial. Rub (Baiicelona) www.anthropos-editoriai.com En coedicin con el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona ISBN: 84-7658-699-X Depsito legal: B. 37.052-2004 Diseo, realizacin y cooidinacin: Plural, Servicios Editoriales (Narifio, S.L.), Rub. Tel. y fax 93 697 22 96 Impresin: Novagrfik. Vivaldi, 5. Monteada i Reixac Impreso en Espaa - Printed in Spain Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni en todo ni er parte, ni registi^ada en, o transmitida por, un sistema de recuperacin de informacin, er ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, btoqumico, eectrnco, magntico, elec troptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
PRESENTACIN
1. La obra que aqu se presenta, titulada MITOLOGAS Y DISCURSOS SOBRE EL CASTIGO. HISTORIAS DEL PRESENTE Y POSIBLES ESCENARIOS, confeccionada con los/as compaeros/as que participan en este volumen, constituye el resultado de un trabajo de Seminario que ha sido verdaderamente fructfero, amistoso y muy riguroso. En efecto, en el marco de las actividades que en la Universidad de Barcelona (UB) desarrollamos en el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, se incluye tambin la realizacin desde hace aos de unos Seminarios de lectura y discusin. As, hace unos cuatro aos, iniciamos la tarea de recuperar algo que en la Universidad se ha ido perdiendo paulatinamente y que haba constituido siempre una actividad de formacin esencial: la realizacin y mantenimiento permanente de una actividad de Seminario. Leer juntos/as importantes trabajos, especialmente aquellos que eran desconocidos en Espaa (y que, en nuestro caso, se han vinculado a las reas propias de la llamada Sociologa del Control Penal), prepararlos, exponerlos pblicamente y, a partir de all, iniciar sesiones de debate, constituy la actividad en la que nos centramos durante los dos primeros aos de trabajo. Al ao siguiente, y como consecuencia de los diversos filones analticos y preocupaciones personales que haban ido surgiendo en la etapa mencionada, nos planteamos un cambio en la metodologa de trabajo: decidimos as pasar a la elaboracin de unos textos propios que ahora, dos aos ms tarde, conforman el presente volumen. La metodologa de trabajo que empleamos consisti en ponemos de acuerdo, primero, sobre el hilo conductor que deba
constituir la columna vertebral de nuestro plan. Con la asentada experiencia que ya poseamos, ello no result demasiado difcil. Los anlisis tericos e histricos de algunas de las ms importantes tradiciones que examinaron la problemtica del castigo penal, pronto se convirtieron en el norte que guiara las posteriores elaboraciones. Por otra parte, es imprescindible aqu sealar que todos/as los/as participantes han sido jvenes que han pasado diversos procesos de slida formacin acadmica. En efecto, en su mayora, se trata de estudiantes que han cursado el mster europeo en Sistema Penal y Problemas Sociales y, asimismo, el Doctorado en Derecho, en su especialidad de Sociologa Jurdico-penal. Ambos estudios de postgrado de la UB, dirigidos por el profesor Roberto Bergalli y coordinados por quien suscribe, constituyen un marco de trabajo que, desde hace aproximadamente una dcada, acoge a muchos/as estudiantes que acuden tanto desde Catalua como muy especialmente desde varios pases latinoamericanos procediendo no slo de mbitos geogrficos y culturales tan diversos, sino tambin de distintas disciplinas sociales como la Sociologa, el Derecho, la Psicologa, la Ciencia Poltica, o las Ciencias de la Comunicacin. Evidentemente, la riqueza que provoca semejante convivencia intercultural, se iba a reflejar en los trabajos del aludido Seminario. Y as fue como durante un ao entero, cada dos semanas nos encontramos en el Graduat en Criminologa i Poltica Criminal de la Facultad de Derecho de la UB. En dichas reuniones, cada integrante del Seminario presentaba un trabajo que previamente haba sido distribuido entre los/as dems compaeros/as, tras lo cual, comenzaba un debate que en ocasiones fue muy encendido y demostr la seriedad con que era asumida la tarea. Estos debates provocaron, adems, la modificacin de muchos de los trabajos Inicialmente presentados, los cuales se vean as enriquecidos por las crticas y sugerencias que emergan en las discusiones mantenidas. Finalmente, pudimos obtener un material muy contrastado y revisado que ahora presentamos en esta obra colectiva. 2. Durante el desarrollo del Seminario tuvimos la fortuna de conocer a quienes componen la editorial Anthropos (gracias al contacto que con ellos posea Camilo Bemal, uno de nuestros8
estudiantes y autor de uno de los trabajos aqu incluidos). Este conocimiento inicial se ha ido asentando paulatinamente a travs de conversaciones y de compartir juntos algunas experiencias que desarrollamos en la Universidad. En efecto, primero fue en el mes de diciembre de 2002, cuando Anthropos nos brind su ayuda para la organizacin de unas Jomadas sobre Poltica Criminal que organizamos en la Facultad de Derecho de la UB. Posteriormente, en marzo de 2003, tambin la Editorial particip en la organizacin de las n i Jomadas del Graduat en Criminologa i Poltica Criminal (actividad comenzada dos aos antes, desde que Roberto Bergalli fuera designado como su jefe de Estudios) y que en esta liltima ocasin, bajo el ttulo de Los usos instrumentales del Sistema Penal, se convirtieron en un autntico homenaje a Alessandro Baratta, fallecido el mes de mayo de 2002. Al mismo tiempo, hemos ido preparando la publicacin de un nmero especial de la Revista Anthropos. Huellas del Conocimiento que, dedicado ntegra y monogrficamente a la vida y a la obra de Sandro Baratta, ha sido publicado recientemente por la misma editorial. Este conjunto de actividades ha fructificado tambin en el inicio de un verdadero proyecto de colaboracin entre la editorial Anthropos y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, del cual el presente volumen constituye una primera muestra. Quisiera desde estas pginas, no slo agradecer el trato, la amabilidad y el respeto que han presidido nuestros tratos con los amigos de Anthropos; ello va por descontado. Lo que quiero es resaltar la profunda importancia que tiene la existencia de editores que sigan confiando en publicar ensayos, estudios y reflexiones crticas, en el marco de un mercado editorial que tambin ha ido sucumbiendo a las transformaciones mercantiles y societarias, a las fusiones y otras operaciones similares que estrechan el camino para otro tipo de produccin intelectual. Slo espero que seamos capaces de continuar esta senda; sa es nuestra mutua responsabilidad. 3. Como se ha dicho, el nudo central de la obra viene dado por el intento de examinar, desde un punto de vista terico e histrico, algunas de las ms importantes tradiciones en tomo a la problemtica de la punicin. Como se comprobar, en determinados trabajos, el foco de atencin principal ha sido analizar las
aportaciones de reconocidos autores que son tenidos por clsicos en el campo de la Sociologa y de la Filosofa. En otros, se ha optado por narrar y examinar (tambin crticamente) importantes escuelas o tradiciones del pensamiento social. Finalmente, algn texto reflexiona en torno a los posibles horizontes que pueden preverse en el futuro inmediato, en un momento como el que atravesamos de profundos cambios que dibujan un panorama (bastante sombro, por cierto) para la penalidad de la llamada Modernidad tarda. Creemos, asimismo, que la presente obra puede ser innovadora en cuanto al enfoque y a las herramientas con que la problemtica del castigo ha sido tratada hasta ahora, en los particulares casos de Espaa y de Amrica Latina. En efecto, es sabido que la llamada cuestin criminal ha sido tradicionalmente analizada de un modo hegemnico por una direccin jurdico-penal que, sin negar la importancia de la misma, no ha podido penetrar en el vasto y complejo problema que encieira la penalidad, como consecuencia de haberse atado a un examen exclusivamente dogmtico-normativo de las regulaciones legales. Entonces, y en lo que ya supone una tradicin ms arraigada en otros mbitos culturales, aqu se pretende que la transdisciplinariedad brinde otras herramientas conceptuales que puedan ser titiles para un conocimiento ms amplio de la problemtica del castigo, en su particular vinculacin y dependencia de/con las estructuras sociales y polticas. Semejante problemtica requiere, cada vez ms, de exmenes e interpretaciones que no pueden ser satisfechos con las tradicionales ciencias penales. Conocer los antecedentes de antiguas y modernas instituciones punitivas, penetrar en el anlisis de los discursos (y de las prcticas) legitimadoras de la penalidad, desentraar las funciones materiales, ideolgicas y simblicas (y no slo las fimciones declaradas) que cumplen los sistemas penales, y reflexionar en torno a las transformaciones que sufre la forma Estado contempornea en su relacin con el control punitivo, constituyen algtmas de las finalidades y de los contenidos de los trabajos que conforman esta obra. En tal sentido, la misma no slo interroga y re-visita el pasado, sino que profundiza en el convulsionado presente e, incluso, brinda algunas herramientas con las que reflexionar en torno a los inmediatos escenarios punitivos que puedan configurarse. Contri10
bur a configurar una historia y una sociologa del castigo constituye la gua central que alimenta el presente volumen. En la indicada direccin, esperamos que esta obra sea de inters para los estudiosos de la complejidad que encierra el fenmeno de la punicin. Y no slo de los juristas, sino tambin de otros cientficos sociales que desde disciplinas abocadas al estudio de la conducta humana, de la sociedad o de la teora del Estado, se adentren en la aludida complejidad. Partimos, entonces, de la conviccin de que no es posible ya trabajar en compartimentos separados; es ms necesaria que nunca la reunin de ideas, conceptos y aportaciones que, aun convergiendo sobre una misma temtica, provengan de campos disciplinarios ms vastos.
Para terminar esta presentacin, tan slo aadir que, por todas las razones que en la misma se han expuesto, los/as eventuales lectores/as tienen ante s un conjunto de materiales que han sido proindamente trabajados, discutidos, revisados y rediscutidos, hasta llegar a la elaboracin de los textos finales. Creo que esa es una caracterstica a destacar de estos textos. La otra, es consecuencia de la distinta procedencia geogrfica, cultura] y disciplinaria de quienes conformamos este equipo de trabajo y anlisis, que ya fue destacada anteriormente. Esperamos que ello se perciba a partir de la lectura de la serie de textos presentados; en todo caso, para nosotros/as ello ha constituido una riqusima experiencia personal y colectiva de aprendizaje mutuo. Finalmente, no puedo dejar de sealar que estos trabajos y estas experiencias han estrechado mucho los vn^ culos de amistad personal, tanto con los autores como con los editores. Entonces, tambin, este volumen traduce una experiencia de relacin interpersonal, amistosa y respetuosa; ello s que es verdaderamente rico. IAKI RIVERA BEIRAS Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (UB)
11
CONTRADICCIONES Y DIFICULTADES DE LAS TEORAS DEL CASTIGO EN EL PENSAMIENTO DE LA ILUSTRACIN Gabriel Ignacio Anitua
1. Complejidad del pensamiento de la Ilustracin. Necesidades de justificar el poder y teoras de la pena El pensamiento del siglo XVni resulta especialmente complejo, y pretender encontrar puntos comunes que lo caractericen como una nica escuela o movimiento resulta cuestionable y de poco provecho. Es en ese momento cuando se plasma, en la obra de varios autores, la consecuencia del ms largo proceso de cambios sociales y de mentalidades propio de las sociedades modernas. Tanto en el mbito cientfico cuanto en el filosfico y poltico ese movimiento puede ser caracterizado en comn slo por la enorme confianza depositada en la mente humana que, entre otras cosas, ser artfice de la idea de Progreso, una idea sin precedentes en la antgedad' y que pennite soar con que la sociedad, organizada de acuerdo a la Razn (el racionalismo es otro rasgo distintivo del perodo) mejorar indefinidamente. Emancipar al espritu humano de la supersticin y de la ignorancia parece ser ese rasgo en comn de los pensadores ilustrados, en contra de los defensores del Antiguo Rgimen y de los privilegios feudales y clericales. Pero a partir de all, enormes diferencias separan a estos pensadores que van desde la defensa de un absolutismo ilustrado hasta llegar al anarquismo.
l. En Grecia se tena un recuerdo de una lejana y mejor edad de oro; luego Polibio haba hecho famosa hasta bien entrada la edad moderna su teora de los ciclos que se repetan constantemente, que competa con la impronta agustiniana de la providencia (Giner, 1997, 277).
13
En ese sentido, este perodo del siglo xvni y principios del XIX es uno de los ms frtiles en ideas filosficas, sociales y polticas de la historia occidental (Giner, 1997, 276). Entre estas ideas, resultan de las ms trascendentes aquellas que hacen referencia a la forma de organizar la cosa pblica, esas formas-Estado que haban surgido en Europa a partir del siglo xni y que, desde fines del siglo XVI, haban dado lugar a los gobiernos absolutistas y concentradores del poder en una monarqua que oscilaba en sus apoyos entre una emergente burguesa urbana y los poderes tradicionales. La Ilustracin es el momento en el cual la burguesa emprende claramente su lucha contra estos poderes tradicionales de la nobleza y el clero y en el cual tambin se enfrenta, en parte (ya que como qued dicho la Dustracin constituye un movimiento polifactico), al mismo absolutismo monrquico. De acuerdo a ello se intenta desarrollar democrticamente el ejercicio del poder pblico de acuerdo al sin embargo, monrquico concepto de soberana (Foucault, 1992), pero reconociendo que dicha soberana no es propiedad de un particular sino que est conformada por todos los que han pasado de ser subditos a ser ciudadanos. En esta pretensin democrtica y a la vez estatal, ya se revelan las contradicciones de todo el proyecto de la Ilustracin. La otra contradiccin surge de la idea del contrato (Costa, 1974, 225), que resulta fundamental para esta nueva economa del poder. Aquella misma concepcin individualista que pone su fe en la razn humana es la que est en el origen de los diversos modelos de contrato, que explicarn en la Ilustracin (y que iran madurando en los siglos anteriores) las formaciones polticas basadas en el individuo caractersticas del pensamiento liberal. La pretensin de justificar jurdicamente actuaciones polticas (como el castigo) se remonta a esta idea de contrato. De cualquier forma es necesario destacar (para dar una idea de la diversidad de concepciones ilustradas) que no pueden asimilarse en lo ms mnimo siquiera las diversas concepciones contractualistas. El contrato de Hobbes (1983) tiene como mira afirmar y legitimar el poder absoluto del Estado representado por el monarca, y por ello su metfora de contrato (al que llamaba, con Spinoza, razn artificial; Resta, 1995, 124) seala que los individuos ceden por miedo todas sus capacidades al soberano en el acto de constituir la sociedad po14
Iftica y luego ste administra ese poder concentrado como le place. El liberalismo, que pretende ser el nico heredero de las diversas ideas de contrato social, aparece con mayor claridad reflejado en la obra de Locke (1990), en la que el consenso de los individuos para conformar un Estado poltico no significa la cesin de todos sus atributos ni la aparicin de stos como derechos en el contrato, sino que algunos de estos atributos (como la propiedad) preexisten y subsisten a la constitucin del Estado. Para Rousseau (1985) finalmente (y por nombrar slo estos modelos paradigmticos, ya que tambin hubo modelos anarquistas o socialistas con base en el contrato) es el propio contrato el que, a la vez que crear el Estado de Derecho, establece los deberes y obligaciones de los individuos de acuerdo a la voluntad general. Como es lgico, los penalistas que se inspiraran en una u otra concepcin, tendran diferentes ideas sobre la naturaleza y finalidad del castigo. Adems, y ms all de los avatares del pensamiento, tambin es importante destacar que durante el siglo XVIII ocurre el segundo momento econmico, llamado revolucin industrial, de lo que puede ser sealado como la globalizacin del capitalismo occidental. Si en un primer momento la revolucin mercantil necesit del descubrimiento y explotacin de nuevos territorios como parte de la concentracin de riquezas y de la acumulacin originaria de capital (Marx, 1978, cap. XXIV), tanto como de la verticalizacin del poder y organizacin en forma burocrtica que expropi hasta el conflicto de los particulares (Moore, 1989; Foucault, 1995);-^ en el segundo, la revolucin industrial requerira, adems de innovaciones tecnolgicas y de comunicaciones, nuevas formas de organizacin de lo punitivo para dar respuesta a las recientes necesidades de orden en las nuevas y ms grandes concentraciones fabriles y urbanas. En esta situacin, y tal como lo sealara Foucault, el poder punitivo ejemplarizante y sanguinario ya no es efectivo y hasta podra ser peligroso para la subsistencia del mismo poder. La ceremonia del suplicio y la violencia que ella implicaba que era fimdamental en el esquema de poder monrquico o de la revolucin mercantil se convertiran en el hecho terrible a2. Refomias que no estn para nada alejadas de la cuestin punitiva sino que son probablemente su origen tal como hoy lo conocemos (Zaffaroni ct al., 2000, 220).
15
erradicar en la poltica y filosofa del castigo del siglo xviii. En esta misma violencia, aventurada y ritual, los refomiadores del siglo xvni denunciaron por el contrario lo que excede, de una parte y de otra, el ejercicio legtimo del poder: la tirana, segn ellos, se enfrenta en la violencia a la rebelin; llmanse la una a la otra. Doble peligro. Es preciso que la justicia criminal en lugar de vengarse, castigue al fin (Foucault, 1994, 78). El ejercicio del poder (tambin del poder punitivo como mbito privilegiado de aplicacin) es desnaturalizado, y por lo tanto es discutido y debe ser justificado. Las discusiones sobre el castigo, en tanto deudoras de las amplias discusiones sobre la organizacin social, son de lo ms variadas y llegan hasta a negar una justificacin posible. Esta ltima debera haber sido la consecuencia de la actitud crtica del siglo XVIII en Occidente, si se hubiera perseverado con el mtodo caracterizado como ilustrado. Sin embargo, la versin liberal ms ditmdida legitima, desde entonces, al poder punitivo estatal a la vez que lo limita, como deduccin de las propias premisas legitimantes (Zaffaroni et al, 2000, 264). Se debe matizar esta ltima afirmacin, recordando lo arriba expresado sobre la naturaleza del poder punitivo as limitado como una herramienta de poder y de control que presentara una nueva economa de acuerdo a las necesidades de la burguesa como clase dominante. Las relaciones de poder configuradas no podan desarrollar saberes emancipatorios hasta ese grado, aunque s persistira la funcin crtica en su funcin limitadora de las mismas relaciones de poder. Por otro lado, este cambio en la estrategia poltica frente al delito, infraccin o ilegalismo (Foucault, 1994) aparece acompaado, en un movimiento que no se excluye sino que es lgicamente complementario, por otro proceso de cambio de sensibilidades culturales, sobremanera en lo que respecta a la exposicin pblica de la violencia. Este otro proceso es igualmente lento y acompaa a las mencionadas transformaciones de la estructura econmica y poltica (Elias, 1989; Spieremburg, 1984; Garland, 1999,265). Aquel cambio de estrategia no significar la abolicin del poder punitivo configurado desde la aparicin del Estado, pero servir para que, a partir de entonces, se sealen permanentemente sus fallas y abusos. El problema de estas crticas reside 16
en la falsa creencia de la eliminacin del problema a travs de su mejora cuando, por el contrario, la selectividad, la reproduccin de la violencia, el condicionamiento de mayores conductas lesivas, la corrupcin institucional, la concentracin de poder, la verticalizacin social y la destruccin de las relaciones horizontales o comunitarias, no son caractersticas coytmturales, sino estructurales del ejercicio de poder de todos los sistemas penales (Zaffaroni, 1990, 6).
2. La limitacin del poder punitivo La estricta discusin sobre el castigo en el siglo XVn se plantea en el plano filosfico, poltico y, sobre todo, jurdico. El lenguaje del Derecho significa para esa poca encontrar la fi-ontera legtima al poder de castigar. Para los hombres de las Luces esta legitimidad no era la que quedara instalada despus a travs de la intervencin positiva o activa de las instituciones del poder penal (donde el discurso dominante sera cientfico mdico y luego sociolgico), sino que deba ir unida a un respeto de la libertad del individuo y, por tanto, sera una limitacin de dicho poder punitivo. La reaccin contra el arbitrio de los soberanos se advierte en todos los ilustrados, y con elocuencia en Beccaria (1983, 57). El movimiento ilustrado es en principio un intento de negar el poder o de ponerle lmites ms que de organizarlo de la forma en que ya se haba hecho al iniciar la era moderna (con la soberana estatal) u otra distinta. Ello se observa no slo en el pensamiento de los publicistas sino en las reformas polticas que dan comienzo a la codificacin, expresin del principal lmite a la arbitrariedad del poder a la vez que fimdamentador del mismo: el principio de legalidad (Bergalli, 1999, 552). La nueva clase social que se hace dominante, la burguesa, pretende que ni la nobleza ni los sectores pobres puedan eludir las reglas del capitalismo expansivo que la sustenta, pero por otro lado tambin debe impedir que el poder soberano atente contra estas reglas. Sus preocupaciones la llevan a limitar la esfera de la autoridad, circunscribirla entre lmites precisos, nicamente como salvaguardia de las reglas mnimas del vivir social que puedan garantizar el libre juego del mercado (Pavarini, 1983, 17
31). Otro lmite a esta esfera estaba constituido por el principio de proporcionalidad, que impide que el soberano, por razones de economa poltica, pueda imponer penas que no guarden una correspondencia con el hecho que motiva la sancin. La necesidad de imponer lmites al poder punitivo, que afianzaba violentamente el poder estatal pero impeda el desarrollo de la revolucin industrial, da lugar al mayor desarrollo de la ciencia jurdica como garantizadora del individuo y configuradora de un poder limitado y democratizado. No se trata, por ahora, de la modificacin del hombre sino de destacar lo que debe quedar intacto para respetarlo como tal, un lmite in:cinqueable a la venganza del soberano (Foucault, 1994, 78). De esta forma, si la economa del poder punitivo es, como seala Foucault (1994), una lucha contra los ilegalismos antes tolerados, tambin es cierto que constituye (y eso es destacado por variadas teorizaciones actuales del Derecho penal, como Ferrajoli, 1995, o Zaffaroni et al, 2000) una limitacin y tambin una lucha contra el poder desmesurado del soberano. Es vlida, entonces, la recuperacin del discurso jurdico ilustrado que hacen varios de los actuales juristas, en tanto se haga la comprensin del Derecho penal como lmite, como freno, como barrera a la arbitrariedad y al exceso, lo que exige la permanente reduccin del poder punitivo (Mufiagorri, 1997, 118). Veremos que ello exige la previa deslegitimacin del poder punitivo, algo que no previeron los pensadores ilustrados ms representativos y cuya continuacin no ftie posible por el predominio de los saberes cientficos en el pensamiento penolgico. La apoyatura que estas nuevas ciencias lograran en el Derecho penal liberal permitira que las relaciones de poder basadas en la norma se legitimaran tambin con la ley. En vez de significar una constante limitacin de las violencias que entraan estas relaciones, las leyes se legitimaran a travs de la ideologa de la defensa social, fruto comn de la alianza inconveniente entre el pensamiento del orden del siglo xix y las pretensiones crticas del XVIII. La tarea crtica deba insistir con la limitacin del poder punitivo pues la autolimitacin del uso de la represin fsica en la funcin punitiva por parte del poder central, mediante las definiciones legales de los crmenes y las penas, forma parte de la nueva ideologa legitimadora que, a partir del siglo XVIII, se encuentra en el centro del
pensamiento liberal clsico y de las doctrinas del Derecho penal (Baratta, 1986fo, 80). Sin embargo, el Derecho penal de la defensa social supuso, de hecho, lo contrario. Estas doctrinas del Derecho penal contenan ya en el siglo XVIII, no obstante, lo que permitira posteriormente la legitimacin del poder y obstaculizara la tarea crtica.
3. El contractualismo de Beccaria. Retribucionismo versus utilitarismo. Otras manifestaciones del penalismo Uustrado Qu sostenan estas doctrinas filosficas y jurdicas sobre los castigos? Los autores arriba mencionados, as como la casi totalidad de los ilustrados, dedicaron algunas pginas a la naturaleza y justificacin del castigo. Pero limitar este anlisis a tres figuras importantes por reflejar las ms conocidas teoras sobre el tema. Beccaria es sin duda el exponente ms representativo y famoso de las diversas doctrinas del momento. En su nica obra sobre la cuestin, la famosa De los delitos y de las penas, representa fielmente a la Ilustracin al hacer la combinacin de empirismo ingls con racionalismo francs, que ya se advierte en Montesquieu o Voltaire. Pero ello se logra a costa de haber realizado una mixtura de argumentos de otros autores que eran en muchos casos inconciliables entre s esto no quita un gramo de su valor como denuncia del poder punitivo del momento (Mondolfo, 1946, 26; Jimnez de Asa, 1963, 253). Adems fue inspirador de muchos autores y proyectos que pretendan sentar las bases de un nuevo Derecho penal que, tambin, revelan importantes diferencias entre s. La base ideolgica de Beccaria es contractualista, aunque no queda muy claro en los primeros captulos de su obra cul de las diversas concepciones contractuales adoptaba. Para Beccaria, el origen de las penas est en el contrato social y en la necesidad de defenderlo de los ataques de particulares (1983, 53 y 54). La influencia ms importante sobre el autor provena de los publicistas franceses y en especial de Montesquieu, a quien cita profusamente en su obra. La visin contractualista de Montesquieu puede emparentarse con la de Locke, aunque el francs no se limita a reelaborar sus conceptos (Giner, 1997, 316). Esta nocin del contrato social y de la libertad del hombre, junto con las 19
caractersticas propiamente utilitaristas de Beccaria (Baratta, 1986a, 26) tendrn poco que ver con otras insistencias acerca del castigo, que con dificultad intentan ser compatibilizadas tambin en la actualidad .(por ejemplo, por Ferrajoli, 1995). Es as que al hacer hincapi en el principio de legalidad y en la proporcionalidad entre los delitos y las penas (Beccaria, 1983, 66 ss.) se advierte que sus conceptos se acercan a la nocin contractualista de Rousseau, para quien deba castigarse severamente al que se opusiera al Derecho social, en tanto se haba convertido en un peligroso enemigo de la patria al burlar sus leyes (1985, 66). Beccaria no hubiera suscripto esta ltima afirmacin, pero el hecho de partir de una nocin contractualista rousseauniana comiin debera asemejar a Beccaria en sus consecuencias filosficas a la fundamentacin del castigo de Kant, que tambin parta de esa nocin. Por el contrario, y a pesar de alguna sealada disidencia sobre el origen y conveniencia del derecho de propiedad (Rodota, 1986, 7), el pensamiento de Beccaria en este punto tiene muchas ms coincidencias con el de Bentham, aunque el de este ltimo es mucho ms complejo y, en parte, puede decirse que en materia penal elabora y desarrolla las ideas del milans (Gallo, 2001, 47). Se puede entonces incluir al propio Beccaria dentro de los que justificaban la pena de acuerdo a su utilidad, que ser la teora defendida por los pragmatistas y utilitaristas en franca polmica desde entonces con una denominada escuela clsica que considerar a la pena como un absoluto (Bustos, 1983, 30). Esta polmica, que conserva vigencia, dar inicio a las llamadas teoras de la pena, que en general sern discursos legitimantes del poder punitivo (aunque no todos los tericos de la pena finalmente la justifican, como se observa en algtmos ilustrados anarquistas como Godwin y posteriormente en las teoras abolicionistas del poder penal). Quiz fue Kant quien llev a un extremo las consecuencias de la idea contractualista en relacin a los castigos, cosa que ninguno de los ilustrados ingleses y franceses hara (ni siquiera Rousseau) puesto que se acercaban en este punto a valorar las consecuencias utilitarias (Man, 1983, 73). Adems las ideas kantianas sobre el castigo, expuestas en sus Crticas de la razn prctica y Metafsica de las costumbres (Kant, 1989), reflejan con ms claridad que ninguna otra una determinada compren20
sin tica sobre el individuo y sobre sus acciones. El castigo se justifica por el hecho de que un individuo merece ser castigado, y merece serlo si es culpable de haber cometido un delito (Rabossi, 1976, 26). En esa simple expresin se demuestra el intento de abandonar toda justificacin emprica (Zaffaroni et al, 2000, 53) o que vaya ms all del imperativo categrico de la propia responsabilidad individual guiada por el libre albedro. La pena pareciera as no tener ninguna fimcin social, sin embargo tambin constituye un imperativo categrico para la propia sociedad que debera, en su conocido ejemplo de la isla, eliminar al ltimo delincuente aun en el caso de disolverse (es decir, cuando no tenga ninguna utilidad) pues de lo contrario sera cmplice de la vulneracin de la justicia (Mar, 1983, 109; Rivera, 1998, 18; Mir, 1996, 46). La justicia tambin implicaba una importante limitacin al poder punitivo, lmite que est reflejado en el principio, tambin defendido por los dems ilustrados, de proporcionalidad. Es la teora moral kantiana la que sostiene este principio como parte fundamental de su justificacin, pues para l, el monto del castigo debe adecuarse con exactitud a la magnitud del agravio cometido (Rabossi, 1976, 28). Ello mismo es lo que hace sostener a inuchos autores que la teora de la pena sostenida por Kant^ slo hace referencia a cuestiones de justicia, ms all de las consecuencias de la aplicacin de la misma. La etimologa de la palabra absoluta (que caracteriza a su teora) indica que est libre de lazos, desligada de una consecuencia til o fimcional. Esa es la interpretacin mayoritaria, aun cuando algn autor sostiene que en realidad Kant s le atribua a la pena (en general) una funcin, pues en caso contrario la teora devendra irracional (entre otros Zaffaroni et al., 2000, 265). Ferrajoli entiende que en la elaboracin terica de Kant no caba la respuesta por la utilidad de la pena y que su teora en todo caso justificara el cundo se puede aplicar la pena, mas no resolvera el problema de la justificacin extema. Tambin seala que.
3. Como la formulacin jurdica que luego hara Hegel y as hasta llegar a modernas teoras neo-retribucionistas sostenidas tanto por dogmticos alemanes (Jakobs, 1995, 22, quien sostiene que su teora es deudora de la hegeliana) cuanto por los sostenedores estadounidenses de las penas merecidas (Von Iliisch, 1998).
21
como en la teora de otros retribucionistas, se sostiene ei valor intrnseco de la venganza como valor en s mismo aun dentro de determinado orden legal, por lo que con razn deben ser acusadas de confundir derecho y moral o validez y justicia (Ferrajoli, 1995,257)." La naturaleza del hombre sostenida por Kant, la naturaleza retributiva de la pena, as como su resistencia a utilizar a un hombre de forma que no sea un fin en s mismo, es lo que demuestra su mayor conviccin en la idea del libre arbitrio, propia de todo el pensamiento ilustrado. Su intento por escapar de la sobrevaloracin de la sociedad es notable. Sin embargo, para Kant la ley penal no es menos defensista social que para los restantes contractualistas ya que la venganza en su caso sirve como defensa o sostenimiento de la sociedad civil, nico lugar en que puede respetarse el imperativo moral o categrico (Zaffaroni et al, 2000, 266). Por otro lado, ello queda ms claramente evidenciado cuando, en el mismo fragmento en que impone a la sociedad la obligacin de castigar al ltimo delincuente, relaciona el castigo con la soberana y el derecho de obediencia (Mari, 1983, 109). En la misma nocin de soberana est la base del organicismo y de la defensa social, y de ella no escapa Kant que es, probablemente, quien deja mejor expresada (a su pesar) la ntima nocin entre castigo y soberana. La teora de la defensa social se ha sentido mejor representada, sin embargo, con Beccaria o con Bentham. Para ambos la pena deba ser la necesaria y la mnima con respecto a los nes de prevencin de nuevos delitos (Ferrajoli, 1995, 394), y as lo sostiene expresamente Beccaria (1983, 73) al aplicar al castigo la famosa frase la mayor felicidad para el mayor nmero que cautivara a Bentham y convertira luego en emblema del utilitarismo (Gallo, 2001, 47). Pero, a pesar de abogar ambos por una pena mnima y necesaria, sus argumentos puedeii dar pie a la utilizacin ilimitada del poder punitivo. El de Bentham es el ms claro modelo alternativo al de Kant (Rabossi, 1976; Mar, 1983, 106). Aunque ambos parten de la nocin de individuo racional, el hombre de Kant llega por la4. A pesar de los claros intentos de Kant por separar el primer par en su Metafsica de las costumbres, donde dedica el primer tomo a las relaciones con respecto al deiecho y el segundo a las de la moral (Kant, 1989).
22
razn al desinters, y es el caso contrario el de Bentham, en el que la razn lleva al hombre a calcular las ventajas y desventajas (costos y beneficios) de realizar determinada accin. El utilitarismo benthamiano admitira diversas ftinciones para la pena: las que hoy conocemos como prevencin (general, especial, negativa, positiva).^ En su versin ms simple, Bentham justifica la pena en tanto sirve para obtener la disuasin de realizar otra vez el acto por el cual se lo castiga, tanto por parte del culpable como de los que no lo hicieron pero podran verse tentados a imitarlo. El castigo no es slo un mal que se aplica contra otro mal, sino que se convierte en un bien, pues debe producir felicidad. No, por supuesto, en quien lo sufre, pero s en la suma de las felicidades individuales que sacaran provecho en la evitacin de futuros dolores. La mayor felicidad para el mayor nmero. La confrontacin con las ideas de Kant se hace evidente puesto que Bentham s acepta la utilizacin de un individuo como medio para lograr esa felicidad de la mayor parte de la sociedad. El castigo se justifica por las consecuencias valiosas que obtenga de cara al futuro, aunque slo pueda relacionarse con un acto pasado indeseable pero que ya no se puede cambiar. Bentham insiste en la importancia del principio de proporcionalidad entre ofensas y castigos en varios pasajes de su enorme obra.* Por ejemplo, Zaffaroni et al. (2000, 296) extraen de la Teora de las penas uno de los muchos inventos locos de Bentham: una mquina de azotar que impedira los abusos de los verdugos. A pesar de ello, el utilitarismo no obliga a ofrecer criterios exactos de mensuracin (Rabossi, 1976). Quiz por ello Bentham se ocup con ms precisin, una vez establecidos aquellos criterios generales que partan de su concepcin filosfica, de explicar de qu formas (diversas) se puede poner en marcha su proyecto utilitarista sobre las penas.
5. De acueixio a la denominacin habitual en los estudios de derecho penal. Las teoras de la prevencin son las contiTirias a la retiibucin. La general acta sobre el resto de la sociedad y la especial sobre quien es castigado. Las positivas intentan obtener unas conductas adecuadas, y las negativas impedir las no deseadas. 6. An no terminada de clasificar: el University CoUege de Londies contina la tarea de edicin de sus obras que ya superan los 68 volmenes (Gallo, 2001, 47). Para ver en detalle otios aspectos de su produccin terica, Mari, 1983. Su importancia en el mundo del siglo XIX y particulamiente en Espaa, Miranda, 1989.
23
En Principios de legislacin y de codificacin, en el Tratado de las pruebas judiciales, en su Teora de las penas y recompensas y en las dems obras^ hace continuas referencias a la justificacin y a la prctica de los castigos. Pero el aporte ms original a lo que es posible llamar una tecnologa de los castigos lo realiza en su texto del proyecto Panptico (Bentham, 1989) que estaba incluido originalmente como parte de los Principias. Esta tecnologa afectar fuertemente, con posterioridad, a las diversas legitimaciones tericas del castigo. Y ello es posible que haya sucedido incluso en el mismo Bentham, quien al describir y anilizar su invento hace que ste influya en sus convicciones filosficas.^ Al proyectar sus inventos, Bentham demostraba ser un fiel representante de la Ilustracin. La razn y la transparencia frente al oscurantismo. La inventiva frente a las brutalidades del sistema penal de su poca. En todo ello, sostenido en sus trabajos tericos (en sus principios utilitaristas y econmicos sobre el castigo) y aplicado a sus inventos, podemos ver un continuador de Rousseau y de Beccaria. Pero por otro lado se aparta claramente de los principios contractualistas clsicos del delito, y ello se advierte no slo de su confrontacin con Kant y Rousseau (que es hipottica), sino sobre todo de la real que mantuvo con Blackstone (jurista ingls ilustrado y iusnaturalista) y por ese intermedio contra las teoras de Locke (Man, 1983, 99). La misma idea del contrato le pareca absurda. La ficcin e imposibilidad del consentimiento le haban parecido evidentes en el caso de los delincuentes, que no lo prestaban para ser castigados sino que la pena les era impuesta por el Estado en tanto enemigos de la sociedad. De esta forma, lo que era ilusin en los otros ilustrados queda desvelado en Bentham. La pena no es consecuencia del contrato. La pena deviene, explcitamente en Bentham, una forma de control social. Es en esta perspectiva que el tema del fundamento del derecho de castigar se acumula con el tema de la prevencin de la criminalidad
7. Menciono slo a algunas de las que se han traducido al castellano (se lo tradujo rpidamente y con gran inters, desde su misma edicin en ingls y otras tomadas de la publicacin en fiancs por un discpulo suyo Dumont que las reconstiua a partir de fiagmentos, a piincipios del siglo XIX). 8. El principio econmico y de inspeccin del Panptico es conocido: en caso contrario consultar Bentham, 1989, o las inteipretaciones, distintas, de Foucault, 1994, o Man, 1983, as como el estudio de Miranda, 1989.
24
y, por consigtiiente, de la finalidad preventiva de la pena (Costa, 1974, 364). La pena se justificar porque es til para la sociedad, lo cual tiene la ventaja sealada por Ferrajoli de diferenciar moral y derecho, de forma ms categrica que el insistente Kant, y la desventaja de justificar modelos de Derecho penal mximo (1995, 276). Ventaja o no, la necesidad de demostrar su utilidad ser tambin la que convierta a la justificacin de la pena en una justificacin imposible (Pavarini, 1992). Mas no tan imposible, de acuerdo con la lgica del poder, para quien puede resultar til hasta el demencial y cruento modelo de expansin penal, que es el que caracteriza a los sistemas punitivos histricamente existentes. Este modelo es difcilmente evitable con cualquier teora justificacionista. Pero mucho menos con la permanencia de ambas justificaciones (utilidad y justicia) como posible recurso para los operadores del sistema penal y de las mltiples combinaciones y elaboraciones posteriores que les permiten saltarse los lmites que el propio discurso jurdico adecuado a una de estas teoras podra plantearse.
4. La legitimacin del poder punitivo De esta manera pretende legitimarse al poder punitivo: el Estado y la sociedad punitivas utilizarn las teoras retributivas o utilitarias de los autores mencionados de acuerdo con las necesidades polticas del momento. Como adverta Mari, las teoras que legitiman las penas esconden u oscurecen lo esencial del castigo. En efecto, a partir de la Ilustracin constatamos Que retribucionismo y utilitarismo, segn los fines polticos o de organizacin social que se persigan, pueden operar ya sea aislados y contradictorios ligados a maniobras opuestas o bien combinados y comprometidos en la misma accin. Que no son frmulas fijas y uniformes que justifiquen el castigo de una vez por todas, sino que se desplazan con autonoma repeliendo a la adversaria, o se reutilizan asociadas de acuerdo con objetivos particulares que se proponen ciertos efectos de poder poltico y social (Mar, 1983, 85). Aquello que era esencial al castigo se encontraba desenmascarado (Pavarini, 1990) antes de la irrupcin del discurso ilustrado. Era un mero hecho o acto de poder. Tampoco ha25
dejado de ser otra cosa con posterioridad, a pesar de las crticas ilustradas. Sin embargo s se produjo un importante cambio en el siglo XVn, del que tuvo algo que ver el discurso de los ilustrados. El poder de castigar ya no sera justificable como un atributo del ms fuerte (o de quien estuviera legitimado para hacerlo por la tradicin o el carisma, y por lo tanto tuviera, en ese sentido, esa fortaleza) sino que debera justificarse como si ello fuera conveniente para la sociedad. El derecho de castigar ha sido trasladado de la venganza del soberano a la defensa de la sociedad (Foucault, 1994, 95). No haba necesidad de plantear esto hasta que surgi la posibilidad de limitar el poder punitivo. De cualquier manera, en las versiones punitivas del Antiguo Rgimen tambin estaba presente la misma versin organicista de la sociedad que ser el fundamento de la defensa social. Sin embargo, las explicaciones que se daban de la sociedad como un rgano o cuerpo nico estaban naturalizadas o amparadas por el dogma religioso, frente al cual cualquier disidencia implicaba un delito. A partir del siglo XVIII y de la racionalizacin del poder, al modelo natural de la sociedad se le opone un modelo artificial (el del contrato), que admite la disputa poltica y la discusin ideolgica. Sin embargo dos trampas persistieron en la mayora de las propuestas contractualistas: la suposicin del consenso en la sociedad y la defensa de la idea de soberana. El contrato, aplicado al campo penal, no exiga de quien hubiera realizado una ofensa su cancelacin respecto del ofendido (como se impuso en el campo civil) sino que dicha reparacin debera beneficiar a la sociedad a travs del Estado. Este Derecho penal como prerrogativa del Estado permita proyectar una defensa social que, por defender tan altos intereses, se resistira contra los lmites que l mismo se trazaba. Como forma de evitar la paradoja, los lmites del Derecho quedaron reservados al mbito del discurso y la defensa social ilimitada se plasmaba privilegiadamente en las agencias de control creadas por el propio sistema. Si se propugnaba que todo el cuerpo social corra peligro si no se castigaban a sus enemigos, criterios de eficiencia obligaban a lograr esa punicin sin reparar en lmites. Es por ello que se sostiene que La ideologa de la defensa social naci al mismo tiempo que la revolucin burguesa, y mientras la ciencia y la codificacin penal se imponan 26
como elemento esencial del sistema jurdico burgus, ella tomaba el predominio ideolgico dentro del especfico sector penal (Baratta, 1986a, 36). En la ficcin del consenso estn tambin los peligros del defensismo social, aunque es probable que ello sea mucho ms lesivo cuando es el Estado el que se encuentra legitimado para expresar y luego defender a la sociedad. En la nocin de soberana, finalmente, est el mayor peligro que para los individuos presenta el organicismo. Mantener la persecucin pblica de las acciones consideradas delictivas, como lo ha hecho el Derecho penal ilustrado,' y el castigo como obligacin estatal signific en la prctica mantener la intrnseca desigualdad y selectividad sobre la que reposa cualquier poder punitivo. Desigualdad y selectividad que tambin se encuentran en la propia idea de contrato que, como denunciara Marx (1974), si bien nos aporta la frtil herramienta de los derechos, encubre que stos en realidad pertenecen a la clase dominante que construir lo comn y el Estado de acuerdo a sus intereses. En sntesis: el contractualismo no es la anttesis del organicismo sobre el que descansa la nocin del poder punitivo pre y post ilustrado. Los ilustrados, aun cuando limitaban el poder punitivo para que no pudiera violentar la libertad y dignidad humanas, terminaban justificndolo por esas mismas premisas, y la contradiccin intrnseca a ello estriba en que el poder punitivo siempre limita la libertad y que, al legitimarlo, no se hace ms que sembrar la semilla de destruccin de los lmites que traza (Zaffaroni e a/., 2000, 264 y 265). El discurso ilustrado nunca pretendi ocultar que el problema del castigo, como cualquier otra reflexin criminolgica, se encuentra inmerso en la previa concepcin filosfica y poltica que se tenga sobre el orden y sobre el Estado (Bustos, 1983, 17), y de all su carcter crtico. Esta reflexin llev, en el mismo siglo XVn, a que algunos autores plantearan la ilegitimidad del propio contrato, del poder y en concreto del poder punitivo.
9. El principio de legalidad procesal y la existencia del Ministerio Pblico Fiscal como sucesores de los procuradores reales fueron aceptados, pero no sin discusiones, aunque stas se limitaron a las de fines del siglo XVIII en Francia y a las de fines del XIX en Alemania.
27
Este es el caso de Marat (Zaffaroni et al, 2000, 269; Jimnez de Asa, 1963, 263) y de los anarquistas Godwin y Stimer. La consecuencia ms radical del discurso jurdico ilustrado (incluso del pensamiento burgus) es la que nos lleva a cuestionar el poder, y por lo tanto el orden y el bien comn. As se puede Uegar al desvelamiento de la mentira que encubre la violencia que los funda, y nos podemos acercar a un modelo de Derecho que vaya un poco ms all de una nica dimensin procesal y agnstica. Ello parece poco, pero encierra el rechazo de la violencia, incluso la que han practicado histricamente los Estados, para la organizacin de la convivencia (Resta, 1995, 202).
5. La pena de prisin y las teorizaciones sobre el castigo Para finalizar, se har una referencia no tan solo a la teora, sino tambin a la realidad del castigo. El siglo xvni es el que dar origen a una nueva forma de castigar y de interpretar los castigos, que es en parte la que hoy sigue presente con todas sus crisis, consagrada con posterioridad como pena nica. La forma efectiva que adopta el castigo desde entonces, y slo desde entonces, es la prisin. Michel Foucault (1994) ha indicado la necesaria relacin entre la prisin, como ejemplo privilegiado de la nueva tecnologa que impondr una sociedad disciplinaria, y las libertades, que tambin inaugura el pensamiento de la Luces. El Panptico, que fue la gran utopa benthamita en relacin a vina forma de aplicar los castigos, es conocido por las interpretaciones foucaultianas en cuanto imagen de la sociedad disciplinaria (Foucault, 1994) pero en realidad tambin fue una utopa no realizada nunca, la gran utopa de la transparencia en las prisiones y en la sociedad que fue decayendo a medida que las luces del siglo xvni se iban apagando (Mari, 1983, 203). Por otro lado, en ninguno de los pensadores ilustrados que hemos mencionado, con la excepcin de Bentham,' se hace alusin alguna a dicha forma de castigar. Si algunos de ellos la mencionan es slo como medida preventiva y anterior al juicio y a la pena (Beccaria, 1983, 111). Nada hace pensar que el de la10, Pai-a quien tampoco era la prisin el nico ni el mejor de los mtodos punitivos puesto que la multa era ms econmica y por lo tanto ventajosa (Man', 1983,124).
28
prisin haya sido el proyecto penal de la Ilustracin. Ms precisamente: la utilizacin de la prisin como forma general de castigo jams se presenta en estos proyectos de penas especficas, visibles y parlantes (Foucault, 1994, 118). La prisin, incluso, parece incompatible con todas las teorizaciones, discursos y justificaciones de la pena que hemos heredado del siglo xvni y que mantenemos, sobre todo en el mbito jurdico. Cmo ha llegado a ser la prisin, desde esa misma poca, la forma esencial del castigo? Para explicamos este proceso, as como el de la aparicin de las policas y otros aparatos estatales que compondrn un inmenso poder configurador y de vigilancia, deberemos analizar la persistencia de instituciones de secuestro surgidas en forma de gobernabilidad previa a la Ilustracin, as como las teoras y prcticas que las propias instituciones generaron, desde el no derecho, en los siglos X C y XX D (junto a otras variables econmicas y polticas: Rusche y Kircheimer, 1984; Foucault, 1994; Melossi y Pavarini, 1987). Es por ello que bucear en el pensamiento ilustrado nos servir muy poco para analizar la prctica penal concreta que sufrimos en la actualidad. Pero para pensar en una sociologa y una filosofa del castigo que no dependan de los avalares de la institucin penitenciaria es indispensable retomar el discurso de la Ilustracin. Sin embargo, este retomo debe realizarse con la advertencia hecha sobre las capacidades emancipatorias del proyecto ilustrado. ste jams se realizar, tendr vma imposibilidad intrnseca de hacerlo, si se presta a las justificaciones y legitimaciones de las estructuras de poder que le preceden y lo acompaan. La pena, y la justificacin de la pena, es el mbito en que ello queda ms claramente ejemplificado. Tanto la idea de prevencin del delito como la de retribucin del castigo, contaminan al castigo y arrastran a sus justificaciones a las peores polticas de severidad penal. Es la propia justificacin del castigo (cualquiera de ellas, pero mucho peor cuando se presentan en forma dual, combinadas o mixtas y al servicio de las prcticas punitivas concretas) la que nos lleva a la negacin del proyecto ilustrado. No se ha pretendido en estas breves pginas sino recomendar nuevos abordajes sobre viejas disquisiciones, algo que apenas es insinuado por los ms lcidos socilogos del Derecho (Baratta, 1986a, 23 y 24) y del castigo (Garland, 1999, 22), y que 29
sin embargo es fundamental en varias de las actuales fonnulaciones tericas. El pretendido r e t o m o a u n a simplista reduccin del pensamiento del siglo XVni hecho p o r los cultores del justice model (Von Hirsch, 1998) n o es en absoluto comparable a la monumental y a n n o superada obra de Ferrajoli (1995) en lo que a ello respecta, y a pesar de su persistencia justifcacionista del castigo (por cierto que sin intenciones de justificar el poder punitivo existente de ninguna manera: este autor aboga por la limitacin del poder con u n a teora utilitarista del castigo seguida con consecuencia). E n la obra de Ferrajoli es, tal vez por eso mismo, donde con ms fuerza perviven las tensiones a n no resueltas del pensamiento crtico ilustrado.
Bibliografa BARATTA, Alessandro (1986a [1982]): Criminologa crtica y crtica del Derecho penal (trad. A. Bunster), Mxico, Siglo XXI. (1986fc): Viejas y nuevas estrategias en la legitimacin del Derecho penal (trad. X. Nogus y R. Bergalli), Poder y Control, O (Barcelona), PPU. BECCARIA, Cesare (1983 [1764]): De los delitos y de las penas (trad, J. Torda), Barcelona, Bruguera. BENTHAM, Jeremas (1989 [1789?]): El Panptico (trad. J. Villanova y Jordn), Madrid, La Piqueta. (1981 [1789?]): Tratados de legislacin civil y penal (trad. B. Anduaga Espinosa), Madrid, Editora Nacional. (1959 [1802?]): Tratado de las pruebas judiciales (trad. M. Ossorio Florit), Buenos Aires, EJEA. BERGALXI, Roberto (1999): Principio de legalidad: fundamento de la modernidad, en M. Rujana Quintero (comp.). Filosofa del Derecho, tica, cultura y Constitucin, Bogot, Gustavo Ibez, Universidad Libre. BUSTOS RAMREZ, Juan (1983): Primera parte: Introduccin, en R. Bergalli, J. Bustos y T. Miralles, El pensamiento criminolgico, I, Bogot, Temis. COSTA, Pietro (1974): II progetto giuridico, Miln, Giuf&-. EUAS, Norbert (1989 [1939]): El proceso de la civilizacin (trad. R. Galicia Cortarelo), Mxico, FCE. FERRAJOLI, Luigi (1995 [1989]): Derecho y razn (trad. P. Andi-s Ibez etal), Madrid, Trotta. FoucAULT, Michel (1992 [1976]): Genealoga del racismo (trad. A. Tzeveibely), Madrid, La Piqueta. 30
(1995 [1973]): La verdad y las fonnas jurdicas (trad. E. Lynch), Barcelona, Gedisa. (1994 [1975]): Vigilar y castigar (trad. A. Garzn del Camino), Madrid, Siglo XXL GALLO, Klaus (2001): voz Jeremy Bentham, en T. di Telia, H. Chumbita, S. Gamba y P. Gajardo, Diccionario de Ciencias Sociales y Polticas, Buenos Aires, Emec. GARLAND, David (1999 [1990]): Castigo y sociedad moderna (trad. B. Ruiz de la Concha), Mxico, Siglo XXI. GiNER, Salvador (1997 [1967]): Historia del pensamiento social, Barcelona, Ariel. HOBBES, Thomas (1983 [1651]): Leviatdn (pres. C. Moya y A. Escohotado), Madrid, Editora Nacional. JAKOBS, Gunther (1995 [1991]): Derecho penal (trad. J. Cuello Contreras y J.L. Serrano Gonzlez), Madrid, Marcial Pons. JIMNEZ DE ASA, Luis (1963): Tratado de Derecho penal, t. I, Buenos Aires, Losada. KANT, Immanuel (1989 [1797]): La metafsica de las costumbres (trad. A. Cortina Orts y J. Conill Sancho), Madrid, Tecnos. LocKE, John (1990 [1690]): Ensayo sobre el gobierno civil (trad. A. Lzaro Ros), Madrid, Aguilar. MARI, Enrique E. (1983): La problemtica del castigo, Buenos Aires, Hachette. MARX, Karl (1978 [1867]): El Capital (trad. P. Scaron), Mxico, Siglo XXI. (1974 [1843]): La cuestin juda (trad. W. Svori), Buenos Aires, Herclito. MELOSSI, Daro y Massimo PAVARINI (1987 [1977]): Crcel y fbrica (trad. X. Massimi), Mxico, Siglo XXI. MIRANDA, M." Jess (1989 [1979]): Bentham en Espaa, en J. Bentham, El Panptico, Madrid, La Piqueta. MIR PUIG, Santiago (1996 [1984]): Derecho penal, Barcelona, PPU. MoNDOLFO, Rodolfo (1943): Rousseau y la conciencia moderna (trad. V.P. Quinteiro), Buenos Aires, Imn. (1946 [1929]): Csar Beccaria y su obra, Buenos Aires, Depalma. MOORE, R.I. (1989 [1987]): La fonnacin de una sociedad represora (trad. E. Gaviln), Barcelona, Crtica. MUAGORRI, Ignacio (1997): Reflexiones sobre la pena de prisin en el nuevo Cdigo penal de 1995, en J. Dobn e I. Rivera (coords.), Secuestros institucionales y Derechos Humanos, Barcelona, M.J. Bosch. PAVARINI, Massimo (1983 [1980]): Control y dominacin (trad. I. Muagoni), Mxico, Siglo XXI. (1990): La crisi della prevenzione speciale tra istanze garantiste e ideologie neoliberaliste, en Studi di teoria della pena e del contrallo sociale, Bologna, Saccardin-Martina. 31
(1992 [1988]): Historia de la idea de pena. Entre justicia y utilidad. La justificacin imposible, Z)e/i/o y Sociai, 1 (Buenos Aires), UBA. RABOSSI, Eduardo (1976): La justificacin moral del castigo, Buenos Aires, Astrea. RESTA, Eligi (1995 [1992]): La certeza y la esperanza. Ensayo sobre el derecho y la violencia (trad. IVl.A. Galmarni), Bai-celona, Paids. RIVERA BEIRAS, Iaki (1998): El problema de los fundamentos de la intervencin jurdico-penal. Las teoras de la pana, Barcelona, Signo. RoDOT, Stefano (1986 [1981]): El terrible derecho (trad. L. Diez- Picazo), Madrid, Civitas. ROUSSEAU, Jean Jacques (1985 [1761]): El contrato social (trad. E. Azcoaga), Madrid, Satpe. RusCHE, Georg y Otto KIRCHEIMER (1984 [1939]): Pena y estructura social (trad. E. Garca Mndez), Bogot, Temis. SPIEREMBURG, Peter (1984): The Spectacle ofSufering, Cambridge, Cambridge Press. VENTURI, Franco (1983 [1965]): Presentacin, notas y apndices a la obra de Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas (trad. J. Jord), Barcelona, Bmguera. VoN HIRSCH, Andi-ew (1998) [1993]: Censurar y castigar (trad. E. Lairauri), Madrid, Trotta. ZAFFARONI, E. Ral, Alejandro ALACIA y Alejandro SLOKAR (2000): Derecho penal, Buenos Aires, Ediar. (1990): En busca de las penas perdidas, Bogot, Temis.
32
DESIGUALDAD SOCIAL Y CASTIGO. APORTES DEL ILUMINISMO PARA UNA CRIMINOLOGA RADICAL Martn Poulastrou
1. Las desigualdades sociales en Francia antes de la Revolucin Jean Jacques Rousseau se destaca entre los pensadores del Iluminismo como precursor de una crtica social profimda, dirigida tanto al cuestionamiento del orden social vigente bajo el antiguo rgimen como al establecimiento de una organizacin social nueva sobre bases democrticas. En el marco de esa crtica social se inscribe el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de 1755. En esta obra Rousseau trabaj a partir de la idea de que las desigualdades entre los hombres son de dos clases: por un lado, las diferencias naturales o fsicas, establecidas por la naturaleza, vinculadas con la edad, la salud, las fuerzas del cuerpo y las cualidades del alma; por otro lado, la desigualdad moral o poltica, establecida o al menos autorizada por el consenso de los hombres. Esta ltima consiste en los diferentes privilegios de que gozan unos en perjuicio de los otros, como ser ms ricos, ms distinguidos, ms poderosos, o el simple hecho de hacerse obedecer (Rousseau, 1755, 45). La desigualdad social existente en la Francia de Rousseau era extrema.' Los monarcas y las clases privilegiadas constituidas por la nobleza y el clero compartan los beneficios de la creencia socialmente diftmdida en una clase de hombres apartada de los dems. Frente a los privilegiados, una masa de hom1. En la descripcin de la situacin en Francia antes de la Revolucin sigo a Ducoudray(I906, 29ss.).
33
bres compuesta principalmente por campesinos viva hundida en la miseria completa. Pese a que la autoridad de los reyes supona la existencia de un gobierno nico para toda Francia, subsistan numerosos vestigios de la poca feudal y de los poderes propios de esa forma de organizacin social. Los privilegiados respetaban la autoridad real pero conservaban cuotas de poder que descargaban en sus mbitos de influencia sobre una masa compuesta por plebeyos y campesinos. El clero, la nobleza, los tribunales de cuentas, entre otros, tenan una jurisdiccin particular. El procesado no tena defensor y las leyes prevean sanciones muy crueles. Tocqueville (1850, 150) describi claramente cmo operaban las diferencias en la aplicacin de la ley penal segn la clase de persona de que se tratara: Este gobierno del antiguo rgimen, que era [...] tan benigno y a veces tan tmido, tan amigo de las formas, de la lentitud y de los miramientos, cuando se trataba de gentes situadas por encima del pueblo, con frecuencia se muestra duro y siempre enrgico cuando procede contra las clases bajas, especialmente contra los campesinos. Entre los documentos que he tenido ante mi vista, no he encontrado ningtmo en que se notificara el arresto de un burgus por orden de un intendente; pero a los campesinos se les detiene a todas horas con motivo de la prestacin personal, de la milicia, de la mendicidad, por razones de polica o por otras mil circunstancias. Para unos, tribunales independientes, largos debates, publicidad tutelar; para otros, el preboste, que juzgaba sumariamente sin apelacin. Tambin en materia de impuestos existan notorias diferencias sociales en el antiguo rgimen, pues numerosas exenciones eran obtenidas mediante el favor. Los beneficios de la recaudacin eran compartidos por los traficantes encargados de realizarla, por los cortesanos y el rey. En todas partes, los plebeyos y campesinos pagaban una variedad de impuestos, derechos seoriales, diezmos para la Iglesia, servicios corporales, requisas militares, entre otros. Adems, las poblaciones rurales no podan escapar a los enganches con que se formaba la milicia provincial. Sin embargo, aqu tambin existan exenciones obtenidas mediante la intriga y el favor. Los grados militares se compraban y los fueros de la nobleza no cesaban de aumentar: en 1789 haba 4.000 cargos que conferan nobleza a quienes los compraban. El comercio estaba trabado. La existen34
cia de poderosas corporaciones y gremios impona estrictas reglamentaciones para la produccin y encadenaba a la mayora de los obreros al oficio, mientras existan slo unos pocos jefes. Las transacciones comerciales eran dificultadas por la diversidad de pesas y medidas, los monopolios, los peajes y las aduanas interiores. La agricultura tambin estaba en crisis, por las numerosas servidumbres que pesaban sobre la tierra, las pocas garantas para los hacendados y los obstculos que suponan los caminos, intransitables ocho meses al ao. Todd (1994, 182) coincide en que las diferencias de riqueza en la Francia pre-revolucionaria eran realmente espantosas, y seala que los campesinos franceses se encontraban en condiciones similares a las que La Bruyre haba descrito cien aos antes con estas palabras: Se ven algunos animales huraos, machos y hembras, diseminados por el campo, negro tirando a amoratados, quemados por el sol, apegados a una tierra que hurgan y remueven con irreductible cazurrera; tienen una especie de voz articulada y, cuando se yergvien sobre los pies, dejan ver un rostro humano, porque, en efecto, se trata de hombres. Por la noche se refugian en cubiles, y all se alimentan con pan negro, agua y races; descargan a los dems del trabajo de sembrar, arar y cosechar para vivir, mereciendo as no carecer del pan que han sembrado. Seala TocqueviUe (1850, 150) que la mendicidad, en particular, se convirti en objeto de la persecucin oficial. En 1767 el duque de Choiseul quiso teraiinar para siempre con ella. Analizando su correspondencia con los intendentes, TocqueviUe pudo apreciar con qu vigor se acometi esta tarea: la gendarmera recibi la orden de prender a todos los mendigos del reino, y se estima que fueron detenidos ms de cincuenta mil. Los que fueran aptos para trabajar deban ser enviados a galeras, y se abrieron ms de cuarenta asilos para recoger a los dems. Concluye TocqueviUe que ms hubiera valido abrir de nuevo el corazn de los ricos. En el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Rousseau indag acerca de las causas de estas desigualdades y encontr una fuente central del problema en la propiedad privada de la tierra. Imagin la actitud del primer hombre que decidi cercar un terreno y atriburselo en propiedad, y tambin la de los dems hombres que lo haban observa35
do pasivamente permitindole que consumara el despojo: El primero a quien, despus de cercar un terreno, se le ocurri decir "Esto es mo", y hall personas bastante sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuntos crmenes, guerras, muertes, miserias y horrores habra ahorrado al gnero humano el que, arrancando las estacas o arrasando el foso, hubiera gritado a sus semejantes: Guardaos de escuchar a este impostor; estis perdidos si olvidis que los rritos son para todos y que la tierra no es de nadie! (Rousseau, 1755, 129). Tambin Beccaria hizo alusin a la cuestin de la propiedad, en forma que a pesar de ser muy breve no deja dudas sobre su opinin. Se refiri al derecho de propiedad como terrible y quizs no necesario (1764, 64). La crtica implicaba una deslegitimacin del modo como estaba distribuida la riqueza en Francia, y sobre todo indicaba el origen espurio de la adquisicin de la propiedad sobre la tierra, que haba consistido en una apropiacin injustificada de bienes sobre los que un hombre no poda invocar ms derechos que otro. Las graves repercusiones sociales producidas por la existencia de una desigvialdad extrema en la propiedad de inmuebles, fueron claramente expuestas por Tocqueville (1850, 27): Los grandes propietarios territoriales localizan en cierto modo la influencia de la riqueza y, al obligarla a ejercerse especialmente en detenninados lugares y sobre ciertos hombres, le dan un carcter ms importante y duradero. La desigualdad mobiliaria crea individuos ricos. La desigualdad inmobiliaria, familias opulentas; vincula a los ricos unos con otros; une entre s a las generaciones; y crea en el Estado un pequeo pueblo aparte que siempre llega a obtener cierto poder sobre la gran nacin en la cual se halla enclavado. Son precisamente estas cosas las que ms perjudican al gobierno democrtico. Por el contrario, nada favorece tanto el reinado de la democracia como la divisin de la tierra en pequeas propiedades. La discusin en torno a la justicia o injusticia de la apropiacin de las riquezas naturales por unos pocos hombres en perjuicio de la mayora no era nueva, pues ya haba sido planteada, por ejemplo, por pensadores griegos (Pifarre, 1991, 97). En efecto, sobre la base de la idea de Herclito de que el conflicto es el padre de todas las cosas, y de que ha hecho a algimos hombres amos y a otros esclavos, Trasmaco sostuvo la doctr36
na de la desigueildad de los hombres y el derecho de los ms fuertes a someter a los ms dbiles. Sin embargo, segn Trasmaco ese derecho no surga por una necesidad natural sino por las artimaas que haban ideado los ms fuertes para someter a los ms dbiles. Deduca consecuencias negativas de tal circunstancia, pues crea que la maldad y la astucia terminaban imponindose a la bondad y a la justicia. Contrariamente, Clleles sostena que la justicia estaba precisamente en que los poderosos se impusieran a los dbiles y les arrebataran por la fuerza sus bienes (Platn, 392-391? a.C, 96). Sostena que las leyes haban sido establecidas por los dbiles para evitar ser aplastados por los fuertes, doctrina que resurgir en el siglo XIX en el pensamiento de Nietzsche (Pifarre, 1991, 97).
2. Marat: el delito como derecho natural del pobre Jean Paul Marat, ferviente seguidor de Rousseau, sostena como ste que los hombres se haban reunido en sociedad a fin de garantizar sus respectivos derechos. Suscriba asimismo la idea rousseauniana de que en una poca remota de la historia algunos hombres haban usurpado la tierra comn, apropindose de ella y excluyendo a los dems. Entenda que con el correr de las generaciones, la falta de todo freno al enriquecimiento haba hecho a algunas pocas familias inmensamente poderosas mientras la masa del pueblo permaneca anclada en la miseria (Marat, 1779, 68). Consideraba que la existencia de desigualdades sociales extremas implicaba un corte en la relacin establecida por los hombres a travs del contrato social. Si se haban reunido en sociedad era para obtener ventajas de ese acuerdo y no para sufrir solamente consecuencias negativas: Haced abstraccin de toda violencia, y encontraris que el nico fundamento legtimo de la sociedad es la felicidad de los que la componen. Los hombres no se han reunido ms que por su inters comn, no han hecho las leyes ms que para fijar sus respectivos derechos, y no han establecido un gobierno ms que para asegurar el goce de estos derechos. Si renuncian a su propia venganza, es porque la declinan en el brazo pblico; si renuncian a la libertad natural, es por adquirir la libertad civil; si renuncian a la37
primitiva comunidad de bienes, es para poseer en propiedad alguna parte de ellos (Marat, 1779, 67). La injusticia social extrema habilitaba, segn Marat, el rechazo de las leyes. En el Plan de legislacin criminal hace un extenso alegato en el que brinda argumentos que justifican a quien atenta contra la propiedad anteponiendo a ella su instinto de conservacin (Marat, 1779, 69 ss.). En igual sentido, Beccaria era consciente de que el hurto provena generalmente de la miseria y la desesperacin (Beccaria, 1764, 64). La sociedad no puede condenar mecnicamente a quienes iningen las leyes si antes no asume y cumple con la obligacin que, en virtud del contrato, le corresponde de garantizar a los individuos las condiciones mnimas para la subsistencia. Si la sociedad no garantiza al individuo lo necesario para subsistir, no puede luego sancionar a quien decide tomarlo por su propia cuenta. Marat entenda que esta situacin implicaba que el individuo retomaba al estado de naturaleza, en el cual no existen obstculos para que el hombre se procure a s mismo lo que necesita para subsistir. Aquello que desde la perspectiva de la defensa del orden social constituye meramente un delito, es desde la ptica de Marat un derecho natural del pobre (Zaffaroni, 1993, 120). Dice Marat: En una tierra que toda es posesin de otro y en la cual no se pueden apropiar nada, quedan reducidos a morir de hambre. Entonces, no conociendo la sociedad ms que por sus desventajas estn obligados a respetar las leyes? No, sin gnero de duda; si la sociedad los abandona, vuelven al estado natural, y cuando reclaman por la fuerza derechos de que no pudieron prescindir sino para proporcionarse mayores ventajas, toda autoridad que se oponga a ello es tirnica, y el juez que los condene a muerte, no es ms que un vil asesino (Marat, 1779, 68). Esta tendencia de pensamiento implica una inversin completa de la ptica del orden social burgus. Al adoptar una perspectiva ms amplia e histrica de la sociedad, no limitada a la mera comprobacin de la quiebra de lo establecido por las leyes, discute su constitucin originaria, y de este modo resta legitimidad a la posicin del propietario y justifica la de quien es calificado como delincuente. Desde esta perspectiva, el robo importante, al que hay que atender, es el original, consumado por el propietario sobre el que luego, precisamente por las consecuencias de ese arrebato original, ser considerado ladrn.38
Como seala Zaffaroni (1993, 120), es la criminologa crtica en versin extrema. Sin embargo, la solucin del problema de la desigualdad social mediante la justificacin de la conducta del ladrn parece Uevar a la desintegracin social por va de la violencia que unos ejerceran sobre otros. Sin perjuicio de ello, el discurso de Marat merece ser rescatado, en la medida en que neg toda legitimidad a una justicia penal que, formando parte de una sociedad completamente injusta en el plano econmico, pretende condenar a quien viola el derecho de propiedad para procurarse lo necesario para subsistir. El discurso de Marat era contrario al antiguo rgimen pero tambin a cualquier otro que consintiera profundas desigualdades sociales. Para la burguesa en ascenso, que llegara al poder con la Revolucin Francesa, el discurso de Marat poda resultar peligroso y fue desechado. Otros discursos contractualistas, como por ejemplo el de Kant, que conceba al delito como un mal que deba necesciriamente ser repelido mediante una respuesta de igual entidad y no admita la resistencia a la opresin cuando era el propio Estado el que violaba el contrato social, eran funcionales a la burguesa y lograron subsistir (Zaffaroni, 1993, 120). Kant entenda que el soberano en el Estado tiene ante el subdito slo derechos y ningn deber, y que si el rgano del soberano, el gobernante, infringa las leyes; si, por ejemplo, violaba la ley de la igualdad en la distribucin de las cargas pblicas, en impuestos, reclutamientos, etc., era lcito al subdito quejarse de esta injusticia pero no oponer resistencia (Kant, 1797, 150). As lo expresaba el maestro de Knigsberg, evidentemente conmovido por los sucesos de la Revolucin en Francia: Contra la suprema autoridad legisladora del Estado no hay, por tanto, resistencia legtima del pueblo; porque slo la sumisin a su voluntad umversalmente legisladora posibilita un estado jurdico; por tanto, no hay ningn derecho de sedicin {seditio), an menos de rebelin (rebellio), ni mucho menos existe el derecho de atentar contra su persona, incluso contra su vida {nionarchomachismus sub specie tymnnicidii), como persona individual (monarca), so pretexto de abuso de poder (tyrannis). El menor intento en este sentido es un crimen de alta traicin (proditio eminens) y el traidor de esta clase ha de ser castigado, al menos \sic\ con la muerte, como alguien que intenta dar muerte a su patria (parricida) (Kant, 1797, 151). El Derecho penal era 39
concebido por Kant como derecho del soberano y no de los individuos; un derecho en virtud del cual el primero puede imponer una pena a los subditos por su delito. Por lo tanto, el jefe supremo del Estado no puede ser castigado (Kant, 1797, 165). Por otra parte, la respuesta al crimen era idntica a la Ley del Talln en el pensamiento de Kant: Si se ha cometido un asesinato, tiene que morir. No hay ningn equivalente que satisfaga a la justicia. No existe equivalencia entre una vida, por penosa que sea, y la muerte, por tanto, tampoco hay igualdad entre el crimen y la represalia, si no es matando al culpable por disposicin judicial, aunque ciertamente con una muerte libre de cualquier ultraje que convierta en un espantajo la humanidad en la persona del que la sufre. Aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros (por ejemplo, decidiera disgregarse y diseminarse por todo el mundo el pueblo que vive en una isla), antes tendra que ser ejecutado hasta el ltimo asesino que se encuentre en la crcel, para que cada cual reciba lo que merecen sus actos y el homicidio no recaiga sobre el pueblo que no ha exigido este castigo: porque puede considerrselo como cmplice de esta violacin pblica de la justicia (Kant, 1797, 168). La pretensin kantiana de que la respuesta al crimen era una exigencia impuesta por la idea de justicia ya haba sido desechada por William Godwin, quien entenda que aquella pretensin se atribua injustificadamente la capacidad de conocer la voluntad divina sobre la cuestin: Se ha alegado algunas veces que el curso normal de las cosas ha impuesto que el mal sea inseparable del dolor, lo que lleva a legitimar la idea del castigo. Semejante justificacin debe ser examinada con suma cautela. Mediante razonamientos de la misma ndole, justificaron nuestros antepasados la persecucin religiosa: "Los herticos e infieles son objeto de la clera divina; ha de ser meritorio, pues, que persigamos a quienes Dios ha condenado". Conocemos demasiado poco del sistema del universo, porcin de ese conjunto infinito que somos capaces de observar, para que nos permitamos deducir nuestros principios morales de un plan imaginario que concebimos como el curso de la naturaleza... (Godwin, 1793. 319). La Revolucin Francesa realiz una tarea notable a favor de la igualdad. En el curso de dos aos (1789-1791) la Asamblea 40
Constituyente elabor la Declaracin de los Derechos del Hombre; proclam que la soberana resida en la nacin; estableci el gobierno representativo; uniform la administracin y la jurisprudencia; estableci los jurados, es decir, el juzgamiento por pares; suprimi los ttulos de nobleza; dispuso que los jueces y todos los fimcionarios seran electos; proclam la igualdad de los ciudadanos ante el impuesto; dispuso que los bienes de la Iglesia regresaran al Estado; suprimi las corporaciones de artes y oficios; cre el registro del estado civil, donde se inscriban los nacimientos, los matrimonios (sin distincin de religiones) y las muertes, es decir, estableci la igualdad civil. Como afirma Ducoudray (1906, 65): Imperfecta como toda obra humana, la obra de la Asamblea nacional descansaba en principios que sern la piedra angtilar de todas nuestras constituciones. Podrn los gobiernos restringir o extender ms o menos la libertad, pero siempre mantendrn la igualdad, que fue la verdadera conquista de 1789. Sin embargo, la Asamblea dej subsistente el derecho de propiedad. En efecto, la Declaracin de los Derechos del Hombre (art. 2) declar a la propiedad vm derecho natural e imprescriptible del hombre, junto a la libertad, la segviridad y el derecho de resistencia a la opresin. La conservacin de estos derechos constituye, de acuerdo con el mismo artculo, el objeto de toda asociacin poltica. Es que incluso en el pensamiento de los jacobinos, la postura ms radical entre los revolucionarios, no exista un proyecto de abolicin de la propiedad privada. Si se realizaron expropiaciones durante la revolucin, fie por razones derivadas de la crisis en que estaba sumida Francia o por la necesidad de contar con recursos para la guerra. Si se afectaba el derecho de propiedad, era slo por necesidades de la coytmtura. Una vez superada la crisis, la propiedad privada volvera a ser intangible como fuerza motora del crecimiento de Francia. La mayor parte de los dirigentes de la Revolucin Francesa pensaba que la misin de la Revolucin era diftmdir los derechos de propiedad a fin de disminuir las desigualdades sociales y abolir los antiguos privilegios; pensaban en distribuir mejora propiedad, no en abolira (Col, 1964, 21). No obstante, en 1796 Francia ser ya escenario de una conspiracin comunista, encabezada por Gracchus Babeuf, cuyo proyecto social contenido en el Manifiesto de los Iguales afirma41
ba el derecho de todos a gozar de los bienes, la expropiacin general y la abolicin del derecho de herencia. Esta conspiracin fue desbaratada fcilmente por el gobierno francs y no cont con un apoyo mayoritario de la poblacin francesa, sobre todo la rural. Fue un movimiento que tuvo un alcance limitado a Pars y a los artesanos que haban quedado sin empleo como consecuencia de la libersilizacin de la produccin luego de la supresin de las corporaciones y los gremios (Col, 1964, 19 ss.). Sin perjuicio de que se trat de un movimiento aislado y de su fracaso, esta revuelta sirve, junto a las que se producirn en el siglo XIX, como prueba de la existencia de una particularidad del temperamento francs en relacin con la igualdad econmica. En efecto, Francia parece extender con facilidad la exigencia de la igualdad poltica a la esfera econmica, y presenciar en el siglo XD una verdadera explosin de doctrinas socialistas y revoluciones populares en cadena. Distinta es la sitviacin en el mundo anglosajn, en el que la influencia de la concepcin de John Locke de la propiedad como un derecho absoluto ha permitido tradicionalmente una mayor tolerancia para la desigualdad econmica (Todd, 1994, cap. 9).
3. WiUiam Godvvin: sin propiedad privada no hay castigo El gobierno ingls vea con gran inquietud lo que ocurra en Francia durante la Revolucin. Los grupos ms radicales formaron sociedades al estilo de los clubes revolucionarios franceses y seguan con atencin lo que ocurra al otro lado del Canal de la Mancha. El gobierno ingls desbarat los intentos de conspiracin y llev a juicio a los radicales en los procesos por traicin de 1793. A su vez, los excesos del gobierno revolucionario francs bajo el terror desanimaron a quienes hasta entonces haban visto con agrado el movimiento revolucionario, por lo que los movimientos radicales fueron diluyndose (Col, 1964, cap. III). Una de las figuras ms destacadas de los radicales ingleses fue William Godwin. En Gran Bretaa existan al igual que en Francia profundas desigualdades sociales. Godwin (1793, 365) criticaba los abusos que se cometan en la administracin de la propiedad en diversos planos: en los impuestos, en el comercio42
por la existencia de monopolios, en los resabios de los privilegios feudales y en el derecho de herencia, entre otros. Durante el gobierno del primer rey de la dinasta de los Hannover, Jorge I (1714-1727), se produjo el triunfo de la aristocracia de los terratenientes, constituida por dos o tres familias en cada una de las 10.000 parroquias.^ Ese triunfo fue garantizado por el sistema de endosares, que suprima los bienes comunales y favoreca el reagrupamiento de tierras, es decir, la creacin de grandes explotaciones. Estas eran necesarias para el pastoreo de inmensos rebaos de ovejas, a fin de proveer de lana a la industria textil en pleno auge. As, los campesinos eran obligados a abandonar sus hogares. Londres duplic sus 500.000 habitantes de principios del siglo XVIII en menos de cien aos, crendose as un proletariado miserable que conmovi a los escritores sensibles de la poca. Con mayor perspectiva, Chesterton observ as este proceso: Es una amarga verdad que, durante el siglo xvni, durante toda la era de los grandes discursos Wighs sobre la libertad y los grandes discursos Tores sobre el patriotismo, la poca de Wandewash y Plassy, la de Trafalgar y Waterloo, en el senado central de la nacin se iba operando claramente un cambio. El Parlamento aprobaba uno y otro proyecto encaminados a autorizar a los seores a cercar las tierras que an quedaban en estado de propiedad comunal, como residual del gran sistema de la Edad Media. Los Comunes destruan las comunas: no es equvoco, es la irona ftmdamental de nuestra historia poltica. Aun la palabra "comuna" pierde entonces su significado moral, y slo conserva un miserable sentido topogrfico, como designacin de algunos matorrales y muladares indignos del robo. En el siglo xviii corran sobre estos desperdicios de tierra comunal una historias de salteadores de caminos, que todava se conservan en la literatura. En esas leyendas se hablaba de ladrones, s; pero no de los verdaderos ladrones (Chesterton, 1946, 189). En este marco, es lgico que Godwin concibiera el delito como una consecuencia natural de la situacin social existente: Una numerosa clase de hombre es mantenida en un estado de abyecta penuria y es llevada continuamente por la desilusin y2. Para una sntesis de la situacin en Gran Bretaa en este perodo puede consultarse Lledo, 1998, 31.
43
la miseria a ejercer la violencia contra sus vecinos ms afortvinados. El nico modo empleado para reprimir esa violencia y para mantener el orden y la paz de la sociedad es el castigo. Ltigos, hachas y horcas, prisiones, cadenas y ruedas son los mtodos ms aprobados y establecidos a fin de persuadir a los hombres a la obediencia y para grabar en sus espritus las lecciones de la razn. Centenares de vctimas son anualmente sacrificadas en el altar de la ley positiva y de la institucin poltica (Godwin, 1793, 30). En su pensamiento, el castigo era simplemente la imposicin de la fuerza a un ser ms dbil (Godwin, 1793, 82): Reflexionemos un instante sobre la especie de argumentos si argumentos pueden llamarse que emplea la coercin. Ella afirma implcitamente a sus vctimas que son culpables por el hecho de ser ms dbiles y menos astutas que los que disponen de su suerte. Es que la fi.ierza y la astucia estn siempre del lado de la verdad? Cada uno de sus actos implica un debate, una especie de contienda en que una de las partes es vencida de antemano. Pero no siempre ocurre as. El ladrn que, por ser ms fijerte o ms hbil, logra dominar o burlar a sus perseguidores, tendr la razn de su parte? Quin puede reprimir su indignacin cuando ve la justicia tan miserablemente prostituida? Quin no percibe, desde el momento que se inicia un juicio, toda la farsa que implica? Es difcil decidir qu cosa es ms deplorable, si el magistrado, representante del sistema social, que declara la guerra contra uno de sus miembros, en nombre de la justicia, o el que lo hace en nombre de la opresin. En el primero vemos a la verdad abandonando sus armas naturales, renunciando a sus facultades intrnsecas para ponerse al nivel de la mentira. En el segundo, la falsedad aprovecha una ventaja ocasional para extinguir arteramente la naciente ley que podra revelar la vergenza de su autoridad usurpada. El espectculo que ambos oft-ecen es el de un gigante aplastando entre sus garras a un nio. Ningn sofisma ms grosero que el que pretende llevar ambas partes de un juicio ante una instancia imparcial. Observad la consistencia de este razonamiento. Vindicamos la coercin colectiva porque el criminal ha cometido una ofensa contra la comunidad y pretendemos llevar al acusado ante un tribunal imparcial, cuando lo arrastramos ante los jueces que representan a la comunidad, es decir a la parte ofendida. Es as como, en Inglaten-a, el rey es el44
acusador, a travs de su fiscal general, y es el juez a travs del magistrado que en su nombre pronuncia la condena. Hasta dnde continuar una farsa tan absurda? La persecucin iniciada contra un presunto delincuente es \aposse cornitatus, la fuerza armada de la colectividad, dividida en tantas secciones como se cree necesarias. Y cuando siete millones de individuos consiguen atrapar a un pobre e indefenso sujeto, pueden permitirse el lujo de torturarlo o ejecutarlo, haciendo de su agona un espectculo brindado a la ferocidad (Godwin, 1793, 324). En Investigacin acerca de la justicia poltica, Godwin deline los principios de la organizacin social que quera establecer. La ltima parte del libro (cap. VIII) est completamente consagrada al anlisis de la cuestin de la propiedad. Godwin impulsaba una modificacin radical de la organizacin social. Sostena que la excesiva importancia otorgada al lujo y a la ostentacin determinaba la avidez de los hombres por la acumulacin de riquezas. Por ello, el xito de su propuesta dependa en gran medida de un cambio de mentalidad en virtud del cual los hombres comprenderan la inutilidad de aquellos valores. Godwin confiaba en que ese cambio de mentalidad se producira gradualmente y a travs del uso de la razn y no por va revolucionaria (1793, 413). El modelo de sociedad que propona tena como base la garanta de que las necesidades bsicas del hombre, alimento, habitacin y abrigo, estaran satisfechas (1793, 366). Godwin entenda que para lograrlo no se necesitaba ms que establecer una equitativa distribucin del trabajo social, haciendo participar a la totalidad de los individuos involucrados y no slo a una mnima parte como ocurra bajo el sistema de produccin vigente en aquella poca. Pretenda organizar el trabajo social de tal modo que nadie debiera trabajar ms que una escasa cantidad de tiempo por da (1793, 384 ss.). El resto del tiempo sera utilizado para la satisfaccin de los placeres intelectuales, a los que Godwin otorgaba un valor central. Las posibilidades del dominio de la naturaleza por la tcnica haran posible minimizar el trabajo para la produccin de los bienes necesarios (1793, 397) y dedicar el resto del tiempo a la expansin de las facultades del espritu, el conocimiento de la verdad y la prctica de la virtud (1793, 390). Godwin desconfiaba de las medidas de caridad adoptadas hasta entonces para paliar las desigualdades sociales, pues en45
tenda que servan para halagar la vanidad de los ricos sin resolver efectivamente los problemas (1793, 370). Impulsar una modificacin completa de la sociedad con repercusiones en todas las instituciones sociales: el sistema de produccin, distribucin y consumo de los bienes, el derecho, la educacin, el matrimonio, el Estado, las relaciones entre los individuos (1793, 399 ss.). Godwin pretenda el establecimiento de pequeas comunidades autosuficientes, descentralizadas y libremente confederadas, exentas de toda institucin permanente. El gobierno, segn Godwin, es necesario cuando se requiere un medio coactivo para conservar los privilegios que los ricos detentan sobre los pobres. Si el gobierno sirve para la conservacin de la desigualdad social, una vez que se ponga fin a la desigualdad bajo el sistema propuesto el gobierno no tendr fimcin ni sentido alguno. El pensamiento de Godwin tiene como presupuesto una confianza plena en el poder de la razn, aspecto que lo incluye dentro de la tradicin ilustrada. Esta razn en la que se afirma Godwin es de naturaleza moral, es decir, sirve de gua al hombre en la bsqueda y eleccin del camino correcto en su accin. Godwin crea que el error en la conducta del hombre no estaba motivado en deficiencias morales sino en un entendimiento deficiente. Quien obra mal, lo hace porque yerra, por ignorancia y no por maldad. Es una teora que asocia el conocimiento con el bien, y que se remonta a Scrates (Russell, 1962, 52). A travs de la experiencia el hombre progresivamente razona mejor y en consecuencia mejora su conducta. En este valor otorgado a la experiencia Godwin se acerca al empirismo ingls, que de Bacon en adelante (Locke, Berkeley y Hume) priorizar el valor de la experiencia como mtodo de conocimiento. La sociedad utpica de Godwin, sin propiedad privada, sin desigualdades entre los hombres y sin gobierno es, tambin, una sociedad sin castigo. Dice Godwin (1793, 365): La cuestin