Revista+ALAD_Vol1_No1_2011-1
-
Upload
hugo-covelli -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
description
Transcript of Revista+ALAD_Vol1_No1_2011-1
-
1
-
Pauta publicitaria
-
La revista es el rgano de difusin cientfica de la Asociacin Latinoamericana de Diabetes. Su funcin es publicar artculos relacionados con la diabetologa y sus patologas asociadas producidos en Latinoamrica.
Es una publicacin de regularidad trimestral y de acceso gratuito a travs de la internet.
Esta publicacin esta dirigida nica y exclusivamente a los profesionales de la salud.
ISSN 2248-6518 (Versin digital)
V1 N1
-
Comit ejecutivo ALAD 2010-2013:Presidente: Ivn Daro Sierra Ariza, MD PhD (Colombia)Vicepresidente: Elizabeth Gruber de Bustos, MD (Venezuela)Secretario: Carlos Olimpo Mendivil Anaya, MD PhD (Colombia)Tesorera: Clara Eugenia Prez Gualdrn, BSc MSc (Colombia)
Vocales:Ana La Cagide MD (Argentina)Carmen Gloria Aylwin MD (Chile)Eduardo Daniel Cabrera Rode MD PhD (Cuba)Yulino Castillo MD (Repblica Dominicana)Rafael Violante Ortiz MD MSc (Mxico)
Presidente electo: Flix Manuel Escao Polanco M.D. (Repblica Dominicana)Presidente saliente: Juan Rosas Guzmn M.D. (Mxico)
Delegados y subdelegados:
MxicoDelegado: Dr. Jose Agustin Mesa PrezSub-Delegado: Dr. Sergio Hernndez Jimnez
GuatemalaDelegado Encargado: Dr. Julio PalenciaSub-Delegada Encargada: Dra. Narda Guerrero El SalvadorDelegado: Dra. Alma Rosa MonterrosaSub-Delegado: Dr. Nstor Cceres NicaraguaDelegado: Dr. Enrique MedinaSub-Delegado: Dr. Jaime Rivera
PanamDelegado: Dr. Manuel CigarruistaSub-Delegado: Dr. Rolando Caballero
Cuba Delegado: Dr. Arturo Hernndez YeroSub-Delegado: Dr. Manuel E. Licea PuigRepblica DominicanaDelegado: Dra. Janet Vlez
Sub-Delegado: Dra. Juana Reynoso
Puerto RicoDelegado: Dra. Myriam Allende
VenezuelaDelegado: Dra. Omidres Prez de CarvelliSub-Delegado: Dra. Imperia Brajkovich
ColombiaDelegado: Dra. Eleonora VizcanoSub-Delegada: Dra. Luisa F. Bohrquez
EcuadorDelegado: Dr. Edgar VenegasSub-Delegado: Dr. Franklin Ortiz Freyre
PerDelegado: Dra. Rosa Esperanza LissonSub-Delegado: Dr. Juan Godoy Junchaya
BoliviaDelegado: Dr. Javier Crdova
Sub-Delegado: Dra. Elizabeth Duarte
BrasilDelegado: Dra. Geisa Campos de MacedoSub-Delegado: Dr. Antonio Carlos Lerario
ParaguayDelegado: Dra. Elizabeth MongesSub-Delegado: Dr. Elvio Bueno Chile Delegado Dra. Vernica MujicaSub-Delegada: Roxana Gayoso
ArgentinaDelegado: Dr. Jorge AlvariasSub-Delegado: Dr. Guillermo Dieuzeide
UruguayDelegado: Dra. Silvia Garca BarreraSub-Delegado: Dra. Raquel Traverso
REGIN CENTRODr. Segundo Seclen Santisteban (Per)
Coordinadores de regiones
REGIN NORTEDr. Fernando Javier Lavalle-Gonzlez (Mxico)
REGIN SURDra. Mara Loreto Aguirre (Chile)
ASOCIACIN LATINOAMERICANA DE DIABETES
-
5REVISTA DE LA ASOCIACIN LATINOAMERICANA DE DIABETES
Director EditorDr. Yulino Castillo Nuez (Repblica Dominicana)
Asistente del DirectorDr. John Feliciano Alfonso (Colombia)
Comit editorialDr. John Duperly (Colombia)Dr. Daniel Villanueva Torregroza (Colombia)Prof. Dr. Samuel Cordova Roca (Bolivia)Dr. Alfredo Reza (Mxico)Dra. Hermelinda Cordeiro Pedroza (Brasil)Dr. Eduardo Cabrera-Rode (Cuba)
Directores Asociados InternacionalesDr. Francisco Javier Ampudia (Espaa)Dr. Jorge Calles (Estados Unidos)Dr. Jaime Davidson (Estados Unidos)Dr. Arturo Rolla (Estados Unidos )Dr. Guillermo Umpierrez (Estados Unidos)
Diseo y diagramacin: Camilo Ramrez
Revisores
Dra. Ruth Baez (Repblica Dominicana)Dra. Alicia Troncoso (Repblica Dominicana)Dra. Omidres Perez (Venezuela)Dra. Gabriela Vargas (Per)Dr. Luis Zapata Rincn (Per)Dr. Gustavo Mrquez Salom (Colombia)Dr. Alfredo Nasiff Hadad (Cuba)Dr. Emilio Buchaca Faxas (Cuba)Dr. Rafael Violante (Mxico)Dr. Jorge V. Yamamoto Cuevas (Mxico)Dr. Sergio Zuiga-Guajardo (Mxico)Dr. Ruy Lyra (Brasil)Dr. Douglas Villarroel (Bolivia)Dr. Gerardo Javiel (Uruguay)Dr. Armando Prez (Venezuela)Dra. Ethel Codner (Chile)Dra. Mara del Pilar Serra (Urugay)Dra. Isabel Eliana Crdenas (Bolivia)
-
Contenido
EditorialUna mirada hacia el futuroA look into the futureDr. Yulino Castillo Nez.
Artculos de revisin
Artculos originales
Comentarios a artculos de actualidad en diabetesCarlos O. Mendivil
Prevencin primaria de Diabetes Tipo 2. Estado actual del ConocimientoPrimary prevention of type 2 diabetes: Current state of knowledgelvarez A, Basile R, Bertaina V, Caporale J, Castelli M, Gimnez L, Guntsche E, Litwak L, Lijteroff G, Masciottra F, Sinay I, Gagliardino JJ; Grupo FIDIAS.
Estudio multicntrico de hipertensin arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 realizado por especialistas en ArgentinaMulticentric study of arterial hypertension in patients with type 2 diabetes in ArgentinaLpez Gonzlez E, Ruiz ML, Luongo AM, Garca AB, Gonzlez CD, Burlando G, Ruiz M, en nombre del Grupo FRADYC.
Comportamiento glucdico en pacientes con enfermedad cardiovascular aguda sin diagnstico previo de diabetesGlycemic behavior of patients with an acute cardiovascular event and no previous diagnosis of diabetesPachn Burgos A, Caballero R, Espino E, Beitia L, Lezcano A.
Qu tienen que ver los aminocidos en plasma con la aparicin de diabetes?
Insulinoterapia con escala mvil o con esquema basal-bolo en pacientes con diabetes posquirrgicos?
Primum non nocere
Diabetes y depresin: Dos nefastos enemigos del corazn
12
7
13
14
15
17
29
37
What do plasma aminoacids have to do with the appearance of diabetes?
Sliding scale or basal-bolus insulin therapy in post-surgical patients?
Primum non nocere
Diabetes and depression: Two dreaded enemies of the heart
-
8Instrucciones a los autores Revista de la Asociacin Latinoamericana de Diabetes
Informacin general
La Revista de ALAD publica investigaciones originales, revisiones narrativas, consensos, reportes de caso o se-ries de casos y opiniones de expertos relacionados con la diabetes o sus patologas asociadas.
Todo manuscrito enviado a la revista ALAD ser eva-luado por dos revisores independientes, seleccionados por el Comit Editorial o uno de los Editores Asociados. Los autores pueden sugerir revisores, pero no se garan-tiza que la eleccin del Comit Editorial o los Editores Asociados coincida con la sugerencia de los autores. Los autores recibirn la evaluacin de su trabajo en no menos de cuarenta (40 das), acompaada de una de cuatro posibles respuestas editoriales:
El trabajo es aceptado sin cambios para su publicacin.
El trabajo puede ser aceptado, sujeto a cambios menores en el manuscrito.
El trabajo puede ser aceptado, sujeto a cambios profundos en el manuscrito.
El trabajo no es aceptado para publicacin.
Independientemente de la decisin editorial, los auto-res recibirn la retroalimentacin de los revisores.
Los autores deben enviar las revisiones en un plazo me-nor a veinte (20) das, de lo contrario el manuscrito se tratara como una remisin nueva e iniciara el proceso desde el principio.
Tipos de artculos
Investigaciones originales
Son trabajos de investigacin bsica, clnica o aplicada que tratan sobre la diabetes, sus patologas asociadas o sus complicaciones. Los principales criterios de seleccin sern la originalidad y calidad metodolgica de los traba-jos remitidos. Los manuscritos pueden tener hasta 5,000
palabras de longitud incluyendo referencias, pero sin incluir la hoja de presentacin, el resumen (abstract), leyendas de tablas ni leyendas de figuras.
Artculos de Revisin
Tratan sobre temas de inters en diabetes, pueden ser solicitadas por el Comit Editorial o enviadas por ini-ciativa de los autores. En este ltimo caso, es posible que el Comit Editorial recomiende algunas revisiones al texto o lo remita a un profesional para revisin de estilo. La longitud y nmero de tablas y figuras son las mismas que para los artculos originales. Las figuras re-mitidas por los autores sern re-dibujadas por el depar-tamento de diseo grfico de la revista para garantizar homogeneidad de estilo. Reportes de caso o series de casos
Esta seccin se reserva a reportes de uno o varios casos que constituyen una oportunidad para describir condi-ciones infrecuentes pero de alto inters, o resultados de imgenes diagnosticas que son altamente instructi-vos para los lectores de la revista. Deben tener menos de 1000 palabras, ms un mximo de una tabla y un grafico. No deben incluir ms de diez referencias bibliogrficas.
Cartas al Editor
Preferiblemente son comentarios a artculos previa-mente publicados en la revista, as como datos muy concisos que complementan un artculo previamente publicado en la revista. Tambin se aceptan cartas que expresen hallazgos originales de la prctica clnica o que contribuyan a la misma, y/u opiniones generales sobre temas concernientes a la diabetes. Deben tener un mxi-mo de 500 palabras y un mximo de 5 referencias biblio-grficas, mas una tabla y una figura como mximo.Documentos de consenso
Sujeto a criterio editorial, la revista se reserva el dere-cho a publicar documentos de consenso que se consi-
-
9dere son relevantes para los lectores y se enfilan con la visin y objetivos de la revista. Los consensos se publi-caran en idioma espaol.
Opiniones de expertos
Sern solicitadas por el Comit Editorial o los Editores Asociados internacionales a un experto reconocido en una determinada rea de la diabetologa.
Doble publicacin
Por ningn motivo se publicaran artculos que ya hayan sido publicados en otra revista, y el Comit Editorial realizara las bsquedas necesarias para garantizar que no se realice doble publicacin. Incurrir en doble publi-cacin puede resultar en la no aceptacin de manus-critos de los mismos autores en la revista en el futuro. Sin embargo, se pueden remitir artculos basados en investigaciones cuyos resultados hayan sido presenta-dos previamente como poster o presentacin oral en congresos cientficos.
Remisin de los artculos
Los artculos sern remitidos exclusivamente por co-rreo electrnico al Editor-Director de la Revista, Dr. Yu-lino Castillo, a la siguiente direccin electrnica:
Solicitando acuso de recibo, el cual se enviar dentro de los tres das siguientes a la remisin del articulo.
Estilo de los artculos
Los artculos debern ser remitidos como archivo elec-trnico en formato Word (.doc, .docx) o Rich Text For-mat (.rtf). Si se emplea otro procesador de texto como OpenOffice Writer o Word Perfect, se recomienda guar-dar los manuscritos como .rtf. Se recomienda escribir los artculos en la fuente Times New Roman, 12 pun-tos de tamao. Si se requiere emplear smbolos grie-gos (por ejemplo en micromolar), por favor escribir el termino en espaol, pues los smbolos insertados se pueden desconfigurar. Los revisores/diagramadores de
la revista se encargaran de reemplazar empleando los smbolos relevantes.
Los manuscritos tendrn las siguientes secciones:
Hoja de presentacin
Que incluya el titulo del artculo (no ms de 200 letras), nombre, inicial del segundo nombre y apellido de los autores, su(s) afiliacin(es), as como el autor de co-rrespondencia y su direccin de correspondencia fsica y electrnica. Fuentes de apoyo financiero, especifican-do todas las fuentes de apoyo total o parcial.
Resumen en espaol y palabras clave
Que tenga las siguientes cinco secciones: Anteceden-tes, objetivo, mtodos, resultados y conclusin. El re-sumen no debe exceder 300 palabras y el estilo debe ser conciso y enfocado en los datos. Se recomienda res-tringir al minimo el uso de abreviaturas. El resumen no debe tener referencias bibliogrficas. Las palabras clave deben ser trminos DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud).
Resumen en ingls (abstract) y palabras clave (keywords)
Traduccin del resumen en espaol. Si los autores de-sean, pueden comisionar al Comit Editorial para que contrate un traductor. Las palabras clave deben ser tr-minos MeSH (Medical SubHeadings).
Cuerpo del manuscrito
Incluyendo introduccin, mtodos, resultados y discusin o conclusiones. Para los artculos de revisin las secciones sern diferentes de acuerdo a la temtica del artculo.
Introduccin
Presenta la informacin que motiv la realizacin del estudio y plantea explcitamente la hiptesis que se puso a prueba. La introduccin debe ceirse a la infor-macin pertinente a la investigacin realizada y no es una revisin de tema.
-
10
Materiales y Mtodos
Esta seccin debe describir los sujetos, animales, r-ganos, tejidos o clulas estudiados. Se deben enunciar claramente los instrumentos, reactivos, kits, aparatos y procedimientos en un nivel de detalle suficiente para permitir la replicacin de los resultados encontrados. Se deben mencionar los mtodos estadsticos emplea-dos, y la razn para su escogencia. Cuando se hayan realizado experimentos en seres humanos, se debe ex-plicitar si los procedimientos respetaron normas ticas concordantes con la Declaracin de Helsinki (actualiza-da en 2000) y si fueron revisados y aprobados por un comit de tica. Dicha aprobacin puede ser solicitada por el Comit Editorial de la Revista. Se deben incluir claramente los frmacos y compuestos qumicos em-pleados, con su nombre genrico, sus dosis y vas de administracin. Toda informacin que permita la iden-tificacin individual de un paciente debe ser suprimida del manuscrito, solo se presentara informacin agrega-da o acumulada, o fotografas en las que los pacientes hayan sido claramente de-identificados.
Resultados
Deben seguir el orden sugerido por las preguntas de investigacin planteadas en la introduccin. La infor-macin puede ser presentada en texto, tablas o figuras pero sin repeticin.
Discusin y conclusiones
La longitud de la discusin y su nivel de elaboracin de-ben ser conmensurados con los hallazgos del estudio. Se debe evitar sobreinterpretar los resultados. Es reco-mendable incluir sugerencias sobre nuevas preguntas de investigacin resultantes de los hallazgos presenta-dos. No debe ser una revisin de tema en s misma.
Agradecimientos
Es una expresin de agradecimiento slo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas al trabajo.
Referencias
Los artculos originales pueden incluir hasta un mximo de 50 referencias bibliogrficas, los artculos de revi-sin pueden incluir hasta un mximo de 200 referen-cias bibliogrficas. El formato debe ser el de el Comit Internacional de Editores de Revistas Medicas (ICMJE www.icmje.org). Las referencias se citaran en orden numrico y entre parntesis en el punto relevante en el texto. Se incluirn solo los tres (3) primeros autores de cada artculo citado, seguidos por la abreviatura et al. Se recomienda citar la literatura primaria ms que revisiones previas.
Tablas
Las tablas deben ser claras y legibles, el tamao de fuente empleado no puede ser inferior a 10 puntos, y debe ser el mismo para diferentes secciones de la ta-bla. No fusionar celdas en sentido vertical (no fusionar renglones), pues esto frecuentemente hace que el formato de la tabla se pierda al abrirlo en otra versin del procesador de palabra. Cada tabla debe iniciar en una nueva pgina, y la leyenda correspondiente a cada tabla debe estar en la pgina inmediatamente subsi-guiente.
Figuras
Las figuras deben estar incrustadas dentro del mismo archivo del manuscrito general, si se requieren ver-siones de mayor resolucin se solicitaran al autor de correspondencia. Es preferible insertar imgenes .jpg, .tif o .bmp. Si es imposible insertar las figuras dentro del archivo del manuscrito, favor enviarlas en formato .pdf en archivos separados. La resolucin mnima re-comendada para las figuras enviadas es 600 dpi. Cada figura debe iniciar en una nueva pgina, y la leyenda correspondiente a cada figura debe estar en la pgina inmediatamente subsiguiente.
-
11
Una mirada hacia el futuroEditorial
A partir del nmero actual, quien firma ste editorial ser el director-editor de la Revista de la Asociacin Latinoamericana de Diabetes (ALAD). Es un reto que asumimos con el gran compro-miso de fortalecer nuestra revista, aumentar su poder de impacto y situarla en el grupo de las mejores de su gnero.En este momento de transicin, es justo felicitar la labor ejercida por los pasados editores de la revista, los doctores Maximino Ruiz, Olga Ramos y Dora Fox, quienes durante muchos aos supieron canalizar las inquietudes de nuestra comunidad cientfica, desarrollando una labor editorial digna del mejor de los elogios. Vaya para ellos nuestro ms fino reconocimiento a su trabajo, acompaado del sentimiento sincero de respeto y admiracin.
Miramos hacia el futuro de la revista y nos encontramos ante grandes desafos. El primero y fundamen-tal es integrar a nuestra comunidad acadmica, de tal manera que ello se traduzca en la expansin en el nmero y calidad de los manuscritos sometidos a la Revista ALAD. Para ello, hago un ferviente llamado a todos los miembros de la Asociacin Latinoamericana de Diabetes para que junto a nosotros se integren en la noble tarea de aglutinar esfuerzos, talentos y capacidades, con voluntad de servicio y el mayor de los entusiasmos. En tal sentido, las crticas y sugerencias para el mejor discurrir de la revista sern bien recibidas y analizadas con el criterio ms amplio.
Otro desafo primario es el de sentar las bases necesarias para que la Revista ALAD sea colocada en el Index Medicus. As, investigaciones originales de nuestra comunidad acadmica podrn ser del escru-tinio y anlisis de investigadores de otras latitudes, paso necesario para nuestra globalizacin cientfica definitiva.
El futuro, que inicia hoy, conlleva cambios. A partir de ste nmero, la Revista ALAD aparecer en versin online, de libre acceso para todos los que quieran consultar sus contenidos. Ello se traducir en la masi-ficacin de la revista, aumentando su alcance y poder de convocatoria.
Una empresa de tal magnitud, como la planteada, requiere del concurso de muchas personas. Estamos en el proceso perpetuo de seleccin de editores asociados, editores internacionales y revisores, de alta vala cientfica y profundos merecimientos acadmicos. Veremos en los prximos nmeros de la revista nuevos formatos, nuevos contenidos, enmarcados en la actualidad tecnolgica del presente siglo.
S que nos vamos a divertir y que aprenderemos mucho. Quien considere que ya aprendi todo, tiene todas las herramientas necesarias para vivir en un mundo que, sencillamente, no existe.
S, el futuro empieza hoy. Estamos convencidos de que nuestra sociedad cientfica saldr airosa de este esfuerzo.
Dr. Yulino Castillo NezProfesor titular de endocrinologaInstituto Tecnolgico de Santo Domingo (Intec)Director-editor, Revista [email protected]
A look into the future
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
12
N1
V
1
Comentarios a artculos de actualidad en diabetes
Qu tienen que ver los aminocidos en plasma con la aparicin de diabetes?
Por Carlos O. Mendivil, MD, PhD** Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Bogot
Nature Medicine 2011;17:448453
Uno de los campos de la investigacin biomdi-ca que esta avanzan-do mas rpido es de la caracterizacin metablica, conocida en ingles como meta-bolomics, que consiste bsica-mente en la medicin de cientos o miles de metabolitos en un tejido o fluido biolgico simul-tneamente, empleando espec-trometra de masas. Posterior-mente se buscan asociaciones entre dichas concentraciones y la aparicin de una determina-da enfermedad, o la respuesta a una terapia, etc. El elemento clave de la metabolomica es te-ner un enfoque insesgado para el descubrimiento de factores de riesgo, es decir; en lugar de medir un factor de riesgo prees-tablecido, medir un sin nmero de sustancias y descubrir cual de ellas es el factor de riesgo.
El estudio de Wang y colaboradores marca el inicio de las aplicaciones metabolmicas en diabetes. Tras tomar muestras sanguneas basales, 2422 personas normoglucmicas con una edad promedio de 56 aos fueron seguidas durante 12 aos, despus de los cua-les 201 individuos desarrollaron diabetes (casos). Los investigadores midieron mltiples sustancias qumicas, todas no proteicas y con carga positiva (esencialmen-te aminas) en plasma de 189 de estos pacientes con diabetes y en igual nmero de controles (personas que iniciaron el seguimiento al mismo tiempo pero no de-
sarrollaron diabetes). Fue pues un estudio de casos y controles anidado en un estudio prospectivo.
Los controles estaban apareados con los casos por edad, IMC y glucemia de ayuno: para cada caso se buscaba un control que tuviera la misma edad, IMC y glucemia de ayuno pero que no hubiese desarrollado diabetes. Esto permiti evaluar el impacto de los metabolitos mas all de lo que se puede predecir con los factores de riesgo tradicionales para diabetes tipo 2. La lista de 61 meta-bolitos analizados era sumamente dismil e inclua sus-tancias tan diversas como serotonina, ornitina, colina, acido aminoisobutrico, creatinina, GABA, etctera.
Despus de los anlisis espectromtricos y estadsticos, los resultados fueron sencillamente sorprendentes: los metabolitos plasmticos mas fuertemente asociados con el desarrollo de diabetes fueron los aminocidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) y dos aminocidos aromticos: fenilalanina y tirosina. De los cinco, el aminocido que mas se asoci con el desarro-llo de diabetes fue isoleucina: estar en el cuartil supe-rior de isoleucina se asocio con un riesgo relativo de diabetes de 3.66 (1.61-8.29), un riesgo 266% superior al de quienes estaban en el cuartil inferior de isoleuci-na. Es ms, cuando se combinaron las concentraciones de isoleucina, tirosina y fenilalanina, el riesgo relativo para el cuartil superior fue 5.99! Todo esto ms all de lo que se puede atribuir a la edad y el IMC, un grado de asociacin con el desarrollo de diabetes que no tiene precedentes para un marcador plasmtico.
Dado lo novedoso del hallazgo, los autores replicaron sus anlisis en una segunda cohorte en Malm, Sue-cia, con resultados muy similares (riesgo relativo para la combinacin de tres aminocidos 3.93).
Cort
esa
de
la D
ivis
in
de L
pid
os y
Dia
bete
s
What do plasma aminoacids have to do with the appearance of diabetes?
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
13
N1
V
1N
1
V1
Comentarios a artculos de actualidad en diabetes
Insulinoterapia con escala mvil o con esquema basal-bolo en pacientes con diabetes posquirrgicos?
Diabetes Care 2011;34:256
Sin embargo, el hallazgo ms inesperado fue que la asociacin entre estos aminocidos plasmticos y el desarrollo de diabetes fue independiente de la sensibi-lidad a la insulina y de la funcin de la clula beta, ex-presadas a travs de los coeficientes HOMA-S y HOMA-
Los pacientes con diabetes tipo 2 no slo requieren procedimientos quirrgicos ms frecuentemente que individuos no diabticos, sino que tambin soportan ms complicaciones, mortalidad y cos-tos posquirrgicos. Aunque existe abundante evidencia descriptiva sobre la asociacin entre mal control gluc-mico y desenlaces negativos despus de una ciruga; y aunque se sabe tambin que la insulinoterapia intensi-va permite alcanzar un buen control glucmico; hasta hace poco no se haban comparado directamente en un ensayo clnico los dos esquemas de insulinoterapia intensiva mas empleados en hospitales: Esquema mvil y terapia basal-bolo. En el estudio RABBIT-2 Surgery se realiz por primera vez esta comparacin directa.
En el esquema mvil los pacientes reciben una dosis de insulina regular antes de cada comida, la dosis de in-sulina no es fija sino que en cada ocasin se aplica una cantidad diferente de acuerdo a la glucometra que se
realiza antes de comer, con una tabla preestablecida. La dosis no se ajusta dependiendo del contenido de carbo-hidrato de la comida, como si es usual por ejemplo en pacientes que emplean bombas de infusin continua de insulina. En condiciones reales, menos de la mitad de los pacientes en esquema mvil reciben suplencia de insulina basal, algo claramente antifisiolgico. Por otra parte en el esquema basal-bolo, los pacientes reci-ben una dosis de insulina por kilo de peso y por da que se divide: La mitad como insulina basal (NPH o anlogo de accin prolongada) y la otra mitad como una dosis fija de insulina de accin rpida o ultrarrpida antes de las comidas.
En el RABBIT-2 Surgery se estudiaron 211 pacientes entre 18 y 80 aos, que requeran ciruga no cardiaca y que haban tenido diabetes por ms de tres meses. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a in-sulinoterapia intensiva en esquema mvil con insulina regular, o a terapia basal-bolo con glargina como insu-lina basal y glulisina como insulina prandial. En ambos grupos la dosis de insulina basal se titul para tratar de mantener glucemias de ayuno y preprandiales en-tre 100 y 140 mg/dL. Hubo dos desenlaces primarios: 1. La glucemia promedio y 2. Un desenlace compuesto que inclua las principales complicaciones posquirrgi-cas: infeccin de la herida, neumona, bacteriemia, falla respiratoria y falla renal aguda.
La terapia basal-bolo se tradujo en menores valores glucmicos (promedio 157 mg/dL contra 172 mg/dL), y en un riesgo de complicaciones drsticamente me-nor: el desenlace compuesto ocurri en 24.3% de los pacientes en el grupo de esquema mvil pero solo en 8.6% de los pacientes en esquema basal-bolo. Las tres complicaciones que ms se redujeron con el esquema
B, respectivamente. Ello podra interpretarse como que la asociacin esta al menos parcialmente mediada por un mecanismo que no esta implicado en la secrecin de insulina o la sensibilidad a la insulina. Cual podra ser ese mecanismo?
/ htt
p://
ww
w.fl
ickr
.com
/pho
tos/
yihs
inlo
/
Sliding scale or basal-bolus insulin therapy in post-surgical patients?
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
14
N1
V
1
basal-bolo fueron infeccin de la herida, neumona y falla renal aguda. No hubo diferencias entre los dos grupos en cuanto al riesgo de ir a la Unidad de Cuida-dos Intensivos o al riesgo de morir, pero es posible que esto se deba a falta de poder, dada la obvia conexin entre la ocurrencia de complicaciones y el riesgo de morir o ir a la UCI.
Una clarificacin importante es que los pacientes en el grupo basal-bolo recibieron una dosis total diaria de insulina muy superior a los del grupo esquema mvil
(33.4 UI contra 12.3 UI), y que esto se asocio a un ma-yor riesgo de hipoglucemia (23.1% contra 4.7%). Sin embargo los riesgos de una hipoglucemia, especial-mente cuando ocurre en un contexto hospitalario con un alto nivel de supervisin y vigilancia, parecieran ser menores que los riesgos asociados a las complicaciones posquirrgicas serias que se evitaron.
As pues, los resultados del RABBIT-2 Surgery resuelven una larga controversia acerca del manejo postoperato-rio de los pacientes con diabetes.
Primum non nocereNew England Journal of Medicine 2011;364:818
Recientemente una serie de ensayos clnicos grandes y muy bien dise-ados cuestionaron el
concepto de que en cuanto a control glu-cmico, cuanto ms estricto, mejor. Bsi-camente estos gran-des estudios (ACCORD
y VADT) encontraron que la reduccin intensi-
va de la glucemia puede in-crementar el riesgo de even-
tos cardiovasculares o muerte en pacientes con diabetes que tienen
alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclertica. Se abri as una nueva era
en la terapia mdica de la diabetes, una era en la que al parecer no solo las terapias, sino las metas del tratamiento debieran ser individuali-
zadas de acuerdo al perfil clnico del paciente.
El estudio ACCORD fue un ensayo clnico que com-paraba terapia convencional (meta de hemoglobi-
na glucosilada A1c 7.0-7.9%) con terapia intensiva (meta de A1c
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
15
N1
V
1N
1
V1
Comentarios a artculos de actualidad en diabetes
Diabetes y depresin: Dos nefastos enemigos del corazn
Archives of General Psychiatry 2011;68:42-50
Entre algunas hiptesis que se barajan estn:
1. La intervencin intensiva solo tiene el potencial de reducir eventos cardiovasculares si se implementa en una fase temprana de la enfermedad, cuando no hay comorbilidades que puedan empeorarse por la politerapia medicamentosa (sta hiptesis est en concordancia con los resultados de los estudios UKPDS y Steno).
2. Los efectos adversos de uno o varios de los medi-camentos empleados para llevar la A1c a menos de 6.0% son responsables por la mortalidad incremen-tada. En este sentido el estudio ADVANCE, de dise-o similar pero que emple diferentes medicamen-tos no encontr incremento en la mortalidad y si hall una tendencia hacia la reduccin de la misma.
3. La hipoglucemia es el problema. Esto explicara la mayor letalidad de los eventos cardiovasculares (que tal vez fueron desencadenados por crisis hipo-glucmicas?). Si se pudiera reducir la A1c emplean-
do solamente medicamentos que no producen hi-poglucemia, los resultados serian diferentes.
4. Los efectos trficos de la insulina estimulan el cre-cimiento celular y aceleran la progresin de la pla-ca aterosclertica. La terapia intensiva genera una exposicin de la vasculatura a mayores concentra-ciones de insulina endgena o exgena y esto des-emboca en ms eventos y mayor mortalidad. Sin embargo esta hiptesis esta en conflicto con la re-duccin de infartos no fatales.
5. Realmente existe una relacin tipo J entre A1c y afeccin macrovascular en diabetes tipo 2, de tal forma que en el contexto de la diabetes manifiesta un ligero grado de hiperglucemia es mejor para el sistema cardiovascular que la normoglucemia com-pleta.
Sea cual sea el mecanismo, parece claro que en pacien-tes con diabetes y afeccin macrovascular o alto riesgo de desarrollarla, la meta de A1c no debe ser
-
16
meras de Estados Unidos y registraron la aparicin de depresin de tres maneras distintas:1. Si la participante reportaba haber recibido un diag-
nostico de depresin.2. Si la participante manifestaba el uso de un medica-
mento antidepresivo.3. Si la participante tenia un puntaje
-
17
11
N1
V
1Re
vist
a de
la A
LAD
N1
V
1
Resumen
La prevalencia de diabetes tipo 2 aumenta continua-mente a nivel mundial y su control deficiente genera complicaciones graves que reducen la calidad de vida de quienes la padecen y elevan sus costos de atencin. Sera entonces razonable pensar que para disminuir su impacto socioeconmico deberamos mejorar la cali-dad de atencin de las personas con diabetes y simul-tneamente prevenir el desarrollo de la enfermedad en personas con alto riesgo de padecerla.
Para identificar personas en riesgo de desarrollar dia-betes se han desarrollado cuestionarios de probada sensibilidad y especificidad diagnstica. Existe acuerdo en que identificacin de estas personas no produce im-pactos psicolgicos importantes o duraderos en la po-blacin encuestada.
Existen adems estrategias no farmacolgicas y farma-colgicas capaces de prevenir/retrasar el desarrollo de diabetes en las personas en riesgo. Las primeras, con-sistentes en adopcin de un plan de alimentacin salu-dable y prctica regular de actividad fsica, logran hasta un 58% de prevencin y han demostrado ser efectivas en distintas poblaciones (Suecia, China, Finlandia, Nor-teamrica e India). Su efecto preventivo se mantiene hasta 10 aos despus de la intervencin. Dentro de las intervenciones farmacolgicas, la metformina, inhi-bidores de la -glucosidasa (acarbosa) y las tiazolidine-dionas han demostrado su eficacia preventiva, que en general es menor que la de los cambios de estilo de vida. Los estudios econmicos concuerdan que tanto la deteccin por encuestas como las intervenciones pre-ventivas son costo-efectivas.
Prevencin primaria de diabetes tipo 2. Estado actual del conocimiento
lvarez A1, Basile R2, Bertaina3 V, Caporale J4, Castelli M5, Gimnez L6, Guntsche E7, Litwak L8, Lijteroff G9, Masciot-tra F, Sinay I y Gagliardino JJ3; Grupo FIDIAS*
1.Hospital Italiano, 2.Sociedad Argentina de Nutricin, 3.ANMAT, 4CENEXA, 4.Centro de Endocrinologa Experimental y Aplicada (UNLP-CONICET LA PLATA), 5.Confederaciones de Farmacias, 6.OMINT, 7.Universidad de Cuyo, vSociedad Argentina de Diabetes, 9-Federacin Argentina de Entidades de Lucha Contra la Diabetes.*FIDIAS Foro Interdisciplinario sobre Diabetes en Argentina.
Trabajo recibido el 17 de mayo de 2010 y aceptado el 9 de junio de 2010
Abstract
The prevalence of type 2 diabetes (T2DM) is conti-nuously increasing worldwide, and its poor control cau-ses serious complications that reduce the quality of life of people suffering the disease and increase medical care costs. To decrease diabetes socio-economic im-pact, we should improve treatment efficacy and simul-taneously prevent its development in people at high risk.
Questionnaires with proven diagnostic sensitivity and specificity have been set up to identify people at risk of developing diabetes, without producing important or long-lasting psychological impact on the surveyed population. Also, non-pharmacological and pharma-cological strategies can be used to prevent/delay the development of diabetes in people at risk. The former, consisting in the adoption of a healthy dietary plan and the practice of regular physical activity, result in up to 58% of prevention, have been effective in diffe-rent populations (Sweden, China, Finland, North Ame-rica and India), and their preventive effect persists up to 10 years after the intervention. Among pharmaco-logical interventions, metformin, -glucosidase inhi-bitors (acarbose) and thiazolidinediones have preven-tive effectiveness, which in general is lower than that of lifestyle changes. Economic studies agree that both, diabetes detection by means of surveys as well as pre-ventive interventions are cost-effective.
Antecedentes
La prevalencia de diabetes tipo 2 (DMT2) aumenta con-tinua y progresivamente a nivel mundial y su control
Direccin Postal: Dr. Juan Jos Gagliardino E-mail: [email protected]
Primary prevention of type 2 diabetes: Current state of knowledge
-
18
Revis
ta d
e la
ALA
DN
1
V1
deficiente genera complicaciones graves que reducen la calidad de vida de quienes la padecen y elevan sus costos de atencin1,2. En Argentina, la diabetes afecta-ba en 2005 al 8,4% de la poblacin adulta, cifra que aument al 9,6% en 2010 (Primera y Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2006 y 2010); alrededor del 66% de las personas con diabetes padecen compli-caciones crnicas3.
Aunque la evidencia disponible muestra que el control adecuado de la glucemia y de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) asociados a la diabetes previene el desarrollo y progresin de complicaciones4,5 en for-ma costo-efectiva6, a nivel mundial no se logran metas teraputicas para alcanzar dicha prevencin. Sera en-tonces razonable pensar que para disminuir el impacto socioeconmico de la DMT2, deberamos simultnea-mente mejorar el control y prevenir el desarrollo de la enfermedad en personas con alto riesgo de padecerla7, cuyo nmero es similar al de las personas con diabetes8.
La literatura muestra que se ha logrado prevenir el de-sarrollo de la DMT2 en personas con alto riesgo (con tolerancia a la glucosa alterada, TGA) en pases con diferentes caractersticas tnicas y socioeconmicas y diferente organizacin de sus sistemas de salud. Por lo tanto, la implementacin efectiva de programas de pre-vencin primaria de DMT2 representa una oportunidad nica para reducir su incidencia y la de sus complica-ciones.
Segn el Grupo de Trabajo en Prevencin Primaria del CDC8, para tener xito en dicha prevencin, se debe de-terminar:
La forma ms efectiva y eficiente de identificar subgrupos y personas en riesgo para modificar su estilo de vida.
El mtodo ms apropiado para lograr y sostener estos cambios.
Los cambios en el sistema y las polticas necesarias para alentar y sostener intervenciones en el estilo de vida.
Los roles y responsabilidades del mdico, del sis-
tema de salud y de la Salud Pblica en la preven-cin primaria.
Los anlisis econmicos (costos absolutos y valor de las intervenciones) y los aspectos ticos de es-tas intervenciones.
A fin de facilitar la toma de decisiones y lograr la im-plementacin de programas de prevencin efectiva del desarrollo de DMT2, describiremos brevemente las evi-dencias disponibles en la literatura internacional.
Identificacin de personas en riesgo de desarrollar diabetes
Dado que la determinacin de la glucemia en poblacin general para identificar personas en riesgo de desarro-llar diabetes no es costo-efectiva, se han desarrollado cuestionarios que lo logran con alta sensibilidad y es-pecificidad mediante el relevamiento de diversos par-metros (edad, ndice de masa corporal [IMC] e histo-ria familiar de diabetes) y estableciendo un puntaje de riesgo determinado9.
Uno de esos cuestionarios es el FINRISK10, que utiliza variables categricas tales como edad, IMC, circunfe-rencia de cintura, tratamiento previo o actual de hiper-tensin, prctica de actividad fsica y consumo diario de frutas y vegetales. Con l se evalu prospectivamente (5 aos) la aparicin de diabetes en 4.435 personas, de-mostrando una sensibilidad y especificidad diagnstica del 81 y 76%, respectivamente.
Otros cuestionarios diseados con idntico objetivo son los de Glmer y colaboradores9, Balkau y colabo-radores11 y Hippisley-Cox y colaboradores (QDScore)12. Existen otros cuestionarios cuya descripcin omitimos por razones de espacio pero que el lector interesado puede consultar13-18.
Posible impacto de la implementacin de estrategias de identificacin de personas en riesgo sobre los encuestados
Aunque hay estudios que destacan el efecto perjudicial del uso de cuestionarios (diagnsticos errneos19, ac-titudes negativas de personas con riesgo identificadas mediante su uso20, disminucin de la sensacin de sa-lud relacionada con falsos positivos21), la mayora su-giere que el impacto psicolgico es menor y de corta
-
19
Prevencin primaria de Diabetes Tipo 2
11
N1
V
1Re
vist
a de
la A
LAD
N1
V
1
duracin22. En general, los participantes describen al pesquisaje de diabetes como una cosa buena que permite diagnosticar la enfermedad en un estadio tem-prano y probablemente ms susceptible al tratamiento. La revisin sistemtica de estudios sobre el impacto psi-colgico al recibir informacin sobre riesgo no muestra aumento del nivel de ansiedad en el largo plazo (mayor a un mes), pero cuando las exigencias y el tratamiento de la enfermedad tienen mayor complejidad, la ansie-dad aumenta y puede combinarse con depresin23,24. Muchas personas con Tolerancia alterada a la glucosa (TGA) o glucemia en ayunas alterada (GAA) no mani-fiestan intencin de cambiar su estilo de vida, lo que sugiere que desconocen el riesgo de desarrollar diabe-tes y sus complicaciones. Esto destaca la necesidad de una campaa de informacin amplia y clara de sus ven-tajas previa a la implementacin de estos pesquisajes para optimizar sus beneficios25-27.
Prevencin primaria de Diabetes Tipo 2: Estrategias no farmacolgicas Intervencin sobre el estilo de vida
Estas intervenciones implican el control de los factores de riesgo modificables a travs de cambios del estilo de vida (plan de alimentacin y actividad fsica). Para optimizar la adhesin a dichos cambios, es importante considerar que el estilo de vida est fuertemente rela-cionado con aspectos culturales y sociales28.
Los estudios de intervencin sobre el estilo de vida demuestran que la progresin de TGA a diabetes se puede reducir en un 50-60%29 con cambios moderados en poblaciones con diferentes caractersticas tnicas y socioculturales tales como Suecia, China, Finlandia, Norteamrica e India. Los principales factores de riesgo modificables son la obesidad (IMC>30 kg/m2), el se-dentarismo y un plan de alimentacin no saludable.
Estudio Malm: Desarrollado en Suecia, incluy per-sonas con tolerancia a la glucosa normal (TGN), TGA y DMT2 divididas en forma no aleatoria en dos grupos (DMT2 y TGA) en los que indujeron cambios en el es-tilo de vida, y otros dos grupos sin intervencin (TGA y TGN)30. Luego de 12 aos de seguimiento, la mortalidad cardiovascular y general en las personas con TGA trata-das con plan de alimentacin y actividad fsica fue simi-lar a la del grupo con TGN (6,5 vs. 6,2%o personas/aos
de riesgo) y menor que la observada en personas con TGA no intervenidas (14%o personas/aos de riesgo). La disminucin de la mortalidad se correlacion con la disminucin del peso y el aumento de la actividad fsica.
Estudio Da Qing: Su objetivo fue determinar si el plan de alimentacin y la actividad fsica podan retra-sar el desarrollo de DMT2, sus complicaciones micro y macrovasculares y el exceso de mortalidad atribuible a ellas en personas con TGA31. El estudio se desarro-ll en 33 clnicas de Da Qing (China) e incluy 110.660 hombres y mujeres entre los que se identificaron 577 personas con TGA que se dividieron aleatoriamente en cuatro grupos: control, tratados con plan de alimenta-cin, tratados con prctica regular de actividad fsica y combinacin de ambos. En cada grupo se realizaron pruebas de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) cada 2 aos durante 6 aos para identificar a los que desarro-llaban DMT2. A su trmino registraron una incidencia acumulativa de diabetes del 67,7% en el grupo control, 43,8% en el grupo plan de alimentacin, 41,1% en el gru-po de actividad fsica y 46,0% en el de tratamiento com-binado (p
-
20
Revis
ta d
e la
ALA
DN
1
V1
fsica general en la visita inicial ms un control mdi-co anual y el grupo de la intervencin recibi consejo diettico individualizado de una nutricionista. Comple-mentariamente, se les provey entrenamiento (circui-tos de resistencia) y se les aconsej aumentar la activi-dad fsica. La intervencin fue ms intensiva durante el primer ao, seguida por un periodo de mantenimiento. Luego de 6 aos de seguimiento, el grupo de interven-cin redujo un 58% el desarrollo de diabetes, registrn-dose adems mejoras significativas en cada uno de los objetivos buscados. Al ao y a los 3 aos, las reduccio-nes del peso fueron de 4,5 y 3,5 kg en el grupo inter-vencin y 1,0 y 0,9 kg en el grupo control. Los cambios en los valores de glucemia y lipemia fueron significati-vamente mayores en el grupo intervencin.
Estudio de Prevencin de Diabetes (DPP): Es-tudio aleatorio desarrollado en EEUU para probar estra-tegias farmacolgicas y no farmacolgicas destinadas a prevenir/retrasar el desarrollo de DMT2 en personas con TGA y GAA34. Los grupos de tratamiento fueron:
1. Grupo control: No intervencin.
2. Grupo de intervencin intensiva sobre estilo de vida para lograr y mantener una reduccin del peso inicial no menor al 7% mediante un plan de alimentacin saludable y prctica de actividad fsi-ca moderada (correr, andar en bicicleta) al menos 150 min/semana. Dada la dificultad para alcanzar los objetivos propuestos, durante el estudio se desarrollaron actividades individuales y grupales flexibles y adaptadas a las pautas culturales. Los participantes tuvieron 16 sesiones con especia-listas en nutricin, entrenamiento y modificacin de estilo de vida durante las primeras 24 semanas del estudio, y luego contactos mensuales.
3. Grupo de metformina o placebo combinado con recomendaciones estndar sobre plan de alimen-tacin y actividad fsica que incluyeron entrega de informacin escrita, una sesin individual de 20-30 min sobre plan de alimentacin, actividad fsica (30 min, 5 das/semana) y recomendaciones respecto al consumo de alcohol y cigarrillos.
4. Grupo de troglitazona: Se interrumpi por la he-patotoxicidad de la droga.
Al cabo de 2,8 aos, hubo una reduccin relativa del 58% en la progresin de TGA a DMT2 en el grupo 2 com-parado con el 1, y una reduccin del 31% en el grupo 3.
Programa Indio de Prevencin de Diabetes: En este estudio participaron personas con TGA y se compararon los valores registrados en la presin arte-rial, los lpidos, la circunferencia de cintura y el electro-cardiograma al inicio y luego de 3 aos de seguimiento en 3 diferentes grupos conformados en forma aleato-ria: control, con cambios del estilo de vida y tratados con metformina35. Los resultados obtenidos mostraron:
Una prevalencia aumentada del riesgo cardiovas-cular en personas indio-asiticas con TGA.
las modificaciones del estilo de vida y metformina disminuyeron un 28% el riesgo de desarrollar dia-betes en el perodo estudiado.
Las alteraciones cardiovasculares fueron menores en los grupos con intervencin, especialmente en el grupo tratado con metformina.
Los cambios en el estilo de vida y la administracin de metformina mejoraron el perfil lipdico pero no la hipertensin.
Otros ejemplos de prevencin mediante cambios de estilo de vida. Efecto aislado de la actividad fsica
Una revisin sistemtica de estudios controlados re-gistrados en MEDLINE (19662006) y EMBASE (19802006) en los que se verific dicho efecto sobre la glu-cemia y el riesgo de desarrollar DMT2 en personas con TGA o GAA, mostr que en 20 estudios longitudinales de cohorte la prctica regular de actividad fsica (nivel moderado a intenso) redujo sustancialmente el riesgo de DMT2 en un 20-30%36. Dicha reduccin sera ms elevada en personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes (obesos, familiares de personas con diabetes o TGA). En adultos con TGA o alto riesgo de enferme-dad cardiovascular (ECV), el aumento moderado de la intensidad de la actividad fsica (150 min/semana) redujo el riesgo de progresin a diabetes y fue mayor cuando se asoci con prdida de peso. Un nivel de ac-tividad fsica regular de intensidad leve podra ser sufi-ciente para personas con menor riesgo36.
-
21
Prevencin primaria de Diabetes Tipo 2
11
N1
V
1Re
vist
a de
la A
LAD
N1
V
1
Donahue y colaboradores37 encuestaron personas en riesgo de desarrollar diabetes atendidos en el nivel pri-mario de atencin para determinar:
Hbitos de actividad fsica, sus estmulos y barreras. Caractersticas asociadas con mayor actividad fsica.
Las propiedades psicomtricas de un instrumento para medir factores que influyen en la prctica de actividad fsica.
El estudio fue de tipo transversal e incluy una muestra de 522 adultos de alto riesgo atendidos en 14 centros de nivel primario de Carolina del Norte (EE.UU) a los que se les envi por correo una encuesta de actividad fsica, sus estmulos y barreras. El estatus de riesgo se determin con el cuestionario de la American Diabe-tes Association. De las 258 personas que respondieron (tasa de respuesta: 56%), 56% manifestaron realizar al menos 150 min/semana de actividad fsica moderada o vigorosa. Un predictor demogrfico significativo de dicha prctica fue un mayor nivel educativo (OR 1,72; IC 95% 1,082,75). Se presumi que en sectores con menor nivel educativo sera necesario otro tipo de in-tervencin. Era menos probable que los participantes fueran activos si planteaban que la actividad fsica era de baja prioridad (OR 0,45; 95% IC 0,230,89), si le preocupaban sus lesiones (OR 0,42; 95% IC 0,250,69) o si tenan dificultad para encontrar tiempo para su prctica (OR 0,38; 95% IC 0,170,87). Los autores con-cluyeron que las personas en riesgo para desarrollar diabetes que priorizan la actividad fsica, encuentran tiempo para practicarla y estn menos preocupados por sus lesiones, tienen mayor posibilidad de ser fsicamen-te activos. En consecuencia, la atencin en el nivel pri-mario y las intervenciones comunitarias deben apuntar a estas reas para optimizar la adherencia a la actividad fsica en programas de prevencin primaria de diabetes.
Una reciente revisin sistemtica de Cochrane38 mostr que las intervenciones educativas basadas en actividad fsica y dieta son efectivas para reducir la incidencia de DMT2 en personas con TGA y sndrome metablico. Aunque heterogneas, las intervenciones fueron efec-tivas en distintos mbitos, pero se desconoce si los re-sultados pueden transferirse a condiciones diferentes a las obtenidas en un estudio clnico.
Se encontraron efectos beneficiosos en todos los estu-dios excepto dos; en el primero porque muchas perso-nas del grupo control hacan actividad fsica39 y en el segundo porque slo una baja proporcin de personas tuvieron cambios de comportamiento a largo plazo40.
La conclusin final es que las intervenciones de es-tilo de vida en personas con riesgo son al menos tan efectivas como las intervenciones farmacolgi-cas para prevenir la DMT241.
Efecto aislado del plan de alimentacin
El estudio de Swinburn y colaboradores42 intent de-terminar si la reduccin en la ingesta de grasas en per-sonas con TGA puede reducir el peso corporal y me-jorar la glucemia en un plazo de 5 aos. El grupo con dieta reducida en grasas asisti a sesiones mensuales de educacin en pequeos grupos durante 1 ao. Se control peso corporal y se realiz PTOG en 136 parti-cipantes durante la visita inicial, a los 6 meses y al ao (final de la intervencin), con seguimiento a 2 (n=104), 3 (n=99) y 5 (n=103) aos.
La dieta reducida en grasas redujo el peso corporal (p< 0,0001), observndose la mayor diferencia al ao (3,3 kg) y progresivamente menos durante los aos siguien-tes (-3,2 kg a los 2, -1,6 kg a los 3 y 1,1 kg a los 5 aos). La dieta reducida en grasas tambin redujo la propor-cin de personas con TGA que desarroll DMT2 al ao (47 vs. 67%, p
-
22
Revis
ta d
e la
ALA
DN
1
V1
Para el anlisis se unificaron los 3 grupos de interven-cin (plan de alimentacin, actividad fsica y combina-cin de ambos), ya que a los 6 aos no se encontraron diferencias entre ellos.
Las personas del grupo de intervencin combinada tu-vieron una incidencia de diabetes 51% y 43% menor durante el perodo de intervencin activa y 20 aos despus de la misma, respectivamente. No hubo di-ferencia significativa entre los grupos intervencin y control en la incidencia del primer evento de ECV y en la mortalidad por ECV y por toda causa. Tampoco se encontraron cambios significativos de peso entre los dos grupos. Los autores concluyeron que las interven-ciones en el estilo de vida durante 6 aos pueden pre-venir o retardar la aparicin de diabetes hasta 14 aos despus; no est claro en cambio si pueden reducir los eventos y la mortalidad por ECV.
Con idntica finalidad de observar el efecto a largo pla-zo de los cambios de estilo de vida a nivel cardiovascu-lar, los autores del Finnish Diabetes Prevention Study44 revisaron su casustica. Para ello, identificaron personas que luego de una media de 4 aos del perodo de in-tervencin activa no tenan diabetes y las controlaron durante un perodo medio de 7 aos, registrndose in-cidencia de diabetes, peso corporal, prctica de activi-dad fsica y consumo de grasa, grasa saturada y fibra.
Los resultados mostraron que durante el perodo to-tal del seguimiento, la incidencia de DMT2 fue 4,3 y 7,4/100 personas/ao en los grupos intervencin y control, respectivamente (log-rank test p=0,0001), in-dicando una reduccin de 43% del riesgo relativo que se asoci con el xito para lograr los objetivos de la in-tervencin de perder peso (> 5%), disminuir la ingesta total de grasas y grasas saturadas, aumentar la ingesta de fibras dietarias y aumentar la actividad fsica (al me-nos 4 h/semana de bicicleta, caminar u otros).
Los cambios beneficiosos en el estilo de vida en el gru-po de la intervencin se mantuvieron luego de disconti-nuar la misma, y las correspondientes tasas de inciden-cia durante el seguimiento post-intervencin fueron 4,6 y 7,2 (p=0,04), indicando una reduccin en el riesgo relativo de 36%. Los autores concluyen que si las inter-venciones en el estilo de vida en personas con alto ries-go de desarrollar DMT2 se mantienen al finalizar el es-tudio, se logra una reduccin en la incidencia de diabetes.
En funcin de todos estos resultados, se ha sugerido que las investigaciones futuras de prevencin primaria de diabetes deben apuntar al largo plazo para determi-nar la necesidad de potenciar intervenciones u otros mtodos a fin de disminuir la incidencia de DMT245.
Condiciones que facilitan el logro de la prevencin primaria de diabetes mediante cambios en el estilo de vida
En los estudios Malm, Da Qing, DPP y DPS se enfa-tiz la importancia del compromiso con los objetivos individuales de cada participante, quienes utilizaron las consultas individuales para definir sus propios objetivos, ms all de los generales propuestos por el investigador.
Todos los estudios demostraron la importancia de la familia y el contexto social en la prevencin de la dia-betes. La familia es la clave del apoyo social, ya que la intervencin sobre un integrante indefectiblemente afecta a los otros. En consecuencia, los estudios de este tipo deben involucrar a la familia para obtener mejores resultados.
Intervenciones farmacolgicas
Metformina: como mencionramos anteriormente, una de las ramas del DPP administr metformina a personas con TGA, obteniendo una disminucin signi-ficativa (31%) en la ocurrencia de DMT2 vs. el grupo placebo. Los investigadores estimaron que mientras los cambios de estilo de vida para prevenir la progresin de TGA a DMT2 en un caso deban tratar 6,9 personas, para lograr el mismo efecto con metformina deban tra-tar 13,9 personas34. No se ha confirmado la eficacia de la metformina en el largo plazo.
Ratner y colaboradores probaron el efecto preventivo de la metformina en mujeres incluidas en el DPP con antecedente previo de diabetes gestacional (DG)46; la incidencia de DMT2 fue mayor (71%) y la metformina redujo un 50% el riesgo de desarrollar diabetes vs. el 14% en aqullas sin ese antecedente.
Hess y Sullivan47 y ms recientemente Lilly y Godwin48 evaluaron la evidencia publicada sobre la eficacia de la metformina en la prevencin de la DMT2. Ambas re-visiones concluyen que la droga puede reducir la ocu-rrencia de diabetes en personas con TGA.
-
23
Prevencin primaria de Diabetes Tipo 2
11
N1
V
1Re
vist
a de
la A
LAD
N1
V
1
Inhibidores de la alfa glucosidasa (Acarbosa): El estu-dio STOP-NIDDM evalu el efecto de la acarbosa sobre la progresin de TGA a DMT249; para ello administraron 100 mg de la droga antes de cada una de las 3 comidas diarias a 221 personas, mientras que a otras 285 perso-nas le administraron placebo. Ambas intervenciones se complementaron con cambios en el estilo de vida. En un seguimiento de 3,3 aos, en el grupo acarbosa se registr una reduccin del 25% en el riesgo de progresar de TGA a DMT2 (riesgo relativo 0,75 [95% IC-0,63-0,90], p=0,0015). Sin embargo, en las personas reevaluadas mediante una segunda PTOG, la reduccin fue del 32%, similar a lo observado con metformina en el DPP. Segn los autores, habra que tratar 11 personas con TGA du-rante 3,3 aos para evitar un caso de DM250,51. Es inte-resante destacar que adems se observ una reversin de TGA a TGN en un nmero significativo de personas.
Otro trabajo prospectivo realizado en Japn en per-sonas con TGA seguidas por un mnimo de 3 aos52 y tratados con voglibosa (0,2 mg 3 veces/da [n=897]) vs. placebo (n=883), tuvo como objetivo primario detener la progresin de TGA a DMT2 y como objetivo secun-dario la remisin de TGA a TGN. Sus resultados mostra-ron una reduccin del 40,5% significativamente mayor (HR: 0,595 [95% IC 0,433-0,818] p=0,0014) del riesgo de evolucin a DMT2 en el grupo voglibosa. Tambin se registr un mayor porcentaje de personas cuya TGA re-torn a la normalidad: 59% vs. 45,7% con placebo (HR: 42,1-49,3 vs. 55,5-62,4) (p
-
24
Revis
ta d
e la
ALA
DN
1
V1
cas)143 millones (precios 1998). Considerando el cos-to de oportunidad de los recursos utilizados, el costo neto fue de SEK 200 millones. Estos resultados sugieren que slo una parte de los costos de la intervencin se compensan por la reduccin de los futuros costos de atencin, y que la costo-efectividad del pesquisaje de personas en riesgo aumenta cuando se realiza en ciertos grupos poblacionales (hipertensos y mayores de 70 aos).
El DPP demostr que los costos de las intervenciones preventivas durante los 3 aos del estudio fueron ms altos, particularmente en el primer ao, que los del grupo placebo58. Desde la perspectiva del sistema de salud, los costos directos mdicos por paciente en la intervencin con medicacin placebo, con metformina y con cambios de estilo de vida fueron US$ 218, US$ 2.681 y US$ 2.919, respectivamente. El estudio de cos-tos demostr que ambas intervenciones preventivas son de bajo costo en trminos incrementales. Desde la perspectiva del sistema de salud, la implementacin de la intervencin con metformina a lo largo de tres aos tuvo un costo anual por paciente de US$ 750 y la de cambio de estilo de vida de US$ 2.250. Desde una perspectiva societaria, en ambas intervenciones los cos-tos fueron mayores, pero se mantuvo la diferencia relativa entre ellas.
La relacin costo-efectividad asociada a intervencio-nes de cambio de estilo de vida y metformina respecto al placebo fue US$ 15.700 y US$ 31.300 por caso de diabetes retrasado/prevenido, respectivamente, y US$ 31.500 y US$ 99.600 por ao de vida ajustados por ca-lidad de vida (AVAC) ganado. En consecuencia, la inter-vencin sobre estilos de vida registr la mejor relacin costo-efectividad tanto desde la perspectiva de anlisis del sistema de salud como del de la sociedad.
Respecto al financiamiento de intervenciones como las planteadas en el DPP, Ackermann y colaboradores59 estimaron qu proporcin de su costo sera aceptable para entidades de financiamiento de salud privadas. La conclusin fue que la intervencin de cambio de estilo de vida del DPP en una poblacin de al menos 50 aos de edad prevendra el 37% de casos de DMT2 antes de los 65 aos, a un costo de US$ 1.288 por AVAC ganado. Esto resulta atractivo si se piensa en la reduccin de costos, pero hacerlo hasta la edad de 65 aos borrara prcticamente todos sus beneficios. Se estima que un prepago puede reembolsar hasta el 24% del costo total
de la intervencin durante los primeros 3 aos y an tener una rentabilidad aceptable.
Ramachandran y colaboradores60 tambin estimaron los costos directos mdicos y la relacin costo-efecti-vidad del estudio implementado en la India. Los costos del grupo control fueron los ms bajos (US$ 61) y los de la intervencin compuesta los ms altos (US$ 270), se-guidos de los asociados al cambio en estilo de vida (US$ 225) y al uso de metformina (US$ 220). Los nmeros necesarios para tratar (NNT) para prevenir/retrasar un caso de DMT2 fueron 6,4 con cambio de estilo de vida, 6,9 para metformina y 6,5 para la intervencin com-puesta. En trminos relativos respecto al grupo control, la relacin costo efectividad incremental a lo largo de los 3 aos fue US$ 1.052 para cambio de estilo de vida, US$ 1.095 para metformina y US$ 1.359 para la rama compuesta. Estos costos son inferiores a los registrados en EEUU debido a que en India el costo de la metformi-na y de los recursos humanos es sensiblemente menor. Utilizando el modelo Archimedes (modelo muy pode-roso validado por ms de 15 ensayos y diversos estu-dios epidemiolgicos), se estim que la intervencin de cambio de estilo de vida costara para la sociedad aproximadamente US$ 62.600 por AVAC ganado, pu-diendo ser costo-ahorrador si se lograra bajar el costo anual de la intervencin de US$ 672 a US$ 10061.
Conclusiones
La alta y creciente prevalencia de DMT2 y los altos costos de su atencin debido al desarro-llo y progresin de sus complicaciones crnicas representan una pesada carga para quienes la padecen, para la sociedad y para las entidades de salud pblica y privada.
Hay una poblacin con alto riesgo de desarrollar DMT2 sobre la que puede intervenirse efectiva-mente para prevenir/retrasar dicho desarrollo.
Los cuestionarios disponibles para identificar personas con riesgo de desarrollar diabetes son costo-efectivos y su implementacin no implica daos psicolgicos importantes para los encues-tados. Su eficacia se potencia mediante campa-as previas de informacin masiva sobre los be-neficios de su deteccin y tratamiento precoz.
-
25
Prevencin primaria de Diabetes Tipo 2
11
N1
V
1Re
vist
a de
la A
LAD
N1
V
1
En personas con alto riesgo de desarrollar DMT2, las intervenciones sobre el estilo de vida (plan de alimentacin y prctica regular de actividad fsica) y la administracin de ciertas drogas pre-viene/retrasa significativamente dicho desarro-llo. Estas intervenciones son costo-efectivas.
En consecuencia, el grupo FIDIAS estima que la imple-mentacin de programas de prevencin primaria de DMT2 basados en los principios descriptos, beneficia-ra a las personas, a la comunidad y a la Salud Pblica y Privada de pases en desarrollo.
Agradecimientos
Este trabajo fue realizado con un subsidio no condicio-nado de Sanofi-Aventis Argentina. Los autores agrade-cen a A. Di Maggio por su colaboracin para la realiza-cin de la bsqueda bibliogrfica y la preparacin del documento, y a Valeria Beruto por su colaboracin en la bsqueda bibliogrfica.
Bibliografa
1. Gruber W, Lander T, Leese B, et al. The Economics of Diabetes and Diabetes Care. A report of the Diabetes Health Economics Study Group. Brussels: IDF/WHO; 1997.
2. Jonsson B. The economic impact of diabetes. Dia-betes Care. 1998;21(Suppl. 3):C7-C10.
3. Gagliardino JJ, Olivera E. The regions and their health care systems: Latin America. In: Gruber W, Lander T, Leese B, Songer T, Williams R, editors. The Economics of Diabetes and Diabetes Care. A report of the Diabetes Health Economics Study Group. Brussels: IDF/WHO; 1997. p. 51-59.
4. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term compli-cations in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 1993; 329: 977-86.
5. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. In-tensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment
and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998; 352: 837-53.
6. Eastman RC, Javitt JC, Herman WH, et al. Model of complications of NIDDM II. Analysis of the health benefits and cost-effectiveness of treating NIDDM with the goal of normoglycemia. Diabetes Care 1997; 20: 735-44.
7. Davies MJ, Tringham JR, Troughton J, et al. Preven-tion of Type 2 diabetes mellitus. A review of the evidence and its application in a UK setting. Diabet Med 2004; 21(5): 403-14.
8. Williamson DF, Vinicor F, Bowman BA; Centers For Disease Control And Prevention Primary Prevention Working Group. Primary prevention of type 2 dia-betes mellitus by lifestyle intervention: implications for health policy. Ann Intern Med 2004; 140(11): 951-7.
9. Glmer C, Carstensen B, Sandbaek A et al. A Danish diabetes risk score for targeted screening: the In-ter99 study. Diabetes Care 2004; 27: 727-733.
10. Lindstrm J, Tuomilehto J. The Diabetes Risk Score. A practical tool to predict type 2 diabetes risk. Dia-betes Care 2003; 26: 725731.
11. Balkau B, Lange C, Fezeu L et al. Predicting diabe-tes: clinical, biological, and genetic approaches: data from the Epidemiological Study on the Insulin Resistance Syndrome (DESIR). Diabetes Care 2008; 31: 2056-61.
12. Hippisley-Cox J, Coupland C, Robson J et al. Predic-ting risk of type 2 diabetes in England and Wales: prospective derivation and validation of QDScore. BMJ 2009; 338: b880.
13. Griffin SJ, Little PS, Hales CN et al. Diabetes risk sco-re: towards earlier detection of type 2 diabetes in general practice. Diabetes Metab Res Rev 2000; 16: 164-71.
14. Schmidt MI, Duncan BB, Bang H et al; The Atheros-clerosis Risk in Communities Investigators. Identi-fying individuals at high risk for diabetes: The Athe-rosclerosis Risk in Communities study. Diabetes Care 2005; 28: 2013-8.
-
26
Revis
ta d
e la
ALA
DN
1
V1
15. Ramachandran A, Snehalatha C, Vijay V et al. Deri-vation and validation of diabetes risk score for ur-ban Asian Indians. Diabetes Res Clin Pract 2005; 70: 63-70.
16. Aekplakorn W, Bunnag P, Woodward M et al. A risk sco-re for predicting incident diabetes in the Thai popula-tion. Diabetes Care 2006; 29: 1872-7.
17. Al-Lawati JA, Tuomilehto J. Diabetes risk score in Oman: a tool to identify prevalent type 2 diabetes among Arabs of the Middle East. Diabetes Res Clin Pract 2007; 77: 438-44.
18. Schwarz PEH, Li J, Lindstrom J et al. Tools for pre-dicting the risk of type 2 diabetes in daily practice. Horm Metab Res 2009; 41: 86-97.
19. Genuth SM, Houser HB, Carter JR Jr et al. Observa-tions on the value of mass indiscriminate screening for diabetes mellitus based on a five-year follow-up. Diabetes 1978; 27(4): 377-83.
20. Bullimore SP, Keyworth C. Finding diabetics--a method of screening in general practice. Br J Gen Pract 1997; 47(419): 371-4.
21. Kerbel D, Glazier R, Holzapfel S et al. Adverse effects of screening for gestational diabetes: a prospecti-ve cohort study in Toronto, Canada. J Med Screen 1997; 4(3): 128-32.
22. Eborall H, Davies R, Kinmonth AL et al. Patients experiences of screening for type 2 diabetes: pros-pective qualitative study embedded in the ADDI-TION (Cambridge) randomised controlled trial. BMJ 2007; 335(7618): 490.
23. Palinkas LA, Barrett-Connor E, Wingard DL. Type 2 diabetes and depressive symptoms in older adults: a population-based study. Diabet Med 1991; 8(6): 532-9.
24. Peyrot M, Rubin RR. Levels and risks of depres-sion and anxiety symptomatology among diabetic adults. Diabetes Care 1997; 20(4): 585-90.
25. Wylie G, Hungin AP, Neely J. Impaired glucose tole-rance: qualitative and quantitative study of gene-ral practitioners knowledge and perceptions. BMJ
2002; 324(7347): 1190.
26. Marteau TM, Kinmonth AL, Thompson S et al. The psychological impact of cardiovascular screening and intervention in primary care: a problem of false reassurance? British Family Heart Study Group. Br J Gen Pract 1996t; 46(411): 577-82.
27. Peel E, Parry O, Douglas M et al. Diagnosis of type 2 diabetes: a qualitative analysis of patients emo-tional reactions and views about information provi-sion. Patient Educ Couns 2004; 53(3): 269-75.
28. Harris SB, Zinman B. Primary prevention of type 2 diabetes in high-risk populations. Diabetes Care 2000; 23(7): 879-81. Review.
29. Hussain A, Claussen B, Ramachandran A et al. Pre-vention of type 2 diabetes: a review. Diabetes Res Clin Pract 2007; 76(3): 317-26. Review.
30. Eriksson KF, Lindgrde F. Prevention of type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus by diet and physical exercise. The 6-year Malm feasibility stu-dy. Diabetologia 1991; 34(12): 891-8.
31. Pan XR, Li GW, Hu YH et al. Effects of diet and exer-cise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The Da Qing IGT and Diabetes Study, Diabetes Care 1997; 20(4): 537-44.
32. Burnet DL, Elliott LD, Quinn MT et al. Preventing diabetes in the clinical setting. J Gen Intern Med 2006; 21(1): 84-93. Review.
33. Lindstrm J, Louheranta A, Mannelin M et al; Fin-nish Diabetes Prevention Study Group. The Finnish Diabetes Prevention Study (DPS): Lifestyle interven-tion and 3-year results on diet and physical activity. Diabetes Care 2003; 26(12): 3230-6.
34. The Diabetes Prevention Program. Design and methods for a clinical trial in the prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care 1999; 22(4): 623-34.
35. Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S. et al. In-dian Diabetes Prevention Programme (IDPP). The Indian Diabetes Prevention Programme shows that lifestyle modification and metformin prevent type
-
27
Prevencin primaria de Diabetes Tipo 2
11
N1
V
1Re
vist
a de
la A
LAD
N1
V
1
2 diabetes in Asian Indian subjects with impaired glucose tolerance (IDPP-1). Diabetologia 2006; 49: 289-97.
36. Gill JM, Cooper AR. Physical activity and preven-tion of type 2 diabetes mellitus. Sports Med 2008; 38(10): 807-24. Review.
37. Donahue KE, Mielenz TJ, Sloane PD et al. Identifying supports and barriers to physical activity in patients at risk for diabetes. Prev Chronic Dis 2006; 3(4): A119.
38. Orozco LJ, Buchleitner AM, Gimenez-Perez G et al. Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008; (3): CD003054. Review.
39. Oldroyd JC, Unwin NC, White M et al. Randomised controlled trial evaluating lifestyle interventions in people with impaired glucose tolerance. Diabetes Res Clin Pract 2006; 72(2): 117-27.
40. Wing RR. Physical activity in the treatment of the adulthood overweight and obesity: current eviden-ce and research issues. Med SICSports Exerc 1999; 31(11 Suppl): S547-52.
41. Gillies CL, Abrams KR, Lambert PC et al. Pharmacological and lifestyle interventions to prevent or delay type 2 diabetes in people with impaired glucose tolerance: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007; 334(7588): 299.
42. Swinburn BA, Metcalf PA, Ley SJ. Long-term (5-year) effects of a reduced-fat diet intervention in indivi-duals with glucose intolerance. Diabetes Care 2001; 24(4): 619-24.
43. Li G, Zhang P, Wang J et al. The long-term effect of lifestyle interventions to prevent diabetes in the China Da Qing Diabetes Prevention Study: a 20-year follow-up study. Lancet 2008; 371(9626): 1783-9.
44. Lindstrm J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M et al; Fin-nish Diabetes Prevention Study Group. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by li-festyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006; 368(9548): 1673-9.
45. Madden SG, Loeb SJ, Smith CA. An integrative li-terature review of lifestyle interventions for the prevention of type II diabetes mellitus. J Clin Nurs 2008; 17(17): 2243-56.
46. Ratner RE, Christophi CA, Metzger BE et al; The Dia-betes Prevention Program Research Group. Preven-tion of diabetes in women with a history of gesta-tional diabetes: effects of metformin and lifestyle interventions. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 47749.
47. Hess AM, Sullivan DL. Metformin for prevention of type 2 diabetes. Ann Pharmacother 2004; 38(7-8): 1283-5. Review.
48. Lilly M, Godwin M. Treating prediabetes with met-formin. Systematic review and meta-analysis. Can Fam Physician 2009; 55: 363-9.
49. Hanefeld M, Karasik A, Koehler C et al. Metabolic syndrome and its single traits as risk factors for dia-betes in people with impaired glucose tolerance: the STOP-NIDDM trial. Diab Vasc Dis Res 2009; 6(1): 32-7.
50. Chiasson JL, Gomis R, Hanefeld M et al. The STOP-NIDDM Trial: an international study on the efficacy of an alpha-glucosidase inhibitor to prevent type 2 diabetes in a population with impaired glucose tole-rance: rationale, design, and preliminary screening data. Study to Prevent Non-Insulin-Dependent Dia-betes Mellitus. Diabetes Care 1998; 21(10): 1720-5.
51. Chiasson JL, Josse RG, Gomis R et al. STOP-NIDDM Trial Research Group. Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM rando-mised trial. Lancet 2002; 359(9323): 2072-7.
52. Kawamori R, Tajima N, Iwamoto Y et al. Voglibose Ph-3 Study Group. Voglibose for prevention of type 2 diabetes mellitus: a randomised, double-blind trial in Japanese individuals with impaired glucose tolerance. Lancet 2009; 373(9675): 1607-14.
53. Scheen AJ. Is there a role for alpha-glucosidase inhi-bitors in the prevention of type 2 diabetes mellitus? Drugs 2003; 63(10): 933-51.
-
28
Revis
ta d
e la
ALA
DN
1
V1
54. Knowler WC, Hamman RF, Edelstein SL et al. Dia-betes Prevention Program Research Group. Preven-tion of type 2 diabetes with troglitazone in the Dia-betes Prevention Program. Diabetes 2005; 54(4): 1150-6.
55. Gerstein HC, Yusuf S, Bosch J et al; DREAM (Diabe-tes REduction Assessment with ramipril and rosigli-tazone Medication) Trial Investigators. Effect of ro-siglitazone on the frequency of diabetes in patients with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose: a randomised controlled trial. Lancet 2006; 368(9541): 1096-105.
56. DeFronzo RA, Tripathy D, Schwenke DC et al; for the ACT NOW Study. Pioglitazone for Diabetes Preven-tion in Impaired Glucose Tolerance. N Engl J Med 2011; 364:1104-15.
57. Norinder AA, Persson U, Nilsson P et al. Costs for screening, intervention and hospital treatment ge-nerated by the Malm Preventive Project: a large-scale community screening programme. J Intern Med 2002; 251: 44-52.
58. The Diabetes Prevention Program Research Group. Costs associated with the primary prevention of type 2 diabetes mellitus in the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2003; 26: 3647.
59. Ackermann RT, Marrero DG, Hicks KA et al. An eva-luation of cost sharing to finance a diet and physical activity intervention to prevent diabetes. Diabetes Care 2006; 29: 123741.
60. Ramachandran A, Chamukuttan S, Yamuna A et al. Cost-effectiveness of the interventions in the pri-mary prevention of diabetes among Asian Indians. Within-trial results of the Indian Diabetes Preven-tion Programme (IDPP). Diabetes Care 2007; 30: 254852.
61. Eddy D, Schlessinger L, Kahn R. Clinical outcomes and cost-effectiveness of strategies for managing people at high risk for diabetes. Ann Intern Med. 2005; 143: 251-64.
-
29
11
N1
V
1Re
vist
a de
la A
LAD
N1
V
1
Estudio multicntrico de hipertensin arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 realizado por especialistas en Argentina
Lpez Gonzlez E, Ruiz ML1, Luongo AM1, Garca AB1, Gonzlez CD1, Burlando G1, Ruiz M1, en nombre del Grupo FRADYC.1
1 Miembros titulares de la Sociedad Argentina de Diabetes. Comit de hipertensin arterial y Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes. Paraguay 1307. 8 piso. Dto 74. 1057 Buenos Aires. Argentina. e-mail:[email protected]
Resumen
Objetivos: Evaluar frecuencia de hipertensin arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidos por especialistas, y su relacin con: Parmetros clnicos, complicaciones crnicas y tratamiento antihipertensivo.
Mtodos: En 43 centros especializados en diabetes de Argentina se realiz un estudio, multicntrico descrip-tivo, observacional de corte transversal, en pacientes con DM2 mediante una encuesta al azar evaluando: antropometra, laboratorio, tratamiento y complicacio-nes crnicas. Se consider hipertensin arterial (HTA): Tensin arterial sistlica 130 mmHg y/o diastlica 85 mmHg y/o estar en tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 1795 pacientes con DM2 (edad: 66,77 10,0 aos) mujeres 48,0%. Hemoglobi-na glicosilada A1c (HbA1c) media 7,27 1,39%. La fre-cuencia de HTA fue 84,57%. La antigedad de la DM2 10,5 8,6 aos mientras que la de HTA 11,2 8,6 aos. El diagnstico de HTA precedi al de DM2 (p
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
30
N1
V
1
We defined high blood pressure in patients with T.S. 130 mmHg and/or T.D. 85 mmHg and/or y/o adminis-tration of antihypertensive agents.
Results: 1795 patients were included (ages: 66.7710.0), F: 48.0% M: 52.0%. The average HbA1c of the sample was 7.27%. The arterial hypertension frequency 84.57%. The BMI of the AH group was 31.3 5.82 kg/m2, while the normotensive group showed a BMI of 28.55 4.93 kg/m2 (p < 0.001). The triglyceride value of the AH group was higher than of the normo-tensive one group (159.9 95.3 mg/dL vs 140.5 79.1 mg/dL (p
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
31
Estudio multicntrico de hipertensin arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 realizado por especialistas en Argentina
N1
V
1N
1
V1
Materiales y mtodos
Se realiz un estudio multicntrico nacional, descripti-vo, observacional de corte transversal en pacientes con DM2 entre el 15 de diciembre del 2006 y el 30 de mar-zo del 2007. Fueron seleccionados de manera aleatoria y sistemtica pacientes de ambos sexos, mayores de 18 aos, con DM2 (segn criterios ADA) que concurrie-ron para su atencin mdica a los centros asistenciales participantes Hasta completar 50 encuestas cada uno. Fueron excluidos pacientes con diagnstico de embara-zo, diabetes secundaria (frmacos, qumicos, etc.), in-sulinoterapia temporaria (cncer de pncreas, ciruga) y participacin concomitante en un ensayo clnico con intervencin farmacolgica. La recoleccin de datos se realiz en un formulario diseado a propsito, de in-forme de casos por paciente, completado por el m-dico especialista en Nutricin y/o Diabetes de la Rep-blica Argentina y que conformaron el grupo Factores de Riesgo Asociados a la Diabetes y Cardiovasculares (FRADYC).
Los datos expresados en los formularios se obtuvieron de la historia clnica del paciente y de la anamnesis y el examen fsico correspondientes a la fecHTA de la con-sulta mdica, registrando el tratamiento farmacolgico instituido en la prctica habitual del mdico especialista.
Las variables analizadas fueron: Edad, sexo, duracin de la enfermedad, complicaciones crnicas de la diabetes como retinopata (diagnosticada mediante exmen de fondo de ojo realizado por un especialista), nefropata (por la presencia de microalbuminuria y/o alteracin del clearence de creatinina), enfermedad coronaria (por antecedentes de ciruga coronaria, angioplastia o diagnstico de insuficiencia coronaria), enfermedad cerebrovascular (por antecedentes de accidente ce-rebrovascular), carotidea y claudicacin intermitente (a travs de la realizacin de Doppler carotideo o de miembros inferiores respectivamente). En el exmen fsico se realizaron las mediciones antropomtricas: Peso, talla, ndice de masa corporal (IMC) y permetro de cintura segn criterios de Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la presin arterial como el promedio de los tres ltimos controles registrados en diferentes das. Se consider HTA: Tensin arterial sistlica (TAS) 130 mmHg y/o Diastlica (TAD) 85 mmHg y/o estar en tratamiento farmacolgico antihipertensivo. Tambin
se evalu el tipo de tratamiento para la DM2 y el tra-tamiento antihipertensivo que reciban en la prctica habitual.
Las determinaciones de laboratorio obtenidas de la his-toria clnica fueron: Glucemia, colesterol total, coleste-rol-HDL, colesterol-LDL, triglicridos y la hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c); de esta ltima variable se re-gistraron los dos ltimos valores realizados dentro de los 12 meses previos al inicio del estudio.
Para el anlisis estadstico se utilizaron mtodos de es-tadstica descriptiva (frecuencia, media, desvio estan-dar, mediana, rangos) y se emplearon los test de Chi2, t de Student o Mann-Whitney, correlacin de Spearman, y regresin logstica mltiple. Se consider significativo todo valor de P
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
32
N1
V
1
Control metablico ytratamiento de la DM2:
La media de HbA1c fue 7,27 1,39%, y la mediana 7,0%, siendo el cuartil inferior 6,3% y el cuartil superior de 7,9%, el percentil 90: 9,1%. El 50% de la poblacin lo-gr el objetivo de HbA1c < 7%. La media HbA1c en el grupo con HTA de 7,3 1,4% y en el grupo sin HTA de 7,11,5%, no hubo diferencia significativa (p
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
33
Estudio multicntrico de hipertensin arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 realizado por especialistas en Argentina
N1
V
1N
1
V1
p
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
34
N1
V
1
Discusin
En este estudio se realiz un anlisis de la frecuencia de HTA y del tratamiento antihipertensivo en pacientes con DM2 en la prctica habitual del mdico especialis-ta en la Repblica Argentina. La frecuencia de HTA fue de 85% sugiriendo mecanismos fisiopatolgicos comu-nes en ambas enfermedades. Al igual que lo observado en el UKPDS, la HTA frecuentemente precede a la DM2 probablemente se deba a un mismo mecanismo pa-tognico subyacente4-7. Esto muestra la importancia de realizar la pesquisa de diabetes en todo paciente con HTA para favorecer el diagnstico precoz de la misma.
Nosotros encontramos asociacin con la presencia de obesidad, el mayor permetro de cintura, la hipertrigli-ceridemia y el cHDL bajo; todos componentes del sn-drome metablico sugiriendo a la Insulinorresistencia con la hiperinsulinemia asociada Han sido un vnculo unificador entre la ipertensin arterial y DM2. La hipe-rinsulinemia estimula el sistema nervioso adrenrgico provocando la vasoconstriccin perifrica, la retencin de sodio, ambos mecanismos responsables de generar HTA. Adems existe evidencia que sustenta la activacin del sistema renina-angiotensina (SRA) en la obesidad.El objetivo de HbA1c
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
35
Estudio multicntrico de hipertensin arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 realizado por especialistas en Argentina
N1
V
1N
1
V1
En el anlisis univariado el grupo con HTA present au-mento significativo de todas los complicaciones cr-nicas. Mientras que en el anlisis multivariado la HTA correlacion con la presencia de enfermedad coronaria y nefropata. Segn lo observado en el UKPDS cuando se asocian ambas enfermedades aumenta el riesgo de las complicaciones crnicas as como de progresin de las mismas7-15. Esto coloca al paciente hipertenso que tiene asociado DM2 en categora de riesgo cardiovas-cular alto que justifica imponer cifras exigentes para el control de la tensin arterial12,13.
Con las evidencias actuales el tratamiento debe ser multifactorial, optimizando los objetivos teraputicos de todos los factores de riesgo para lograr el mayor im-pacto en la prevencin de las complicaciones crnicas19.
Limitaciones del Estudio
Los mdicos participantes fueron especialistas en dia-betes y probablemente estn ms motivados para lo-grar los objetivos teraputicos. Sin embargo al ser una muestra amplia, de diferentes regiones del pas, pudo reflejar la realidad de sus prcticas habituales.
Al ser un estudio multicntrico los mtodos de labo-ratorio utilizados fueron validados por cada una de las instituciones participantes de acuerdo a los controles de calidad y normativas vigentes.
Conclusiones
La frecuencia de hipertensin arterial fue de 84,5%. La presencia de HTA correlacion con variables del sndro-me metablico como el mayor permetro de cintura, mayor IMC, con triglicridos ms elevados y cHDL menor.
La mayora de los pacientes requirieron ms de un fr-maco para el tratamiento antihipertensivo, siendo los IECA o ARA II los frmacos ms utilizados 87.2%.
En el anlisis multivariado la HTA se asoci significativa-mente con la edad, la presencia de obesidad, la existen-cia de complicaciones crnicas micro y macrovasculares.El tratamiento antihipertensivo adecuado en el pacien-te con DM2 es fundamental para la prevencin y dis-minucin de las complicaciones crnicas. Es necesario
realizar un tratamiento multifactorial en esta poblacin como estrategia de prevencin secundaria.
Grupo FRADYC Integrantes: Alcaya Alejandra, Burlando Guillermo, Buso Carlos, Castro Mara Marta, Chertkoff Alejandro, Chiaradio Mnica, Corrado Alicia, Cutuli Hector, Fazio Liliana, Ferrari Norma, Fuente Graciela, Fuentes Susana , Gallardo Karina, Garca Alicia B., Gomez Martin Carolina, Gonzalez Claudio, Gorrini Maite, Grosso Cristina, Houssay Solange, Iturrospe Ana , Lastretti Glo-ria, Linari M. Amelia, Lpez Gonzlez Eva, Lozano Lilia-na, Lujan Gustavo, Luongo ngela Mara, Marco Jorge-lina, Mario Lorena, Menendez Estrella, Milrad Silvana, Moreno Milagros, Muratore Carolina, Novo Mariana, Orrego Miriam, Pilotti Roxana, Quintieri Maria Rosa, Raineri Rosa, Reissig Federico, Ruiz Maria Lidia, Ruiz Maximino, Schraier Silvio, Varela Mara Cristina, Vz-quez Fabiana Patricia y Vera Olguita.
Bibliografa
1. Teuscher A, Egger M, Herman JB. Diabetes and Hy-pertension. Blood pressure in clinical diabetic pa-tients and a control population. Arch Intern Med 1989;140:1942-45.
2. Salomaa VV, Strandberg TE, VanHTAnen H, et al. Glucose tolerance and blood pressure: long term follow up in middLe aged men. BMJ 1991;302:493-96
3. Lquez H, Madoery R, De Loredo L. Prevalencia de hipertensin arterial y factores de riesgo asociados: Estudio Den Funes. Rev Fed Arg Cardiol 1999; 28: 53-60.
4. UK prospective diabetes study (UKPDS) VIII.Stu-dy, desing, progress and performace: Diabetologa 1991;34:877-890.
5. Consenso Hipertensin y Diabetes. Revista de la So-ciedad Argentina de Diabetes 2001;35:5-32.
6. Latin American consensus on diabetes mellitus and hypertension. J.Hypertens. 2004 Dec;22(12):2229-41.
7. UK Prospective Diabetes Study Group . Tight blood pressure control and risk of macrovascular and
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
36
N1
V
1
microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38.BMJ 1998;317:703-13.
8. Lewington S, Clarke R y col. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: A me-ta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Prospective Studies Colla-boration. Lancet 2002; 360:1903-13.
9. Guas ALAD 2006 de Diagnstico, control y trata-
miento de la Diabetes Mellitus tipo 2 (Sitio en in-ternet) HTAllado en:http://www.revistaalad.com.ar/guias/GuiasALAD-_DMtipo2_v3.pdf; consultado 25 de diciembre de 2010.
10. Ford ES, Li C, Little RR, et al. Trends in A1C Concen-trations Among U.S. Adults with diagnosed diabetes from 1999 to 2004. Diabetes Care. 2008; 31:102-04.
11. Sanchez R, Ayala My col. Latin American Guidelines on hypertension. J Hypertension 2009; 27:905-922.
12. Guidelines for Management of Arterial Hyperten-sion European Society of Hypertension and Euro-pean Society of Cardiology.Journal of Hypertension 2007,25:1105 1187.
13. American Diabetes Association: Standards of me-dical Care in Diabetes-2009 (Position Statement). Diabetes Care 2009; 32 (Suppl 1):S13-S61
14. Heart Ourcome Prevention Evaluation (HOPE) Stu-dy Investigators. Effects of ramipril on cardiovas-cular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICROHOPE substudy. Lancet 2000; 355:253-59.
15. Sjolie AK, Klein R, Porta M, et al. Effect of candesar-tan on progression and regression of retinopathy in type 2 diabetes (DIRECT-Protect 2): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2008;372:1385-93.
16. Pohl Ma, BlumentHTAl S y col. Independent and additive impact of blood pressure control and an-giotensin II receptor blockade on renal outcomes in the irbesartan diabetic nephropHTAty trial: clinical implication and limitations. J Am Soc Nephrol 2005; 16:3027-3037
17. Atkins RC, Briganti EM y col. Proteinuria reduction and progression to renal failure in patients with type 2 diabetes mellitus and overt nephropHTAty. Am J Kidney Dis 2005; 45:281-287.
18. Supplementary Appendix 1. Supplement to: The ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus.N Engl J Med 2010;362:1575-85. DOI: 10.1056/NEJ-Moa1001286.
19. Gaede P, Vedel P, Larsen N et al. Multifactorial inter-vention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2003;348:383-93.
-
Revis
ta d
e la
ALA
D
37
N1
V
1N
1
V1
Comentarios a artculos de actualidad en diabetes
Comportamiento glucdico en pacientes con enfermedad cardiovascular aguda sin diagnstico previo de diabetes
Pac

![Revista 106[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5571ff4b49795991699cffcf/revista-1061.jpg)







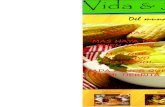




![Revista loyolikol (1)[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55ae55481a28ab3f608b477a/revista-loyolikol-11.jpg)




![Revista da turma_da_monica_sobre_drogas[1]1](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/557e8367d8b42acf658b4a88/revista-da-turmadamonicasobredrogas11.jpg)