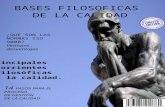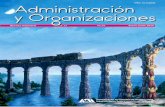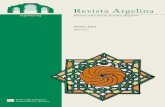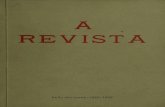Revista Socioscopio
-
Upload
mendoza-susana -
Category
Documents
-
view
28 -
download
8
description
Transcript of Revista Socioscopio
CENTRO DE INVESTIGACIN SOCIAL, CISOR.Entidad autnoma con personera propia, privada y sin fines de lucro fundada en 1967. Su finalidad especfica es: hacer pertinentes, operativos y tiles los recursos de las ciencias sociales para el provecho de las organizaciones e instancias preocupadas por la dinmica social del desarrollo integral de Venezuela. Desde 1988, CISOR est asociado al Centro al Servicio de la Accin Popular (CESAP); ambas entidades acordaron articularse para estimular una gerencia social de proyectos que redunde en beneficio de la accin de los sectores populares en el campo social del desarrollo de Venezuela. Consejo Directivo. Alberto Gruson (presidente), Fernando Aznrez (director general), Tito Lacruz, Francisco Calvani, Emma Prez de Ghinaglia, Beatriz Sornes.
SOCIOSCOPIO: Revista del Centro de Investigacin Social CISOR Publicacin anual al servicio de la gerencia social de proyectos participativos Depsito legal ppi. 201202DC4043; ISSN: 2244-8578
Director de la revista Alberto Gruson Comit cientfico Alberto Gruson (Centro de Investigacin Social CISOR), Francisco Calvani (Escuela de Ciencias Sociales UCAB) Samuel Hurtado (Escuela de Antropologa, y Doctorado en Ciencias Sociales UCV) Vernica Zubillaga (USB) Tito Lacruz (Escuela de Ciencias Sociales, IIES UCAB) Blas Regnault (Escuela de Ciencias Sociales UCAB, BCV) Edicin de estilo y diagramacin Henry Moncrieff Aimara Elas Diseo de cartula Vicky Ouaknine
CISOR, Urbanizacin La Paz, Av. C con Calle 1, Quinta Yoly Allys, El Paraso, Cdigo postal 1020 Apartado 5894 Caracas 1010-A. Venezuela. Contacto: +58 (212) 472.44.01 / 395.34.96 / www.cisor.org.ve
2
NDICE
PRESENTACIN
4
ARTCULOS
Alberto GRUSON Prembulo a un estudio de vulnerabilidad social Andrs ZAMBRANO Un orden en la construccin progresiva.Explicitacin a partir de viviendas de dos barrios de la ciudad de Caracas
7
58
Henry MONCRIEFF Contra el individuo.Exploracin etnogrfica de la intimidad venezolana 93
NOTAS DE INVESTIGACIN
Alberto GRUSON La clasificacin de las organizaciones.Con miras a un censo organizacional 117
Andrs ZAMBRANO El anlisis organizacional del sector de actividad.Nota para el diseo de un estudio 136
Lewiss PERNA Cronologa ministerial del Estado venezolano.
149
3
PRESENTACINEstimular el pensamiento respecto a un tema de estudio, componer datos, procesarlos, comentarlos, armar un marco de conceptos para hacer interpretaciones y finalmente poner por escrito el trabajo intelectual, es una empresa ardua cimentada en el cotejo, la revisin y el ajuste de las ideas del autor. Sin embargo, terminada esta tarea se inicia otra: la de difundir las ideas. Esto ltimo es el esfuerzo que queremos celebrar con la entrega del Socioscopio 5. Durante el ao 1992, un grupo de profesores, investigadores y gente de accin confluyeron en la voluntad de abrir un espacio de divulgacin de ideas en torno al trabajo realizado en el Centro de Investigacin Social CISOR. Este esfuerzo tuvo su resultado, se public en papel el primer nmero de Socioscopio. Pero las condiciones parecieron no ser las idneas para mantener las labores de difusin, de all que Socioscopio concretara solamente ese primer nmero. A pesar de esto, qued latente la idea de volver a establecer el medio para divulgar la labor cientfica en CISOR. Entre los aos 1994 y 2006 se produjeron diversos escritos que fueron evaluados y asignados a nmeros de la revista Socioscopio, sin embargo, estos no encontraron soporte material para difundirse entre el pblico lector. Tenamos el contenido pero faltaban los recursos para emprender las labores propias de la divulgacin. Fue a finales de 2008 cuando se inici la recuperacin del mencionado contenido, algunos eran escritos que se encontraban en papel o en soporte digital de versin ya anticuada y deban ser transferidos a formato digital. Finalmente, en 2012 se presentan las condiciones para la difusin del material perteneciente a Socioscopio, tarea viable gracias al soporte digital y al uso de internet. As, se recuper el Socioscopio 1 y se ensamblaron los nmeros 2, 3 y 4; labor que se complementa con la publicacin de este nmero 5, en el que est presente la motivacin, el inters y la pluma del equipo de investigacin de CISOR. Esta quinta edicin de la Revista incluye una nueva seccin llamada Notas de investigacin. La misma tiene por motivo la presentacin de los estudios en curso y exploratorios del Centro en el periodo reciente.
La primera parte de esta edicin comprende tres artculos producidos en contextos de investigacin disimiles, en diferentes temticas y reas disciplinarias. En el primero, se propone un mtodo y una teora para identificar las situaciones contextuales que funcionan como marco de las trayectorias de vida y las estrategias socioeconmicas desde las cuales los hogares y las personas ascienden o descienden en la estructura social. Esta metodologa permite caracterizar la etiologa de la pobreza y la vulnerabilidad social, as como posibles rutas de salida como son la resiliencia y la promocin social, circunstancias desde donde se visualizan perspectivas exitosas de ascenso en el pas. El segundo artculo da cuenta de las lgicas de construccin de la vivienda en asentamientos urbanos no controlados, mejor conocidos en Venezuela como barrios. A travs de una muestra de 251 casas, ubicadas en dos barrios de Caracas, se explicita el progreso de la construccin de la vivienda en estos asentamientos, en su disposicin habitacional y en su calidad estructural. Se considera pues el papel de los hogares en la tarea constructiva del recinto habitacional, de acuerdo a los proyectos, intereses y posibilidades de inversin familiar. En el tercer artculo, a partir de una etnografa en el seno de una familia se describen la interpersonalidad ntima en la lgica matrisocial de la cultura venezolana. El anlisis caracteriza las relaciones sociales involucradas en la autoproduccin del individuo en su intimidad, resaltando los marcos identitarios, los discursos y las ritualidades que enarbolan la simbologa familiar que da carcter a lo que consideramos intimo en Venezuela. Desde este punto de vista, se disean hiptesis comprensivas que amplan la teora de la matrisocialidad en el contexto y examen de las identidades individuales. En la segunda parte del Socioscopio se presentan tres notas de investigacin orientadas al estudio organizacional de la colectividad. La primera de ellas refiere a la idea censal de las organizaciones de inters pblico, es decir, aquellas sin pretensin de lucro individual y que apuntan al beneficio de la comunidad; en este apartado las labores de enumerar, catalogar y localizar son llevadas adelante de acuerdo a criterios de clasificacin de uso internacional, siendo que, la elaboracin de un censo organizacional permite establecer muestras para posteriores estudios. Adems de esta utilidad, se presentan dos escritos que ejemplifican otros usos de este censo: el
5
proyecto de estudio de un sector de actividad y la reconstruccin de la historia de un grupo de organizaciones. Estos escritos plantean estudiar los elementos propiamente organizacionales de los distintos sectores de actividad que dinamizan el pas.
Fernando Blanco Centro de Investigacin Social CISOR
6
PREMBULO A UN ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SOCIAL*
ALBERTO GRUSON Socilogo, Universit Catholique de Louvain (UCL) (Blgica) Presidente del Centro de Investigacin Social CISOR [email protected]
Resumen: La siguiente investigacin se enfoca en la descripcin y definicin de los factores que permiten considerar eficazmente la vulnerabilidad social dentro de la sociedad venezolana. Entre estos se encuentran la resiliencia (como fortalecimiento ante lo adverso) y la formacin de capacidades, entendidas como la orientacin asertiva de los recursos propios en la consecucin de un objetivo especfico. Se corrobora que las capacidades generan un marco de orden y pautas a seguir para obtener un fin, definiendo al contexto en el que estas se desarrollan como las estructuras de oportunidades. Luego se expone que la adquisicin de las capacidades y las estructuras de oportunidades se determina por las posiciones geosociales y los mbitos rurales y urbanos. As pues, se establecen relaciones de medio-fin donde priva la necesidad de establecer estrategias para la movilidad social, haciendo uso de la resiliencia para sobrepasar la vulnerabilidad en ciertos sectores de la sociedad venezolana. Palabras clave: Resiliencia, capacidades, oportunidades, equidad social, posiciones geosociales, EHM (encuesta de hogares por muestreo), diseo de investigacin social.
* El siguiente artculo fue escrito en el ao 2006 y revisado nuevamente en el ao 2008, no obstante el comit editorial consider relevante incluirlo en el SOCIOSCOPIO N 5, que ha sido ensamblado en el ao 2012.
7
Las presentes reflexiones 1 tienden a delinear un programa de investigacin de las condiciones de los hogares desfavorecidos, pobres o vulnerables. Se trata de explorar el punto de vista de una etiologa concreta de estas condiciones, es decir, un examen de las sucesivas coyunturas particulares de capacidad-oportunidad que signan el xito o el fracaso de los hogares que como suelen decirlo quieren salir de abajo. Antes que seguir el ejemplo de los modelos economtricos que especulan sobre probabilidades condicionales a partir de datos globales para predecir promedios generales, la referencia sera el diagnstico clnico (del trabajador social, del psicopedagogo, del mdico) que discierne concatenaciones probables para determinadas clases de casos. La generalizacin de concatenaciones o trayectorias debera renovar la problematizacin que sustenta el diseo de polticas de lucha contra la pobreza. A. Capacidades y entornos 1. Resiliencia y entorno 2. Capacidades y equidad 3. Un mapa de posiciones geosociales B. La insercin ocupacional 1. Los casos del empleo popular 2. Para la referencia analtica de la insercin ocupacional 3. El recurso de las estadsticas nacionales C. Estrategias y trayectorias 1. Estrategia del hogar ante la crisis 2. Cultura de la pobreza 3. Trayectorias
El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Venezuela promovi un estudio que hubiese sido el primero de un panel sobre la condicin de los hogares ms pobres de Venezuela: CIETINTERNACIONAL [AROSTEGUI; LEGORRETA; LEDOGAR], Lnea de base
1
8
A. CAPACIDADES Y ENTORNOS 1. R E S I L I E N C I A Y E N T O R N O La resiliencia designa, originalmente, una propiedad de la resistencia de los materiales: la capacidad de recuperacin o de retorno al equilibrio inicial luego de una alteracin producida desde fuera.2 La nocin se aplic luego, ms generalmente a los sistemas, para caracterizar en ellos el efecto de perturbaciones que no lleguen a modificar su estructura cualitativa o fundamentalmente. As, prospera la nocin tambin en ecologa y, pasando por la psicopedagoga, se generaliza ahora como aquella capacidad de fortalecerse en la adversidad que ha de reconocerse y fomentar, ya no slo entre nios y adolescentes que estn en situacin de riesgo social, sino tambin entre discapacitados, ancianos y minoras sometidas a prejuicio; desde luego, no slo para promover la resiliencia individual mediante grupos de autoayuda, sino tambin para apuntalar las energas comunitarias mediante intervenciones psicosociales apropiadas. El marco conceptual y la perspectiva de intervencin han pasado, asimismo, del mbito psicopedaggico al de la terapia familiar, del tratamiento de crisis hasta el de la resistencia a la opresin; el horizonte es de salud mental, desde luego, individual y comunitaria. Es as un tema generador en trabajo social3 y hasta en polticas globales de desarrollo cuando se habla de resiliencia econmica de naciones pequeas, por ejemplo. 4 El trabajo pionero y clsico sobre la resiliencia personal es el estudio de Emmy E. Werner, iniciado en los aos 1950, quien sigui a lo largo de 40 aos la suerte de
2
Elasticidad: Propiedad general de los cuerpos slidos, en virtud de la cual recobran ms o menos completamente su extensin y forma, tan pronto como cesa la accin de la fuerza que las deformaban DRAE. En el diccionario de la Academia no figura la palabra resiliencia.
KOTLIARENKO, CCERES & FONTECILLA (2001). En 1997, fue creado con el apoyo de la Fundacin van Leer, el Centro Internacional de Informacin y Estudio de la Resiliencia (CIER) cuyo sitio en Internet es: www.unla.edu.ar/cier/cier.php
3
Vanse tambin: www.resiliencia.cl y el vnculo resilience en el sitio de la Asociacin Norteamericana de Trabajo Social: www.naswdc.org/research4
Segn el ttulo de una conferencia internacional celebrada en Malta, 2007.
9
una cohorte de unos quinientos nios hawaianos nacidos en familias pobres.5 Un tercio de estos nios sufrieron adems un ambiente familiar deteriorado por el alcoholismo y otros infortunios; no todos, empero, presentaron los trastornos fsicos, psquicos y sociales que podan preverse en tales circunstancias; se vean ms bien felices entre sus amigos. Aquellos, pues, que estuvieron bajo los factores de riesgo y padecieron sus efectos, mas no presentaron los referidos trastornos, fueron llamados resilientes; y, desde luego, dieron lugar a la investigacin de los factores de su resiliencia y proteccin. La resiliencia de estos sujetos en la niez, pero que surti efecto igualmente ms tarde en aquellos que tuvieron que afrentar nuevas dificultades como adolescentes y aun despus, se encontr en la presencia de adultos significativos que supieron brindarles un apoyo incondicional, as como en el sostn de la familia extensa y de la comunidad. La resiliencia es, pues, capacidad de resarcirse y hasta de fortalecerse, despus de una herida, y es, ms generalmente, capacidad de soportar penurias y adversidades y sin embargo progresar en los propsitos y proyectos propios.6 As, depende estrictamente de la interaccin del sujeto con su entorno humano, pero consiste en la fortaleza interna del sujeto, acompaada de cierta habilidad para encarar problemas y conflictos. La fortaleza interna, que atae a la voluntad, valor y tenacidad en el sujeto individual, a la cohesin, liderazgo y acometimiento en el sujeto grupal (hogar, vecindario, asociacin), por una parte, y las habilidades, por otra, son potencialidades que pueden ser expresadas como factores o componentes de resiliencia. El entorno, que influye o incide en el sujeto, se expresa en trminos de factores de riesgo o dao, y factores de proteccin.
WERNER, BIERMAN & FRENCH (1971). Hubo publicaciones posteriores que dieron cuenta de los resultados del seguimiento, en 1977 y 1989; y una resea de alcance general: WERNER (2005). Se trata de una capacidad, no de la actitud que le corresponde (cual sera la esperanza opuesta al derrotismo).6
5
10
La resiliencia no es privilegio de estrato social alguno; las habilidades tal vez lo sean, segn el campo en el que se aplican; en cambio, los factores del entorno, seguramente lo son:Se ha tendido a pensar que los nios de nivel socioeconmico alto son ms resilientes [...]. Estos nios son ms exitosos en la escuela; sin embargo, el buen rendimiento escolar no es resiliencia. Puede que estos nios realicen mejores trabajos, pero eso no necesariamente implica que sean resilientes. Un estudio por m realizado en 1999, en veintisiete lugares distribuidos en veintids pases, demostr que no exista conexin entre el nivel socioeconmico y la resiliencia. La diferencia consisti principalmente en la cantidad de factores resilientes utilizados. Aunque la pobreza no es una condicin de vida aceptable, no impide el desarrollo de la resiliencia. George Vsillant [sic] y Timothy Davis (2000) presentaron evidencia longitudinal de que no existe relacin alguna entre inteligencia y resiliencia, y/ o clase social y resiliencia. 7
No debe suponerse que la resiliencia sea ms frecuente entre ricos que entre pobres, o ms propia de unos u otros; parece ms conveniente metodolgicamente suponer primero que sea igual entre ricos y pobres, y que son los entornos los que varan sistemticamente. La desigual distribucin de los factores de proteccin y riesgo es la que diferencia los entornos, de tal manera que, si los sujetos resilientes (y no-resilientes) se distribuyen en principio de igual forma en todas las (sub)poblaciones, la proporcin de ambas clases de sujetos en diferentes entornos dice de la distribucin de los riesgos y protecciones en dichos entornos, y no lo dice de la resiliencia.8 As, de acuerdo con un ejemplo epidemiolgico sacado de un estudio reciente,9 el tabaquismo surte efectos mayores y ms graves en los estratos socioeconmicos bajos que en los estratos altos; se atribuye esta diferencia al estrs crnico vinculado con el sentirse impotente, que es mayor entre pobres y en ambientes contextuales pobres. El sentimiento de impotencia y desesperanza se
7
GROTBERG, MELILLO & SUREZ OJEDA, o.c, GROTBERG (1999); VAILLANT & DAVIS (2000).8
p. 23. Las referencias internas de la cita son:
Este es el mismo razonamiento de DURKHEIM (2004): la tasa de suicidio es lo que interesa (no el suicidio), como indicador de anomia, para referirse a diferentes tipos de normatividad y cohesin social.9
BUDRYS.
(2003), segn resea de ALTER (2005). Otra resea: DIETZ (2004).
11
incrementa, por supuesto, con la desorganizacin social, la degradacin del ambiente urbano, la inseguridad, etc. Un aporte decisivo en el que se apoyan las iniciativas actuales en resiliencia, ha sido la obra de Urie Bronfenbrenner (1917-2005), de quien se recoge, en particular, su concepto ecolgico del desarrollo de la personalidad, para una clasificacin de los factores de riesgo y proteccin, que conviene ahora examinar.10 Las caractersticas de la personalidad deben concebirse, no como estados de cosas, sino como el resultado de un proceso de mutua y progresiva acomodacin entre el sujeto y su entorno cambiante, sabiendo adems que el ser humano pequeo involucrado aqu est en curso de desarrollo. En el desarrollo del sujeto, los procesos adaptativos se dan entre l y su entorno inmediato, por supuesto; pero el entorno inmediato resulta a su vez de mltiples influencias recprocas entre entornos sucesivamente englobantes. Los factores de proteccin y de riesgo que alcanzan el entorno inmediato tienen, desde luego, procedencias cada vez ms lejanas e influencias cada vez ms contextuales. Estos conceptos dan lugar a una especie de topologa causal interesante. Se distingue una jerarqua de entornos o sistemas concntricos en torno al sujeto: Los microsistemas son los entornos inmediatos del sujeto, en los que este interacta con otros sujetos, cara a cara: el hogar, el vecindario, el grupo de pares; para un nio o un joven, la escuela; para un adulto, el lugar de su trabajo, etc. Los microsistemas son mundos de hbitos bien anclados, de por s poco dados al cambio; El mesosistema est formado por las relaciones entre los microsistemas de los que es parte el sujeto; se ampla cuando el sujeto entra en un entorno (microsistema) nuevo. Por facilitar la prctica y comparacin de hbitos eventualmente heterogneos (pues pertenecen a microsistemas diferentes), el mesosistema es el lugar en el que pueden potenciarse hbitos nuevos;
10
BRONFENBRENNER
(2002); haba publicado un trabajo precursor: en MACCOBY & al. (Eds.)
(1958).
12
El exosistema rene los contextos sociales que inciden en el sujeto sin que ste forme parte de ellos y en los que, desde luego, l no incide. El exosistema es el mundo de las influencias indirectas sobre el sujeto; por tanto, el exosistema es el mundo ambiente del sujeto, su contexto. Entran en el exosistema, por ejemplo, el lugar de trabajo de los dems miembros del hogar, los medios de comunicacin masiva, la legislacin y las polticas pblicas; El macrosistema, finalmente, es el ms englobante: la sociedad, su cultura y las subculturas que caracterizan sus diferentes estratos sociales, regiones, grupos tnicos y religiosos. El macrosistema es el contexto de los exosistemas.
Los factores se discriminan segn afectan directa o indirectamente al sujeto: Los factores proximales son los que afectan directamente al sujeto, es decir, los factores que integran los diferentes microsistemas del sujeto, y su mesosistema; Los factores distales son los que no afectan directamente al sujeto sino a travs de mediadores. Los factores distales son contextuales.
La profesin de los padres no constituye un microsistema, sino un factor y si as puede decirse un factor plural. Para el nio, en efecto, es un factor proximal por cuanto, en el hogar principalmente, la profesin de los padres incide en el tiempo que estos le dedican al nio, incide en el inters que estos puedan manifestarle por las tareas escolares, etc.; y es adems un factor distal por cuanto influye en el nio, pngase, por la estimacin que en la escuela pueda suscitar esta profesin. Un factor puede incidir, pues, de diferentes maneras a la vez. Adems, varios factores pueden avenirse o compensarse, y as incidir en un sujeto. Viene al caso referir aqu el esquema conceptual de la incidencia de los factores, que es usual en el test causal clsico del anlisis de sendas (path analysis). Presenta distinciones cnsonas con las de Bronfenbrenner, que se enuncian en los siguientes trminos derivados del clculo estadstico:
13
La incidencia directa de un factor A sobre X (siendo X el sujeto o el asunto sometido a la incidencia de factores, segn el esquema causal que se somete a prueba estadstica); La incidencia indirecta de A sobre X, que es la que se da por medio de B, como en un efecto domin: A incide en B, y B (que, desde luego, tiene en s algo de A) incide en X; La interaccin de C y D, conjuntamente, sobre X, es decir, el mutuo refuerzo de C y D para incidir, como un conjunto, sobre X. Si lo que interesa es la medicin de la incidencia global de factores sobre X, puede tenerse, en ese caso, a C y D como si fuesen un solo factor E, si bien debe suponerse que su consideracin separada tiene razones conceptuales; La suma de todas las incidencias directas (de A, B, C,... N) sobre X; La suma de todas las incidencias indirectas sobre X; La parte de X que no resulta de las incidencias directas e indirectas de los factores que han sido considerados en el esquema causal. Dejando de lado problemas tcnicos de medicin, se espera que la suma de los efectos indirectos sobre X, sea mayor que la suma de los efectos directos. Si el esquema de las incidencias que ha sido ideado (sea, el esquema de las vas segn las cuales se dan las incidencias, de donde el nombre de anlisis de sendas) es apropiado, la suma de los efectos directos e indirectos debera resultar considerablemente superior a la parte de X que queda inclume, es decir, la parte de X no afectada por los factores considerados en el esquema. La parte inclume de X comprende la parte inmune o invulnerable, propia o intangible de X, ms la incidencia en X de factores que no han sido tomados en consideracin en el esquema; pero el anlisis correlacional no permite dirimir ambas partes. Esta disquisicin sirve para notar que: Los efectos indirectos y, en particular, la acumulacin o suma de ellos, aluden a las incidencias contextuales (suelen ser mayores que la suma de los efectos directos); La parte inmune de X debiera corresponder a la resiliencia de X.
14
Ahora bien, la topologa de Bronfenbrenner puede ayudarse de algunas precisiones del anlisis de sendas y, a su vez, debera ayudar a plantear esquemas causales estratificados o, al menos, interpretaciones que tomen en cuenta la estratificacin de las incidencias. 2. C A P A C I D A D E S Y E Q U I D A D El enfoque del empoderamiento 11 trae la consideracin de la capacidad y fortaleza de las personas, del control o dominio que tengan o adquieran sobre el entorno, para su realizacin personal. Esta capacidad debe promoverse, y es esa la que debe tenerse en mente cuando se trata de evaluar las condiciones de vida de una poblacin y, en particular, la condicin de los pobres y de la lucha contra la pobreza. En este sentido, la comparacin del desarrollo de los pases, que contempla, adems del nivel del Producto Interno Bruto (PIB) per cpita, el ndice de Desarrollo Humano (IDH), tiende a complementarse actualmente con la elaboracin de indicadores de empoderamiento o potenciacin.12 Lo que interesa aqu no es el aspecto de la comparacin entre pases, sino la manera de conceptuar el dominio o control que se tenga sobre las desiguales condiciones de la realizacin personal en el pas, en forma tal de poder describir este dominio y sus diferenciaciones, discernir sus dimensiones y niveles, y comprobar sus modificaciones. El dominio (empoderamiento) es una combinacin (a) de capacidades con (b) una estructura de oportunidades; se aplica con (c) intensidad variable en (d)
La voz traduce el sustantivo ingls empowerment, por el verbo to empower (otorgar un poder, autorizacin). En este mismo sentido de capacitacin legal, el DRAE reporta el sustantivo apoderamiento y el verbo apoderarse (tomar posesin); as tambin reporta empoderar como voz anticuada por apoderar, mas no el sustantivo empoderamiento. Con todo, el neologismo empoderamiento parece imponerse ante los vocablos apoderamiento o potenciacin que siguen disponibles (aun cuando hay un ndice de potenciacin de gnero, IPG, dentro del ndice de Desarrollo Humano). Ntese que existe una literatura especfica sobre empowerment en el sentido de la cogestin empresarial, participacin del personal en la gerencia. Vase ALSOP & HEINSOHN (2005), 122 p.; tambin un Draft paper previo: ALSOP, HEINSOHN & SOMMA ( 2004). El empoderamiento es el planteamiento focal en la lucha contra (Ed.) (2002). Consltese en internet: la pobreza: NARAYAN www.worldbank.org/empowerment12
11
15
mltiples campos y (e) niveles del entorno. Son, pues, cinco facetas que se ha de considerar en el dominio, vindolo, bien sea, como un estado de cosas, bien, como un proceso de mayor o menor potenciacin, mejora o deterioro. Las capacidades de accin (Agency) son los recursos propios que pueden movilizarse (agenciarse) en determinada circunstancia u oportunidad; es la dotacin o el capital disponible en un individuo o una colectividad. Se trata tanto del recurso psquico, como del recurso material, financiero, educacional, organizacional, e informacional. Comienza con la capacidad (o la reducida capacidad) de concebir opciones, alternativas o aspiraciones en cuanto a la propia condicin de vida, y prosigue con la capacidad de obrar para llevarlas a efecto ms o menos amplio y exitoso (o con la incapacidad de alcanzarlas, que redunda en frustracin). Las capacidades se ejercen en el marco de reglas de juego, tales y como estas se imponen efectivamente en su entramado de normas formales e informales. Estas reglas son las propias instituciones, tomadas en el amplio sentido que el vocablo tiene en etnografa, a saber, el de los comportamientos predecibles y replicables porque responden a juegos bien conocidos. Este contexto en el que se ejercen las capacidades, se califica igualmente como la estructura de oportunidades, que es, pues, el marco del juego vigente o efectivo para determinadas personas o colectividades en un momento dado, marco que se tiene por altamente diferenciado segn el estrato social y la localizacin territorial, digamos, segn la posicin geosocial. Se reconoce, desde luego, en la idea de estructura de oportunidades, el propio concepto de orden social, pero visto no tanto en su totalidad, sino ms bien como perspectiva desde la posicin de determinado actor. Las capacidades y la estructura de oportunidades circunscriben, desde luego, el abanico de acciones inmediatas y de cursos de accin posibles a partir de cada posicin geosocial. Aqu es donde se aplica la reivindicacin de la equidad social, inherente al enfoque del empoderamiento o de las capacidades reales,13 igualdad de
13
El enfoque de las capacidades o habilidades reales para alcanzar los objetivos que la propia gente tiene por valiosos en la vida (antes que el enfoque del disfrute de bienes primarios, pero que incluye el acceso a los mismos; antes que el de los derechos formales, pero que incluye las libertades) es el que Amartya Sen defiende, desde hace ms de veinte aos, en el estudio de los factores del desarrollo. Est citado explcitamente entre los
16
la dotacin inicial e igualdad de la estructura de oportunidades, sea, existencia y aplicacin de reglas que funcionan de igual manera para todos en iguales condiciones,14 sea tambin, derecho de todos a vivir en una sociedad cuyas instituciones sean justas, es decir, equitativas. En este sentido es cmo se proclaman y especifican derechos humanos, civiles y sociales a medida que se identifican desigualdades significativas, y se enumeran las capacidades o los empoderamientos correspondientes con que urge que sean dotados los individuos y las colectividades, para que impere la equidad en las sociedades o el mundo. Ahora bien, el dominio se presenta en diferentes formas o, mejor dicho, se da acorde con grado o con intensidad variable. El primer grado es la inclusin, sea el mero acceso que pueda tenerse al juego vigente, o el encontrarse envuelto en l. El grado mayor es el propio control del juego e inclusive la potestad de definirlo. Entre ambos, puede distinguirse un grado de participacin, como sera el de involucrarse en el juego, tener voz en l; y un grado de influencia, como sera el de incidir en las decisiones que sean all relevantes, tener voto y veto. En esta consideracin, no se debe recargar demasiado el aspecto decisional del dominio, por cuanto se trata ms bien de la capacidad de disponer de los provechos del juego u orden vigente. Los campos en los que se dan las interacciones e interdependencias son numerosos, y pueden enumerarse de conformidad con las especializaciones de la vida colectiva, o con sus codificaciones usuales: los campos de la poltica y del Estado, de la seguridad, la legalidad y la justicia; de la economa de los recursos, bienes y servicios; de la vivienda, la salud, el empleo, la educacin y la cultura; de la vida asociativa y la convivencia diaria en el hogar y la vecindad.
antecedentes del proyecto de medicin del empoderamiento (vase la nota anterior): SEN (1985; 2004). Citan tambin, por la consideracin de las instituciones en economa, por supuesto, a: NORTH (1993). Vase tambin NUSSBAUM & SEN (Eds.) (1996). Inequidad se referira a desigualdad, injusticia; pero la palabra no figura en el DRAE; iniquidad se refiere a maldad. Comprese con el ingls que tiene inequity (injusticia) que se opone a equity (equidad, justicia), e inequality (desigualdad). El adjetivo inicuo califica lo que es a la vez contrario a la equidad (iniquitous) y malvado (wicked).14
17
En todos los campos, hay lugar para considerar el dominio diferencial de las personas y de los actores colectivos, como tambin para discriminar el aspecto del disfrute y los aspectos de la inversin y la produccin. En todo caso, estos aspectos se reparten en diferentes niveles de condicionamiento y, correlativamente, niveles de incidencia del eventual dominio de los actores en los mismos. Los niveles se entienden de la cercana del actor a la fuente de su condicionamiento, es decir, de la proximidad de las causas de su situacin o posicin. Es corriente, en efecto, hablar de causas prximas y lejanas de algn acontecimiento; puede pensrselas igualmente de situaciones o circunstancias, como tambin de posiciones geosociales. Sin entrar en la diversificacin de esquemas causales, conviene marcar por lo menos tres niveles: micro, local o inmediato; meso, intermedio o contextual; macro, global o nacional. 15 Hay realidades especficas de determinado nivel (la inflacin, por ejemplo, es evidentemente macro) y hay tipos o campos de accin que son propios de actores colectivos especficos (la negociacin colectiva de determinadas condiciones de trabajo, por una parte y, por otra, la legislacin del trabajo). Los cuatro grados del dominio (acceso, participacin, influencia, control) son, desde luego, aplicables en los tres niveles de condicionamiento e incidencia.16 3 . U N MAP A D E P O S I C IO N E S GEO SO CIALES Las condiciones de vida en Venezuela, comoquiera que se las mida, obedecen en su diversidad, ante todo a la estructura urbano-regional del pas, sea, al ordenamiento del territorio; y obedece, por supuesto tambin, a la estratificacin socio-econmica en que se distribuyen los hogares. 17 Localizacin y estratificacin plasman entre
Eso hace pensar, por supuesto, en la distincin de los entornos de Bronfenbrenner, mencionados arriba. El proyecto del Banco Mundial, sealado anteriormente (ALSOP & al.), de estudio y comparacin internacional de la potenciacin o del empoderamiento de los pobres, contempla una estimacin de la capacidad (6 aspectos) y estructura de oportunidades, determinantes de 4 intensidades del dominio, en 3 niveles de 9 campos.17 16
15
En otros pases, los contrastes en cuanto a las condiciones de vida pueden responder en primer orden a otras categoras (categoras tnicas, por ejemplo), que no tuviesen una evidente proyeccin urbano-regional. Las que se presentan aqu son las lneas de fractura en Venezuela. Vase la contribucin de COLMENARES (2005), la comparacin de municipios
18
ambas como se ha sealado en el aparte anterior los alcances del desarrollo nacional, a saber, la estructura de las oportunidades que el pas ofrece a su poblacin. Digamos que ambas son como las coordenadas de la equidad, por cuanto generan el espacio (geosocial) de las posiciones que demarcan, cada una para los hogares que las ocupan, el abanico de cursos posibles de sus futuras condiciones de vida. El mapa de estas posiciones debe ser delineado, de pronto, para darlo a conocer como tal; pero ms an, para construir a partir de l un marco muestral de las posiciones tpicas que, en su conjunto, representen adecuada y proporcionalmente la diversidad de las condiciones de vida vigentes en el pas. As, sern ms pertinentes las comparaciones, los diagnsticos y monitoreos, porque existir un mapa de las posiciones distintivas, es decir, significativas en el nivel nacional. Un tal modelo de pas importa, desde luego y por igual, en la referencia de estudios cuantitativos como cualitativos. Se anticipa de seguidas, a ttulo de ilustracin, los resultados de un intento diseado para la Venezuela contempornea, a partir de la Encuesta de Hogares (EHM) del Instituto Nacional de Estadstica (INE). 18 Se trata, pues, de hacer operacionales dos macrovariables: la estructura urbano-regional del pas y la estratificacin socioeconmica de la poblacin. Sin entrar aqu en la consideracin tcnica de las respectivas categorizaciones, el resultado final es una quincena de posiciones geosociales tpicas. A continuacin, el detalle. a) mbitos urbano-regionales La delimitacin de mbitos urbano-regionales representativos del desarrollo urbano-regional del pas, mediante la consideracin del tamao de los centros poblados y de la cercana de los mismos a la ciudad capital. Estos mbitos son, a lo ms veintisis, cuando se considera una encuesta de hogares, como la que proviene decon poblaciones predominantemente indgena, afrodescendiente y criolla, confirma que los indicadores de pobreza se relacionan ms con la ruralidad que con la etnia.18
Es el resultado de un largo empeo de CISOR en el anlisis y el procesamiento directo de encuestas de hogares, para definir los conjuntos poblacionales cualitativamente homogneos y representativos de las condiciones de vida en el pas. La primera publicacin al respecto es: Las disparidades en las condiciones de vida de la poblacin de Venezuela: un acercamiento sinttico a partir de un procesamiento directo de la Encuesta de Hogares 1990 en Socioscopio, 1, 1993, pp. 25-61
19
la aplicacin de muestras del INE (podran ser ms si se tratase de un censo). Para algn indicador sencillo, como puede ser un porcentaje o un promedio, puede uno valerse de estos veintisis mbitos. Pero, para indicadores compuestos o caracterizaciones que suponen el cruce de variables, es prudente juntar mbitos, en forma tal de acumular casos en cantidad suficiente como para soportar tales cruces; as, los veintisis se agrupan en seis grandes mbitos. Los mbitos reflejan el desarrollo diferencial del hbitat, en las oportunidades de todas clases: sanitarias, ocupacionales, educacionales, culturales, etc. que se dan en la ciudad capital y las ciudades principales, en contraste con las que caracterizan las ciudades menores y los poblados rurales; vase el cuadro 1. Los seis grandes mbitos urbano-regionales son: El rea urbana mayor del centro del pas, que, para el ao 2000, representa 27% aproximadamente de la poblacin del pas, con: (U1) el rea de Caracas, que comprende 12% de la poblacin; (U2) las ciudades mayores de la regin central (Maracay y Valencia) con sus ciudades satlites, y los satlites de Caracas (el Estado Vargas, Los Teques, Guarenas), que representan 15% de la poblacin; El rea urbana del interior, que representa 28% de la poblacin, con: (U3) las dems ciudades mayores del pas (Maracaibo, Barquisimeto, BarcelonaPuerto La Cruz, Ciudad Guayana), que representan conjuntamente 9% de la poblacin; (U4) casi todas las ciudades medianas, mayores de 50 mil habitantes, que representan en total 19% de la poblacin; El rea rural que comprende 45% de la poblacin del pas, con: (U5) algunas ciudades medianas (como Carora, El Viga), las ciudades pequeas (como Villa de Cura, Zaraza, Cumanacoa, Chivacoa, La Grita) y dems mayores de 2500 habitantes; ese conjunto comprende 3% de la poblacin;
20
(U6) la poblacin dispersa en poblados menores de 2500 habitantes, menos los del centro del pas, que representa 12% de la poblacin total. Cuadro 1 Algunos indicadores socio-econmicos por mbito urbano-regional. Venezuela 2000mbito urbano-regional Indicador Urbano Urbano Urbano Rural Rural Caracas mayor mayor medio disperso aglomerado centro interior U1 U2 U3 U4 U5 U6 12 14 9,9 15 16 8,7 9 8 8,1 19 18 7,7 33 32 6,8 12 12 4,6 Venezuela
Poblacin total (%) Poblacin ocupada (%) Escolaridad media (aos) a alcanzada por los ocupados Ingreso medio del hogar b (por media nacional = 100)
100 100 8,1
171
117
110
104
89
67
100
Poblacin ocupada por rama de actividad c (%) Agricultura Industria Intermediacin Detal Servicios 21 22 30 27 1 27 17 31 24 1 25 16 35 23 100 13 22 10 20 35 100 3 23 12 35 27 100 20 16 10 21 33 100 10 21 12 32 25 100 19 13 11 23 34 100 51 13 5 20 11 100 9 7 14 30 40 100 10 22 13 31 24 100 16 19 11 20 34 100
Venezuela 100 100 Poblacin ocupada por sector de actividad (%) Sector pblico Sector privado: >20 empleados 5-20 empleados 2-4 empleados Cuenta propia Venezuela 17 30 15 10 28 100 15 28 9 15 33 100
Fuente: INE, Encuesta de hogares, primer semestre 2000. Procesamiento directo CISOR, datos no oficiales. (a) No se cuentan los aos de preescolar. (b) Ingreso medio del hogar, por concepto de trabajo, por unidad adulto-equivalente. (c) En Industria: minas, manufacturas y construccin. En Intermediacin: Banca, seguros, inmuebles, transporte, servicios a empresas, comercio mayorista. En Detal: comercio minorista, restaurantes y hoteles.
21
b) Estratos sociales La delimitacin de estratos sociales resulta del cruce de dos conjuntos de variables (no de la aplicacin de puntajes): por una parte, de la apreciacin de la calidad de la vivienda ocupada por los hogares (calidad estructural, disponibilidad de servicios sanitarios bsicos, comodidades internas; y, por otra parte, de una calificacin del status socio-ocupacional y educacional del hogar. La vivienda revela un nivel de disfrute de riquezas materiales; el status del hogar funge como un indicador de capacidades para el desarrollo personal. La calidad de la vivienda est categorizada en diez niveles, que se agrupan en cinco, y finalmente en tres para los efectos de la descripcin del estrato social. Los rasgos distintivos finales son: en primer lugar, el acceso a servicios sanitarios y de agua, 19 que sea correcto o no lo sea (esto dice del acceso, no de la calidad y regularidad del servicio de acueducto); en segundo lugar, la calidad estructural de la vivienda (las paredes si no son de bloque y, principalmente, los techos segn sean esos de lmina metlica o fibrocemento o sean de tejas o platabanda). Para el ao 2000, la situacin de la vivienda vena siendo la siguiente: v1) la vivienda peor (25%) que, sin que importe su calidad estructural, se caracteriza por disponer de servicios sanitarios y de agua, deficientes o solamente regulares; o si no, que sea un rancho con paredes que no sean de bloque; v2) la vivienda regular (42%) que es la casa con paredes de bloque y techo de lmina (metlica o de fibrocemento), y que tiene acceso correcto a servicios sanitarios y de agua; v3) la vivienda buena (33%) que tiene techo de teja o platabanda (lo que incluye todos los edificios) y que tiene acceso correcto a servicios sanitarios y de agua.
19
Debera ser, de manera general, el acceso a las redes urbansticas mnimas, que incluyen, adems de las cloacas y el acueducto, el acceso vial y el servicio elctrico. El dato estadstico disponible en la EHM no cubre viviendas que no dispongan de electricidad, como tampoco seala los accesos viales.
22
El status ocupacional y educacional del hogar contempla siete niveles, que se agrupan tambin en cinco, y finalmente en tres para los efectos de la descripcin del estrato social. Se trata del clima educacional del hogar, considerado principalmente a travs del nivel educacional (alto, medio, bajo) alcanzado por los que han concluido su escolaridad, y del status ocupacional del que lo tiene ms elevado en el hogar (oficio manual o no manual, alto o bajo). Para el ao 2000, la distribucin de los hogares vena siendo la siguiente: 20 h1) oficios manuales altos o bajos, sin perspectivas educacionales altas (48%); h2) oficios no manuales, sin perspectivas educacionales altas (41%); h3) oficios no manuales, o manuales altos, siempre con perspectivas educacionales altas (11%). La combinacin de estas dos escalas determina los cinco estratos que se denominan: A (el ms afortunado), B, C, D, E (el de menos recursos). As identificados, los estratos denotan condiciones relativamente estables (no meramente coyunturales) de los hogares. Los individuos pertenecen al mismo estrato de sus hogares. Para determinados propsitos, se agrupan an los estratos en (AB) (CD) (E).
20
Dejando fuera de clculo un 10% de casos no bien clasificados.
23
c) Posiciones geosociales Las posiciones geosociales resultan como se ha dicho de la combinacin de los mbitos urbano-regionales con los estratos sociales; son treinta, desde luego, como se ve en el cuadro 2-1, donde figura adems la proporcin de la poblacin nacional correspondiente a cada posicin. Ntese que no hay poblacin en las posiciones altas del rea rural dispersa (U6). Ahora, un examen detallado de las caractersticas diferenciales de las poblaciones segn la posicin que ocupan, ha permitido destacar posiciones tpicas, distintivas de las condiciones globales de vida, que son las que se ensean en el cuadro 2-2. los siguientes dos cuadros, se ofrecen sendos indicadores elementales para ilustrar noms las marcas de estas posiciones. Una medida sinttica del nivel de vida, como es el ingreso familiar mediano por unidad adulto-equivalente (ingreso obtenido por remuneracin del trabajo), figura discriminada por posicin geosocial tpica, en el cuadro 2-3; se observa que la poblacin que se encuentra en los estratos medios y bajos del Interior, que representa 61 % del pas, vive por debajo del nivel mediano nacional, pero que en ella hay an mucha variacin. As, tambin, en el cuadro 24, el nivel de escolaridad media alcanzado por los ocupados, en cada posicin geosocial, ensea que los estratos medios y bajo de todo el pas ostentan una escolaridad inferior a la bsica, que slo los estratos altos ostentan un nivel equivalente al bachillerato; en los estratos altos, no se aprecia casi diferencia segn los mbitos urbano- regionales, mientras las diferencias entre lo urbano y lo rural se notan en los estratos medios, y se acentan en el estrato bajo. Recurdese que la delineacin de posiciones geosociales apunta hacia el diseo de un muestreo. Se intenta la enumeracin de los marcos distintivos concretos que dimensionan y especifican los cursos posibles para la condicin de vida de las poblaciones. La idea de presentar el conjunto de las posiciones como un mapa, no slo refuerza la referencia espacial de grandes desigualdades en el desarrollo del pas, sino que tambin insina que entre las posiciones hay caminos para la movilidad horizontal y vertical de los hogares. Las muestras que puedan sacarse acorde con las posiciones geosociales deberan servir, bien para profundizar en la sistemtica de los contextos (estructuras de oportunidades), bien, sobre todo, para un estudio pormenorizado (cualitativo) de las estrategias concretas de las gentes en sus desempeos vitales.
24
Cuadro 2-1 Distribucin proporcional de la poblacin segn mbito urbano-regional y estrato. Venezuela 2000mbito urbano-regional Centro Estrato Caracas Urbano Urbano mayor mayor U1 U2 U3 2 7 1 1 1 2 5 2 4 2 1 2 2 2 2 Interior Urbano medio U4 1 4 4 6 4 Rural aglomerado U5 1 3 8 13 8 Rural disperso U6 2 3 7 Venezuela
alto
A B C D
7 21 19 30 23
bajo E
Venezuela 12 15 9 19 33 12 100 Fuente: INE, Proyecciones de poblacin. Procesamiento directo de CISOR, no oficial.
Cuadro 2-2 Distribucin proporcional de la poblacin en posiciones geosociales tpicas de las condiciones de vida. Venezuela 2000mbito urbano-regional Centro Estrato Caracas U1 alto A B medio C D bajo E 8 3 27 4 6 28 10 21 8 45 5 7 49 23 100 9 7 3 5 4 28 Urbano mayor U2 Urbano mayor U3 Interior Rural Urbano aglomedio merado U4 U5 Venezuela
Rural disperso U6
VenezuelaFuente: cuadro 2-1.
25
Cuadro 2-3 Ingreso familiar medio por concepto de trabajo, por unidad adultoequivalente, segn posicin geosocial tpica. Venezuela 2000mbito urbano-regional Centro Estrato Caracas U1 alto A B medio C D bajo E 100 81 66 58 70 108 92 91 89 75 91 217 Urbano Urbano mayor mayor U2 U3 144 165 Interior Rural Urbano aglomedio merado U4 U5 165 144
Rural disperso U6
Venezuela
175
Venezuela 141 106 83 100 Fuente: INE, Encuesta de hogares, primer semestre de 2000. Procesamiento directo de CISOR, no oficial. La poblacin en estudio es la que vive en hogares familiares que tienen ingreso por concepto de trabajo. El ingreso mediano (=100) para el primer semestre de 2000, es Bs. 67 511 mensuales.
Cuadro 2-4 Aos de escolaridad media alcanzada por los ocupados, segn posicin geosocial. Venezuela 2000mbito urbano-regional Centro Estrato Interior Rural disperso U6 10,9 Venezuela
Rural Caracas Urbano Urbano Urbano mayor mayor medio aglomerado U5 U1 U2 U3 U4 10,3 10,8 11,1 11,1 10,5
alto
A B
medio C D bajo E
7,5 6,9 9,2
7,6 6,2 7,8
7,4
7,2 5,6 6,2
6,0 4,1
7,1 5,8 8,1
Venezuela
Fuente: INE, Encuesta de hogares, primer semestre de 2000. Procesamiento directo de CISOR, no oficial.
26
B. LA INS E RCIN OC U PA CI ON A L Despus de la bonanza petrolera y el consumismo de la segunda mitad de la dcada de los aos 1970, la devaluacin de 1983 y el inicio de la aplicacin de polticas de ajuste macroeconmico, la proporcin de hogares pobres aument notablemente en Venezuela.21 El trabajo que ha coordinado Cecilia Cariola22 en los aos 1986 y 1987, en ocho barrios populares urbanos de Caracas y varias ciudades del Interior, para estimar lo que significa la precarizacin del empleo y el deterioro del ingreso, es un antecedente importante en el estudio cualitativo de la condicin de vida de los pobres en el pas.23 Lo utilizamos aqu, en primer lugar, para introducir los elementos analticos de una descripcin de los modos de insercin laboral. En otro aparte, volvemos a utilizar el trabajo de Cariola, por sus conceptos de estrategia del hogar. 1 . L OS C A S O S D E L E M P L E O P O P U L A R Miguel Lacabana describe la variedad de la condicin laboral de los habitantes de los barrios populares.24 El contraste principal es el que separa el empleo formal (en el sector pblico y empresas grandes) llamado tambin sector moderno, y el empleo informal (el resto del empleo) que gira en torno a los micronegocios. En el sector formal, se distingue un empleo estable en principio (llamado tambin
En el rea urbana, los hogares con ingresos por concepto de trabajo inferiores al costo de la canasta alimentaria, eran 6% en 1982, y pasaron a ser 17% en 1986 (CORDIPLAN, 1986, 1988,); paralelamente, el sector informal que se haba mantenido en 32 % del empleo en torno al ao 1980, pas de 38 a 42% entre 1982 y 1986 (OCEI, 1997).22
21
CARIOLA (Coord.), (1992).
No parece haberse publicado otro trabajo de este alcance desde entonces. El CENDES anuncia un nuevo libro: CARIOLA & LACABANA (2005), producto de un estudio realizado a finales de los aos noventa en Caracas, para analizar la heterogeneidad social de la pobreza, como producto del avance de procesos excluyentes y de desigualdad asociados a las polticas neoliberales, los cuales configuraron la profunda crisis social del fin de siglo.24
23
Miguel LACABANA (2005)
27
primario), 25 y un empleo precario. El sector informal est presentado principalmente como el de una actividad precaria, que elude las regulaciones oficiales y se desenvuelve principalmente dentro del propio barrio, campo del trabajo subcontratado a domicilio, del rebusque ocasionalmente ilegal, del trabajo infantil. Sin embargo, se indica la importancia de las bodegas, peluqueras y dems servicios personales y de los hogares, incluyendo oficios de la construccin y de reparaciones mecnicas u otras, como tambin de las lneas de transporte; son negocios que, aun cuando pequeos, bien podran tenerse por formales. Los datos recogidos sistemticamente en el trabajo de campo son de hace veinte aos, pero sern de mucho inters cuando se disponga de datos recientes comparables muestran, en efecto, la importancia de los empleos formales dentro del barrio, como tambin de un sector microempresarial (con trabajadores independientes, patronos y asalariados) al lado de las ocupaciones propiamente precarias. Desde luego, la divisin formal-informal, cruza- da con la distincin estable-precario, produce cuatro categoras. En el cuadro 3, los datos que describen la situacin en barrios populares urbanos de Caracas y de ciudades del Interior, muestran que: (1) una amplia mayora de los empleos son del sector formal, distribuidos en dos partes aproximadamente iguales, entre empleos estables y precarios, en ambos lugares; (2) predomina el empleo precario en el sector informal; (3) si bien el empleo informal es ms a menudo precario que el empleo formal, las diferencias proporcionales no son tantas como para asimilar lo formal con la estabilidad, lo informal con lo precario; de hecho las pruebas estadsticas no permiten concluir en una relacin significativa; (4) estas proporciones se refieren al empleo de personas que viven en barrios; para otras personas, las respectivas proporciones pueden ser diferentes. En cuanto a las remuneraciones correspondientes a las cuatro categoras de empleo, la estructura es similar en ambos contextos urbanos, con una remuneracin parecidamente superior, tanto del empleo formal para con el informal, como del estable para con el precario. Hay una diferencia en el nivel de las remuneraciones, que no aparece en este cuadro porque los promedios se equiparan a 1 en ambos
25
Primario en contraposicin a secundario, en referencia a una teora de la fragmentacin del mercado de trabajo, que se explicar luego.
28
contextos urbanos, mas s se aprecian en el cuadro 4, siguiente de algo ms de 10 % entre los promedios de Caracas (mayores) y del Interior (menores). Finalmente, si bien una parte de los ocupados trabaja dentro del barrio, no es el caso sino para un trabajador de cada cuatro o cinco; adems, el sector informal no se concentra en el barrio. 26 El trabajo coordinado por Cecilia Cariola presenta como es de esperar una clasificacin de las actividades informales de los barrios que fueron objeto del estudio; esta clasificacin se refleja en el cuadro 4. 27 (1) En primer lugar, se consideran las unidades econmicas informales, que son micronegocios o microempresas. Funcionan en locales apropiados, dedicados al comercio y a los servicios (bodegas, talleres mecnicos y de reparacin de electrodomsticos, peluqueras, etc.) o a la produccin de bienes (talleres de herrera, carpinteras, fabricacin de ropa, etc.). Desde el punto de vista del empleo, se distingue all dos condiciones: (1a) la del patrn o del trabajador por cuenta propia, y (1b) la del asalariado. (2) Vienen, en segundo lugar, las unidades de trabajo informal, que no disponen de local propiamente dicho. En esta categora, van: (2a) unidades familiares de trabajo, de venta o produccin desde la vivienda o en quioscos callejeros; y (2b) unidades de trabajo unipersonal que abarcan a trabajadores por cuenta propia sin local, personal del servicio domstico, artesanos sin bienes de capital. (3) Finalmente, las actividades ilegales (que no fueron objeto de estudio).
El barrio como lugar de trabajo es el tema de un captulo especfico del libro de Cariola (DARWICH, 2002) eso representara de 5 a 9 % del empleo total, de acuerdo con los datos del cuadro 3. En cuanto al empleo informal dentro del barrio, adems del comercio y los servicios personales [y el transporte, debemos agregar], es el campo del trabajo infantil que ms fcilmente se lleva a cabo en el barrio y de la mujer, en cuanto ocupacin complementaria de otra (que puede ser del sector formal o informal).27
26
Cecilia CARIOLA, o.c., Anexo 1, Grfico IV-1.
29
Cuadro 3 Caractersticas del empleo por sector y remuneracin media en algunos barrios populares urbanos de Caracas y el Interior, 1987
Caracas a Empleo Total estable precario
Interior a Empleo Total estable precario
Distribucin relativa de los ocupados Sector formal informal Total 38 10 48 31 21 52 69 31 100 28 18 46 29 25 54 57 43 100
formal informal Total
Nivel relativo de las remuneraciones 1,3 0,9 1,1 1,2 0,8 1,1 1,1 0,7 0,8 1,1 0,7 0,9 1,1 0,8 1 1,2 0,8 1 Ocupados segn trabajan fuera o dentro del barrio fuera dentro fuera dentro 69 31 100 51 31 82 5 13 18 57 43 100
formal informal Total
55 19 74
14 12 26
Fuente: Cecilia CARIOLA (Coord.), (1992). Anexo 1. Reelaboracin propia de los cuadros de las series III-3 y III-10. (a) Tres barrios en Caracas: La Culebrilla, Caucagita, Brisas del Paraso (742 ocupados); Valle Lindo en Puerto La Cruz, La Lucha en Barquisimeto, y Las Malvinas en Ciudad Guayana (494 ocupados). Se dejan de lado otros dos barrios del Interior que presentan una situacin intermedia.
30
Esta clasificacin luce apropiada y fcil de aplicar, aunque se precisa alguna observacin. Los choferes (taxistas o de lnea) deben clasificarse en la categora (1), aun cuando no trabajan en un local especial, sino en la calle; en (1a) si son dueos del vehculo o son socios de la lnea; pero deberan clasificarse en (2b) si son avances o subcontratados por algn socio. Las unidades familiares (2a) sern tales porque las actividades en la vivienda o en quioscos permiten que se turnen en ellas diferentes miembros del hogar. Cuadro 4 Distribucin del empleo por sector y remuneracin media en algunos barrios populares urbanos de Caracas y el Interior, 1987Caracasa Personas Sector formal empleo primario empleo precario Sector informal Sector microempresarial patrono o independiente asalariado Independiente precario Total de los ocupados 10 5 5 21 100 6,4 7,7 4,8 4,0 5,9 18 8 10 25 100 5,8 6,7 4,9 3,8 5,3 69 38 31 Remuneracin b 6,3 7,3 5,0 Interiora Personas 57 28 29 Remuneracin b 5,9 7,1 4,7
Fuente: Cecilia CARIOLA (Coord.), (1992). Anexo 1. Reelaboracin propia de los cuadros de la serie III-3. (a) Tres barrios en Caracas: La Culebrilla, Caucagita, Brisas del Paraso (742 ocupados); Valle Lindo en Puerto La Cruz, La Lucha en Barquisimeto, y Las Malvinas en Ciudad Guayana (494 ocupados). (b) Remuneracin expresada por 1 = valor per cpita de una canasta alimentaria normativa, estimada por los autores en Bs. 508,30 mensuales para junio de 1987.
31
2. PARA L A R E F E RE N C I A A N AL T I CA D E L A I NS E R C IN O C U P ACI O N AL Para los efectos del estudio de las condiciones de vida (de pobres y ricos) el nivel de la remuneracin del trabajo es la referencia obvia, y a veces nica. Otra referencia, igualmente crucial, es la estabilidad y fragilidad del empleo. Ahora, conviene examinar las variedades y los factores de la estabilidad del empleo, como de la remuneracin, con miras a establecer una tipologa que d cuenta, por un lado, de los casos posibles dentro de un marco analtico que, por otro lado, permita limitar esos casos a los que fueran pertinentes para vislumbrar generalizaciones. Por el momento, se trata de sealar los puntos que no deberan pasarse por alto en las observaciones e indagaciones de campo. Entendamos la formalidad en referencia a la regulacin del empleo y del trabajo, del comercio y de la intervencin fiscal. Es la disciplina legal y administrativa de las actividades econmicas, impuesta por el Estado. As, la formalidad es el asidero de las polticas pblicas en las prcticas econmicas.28 La economa informal es la que escapa a la intervencin del Estado; es economa suelta. La informalidad va paralela de la exclusin, por desempearse fuera del campo en el que, para cualquier efecto, se acoplan los negocios y las polticas pblicas; ntese que, en este sentido, la exclusin no implica por fuerza la indigencia. Ahora, desde el punto de vista de los trabajadores, la formalidad se aprecia naturalmente en las modalidades y los niveles mnimos de la remuneracin, como tambin en la seguridad e higiene industrial y, por supuesto, en los beneficios de la seguridad social correspondientes a las contribuciones de patronos y empleados. La estabilidad del empleo, o su precariedad, es otra dimensin, pues, es en principio independiente de la formalidad o informalidad de las actividades econmicas. Si bien el Estado suele procurar la estabilidad del empleo, se dan trabajos precarios en negocios formales; y hay modalidades legales de la precariedad
Podra considerarse la formalidad en un sentido ms general de institucionalizacin y modernizacin del trabajo y de los negocios en referencia, desde luego, a la divisin y especializacin de las tareas de ejecucin, coordinacin y decisin, normalizacin y profesionalizacin de las mismas, etc. Todo eso hace el aparato econmico ms especfico, eficaz y previsible (eso es lo que se entiende por racionalizacin). En la medida en que se dan procesos similares en el aparato de Estado, es cmo se entiende aqu la formalidad, en la perspectiva de los aspectos sociales de las actividades econmicas.
28
32
(trabajo a destajo), y de la flexibilizacin del contrato laboral. Tambin se dan trabajos estables, o que resultan tales, en negocios informales. La presencia de un sindicato en la empresa suele disminuir la precariedad de los empleos. El nivel de la remuneracin del trabajo ms que las modalidades de la misma (sueldo, comisin, especie, etc.), que responden a la incidencia de las otras dimensiones entra ciertamente en consideracin para describir la insercin laboral. Una carrera laboral exitosa suele medirse por los aumentos sucesivos de la remuneracin, de tal manera que se espera que a ms edad o antigedad, mayor remuneracin. Suele considerarse tambin que el nivel de la remuneracin va acorde con el nivel de calificacin del empleado; eso se verifica en primera aproximacin, pero no hasta el punto de observarse una correlacin satisfactoria entre remuneracin y aos de escolarizacin; la correspondencia se da en trminos de peldaos en una y otra variable. Ahora, en el trabajo independiente, as como en la condicin de patrono, no es de esperar que la remuneracin (o la ganancia) vaya a la par de la escolarizacin o calificacin profesional. El nivel de la remuneracin est vinculado directamente a la calificacin del cargo (o del empleo) y por esta va, desde luego, al nivel o calificacin profesional del empleado. La subordinacin del trabajo es a su vez otra dimensin propia de la insercin laboral. Aun cuando la legislacin del trabajo trata casi exclusivamente del trabajo subordinado, esto no convierte esta modalidad de trabajo en trabajo formal, como bien se sabe, porque la subordinacin a un patrono no significa necesariamente el cumplimiento de la ley. La legislacin del trabajo trata de la subordinacin de los individuos (eventualmente sindicaliza- dos); pero hay formas de subordinacin de una empresa a otra que afectan estrechamente las condiciones del empleo en la empresa subalterna, en particular, la estabilidad y la proteccin sindical. El trabajo independiente (por cuenta propia) puede ser un negocio totalmente formal, pero puede encubrir una subordinacin que elude el imperio de la ley. A este respecto, vale citar un estudio reciente29 y mencionar las cinco categoras de subordinacin o subcontratacin que han sido detectadas en el pas:
29
IRANZO & RICHTER (2005). El captulo 4 (pp. 81-134) considera el caso de Venezuela.
33
(1) la empresa de trabajo temporal, cuyo personal (que puede ser permanente) es ofrecido como personal suplente sucesivamente en diferentes empresas; (2) la empresa contratista, suplidora fija de servicios exclusivos a una empresa contratante; las condiciones de trabajo en la contratista suelen ser inferiores a las que se dan en la contratante, siendo eso, por lo general, la razn de ser de la contratista; (3) la Cooperativa de Trabajo Asociado, modalidad nueva, promovida por el sector pblico para trabajos de limpieza, mantenimiento, vigilancia; los miembros no tienen entre s un vnculo de subordinacin laboral (no son empleados, sino socios cooperativistas), pero pueden (como patronos) contratar a asalariados temporales excepcionales. El sector petrolero practica esta modalidad en sustitucin de las empresas contratistas que se haban sumado al paro petrolero de diciembre 2002-enero 2003; (4) otras formas de flexibilizacin legal del trabajo, como es el trabajo dependiente disfrazado de autoempleo (casos de trabajo de costura a domicilio, taxistas, vendedores, etc.); (5) artificios urdidos para evadir las responsabilidades patronales (como exigir la firma de una renuncia sin fecha, al que se est contratando). Los casos que han sido contemplados hasta aqu proceden, probablemente todos, de procesos de diversificacin y reorganizacin (reingeniera) de las actividades econmicas, que se manifiestan en la fragmentacin del mercado del empleo;30 por eso, la insercin laboral no es meramente cuestin de tener acceso al mercado de trabajo, sino de saber a cul mercado, o fragmento de mercado de trabajo se tendr acceso. Los estudiosos distinguen al respecto dos procesos: la dualizacin y la segmentacin del mercado de trabajo y, dgase tambin, de los mercados en general.
30
MARSHALL (Ed.) (1994).
34
La dualizacin (por la que se habla de economas duales) se refiere a la existencia de empleos de estrato alto (mercado primario), y empleos de estrato bajo (mercado secundario), con reglas de juego distintivas; son mercados estancos, pues, no hay entre ellos gradacin ni comunicacin, sino fractura. El fenmeno se da dentro de una misma empresa; por ejemplo, los mdicos, enfermeras y auxiliares que coinciden en la prestacin de un servicio, pertenecen a tres pisos ocupacionales diferentes. As, se observan prcticas de reclutamiento y entrenamiento, nminas o tabuladores de remuneracin, que funcionan con criterios diferentes y eventualmente incompatibles (por ejemplo, rige la meritocracia arriba, los estndares de productividad abajo). Pero la dualizacin se caracteriza con ms propiedad en las prcticas de subcontratacin y subordinacin empresarial (outsourcing), dndose una estratificacin de empresas. Ahora bien, hablar de dualizacin no significa que los estratos sean solamente dos para todo un pas; significa que se considera un proceso de particin del mercado de trabajo en determinado lugar o sector de actividad. Determinados niveles de escolaridad o calificacin profesional son, por supuesto, la principal clave de acceso al empleo en uno u otro mercado o estrato. La segmentacin del mercado de trabajo remite a otro fenmeno, como es el de constituirse cotos, feudos o enclaves especializados (segmentos con mercado interno propio), separados (o protegidos) de la competencia del mercado general abierto. Se distingue, as, una economa interna (en cada uno de los diferentes segmentos) y una economa abierta (en la que no hay cotos). Por ejemplo, el mundo petrolero es un enclave en Venezuela; una alcalda con los negocios que se le asocian es un coto. Ambos fenmenos o procesos, de dualizacin y segmentacin, se dan conjuntamente en la dinmica econmica de una ciudad, un estado, una nacin y en el mundo; y se aplica al mercado de trabajo, como al de los bienes y servicios.
35
Figura 1 Fragmentacin del mercado del empleoempleos estables remuneracin alta calificaciones altas mercado interno: segmento calificaciones de aplicacin limitada al segmento mercado secundario mercado primario mercado primario interno mercado secundario interno mercado externo: abierto mercado primario externo mercado secundario externo calificaciones de aplicacin general
empleos precarios remuneracin baja calificaciones bajas Segn: MARSHALL (Ed.), (1994), artculo Labour-market segmentation, citando LOVERIDGE & MOK (1979).
36
3 . EL RECURSO DE LAS ESTADSTICA S NACIONAL E S El Instituto Nacional de Estadstica (INE; antes, Oficina Central de Estadstica e Informtica, OCEI; y antes an, Direccin General de Estadstica y Censos Nacionales, DGEyCN del Ministerio de Fomento) lleva a cabo en forma continua, desde 1967, una en- cuesta nacional sobre la fuerza de trabajo; el microdato est disponible con la informacin semestral a partir del ao 1975. Siendo esta Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) el instrumento autoritativo para el conocimiento del empleo en Venezuela, no est de ms recordar aqu las preguntas del cuestionario que permiten el estudio de la insercin laboral, teniendo en mente los trminos con los que se la ha problematizado en apartes anteriores. La EHM es una encuesta dirigida a la poblacin, por medio de una muestra de hogares (que se renueva por 1/6 cada semestre, de tal forma que los hogares muestreados se mantienen en la muestra por tres aos);31 arroja informacin relativa a los individuos y sus hogares, proporcionada por una persona (mayor de 15 aos, que no sea de servicio domstico) que se encuentra en casa en el momento de la visita del encuestador. Se resume, en primer lugar, el contenido del cuestionario32 en relacin con los aspectos laborales principales; luego, se apuntan observaciones sobre algunas modificaciones que la EHM ha hecho al cuestionario a lo largo de los aos, que afectan de alguna manera la apreciacin de la insercin ocupacional precaria. a) Aspectos laborales generales Las caractersticas laborales individuales de las personas que indaga la EHM son: Edad, sexo; Status ocupacional (es decir, con respecto a la fuerza de trabajo) conforme a una clasificacin internacional precisa, acorde con un cdigo sumario; las personas de 10 aos de edad al menos, estn ocupadas, cesantes, o buscando trabajo por primera
31
A partir del primer semestre de 2005, no se efecta la rotacin de la muestra.
OCEI (1997). Los diferentes cuestionarios utilizados por la EHM estn reproducidos en las pp. 175ss.
32
37
vez; si no, estn fuera de la fuerza de la fuerza de trabajo o econmicamente inactivas (especficamente, por dedicarse a los oficios del hogar, ser jubilado o pensionado, estar estudiando, estar incapacitado, o no querer emplearse por cualquier otro motivo). La EHM controla cuidadosamente la asignacin del cdigo sumario. Adems, hay un juego de preguntas destinado a discernir el subempleo (deseo de trabajar ms horas, o de cambiar de empleo por estar capacitado para ms) y la cesanta (que incluye al desempleado desalentado). Ntese que hay prelacin de las categoras de la actividad econmica, pues, si alguien trabaja y estudia, el cdigo sumario lo considera como ocupado, lo mismo que si se dedica a los oficios del hogar y adems trabaja; El nivel de la escolaridad, expresado en aos cursados y mencin de la obtencin eventual de un ttulo; El oficio, expresado mediante el cdigo de la Clasificacin Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO; La jornada laboral efectiva durante la semana anterior al encuestamiento, y la jornada habitual; La remuneracin directa (en sus modalidades de: salario mensual o semanal, pago por da, a destajo, comisiones o porcentajes), y monto de esta remuneracin; existencia de una remuneracin indirecta (alojamiento, alimentacin, bonos); El tipo de empresa en que labora la persona (o ha laborado, si es cesante). Son pocas las preguntas relativas a la historia laboral de las personas. Desde 1975, la EHM indaga, entre los cesantes, sobre el tiempo transcurrido desde la ltima ocupacin remunerada (la formulacin de la pregunta fue modificada en 1994). De 1987 a 1993, se pregunt la antigedad de la persona en su oficio o profesin; de 1995 hasta 1998, los aos de antigedad en la empresa. La insercin ocupacional de las personas se ha visto no es slo en una empresa, sino tambin en el sector de actividad econmica en el que dicha empresa est inserta, es decir, en un segmento (coto o enclave) de estrato empresarial alto o bajo. Acorde con la insercin de la empresa, se ensanchan o restringen las
38
condiciones ocupacionales del personal y, de all, las perspectivas verosmiles de carreras ocupacionales. Por la va de la descripcin de la ocupacin de los individuos, se conocen algunas caractersticas de las empresas en las que estos trabajan; pero, de esta manera, si dos personas trabajan en una misma empresa, se tendr de esta empresa dos veces la misma informacin suponiendo que se haya obtenido datos correctos para las dos personas pero sin saber si se trata de la misma empresa o de dos empresas similares. Desde luego, la EHM proporciona ms una informacin sobre el tipo de la empresa en que laboran las personas; la informacin es bastante, pero no satisface del todo la calificacin que pueda desearse de la insercin ocupacional. De la empresa, se sabe: Si es del sector pblico o privado; si es una cooperativa; La rama de actividad econmica, sealada a tres dgitos del cdigo de la clasificacin internacional CIIU 2 (que contempla 75 categoras); El tamao del establecimiento, segn el nmero de personas empleadas en l, que es: una persona, dos a cuatro, cinco o ms. Para tamaos mayores de cinco personas, segn las encuestas, los tramos previstos son: de cinco a diez o a veinte; ms de veinte y, en algunas encuestas, ms de cien. Tngase en cuenta que se trata del tamao del establecimiento en el que trabajan las personas, que no es necesariamente el de la empresa; La localizacin de la empresa es desconocida; la localizacin que se conoce es la del ocupado, en trminos de los grandes dominios geogrficos del muestreo de la EHM; Si la actividad (del ocupado) se lleva a cabo en un local especial, en el domicilio del patrono, o en la calle (esta informacin ser pertinente especialmente en el caso de microempresas urbanas, no as para el transporte y las actividades agrcolas); Algunas caractersticas gerenciales de las empresas, se inducen de los beneficios laborales que los empleados obtienen (modos de cancelacin de las remuneraciones y monto de las mismas, existencia de un contrato colectivo, de un sindicato).
39
La composicin del hogar aporta, por supuesto, una informacin sobre la insercin laboral. Se conoce lo que hacen todos los miembros del hogar (trabajar, estudiar, estudiar y trabajar, oficios del hogar, etc.), y quines son (padre, madre, hijo, etc.). A menos que alguien haya sido identificado como ayudante familiar no remunerado, no se sabe si dos personas de un mismo hogar laboran en una misma empresa, fuese esa la empresa familiar. b) Sobre informalidad y fragilidad del empleo El sector informal, como est definido actualmente en la estadstica nacional, es una contabilizacin a posteriori de aquellas empresas que comprenden hasta cuatro ocupados, exceptuando al profesional que trabaja por cuenta propia, el cual integra el sector formal. El sector formal comprende, desde luego, el sector pblico y las empresas del sector privado que comprenden al menos 5 personas, y como se acaba de sealar los profesionales que trabajan por cuenta propia. Estas categoras son claras, mas tal vez no el concepto: pinsese en un joyero que trabaja con dos o tres asistentes (pertenecen al sector informal), o en un profesional convertido en taxista de cuenta propia (que, por profesional, pertenece al sector formal). 33 Para detectar grandes tendencias o efectuar comparaciones en primera aproximacin, en lo econmico, laboral o social, esta identificacin del sector informal es til, a todas luces, y el tratamiento excepcional a los profesionales parecera superfluo. En cambio, para entrar con algn detalle en lo que significa la informalidad y separar (como en las consideraciones del libro de Cecilia Cariola que fueron resumidas arriba), por lo menos, las microempresas estables (que, por dems, pudieran comprender ms de cuatro personas) y los trabajadores precarios, sean ellos independientes o asociados, esta contabilizacin (y el tratamiento particular de los profesionales) no es en absoluto suficiente.
La versin de la CIUO (1958) que utiliza la EHM no categoriza por el nivel de enseanza implcito en el oficio o la profesin, de tal manera que, por caso, entre profesionales y asimilados (que es una de las categoras de los procesamientos corrientes), se encuentran comadronas y fotgrafos. La versin 3 (1988) que es la que utiliza el Censo de 2001 es la que introdujo cdigos separados para las profesiones y ocupaciones de nivel superior, medio y bsico. Naturalmente, otras categoras permiten identificar claramente a los profesionales en un procesamiento de la EHM (la posesin de un ttulo universitario o el nmero de aos de escolaridad).
33
40
El empleo informal. La Encuesta de Hogares, desde 1975, inicia el cuestionario sobre la fuerza de trabajo (para cada persona de 10 aos o ms), con alternativas para identificar cualquier actividad que pueda considerarse como un trabajo remunerado, sea, como un empleo. En caso de no identificarse un empleo en el sentido comn de la palabra, se pregunta si la persona: ha realizado, dentro de la vivienda o fuera de ella, alguna actividad por la que recibi o va a recibir algn pago en dinero, como puede ser: la venta o elaboracin de algn producto; coser, lavar o planchar ropa ajena; la reparacin de un artefacto; trabajos de carpintera, albailera o plomera; una gestin de compra-venta; alguna suplencia; a lo que se agrega, a partir de 1994: venta de billetes de lotera, peridicos, alimentos; preparacin de comida o dulces; cargar y transportar materiales; empaquetar compras de los clientes en el mercado; limpiar zapatos; cuidar animales. Son alternativas que identifican de seguro todo tipo de actividades propias del empleo informal o del desempleo encubierto. Pero la deteccin de estas formas de trabajo marginal no parece ser la finalidad de las preguntas, ya que, por otra parte, el empleo informal est siendo definido por el nmero de personas de que consta la unidad de actividad econmica (menos de 5 personas, excepto el caso del profesional que trabaja por cuenta propia); ms bien, el encadenamiento de las preguntas, como igualmente el protocolo para la categorizacin de la fuerza de trabajo (cdigo sumario), muestran que la meta es detectar la mera existencia de un empleo por medio de cualquier actividad remunerada, con lo cual la persona resultar ocupada. Luego, se pasa a detectarle un eventual subempleo. El subempleo no entra en la consideracin del cdigo sumario del status ocupacional, pero se identifica en trminos de una jornada de trabajo inferior a la que se est dispuesto a trabajar (se entiende que, bajo un mismo patrn de remuneracin): nmero de horas de que consta la jornada de trabajo, y motivos por los que esta jornada haya sido menor de 30 horas semanales [pudiendo ser que la persona haya decidido trabajar a tiempo parcial, en cual caso no hay subempleo]; deseo de trabajar ms horas.
41
La calidad del empleo interviene para la identificacin del subempleo encubierto, que se entiende en trminos de un empleo cuyo desempeo est por debajo de la calificacin ocupacional de su titular, o con remuneracin anormalmente baja: bsqueda de otro trabajo porque se es capaz de ms, o para obtener una remuneracin mayor. En 1994, fueron introducidas algunas preguntas relativas a la fragilidad y seguridad del empleo que, lamentablemente, fueron eliminadas a partir del ao 1999: contrato de trabajo, fijo o no; antigedad en el empleo; estacionalidad del empleo en los ltimos doce meses; los modos de remuneracin que pueden combinar: sueldo, pago por hora o da, por tarea o pieza, comisin, propinas, remuneracin en especie, ganancias; lugar del trabajo (un local especial, el domicilio, la calle). En un estudio en el que se puso nfasis en las modalidades de la insercin laboral 34se detect la fragilidad del empleo a travs de los modos de remuneracin agrupados en tres formas: sueldo o salario; por ganancias o comisiones; por destajo, tiempo trabajado o tarea realizada. Teniendo en cuenta que un ocupado puede percibir ingresos de diferente forma, bien sea en una sola ocupacin o en varias ocupaciones concomitantes, se procedi a clasificar a los empleados como a continuacin: patronos: son aquellos que se declaran tales, independientemente de la forma de su remuneracin; dependientes o asalariados: son aquellos cuya remuneracin se constituye por asignaciones fijas tales como sueldos o salarios, combinndola eventualmente con otras formas de ingreso; autnomos o trabajadores por cuenta propia: son aquellos que trabajan de manera independiente, cuya remuneracin proviene de ganancias o comisiones, mas no por sueldo o salario. Desde que un trabajador percibe sueldo o salario, se lo considera como asalariado; a destajo: son aquellos cuyo trabajo tiene la duracin de tareas determinadas, por lo que su nico ingreso es por destajo o por tiempo trabajado. As, la condicin del trabajador independiente se divide en dos categoras, a saber, la del trabajador por cuenta propia (digamos, un tipo de microempresario), y
CISOR (1997). Los datos son los de la Encuesta de Hogares (OCEI) del primer semestre de 1995, procesados especialmente para este estudio.
34
42
la del trabajador a destajo. De acuerdo con el estudio sealado, limitado a la poblacin relacionada con las actividades agrcolas en 1995, el destajo vena representando un tercio del trabajo independiente. Para una clasificacin relativa a la insercin laboral de los patronos y asalariados, convendra combinar las informaciones sobre: el tamao de las empresas; la existencia de un contrato colectivo o la afiliacin a un sindicato; los beneficios como los de una caja de ahorros. C. ES TRAT E GI AS Y TRAYECT OR IA S 1. E S T R A T E G I A S D E L H O G A R A N T E L A C R I S I S Las propias aportaciones de Cecilia Cariola en el estudio (ya citado) que ha coordinado en barrios populares urbanos de Venezuela, 35 procuran destacar las estrategias de los hogares ante el deterioro del poder adquisitivo de sus ingresos y el aumento del desempleo que resultan de la crisis econmica. Debe recalcarse el inters metodolgico de la nocin de estrategia, lgica subyacente que gua la conducta.36 Aun cuando, como tal, no sea del todo consciente por cuanto los interesados no formulan explcitamente las opciones o el clculo en que consiste dicha lgica, la estrategia puede desprenderse sin equvoco, del recuento y la descripcin de las actividades principales (en torno al trabajo y al estudio) de los integrantes de un hogar, como se acostumbra en las encuestas de demografa social y econmica; asimismo por cierto, pueden desprenderse de un examen atento de las tendencias que presentan series estadsticas (apropiadas). Aqu, algunas estrategias bien identificadas en el mencionado estudio de Cecilia Cariola. Ante la imposibilidad del ahorro y la presin por restituir el poder adquisitivo, los hogares redistribuyen las tareas del mantenimiento del hogar entre sus diferentes miembros, valindose para ello, eventualmente, de una recomposicin del hogar; y una crisis continuada trae la reduccin del consumo. Globalmente, se trata
La reproduccin de los sectores populares urbanos: una propuesta metodolgica, Las estrategias econmicas: el difcil camino de obtener recursos para la sobrevivencia, Conclusiones: del inmediatismo a la frustracin, en CARIOLA, o.c., pp. 23-30, 103-160, 223233, respectivamente.36
35
Ibid., p. 26, n6.
43
de un trnsito hacia el predominio de estrategias inmediatistas y, luego, hacia la frustracin de las aspiraciones de mejora de la calidad de vida y del ascenso social. As, ante la crisis, pueden diferenciarse cinco lneas estratgicas. 1. Los hogares buscan intensificar el trabajo, pero, en contexto de crisis econmica, tendrn xito principalmente dentro de los lmites de la economa informal precaria.37 Esta intensificacin del trabajo reduce, por supuesto, el tiempo de ocio y de recreacin, y rebaja tal vez su calidad. En efecto, los hogares pueden: a) alargar la jornada de trabajo de aqul que ya est ocupado, eso es, agregndosele un segundo empleo, de tiempo parcial, o procurando ms horas en su mismo empleo; b) ponerse a emplear ms personas que, en otra circunstancia, se hubiesen dedicado a los oficios del hogar o seguiran estudiando; habr, as, en adelante, estudiantes que trabajan a medio tiempo, que pasarn a ser trabajadores de tiempo completo que estudian de noche; c) rebuscarse con empleos o negocios adventicios. Estas salidas pueden ser menos honorables, pero ms lucrativas que las ocupaciones normales, y hasta pueden ser delictivas, dando as pie para carreras de cuo ilegal. 2. Los hogares procuran obtener, asegurar o incrementar ingresos de fuentes no laborales, ingresos en especies o en efectivo, como son: a) de fuentes institucionales, pblicas por lo general, las transferencias (becas, subsidios) y las prestaciones ocasionales en especie (los operativos o campaas); b) las ayudas o transferencias familiares, que demuestran el funcionamiento de redes solidarias;38
37
Ante la crisis econmica, el sector informal constituye una respuesta desde abajo (cita de TOKMAN, ibid., p. 37, n3).
Estas redes bien podran entenderse de la existencia de hogares polinucleares dispersos en viviendas diferentes, a veces cercanas; la costumbre (y la conveniencia muestral) de identificar el hogar con la vivienda, dificulta el discernimiento de los grupos que comparten un mismo presupuesto (descentralizado acaso en algunos aspectos). El hogar sin ningn ingreso es una ficcin estadstica.
38
44
3. Los hogares reducen su inversin en vivienda. La vivienda propia (como residencia principal o nica) es el activo principal de todo aqul que no disfrute de renta. En los barrios populares, la vivienda se (auto) construye de manera informal y progresiva, a medida que lo permiten los ingresos (ms a menudo, los ingresos extraordinarios derivados del empleo formal: bonos vacacionales, utilidades y dems entradas acordes con las prestaciones sociales). En caso de crisis econmica, las urgencias y prioridades postergan las mejoras y ampliaciones que puedan aportarse a la vivienda. 4. Los hogares modifican su composicin, acorde a cmo se presenta la etapa del ciclo de vida familiar en que se encuentran.39 El inmigrante familiar hospedado no suele ser una carga, aun cuando su migracin responda a un propsito de mejora personal, sino una ayuda para hacer valer una u otra alternativa. 5. Los hogares reducen el consumo, comenzando por los gastos que les aparecen menos urgentes. Pueden distinguirse, as, como capas en la prioridad de las necesidades y las aspiraciones, en la forma cmo los hogares prescinden progresivamente de los gastos correspondientes, o procuran en los mismos renglones de gasto bienes de sustitucin (de menor calidad). Del estudio emprico, cualitativo,40 pueden resumirse las tendencias del consumo como sigue: a) los gastos que se suspenden en primer lugar (son llamados elsticos porque responden al movimiento de los precios: se gasta ms cuando los precios bajan, y se gasta menos cuando suben los precios) son: la dotacin del hogar en equipos y enseres; luego, la recreacin (los hogares se quedan con
En un captulo de BETHENCOURT, en CARIOLA ( o.c.), se distingue, en cuanto a la composicin del hogar: la unidad domstica nuclear (padre, madre, hijos, en cualquier combinacin); la unidad domstica (nuclear) extendida por la agregacin de uno o ms otros familiares; la unidad domstica compleja, que es una combinacin de las dos formas anteriores, y que otros llaman hogar polinuclear. Se resalta la polarizacin por gnero de las responsabilidades y tareas: al varn corresponde proveer, a la mujer organizar (vase tambin, pp. 174-176). Conformar un hogar polinuclear suele ser una estrategia en la que la pareja mayor ayuda a la pareja menor (no al revs), como parece demostrarlo no para el caso de los pobres, sino en general el anlisis de Tito LACRUZ (1994).40
39
Captulo de CUTIRREZ, en CARIOLA, o.c.
45
solamente la televisin) y el vestuario (que proporciona una apariencia personal compartida con la de estratos sociales superiores); b) necesidades y aspiraciones intermedias: gastos de prevencin en salud, en educacin ms all de la bsica o la primaria, renuncindose as a la esperanza de salir de abajo; vase el indicador (1b) aqu arriba; c) los gastos que se efectan a como d lugar pero que se procura limitar (son relativamente incompresibles, inelsticos: no se consume menos aunque suban los precios, ni ms aunque bajen) que son: el transporte, la alimentacin, la educacin primaria. Es notable la significacin de la educacin en las estrategias del hogar, por cuanto parece claro (en la poblacin estudiada) un concepto de educacin primaria entendida como dotacin mnima que el hogar asegura a sus hijos; ms educacin (ms de 6, o ms de 9 aos de escolaridad) sera casi un lujo o, mejor dicho, sera opcin o responsabilidad personal de los interesados y no ya la de sus padres. As, una vez identificadas, estas estrategias parecen ser del todo lgicas, y balizar la va que, por un lado conduce al deterioro de la calidad de vida y la desesperanza, y por el otro, lleva a la mejora de la calidad de vida y al ascenso social, segn en qu direccin se toma la va. Eso abre la pregunta de un rea divisoria o crtica entre ambas suertes, del rea de la pobreza crtica, acaso cuando aparecen decisiones del campo 5b. Por dems es apropiado imaginar una sola va, en la que los hogares se deslizan en uno u otro sentido, y en la que, por ambos lados, se encuentran los respectivos puntos de no-retorno? 2. C U L TU R A D E L A P O B R E Z A Aqu, vale una acotacin sobre lo que se ha llamado la cultura de la pobreza. Oscar Lewis (1914-1970) acu el concepto pretendiendo que los pobres, en los pases que sea, tienen un modo propio de organizar su mundo y de transmitirlo de una generacin a otra. Este concepto choca con la idea de asociar una cultura distintiva a cada sociedad (hasta hacer los trminos prcticamente equivalentes cuando se trata del mundo no occidental). Con todo, el mismo Lewis ha advertido que
46
la gente, mientras se sienta realmente parte de una sociedad, mientras siente que puede progresar, podr ser pobre mas no portadora de cultura de la pobreza. La cultura de la pobreza es el sentido comn de aquellos pobres que saben que la sociedad (dominante) no es de ellos, ni para ellos; es un producto conjunto de la exclusin y de la interiorizacin de la exclusin. Algunos crticos de Lewis, como Valentine y Lomnitz, han propuesto una nocin de cultura de la pobreza como de una contracultura desde la marginalidad,41 cosa que no parece correcta, por dos razones. La contracultura como suele entenderse es un rechazo a los valores y patrones de la cultura dominante, acompaado del realce de valores opuestos; es una cultura de resistencia, de disidencia. Si bien puede existir, desde la marginalidad, una tal militancia, no es en absoluto el caso en el que Lewis quiso llamar la atencin, que supone una conformidad derrotista con la suerte de la exclusin. Adems y para asumir las propuestas de Valentine y de Lomnitz conviene distinguir, por una parte, la marginalidad de los que quieren acceder a los empleos formales y a las luchas que caracterizan la insercin en la sociedad (dominante) y, por otra parte, la exclusin de los que ni piensan (o ya ni piensan) en tener parte en esta sociedad. Las dos situaciones existen, signadas, una, por la esperanza (fundada) de mejorar, y otra por la desesperanza social (aprendida). Aparte de los trabajos de Oscar Lewis, otros ejemplos etnogrficos clsicos en cultura de la pobrez